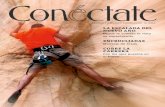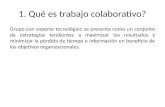DHCM Superacion (Marx Ahora)
-
Upload
digitextos -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
description
Transcript of DHCM Superacion (Marx Ahora)
-
135
TE
RM
INO
LOGA
Superacin (Aufhebung)*A: Aufhebung. F: dpassement. I: sublation. R: snjatie
1. En la Lgica Hegel aclara: Supera-cin y lo superado () es uno de losconceptos ms importantes de la filoso-fa, una definicin bsica que se repitepor antonomasia en todas partes. Suambivalencia semntica hace al trminoespecialmente apropiado: Superacin(Aufhebung) tiene, en el idioma, el sig-nificado doble de conservar, mantener,tanto como acabar, dar fin. (Lgica I,cap. 1.3, nota) Ambas definicionescontrarias pudieran ser presentadaslexicalmente como dos significados deesa palabra, contina, pero se prefiereexpresar en esa palabra el sentido con-trario como significado especulativocondensado, porque ella comprende launidad de contrarios. Hegel expresa elestatus de lo superado en el conceptode momento: algo solo est superadoen el sentido de que est separado desu contrario en la unidad; de que estreflejado en este complemento cercanoque puede ser nombrado apropiadamen-
Mientras el tradicional trmino filo-sfico superar (, tollere) signi-fica lo opuesto al trmino fijar solotanto como negar (HistorischesWrterbuch der Philosophie (Dicciona-rio histrico de la filosofa, en adelanteHWPh 1, 619), Hegel lo acua en elmarco de su interpretacin especulati-va de la dialctica, probablemente enconflicto con Fichte en cuanto a un con-cepto para la unidad de negacin y afir-macin como parte de un todo superior.Aprovechando la ambigedad del tr-mino, Hegel piensa en el perodo tran-sitorio de un nivel de desarrollo haciauna destruccin y preservacin unidascomo superacin (Aufhebung) en un or-den inmediato superior. Marx traduceel trmino en el marco de su recons-truccin histrico-materialista de la dia-lctica en la prctica emprica. Mientrasel hegelianismo liberal olvida el con-cepto, este fue recogido en la concien-cia general en el significado marxista(HWPh 1, 620). Para las traduccio-nes en los que especulativamente sonidiomas menos dotados, segn elgermano centrista Friedrich Fulda, setiene que recurrir a: sublate, absorb,superseding (ingls), enlvement,suppression, dpassement (francs),soppressione, superamento (italia-no). (Ibd.).
* La seccin Terminologa estar dedicada a in-cluir trminos del referencial Diccionario histricocrtico de marxismo (Historisch-kritisches Wr-terbuch des Marxismus) publicado por el Institutopara la Teora Crtica de Berlin (Institut fr KritischeTheorie, INKRIT), bajo la direccin de Wolfang FritzHaug, Frigga Haug y Peter Jehle.
TERMINOLOGATERMINOLOGATERMINOLOGA
-
136
TE
RM
INO
LOG
A te momento. El que lo superado sevuelva un momento de su sentido con-trario, o sea lo niegue y no lo aniquile,tambin es articulado aqu por Hegelcomo la superacin de su inmediatez,inmediatez de la que se deriva una delas influencias externas de la existenciaabierta, para conservarla.
Una forma primitiva de este signifi-cado se puede encontrar en la Doctrinade la ciencia de Fichte, donde la uninde contrarios se construye con el con-cepto de Aufhebung. Para que no seaaniquilacin, la superacin tiene queestar limitada a una definicin de lo su-perado, lo que por consiguiente es com-prendido como divisible: a travs delestablecimiento de una A, A es supe-rada y a pesar de eso no es superada.Por consiguiente solo es superada enparte (I, 111). La superacin parcial eslimitacin (1, 108). El cambio, por otraparte, consta en la identidad del seropuesto esencial y la superacin real(I, 182).
Lo que Hegel critica en la concepcinde Fichte es la parcialidad de las rela-ciones de oposicin y de la superacin.Ellas deben constituir oposiciones ab-solutas, que del mismo modo se pue-dan superar completamente, para poderser definidas en una unidad, como ensu origen. De esta manera la superacinse vuelve uno de los conceptos bsicos,tanto metdico como objetivo, de la sis-temtica. (Fulda, HWPh 1, 620). En elescrito de Hegel sobre la Diferenciaentre el sistema de Fichte y Schellingaparece el trmino de lo absoluto comola idea de la unin de contrarios, queparte de Fichte. Es lo que de hecho siem-pre se supuso. La razn solamente pro-
duce al liberar a la conciencia de limi-taciones; esta superacin de las limita-ciones est condicionada por la supuestailimitacin. (Edicin Meiner, 16). Co-rrespondientemente, Hegel concibe lareflexin como capacidad de lo limi-tado hacia lo ilimitado: ella y lo infi-nito que se le opone se sintetizan en larazn (). En este sentido, la reflexinque hace de s misma en su objeto, essu mayor ley, la cual le es dada por larazn y por la cual ella se convierte enrazn, su aniquilacin (19). Ella llevaa cabo su superacin como autodes-truccin. (Ibd.).
Al comienzo de la parte sobre lgicade la Enciclopedia, Hegel diferencia ladialctica de la reflexin. Mientras la l-tima sale de la certeza aislada, en la cualesta coloca a aquella en relacin, perocomo tal la mantiene, el momento dia-lctico es la propia autosuperacin detales definiciones finitas y su transfor-macin en sus opuestos (Enc, 81).Aqu tambin se supone la unidad pre-via a partir de la que Hegel se resuelvea pensar la filosofa verdadera (= idea-lista, especulativa), ya que de ah nobasta la frmula de la unidad de lo infi-nito con lo finito, porque aqu lo finitono se manifiesta expresamente comosuperado ( 96, apndice). As comocuando se une la sal potsica con el ci-do se pierde algo de sus cualidades,tambin se debe complementar preci-samente el cido, que representa loinfinito, eso que como lo negativo, porsu parte, igualmente se vuelve insensi-ble a lo otro. Pero el infinito verdade-ro no se comporta meramente como elcido parcial, sino que se conserva; lanegacin de la negacin no es una neu-
-
137
TE
RM
INO
LOGA
tralizacin; lo infinito es lo afirmativo ysolo lo finito lo superado. (Ibd.).
Para Hegel lo verdadero es el todo;todo lo parcial tiene que ser completadocomo tal en la forma del ordenamientoal momento. Un signo de la parcialidades la contradiccin, la cual provoca con-tra s y la lleva a su superacin comoseudoindependiente. En el curso deeste proceso se observa el famoso pro-ceso de superacin: al desdoblarse lodialctico ninguna idea parcial se pier-de jams. (DMT, 122). Roy Bhaskardetermina la doble contribucin de lasuperacin como un progreso dialcti-co para Hegel: de ello tiene que salir ala luz lo que estaba implcito, pero noestaba articulado explcitamente, o sersolventada una falta, una inadecuacin.Al pensar las relaciones sistemticas, sedebe poder comprender cada desarro-llo como un producto de una fase pre-via menos desarrollada, de las cualescada uno es una verdad necesaria o rea-lizacin. (Ibd.).
La lnea contraria a Hegel es vista porLucio Colletti (el cual crticamente seapoya en Della Volpe) en Kant, cier-tamente en el primer captulo de su En-sayo para introducir el concepto demagnitudes negativas en la filosofa(1763). All Kant diferencia la oposi-cin lgica, que es una contradiccin,de la oposicin real, que no tiene con-tradiccin. Kant interpreta el conceptode oposicin real como las fuerzasque actan contrariamente en una cosa:cmo actan sobre un planeta la fuerzacentrfuga y la fuerza de atraccin, pla-neta que est en calma cuando ellasestn en equilibrio. Aunque ningunacontradiccin es, sin embargo, una opo-
sicin real a este. Aqu Kant introduceel trmino de la superacin: Pues lo quea travs de ella establece una tenden-cia, si estuviera sola, es superada a tra-vs de la otras. (Estudios Precrticos,t. 1, Berln 1968, 171). Tambin en laoposicin real hay adems negacin, su-peracin, comenta Colletti, pero de untipo completamente diferente al de lacontradiccin. Las oposiciones reales noson, como en la contradiccin, de pors tomadas como negativas, o sea, ellasno son meramente la nada del otro ().La negacin consiste solo en el hechode que ella se supera mutuamente en suefecto. Dicho en pocas palabras, en ()la relacin opuesta ambos extremos sonpositivos, an cuando uno se podradescribir como lo opuesto negativo delo otro (1977, 9). Kant diferencia eltrmino matemtico negativo del te-rico: el signo de negacin solo no pro-voca una sustraccin, - 4 - 5 = - 9 seraun aumento. Pero + 9 - 5 = 4 significauna sustraccin, en la que los signos dela oposicin indican que uno supera enel otro, tanto como sea igual a l. (Es-critos precrticos, 173). Visto terica-mente el valor negativo es positivo. Dela misma manera que los capitales pre-cisamente son tanto las deudas negati-vas, como esos capitales negativos,contina Kant, as, segn el mtodo delos matemticos, llamaremos decreci-miento a un crecimiento negativo, ca-da a una subida negativa, retroceso aun avance negativo, para evitar que larelacin de oposicin sea mal juzga-da como contradictoria (175). Collettipone de relieve que en la historia delmarxismo en Engels, Plechanow, Lenin,Lukcs y Mao, la diferenciacin kan-
-
138
TE
RM
INO
LOG
A tiana entre oposicin real y contradic-cin no importa, a pesar de que hay unalnea contraria de Korsch pasando porDella Volpe hasta la discusin de la l-gica en la RDA despus de la muertede Stalin. Sin embargo el propio Collettive (en contra de Della Volpe y Althusser)en la estructura de la alienacin de lasociedad capitalista un caso de aplicacinpara un concepto dialctico de oposicin(28 y ss.). Est por investigar lo que estesignifica para el concepto dialctico es-tratgico de superacin en Marx.
2. La pregunta de qu tiene que agra-decerle el concepto marxista de Aufhe-bung al hegeliano y cul es la diferenciaespecfica lleva a discusiones escols-ticas mientras no se pongan de relievelos pasos estratgicos y sus requisitos.Pero de momento se debe considerar lacorrespondiente crtica de Marx a Hegel.
2.1 La crtica de Marx al concepto desuperacin de Hegel. En el contexto dela crtica a la circulacin de la metafsi-ca del Estado de Hegel, que piensa dearriba a abajo y establece lo productory lo producido, Marx se burla del girohegeliano del platonismo: la idea realno se rebaja a la finitud de la familia yla sociedad civil, sino para producir, porsu supresin, su infinitud en s y paragozar de ella.1 (KHS, Marx, Engels:Gesamtausgabe (Obras completas deMarx y Engels), en adelante MEGA I.2, 9).En el marco de su borrador para unaCrtica de la dialctica hegeliana y fi-losofa en general (1844), Marx atacael rol caracterstico que la superacinjuega para Hegel, donde la negacin yla conservacin, estn relacionadas conla afirmacin. As, por ejemplo, en la
Filosofa del Derecho el derecho pri-vado superado = moral, la moral supe-rada = familia, la familia superada =sociedad civil, la sociedad civil supera-da = Estado, el Estado superado = his-toria universal. En la realidad ()[ellas] se mantienen, solo que se hanconvertido en momentos.2 (Manuscri-tos econmicos y filosficos del 44,MEGA I.2, 299; Obras de Marx y Engels,en adelante MEW 40, 581 y ss.). Mien-tras la conciencia la reconoce como suotredad, la primera tiene para Hegel esaalienacin y naturaleza figurativa pre-cisamente tan superada y retractada ens misma, y Marx ve en esta inclusinde la superacin en la pura terica to-das las ilusiones de la especulacin ylas races del falso positivismo deHegel o su criticismo solo aparente.(ibd. 298 s.; 580 y ss.). Es solo apa-rente, porque su superacin se man-tiene como una superacin de lanaturaleza pensada, as la propiedadprivada en cuanto a pensamiento estsuperada en el pensamiento de la mo-ral. Y como el pensamiento se imaginaser directamente otro que l mismo, serrealidad sensorial (), esta anulacinen el pensamiento que deja su objetoexistiendo en el mundo real, cree que real-mente lo ha superado.3 (Ibd. 300; 582).De ah que Hegel no supera la religinreal sino el dogmatismo religioso, o sea,la religin como objeto del saber. Lainclusin idealista en la esfera de lasformas de pensamiento golpea a lasuperacin con una falta de contenidoabstracto: porque para Hegel el ser hu-mano = autoconciencia, es lo alienado= no es sino la conciencia, el pensa-miento de la enajenacin simplemente,
-
139
TE
RM
INO
LOGA
y expresin () abstracta, la negaciny la superacin de la alienacin no esasimismo, por tanto, como una supera-cin abstracta y sin contenido de aque-lla abstraccin vaca, la negacin de lanegacin.4 (Ibd. 302; 584 y ss.).
El criticismo real comienza conFeuerbach de tal manera, que l ya nosupera la religin solo al momento delespritu absoluto: Si s que la religines la autoconciencia humana alienada,entonces lo que s de ella en cuanto areligin no es mi autoconciencia, sinomi autoconciencia alienada confirmadaen ella. Por lo tanto conozco mi propioyo, la autoconciencia que pertenece asu verdadera naturaleza, confirmada, noen la religin sino ms bien en la reli-gin aniquilada y superada.5 (Ibd.299; 581). As, Marx entiende la su-peracin como movimiento objetivo deretrotraer la alienacin dentro de smismo, la apropiacin por la supera-cin de la esencia objetiva de su aliena-cin, como el atesmo, que siendo lasuperacin de Dios en el devenir delhumanismo terico; en ello atesmo, hu-manismo, comunismo no son ningunafuga, ninguna abstraccin, ninguna pr-dida del mundo objetivo producido porel hombre (), ninguna pobreza quevuelve a la simplicidad artificial, pocodesarrollada.6 (Ibd. 301; 583).
En comparacin con Hegel, aqu lasuperacin ha cambiado por completosu estatus real; ella est desplazada almundo de tal manera que, retrospecti-vamente, la superacin idealista apare-ce como momento de la ideologa. Conello Marx tambin tiene la tesis de queHegel solo se ha adaptado externamen-te a los poderes del dominio prusiano
del Estado y la iglesia. No se puedehablar ms de un acomodo de Hegelcontra la religin, el Estado, etc., ya queesa mentira es una mentira a sus princi-pios. (Ibd. 299; 581). Este principioconsiste en lo que Feuerbach designa-ba como la postulacin, negacin y res-tablecimiento de la religin o la teologa;pero ha de ser aprehendido en trminosms generales. As la razn se encuen-tra en s misma dentro de la sinrazn.El hombre que ha reconocido que llevauna vida alienada en poltica, leyes, et-ctera, lleva su verdadera vida humanaen esta nada alienada en cuanto a tal.7(Ibd.). Brevemente, Hegel hace con suespecie de superacin la autoconfirma-cin en contradiccin consigo mismo,tanto como con el saber, como con laesencia del objeto, hacia el saber yvida verdaderos. (Ibd.).
2.2 El concepto de superacin en lacrtica de la economa poltica. Sobretodo en los Grundrisse, pero tambindespus en los Resultados del procesode produccin directa, el concepto desuperacin se deja observar con el tra-bajo. Sin hacer ninguna reduccin ala temprana crtica de Hegel; Marx uti-liza el metalenguaje obtenido a travsde la transposicin histrico-materia-lista de la dialctica, para disolver elestado cuajado de la materia de la cr-tica a la economa y para poder enten-der los movimientos diacrnicos ysincrnicos del devenir y las relacio-nes funcionales. Este metalenguaje fun-ciona como una enzima, que se tornaprescindible tan pronto como la asi-milacin sale bien. En la presentacinfinal de El capital desaparece salvo pe-queos restos.
-
140
TE
RM
INO
LOG
A Superacin est primero por una pro-blemtica de conocimiento: en los fe-nmenos empricos la mayora de lasveces la investigacin es () supera-da y completamente borrada, comodice aproximadamente en el borradoral primer captulo del segundo tomo deEl capital (cf. MEGA II.4.1, 143). En elcontexto se trata el capital como su en-telequia segn el paso a travs delproceso de produccin hecho realidad.(Ibd. 142). En esta forma transforma-da est la forma original concreta y deah que desaparezca su diferencia es-pecfica. Por consiguiente, las formasconceptuales dirimidas concretas quetuvo el capital en el proceso de produc-cin desaparecen sin dejar huellas.(Ibd. 143). Sin la pieza intermediaria.(Ibd.) el aprovechamiento no se distin-gue de las formas que aparecen en lasformas precapitalistas. En comparacin,Marx intenta articular microscpica-mente el juego a travs de las instan-cias y relaciones que funcionan en elproceso. En la gentica de la estructuraa l le interesa, retrospectivamente, lasuperacin de las condiciones inicialesen las condiciones impuestas por el pro-pio capital; prospectivamente, la colo-cacin de condiciones de la posibilidadde un modo de produccin superadosuperior al modo de produccin capi-talista. Marx expone en los Resultadoscmo sobre la base de la subsuncinformal del trabajo manual bajo el capi-tal se ha desarrollado un modo de pro-duccin especfico, al que hay queagradecerle nuevas fuerzas productivas.Con ello ocurre una revolucin eco-nmica completa que, por una parte,primeramente establece las condiciones
reales del poder del capital sobre el tra-bajo () y por otra crea las condicio-nes reales de un nuevo modo deproduccin contrario al capitalista, alque supera en las fuerzas productivasdel trabajo, condiciones de producciny relaciones de comercio contrarias altrabajador desarrolladas por este y ascrea la base material de un proceso devida social nuevo y con ello una nuevaformacin social. (MEGA II.4.1, 129).
La mirada a esta doble dimensin dela superacin, la real y la potencial, haceaparecer otra realidad. Los economis-tas burgueses ven cmo se producendentro de las relaciones de produccincapitalistas, pero no ven cmo estarelacin se produce a s misma y al mis-mo tiempo produce en ella las condi-ciones materiales para su disolucin ycon ello elimina () su derecho histri-co como forma necesaria del desarrolloeconmico (ibd.). Aqu la superacinfunge triplemente: 1. negativa (produ-ce las condiciones para su disolucin ycon ello elimina () su derecho hist-rico como forma necesaria); 2. positi-va-potencial (la base material de unanueva forma de proceso de vida socialy con ello una nueva formacin social);3. en el sentido de la negacin determi-nada (la forma contraria [] modo deproduccin superado).
2.21 Las condiciones previas histri-cas superadas en el capital. La supera-cin constitutiva para el capital, que enuna forma superior debe estar supera-da, es la expropiacin de los campe-sinos, artesanos, en general del modode produccin, que se base en la propie-dad privada de los productores directossobre sus condiciones de produccin.
-
141
TE
RM
INO
LOGA
(Ibd. 134). La superacin constitutivase articula como un sistema de divisio-nes complementarias: por una parte ladivisin del trabajo de sus momentosde existencia objetivos. (Grundrisse,MEGA II.1.1, 275; MEW 42, 281), porotra parte la existencia de esos mediosde produccin sujeta a s misma y ensus propias cabezas, su divisin del tra-bajo independiente personificada,por los capitalistas (Res [Marx: Resul-tate des unmittelbaren Productionspro-cesses], MEGA II.4.1, 80 s.). El que elpropio capitalista trabaje pertenece a lahistoria pasada, pero en modo algunoa su historia contempornea, es unade las condiciones previas de su deve-nir, que en su existencia estn supera-das. (Grundrisse, MEGA II.1.2, 368;MEW 42, 372). Esto indica los puntosa los que la contemplacin histrica tie-ne que adiestrarse, o donde la econo-ma burguesa, como mera formahistrica del proceso de produccin seencamina a modos de produccin his-tricos anteriores.8 (Ibd. 369).
2.22 Superacin de la divisin cons-titutiva en su propio marco en el pro-ceso de produccin. Marx analiza enRes cmo estas divisiones se vuelvenrealmente superadas (MEGA II.4.1,80 y s.) dentro de sus propios lmites.En el proceso de produccin es la sepa-racin entre el trabajo y sus elementosmateriales instrumento y materia essuperada. Ahora bien, la resistencia delcapital y del trabajo asalariado descan-sa en esta separacin. El capital nopaga nada para que sea superada estaseparacin en el proceso real de la pro-duccin, sin la cual el trabajo no podrefectuarse. (Esta unin no se realiza en
el momento del carcter con el obrero,es la obra del trabajo durante el proce-so de produccin. Pero entonces, comotrabajo actual, se encuentra ya incor-porado al capital, del cual ha devenidoun elemento constitutivo. Esta capaci-dad del trabajo mantiene y conserva portanto la fuerza del capital.9 (Grundrisse,MEGA II.1.1, 275; MEW 42, 281). Laidea de la Aufhebung se viste de ima-gen religiosa de resucitacin de losmuertos: Esta apropiacin, a travs dela cual en el propio proceso de produc-cin el trabajo vivo hace cuerpo de sualma al instrumento y material y a tra-vs de ello lo resucita de los muertos,de hecho est en oposicin a que el tra-bajo es abstracto o solo est realmenteen una vivacidad directa en el trabaja-dor.10 (Ibd.).
2.23 Consumo productivo. En estecaso los medios de produccin solo soninsignificantes en ellos para el trabajo,consumidos fuera de ellos por el modode existencia vigente y eso significaque su transitoriedad es consumida (essuperada) en ellos a travs del trabajoen ese momento. Solo se consume real-mente el salario. (Ibd. 277; 283) Deah que el consumo productivo aparececomo el consumo del propio consumi-dor; en la superacin de la superacinmaterial de esta superacin y de ah elponer de lo mismo.11 (Ibd. 220; 222).
2.24 El dinero superado a la funcinde capital. El dinero es uno de los re-quisitos previos del capital y aquel essuperado a travs de este: as aparecela forma de circulacin del capital comoforma, en la que el dinero se supera:El dinero se niega a la vez al disolver-se en la circulacin y al hacerle frente
-
142
TE
RM
INO
LOG
A de manera autnoma. Si se renen suspuntos positivos, esta negacin encierralos primeros elementos del capital.12(Ibd. 175) El dinero como indepen-diente es una barrera desde el puntode vista del capital. De ah que el capi-tal se empee en hacer del dinero unsimple representante de un momentode la circulacin, o sea, en superarloen su realidad transmitida y directa yen convertirlo en solo una ley del capitaly un ideal puro igualmente superado yas en imponer la forma adecuada quele corresponde.13 (MEGA II.1.2, 553;MEW 42, 572).
2.25 Dinero como salario. Aqu eldinero funge solo en su definicincomo moneda; o sea, solo como me-diacin que se supera a s misma y de-saparece de una relacin en la cual eltrabajador intercambia alimentos por ladisposicin sobre su fuerza de trabajo.14(MEGA II.1.1, 207; MEW 42, 209 y ss.).
2.26 Circulacin y dinero crediticio.La circulacin no puede ser un momen-to productivo positivo, ya que su Aufhe-bung circulacin sin tiempo decirculacin sera el mximo del apro-vechamiento, su negacin = la ms altaposicin de la productividad del capital(MEGA II.1.2, 515; MEW 42, 530). Lacontinuidad completa del proceso deaprovechamiento sera suponer que eltiempo de circulacin es superado; porotra parte es necesario. Al principio Marxcomienza a tratar este problema comouna contradiccin superadora: la con-tradiccin solo puede ser superada y ven-cida, a travs del crdito, que permitesuperar la interrupcin. (Ibd. 446; 453).
2.27 Generalizacin de la interrup-cin mediante su superacin. Como el
dinero no superaba las limitaciones delcomercio de los cambios sino genera-lizndolos () veremos ms adelanteque el crdito no elimina las limitacio-nes de la valoralizacin del capital sinollevndoles a su forma ms general yhaciendo alternar los perodos de su-perproduccin y de subproduccin.(Ibd. 510; 524).15 La alteracin supe-rada en particular se repite como crisisgeneral.
2.28 Trabajo de automatizacin ytiempo potencial para todo. El trabajoindividual aqu es establecido en suexistencia directa como trabajo inde-pendiente superado, o sea, como tra-bajo social.16 (Ibd. 585; 605). En elque como trabajo independiente supe-rado es directo = social, tiende a tor-narse trabajo general. El capital es detal manera que, a pesar suyo, es instru-mento en la creacin de los medios deltiempo disponible social, pero su ten-dencia siempre es, por una parte, creartiempo disponible y por otra, conver-tirlo en mano de obra excedente. (Ibd.584 y ss.; 604) Segn la realidad, eldesarrollo de la riqueza solo existe enesas contradicciones: es que la posibili-dad crea el desarrollo de la superacinde estas contradicciones.17 (MEGAII.1.1, 308; MEW 42, 315). Marx expre-sa esta brecha como una contradiccincreciente que insiste en una Aufhebungque levanta el modo de produccin engeneral sobre sus limitaciones.
2.29 Autosuperacin (selbsaufhe-gung) del capital. El desarrollo de lasfuerzas productivas, que es al mismotiempo desarrollo de las fuerzas de laclase obrera, en cierto punto el capitalse supera a s mismo.18 (MEGA II.1.2,
-
143
TE
RM
INO
LOGA
441; MEW 42, 449). En todo caso, poruna parte conduce la contemplacincorrecta a puntos en los cuales se vis-lumbra el movimiento futuro, la supe-racin de la forma actual de lasrelaciones de produccin, presagindo-se as el futuro. Por otra parte, aparecenlas fases pre burguesas como solo his-tricas, es decir, condiciones previassuperadas, de manera que se establecenlas condiciones actuales de la produc-cin como condiciones previas que sesuperan a s mismas y por tanto histri-cas para una nueva condicin social.19(Ibd. 369; 373).
3. No debe entonces ser entendido eluso del trmino hegeliano superacin,de modo que la eliminacin tambinlleve consigo el significado de que uncontenido es restablecido en su formaverdadera (Marcuse 1962, 258), comoretroceso en un pensamiento filosficode la historia? Esta pregunta comotodas las referidas a la relacin Marx-Hegel tambin ha conducido a con-troversias entre los marxistas. CuandoMarx dice: todas las formas primige-nias de la propiedad () contienen a laesclavitud como posibilidad y de ahcomo su propia superacin en s.20(Grundrisse, MEGA II.1.2, 403; MEW42, 407 y ss.), se alimenta del saber delcurso histrico, pero entonces solo pro-cede de un modo filosfico de la his-toria, si esto no se muestra medianteanlisis a la cosa. En este caso Marxprueba el comienzo de la esclavitud enel poder patriarcal sobre la familia.Como se pudiera entender teleolgica-mente que para Marx la alienacincuenta como punto de trnsito nece-
sario para la disolucin de todos losrequisitos previos limitados de la pro-duccin. (Ibd. 417; 422). La frase nosignifica para Marx que se haga reali-dad un acontecimiento determinado,sino la creacin que ya haya aconteci-do o que apreciablemente haya aconte-cido de las condiciones que haganposible un modo de produccin que yano sea antagnico.
Si se entienden los trminos de RoyBhaskar: 1. idealismo consumado; 2. mo-nismo del espritu; 3. teleologa inma-nente como parmetros claves para laOntologa de Hegel, entonces aparecenen los tres aspectos de la Ruptura deMarx con Hegel y con la filosofa de lahistoria: 1. el rechazo del absoluto filo-sfico de identidad; 2. la existencia dediferenciacin y complejidad, como haenfatizado Althusser, y la interpretacinemprica, no especulativa de la totali-dad, como ha sealado Della Volpe; 3.Marx limita la teleologa en la prcticahumana y elogia, por ejemplo, en laobra de Darwin, que en ella, a pesarde todas las deficiencias () no soloest dado por primera vez el golpe mor-tal a la teleologa en la ciencia de lanaturaleza, sino que es desmontadoempricamente el propio sentido racio-nal. (Carta a Lasalle, 16 de enero de1861, MEW 30, 578).
Marx parece buscar ocasionalmente lacercana de la dialctica y la filosofade la historia Hegelianas. Entretanto llas usa subversivamente. Despus deque critic destructivamente la lgicahegeliana en su carcter sistemtico, lecausa un placer diablico describir lasrelaciones de funcionamiento con esefalso carcter capitalista. Algo as est
-
144
TE
RM
INO
LOG
A en una parte de los Grundrisse, dondese esconden simultneamente, bajo lascorrientes de una parodia de Hegel, unanlisis crtico de la lgica del capitaly un borrador terico en contra de He-gel: all aparece la riqueza burguesa ensu mxima potencia como valor de cam-bio donde este est puesto como inter-mediario, como la mediacin entrelos extremos de valor de cambio y va-lor de uso. Este trmino medio ()siempre se presenta, por ltimo, comouna potencia unilateralmente superiorfrente a los extremos; porque el movi-miento o la relacin que originalmenteaparece como intermediario entre losextremos, lleva dialctica y necesaria-mente a que la relacin se presentecomo mediacin consigo mismo, comoel sujeto cuyos momentos son tan sololos extremos, cuyo supuesto autnomoes anulado por aquella relacin, paraponerse a s misma mediante esta abo-licin como lo nico autnomo. De estasuerte, en la esfera religiosa, Cristo, demediador entre Dios y los hombresmero instrumento de circulacin en-tre ambos, se convierte en su uni-dad, en hombre-Dios y deviene, comotal, ms importante que Dios; los santos,ms importantes que Cristo, los curas,ms importante que los santos.21(Grundrisse, MEGA II.1.1, 246 y ss.;MEW 42, 250). Marx repasa entoncesuna serie completa de intermediariosde este tipo que se anteponen perso-nificaciones del valor[es] de cambiodonde est colocado como interme-dio hasta llegar al financiero comointermediario entre el Estado y [la] so-ciedad burguesa en el nivel ms alto.22(Ibd. 247; 251).
La cosa parece distinta segn el muymencionado lugar filosofa de la his-toria particularmente citado en El ca-pital, donde Marx reflexiona sobre laAufhebung del modo de produccincapitalista con el trmino hegeliano dela negacin de la negacin de la cosa:Si el modo de produccin capitalistaaparece como negacin de las propie-dades privadas individuales fundadassobre el trabajo propio, entonces seproduce en corrientes de creciente na-cionalizacin y concentracin de capi-tal, a las cuales se opone la clase obreramoderna, su propia negacin: Estano vuelve a establecer la propiedad pri-vada, sino en efecto la propiedad indi-vidual sobre la base de la conquista dela era capitalista: de la cooperacin yde la propiedad comn de la tierra y losmedios de produccin producidos porel propio trabajo. (MEW 23, 791). Esteenunciado traspasa evidentemente lasfronteras que Marx se ha puesto: ya nose trata de condiciones de posibilidad,sino que sugiere la Aufhebung del capi-talismo como su propio producto.
A continuacin de tales problemasColleti ve que, por ejemplo, Della Vol-pe apresa una apora, que es sealadapor la historia de las interpretaciones deMarx. All donde el marxismo es unateora cientfica del devenir social es, enel mejor de los casos, una teora delderrumbamiento y no una de la revo-lucin; contrario a como sucede, don-de es una teora de revolucin, dondeest el peligro de que se demuestrecomo el proyecto de una subjetividadutpica, porque solo es una crtica dela economa poltica. (1977, 31) En-tonces se buscan garantas en la natura-
-
145
TE
RM
INO
LOGA
leza. Desde el punto de vista de Colle-tti, Marx entiende la realidad capitalistade manera lgico-contradictoria, por-que la ve con conceptos como aliena-cin y fetichismo, como una unidaddividida en la perspectiva de su resta-blecimiento: en consecuencia, Marx tie-ne dos caras: la de los cientficos y lade los filsofos. A pesar de que paraMarx hay formulaciones que sealan enesta direccin, el ncleo cientfico desu crtica de la economa poltica nopuede ser interpretado de esta manera.Analizar las relaciones de superacindiacrnicas y sincrnicas es la condi-cin de entrada en una ciencia histri-co materialista que haya superado lafilosofa en s, en el mejor sentido. Su-peracin significa un devenir que es unanegacin determinada, porque no sig-nifica simplemente una extincin, sino,en el sentido fuerte, la destruccin deuna dominancia con la liberacin de losdominados. En el sentido ms dbil, unacontinuidad en quiebra. En este sentidoBrecht tambin utiliza el trmino. Conrespecto a la pregunta planteada porMarx en la Introduccin de 1857 depor qu las obras de arte surgidas enestructuras sociales pasadas todavaejercen efectos sobre nosotros, Brechtcomenta: incluso la sociedad sin cla-ses habr superado probablemente endoble sentido los rasgos fundamentalesde las estructuras histricas occidenta-les. (AJ, 3.3.48)
4. E. V. Hartmann (1868) y A. Trende-lenburg (1870) han refutado comoantes de ellos Marx en la Crtica a lafilosofa del derecho de Hegel desde elpunto de vista histrico materialista
que la Dialctica de Hegel asegura uncurso inmanente de las definicionesdel concepto y al mismo tiempo se man-tiene compatible con la lgica de la con-tradiccin. Fulda supone que esto sedebe a que la terminologa y tcnicade la superacin no jugaron ningn pa-pel en las escuelas europeas de Hegely del renacimiento (HWPh 1, 620). Be-nedetto Croce elimin ms o menos ensu recepcin de la Dialctica Hegelia-na el momento destructivo y lo repri-me en cierto modo a una dialctica delas diferencias: Un concepto contra-rio se supera de su contrario; para ellosvale la sentencia: mors tua, vita mea.Por el contrario: Un concepto diferen-ciador est presupuesto y vive en el quele sigue en el orden ideal. (1909, 9)
Antonio Gramsci seala este abando-no de la Aufhebung como expresin delcambio de los liberales a la revolucinpasiva, que nace del miedo al pueblo.Croce quera de cierto modo un Hegelno puede ser pensado sin la Revolucinfrancesa y Napolen con sus guerras,esto es, sin las experiencias vitales einmediatas de perodo histrico inten-ssimo () cuando todas las filosofaspasadas fueron criticadas por la realidadde modo tan consumado.23 (Cuadernosde la crcel 3, Cuaderno 4, 56, 544;cf. Cuaderno 10.I, 7, nota Ob, Cua-dernos de la crcel 6, A562 y ss.). Elresultado es una teora de la revolucin-restauracin, una dialctica domesticadaporque se subordina mecnicamente,que debe conservar la anttesis de la te-sis para que el proceso dialctico no seadestruido, por lo que este est previs-to para repetirse mecnicamente adinfinitum. Por el contrario, en la histo-
-
146
TE
RM
INO
LOG
A ria real, la anttesis tiende a destruir latesis, la sntesis ser una superacin, sinque se pueda establecer a priori lo quede la tesis ser conservado en la sn-tesis, sin que se puedan medir losgolpes como en un ring convencio-nalmente regulado.24 Mientras ms im-placablemente se desarrolla la anttesis,ms se desarrolla la tesis, es decir, ellaconfirmar todas sus condiciones devida (La posicin de Croce es como lacriticada por Proudhon en la Miseria dela filosofa: hegelianismo domesticado).(Cuadernos de la crcel tomo 5, Cua-derno 8, 225, 1075; cf. MEW 4, 125-144) El pensamiento marxistareformulado como filosofa de la praxispuede, por el contario, aparecer inicial-mente, en una posicin polmica y cr-tica, como superacin del modo depensar precedente y el pensamientoexistente concreto (o el mundo culturalexistente). Por lo tanto, sobre todo comocrtica de la razn de la vida cotidiana(despus de que se ha apoyado en larazn de la vida cotidiana para mostrarque todos los filsofos son y de queno se trata de introducir ex novo unaciencia en la vida individual de todos,sino renovar una actividad ya existentey hacerlo crticamente) y por consi-guiente, como crtica, de la filosofa delos intelectuales y las que pueden servistas () como cimas individualesdel progreso de la razn de la vida co-tidiana, al menos de la razn de la vidacotidiana de las capas educadas de lasociedad y sobre estas, tambin de larazn de la vida cotidiana popular.25(Cuadernos de la crcel tomo 6, Cuader-no 11, 12, 1382). Aqu la superacinno tiene un significado especulativo y
conserva, sin embargo, el triple sentidode destruir, conservar y elevar, en elcual ella aparece como crtica quemuestra puntos de contacto con la crti-ca salvadora de Benjamin. Esta puedeser definida como una forma de Aufhe-bung en su relacin con destruccin yconservacin. El momento destructi-vo o crtico en la historiografa mate-rialista llega en la voladura de lacontinuidad histrica hacia la validez,con la que el objeto histrico se consti-tuye en primer lugar. (GesammelteSchriften [GS], Escritos compilados,V.1, 594). Benjamin entiende el mo-mento destructivo () como reaccina una constelacin de peligros (), queamenaza tanto al transmisor, como a losreceptores de esa transmisin. (Ibd. 594s.; cf. GS I, 1242). Gramsci reflexionasobre la enorme dificultad, que la ma-yora de las veces es una imposibilidad,de poner en prctica a la superacin enla historia real, en conflicto con la ase-veracin de que no se puede destruirsin crear: No es cierto que destruyaquien solo quiere destruir. Destruir esmuy difcil, tan difcil como crear. Puesno se trata de destruir cosas materiales,se trata de destruir relaciones que noson visibles, que no son concretas, ancuando se oculten en las cosas materia-les. Destructor-creador es quien destru-ye lo viejo para sacar a la luz lo nuevo,para hacer que florezca lo que se havuelto necesario y se abre paso irre-futablemente por el umbral de la histo-ria. Por eso se puede decir que sedestruye en la medida en que se crea.Muchos presuntos destructores no sonms que causantes de abortos fraca-sados, culpables segn el cdigo pe-
-
147
TE
RM
INO
LOGA
nal de la historia.26 (Cuadernos de lacrcel 4, Cuaderno 6, 30, 734).
Irnicamente el concepto de Aufhebung(o sea, su equivalente) emerge desdefinales del siglo XIX en no pocos ttulosde libros o artculos que sostienen ha-ber superado el marxismo (cf. De Man1929 y su recepcin en Italia). Des-pus de que la superacin cobr conMarx el significado de eliminacinprctica de los estados que ya no estnen armona con las debidas exigenciassociales, Fulda opina: Si quiere seguirsiendo considerado como dialctico,entonces naturalmente necesitara de tresformas de un criterio que permita deci-dir si la eliminacin de un estado quese haya vuelto obsoleto guarde o ex-ponga la razn inherente a l. (HWPh 1,620) Aunque en la historia del marxis-mo puesto en prctica la razn se haconvertido en un sin sentido o en unaplaga de buena obra, y en especial delmarxismo-leninismo, por su intensabsqueda de la Aufhebung de la socie-
dad burguesa, cuyas conquistas demo-crticas ha expuesto en su mayora; noes reconocible que haya conservado unaformacin terico prctica completa dela razn crtica inherente al pensamien-to marxista y al marxismo. El comenta-rio de Fulda contiene la pregunta noformulada de qu sucede si una formahistrica que se ha tornado obsoleta noes capaz de ser superada, o, con las pa-labras de Gramsci, si la lucha entre loviejo que no quiere morir y lo nuevo,que quiere vivir (Cuadernos de la cr-cel 4, Cuaderno 6, 139, 817) se in-vierte de tal manera que lo viejo muere,pero no nace lo nuevo. La autosupe-racin de lo existente no perdi su evi-dencia en el siglo XX, como tampoco laspromesas de Marx, de las que poco seduda con respecto a un progreso haciaalgo mejor: la socializacin total incu-ba objetivamente a su contrario, sin quese haya dicho hasta hoy si es la cats-trofe o la liberacin (Adorno, Dialc-tica negativa, GS 6, 340).
WOLFGANG FRITZ HAUGTraducido del alemn por:
NOELIA PEA ROJAS
Notas
1 [En espaol: Carlos Marx: Crtica de la filosofa
del Estado de Hegel, Editora Poltica, La Habana,1966, pp. 26-27].2 [En espaol: Carlos Marx: Manuscritos econmi-
cos y filosficos de 1844, Editora Poltica, La Haba-na, 1966, p. 171].3 [En espaol: Ibdem, p. 173].
4 [En espaol: Ibdem, p. 176].
5 [En espaol: Ibdem, p. 171].
6 [En espaol: dem].
7 [En espaol: Ibdem, pp. 170-171].
8 [En espaol: Fundamentos de la crtica de la eco-
noma poltica, t. I, Editorial de Ciencias Sociales,La Habana, 1970, pp. 352-353].9 [En espaol: Ibdem, p. 267].
-
148
TE
RM
INO
LOG
A 10 [En espaol: dem].11 [En espaol: Ibdem, p. 213].
12 [En espaol: Ibdem, p. 174].
13 [En espaol: Ibdem, t. II, p. 164].
14 [En espaol: Ibdem, p. 89 y ss, t. I, p. 202].
15 [En espaol: Ibdem, t. II, p. 113].
16 [En espaol: Ibdem, t. II, p. 197].
17 [En espaol: Ibdem, t. I, p. 300].
18 [En espaol: Ibdem, t. II, p. 38].
19 [En espaol: Ibdem, t. I, p. 353].
20 [En espaol: Ibdem, t. I, p. 383].
21 [En espaol: Ibdem, pp. 238-239].
22 [En espaol: Ibdem, p. 239].
23 [En espaol: Antonio Gramsci: El materialismo
histrico y la filosofa de Benedetto Croce, EdicinRevolucionaria, La Habana, 1966, p. 240].24
[En espaol: Ibdem, p. 186].25
[En espaol: Ibdem, p. 189].26
[En espaol: Ibdem, p. 224].
Bibliografa
FULDA, F.: Aufhebung [Superacin],en Historisches Wrterbuch derPhilosophie (Diccionario histrico defilosofa) (HWPh), 1971, 618-620.
HARTMANN, E. V.: ber die dialektischeMethode (Sobre el mtodo dialcti-co), 1868.
MAN, H. DE: Il superamento del marxis-mo (La superacin del marxismo), 2tomos, hgg. de Alessandro Schiavi,Bari, 1929.
MARCUSE, H.: Vernunft und Revolution.Hegel und die Entstehung der Gesell-schaftstheorie (Razn y revolucin.Hegel y el surgimiento de la teorade la sociedad) (1941), Neuwied-Berln Occidental, 1962.
TRENDELENBURG, A.: Logische Untersu-chungen (Estudios lgicos), 1870.
ALTHUSSER, L. et. al.: Das Kapital lesen[Leer El capital], 2 tomos, Reinbek1972.
BHASKAR, R.: Dialectics (Dialcti-cas), en DMT, 1983, 122-129.
COLLETTI, L.: Marxismus und Dialektik(Marxismo y dialctica), 1974, Ber-ln Occidental, 1977.
CROCE, B.: Lebendiges und Totes in He-gels Philosophie (Lo vivo y lo muer-to en la filosofa de Hegel), trad. enalemn aumentada por el autor de laedicin de K. Bchler, Heidelberg1909 (Ci che vivo e ci che mor-to della filosofia di Hegel , Bari1907).
DELLA VOLPE, G.: Logica come scienzapositiva (La lgica como ciencia po-sitiva), Mesina-Florencia, 1950.