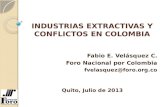Iniciativas para la transparencia de las industrias extractivas (eiti)
Desarrollo de industrias extractivas en el Perú.
-
Upload
departamento-academico-de-ciencias-de-la-gestion -
Category
Documents
-
view
221 -
download
3
description
Transcript of Desarrollo de industrias extractivas en el Perú.
Desarrollo de industrias extractivas en el Perú: retos y posibilidades
El Miércoles 12 de Noviembre se dio inicio a la serie de mesas de discusión y presentaciones como parte
del 1er. Coloquio de Estudiantes de Gestión y Alta Dirección. La primera Mesa titulada “Desarrollo e
industrias extractivas: retos y posibilidades” estuvo conformada por los expertos Mg. Camilo León, Bach.
Pablo Salazar y Mg. Luis Iriarte; los comentarios, a cargo del profesor Mg. Mario Pasco.
El profesor Pasco comenzó con un breve comentario mostrando algunas cifras que ponían en contexto la
situación de las actividades extractivas y su importancia como actividad misma y como tema de debate.
En 1994 la contribución de la minería al PBI nacional fue del 5% siendo la quinta actividad económica; en
el 2013 ocupó el segundo lugar con el 12% de contribución. En materia de exportaciones solo la minería
cubre más del 50%; esto se traduce en impuestos y Canon Minero en alrededor de 30 mil millones de
soles en los 10 años a los que se hacen referencia. Sin embargo, también es fuente de diversos conflictos
sociales y ambientales. Para el profesor Pasco, discutir las ventajas y desventajas de las actividades
extractivas para el país resulta fundamental para orientar la forma en que puedan ser productivas a la vez
que atentas a la suerte de las comunidades y regidas por el respeto al medio ambiente.
Asimismo, recordó que conflictos de importante envergadura se han presentado en varios momentos
históricos clave debidos a las actividades extractivas. Por ejemplo, en 1780 el corte abrupto de flujo
minero de Potosí fue causa decisiva para que un arriero como Túpac Amaru II inicie su rebelión; o, en
1879, el salitre en Tarapacá fue una de las causas de la Guerra del Pacífico; también, en 1988 el conflicto
de La Brea y Pariñas trajo abajo el primer gobierno de Belaúnde. Finalmente, en el 2011 la crisis política
que generó el proyecto Conga terminó con la caída de dos gabinetes.
Camilo León
El primer expositor, Camilo León, es Licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del
Perú, tiene un diplomado en Empresariado por la University of Stirling (Reino Unido), es master en
Sociología Rural por la Pennsylvania State University (Estados Unidos) y candidato a doctor en
Antropología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Francia). Además, ha trabajado 15 años
en actividades ligadas a las industrias extractivas, el desarrollo sostenible y la docencia universitaria.
León comenzó su ponencia preguntándose cuál es la relación entre minería y desarrollo, y si es posible
que vayan de la mano. Para ello manifestó la necesidad de cuestionar el concepto de desarrollo,
desarrollo sostenible y responsabilidad social empresarial; revisar la importancia económica de la minería
en el Perú; y cuál ha sido la articulación histórica entre minería y sociedad desde la Colonia hasta nuestros
días. León, de la misma forma que el profesor Pasco, mostró cifras relevantes para iniciar el análisis. Los
niveles de inversión en minería tienen una clara tendencia al aumento, desde el 2000 al 2012 se han
elevado a casi 8 veces ‒de 1,087 a 8,549 millones de dólares‒, y si solo Conga fuera aprobada serían 5,000
millones de dólares ‒más de la mitad de lo que fue toda la inversión en el sector en el 2012. La actividad
minera siempre fue importante pero a partir del 2003 ha tomado mayor protagonismo, llegando al 65%
de las exportaciones nacionales, sumando minería e hidrocarburos. En materia de desarrollo local, se
transfirieron a través del Canon en el año 2000, 55 millones de soles; mientras que en el 2011, fueron
4’254 millones de soles.
La primera cuestión, entonces, en el vínculo entre minería y sociedad, es determinar qué se está haciendo
con el dinero que genera la minería. León mencionó un trabajo de Beatriz Boza en el que se estudia cómo
se usa el Canon y el problema de la corrupción: se piensa en las alcaldías y gobiernos regionales como
botines, siendo los mecanismos privilegiados para el usufructo las obras de infraestructuras y cobros de
comisiones, por ejemplo, el Parque a la Papa o carreteras que se construyen sin más y terminan yendo a
ningún sitio. La importancia del Canon es tal que, cuando en el 2013 se recortó el canon, algunas regiones
perdieron el 90% de sus ingresos previstos de un mes a otro llegando incluso a la quiebra; se puede citar
el caso de Tintaya en Cusco que quedó con colegios a medio construir. Es justamente por el fuerte aporte
económico de la minería que la situación no es tan fácil como para resolverla de la noche a la mañana; en
palabras de León, “no habría cómo pagar el flujo de obras (…) y a nivel del Ministerio de Economía, no
habría para pagar el sueldo”.
Sin embargo, el punto más importante resaltado por León es el cuestionamiento al concepto de
desarrollo. Las primeras definiciones del mismo estuvieron ligadas al aumento del PBI y los ingresos per
cápita. Luego se pasó a un concepto que tenía consideración por el tema ambiental puesto que se
cuestionaba el crecimiento indefinido sobre la producción y el consumo: “¿hasta dónde se puede
crecer?”, “¿es el desarrollo sostenible en el tiempo?”, son preguntas de las que surge el concepto de
“Desarrollo sostenible”. La Comisión Brundtland de Naciones Unidas la entiende como “Desarrollo que no
cuestiona las posibilidades de desarrollo de las próximas generaciones”. Para León, esta definición es
difusa y no termina de ser más que un simple compromiso político entre grandes potencias y
ambientalistas en donde se aceptó que hay que tener cuidado con el medio ambiente pero no se
cuestionó qué se entiende por “crecimiento económico” ni su prioridad.
Asimismo, hizo hincapié en que, hasta la fecha, todos los acuerdos sobre control de emisiones han
fracasado. En sus palabras, con la matriz industrial y tecnológica actuales, el crecimiento necesariamente
genera basura y contaminación, y las industrias extractivas no pueden ser reemplazadas debido a que las
que no contaminan no generan el crecimiento necesario para hacer políticamente y socialmente viable el
crecimiento.
Otra forma de ver el concepto de “desarrollo” es entendiéndolo como “libertad”; Amartya Sen, entiende
esto como aumento de capacidades, “para hacer lo que quieras y de hacer lo que puedas”. Este
economista y filósofo de corte liberal tuvo gran influencia en las Naciones Unidas, lo que finalmente se
tradujo en el Índice de Desarrollo Humano” (salud, esperanza de vida y educación). A partir der esto,
sugiere León, hay que hacerse la pregunta de si la inversión privada y el gran nivel de inversión en minería
e hidrocarburos están aportando a este desarrollo o si se permite autonomía de la mano de su
crecimiento.
El concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) implica que la organización se hace cargo de los
impactos que esta tiene sobre el ambiente y también sobre el entorno social, mediante un
comportamiento ético y transparente. No es trabajo de la empresa liderar el desarrollo sostenible de un
territorio, sino aportar. En principio este desarrollo debe ser liderado por la sociedad misma y el Estado;
una buena empresa solo ayuda. Sin embargo, se debe tener en cuenta cómo es que se da la relación entre
las empresas mineras y las comunidades, teniendo en cuenta cómo es que se ha venido estructurando la
misma a lo largo del tiempo.
En la época colonial, las minas de Potosí y Hualgayoc en Cajamarca eran minas no aisladas; pueblos,
ciudades y caminos al sur del Perú, Bolivia, norte de Chile y Argentina creaban una red articulada que
incluso competía con la mina de Madrid. Se integraba forzosamente a la población indígena en una
economía mercantil, de igual forma los que no tenían para pagar los impuestos debían ir a la mina para
poder pagar los impuestos; toda la actividad minera se encontraba integrada en formas de relación
económica y social. Luego de la colonia la minería no tiene mucha importancia, hasta la aparición de las
minas de cobre con inversiones británicas; se pasa del modelo integrado al de “enclave”: un territorio
aislado que absorbe los recursos del país generando valor pero sin dejar nada, salvo impuestos; no
generan desarrollo ni industria local que las abastezca, tampoco una producción secundaria que genere
otras actividades. Como ejemplo se tendría a la Cerro de Pasco Mining Corporation.
Según León, recién desde hace unos de 10 a 15 años, las políticas de RSE promueven que las industrias
que tienden a funcionar como enclaves y que mueven grandes industrias, o sea, grandes empresas
mineras, generen también empleo local, compras locales y proyectos de desarrollo para que hagan
legítima la actividad extractiva dada la disparidad de ingresos.
Pero, en la práctica, estas medidas solo se siguen para mantener la paz social, puesto que no es legítimo
que la mina funcione en una zona pobre que luego de la explotación continúe igual o incluso más pobre.
Al principio, las medidas solo eran una recomendación pero poco a poco han ido formalizándose:
primero, en la Guía de Relaciones Comunitarias del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el 2001;
luego, en el Decreto 042 de 2003, una ley algo paradójica pues sugiere, no ordena, que las minas deberían
comprar y emplear localmente, promover el desarrollo local, respetar el derecho y las costumbres locales.
Aun así, se ha ido avanzando yendo de una lógica de estándares a una más de normatividad.
Da Matta hizo un estudio sobre cómo en Latinoamérica se establecen tipos de sociedades relacionales
familiares o de familia ampliada y amigos en los que la confianza solo se establece en estos grupos
cercanos por lo que la ley solo es un referente y el Estado es eventualmente un enemigo; valiéndose de
esto y teniendo en cuenta que las relaciones con el Estado han sido históricamente autoritarias (desde la
clase curacal, encomenderos, autoridades coloniales y los hacendados), León precisó que no hubo
experiencias de prácticas democráticas hasta recién en los años 70 con Velasco y la reforma agraria que
liquidó el sistema de haciendas. Por ello, con años de relaciones autoritarias y verticales, nos dice que
cuando llega un proyecto minero que habla de desarrollo sostenible, educación, salud, ingresos, etc., lo
que ocurre es que la población espera relaciones asimétricas, clientelares y hasta corruptas –elementos
que también menciona Vladimir Gil en su libro Aterrizaje minero, en donde estudia conceptos de
desarrollo en Antamina y en la población. La mina, entonces, se adapta a la cultura local o viene a cambiar
esa cultura rechazando el clientelismo (a partir de indicadores de desarrollo) pero se enfrenta a una lógica
familiar relacional que prioriza a la familia y lo personal antes que lo público o el bien de todos. León
sugirió la necesidad de estudiar las redes de parentesco para ver los límites del “desarrollo”.
El expositor también nos explicó cómo es que las minas definen sus “áreas de influencia” y cómo esto va
pauteando la relación que establecen con la población. A través de estudios de impacto ambiental y social
se hace un mapeo de actores teniendo en cuenta básicamente dos variables: el grado de poder que
tienen los actores y el nivel de impacto que sufren. Los grupos con mayor poder y mayores impactos son
los que la empresa identifica como “grupos clave”; los que tienen mayor poder pero son poco impactados
son los “grupos políticos”, y son estos con los que se busca trabajar o negociar. Aquellos que tienen
menos poder pero son más impactados son los “vulnerables”, y los que no tienen poder y tampoco son
impactados son los “grupos de no interés” con los que normalmente casi no se tiene contacto o algún tipo
de negociación. León, entonces, lanzó como pregunta de reflexión si este tipo de abordaje que hacen las
empresas mineras va acorde o no con el concepto de desarrollo sostenible o territorial.
Acerca de Conga, León advirtió que el conflicto en torno de este proyecto generó la caída de dos
gabinetes en menos de seis meses, siendo el desgaste político de un nivel muy alto; al respecto se
preguntó cuál sería la respuesta, si se tuvieran otros tipos de inversiones que generen cantidades
similares de producción. Finalmente, en cuanto a aspectos culturales, León planteó una serie de
preguntas con las que se puede comenzar a comprender cómo es que se relacionan la población y las
empresas mineras: “¿qué entienden los pobladores por desarrollo?”, “¿cómo se relacionan los pobladores
entre ellos para producir e intercambiar?”, “¿cómo es la economía local, campesina o nativa?”, “¿cuál es
su relación con el Estado?”, “¿cómo fue su relación en la época de los incas o la colonia?, etc.
Como una de sus últimas ideas-fuerza, León señaló que las industrias extractivas, debido al gran
desarrollo tecnológico que poseen, generan cada vez menos empleo; además tienen poca proporción de
compras locales, se importa incluso mano de obra, y los aportes son focalizados en el área de influencia
directa: solo a los grupos poderosos y los grupos clave (situación que reproduce la distribución del canon).
Este modo de operación, según León, distorsiona la visión de desarrollo territorial, regional, de valle o
cuenca, y solo va enfocado a mantener el control o paz social. Además de esto, es posible que, bajo esta
perspectiva, las áreas de relaciones públicas procedan con actividades de tipo filantrópico o clientelístico.
En pos de mejorar las relaciones entre los diversos actores involucrados, León propone que, en primer
lugar, se debe pensar adónde se quiere ir como país o como región y, de ese modo, focalizar el uso de los
recursos provenientes de la mina. También se debe intentar salir de la dependencia de la actividad
minera, lo que permitiría que las negociaciones del Estado se den en otras condiciones. Asimismo, es
necesario evaluar el enfoque de desarrollo territorial. En la actualidad tenemos que el desarrollo no se da
igual en todas las zonas sino que es georreferenciado (una zona o un conjunto de zonas particulares). Por
ello, la gestión pública debería tomar decisiones sobre el uso de territorios; en esta línea se encuentran
los procesos de zonificación económica y ecológica, y de ordenamiento territorial; aunque, las empresas
han denunciado a los gobiernos regionales de usar estos enfoques para detener el progreso de la minería.
Pablo Salazar
El segundo expositor, Pablo Salazar, es sociólogo de la Universidad Mayor de San Marcos. Trabaja hace
siete años temas de conflictos sociales, especialmente vinculados a las industrias extractivas. Ha realizado
trabajos de campo en casi todas las regiones del país. Actualmente, se desempeña como consultor en
V&C Analistas y está encargado del trabajo de análisis social para varias empresas mineras.
Salazar inició su participación mencionando la tensión constante que se presenta entre las empresas
mineras, las comunidades y diferentes actores sociales, sobre todo sabiendo que la llegada del proyecto
supone siempre una transformación del espacio local y que estas empresas usualmente establecen
contacto con comunidades que realizan agricultura de autoconsumo y sin mucho comercio. A su vez,
Salazar presentó algunas cifras relevantes para entender el debate actual que gira alrededor de la
disposición del gobierno para promover las inversiones. Por su parte, las empresas aseguran que el
gobierno, al no arriesgarse y apostar por el sector minero, crea desaceleración y desincentiva la inversión.
En el 2012, el 67,6% de exportaciones era del sector de industrias extractivas y más del 20% total de
impuestos procedían de este sector; en el 2013, hay una baja del 10% en el valor de la producción minera,
debido a la disminución de los precios pero también por una disminución en la exportación; los tributos
internos crecieron 6% pero en el sector minero disminuyeron en un 32%.
Si bien en el 2012 se llega a un máximo histórico en inversión en exploración minera, esta ha disminuido
considerablemente al 2013. De igual forma, los conflictos han pasado de un estado de ebullición y
constantes incidencias y manifestaciones a un estado latente; ha habido, pues, muy pocos incidentes
sobre conflictos mineros en estos dos últimos años. Según Salazar, esto se puede deber a que el gobierno
está impulsando menos inversiones puesto que la conflictividad casi siempre tiene que ver con la
inversión nueva, con los proyectos que ya están solo ocurre una negociación constante.
En los últimos años anteriores al 2013, hubo una gran cantidad de conflictos. Del 2000 al 2004 los casos
más resaltantes fueron los de Tambogrande, Quilish y Majaz. Posteriormente en el 2008, en
Tambogrande, Majaz y en Islay en Tía María hubo una figura singular puesto que la población podía votar
si quería el proyecto minero o no; la consulta popular dejó abierta la posibilidad de referéndum. La
segunda ola de conflictos se centró en torno de Bagua, que si bien no necesariamente fue un conflicto
minero, estaba ligado a leyes que pretendían flexibilizar las condiciones para que las empresas extractivas
operen; en el 2009, este gran conflicto ocasionó que la mayor parte de los proyectos de ley más
cuestionados se archivaran. La tercera ola fue del 2009 al 2011, los casos más resaltantes fueron el de
Puno y Tía María. Finalmente, el conflicto que hubo en Conga es considerado por Salazar como un hito en
el último siglo puesto que fue el único asunto de discusión pública que mantuvo polarizada la opinión
pública durante ocho meses e incluso provocó la renuncia de dos gabinetes (los de Lerner y Valdez). Como
consecuencia, en el 2013, el gobierno decidió no intervenir, si los costos políticos podrían ser muy altos.
Por su parte, la oposición pide medidas que reinyecten la inversión, el empresariado pide flexibilización
de las condiciones y los movimientos sociales se han replegado en tanto no hay proyectos de inversión
polémicos ni grandes debido al descenso de la inversión.
Revisando datos de la Defensoría del pueblo, Salazar mostró que el 70% de conflictos es socioambiental;
aunque también el 80% de espacios de diálogo son socioambientales, por lo que si a veces se ve al Estado
como ausente o como aliado de las empresas, existen intentos de su parte por institucionalizar el diálogo
y como ejemplo se tienen las Mesas de Desarrollo. Estos espacios están presididos por la Presidencia del
Consejo de Ministros y, ya que no se pudieron impulsar otros mecanismos como la Ley de Consulta, según
Salazar, el Estado ha sentido que puede tener protagonismo mediando en las negociaciones entre las
empresas y las comunidades.
Basado en el libro del IEP de Roxana Barrantes, Jorge Morel y Ricardo Cuenca en el que se analizan los
casos de Arequipa y Cajamarca, Salazar nos habló del "desarrollo inclusivo" que según los autores debe
incluir a más pobladores dentro del mercado, ya sea porque estos venden más o lo hagan por primera
vez; debe de haber un aumento en los ingresos familiares, sea por la inclusión de nuevos familiares al
mercado o por el aumento del valor vendido; y la tasa de crecimiento de los más pobres debe ser más
altas que la de los más ricos. A partir de esto, se identifica que en Arequipa hay crecimiento económico,
reducción de la pobreza y de la desigualdad; las actividades económicas están repartidas por todo el
territorio y focalizadas con crecimiento homogéneo y ordenado, además de invertir más per cápita en
donde hay indicadores de pobreza mayores; tiene universidades e institutos que le permiten una
transformación productiva que no importa mano de obra calificada; y, hasta el momento de finalizado el
estudio (2009), el presidente regional Juan Manuel Guillén contaba con una red que incorporaba
movimientos sociales y empresariado para llegar a acuerdos que viabilicen los proyectos e inversiones.
En Cajamarca, en cambio, se presentan crecimiento económico y reducción de la pobreza pero no de la
desigualdad; fragmentación territorial e inversión per cápita de recursos sin tomar en cuenta la incidencia
sobre la pobreza; mano de obra calificada importada y mano de obra local solo utilizada para servicios
muy básicos; y, antes de Gregorio Santos, la agenda la colocaban los movimientos sociales o actores
externos, más que las instituciones del Estado. Recientemente, en Cajamarca, ha salido Gregorio Santos
con 44% y, según Salazar, se erige como la región con el clima más adverso para la minería, pero a la vez,
nos recuerda, es la región con mayores posibilidades para la inversión minera. Hay proyectos grandes que
por ahora están detenidos: Conga de Yanacocha, Galeno de Lumina, Michiquillay de Anglo American, La
Granja de Río Tinto, y ampliaciones en la Zanja de Buenaventura. El voto por Santos, explicó Salazar, fue
un voto que va en contra del Gobierno Central, reivindicativo de lo regional frente a lo nacional y, por
supuesto, un voto anti-minero. Basado en estudios del economista Richard Webb, sostuvo que la minería
tiene mayor impacto en el PBI que en la economía familiar.
En cuanto al daño ambiental, el expositor afirma que efectivamente las empresas sí contaminan, sin
embargo, el problema en realidad es que este impacto no está debidamente valorizado ni regulado.
Explicó también que, actualmente, los temas importantes son el del estado del agua y el problema de que
se tome el tema ambiental como tema para negociar beneficios. Además, mencionó que se debe tener en
cuenta que el Ministerio del Ambiente (MINAM) tiene un choque constante con el MINEM, puesto que las
iniciativas del primero están supeditadas a las del segundo, además de ser este último quien tiene los
vínculos con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la pareja presidencial y la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM).
Finalmente, Salazar planteó su visión sobre el panorama actual de las industrias extractivas. La llegada de
una minera pone de manifiesto muchas veces la precariedad institucional: uno de los vicios principales a
superar es la corrupción. Asimismo, después de lo de Conga, el repliegue tanto de las inversiones como de
los movimientos sociales ha centrado las discusiones en las nuevas minas y el reto del gobierno nacional
está en elaborar medidas para enfrentar la desaceleración de las inversiones. La Ley de Consulta tendrá
que impulsarla otro gobierno ya que este no se atreve ni tiene las condiciones para impulsarlo. Además,
aseguró que el reto principal es el ordenamiento territorial, que sería lo ideal para gestionar el territorio.
Luis Uriarte
El tercer y último expositor, Luis Iriarte, es docente del Departamento Académico de Ciencias de la
Gestión de la PUCP y Profesor principal de la Escuela de Gestión y Economía de Gerens; ha dictado en la
Maestría de Gestión Minera de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en el Programa de Educación
para Ejecutivos EdEx de Centrum Católica, y en el Capítulo de Minas del CIP, así como ha sido expositor en
Perumin 21 y 22. Iriarte es Ingeniero de Minas por la PUCP, tiene un MBA por ESAN, con especialización
en finanzas, ha participado del programa de Alta Dirección en la Universidad de Piura y tiene un
diplomado en Análisis de Sistemas por la PUCP. Ha sido Gerente General de la Consultora Convergensia
SAC y Subgerente de Planeamiento y Costos del Consorcio Minero Horizonte, así como Gerente de
Administración y Finanzas de Castrovirreyna Cía. Minera, Gerente de Finanzas de Minera Titán del Perú y
ejecutivo de importantes empresas del sector comercial.
Iriarte comenzó con una explicación sobre qué es la minería y cómo procede un proyecto minero. Para él,
la minería se entiende como el aprovechamiento de los recursos metálicos y no metálicos que se
encuentran en la corteza terrestre (35 km aprox.); asimismo, un proyecto minero nace desde que se
visualiza una zona que presente alguna anomalía que dé indicios de que hay posibilidad de encontrar
reservas de mineral que puedan ser aprovechados económicamente. Iriarte resaltó la importancia de que
los recursos puedan "ser aprovechados económicamente", puesto que de nada serviría que los costos de
exploración, extracción y refinación resulten más caros de lo que se va a ganar. Iriarte destacó que el
esfuerzo que hace una empresa minera es enorme pues gasta millones de dólares desde el momento
mismo en que estudia el suelo y entra en contacto con las comunidades residentes (a las que ya les va
brindado servicios) sin que esto le suponga todavía ingreso alguno; además del alto riesgo en la industria
minera, sobre todo en los primeros pasos, debido a que el precio del mineral es bastante variable, al
riesgo geológico ‒puesto que el cuerpo mineralizado podría tener dimensiones distintas a las que se
esperaban o incluso la posibilidad de no encontrar el mineral‒, o a que los costos de su extracción o
procesamiento sean mayores a los beneficios que se puedan obtener. Los grandes proyectos mineros
toman años y se pueden tomar hasta cuatro años solo en la recopilación de información.
El primer paso es el de prospección, una actividad libre (sin necesidad de ningún permiso porque no hay
ninguna alteración del medio ambiente) en la que los geólogos van al campo y encuentran qué zonas
podrían ser provechosas. Luego se pasa a actividades más formalizadas que siguen determinadas normas.
Una vez que el Ministerio aprueba la exploración se le da a la empresa una concesión que garantiza que
nadie más pueda explorar en esa zona. En este punto, señaló Iriarte, es importante el estudio de
factibilidad, el cual se desarrolla con toda la información que se ha recopilado para evaluar en qué estado
se encuentra el ecosistema del lugar, calcular el nivel de utilidades y, por tanto, tomar la decisión de
invertir o no. Además, se hace necesario un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o al menos uno
semidetallado dependiendo de la magnitud del trabajo de exploración que se vaya a realizar.
Una vez aprobados los estudios, continúa la etapa de implementación del proyecto. En el primer paso, el
preminado, se mueve todo el suelo hasta llegar al punto en donde se encuentra el mineral que, luego,
recién puede ser explotado. Según Iriarte, son alrededor de dos años en los que no se saca mineral y solo
se ven gastos atendiendo los requerimientos de la comunidad, considerando el factor no solo económico
y social sino también ambiental. Pasado el preminado, se sigue con la construcción e implementación del
área en la que se trabajará para proceder con la extracción del mineral. A su vez, comentó Iriarte, es
necesario realizar un Plan de Cierre, es decir, cómo se va a dejar la mina, planificar programas de
revegetación, programas sociales, etc. Iriarte enfatizó que este plan no se hace cuando ya se termina toda
la actividad minera sino conforme se vaya avanzando en la actividad y vayan quedando zonas que ya no
tengan mineral y sea necesario cerrarlas, rellenarlas o revegetar. Con el objetivo de ilustrar el alto
impacto que tiene la actividad minera en la economía, Iriarte dio algunas cifras y comparaciones. En
cuanto a todo lo que el país vende al extranjero y la generación de ingresos en dólares, la minería
contribuye con más de la mitad; en el año 2011-2012 está entre el 56-59%. El impuesto a la renta en los
últimos 10 años está compuesto casi en una tercera parte por el impuesto a la minería; un año de aporte
minero equivale a 44 veces el presupuesto anual del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONAA), también a 14,5 años de Vaso de leche, o a 11,5 años de Seguro Integral de Salud (SIS).
A su turno, Luis Iriarte identificó como principal problema el uso que se hace de los recursos que aporta la
minería. Para ello, explicó primero cómo era que estos se distribuían. La minería, por un lado, paga el
impuesto a la renta, el 30% de las ganancias obtenidas; la mitad de esta debe quedarse en la zona de
explotación, es decir, un 15% que constituye el Canon Minero. Además, por estar en la concesión se debe
pagar regalías, gravamen especial a la minería e impuesto especial a la minería ‒que se paga por extraer
material (antes, el impuesto a la sobreganancia). De los derechos de vigencia que se pagan por la
concesión, 65% van a los municipios distritales, 5% se queda en el MINEM y 20% va para el Instituto
Geológico Metalúrgico; el gravamen especial a la minería se queda en el tesoro público; y de las regalías
mineras, 20% va hacia los municipios distritales, 20% a la provincia, 40% a municipios por departamento,
15% al gobierno regional y 5% a la universidad de la zona. El impuesto especial a la minería va al tesoro
público. Del Canon minero, 10% va a la municipalidad del distrito, 25% a la provincia, 40% al
departamento y 25% para el gobierno regional. El otro 50% del impuesto a la renta va también al tesoro
público. A pesar de ser un aporte considerable, Iriarte dio ejemplos del mal uso que se hace de los
recursos del canon como el palacio municipal de seis pisos que se va a construir en la Encañada, el Palacio
Municipal de Ilave, el coliseo en Azángaro, el monumento a la maca, el monumento al sombrero, etc. Para
Iriarte, son gastos como estos los que no permiten que la población sienta los beneficios y se vea en la
necesidad de exigirlos directamente a la empresa minera.
Finalmente, la mesa tuvo una ronda de preguntas entre las que tuvieron lugar qué está haciendo el
gobierno con la minería informal, cuáles son las empresas mineras con mejores prácticas en desarrollo
sostenible, cuáles han sido los mayores retos en las negociaciones con el sector público y qué propuestas
darían para mejorar el manejo de relaciones comunitarias.
La primera pregunta fue contestada por el profesor Iriarte, quien señaló que el tema es bastante
complejo en tanto es una actividad que se desarrolla debido a la carencia de oportunidades y que se ha
incrementado por las subidas del precio del oro, la simplicidad del manejo de la tecnología y la facilidad
para entrar a concesiones de terceros sin que la ley se haga presente. Además, resaltó que el fenómeno
es aún más problemático puesto que está vinculado a mafias que mueven mucho dinero como la mafia de
explosivos, de los que compran ese mineral, de los equipos, etc.
Para la segunda pregunta en torno de mejores prácticas, León recordó que las buenas prácticas no solo
tienen que ver con el impacto que tienen en los ingresos de la población sino, también, con el impacto
ambiental y el respeto de derechos humanos. Así, León señaló que ninguna empresa minera podría
jactarse de cumplir todas las normas, sin embargo, mencionó que existen varias que trabajan el tema y
que, por lo general, son las más grandes y de capital europeo o norteamericano. Ejemplo de ello sería
Antamina, que ha tenido un área de desarrollo sostenible, una de relaciones comunitarias y, además,
varios libros en los que incluso ha expuesto sus propias fallas a lo largo de los años. Cerro Verde, indicó,
también ha tratado el tema generando indicadores que son monitoreados anualmente. León mencionó
que incluso Yanachocha también trabaja el tema, pero que este trabajo ha sido opacado debido a las
varias denuncias por vulneración de derechos humanos e impactos ambientales negativos. A su turno,
Barrick (Lagunas norte y Pierina), nos cuenta, monitorean anualmente el impacto de desarrollo en la
población.
En cuanto a la pregunta sobre los principales retos para las negociaciones en el sector público, Iriarte
respondió que es la corrupción el principal tema a resolver. Las empresas, según Iriarte, pagan los
impuestos que posteriormente son distribuidos según el MEF, sin embargo, son los malos manejos del
dinero los que hacen que la población no sienta los beneficios y los exija directamente a las empresas,
muchas veces haciendo pedidos ilógicos o que van en contra de los intereses de la empresa. En este
punto, recalcó que un adecuado manejo de las relaciones comunitarias es esencial para que el proyecto
no termine paralizado.
Como respuesta a la última pregunta sobre relaciones comunitarias, León indicó que para mejorar las
relaciones comunitarias primero se debe tener en cuenta que la gente en zonas rurales no es experta en
desarrollo y sus demandas son generalmente un intento de resolver cuestiones inmediatas como sus
bajos ingresos o la demanda de trabajo, a lo cual se suma que las actividades de las empresas mineras no
se relacionan con las actividades productivas locales, generando así un desfase con la población, que se
traduce en menos empleo, menos compras locales por la complejidad de las operaciones y que las zonas
rurales no ofrezcan lo que las minas necesitan. La propuesta, entonces, sería la elaboración de un plan de
desarrollo territorial en el que participen tanto el gobierno como las comunidades de las zonas en las que
se planean llevar a cabo proyectos mineros y se plantee una línea base de cuál es la situación en ingreso,
salud, educación, agua, servicios básicos y todo aquello que vaya acorde con lo que se denomina
desarrollo (IDH, líneas de pobreza, necesidades básicas insatisfechas, los Objetivos del Milenio, tasas de
mortalidad, natalidad, ingresos, materiales de las casas, entre otro). Según León, un plan de desarrollo a
largo plazo realizado de manera transparente, monitoreado y con una evaluación independiente podría
generar una relación fluida entre empresas, comunidades y Estado con un impacto positivo.
Diego Mendoza García
Practicante de Investigación del DACG