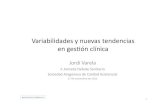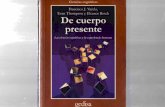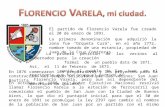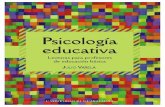De Cuerpo Presente Varela
-
Upload
isaac-aquino -
Category
Documents
-
view
2.667 -
download
7
Transcript of De Cuerpo Presente Varela
Editorial Gedisa ofrece los siguientes ttulos sobre
DE CUERPO PRESENTELas ciencias cognitivas y la experiencia humana
CIENCIAS COGNITIVAS
F. VRELA, E. THOMPSON Y E. ROSCH DANIEL C. DENNETT
De cuerpo presente La libertad de accin
por
HlLARY PUTNAM Representacin y realidadDANIEL C. DENNETT FRANCISCO J. VRELA JEROME BRUNER
La actitud intencional Conocer Realidad mental y mundos posibles
Francisco J. Varela Evan Thompson Eleanor Rosch
Ttulo del original en ingls: The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience by F. J. Vrela, E. Thompson & E. Rosch
Traduccin: Carlos Gardini
ndiceDiseo de cubierta: Marc VallsAGRADECIMIENTOS INTRODUCCIN 13 17
Segunda edicin, septiembre de 1997, Barcelona
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
PRIMERA PARTE: EL PUNTO DE PARTIDA
by Editorial Gedisa, S.A. Muntaner, 460, entlo., 1.a Tel. 20160 00 08006 - Barcelona, Espaa
1. U n a circularidad fundamental: en la m e n t e del cientfico reflexivo Una condicin dada Qu son las ciencias cognitivas? Las ciencias cognitivas dentro del crculo El tema de este libro 2. Qu significa "experiencia humana"? La ciencia y la tradicin fenomenolgica La desintegracin de la fenomenologa Una tradicin filosfica no occidental Examinando la experiencia con un mtodo: presencia plena/conciencia abierta El papel de la reflexin en el anlisis de la experiencia Experimentacin y anlisis experiencial
27 27 28 34 36 39 39 42 45 48 52 56
ISBN: 84-7432-419-X Depsito legal: B-3.412/1997
Impreso en Limpergraf c/del Ro, 17-RipolletSEGUNDA PARTE: DIVERSAS FORMAS DE COGNITIVISMO
Impreso en Espaa Printed in Spain
Queda prohibida la reproduccin total o parcial por cualquier medio de impresin, en forma idntica, extractada o modificada, en castellano o cualquier otro idioma.
3. Smbolos: la h i p t e s i s c o g n i t i v i s t a La nube fundacional La hiptesis cognitivista Manifestaciones del cognitivismo El cognitivismo y la experiencia h u m a n a La experiencia y la mente computacional
61 61 64 67 74 77
7
4. El ojo de la t o r m e n t a Qu significa "yo"? Buscando un yo en los agregados La momentaneidad y el cerebro Los agregados sin yo
83 83 87 97 105
TERCERA PARTE: TIPOS DE EMERGENCIA
9. Vas e v o l u t i v a s y deriva n a t u r a l Adaptacionismo: u n a idea en transicin Un horizonte de mecanismos mltiples Abandonando lo ptimo Evolucin: congruencia entre ecologa y desarrollo Lecciones de la evolucin como deriva natural Definicin del enfoque enactivo Ciencias cognitivas enactivas Conclusin
216 216 219 225 227 233 238 241 246
5. P r o p i e d a d e s e m e r g e n t e s y c o n e x i o n i s m o Autoorganizacin: las races de u n a alternativa La estrategia conexionista Emergencia y autoorganizacin El conexionismo en la actualidad Emergencias neuronales Los smbolos abandonan la escena Lazos entre los smbolos y la emergencia 6. M e n t e s sin yo Sociedades de la mente La sociedad de relaciones objtales Origen codependiente Anlisis de elementos bsicos Presencia plena y libertad Mentes sin yo, agentes divididos Buscando el mundo
111 111 113 114 117 120 126 127 132 132 135 137 144 150 151 158
QUINTA PARTE: MUNDOS SIN FUNDAMENTO
10. La v a m e d i a Sendas de incertidumbre Nagarjuna y la tradicin Madhyamika Las dos verdades La falta de fundamento en el pensamiento contemporneo 11. H a c i e n d o c a m i n o al andar Ciencia y experiencia en circulacin El nihilismo y la necesidad de un pensamiento planetario Nishitani Keiji La tica y la transformacin h u m a n a Conclusin
251 251 253 260 263 271 271 273 276 280 288
CUARTA PARTE: PASOS HACIA UNA VA INTERMEDIA
7. La a n g u s t i a c a r t e s i a n a Una sensacin de insatisfaccin La angustia cartesiana Pasos hacia u n a va media 8. Enaccin: la c o g n i c i n corporizada Recobrando el sentido comn Nueva visita a la autoorganizacin El caso del color La cognicin como accin corporizada Psicoanlisis heideggeriano El repliegue hacia la seleccin natural
161 161 169 172 174 174 178 185 202 210 211
Apndice A: Terminologa de la meditacin Apndice B: Categoras de acontecimientos experienciales utilizados en la presencia plena/conciencia abierta Apndice C: Bibliografa sobre budismo y meditacinREFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
291
293 297299
9 8
AgradecimientosLa inspiracin para escribir este libro naci a fines de la dcada de 1970, cuando Francisco Vrela enseaba en el Programa de Ciencias estival del I n s t i t u t o Naropa, en Boulder, Colorado. El Instituto Naropa intentaba crear un espacio intelectual p a r a un dilogo entre las ciencias cognitivas y las tradiciones budistas de la psicologa y la filosofa meditativas, ofreciendo diversos cursos y reuniendo a profesores y alumnos para deliberar en u n a atmsfera informal. En esta empresa, y en las ideas que surgieron de ella, las aportaciones de Newcomb Greenlear, Robin, K o r n m a n , J e r e m y Hayward, Michael Moerman, Joseph Goguen y Charlotte Linde fueron invalorables. En 1979, la Alfred P. Sloan Foundation subsidi lo que quiz fue la p r i m e r a conferencia sobre "Perspectivas contrastantes acerca de la cognicin: el budismo y las ciencias cognitivas". Esta conferencia, que reuni a estudiosos de diversas universidades de Amrica del Norte y a estudiosos budistas de diversas escuelas y tradiciones, fue un tal fracaso en generar un genuino dilogo que nos ense muchsimo sobre cmo no emprender esta exploracin. Durante los aos siguientes, Francisco Vrela continu trabajando por su cuenta en el desarrollo del dilogo entre las ciencias cognitivas y la tradicin budista, y slo en ocasiones expuso sus ideas en pblico. Una de esas ocasiones fue la serie de charlas que dio en 1985 en Karma Choeling, en Vermont. Este libro cobr su forma actual cuando Evan Thompson, respaldado por u n a beca de investigacin del Stiftung Zur Frderung der Philosophie (Alemania), se reuni con Francisco Vrela en la Ecole Polytechnique de Pars en el verano de 1986. En esa poca redondearon un primer borrador del libro. Agradecemos al Stiftung y a Uri Kuchinksy por el respaldo otorgado durante ese perodo. En el otoo de 1987, las ideas de ese primer borrador se expusieron en otra conferencia sobre ciencias cognitivas y budismo, la cual se celebr en la catedral de St. John the Divine, en la ciudad de Nueva York, y fue organizada por el Lindisfarne Program for 13
Biology, Cognition, and Ethics. Estamos especialmente agradecidos a William J. Thompson y al reverendsimo J a m e s P a r k s Morton por su inters y respaldo. De 1987 a 1989, Vrela y Thompson continuaron escribiendo en Pars, respaldados por becas del Lindisfarne Program for Biology, Cognition, and Ethics y el Prince Charitable Trusts de Chicago. En otoo de 1989, Eleanor Rosch, que d u r a n t e muchos aos haba enseado e investigado psicologa cognitiva y psicologa budista en Berkeley, se sum al proyecto como tercera autora. En 1990-91, Vrela, Thompson y Rosch, trabajando a veces en conjunto y a veces por separado en Berkeley, Pars, Toronto y Boston, redactaron varios borradores, los cuales confluyeron finalmente en este libro. A travs de los aos, muchas personas h a n alentado y respaldado n u e s t r a labor. William J. Thompson, Amy Cohn y Jeremy Hayward no cejaron en su afn de brindarnos consejos, aliento y u n a crtica cordial en referencia a casi todos los aspectos del libro. Los comentarios y el respaldo de Mauro Cerutti, Jean-Pierre Dupuy, F e r n a n d o Flores, Gordon Globus y S u s a n Oyama tambin constituyeron u n a gran ayuda. Otras personas leyeron varios borradores y/o secciones del manuscrito y ofrecieron comentarios valiosos, entre ellas Dan Dennett, Gail Fleischaker, Tamar Gendler, Dan Goleman y Lisa Lloyd. Por ltimo, debemos una especial gratitud a Frank Urbanowski de The MIT Press por creer en este libro, y a Madeline Sunley y Jenya Weinreb por su cuidado en el manejo de las revisiones y la produccin. Adems de los mencionados, cada uno de nosotros desea aadir varios agradecimientos personales. Francisco Vrela agradece especialmente al difunto Chogyam Trungpa y a Tulku Urgyen por su inspiracin personal. Por el respaldo financiero durante el perodo de escritura (1986-1990), gracias al Prince Charitable Trusts y a su presidente, William Wood Prince, y a la Fondation de France por u n a ctedra en Ciencias Cognitivas y Epistemologa. Tambin agradece el respaldo institucional del Centre de Recherche en Epistmologie Appliqu (CREA) de la Ecole Polytechnique y al Centre National de Recherche Scientifique (Institut des Neurosciences, URA 1199). Evan Thompson desea agradecer a Robert Thurman, ahora en la Universidad de Columbia, por introducirlo en los estudios budistas y la filosofa comparada en el Amherst College, y al Social Sciences and Humanities Research Council del Canad por las generosas becas que le posibilitaron escribir este libro mientras tambin redactaba su tesis doctoral en filosofa en la Universidad de Toronto, y por las becas posdoctorales que lo respaldaron mientras 14
finalizaba esta obra; agradece adems por la hospitalidad del Cent t Estudios Cognitivos d e Tufts University, donde s e f i n a h z o " ^ Eeanor Rosch desea agradecer a Hubert Dreyfus a l L O g r i * ve Science Program y al Buddhist Studies Program de la Umversi dad de California en Berkeley.
15
IntroduccinEste libro comienza y t e r m i n a con la conviccin de que las nuevas ciencias de la mente necesitan ampliar sus horizontes para abarcar tanto la experiencia h u m a n a vivida como las posibilidades de transformacin inherentes a la experiencia h u m a n a . La experiencia cotidiana, por otra parte, debe ampliar sus horizontes para enriquecerse con los conceptos y anlisis forjados por las ciencias de la mente. En este libro exploramos precisamente la posibilidad de u n a interrelacin entre las ciencias de la mente (ciencias cognitivas) y la experiencia humana. Si examinamos la situacin actual, con la excepcin de algunas discusiones acadmicas, las ciencias cognitivas no tienen nada que decir acerca de qu significa ser humano en las situaciones de la vida cotidiana. Por otra parte, es preciso presentar las tradiciones h u m a n a s que se h a n concentrado en el anlisis, la comprensin y las posibilidades de transformacin de la vida cotidiana dentro de un contexto que las vuelva accesibles para la ciencia. Queremos abordar el viaje que emprendemos en este libro como la continuacin moderna de un programa de investigaciones fundado hace ms de u n a generacin por el filsofo francs Maurice Merleau-Ponty. 1 Por continuacin no aludimos a un examen acadmico del pensamiento de Merleau-Ponty en el contexto de las ciencias cognitivas contemporneas, sino que manifestamos que los escritos de Merleau-Ponty h a n constituido u n a gua y u n a inspiracin para nuestra tarea. Sostenemos, con Merleau-Ponty, que la cultura cientfica occidental requiere que veamos nuestros cuerpos no slo como estructuras fsicas sino como estructuras vividas y experienciales, es decir como "externos" e "internos", como biolgicos y fenomenolgicos. Es obvio que ambos aspectos de la corporalidad no se oponen sino
1 Pensamos ante todo en los primeros trabajos de Merleau-Ponty: La Structure du Comportement y La Phnomnologie de la Perception.
17
que, por el contrario, circulamos continuamente de un aspecto al otro. Merleau-Ponty entenda que no podemos comprender esta circulacin sin u n a investigacin detallada de su eje fundamental, a saber, la corporizacin del conocimiento, la cognicin y la experiencia. Para Merleau-Ponty, pues, al igual que para nosotros, corporalidad tiene este doble sentido: abarca el cuerpo como estructura experiencial vivida y el cuerpo como el contexto o mbito de los mecanismos cognitivos. La corporalidad en este doble sentido ha estado virtualmente ausente de las ciencias cognitivas, tanto en las discusiones filosficas como en las investigaciones pragmticas. Tenemos en cuenta a Merleau-Ponty, pues, porque afirmamos que no se puede investigar la circulacin entre las ciencias cognitivas y la experiencia humana sin concentrar la atencin en este doble sentido de corporalidad. Esta afirmacin no es primariamente filosfica. Por el contrario, sostenemos que tanto el desarrollo de la investigacin en las ciencias cognitivas como la relevancia de esta investigacin para la experiencia h u m a n a vivida requieren la tematizacin explcita de este doble sentido de corporalidad. Este libro aspira a ser un primer paso en esta tarea. Aunque buscamos inspiracin en Merleau-Ponty, reconocemos que nuestra situacin actual es muy diferente. Hay por lo menos dos razones para esta diferencia, u n a propia de la ciencia y otra propia de la experiencia humana. Primero, en los tiempos en que Merleau-Ponty emprendi su labor las dcadas de 1940 y 1950 las potenciales ciencias de la mente estaban fragmentadas en diversas disciplinas sin comunicacin entre s: la neurologa, el psicoanlisis y la psicologa experimental conductista. Hoy vemos la emergencia de una nueva matriz interdisciplinaria, las ciencias cognitivas, que incluyen no slo las neurociencias sino la psicologa cognitiva, la lingstica, la inteligencia artificial y, en muchos centros, la filosofa. Ms aun, la mayor parte de la tecnologa cognitiva, que es esencial para la ciencia de la mente contempornea, se ha desarrollado slo en los ltimos cuarenta aos, con el ordenador digital como ejemplo ms significativo. Segundo, Merleau-Ponty abord el mundo vivido de la experiencia h u m a n a desde el punto de vista filosfico elaborado en la tradicin de la fenomenologa. Hay muchos herederos directos de la fenomenologa en la escena contempornea. En Francia, la tradicin de Heidegger y Merleau-Ponty se contina en autores como Michel Foucault, Jacques Derrida y Pierre Bourdieu. 2 En Amrica2 Vase por ejemplo, Foucault: Les mots et les choses. Une archologie des sciences humaines; Derrida: La voix et le phnomne; Bourdieu: Le sens pratique.
del Norte, Hubert Dreyfus ha sido por mucho tiempo el tbano heideggeriano de las ciencias cognitivas, 3 y ahora se h a n sumado a esa empresa crtica otros que la vinculan con diversas reas cientficas, tales como Terry Winnograd, Fernando Flores, 4 Gordon Globus 5 y John Haugeland. 6 En una direccin menos filosfica, la fenomenologa como etnometodologa ha continuado recientemente en los estudios sobre improvisacin realizados por D. Sudnow. 7 Por ltimo, la fenomenologa ha dado su nombre a u n a tradicin de la psicologa clnica. 8 Estos enfoques, sin embargo, dependen de los mtodos de sus disciplinas originarias: las articulaciones lgicas de la filosofa, el anlisis interpretativo de la historia y la sociologa y el tratamiento de los pacientes en terapia. A pesar de esta actividad, la fenomenologa contina siendo especialmente en Amrica del Norte, donde actualmente se realizan gran parte de las investigaciones en ciencias cognitivas u n a escuela filosfica de influencia relativamente escasa. Creemos que es hora de proponer un mtodo y un enfoque radicalmente nuevos para la implementacin de la visin de Merleau-Ponty. En este libro ofrecemos pues un nuevo linaje, que desciende de la intuicin fundamental de la doble corporalidad tal como la articul inicialmente Merleau-Ponty. Qu desafos enfrenta la experiencia h u m a n a como resultado del estudio cientfico de la mente? La preocupacin existencial que anima nuestra discusin en este libro deriva de la demostracin tangible, dentro de las ciencias cognitivas, de que el yo o sujeto cognitivo es fundamentalmente fragmentado, dividido o no unificado. Por cierto, la cultura occidental ya haba reparado en esto. Muchos filsofos, psiquiatras y tericos sociales desde Nietzsche h a n desafiado nuestra concepcin recibida del yo o sujeto como epicentro del conocimiento, la cognicin, la experiencia y la accin. No obstante, la emergencia de este tema dentro de la ciencia seala un acontecimiento muy significativo, pues la ciencia brinda la voz de
Dreyfus: What Computers Can't Do. Winnograd y Flores: Understanding Computers and Cognition. Globus: Dream Life, Wake Life; "Heidegger and Cognitive Science"; "Derrida and connectionism"; "Deconstructing the Chinese room". 6 J. Haugeland: "The Nature and Plausibility of Cognitivism". 7 Sudnow: Ways ofthe Hand: The Organization of Improvised Conduct. 8 Los trabajos clave son Jaspers: Allgemeine Psychopathologie y Binswanger, Zur phanomenologischen Anthropologie. P a r a u n a resea reciente y actualizada desde u n a perspectiva europea, vase Johnkheere: Phnomnologie et analyse existentielle. P a r a trabajos representativos de esta escuela en el mundo angloamericano, vase por ejemplo, Lecky: Self-consistency; Rogers: On Becoming a Person; Snygg y Combs: Individual Behavior.4 5
3
18
19
la autoridad en nuestra cultura, en una medida que no encuentra parangn en ninguna otra prctica ni institucin h u m a n a . Ms aun, la ciencia de nuevo, a diferencia de otras prcticas e instituciones humanas encarna su comprensin en artefactos tecnolgicos. En el caso de las ciencias cognitivas, dichos artefactos son mquinas pensantes/actuantes cada vez ms complejas, que tienen tal vez aun ms potencial que los libros del filsofo, las reflexiones del terico social o los anlisis teraputicos del psiquiatra para transformar la vida cotidiana. Este problema central y fundamental el estatus del yo o sujeto cognitivo se podra relegar, desde luego, a u n a empresa puramente terica. Empero, este tema obviamente toca directamente nuestra vida y nuestra autocomprensin. Por lo tanto, no es sorprendente que los pocos libros elocuentes que abordan este problema, tales como The Mind's I de Hofstadter y Dennett y The Second Self de Sherry Turkle, cobren considerable popularidad. 9 En u n a vena ms acadmica, la circulacin entre ciencia y experiencia ha emergido en discusiones acerca de la "psicologa popular" o en formas de investigacin tales como el "anlisis conversacional". Un intento aun ms sistemtico de abordar la relacin entre ciencia y experiencia se encuentra en el reciente libro de Ray Jackendoff, Consciousness and the Computational Mind,10 que aborda la relacin entre ciencia y experiencia tratando de brindar un fundamento informtico para la experiencia de la percepcin consciente. Aunque obviamente compartimos las preocupaciones de estos diversos libros, no estamos satisfechos con sus procedimientos y respuestas. Entendemos que el actual estilo de investigacin es limitado e insatisfactorio, tanto terica como empricamente, porque no hay un enfoque directo y pragmtico de la experiencia con el cual complementar la ciencia. En consecuencia, tanto las dimensiones espontneas como las ms reflexivas de la experiencia h u m a n a reciben apenas un tratamiento fugaz y superficial, el cual no puede competir con la hondura y la complejidad del anlisis cientfico. Cmo proponemos remediar esta situacin? Gran cantidad de pruebas reunidas en muchos contextos durante la historia humana indican que la experiencia se puede examinar de manera disciplinada y que la aptitud p a r a dicho examen se puede refinar considerablemente con el transcurso del tiempo. Nos referimos a la experiencia acumulada en una tradicin con la cual no estn fami-
9 Hofstadter the Human Spirit. y Dennett: The Minds' I. Turkle: The Second Self: Computers and
10
Jackendoff: Consciousness and the Computational Mind.
20
liarizados la mayora de los occidentales, pero que Occidente no puede seguir ignorando: la tradicin budista de la prctica meditativa y la exploracin pragmtica y filosfica. Aunque mucho menos conocida que otras investigaciones pragmticas de la experiencia humana, tales como el psicoanlisis, la tradicin budista es muy relevante para nuestros intereses, pues, como veremos, el concepto de un ser cognitivo no unificado o descentrado (los trminos habituales son "carente de ego" o "carente de yo") es la piedra angular de la tradicin budista. Ms aun, este concepto aunque por cierto incluido en los debates filosficos de la tradicin budista es fundamentalmente u n a versin experiencial de primera mano ofrecida por meditadores que alcanzan un grado de "presencia mental" (vase el captulo 2) en su experiencia de la vida cotidiana. Por estas razones, pues, proponemos construir un puente entre la mente en la ciencia y la mente en la experiencia mediante la articulacin de un dilogo entre estas dos tradiciones de las ciencias cognitivas occidentales y la psicologa meditativa budista. Enfaticemos que la meta predominante de este libro es pragmtica. No nos proponemos construir una gran teora unificada, sea cientfica o filosfica, acerca de la relacin mente-cuerpo. Tampoco nos proponemos escribir un tratado de relativa erudicin. Deseamos abrir un espacio de posibilidades donde se pueda apreciar plenamente la circulacin entre las ciencias cognitivas y la experiencia humana, y promover las posibilidades transformadoras de la experiencia humana en una cultura cientfica. Esta orientacin pragmtica es comn a ambos polos de este libro. Por una parte, la ciencia avanza gracias a su vnculo pragmtico con el mundo fenomnico; ms aun, su convalidacin deriva de la eficacia de este vnculo. Por otra parte, la tradicin de la prctica meditativa avanza gracias a su vnculo sistemtico y disciplinado con la experiencia humana. La convalidacin de esta tradicin deriva de su aptitud para transformar progresivamente nuestra experiencia y nuestra autocomprensin. Al escribir este libro, buscamos un nivel de discusin que resulte accesible a diversos pblicos. Procuramos dirigirnos no slo a los cientficos cognitivos, sino tambin a los legos educados con un inters general en el dilogo entre ciencia y experiencia, as como a aquellos interesados en el pensamiento budista o comparativo. En consecuencia, los miembros de estos grupos variados (y, esperamos, superpuestos) quiz deseen en ocasiones que hubiramos dedicado ms tiempo a un punto especfico de las discusiones cientficas, filosficas o comparativas. Hemos tratado de anticipar algunos de estos puntos, pero hemos situado nuestros comentarios en notas y apndices para no desviarnos del flujo de la discusin, la cual repetimos va dirigida a un pblico amplio.21
Ahora que hemos presentado al lector el tema principal de este libro, esbocemos su desarrollo en cinco partes: La primera parte presenta a los dos interlocutores de nuestro dilogo. Indicamos qu entendemos por "ciencias cognitivas" y "experiencia humana", y brindamos un panorama del desarrollo del dilogo entre ambos interlocutores. La segunda parte presenta el modelo informtico de la mente, que dio origen a las ciencias cognitivas en su forma clsica (cognitivismo). Aqu vemos cmo las ciencias cognitivas revelan la no unidad del sujeto cognitivo y cmo la progresiva captacin de un yo no unificado brinda la piedra angular de la prctica meditativa budista y de su articulacin psicolgica. La tercera parte seala que los fenmenos habitualmente atribuidos a un yo podran surgir sin un yo real. Dentro de las ciencias cognitivas, esto abarca los conceptos de autoorganizacin y propiedades emergentes de los procesos cognitivos, especialmente en los modelos conexionistas. Dentro de la psicologa budista, ello incluye la estructura emergente de factores mentales dentro de un momento de la experiencia y la emergencia de la configuracin causal krmica de la experiencia en el decurso del tiempo. La cuarta parte avanza ms all, presentando el nuevo enfoque en las ciencias cognitivas. Proponemos el trmino enactivo para este nuevo enfoque. En el programa enactivo, cuestionamos explcitamente el supuesto predominante en las ciencias cognitivas de que la cognicin consiste en la representacin de un mundo que es independiente de nuestra aptitud perceptiva y cognitiva a travs de un sistema cognitivo que existe independientemente del mundo. Delineamos en cambio un enfoque de la cognicin como accin corporizada, y as recobramos la idea de corporalidad a que aludimos anteriormente. Tambin situamos este enfoque de la cognicin dentro del contexto de la teora evolutiva, argumentando que la evolucin no consiste en la adaptacin ptima, sino en lo que denominamos decurso natural. Este cuarto paso de nuestro libro es quizs el aporte ms creativo que ofrecemos a las ciencias cognitivas contemporneas. La quinta parte examina las implicaciones filosficas y experienciales del enfoque enactivo, segn el cual la cognicin no tiene fundamentos ni cimientos ltimos ms all de la historia de la corporizacin. Primero situamos estas implicaciones dentro del contexto de la crtica contempornea occidental del objetivismo y el fundacionalismo. Luego p r e s e n t a m o s lo que quiz haya sido la comprensin ms radicalmente no fundacionalista en la historia humana, la escuela Madhyamika del budismo Mahayana, la escuela en cuyas percepciones se ha cimentado todo el pensamiento bu22
dista posterior de peso. Concluimos examinando algunas de las implicaciones ticas de mayor alcance del viaje emprendido en este libro. Quiz la quinta parte sea el aporte ms creativo que hayamos realizado dentro de nuestro contexto cultural ms amplio. Aspiramos a que estas cinco partes expresen u n a conversacin durante la cual exploraremos la experiencia y la mente dentro de un horizonte ms amplio que incluya tanto la atencin meditativa a la experiencia en la vida cotidiana como la atencin cientfica a la mente en la naturaleza. Esta conversacin est motivada, en definitiva, por un inters: sin abrazar la relevancia e importancia de la experiencia cotidiana humana, el poder y la complejidad de las ciencias cognitivas contemporneas podran generar una cultura cientfica dividida en la cual nuestras concepciones cientficas de la vida y de la mente, por u n a parte, y nuestra autocomprensin cotidiana, por la otra, se vuelvan inconciliables. A nuestro juicio, pues, estos problemas, aunque cientficos y tcnicos, son inseparables de preocupaciones profundamente ticas que requieren u n a comprensin nueva e igualmente profunda de la dignidad de la vida humana.
23
Primera parte El punto de partida
1 Una circularidad fundamental: en la mente del cientfico reflexivoUna condicin dada Un cientfico cognitivo de orientacin fenomenolgica que reflexionara sobre los orgenes de la cognicin podra razonar as: la mente despierta en un mundo. Nosotros no hemos diseado nuestro mundo. Simplemente nos hemos hallado con l; hemos despertado tanto a nosotros mismos como al mundo que habitamos. Llegamos a reflexionar sobre ese mundo mientras crecemos y vivimos. Reflexionamos sobre un mundo que no est hecho, sino hallado, y sin embargo tambin es nuestra estructura la que nos capacita para reflexionar acerca de este mundo. As en la reflexin nos encontramos en un crculo: estamos en un mundo que parece estar all antes de que comience la reflexin, pero ese mundo no est separado de nosotros. P a r a el filsofo francs Maurice Merleau-Ponty, el reconocimiento de este crculo abra un espacio entre el yo y el mundo, entre lo interno y lo externo. Este espacio no era un abismo ni u n a divisoria; abrazaba la distincin entre yo y mundo, mas brindaba la continuidad entre ambos. Su apertura revelaba un camino intermedio, un entre-deux. En el prefacio a su Fenomenologa de la percepcin, Merleau-Ponty escriba: Cuando comienzo a reflexionar, mi reflexin descansa sobre una experiencia no reflexiva; ms aun, mi reflexin no puede no captarse como un acontecimiento, y as se manifiesta a s misma a la luz de un acto verdaderamente creativo, de una estructura modificada de conciencia, y empero debe reconocer, concedindole prioridad sobre sus propias operaciones, ese mundo que es dado al sujeto porque el sujeto es dado a s mismo... La percepcin no es una ciencia del mundo, ni siquiera es un acto, una toma deliberada de posicin; es el trasfondo a partir del cual todos los actos sobresalen y est presupuesta por ellos. El mundo no es un objeto tal que yo tenga en mi posesin la ley de su constitucin; es el mbito natural, el campo de todos mis pensamientos y de todas mis percepciones explcitas.11
Maurice Merleau-Ponty: Phnomnologie de la perception, pgs. iv y v.
27
Y hacia el final del libro escriba: El punto esencial es comprender plenamente el proyecto del mundo en que estamos. Lo que hemos dicho del mundo como inseparable de los puntos de vista sobre el mundo nos ayudar aqu a entender la subjetividad como inherente al mundo.2 La ciencia (y la filosofa, llegado el caso) opta en general por ignorar lo que podra haber en ese entre-deux o camino intermedio. En verdad, se podra responsabilizar en p a r t e a Merleau-Ponty, pues en su Fenomenologa, al menos, l vea la ciencia como primariamente no reflexiva; argumentaba que la ciencia ingenuamente presupona la mente y la conciencia. En realidad, sta es u n a de las posturas extremas que puede adoptar la ciencia. El observador que un fsico del siglo XIX tena en mente a menudo se describe como un ojo incorpreo que mira objetivamente el juego de los fenmenos. O, para cambiar la metfora, se podra imaginar a tal observador como un agente cognitivo que desciende a la tierra considerndola una realidad desconocida y objetiva que debe describir. Sin embargo, las crticas a esta posicin pueden irse fcilmente al extremo opuesto. El principio de indeterminacin de la mecnica cuntica, por ejemplo, a menudo se utiliza para abrazar un subjetivismo en el que la mente "construye" el mundo por s misma. Pero cuando nos volvemos sobre nosotros mismos para hacer de nuestra cognicin nuestro tema cientfico y ello es precisamente lo que intenta la nueva ciencia de la cognicin, ninguna de estas posiciones (el supuesto de un observador incorpreo o el de una mente des-mundada) resulta adecuada. Pronto nos internaremos ms en esta cuestin. Por el momento, deseamos hablar con mayor precisin acerca de esta ciencia que ha cobrado dicho viraje. Qu es esta nueva r a m a de la ciencia? Qu son las c i e n c i a s cognitivas? "Ciencias cognitivas" es el nombre actual de esta nueva disciplina. 3 En su sentido ms amplio, el trmino se usa para indicar que el estudio de la mente es en s mismo u n a empresa cientfica valedera. Las ciencias cognitivas an no estn establecidas como disciplina madura. An no se ha convenido un rumbo ni existenIbd., pgs. 463-464. P a r a un relato histrico introductorio, vase G a r d n e r : The Mind's New Science. Para una introduccin accesible, vase Stillings y otros, Cognitive Science.3 2
muchos investigadores que constituyan u n a comunidad, como ocurre, por ejemplo, con la fsica atmica o la biologa molecular. Se t r a t a de un conjunto de disciplinas ms que de una disciplina aparte. La inteligencia artificial ocupa un polo importante, y el modelo informtico de la mente es un aspecto dominante de todo el campo. En general se considera que las dems disciplinas son la lingstica, la neurociencia, la psicologa, a veces la antropologa y la filosofa de la mente. Cada disciplina dara una respuesta algo diferente a la pregunta de qu es la mente o la cognicin, u n a respuesta que reflejara sus propios intereses especficos. El desarrollo futuro de las ciencias cognitivas dista pues de ser claro, pero lo que se ha producido ya ha tenido un profundo impacto, y tal vez esto contine. Desde Alexandre Koyr hasta Thomas Kuhn, los historiadores y cientficos modernos han argumentado que la imaginacin cientfica sufre mutaciones radicales de u n a poca a otra, y que la historia de la ciencia se parece ms a u n a saga novelstica que a un progreso lineal. En otras palabras, hay u n a historia humana de la naturaleza, u n a historia que merece diversos enfoques narrativos. Junto con dicha historia h u m a n a de la naturaleza hay u n a correspondiente historia de las ideas acerca del autoconocimiento humano. Pensemos, por ejemplo, en la fsica griega y el mtodo socrtico, o en los ensayos de Montaigne y la temprana ciencia francesa. Esta historia del autoconocimiento en Occidente an no se ha explorado del todo. Empero, es justo decir que siempre hubo precursores de lo que ahora llamamos "ciencias cognitivas", pues la mente h u m a n a es el ejemplo ms cercano y familiar de la cognicin y del conocimiento. En esta historia paralela de la mente y la naturaleza, la fase moderna de las ciencias cognitivas puede representar u n a mutacin. En esta poca, la ciencia (es decir, el conjunto de cientficos que definen qu debe ser la ciencia) no slo reconoce que la investigacin del conocimiento es legtima, sino que tambin concibe el conocimiento en u n a amplia perspectiva interdisciplinaria, ms all de los confines comunes de la epistemologa y la psicologa. Esta mutacin, que tiene apenas treinta aos, fue introducida enfticamente mediante el programa "cognitivista" (que comentaremos despus), as como el programa darwiniano inaugur el estudio cientfico de la evolucin, aunque otros se haban interesado antes en ella. Ms aun, a travs de esta mutacin, el conocimiento se ha ligado tangible e inextricablemente con u n a tecnologa que transforma las prcticas sociales que lo posibilitaron: la inteligencia artificial constituye el ejemplo ms visible. La tecnologa, entre otras cosas, acta como amplificador. No podemos separar las ciencias 29
28
cognitivas de las tecnologas cognitivas sin despojar a unas u otras de un vital elemento complementario. A travs de la tecnologa, la exploracin cientfica de la mente brinda a la sociedad en general un espejo sin precedentes que trasciende el crculo del filsofo, el psiclogo, el terapeuta o cualquier individuo que procure indagar su propia experiencia. Por primera vez, la sociedad occidental enfrenta en su vida y sus actividades cotidianas problemas tales como: es la mente una manipulacin de smbolos? Puede u n a m q u i n a comprender el lenguaje? E s t a s preocupaciones no son m e r a m e n t e tericas sino que afectan directamente la vida de las personas. No es sorprendente que los medios de comunicacin demuestren un constante inters en las ciencias cognitivas y la tecnologa asociada con ellas, y que la inteligencia artificial haya penetrado profundamente en la m e n t e de los jvenes a t r a v s de los juegos de computacin y la ciencia ficcin. Este inters popular es signo de u n a profunda transformacin. Durante milenios los seres humanos h a n tenido una comprensin espontnea de su propia experiencia, u n a comprensin arraigada en el contexto de su tiempo y su cultura, y alimentada por dicho contexto. Ahora esta comprensin espontnea se enlaza inextricablemente con la ciencia, y puede ser transformada por ella. Muchos deploran esta revolucin, y otros la celebran, pero lo innegable es que se est produciendo con creciente velocidad y profundidad. El dilogo fecundo entre investigadores, tecnlogos y pblico encierra un potencial para la transformacin profunda de la conciencia humana, una posibilidad fascinante que presenta una de las aventuras ms interesantes del mundo actual. Este texto aspira a contribuir a esa conversacin transformadora. A travs de este libro enfatizaremos la diversidad de visiones dentro de las ciencias cognitivas. A nuestro juicio, las ciencias cognitivas no constituyen un campo monoltico, aunque tienen, como toda actividad social, polos de dominacin, de modo que algunas de las voces que intervienen cobran mayor fuerza que otras en diversos perodos. En verdad, este aspecto sociolgico de las ciencias cognitivas es asombroso, pues la "revolucin cognitiva" de las ltimas cuatro dcadas recibi una fuerte influencia a travs de lneas especficas de investigacin y financiacin en los Estados Unidos. No obstante, aqu tenderemos a enfatizar la diversidad. Proponemos enfocar las ciencias cognitivas como si abarcaran tres etapas sucesivas. Abordaremos dichas etapas en la segunda, tercera y cuarta parte respectivamente. Pero, para orientar al lector, he aqu una resea general de estas etapas. Las hemos dibujado como un mapa "polar" con tres anillos concntricos (figura 1.1). Las tres 30
,
Figura 1.1 Una carta conceptual de las ciencias cognitivas actuales con forma de mapa polar, con las disciplinas respectivas en las dimensiones angulares y los diversos enfoques en el eje radial. etapas corresponden al movimiento sucesivo desde el centro a la periferia; cada anillo indica un importante cambio en el marco terico de las ciencias cognitivas. Movindonos alrededor del crculo, hemos situado las principales disciplinas que constituyen el campo de las ciencias cognitivas. As tenemos un mapa conceptual donde podemos situar el nombre de diversos investigadores cuya obra es representativa y aparecer en nuestros siguientes comentarios.* En la segunda parte (captulos 3 y 4), comenzamos con el centro o ncleo de las ciencias cognitivas, conocido generalmente como
* Esta carta conceptual fue presentada en F. Vrela, Conocer, las ciencias cognitivas.
31
cognitivismo.4 La herramienta central y la metfora rectora del cognitivismo es el ordenador digital. Un ordenador o computador es un artilugio fsico construido de tal modo que un conjunto particular de sus cambios fsicos se puede interpretar como computaciones. Una computacin es una operacin llevada a cabo sobre smbolos, es decir, sobre elementos que representan aquello a que aluden. (Por ejemplo, el smbolo '7' representa el nmero 7.) Simplificando por el momento, podemos decir que el cognitivismo consiste en la hiptesis de que la cognicin la humana incluida es la manipulacin de smbolos al estilo de los ordenadores digitales. En otras palabras, la cognicin es representacin mental: se piensa que la mente opera manipulando smbolos que representan rasgos del mundo, o representan el mundo como si fuera de tal manera. De acuerdo con esta hiptesis cognitivista, el estudio de la cognicin en cuanto representacin mental brinda el dominio propio de las ciencias cognitivas. Se sostiene que dicho dominio es independiente de la neurobiologa, en un extremo, y de la sociologa y la antropologa, en el otro. El cognitivismo tiene la virtud de ser un programa de investigacin bien definido, pues cuenta con instituciones prestigiosas, publicaciones, tecnologa aplicada e intereses comerciales internacionales. Lo consideramos el centro o ncleo de las ciencias cognitivas porque domina la investigacin en tal medida que a menudo se lo toma por las ciencias cognitivas en s mismas. En los ltimos aos, sin embargo, h a n surgido otros enfoques, los cuales difieren del cognitivismo en dos lneas bsicas de disenso: 1) U n a crtica del procesamiento de smbolos como vehculo apropiado para las representaciones. 2) Una crtica de la pertinencia de la nocin de representacin como pivote de las ciencias cognitivas. La primera alternativa, que denominamos "emergencia" y exploramos ms plenamente en la tercera parte (captulos 5 y 6), se suele denominar conexionismo. Este nombre deriva de la idea de que muchas tareas cognitivas (por ejemplo, la visin y la memoria) parecen manipularse mejor mediante sistemas integrados por muchos componentes, los cuales, cuando se conectan mediante las reglas apropiadas, generan la conducta global correspondiente a la tarea deseada. El procesamiento simblico, sin embargo, est localizado. Las operaciones con smbolos se pueden especificar usando slo la forma fsica de los smbolos, no su significado. Desde luego,4 Esta designacin est justificada por Haugeland: "The Nature and Plausibility of Cognitivism". A veces se describe el cognitivismo como el "paradigma simblico" del "enfoque informtico". Aqu ambas designaciones sern sinnimas.
este rasgo de los smbolos nos permite construir un artefacto fsico para manipularlos. La desventaja es que la prdida de cualquier parte de los smbolos o las reglas de su manipulacin deriva en una seria disfuncin. Los modelos conexionistas generalmente abordan el procesamiento localizado y simblico de operaciones distribuidas, es decir, operaciones que se extienden sobre u n a red de componentes, y as derivan en la emergencia de propiedades globales resistentes a la disfuncin local. P a r a los conexionistas, u n a representacin consiste en la correspondencia entre un estado global emergente y las propiedades del mundo; no es una funcin de smbolos particulares. La segunda alternativa, que exploramos y defendemos en la c u a r t a p a r t e (captulos 7-9) de este libro, nace de u n a insatisfaccin ms profunda que la bsqueda conexionista de otras posibilidades al margen del procesamiento simblico. Cuestiona la centralidad de la nocin de que la cognicin sea fundamentalmente representacin, pues dicha nocin oculta tres supuestos fundamentales. El primero es que habitamos un mundo con propiedades particulares, tales como longitud, color, movimiento, sonido, etctera. La segunda es que "captamos" o "recobramos" estas propiedades representndolas internamente. El tercero es que un "nosotros" subjetivo separado es quien hace estas cosas. Estos tres supuestos implican un fuerte compromiso a menudo tcito e incuestionado con el realismo o el objetivismo/subjetivismo acerca de cmo es el mundo, qu somos nosotros y cmo llegamos a conocer el mundo. Sin embargo, aun el bilogo ms recalcitrante tendra que admitir que hay muchas maneras de ser del mundo en verdad, muchos mundos de experiencia, segn la estructura del ser involucrado y las clases de distinciones que es capaz de realizar. E incluso si restringimos nuestra atencin a la cognicin humana, hay muchas maneras diversas en que puede ser el mundo. 5 Esta conviccin no objetivista (y tambin no subjetivista, en el mejor de los casos) est creciendo lentamente en el estudio de la cognicin. Hasta ahora, sin embargo, esta nueva orientacin no tiene un nombre bien establecido, pues es ms bien un paraguas que cubre a una cantidad relativamente pequea de gente que trabaja en diversos campos. Proponemos la designacin enactivo* para enfatizar la creciente conviccin de que la cognicin no es la representacin de un mundo pre-dado por u n a mente pre-dada sino ms bien la puesta en obra de un mundo y una mente a partir de una historia de la
5
Vase Goodman: Ways ofWorldmaking. * Para el neologismo "enaccin", vase el captulo 8. [T.]
32
33
variedad de acciones que un ser realiza en el mundo. El enfoque enactivo toma seriamente, pues, la crtica filosfica de la idea de que la mente es un espejo de la naturaleza, e incluso aborda este problema desde el corazn de la ciencia. 6
Las c i e n c i a s c o g n i t i v a s d e n t r o del c r c u l o Comenzamos este captulo con una reflexin sobre la circularidad fundamental del mtodo cientfico, en la cual reparara un cientfico cognitivo de inclinacin filosfica. La expresin ms obvia de este enfoque se encuentra en la neurociencia, donde se investiga la cognicin examinando las propiedades del cerebro. Se pueden asociar estas propiedades de base biolgica con la cognicin slo a travs de la conducta. Slo porque esta estructura, el cerebro, sufre interacciones en un medio ambiente, podemos etiquetar la conducta resultante como cognitiva. El supuesto bsico, pues, es que podemos atribuir (aunque toscamente) estructuras cerebrales especficas a cada forma de conducta y experiencia. Inversamente, los cambios en la estructura cerebral se manifiestan en alteraciones conductuales y experienciales. Podemos diagramar este enfoque de la siguiente manera (en este y los siguientes diagramas, las dobles flechas expresan interdependencia o especificacin mutua):
Figura 1.3. Interdependencia de la descripcin cientfica y de nuestra estructura cognitiva
Ms aun, el acto de reflexin que nos indica esto, ese mismo acto de reflexin, no viene de ninguna parte; nos encontramos realizando ese acto de reflexin a partir de un trasfondo dado (en un sentido heideggeriano) de creencias y prcticas biolgicas, sociales y culturales. 7 Describimos as este nuevo paso:
Figura 1.2. Interdependencia o especificacin mutua de la estructura y la conducta/experiencia.
Pero, pensndolo bien, por razones de coherencia no podemos evitar la implicacin lgica de que, dado este enfoque, toda descripcin cientfica de fenmenos biolgicos o mentales debe ser producto de la estructura de nuestro propio sistema cognitivo. Podemos representar esto en el siguiente diagrama:
Figura 1.4. Interdependencia de la reflexin y el trasfondo de creencias y prcticas biolgicas, sociales y culturales.7 La nocin de trasfondo es una idea filosfica bien desarrollada, especialmente debida a Heidegger: Ser y tiempo. Vanse secciones 29, 31, 58, 68. Abordaremos esta nocin en varias formas a travs del libro, en vez de explayarnos aqu sobre ella.
*
Vase Rorty: Philosophy and the Mirror ofNature.
34
35
Pero u n a vez ms, la postulacin misma de dicho trasfondo es algo que hacemos nosotros: nosotros, seres vivientes corpreos, estamos aqu, pensando este diagrama, incluyendo lo que denominamos trasfondo. As que, en rigor, deberamos subtitular toda nuestra empresa:Creencias y prcticas biolgicas, sociales y culturales
Figura 1.5. Interdependencia del trasfondo y la corporeidad.
Esta nueva capa indica esta corporalidad, este aqu y ahora. Obviamente, estas capas sucesivas continuaran indefinidamente, como en un dibujo de Escher. Este ltimo paso revela que, en vez de aadir capas de abstraccin continua, debiramos volver adonde empezamos, a la concrecin y particularidad de nuestra experiencia, aun en la empresa de la reflexin. La virtud fundamental del enfoque enactivo tal como se lo explora en este libro es su aptitud para ver nuestras actividades como reflejos de una estructura sin perder de vista el carcter directo de nuestra propia experiencia.
El t e m a de e s t e libro Este libro est dedicado a la exploracin de esta profunda circularidad. Procuramos tener en cuenta nuestras elaboraciones tericas sobre la estructura sin perder de vista la inmediatez de nuestra experiencia. Los filsofos han discutido algunos aspectos de la circularidad bsica de nuestra condicin de varias maneras, por lo menos desde Hegel. El filsofo contemporneo Charles Taylor alude a ello cuando dice que somos "animales autointerpretativos" y se pregunta "si 36
acaso los rasgos que son cruciales para nuestra autocomprensin como agentes no pueden recibir ningn sitio en nuestra teora explicativa". 8 La respuesta habitual de los cientficos cognitivos est bien expresada por Daniel Dennett, cuando escribe que "cada teora cognitivista que se defiende o se aborda actualmente... es u n a teora del nivel subpersonal. No me resulta claro, en verdad, cmo una teora psicolgica a diferencia de u n a teora filosfica podra no ser u n a teora subpersonal". 9 P a r a Dennett, nuestra autocomprensin supone nociones cognitivas tales como el creer, el desear y el conocer, pero no las explica. Por ende, si el estudio de la mente ha de ser riguroso y cientfico, no se puede limitar a explicaciones relacionadas con rasgos esenciales para n u e s t r a autocomprensin. Retomaremos este problema al final del captulo 3. Por el momento slo deseamos enfatizar la profunda tensin actual entre ciencia y experiencia. En el mundo actual la ciencia es t a n dominante que le otorgamos autoridad para explicar aunque niegue lo m s inmediato y directo: n u e s t r a experiencia cotidiana e inmediata. As, la mayora de la gente sostendra como verdad fundamental la versin cientfica de que la materia/espacio consiste en cmulos de partculas atmicas, considerando menos profundo y verdadero, a pesar de su riqueza, aquello que encuentra en su experiencia cotidiana. No o b s t a n t e , cuando nos relajamos en el bienestar corporal inmediato de un da soleado o de la tensin corporal de correr ansiosamente para alcanzar un autobs, dichas explicaciones del espacio/materia se esfuman en el trasfondo como abstractas y secundarias. Cuando se examina la cognicin o la mente, la pretensin de desechar la experiencia es insostenible e incluso paradjica. La tensin se agudiza en las ciencias cognitivas porque las ciencias cognitivas se encuentran en la encrucijada donde se encuentran las ciencias naturales y las ciencias humanas. Las ciencias cognitivas son pues bifrontes como Jano, pues miran hacia ambos caminos al mismo tiempo. Una de sus caras mira la naturaleza y ve los procesos cognitivos como conducta. La otra mira el mundo humano (o lo que los fenomenlogos denominan lebenswelt, "mundo-vida" o "mundo de la vida") y ve la cognicin como experiencia. Cuando ignoramos la circularidad fundamental de nuestra situacin, esta doble faz de las ciencias cognitivas genera dos extremos: o bien suponemos que nuestra autocomprensin h u m a n a es
8 9
Taylor: "The Significance of Significance: The Case of Cognitive Psychology". Dennett: "Toward a Cognitive Theory of Consciousness".
37
falsa y que eventualmente ser reemplazada por ciencias cognitivas maduras, o bien suponemos que no puede haber ciencia del "mundovida" humano porque la ciencia siempre debe presuponerlo. Estos dos extremos sintetizan buena parte del debate filosfico en torno de las ciencias cognitivas. En un extremo, los filsofos como Stephen Stich y Paul y Patricia Churchland arguyen que nuestra autocomprensin es simplemente falsa. 10 (Ntese la sugerencia de Churchland de que podramos aludir a estados cerebrales en vez de experiencias en el discurso cotidiano.) En el otro extremo se encuentran filsofos como Hubert Taylor y Charles Taylor, quienes dudan seriamente de la posibilidad de u n a ciencia cognitiva (quiz porque a menudo parecen aceptar la ecuacin ciencias cognitivas/cognitivismo). 11 El debate recapitula pues aunque con nuevos giros oposiciones tpicas en el seno de las ciencias h u m a n a s . Si, en medio de esta confusin, el destino de la experiencia h u m a n a ha quedado librado a los filsofos, esa falta de acuerdo no es un buen augurio. A menos que trascendamos estas oposiciones, la brecha entre ciencia y experiencia se ahondar en nuestra sociedad. Ninguno de ambos extremos es viable en u n a sociedad p l u r a l i s t a que debe abrazar tanto la ciencia como la realidad de la experiencia humana. Negar la verdad de nuestra experiencia en el estudio cientfico de nosotros mismos no slo es insatisfactorio sino que priva a dicho estudio de su temtica. Pero suponer que la ciencia no puede contribuir a la comprensin de la experiencia puede equivaler al abandono, dentro del contexto moderno, de la t a r e a de la autocomprensin. La experiencia y la comprensin cientfica son como dos piernas sin las cuales no podemos caminar. Podemos expresar esta m i s m a idea en trminos positivos: nuestra comprensin de la cognicin slo puede ser ms completa y alcanzar un nivel satisfactorio si disponemos de un terreno comn para las ciencias cognitivas y la experiencia humana. Proponemos pues u n a tarea constructiva: ensanchar los horizontes de las ciencias cognitivas para incluir el amplio panorama de la experiencia h u m a n a vivida en un anlisis disciplinado y transformador. Como veremos a travs de este trabajo, la bsqueda de esta expansin tiene sus races en la investigacin cientfica misma.1 Vase Stich: From Folk Psychology to Cognitive Science; Churchland: Scientific Realism and the Plasticity of Mind; Churchland: Neurophilosophy. Vase tambin Lyons: The Disappearance of Introspection. 11 Vase Dreyfus: What Computers Can't Do; y Taylor: op. cit. Dreyfus parece haber modificado esta posicin cuando se t r a t a del conexionismo reciente; vase el ensayo escrito en colaboracin con Stuart Dreyfus: "Making a Mind versus Modeling the Brain: Artificial Intelligence Back at a Branchpoint".
2 Qu significa "experiencia humana"?La c i e n c i a y la t r a d i c i n f e n o m e n o l g i c a N u e s t r a formulacin del captulo anterior obviamente debe mucho a la filosofa de Merleau-Ponty. Lo invocamos a l porque en n u e s t r a tradicin occidental parece ser uno de los pocos cuya obra estaba totalmente abocada a la exploracin del fundamental entre-deux entre la ciencia y la experiencia, la experiencia y el mundo. Otra razn es que Merleau-Ponty procuraba ver esta circularidad desde el punto de vista de lo que corresponda a las ciencias cognitivas en su poca: los trabajos emergentes en neuropsicologa, que contaban en Francia con sus primeros precursores. En su primera obra importante, La estructura de la conducta,1 Merleau-Ponty abogaba por un dilogo esclarecedor entre u n a fenomenologa de la experiencia vivida directa, la psicologa y la neurofisiologa. Es obvio que esta labor de complementacin, el espinazo de nuestros intereses en este libro, no fue llevada mucho ms lejos. La tradicin cientfica se mud al oeste, hacia el mbito predominantemente positivista de los Estados Unidos, y all se formaron las ciencias cognitivas modernas tal como las conocemos hoy. Regresaremos a estos aos formativos de las ciencias cognitivas en el prximo captulo. En sus escritos, Merleau-Ponty se bas en el trabajo anterior del filsofo alemn Edmund Husserl. Husserl enfatiz el examen directo de la experiencia de u n a manera que result radical, aunque profundamente ligada con la tradicin filosfica occidental. Descartes haba visto la mente como u n a conciencia subjetiva que contena ideas que se correspondan (o no lograban corresponderse) con lo que estaba en el mundo. Esta visin de u n a mente que representaba el mundo alcanz su culminacin en la nocin de intencionalidad de F r a n z Brentano. Segn Brentano, todos los estados
Maurice Merleau-Ponty: La structure du comportement.
38
39
mentales (percepcin, memoria, etctera, son de o acerca de algo; en sus palabras, los estados mentales tienen por fuerza "referencia a un contenido" o "direccin hacia un objeto" (que no es necesariamente u n a cosa en el mundo). 2 Esta direccin o intencionalidad, seg n Brentano, era la caracterstica dennitoria de la mente. (Este uso de intencional no se debe confundir con la acepcin de "hacer algo a propsito".) Husserl era alumno de Brentano y continu su trabajo. En u n a de sus obras principales, Ideas: introduccin general a una fenomenologa p u r a , 3 publicada en 1913, Husserl intent desarrollar un procedimiento especfico para examinar la estructura de la intencionalidad, que era la estructura de la experiencia misma, sin ninguna referencia al mundo fctico, emprico. Denomin a este procedimiento "poner entre parntesis" (epoch), pues requera poner aparte, como entre parntesis, los juicios vulgares acerca de la relacin entre la experiencia y el mundo. Llam "actitud natural" al punto de vista desde el cual se realizan estos juicios vulgares; es la actitud generalmente denominada "realismo ingenuo", que consiste en la conviccin de que el mundo es independiente de la mente o la cognicin y de que las cosas generalmente son t a l como aparecen. Al poner entre parntesis la tesis de la actitud natural, Husserl sostena que podra estudiar los contenidos intencionales de la mente de manera puramente interna, es decir, sin seguirles el rastro h a s t a su aparente referencia en el mundo. Mediante este procedimiento, sostena haber descubierto un dominio nuevo que era previo a toda ciencia emprica. En Ideas, Husserl se propuso explorar este dominio nuevo reflexionando puramente sobre la conciencia y discerniendo sus estructuras esenciales. En u n a suerte de introspeccin filosfica que l llamaba "intuicin de las esencias" (Wesenschau) Husserl intent reducir la experiencia a estas estructuras esenciales y luego mostrar cmo nuestro mundo humano se genera a partir de ellas. Husserl dio pues el primer paso del cientfico reflexivo hacia lo que sealbamos en el captulo anterior: sostuvo que Dar comprender la cognicin no podemos tomar el mundo ingenuamente, sino que debemos ver que el mundo lleva la marca de nuestra propia estructura. Tambin dio el segundo paso, al menos parcialmente, al advertir que esa estructura (el primer paso) era algo que l estaba conociendo con su propia mente. En la modalidad filosfica de su tradicin occidental, sin embargo, no dio los pasos comentados en el
captulo 1. Comenz con u n a conciencia individual solitaria, entendi que la estructura que buscaba era puramente mental y accesible a la conciencia en un acto de introspeccin filosfica abstracta, y desde all tuvo grandes dificultades p a r a generar el mundo consensual e intersubjetivo de la experiencia humana. 4 Y al no tener otro mtodo que su propia introspeccin filosfica, por cierto no pudo realizar la maniobra final p a r a regresar a su experiencia, al comienzo del proceso (ms adelante en este captulo explicaremos qu significa este paso). La irona del procedimiento husserliano, pues, es que Husserl sostena estar dirigiendo la filosofa hacia un enfrentamiento directo con la experiencia pero ignoraba el aspecto consensual y el aspecto corpreo directo de la experiencia. (En esto Husserl segua a Descartes: denomin a su filosofa un cartesianismo del siglo XX.) No es sorprendente, pues, que filsofos europeos ms jvenes se apartaran cada vez ms de la fenomenologa pura para abrazar el existencialismo. Husserl reconoci algunos de estos problemas en su obra posterior. En su ltimo trabajo, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenologa trascendental,5 emprendi u n a vez ms la tarea de articular la base y el mtodo de la reflexin fenomenolgica. Aqu, sin embargo, se concentr explcitamente en la experiencia de conciencia que denominaba "mundo vivido". El mundo vivido no es la concepcin terica ingenua del mundo que se halla en la actitud natural, sino el mundo social cotidiano, donde la teora se dirige siempre hacia un fin prctico. 6 Husserl argumentaba que toda reflexin, toda actividad terica, incluida la ciencia, supone el mundo-vida como trasfondo. La tarea del fenomenlogo ahora consista en analizar la relacin esencial entre la conciencia, la experiencia y el "mundo-vida". P a r a Husserl, este anlisis se deba realizar por u n a razn adicional: el papel del mundo-vida haba quedado oscurecido por el predominio de la concepcin objetivista de a ciencia. Husserf denominaba a esta visin el "estilo Galileo" de la ciencia, pues consiste en tomar las formulaciones idealizadas de la fsica matemtica como descripciones del modo en que el mundo en verdad es independiente del sujeto conocedor. Descrea de esta ecuacin entre la ciencia en general y este estilo especfico. Pero su argumentacin no se diriga contra la descripcin cientfica del mundo per se. En verdad, deseaba revitalizar las ciencias naturales contra lo que perciba co4 Este problema es uno de los temas de las Meditaciones cartesianas de Husserl. Husserl: The Crisis ofEuropean Sciences and Trascendental Phenomenology. 6 Vase la introduccin de David Carr a The Crisis...
Franz Brentano: Psychology from an Empirical Standpoint. Edmund Husserl: Ideas: General Introduction to a Pur Phenomenology.
40
41
mo una marea creciente de irracionalismo en la filosofa (la cual l juzgaba un sntoma de la "crisis" de la vida europea en general.) La ecuacin del estilo Galileo con toda la ciencia oscureca la relacin entre la ciencia y el mundo-vida, y as imposibilitaba toda fundamentacin filosfica de las afirmaciones de las ciencias empricas. La solucin del problema, a juicio de Husserl, radicaba en expandir la nocin de ciencia p a r a incluir u n a nueva ciencia del mundo-vida la fenomenologa pura que enlazara la ciencia y la experiencia sin sucumbir al objetivismo del estilo Galileo, por u n a parte, ni al irracionalismo del existencialismo.
La d e s i n t e g r a c i n de la f e n o m e n o l o g a Aun en La crisis, Husserl insista en que la fenomenologa es el estudio de las esencias. As el anlisis del mundo-vida que l emprendi no era antropolgico ni histrico, sino filosfico. Pero si toda actividad terica da por sentado el mundo-vida, qu hay de la fenomenologa? Es u n a empresa claramente terica; en verdad, Husserl sostena que es la forma ms elevada de teora. Pero luego la fenomenologa t a m b i n debe presuponer el mundo-vida, a u n mientras procura explicarlo. La sombra de la circularidad fundamental pesaba sobre Husserl. Husserl reconoci parte de esta circularidad y procur abordarla de u n a manera interesante. Argument que el mundo-vida era un conjunto de pre-entendimientos de fondo sedimentados o (por usar u n a palabra imprecisa) supuestos, que el fenomenlogo poda volver explcitos y t r a t a r como un sistema de creencias. En otras palabras, Husserl trat de salir del crculo tratando el trasfondo como si consistiera esencialmente en representaciones. 7 Sin embargo, u n a vez que se interpreta el mundo-vida de esta manera, la afirmacin de Husserl (la afirmacin central de la fenomenologa) de que el mundo-vida es siempre previo a la ciencia se vuelve inestable. Si el trasfondo consiste en representaciones, qu impide al conocimiento cientfico impregnar el trasfondo y contribuir a su bagaje tcito de creencias? Si dicha impregnacin es posible, qu ocurre con la prioridad de la fenomenologa? Husserl debi de reconocer estos problemas porque argument que el mundo-vida es previo a la ciencia y que nuestra tradicin occidental es nica porque nuestro mundo-vida est impregnado por la ciencia. La t a r e a del fenomenlogo consista en p a s a r del
anlisis de nuestro mundo-vida impregnado por la ciencia al mundo-vida "original" o "pre-dado". Pero Husserl se aferr a la idea de que su mundo-vida original no se poda explicar exhaustivamente remitindolo a las estructuras originales de la conciencia. Abraz as el peculiar pensamiento de que el fenomenlogo poda estar tanto dentro como fuera del mundo-vida: se situaba dentro porque toda teora presupona el mundo-vida, pero se situaba fuera porque slo la fenomenologa poda rastrear la gnesis del mundo-vida en la conciencia. En verdad, la fenomenologa era la forma ms elevada de teora para Husserl, precisamente porque era capaz de esta singular pirueta. 8 Dada esta singular pirueta, no es sorprendente que la fenomenologa pura de Husserl no fuera cultivada y mejorada (tal como l esperaba) de generacin en generacin, al contrario de otros descubrimientos metodolgicos, tales como los mtodos de inferencia estadstica. En realidad, la jaqueca de los comentaristas posteriores ha consistido en averiguar cmo funciona este mtodo de "reduccin fenomenolgica". Pero hay u n a razn ms profunda para el fracaso del proyecto husserliano, y deseamos enfatizarla aqu: el vuelco de Husserl hacia la experiencia y las "cosas mismas" era totalmente terico; o, p a r a decirlo de otro modo, careca totalmente de u n a dimensin pragmtica. No es sorprendente, pues, que no pudiera superar la brecha entre ciencia y experiencia, pues la ciencia, al contrario de la reflexin fenomenolgica, tiene u n a vida que trasciende la teora. As, aunque el vuelco de Husserl hacia un anlisis fenomenolgico de la experiencia pareca radical, constitua un claro exponente de la filosofa occidental. En verdad, esta crtica tambin sera vlida para la fenomenologa existencial de Heidegger, as como para la fenomenologa de la experiencia vivida de Merleau-Ponty. Ambos enfatizaron el contexto pragmtico y corpreo de la experiencia humana, pero de modo puramente terico. A pesar de que uno de los principales argumentos de Heidegger contra Husserl era la imposibilidad de separar la experiencia vivida del Trasfondo consensual de las creencias y prcticas culturales aparte del hecho de que en un anlisis heideggeriano no se puede, en rigor, hablar de u n a mente h u m a n a aparte de ese Trasfondo, aun Heidegger consideraba la fenomenologa como el verdadero mtodo de la ontologa, u n a indagacin terica de la existencia h u m a n a (Dasein) que era lgicamente ante-
7
Vase la introduccin de Dreyfs a Husserl.
8 As Husserl ejemplifica uno de los "dobles" o ambigedades en el corazn de las ciencias h u m a n a s . Vase Dreyfus y Rabinow: Michel Foucault.
42
43
rior a cualquier forma de investigacin cientfica. Merleau-Ponty llev a Heidegger un paso ms all al aplicar la crtica heideggeriana a la fenomenologa misma, as como a la ciencia. A juicio de Merleau-Ponty, tanto la ciencia como la fenomenologa explicaban nuestra existencia concreta y corprea de un modo que siempre era post factum. Intent aprehender la inmediatez de n u e s t r a experiencia no reflexiva y trat de darle voz en la reflexin consciente. Pero, precisamente por tratarse de u n a actividad terica post factum no pudo capturar la riqueza de la experiencia; slo pudo ser un discurso sobre dicha experiencia. Merleau-Ponty lo admiti a su manera diciendo que su tarea era infinita. 9 Dentro de nuestra tradicin occidental, la fenomenologa era y es la filosofa de la experiencia humana, el nico edificio de pensamiento que aborda estas cuestiones sin rodeos. Pero, ante todo, era y es filosofa como reflexin terica. En la mayor parte de la tradicin occidental desde los griegos, la filosofa constituye la disciplina que procura hallar la verdad, incluida la verdad acerca de la mente, en forma pura, mediante el razonamiento abstracto y terico. Aun los filsofos que critican o problematizan la razn lo hacen slo por medio de argumentaciones, demostraciones y especialmente en esta era llamada posmoderna exhibiciones lingsticas, es decir, mediante el pensamiento abstracto. La crtica de la ciencia y la fenomenologa emprendida por Merleau Ponty, diciendo que son actividades tericas post factum, se puede aplicar igualmente a la mayor parte de la filosofa occidental como reflexin terica. De este modo, la prdida de fe en la razn, rampante en gran parte del pensamiento actual, se transforma simultneamente en u n a prdida de fe en la filosofa. Pero si nos apartamos de la razn, si la razn ya no se toma como mtodo para conocer la mente, a qu recurrir? Una posibilidad es la sinrazn y, probablemente, a travs de la teora psicoanaltica, ha alcanzado mayor influencia en nuestra concepcin occidental popular de la mente que ningn otro factor cultural. Las personas al menos los norteamericanos y europeos de clase media h a n llegado a creer que tienen un inconsciente que es evolutiva y simblicamente primitivo. Creen que los sueos y buena parte de la vigilia motivos, fantasas, preferencias, aversiones, emociones, conductas, sntomas patolgicos se pueden explicar por medio de este inconsciente. As, en la visin popular, conocer la mente
"desde dentro" consiste en usar alguna versin del mtodo psicoanaltico para escarbar en el inconsciente. La visin "popular psicoanaltica" queda sujeta a la misma crtica que Merleau-Ponty hizo a la ciencia y la fenomenologa. El mtodo psicoanaltico opera dentro del sistema conceptual de un individuo. Ya sea que un individuo realice u n a tarea de asociacin libre o utilice la lgica matemtica, ya sea que tenga u n a conversacin en la vigilia o enfrente el complejo lenguaje simblico de los sueos, esa persona est realizando u n a actividad principalmente terica; est conociendo la mente y realizando un anlisis post factum. Sin embargo, el psicoanalista "profesional" sabe que debe trabajar dentro del sistema conceptual de un individuo y que p a r a trascender esta etapa se requiere un mtodo que ninguna teora puede sustituir. Lo ms interesante del psicoanlisis, en el contexto de este libro, es que, a pesar de sus grandes diferencias con las ciencias cognitivas, a pesar de que t r a t a con fenmenos de la mente que son muy diferentes de la m a t e r i a normal de las ciencias cognitivas y los estudia con mtodos muy distintos, vemos algunas de las etapas de la evolucin de las ciencias cognitivas reflejadas en la teora psicoanaltica. Sealaremos las convergencias en futuros captulos. Nos apresuramos a aadir que slo las sealaremos con el nimo de ofrecer hitos m s que puentes cuidadosamente construidos, pues no tenemos experiencias de primera mano en un proceso psicoanaltico. Sin embargo, an necesitamos un mtodo. Dnde buscar u n a tradicin que brinde un examen de la experiencia h u m a n a en ambos aspectos, el reflexivo y el de la vida inmediata?
U n a t r a d i c i n filosfica n o o c c i d e n t a l A estas alturas es preciso dar un paso audaz, un paso que nos lleve al corazn de lo que debemos presentar en este libro: necesitamos ensanchar nuestros horizontes para abarcar tradiciones no occidentales de reflexin sobre la experiencia. Si en Occidente la filosofa ya no ocupa u n a posicin privilegiada y fundacional respecto de otras actividades culturales, tales como la ciencia o el arte, entonces u n a plena apreciacin de la filosofa y su importancia para la experiencia h u m a n a requiere que examinemos el papel de la filosofa en otras culturas. En nuestra cultura, las ciencias cognitivas h a n causado gran revuelo entre los filsofos (y el pblico) porque les ha permitido ver su tradicin bajo una luz nueva. Si sostuviramos que no existe u n a distincin neta entre ciencia y filosofa, filsofos tales como Descartes, Locke, Leibniz, Hume, Kant y Husserl 45
Vase Dreyfus y Rabinow, pgs. 32-34; y el anlisis de Merleau-Ponty en Descombes: Le mme et l'autre.
9
44
cobraran u n a nueva significacin: se los podra ver, entre otras cosas, como cientficos protocognitivos. (O, como dice J e r r y Fodor: "En la historia intelectual, todo ocurre dos veces, primero como filosofa y luego como ciencia cognitiva".) 10 Suceder lo mismo con tradiciones filosficas con las cuales estamos menos familiarizados? En este libro nos concentraremos en una de esas tradiciones, la que deriva del mtodo budista de examen de la experiencia denominado meditacin con miras a la presencia plena. Creemos que las doctrinas budistas del no-yo y del no-dualismo, que surgieron de este mtodo, pueden hacer un aporte significativo en un dilogo con las ciencias cognitivas, pues 1) la doctrina del no-yo contribuye a comprender la fragmentacin del yo descrita en el cognitivismo y el conexionismo (vanse los captulos 4 y 6) y 2) el no-dualismo budista, particularmente tal como lo presenta la filosofa Madhyamika que significa literalmente "va del medio" de Nagarjuna, 1 1 se puede yuxtaponer con el entre-deux de Merleau-Ponty y con las ideas ms recientes acerca de la cognicin como enaccin (vase el captulo 10). Argumentamos que el redescubrimiento de la filosofa asitica, y particularmente de la tradicin budista, constituye un segundo renacimiento en la historia cultural de Occidente, con el potencial p a r a ser igualmente importante en el redescubrimiento del pensamiento griego en el Renacimiento europeo. Las historias occidentales de la filosofa, que ignoran el pensamiento indio, son artificiales, pues la India y Grecia comparten un legado lingstico indoeuropeo, as como muchas preocupaciones culturales y filosficas. 12 Sin embargo, nuestro inters se basa en u n a razn ms importante. En la tradicin india, la filosofa nunca fue u n a ocupacin puramente abstracta. Estaba sometida a la sujecin ("bajo el yugo", como se dice tradicionalmente) de mtodos disciplinados y especficos para el conocimiento, de diversos mtodos de meditacin. Particularmente, en la tradicin budista, el mtodo de la presencia plena se consideraba fundamental. Presencia plena significa que la mente, en efecto, est presente en la experiencia corprea cotidiana; las tcnicas de presencia plena estn diseadas para retrotraer la mente desde sus teoras y preocupaciones, desde la actitud abstrac-
ta, hacia la situacin de la propia experiencia. 1 3 Ms aun, y de igual inters en el contexto moderno, las descripciones y comentarios sobre la mente que surgieron de esta tradicin nunca se divorciaron del pragmatismo vital: estaban destinadas a informar cmo un individuo deba manejar la mente en las relaciones personales e interpersonales, e informaban la estructura de las comunidades a la vez que se corporizaban en ellas. En Occidente estamos actualmente en una posicin ideal para estudiar el budismo en sus aspectos de plena corporalidad. Primero, la actual tendencia hacia la integracin planetaria y el creciente impacto de las tradiciones no occidentales permite apreciar que el diseo y la delincacin de la "religin" en Occidente constituye un artefacto cultural que, si se toma literalmente, puede constituir un serio estorbo para nuestra comprensin de otras tradiciones. Segundo, en las dos ltimas dcadas, el budismo ha cobrado arraigo en los pases occidentales y ha comenzado a florecer como tradicin viviente. Tenemos u n a situacin histricamente singular donde muchas formas culturalmente diversas del budismo se h a n transplantado a los mismos lugares geogrficos y estn interactuando entre s y con sus culturas-husped. Por ejemplo, en algunas de las grandes ciudades de Amrica del Norte y Europa, hay a poca distancia centros que representan las principales formas del budismo: las tradiciones Theravadin del Sudeste asitico, las formas Mahayana de Vietnam, China, Corea y Japn, y el Vajrayana del Japn y el Tbet. Aunque algunos centros representan instituciones religiosas de u n a poblacin tnica de inmigrantes, muchos estn compuestos por occidentales que, bajo la gua de maestros consagrados, practican y estudian u n a forma determinada del budismo y experimentan con la puesta en obra individual y comunal de esas enseanzas particulares en el contexto sociocultural del mundo occidental moderno. Estos factores constituyen un gran beneficio para el estudio13 Recientemente la psicloga Ellen Langer ha usado la palabra mindfulness [que aqu traducimos por "presencia plena"] en un sentido no budista y no meditativo, en su libro Mindfulness. El sentido budista bsico alude simplemente a estar presente en la propia experiencia. Langer usa la palabra para aludir a la aptitud del ser humano para ser reflexivo en vez de automtico ante la experiencia y las acciones propias, y para conocer diversas modalidades de interpretacin de las situaciones. Desde el punto de vista budista, lo que describe Langer no es mindfulness sino, quizs, estar en el "reino humano". Slo podemos reflexionar sobre nuestra experiencia y tener en cuenta alternativas en estados mentales "humanos". Otros estados mentales, tales como la agresin intensa (reino infernal) o la estupidez (reino animal) habitualmente son demasiado automticos para permitir la reflexin. Pero slo estar en el reino humano no significa necesariamente estar presente en el sentido budista.
Jerry Fodor: "The Present Status of the Innateness Controversy", pg. 298. El trabajo de Nagarjuna se comenta ampliamente en el captulo 10. 12 P a r a un estudio reciente sobre el etnocentrismo en la filosofa a partir de la perspectiva de un participante directo, vase Pol-Droit: L'Amnesie Philosophique. Para un extenso estudio reciente del pensamiento no occidental, vase Loy: NonDuality.11
10
46
47
contemporneo del budismo, al margen de que lo emprendan individuos interesados, eruditos o cientficos sociales y cognitivos. Al contrario de lo que sucedi cuando se introdujo el pensamiento griego en el Renacimiento, nuestro conocimiento de las prcticas e ideas budistas no depende de la interpretacin de un puado de textos fragmentarios, histricos y hermenuticamente aislados, sino que podemos observar qu textos se ensean, cmo se interpret a n y utilizan y cmo las meditaciones, prcticas y enseanzas explcitas del budismo se transmiten dentro de las prcticas vivientes de estas comunidades budistas en desarrollo. Nuestra siguiente exposicin no se basa slo en un saber libresco sino en estas enseanzas originarias. 1 4
Examinando la experiencia con un mtodo: p r e s e n c i a p l e n a / c o n c i e n c i a abierta* Hay muchas actividades h u m a n a s del cuerpo y de la mente, tanto budistas como no budistas. La palabra meditacin, tal como se utiliza actualmente en Occidente, tiene varios significados populares: 1 5 a) un estado de concentracin donde la conciencia se focaliza en un solo objeto; b) un estado de relajacin que es psicolgica y mdicamente beneficioso; c) un estado disociado donde puede haber fenmenos de trance; y d) un estado mstico donde se experimentan realidades superiores u objetos religiosos. El factor comn de estos significados es que todos son estados alterados de conciencia; el mediador hace algo para apartarse de su estado habitual e inferior de realidad, que es mundano, desconcentrado, no relajado, no disociado. La prctica budista de la presencia plena/conciencia abierta se propone todo lo contrario. Desea alcanzar un estado de alerta, experimentar lo que hace la mente mientras lo alcanza, estar presente con la propia mente. Qu relevancia tiene esto para las ciencias cognitivas? Creemos que las ciencias cognitivas, si h a n de incluir la experiencia humana, requieren un mtodo para explorar y conocer qu es la experiencia humana. Por ello nos concentramos en la tradicin budista de la presencia plena.Vase Rosch: The Original Psychology. * Los trminos en ingls son mindfulness ("presencia plena") y awareness ("conciencia abierta"). [T.] 15 Nuestras intuiciones lingsticas sobre el uso de la palabra "meditacin" quedaron reforzadas por un anlisis de contenido de las descripciones realizadas por 189 estudiantes de la Universidad de California en Berkeley, quienes escribieron qu entendan por "meditacin" antes de tomar una clase sobre psicologa budista.14
P a r a comprender en qu consiste la meditacin con miras a la presencia plena, primero debemos advertir en qu medida las perHonas suelen no estar presentes. Habitualmente notamos la propensin de la mente a divagar slo cuando intentamos realizar u n a tarea mental y la divagacin interfiere, o cuando advertimos que hemos concluido u n a ansiada actividad placentera sin notarlo. De hecho, la mente y el cuerpo r a r a vez estn estrechamente coordinados. En el sentido budista, no estamos presentes. Cmo puede esta mente transformarse en un instrumento para conocerse a s misma? Cmo enfrentar el carcter voltil de la mente, su no presencia? Tradicionalmente, 1 6 los textos hablan de dos etapas de la prctica: el apaciguamiento o doma de la mente (en snscrito, shamatha) y el desarrollo de la intuicin (en snscrito, vipashyana). El shamatha, cuando se usa como prctica aparte, es u n a tcnica de concentracin para aprender a ligar ("amarrar" es el trmino tradicional) la mente a un solo objeto. Dicha concentracin puede conducir eventualmente a estados de jubiloso enfrascamiento; aunque dichos estados se catalogan asiduamente dentro de la psicologa budista, en general no se recomiendan. En el budismo, el propsito de apaciguar la mente no es enfrascarse sino capacitar la mente p a r a estar presente consigo misma el tiempo suficiente p a r a captar su propia naturaleza y funcionamiento. (Hay muchas analogas tradicionales para este proceso: por ejemplo, para ver pinturas en la pared de u n a caverna oscura, se necesita u n a buena luz protegida del viento.) Las mayora de las escuelas budistas actuales no practican el shamata y el vipashyana como tcnicas separadas, sino que combinan las funciones de apaciguar y de intuir como u n a nica tcnica de meditacin. (Esperamos aclarar alg u n a s probables confusiones terminolgicas en el Apndice A.) Aqu nos referiremos a estos tipos de meditacin por sus designaciones ms experienciales, como presencia plena/conciencia abierta. La siguiente descripcin de la meditacin con m i r a s a la presencia plena/conciencia abierta se basa en los escritos y presentaciones orales de maestros tradicionales y en observaciones, entrevistas y discusiones con estudiosos actuales del budismo pertenecientes a las principales tradiciones budistas (vanse notas 14 y 16). La presencia plena/conciencia abierta se suele ensear mediante perodos formales de meditacin en que el practicante permanece sentado. El propsito de dichos perodos consiste en simplificar la situacin llevndola al nivel mnimo. El cuerpo adopta u n a postura erguida y permanece quieto. Se usa un objeto simple como16
Para trabajos sobre meditacin, vase el Apndice C.
48
49
foco de la presencia plena, a menudo la respiracin. Cada vez que el meditador nota que su mente divaga, restndole atencin, debe reconocer la divagacin sin apelar al juicio (hay varias instrucciones para lograrlo) y retrotraer su mente hacia el objeto. La respiracin es u n a de las actividades corporales ms simples, bsicas y omnipresentes. Pero los que se inician en la meditacin notan con asombro cuan dificultoso resulta estar alerta ante un objeto t a n poco complejo. El meditador descubre que la mente y el cuerpo no e s t n coordinados. El cuerpo est sentado pero la mente es ocupada constantemente por pensamientos, sentimientos, conversaciones interiores, ensueos diurnos, fantasas, sopor, opiniones, teoras, juicios sobre pensamientos y sentimientos, juicios sobre juicios, un torrente incesante de acontecimientos mentales inconexos en los que el meditador no r e p a r a excepto en esos breves instantes en que recuerda lo que est haciendo. Aun cuando intenta regresar al objeto de su presencia plena, la respiracin, descubre que slo piensa en la respiracin en vez de estar alerta a la respiracin. Eventualmente, el meditador comprende que existe una diferencia entre estar presente y no estar presente. En la vida cotidiana, tambin empieza a tener momentos donde advierte que no est presente y por un instante procura estar presente, aunque en este caso no se trate de la respiracin sino de lo que est ocurriendo. As, el primer gran descubrimiento de esta meditacin no suele ser un concepto penetrante acerca de la naturaleza de la mente, sino la aguda captacin de cuan desconectados suelen estar los seres humanos respecto de su experiencia. Aun las ms simples o placenteras actividades humanas caminar, comer, conversar, conducir, leer, esperar, pensar, hacer el amor, planear, cuidar el jardn, beber, recordar, ir al terapeuta, escribir, dormitar, emocionarse, visitar lugares bonitos se precipitan en un caudal de comentarios abstractos mientras la mente corre hacia su prxima ocupacin mental. El meditador descubre que la actitud abstracta que Heidegger y MerleauPonty atribuyen a la ciencia y la filosofa es en realidad la actitud de la vida cotidiana cuando uno no est alerta. Esta actitud abstracta es el traje espacial, el acolchado de hbitos y prejuicios, el blindaje con que nos distanciamos de nuestra propia experiencia. Desde el punto de vista de la presencia plena/conciencia abierta, los humanos no estn atrapados para siempre en la actitud abstracta. La disociacin e n t r e mente y cuerpo, entre conciencia y experiencia, es el resultado del hbito, y los hbitos se pueden romper. A medida que el meditador interrumpe u n a y otra vez el flujo del pensamiento discursivo y vuelve a estar presente en su respiracin o su actividad cotidiana, doma gradualmente el tumulto men50
l ,il. Comienza a ver ese tumulto como tal y a tenerle paciencia, 17 en voz de extraviarse automticamente en l. Eventualmente los mec i tadores hablan de perodos de perspectiva ms panormica. Esto He llama "conciencia abierta" (o "captacin abierta"). En este punto la respiracin ya no es necesaria como foco de la captacin. En u n a analoga tradicional, la presencia plena se compara con las palabras de u n a oracin, mientras que la conciencia abierta es la gramtica que abarca la oracin entera. Los meditadores tambin declaran que experimentan el espacio y la amplitud de la mente. Una metfora tradicional es que la mente es como el cielo (un trasfondo no conceptual) donde diversos contenidos mentales surgen y se disipan como nubes. La captacin panormica y la conciencia del espacio constituyen consecuencias naturales de la meditacin, segn lo sugiere el hecho de que los meditadores las experimentan no slo en las tradiciones budistas donde tienen significacin doctrinal y por lo tanto son alentadas, sino en esas tradiciones (como algunas escuelas Theravadin) donde se las desalienta y donde es preciso aplicar antdotos especficos. En esas tradiciones, el desarrollo de la prctica se concentra en el incremento de la intensidad de la presencia plena. Cmo se desarrolla la presencia plena/conciencia abierta? Hay dos enfoques tradicionales para hablar de ello. En uno, el desarrollo se t r a t a como el aprendizaje de buenos hbitos. El hecho de la presencia plena se fortalece. Es como adiestrar un msculo que luego puede realizar tareas ms esforzadas y prolongadas sin fatigarse. En el otro enfoque, la presencia plena/conciencia abierta se considera parte de la naturaleza bsica de la mente; es el estado natural de la mente, temporariamente obnubilada por los patrones habituales de fijacin y engao. La mente no domada trata constantemente de aprehender un punto estable en su movimiento incesante, de aferrarse a pensamientos, sentimientos y conceptos como si fueran un terreno slido. Cuando se rompen estos hbitos y se aprende la actitud de "dejar estar", la caracterstica natural de la mente para conocerse y reflejar su propia experiencia puede "relumbrar". Este es el comienzo de la sabidura o la madurez (praja). Es importante comprender que dicha madurez no significa adoptar la actitud abstracta. Como a menudo sealan los maestros budistas, el conocimiento, en el sentido de praja, no es conocimiento sobre nada. No hay un conocedor abstracto de u n a experiencia que est separada de la experiencia misma. Los maestros buVase Thurman: The Teaching of Vimalakirti , pg. 161: "La mente que aprehende no puede aprehender su ineptitud ltima para aprehender; slo puede cultivar su tolerancia ante esa ineptitud".17
51
distas a menudo hablan de "ser uno con la propia experiencia". Cules son pues los contenidos o descubrimientos de esta sabidura? Ese es el tema de los captulos 4, 6 y 10.
E l p a p e l d e l a reflexin e n e l a n l i s i s d e l a e x p e r i e n c i a Si la prctica de la presencia plena/conciencia abierta nos acerca a la experiencia comn en vez de alejarnos de ella, cul puede ser el papel de la reflexin? U n a de nuestras imgenes populares del budismo es que se destruye el intelecto. De hecho, el estudio y la contemplacin desempean un importante papel en todas las escuelas budistas. La accin espontnea, muy dramatizada en la popular imagen del maestro Zen, no se contradice con el uso de la reflexin como modo de aprendizaje. Cmo es posible? Esta cuestin nos lleva al corazn metodolgico de la interaccin entre la meditacin con miras a la presencia plena/conciencia abierta, la fenomenologa y las ciencias cognitivas. Lo que sugerimos es un cambio en la naturaleza de la reflexin, desde u n a actividad a b s t r a c t a e incorprea a u n a reflexin corprea (alerta) y abierta. Por "corprea" aludimos a u n a reflexin donde se unen el cuerpo y la mente. Esta formulacin pretende aclarar que la reflexin no es sobre la experiencia, sino que es u n a forma de experiencia en s misma, y que esa forma reflexiva de experiencia se puede realizar con la presencia plena/conciencia abierta. Cuando se hace de esa manera, puede cortar la cadena de patrones de pensamiento y de preconceptos habituales y conducir a u n a reflexin abierta, es decir, abierta a otras posibilidades a p a r t e de las contenidas en nuestras actuales representaciones del espacio de la vida. La designamos reflexin alerta y abierta. En nuestra formacin y prctica habituales como cientficos y filsofos occidentales, obviamente procedemos de otro modo. Preguntamos "Qu es la mente?", "Qu es el cuerpo?", y procedemos a reflexionar tericamente y a investigar cientficamente. Este procedimiento genera u n a variedad de afirmaciones, experimentos y resultados sobre diversas facetas de las aptitudes cognitivas. Pero, en el curso de tales investigaciones, a menudo olvidamos quin y cmo formula la pregunta. Al no incluirnos en la reflexin, seguimos slo u n a reflexin parcial, y nuestra pregunta se descorporiza; procura expresar, en las palabras del filsofo Thomas Nagel, u n a "visin desde ninguna parte". 1 8 Es irnico que este intento de tener u n a visin descorporizada y sin origen conduzca a u n a visin teri18
camente limitada y conceptualmente empantanada con un origen muy especfico. La tradicin fenomenolgica, desde Husserl en adelante, deplor esta carencia de u n a reflexin que incluyera el yo, pero slo pudo ofrecer un proyecto de reflexin terica sobre la experiencia. El otro extremo consiste en incluir el yo pero abandonar la reflexin a favor de u n a ingenua impulsividad subjetiva. La presencia plena/conciencia abierta no es ninguna de ambas cosas; es funcin y expresin de nuestra corporalidad. Veamos cmo se manifiesta la diferencia entre la tradicin terica y la tradicin de la presencia plena en un problema especfico, el llamado problema mente-cuerpo. Desde Descartes en adelante, la pregunta rectora de la filosofa occidental ha sido si el cuerpo y la mente constituyen u n a o dos sustancias (propiedades, niveles de descripcin, etctera) y qu relacin ontolgica existe entre ellos. Ya hemos visto el enfoque simple, experiencial y pragmtico adoptado en la meditacin presencia plena/conciencia abierta. Es u n a cuestin de simple experiencia que la mente y el cuerpo se pueden disociar, que la mente puede divagar, que podemos no ser conscientes de dnde estamos ni de lo que hacen el cuerpo y la mente. 1 9 Pero este hbito de falta de presencia plena se puede modificar. El cuerpo y la mente se pueden unir. Podemos desarrollar hbitos donde el cuerpo y la mente estn plenamente coordinados. El resultado es u n a maestra que no slo es conocida por el meditador sino visible para los dems: reconocemos fcilmente, por su precisin y gracia, un gesto que est animado por la conciencia plena. Habitualmente asociamos la presencia plena con los actos de un experto, tal como un atleta o un msico. Suger