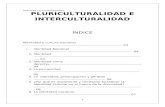Cultura e Identidad Nacional.pdf
-
Upload
daniel-abreu -
Category
Documents
-
view
339 -
download
0
description
Transcript of Cultura e Identidad Nacional.pdf

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL
LEONEL PADILLA
A lo largo de este trabajo se sostiene que la cultura y la identidad política de los pueblos son susceptibles de transformaciones, en parte significativa, debidas a la voluntad de los actores sociales mismos. Después de una referencia somera a algunos autores clásicos, se defiende la idea de Ernesto Garzón Valdés y de Fornet Bethancourt de que un principio de universalidad transcultural es indispensable para una correcta interpretación, de la formación de una cultura nacional y para la conducción acertada de las luchas y la defensa de las minorías culturales oprimidas.
0. Introducción
Hay varias aproximaciones que pueden hacerse al tema de la identidad personal, nacional y cultural de individuos y pueblos. En una perspectiva filosófica la indagación suele encaminarse a precisar los rasgos comunes de la naturaleza humana, las propiedades ontológicas del ser del hombre en cuanto tal. Así Heidegger caracterizó al ser humano como temporalidad, como transcurso de tiempo abierto hacía futuro que además se encuentra en una situación dada que no fue buscada ni propuesta por él mismo, arrojado en una contingencia radical, capaz de afrontar su condición con diversas acentuaciones de un temple emocional que va desde el tedio hasta la angustia, desde el dejarse llevar por la colectividad hasta la asunción con responsabilidad del propio destino, en aceptación y conciencia de la muerte como fin ineludible; otros filósofos ponen de manifiesto otras características que a su parecer son mas apropiadas. Entonces, según su formación, su preferencia, su temperamento y su cultura, los filósofos destacarán uno u otro rasgo del humano vivir y lo presentarán como el rasgo por excelencia definitorio de la humanidad. Por lo demás, cuando la atención filosófica se encamina al estudio de otras dimensiones de la experiencia puede escoger, por ejemplo, la historia como rasgo fundamental del existir humano, es decir, el transcurrir temporal y la huella que va quedando de generaciones pasadas y es transmitida al presente como herencia cultural institucional. En ese caso el hombre se define como ser histórico y su identidad va a depender de los plexos de sentido particulares e irrepetibles de una circunstancia específica. O bien se selecciona la racionalidad, como ha sido tan frecuente, y en ese caso será la capacidad de razonar conforme a principios de congruencia, claridad, orden y estabilidad semántica los que pondrán de manifiesto la esencialidad buscada. Si se destaca la innata predisposición a sucumbir embelezados ante el gran relato mítico, el gusto por el cuento y la invención imaginativa que adquiere con frecuencia el carácter de relato sacro, entonces el hombre se define como hacedor de mitos, por su capacidad de mitopoiesis, contador de relatos y seguidor de fábulas sacras.
Otra cosa sucede cuando se trata del enfoque científico del hombre; aquí, diversas ciencias humanas compiten por la comprensión de las prácticas y propiedades de nuestros semejantes y de nosotros mismos. Así, la psicología nos enseña cómo adquirimos y reforzamos hábitos, esquemas comportamentales y actitudes, nos ilustra también sobre el desarrollo sicoafectivo, la función onírica y la conformación emocional del carácter en función de su gestación en los grupos familiares y en la confrontación con las figuras dominantes del entorno inmediato a lo largo de los años formativos. Todo esto tomando en cuenta el manejo

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
diferencial que se hace de las necesidades innatas según la confrontación cultural entre satisfacción del placer y punición. La sociología, por su parte, despliega el cuadro de los intercambios sistémicos o las correlaciones estructurales entre prácticas del trabajo, de la producción del saber simbólico, de la consolidación de estructuras de dominación, la génesis y estabilización del poder. La antropología es quizá la ciencia que más se acerca al espíritu de la búsqueda filosófica de alcanzar una comprensión radical. Así, Clifford Geertz después de enumerar y dejar de lado los intentos de sus colegas por dar con una definición abarcadora de las características propias de nuestra naturaleza y de balancearse en la cuerda floja del relativismo más extremo, termina por sostener que el hombre se define por la cultura y que ésta a su vez puede ser entendida como un conjunto de símbolos cuya codificación, decodificación e interpretación son los que marcan el sentido, la direccionalidad, la significación y la posibilidad de comprensión de las formaciones sociales humanas y de la interacción entre individuos, instituciones, mitos, ideologías y política.
Ante el abigarrado panorama de conceptos traídos al azar que se acaban de mencionar lo menos que se puede sostener es, con Edgar Morín, que estamos forzosamente ante la necesidad de recurrir al pensamiento complejo, “la complejidad es la incertidumbre en el seno de los sistemas ricamente organizados”1, quizás el fenómeno antropológico sea el terreno de la hiper-complejidad. Ya que inevitablemente el tratamiento de la cultura y la identidad nos remite a esos campos saturados de significación, de ricas y complejas teorías onto-antropológicas que no obstante están inconexas unas con otras.
En el presente estudio me dedicaré a: 1. Examinar los principios éticos para una hermenéutica transcultural propuestos por Luis Villoro; 2. Precisar la conformación de la identidad personal inserta en la permanente interacción con el medio social que la circunda; en el apartado 3 me ocuparé de la identidad nacional según la ideología liberal de la revolución francesa; en el cuarto abordaré someramente la naturaleza de algunos tipos de colectividad y su relación con la noción de cultura. En las consideraciones finales se tocan algunos aspectos de la problemática multicultural, del reclamo por una identidad diferente. El propósito de este trabajo es dar algunos elementos de juicio para valorar las tradiciones culturales y saber discernir en ellas la almendra racional de la carga inútil a prescindir. Es mi intención igualmente argumentar que algunos elementos éticos deben tener validez transcultural en contra del relativismo y el alegato de racionalidades inconmensurables.
1. Ética para una hermenéutica transcultural
Aunque la cultura, como veremos mas adelante, es parte de la naturaleza humana, y como tal proporciona las prescripciones morales para el comportamiento en general, partiendo del factum de la diversidad cultural, y particularmente del carácter multicultural de Guatemala, es deseable contar con algunas sugerencias éticas para evaluar las culturas mismas. Marcelo Dascal ha dicho que en todo examen de asuntos transculturales, pero particularmente en la circunstancia Indoamericana, hay una regla preciosa cuya observancia debemos tener siempre presente: evitar la comparación denigrante. Esta formula me parece enteramente correcta. Dascal afirma que en la comparación perpetrada por la mayoría de intelectuales orgánicos de las potencias neo-imperiales, su etnocentrismo los condujo en el siglo XIX a manejar un
1 E. Morín, Introducción al Pensamiento Complejo. Gedisa, Barcelona 1997. p. 60.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
esquema muy similar al que se usa en biología para comparar al hombre con el resto de los animales. Teniendo en cuenta todo ello, más las observaciones de Clifford Geertz sobre el miedo y el síndrome de alarma que puede generar la divulgación de las costumbres de otros pueblos, es imprescindible que esos razonables escrúpulos morales no nos conduzcan a renunciar a nuestras facultades criticas, ni a abdicar de nuestros valores, cayendo en un rampante relativismo. Por ello pasaré a presentar sumariamente la propuesta ética de Luis Villoro.
¿Qué formas culturales son preferibles? ¿Cuáles son más valiosas?, se pregunta Luis Villoro; las respuestas sólo pueden provenir de la Ética, que a su vez, “sólo pueden referirse a comportamientos y disposiciones conscientes e intencionales”2. Por ello nos propone tres tipos de cometidos culturales que pueden ser objeto de apreciación ética meta-cultural. Estos criterios pueden aplicarse tanto a rasgos de la cultura propia, en actitud post-convencional, como a elementos de culturas extrañas, (con las que no estamos forzosamente en situación de opresores potenciales, dicho sea de paso). Los elementos a someter a examen ético-crítico son: “Las creencias, esto es, las maneras como la voluntad incide en la justificación, la adopción y el rechazo de las creencias”3. “Las actitudes; aquí nos preguntamos por los valores a los que debería dar preferencia la cultura y una ética de las intenciones, de los fines que deben fijarse para una cultura.”4
De esto se desprenden deberes y derechos de las personas para con la propia cultura y frente a otras culturas. Así Luis Villoro propone cuatro principios orientadores para esos propósitos. El principio de Autonomía, de Autenticidad, de Sentido y de Eficacia. Una descripción de cada uno de ellos puede ir como sigue. El principio de autonomía se refiere al poder para implementar medios y propósitos para obtener el bien común. Una cultura tendrá esas capacidades si y sólo si tiene la capacidad de: seleccionar metas, establecer prioridades y determinarse por sus preferencias. La autonomía también significa libertad para la aceptación o rechazo de creencias. El principio autenticidad alude a la consistencia con los deseos, propósitos y actitudes de sus integrantes, pero en función de sus necesidades, a la veracidad con la que se lucha por alcanzar los cometidos manifiestos. Una cultura tendrá como rasgo de autenticidad “si y sólo si es expresión de las disposiciones reales de los miembros de una comunidad”5.
El principio de sentido se refiere a la capacidad de una cultura para brindar elementos simbólicos modelos de comportamiento, relatos ideológicos para orientar la vida; alude a la capacidad integradora, para dar sentimiento de pertenencia y seguridad. Finalmente, con el principio de eficacia, Villoro pone de manifiesto que los pueblos necesitan que sus culturas les permitan alcanzar no sólo sus fines de supervivencia, sino sus metas económicas de prosperidad y sus fines de integración, identidad, calidad de las creencias y en suma, disposición de los medios adecuados para alcanzar con libertad la consecución de sus finalidades: “podríamos llamarla condición de racionalidad instrumental”6.
2 L. Villoro, “Aproximaciones a una ética de la cultura”, en León Olivé (comp.). Ética y diversidad cultural, México: UNAM, 1993. 3 L. Villoro, “Aproximaciones a una ética de la cultura”. 4 L. Villoro, “Aproximaciones a una ética de la cultura”. 5 L. Villoro, “Aproximaciones a una ética de la cultura”. 6 L. Villoro, “Aproximaciones a una ética de la cultura”.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
Villoro aclara que puede presentarse conflicto de valores entre estos principios solamente cuando el contacto intercultural que obliga a una comunidad a tomar decisiones, lleva aparejado una voluntad de dominio que impone temor, desconfianza y etno-resistencia. El conflicto entre uno u otro objetivo se va a presentar siempre que hay extrema asimetría de poder pero no hay incongruencia entre el derecho a la autodeterminación, a la eficiencia, a dotar de sentido a la vida y a dar respuesta a las necesidades sentidas. En circunstancias de respeto mutuo en el intercambio cultural la eficacia buscada no riñe con la autodeterminación o las aspiraciones con los marcos normativos. Con la ayuda de estos principios se podría superpar el supuesto erróneo de que integración es sinónimo y equivale a homogenización forzada, permitiendo una solución política a la necesidad de integración sin caer en el autoritarismo del pasado que se quiere dejar atrás. La política cultural, dice Villoro, “se enfrenta a un dilema: la integración a la cultura nacional conduce a la destrucción de las culturas minoritarias; pero el respeto a sus formas de vida mantiene su atraso”7. Para superarlo la estrategia de las partes involucradas debe atacar el atraso pero conjuntamente con la violencia estructural que apuntala regimenes de injusticia social; esto porque solamente una situación exenta de dominación “podría conducir a una cultura universal, diferente a la universalidad impuesta por la dominación de Occidente”8.
2. Identidad personal
Desde un punto de vista filosófico es inevitable que, contrariamente al proceder de los científicos sociales, proceder a contemplar las características comunes que tenemos los seres humanos en cuanto tales. Por más que los relativistas culturales insistan en destacar la diferencia, y siendo éstas reales y por doquier presentes, hay características propias del homo sapiens, como una variedad de primate diferenciado en el transcurso de la evolución de las especies. Así como poseemos una anatomía y un componente de ADN propio, también estamos dotados de una diferencia específica con relación al resto de los animales. La mejor forma de aludir a ella es siguiendo a Lorenz, destacar la diferencia entre el comportamiento instintivo y el comportamiento aprendido. Todos los seres vivos a excepción del hombre, tienen un programa innato prefijado de respuestas conductuales, apoyadas secundariamente en algunos casos por el aprendizaje. En el ser humano ocurre todo lo contrario: la identidad se construye educativamente, en procesos de aprendizaje culturales que terminan dando la pauta de una línea de una trayectoria de vida. Lorenz señala, no obstante, que ese programa abierto de comportamiento llega a cerrarse de forma bastante rigurosa por la cultura. Esta adscribe un sistema de roles y respuestas que son puestas a la disposición para complementar y cerrar los ciclos comportamentales. Naturalmente esto no podría entenderse de forma literal, pues tendría la descorazonante implicación de que una vez alcanzada la edad adulta el conjunto de actitudes que conforman una personalidad sería prácticamente inmodificable. Afortunadamente se pueden hacer innovaciones e introducir cambios en los esquemas de aprendizaje conductuales y actitudinales. Así la identidad personal es la resultante de la socialización temprana en el seno de los núcleos familiares, pero a la vez es la resultante del conjunto de hábitos y de las decisiones que sostienen una direccionalidad en los diversos empeños existenciales.
7 L. Villoro, “Aproximaciones a una ética de la cultura”, p. 153. 8 L. Villoro, “Aproximaciones a una ética de la cultura”, p. 152.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
La identidad se entiende mejor recurriendo a la forma verbalizada del sustantivo, identificarse con; al poner énfasis en la actividad, se aprecia, que alguien no sólo puede ser, metafísicamente, sino que puede llegar a ser, puede escoger su identidad y llegar a convertirse en lo que quiere ser. Así, se puede desear ser un deportista en forma, un intérprete instrumental que alcance la excelencia estética, etc.
Los seres humanos incorporamos en nuestra individualidad rasgos provenientes del oficio, de la forma de trabajo para ganarse la vida, del entretenimiento proporcionado por los medios de comunicación masiva y eventualmente también del imaginario de una tradición literaria, estética, filosófica e ideológico-política. Así ante un cuestionamiento sobre nuestra identidad podemos anteponer una peculiar ideología, una creencia religiosa, una profesión o una voluntad de reconocimiento por parte del otro, que puede asumir diversas estrategias de diferenciación o integración voluntariamente asumidas.
En una aproximación analítica, el filósofo hindú Muhanti se refiere a distintos estratos de identidad personal, que delimita con los conceptos persona, yo, ego y sujeto. Asigna al concepto de yo todo lo proveniente de la interacción con el medio social, aquellos aspectos de nuestra identidad que son resultado del medio social, lo que los griegos llamaban la mascara, esto es, el conjunto de roles y respuestas actitudinales a los diversos circuitos de pertenencia.
El siguiente estrato sería el del Ego. En tanto que egos, somos un flujo de experiencias mentales, una conciencia capaz de memoria y de pretensión hacia el futuro, un fluir de imágenes y recuerdos que alterna entre la vida onírica y la asociación de ideas conciente.
También somos sujetos y en calidad de tales, correlato de los objetos, capaces de actos intencionales cognitivos y volitivos, de proyectar y ser afectados en lo emocional por nuestro mundo de relación. Finalmente, dice Mouhanti, somos personas. La persona es una función de síntesis y coordinación de las otras facetas, con un componente trascendental y quizás también trascendente.
Por su parte, León Olivé sostiene que las personas son enteramente construcciones sociales y usa como argumento un experimento mental (procedimiento predilecto de los filósofos analíticos). Este simpático acertijo llamado “el barco de Teseo” tiene como conclusión que ningún artefacto puede entenderse como una realidad objetiva independiente de los marcos conceptuales bajo los cuales se la perciba. De ese impecable razonamiento procede a hacer la extrapolación al mundo social, lo cual se torna dudoso, y llega a afirmar que los seres humanos somos construcciones sociales de cabo a rabo, que el cambio cultural se produce cuando un marco conceptual es substituido por otro. Pero cual sea la dinámica que insufla movimiento a esos marcos es algo que no se sabe. Los marcos conceptuales en cuanto tales podrían muy bien quedarse en sus lugares, como las montañas de Tito Monterroso cuando no son conmovidas por imprudentes actos de fe.
Muhanti en cambio, pone el acento en la capacidad de distanciamiento frente a los roles y funciones obligantes. Recuerda la posibilidad de incompatibilidades que conduzcan a la disidencia, como la expresada en el drama de Antígona, casos de crisis de identidad originada en conflicto de valores, “mi identidad, debo sin embargo añadir, no se agota con mi yo social. Yo no soy un mero punto de intersección de innumerables relaciones sociales; puedo reflexionar con criterio sobre el origen social de mis creencias e interpretaciones lo que implica

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
cierto distanciamiento, cierto rechazo a sumergirme yo mismo en mis relaciones sociales”9. Y continua diciendo Muhanti, “soy una unidad altamente compleja de conciencia unificada por su estructura intencional”10. Inserto ciertamente en un plexo de roles y exigencias sociales, pero mi ser no se agota en esto último. La estructura formal de la identidad como persona puede contraponerse pues, según Muhanti, al componente actitudinal adaptativo al ámbito social. “En la identidad de yo se expresa la paradójica circunstancia de que —sostiene Habermas—, en cuanto persona el yo es, por antonomasia, igual al resto de las personas, mientras que en cuanto individuo es, por principio, distinto de todos los otros”11; o, en términos Hegelianos, “el yo es absolutamente general y también, inmediatamente, individuación absoluta”12.
Moviéndonos hacia la esfera del poder, es conocida la distinción entre hombre y ciudadano, entre persona con dignidad y sujeto de derechos y deberes políticos. Habermas por su parte, hace descansar su propuesta ética procedimental en el supuesto según el cual el ser humano puede asumir una actitud post-convencional frente a algunos de los componentes de su propia tradición. Cuando se trata de tender vínculos de solidaridad con otros, afirma, ya no podemos descansar, en la mitología como el hombre de las sociedades arcaicas, cuya identidad estaba dada por el juego de espejos en la doble práctica imaginaria de antropomorfizar la naturaleza y entenderse como una criatura natural entre las otras. Tampoco podríamos asignar a las religiones la función de dotar de identidad para la obediencia civil a los pueblos.
El proyecto de Hegel de hacer que la filosofía reemplace a la religión en esa tarea resulta impracticable hoy. De modo que el único camino que queda, según Habermas, es troquelar una faceta de identidad personal que pueda armonizar con un mundo de vida social-político, post-nacional; creando un campo de eticidad que constituya un imaginario en el cual pueda integrarse un yo con un nosotros moralmente orientado hacia el bien común, en niveles compatibles de universalidad.
Se puede sostener entonces que la identidad personal se articula con una identidad colectiva por medio de la ideología y de una ética universalista, como veremos en el próximo apartado.
3. Identidad nacional
La identidad de una nación, suele afirmarse, es dada por su cultura. Esto puede interpretarse de diversas formas; una significa que la acción educativa impulsada por el Estado y otros aparatos de control social, conduce a una asimilación de rasgos comunes que terminan por dar forma a un conjunto de valores, creencias y actitudes que permiten un reconocimiento de semejanzas en niveles de escolaridad, de habilidades para el trabajo, de acatamiento al orden de una autoridad política, con matices idiosincrásicos en el manejo de una lengua, lo cual va dando como resultado una forma de vida en común. Al interior de esta colectividad, de este “nosotros” se da un reconocimiento de status, posiciones sociales y pertenencia. Esta vida nacional se caracteriza por la coexistencia entre extraños, entre habitantes desconocidos que viven en los grandes conglomerados que forman las naciones contemporáneas. En ellas, los
9 Mouhanti, “Capas de Yoidad”, en León Olivé y Fernando Salieron (editores), La Identidad Personal y la Colectiva (México: UNAM, 1990), p. 80. 10 Mouhanti, p. 86. 11 J. Habermas, La reconstrucción del materialismo histórico (Madrid: Taurus, 1985), p. 88. 12 J. Habermas, La reconstrucción del materialismo histórico.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
individuos entran en relaciones funcionales de trabajo recíprocas, con una disposición a la cooperación, incluso para acciones bélicas.
Desafortunadamente no abordaré los contenidos que pueda adquirir una cultura nacional resultante de la acción conciente de educadores, tales como Fichte y Herder en Alemania o Samuel Ramos y Leopoldo Zea en México. Ramos abogó por un nuevo humanismo, una asimilación creativa del patrimonio clásico de la filosofía política. Zea ha propuesto que las naciones latinoamericanas deben reconocer su doble pertenencia, a la cultura occidental y a las tradiciones prehispánicas, para alcanzar una identidad cultural autentica, entendida como la que da respuestas al ser propio y permite avanzar en la creatividad sin caer en la alienación, de imitar instituciones del poder neo-colonial opresor. La reflexión de estos filósofos permitiría comprender el sentido benigno en el que la identidad nacional puede levantarse a partir de valores universales.
Ernest Gellner sostiene que los modos de producción de las sociedades industriales modernas, es decir del capitalismo, requieren de una amplia labor educativa que produzca el conjunto de destrezas complementarias a la innovación tecnológica y a la introducción de la revolución industrial, de tal suerte que estos procesos de modernización vayan generando una identidad cultural vinculada a sistemas productivos modernos, que a su vez creen y reproduzcan formas identitarias nacionales relativamente homogéneas. De esta premisa Gellner infiere que sólo las formaciones sociales pre-capitalistas pre-modernas coexisten y se reproducen conservando y aun estimulando una gran heterogeneidad cultural; en tanto la modernización obliga a crear condiciones igualitarias, a dotar de habilidades comunes a contingentes de población que, por esa vía adoptan un nuevo patrón de identidad nacional. La educación se torna de primordial importancia, adquiere valor de supervivencia en el nuevo y cambiante contexto laboral.
En los estados con marcados componentes multinacionales en situación post colonial, su población está dividida en culturas y etnías sub-nacionales, encontrándose en escalas económico-sociales acentuadamente diferentes. Por tratarse de formaciones sociales de clase agrarias, con enclaves modernos en un contexto englobante de atraso estructural crónico, la cuestión de la identidad nacional sólo surgirá de un pacto social, y sólo podrá edificarse a partir de un proyecto compartido de nación, capaz de crear un futuro de bienestar que rompa las barreras de la exclusión. La estrategia tradicional de la reavivación de leyendas, mitos o grandes relatos históricos no daría buenos resultados en este contexto.
La historia no puede funcionar como factor identitario cuando revela traumas de gran magnitud, poco edificantes de reconciliación. Renan dijo que las identidades colectivas requieren de una buena dosis de amnesia, de una ignorancia profunda sobre sus orígenes; los pueblos deben hacer tabula rasa de muchos componentes de su pasado. Así, por ejemplo, en la actual Francia que estaba habitada por los pueblos celtas y galos, se terminó adoptando el nombre de una tribu invasora minoritaria, los Francos.
En lo tocante pues a las entidades colectivas, en estos tiempos es mejor, a mi parecer, buscar apoyo en Habermas, quien es un firme partidario de un tipo de identidad post-nacional que tenga como base de sustento el constitucionalismo democrático universalista. Esto debe entenderse forzosamente así en los estados multinacionales modernos, tales como Suiza y en el contexto del proyecto de la Unión Europea que apunta notoriamente en esa dirección.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
Regresando al contexto de los estados post-coloniales en Indo-América, Luis Villoro se pronuncia a favor del reconocimiento pleno del derecho que asiste a los pueblos indígenas a toda la autonomía que tengan la voluntad y sean capaces de asumir conjuntamente con una ciudadanía igualitaria que sea el vínculo identitario con la sociedad nacional englobante.
Las comunidades nacionales para identificarse en un Estado común con otras naciones requieren de una definida voluntad política para proponérselo y lograrlo. En caso contrario, la autoridad estatal nacional no debe ofuscarse por el temor a la secesión y las colectividades que se consideren con los recursos y las competencias requeridas pueden resolver instaurar su propia autoridad política estatal, es decir, su independencia, si consideraran con ello adquirir alguna ventaja notable. La disolución del Imperio Soviético puede enseñarnos algo a este respecto, pues hemos asistido al nacimiento de estados independientes, en muchos casos de forma pacífica —Eslovenia, Chequia, Ucrania—. La población francesa de Québec en un referéndum sobre la independencia, estuvo muy cercana del empate, lo que pudo traer la consecuencia de un nuevo mapa político en América del Norte.
En cualquier caso una cosa es cierta: el estado étnicamente homogéneo es una quimera impracticable revestida de una ideología peligrosa: todo Estado debe forzosamente apegarse a principios universalistas y debe otorgar ciudadanía por nacimiento y residencia en el territorio y no atendiendo a criterios genealógicos para evitar minorías excluidas o, peor aún, “limpieza étnica”.
Lo que parece ponerse de manifiesto entonces, cuando surge la cuestión de la identidad nacional es, no algo sobre hechos, de realidades sociales, sino más bien un reclamo a un impreciso de descentralización autonómica de creación de oportunidades para un etno-desarrollo autosustentable, u otras semejantes.
Retomando la cuestión de la identidad nacional, consideremos brevemente para cerrar este apartado, la reflexión de Habermas. No me referiré a sus textos actuales, sino sólo a una conferencia pronunciada con ocasión de recibir el premio Hegel, en 1974 que lleva por título la sugerente pregunta: “¿Pueden las sociedades complejas adquirir una identidad racional?”.
Habermas no alcanza a dar una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Se limita a hacer un boceto de respuesta aludiendo principalmente a su conocida tesis según la cual serán las voluntades concertadas en democracia, en deliberación compartida las que resolverán sobre su definición de identidad. A lo sumo, lo que se atreve a afirmar en esa ocasión, es la conveniencia de facilitar la creación de los espacios públicos apropiados para lograr que los pueblos tomen conciencia de su condición y lleguen a proponerse un proyecto de vida buena compartida que puedan implementar progresivamente: “a la luz de un futuro que no prefigura sino un espectro de perspectivas de planificación, no podría desarrollarse algo así como una identidad; ahora bien: en la conciencia de oportunidades generales e iguales oportunidades de participación, en los procesos de aprendizaje generadores de normas y valores, contemplamos nosotros la base de una nueva identidad”13. Esta sería una democracia radical que claramente descansa todavía en el horizonte utópico, pero algunos atisbos están ya presentes en algunas colectividades. Habermas examina dos respuestas viejas y caducas, sólo para desentenderse de ellas considerándolas inviable una e inadmisible la otra. Una es la de Hegel, la otra la de Marx. De Hegel, podríamos retomar esa noción de identidad y extrañamiento del espíritu, la enorme autoestima en la empresa humana y sus instituciones, sus indagaciones sobre la posibilidad de
13 J. Habermas, p. 85.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
reconocimiento y reconciliación. En lo tocante a Marx me es imposible pasar por alto su crítica a la sociedad de clases. Pero si bien Hegel puede considerarse un ideólogo de la nación, Marx lo es del partido de la clase revolucionaria, y tanto la identidad nacionalista como la identidad clasista revolucionaria condujeron a la opresión totalitaria. Habermas contrasta su posición finalmente contra el sociólogo inspirado en la teoría de Sistemas de Von Bertalanfly, Lumman. Según esta teoría, al considerar como sistemas autorregulados a las instituciones humanas, la necesidad de una identidad colectiva es trasladada a los requisitos funcionales de las organizaciones, las cuales pueden efectuar su función integrativa prescindiendo de mitos, ideologías, religiones y morales.
Esta tesis de Lumman es inquietante y a Habermas le asiste razón cuando, contra viento y marea, insiste que las sociedades complejas deben ser capaces de auto-instituir su direccionalidad, inventar y propiciarse un futuro que sea resultado de su elección.
“Tengo la sospecha —afirma— de que la cuestión de las posibilidades de una identidad colectiva se podría plantear de una forma distinta: al buscar un sucedáneo para una doctrina religiosa que integre la conciencia normativa de toda una población, suponemos que también las sociedades modernas constituyen todavía su unidad en forma de imágenes del mundo que prescriben materialmente una unidad común. De semejante premisa ya no podemos partir nosotros. Una identidad colectiva podemos en todo caso encontrarla anclada en las condiciones formales bajo las que se generan y transforman las proyecciones de identidad… lo que sucede es mas bien que lo individuos mismos toman parte en el proceso de formación, de formación de la voluntad, de una identidad sólo esbozable en común. La racionalidad de los contenidos de la identidad se mide entonces sólo en base a la estructura de ese proceso de generación esto es: a las condiciones formales de la realización y comprobación de una identidad flexible, en la que todos los miembros de la sociedad puedan reconocerse y respetarse recíprocamente”14.
Una cosa se destaca en esta posición habermasiana y es que se niega a considerar la noción de identidad nacional, por estimar que no es deseable ni conveniente una nación con filiación dominantemente étnica, pero básicamente por estimar que después de la guerra europea ya no es posible invocar despreocupadamente los valores de la sangre y de la tierra. El constitucionalismo democrático es la única respuesta viable y Habermas elimina de un plumazo, por ese motivo, la deseabilidad de invocar una identidad nacional alimentada por costumbres, raza, pertenencia étnica. Esta posición de Habermas es pertinente para los estados multinacionales o simplemente multiculturales como Guatemala, con las notables diferencias que les son inherentes, por ejemplo, estos estados necesitan una “lengua franca” cuyo uso no debe ser tomado a la ligera por imposición neocolonial. Pero el constitucionalismo democrático parece ser, si no la única ideología factible, al menos la más importante para la coexistencia en democracia.
Naturalmente también se puede tomar en consideración una posición no tan drástica, como la Tugendhat quien distingue entre formas malignas y benignas de nacionalismo. Esta última es la identificación inspirada en la moral universal, “la identificación con el propio país o la propia minoría no tiene que ser algo agresivo; no tiene que incluir ningún desprecio de los otros”15. No podemos ignorar la importancia especial que aun le toca jugar al sentimiento de
14 J. Habermas, p. 100. 15 E. Tugendhat, “Identidad Personal, Nacional y Universal”, en Ideas y valores. Revista de la Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia), p. 14.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
pertenencia nacional a los pueblos que aspiran a autodeterminarse por un Estado. Para hacer efectiva la responsabilidad ética se requieren procesos psicológicos de identificación, los cuales deben recaer en los desconocidos que forman la propia nación. “Para esta parte positiva de la moral universal, la responsabilidad, la identificación con las diferentes colectividades particulares, concéntricamente estructuradas, parece indispensable”16. De esta suerte, tomando en cuenta una orientación ética, es posible es posible escapar del dilema presentado por Voltaire. En lo tocante a las formas intransigentes de nacionalismo autoritario belicista Tugendhat sostiene que filosóficamente puede ser refutado por su incompatibilidad con la racionalidad mas amplia, comunicativa, exigible a todo responsable de sistemas institucionales; “el nacionalismo anti-universal no puede tener un sentido ético moderno”17. Así entendidas las cosas hay una coincidencia de este autor con Habermas al subrayar ambos la especial atención que debe prestarse a las normas democráticas integrativas.
Los estudios de Clifford Geertz sobre países pobres y no occidentales parecen tener también gran pertinencia para el caso de Guatemala, pero no puedo examinarlos ahora; muestran que la ideología, con diversos contenidos, sigue jugando un papel esencial en la conformación de las respectivas identidades colectivas. Paul Ricoeur destaca tres funciones claras de la ideología: integrar, simplificar —eventualmente deformando— y dar modelo de comportamiento social. En los países ex-coloniales que no son en lo absoluto modernos, las clases dirigentes tienen claramente dos opciones que pueden dosificar con distintos énfasis: revitalizar una tradición autóctona o escoger el progreso, o el «signo de los tiempos», es decir la modernización. La ideología sigue siendo en estas latitudes una fuente primordial de identidad por vía de la integración social.
4. La forja de identidades colectivas
Tal y como ocurre con el perfil individual de personalidad, la identidad colectiva es el resultado de una tradición cultural y de la voluntad conciente de agentes políticos. La identidad proviene de la interacción comunicativa entre los integrantes de una colectividad, de suerte que la tesis contractualista e individualista del sujeto aislado que preexiste al grupo, es sólo una ficción cuya utilidad radica en que, de hecho, pueden darse muchas circunstancias en las que se observa la necesidad o conveniencia de asociarse voluntariamente, o de conservar o ampliar un pacto político.
De cualquier forma las unidades colectivas humanas no han sido siempre las mismas, lo que hace que nos preguntemos sobre su procedencia y su relación con el imaginario cultural e ideológico, especialmente cuando se dan circunstancias de cuestionamiento a un orden institucional o por la irrupción de movimientos etno-nacionalistas. Veamos pues sumariamente algunas ideas al respecto.
Nación
Según Gellner hay que prestar más atención al factor integrativo que para las naciones europeas fue un tipo acentuado de división del trabajo, a saber: la que se produjo con la
16 Tugendhat, p.15. 17 Tugendhat, p.16.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
introducción del maquinismo en los procesos productivos, la llamada revolución industrial. Volveremos sobré esta tesis más adelante. Ahora prestaré atención brevemente a la historia ideológica.
Los Estados contemporáneos se empeñan, mediante sus sistemas educativos, en obtener la conversión de aquellos que caen bajo su dominio jurisdiccional en ciudadanos o súbditos, bien dispuestos a acatar la ley y a practicar la obediencia civil. La historia de estas políticas podemos remontarla hasta la revolución francesa. Svetlan Todorov ha señalado que la identidad nacional puede comprenderse bajo dos esquemas interpretativos, la cultura nacional y el aparato político de dominación. La primera sirve, desde la revolución francesa y la difusión del republicanismo liberal, como instancia de legitimación de los poderes públicos. La nación —entendida como el conjunto de habitantes que comparten una lengua, un territorio, un relacionamiento económico y una cultura—, se convierte en el nuevo sujeto histórico, fuente de adhesión y de sentimiento de pertenencia. La segunda acepción se refiere a la categoría de ciudadano; en cuanto tales, las personas adhieren al patriotismo, es decir, a la causa, sea cual fuere ésta, de sus gobernantes. “Así a partir del momento en que la nación, en el sentido del conjunto de ciudadanos, se ha convertido en el espacio del poder, cada uno de sus miembros puede considerar al Estado como su Estado”18. Así estará dispuesto a luchar ya no en nombre de Dios o del rey, sino en nombre de la patria. Es curiosa, por cierto, esta distinción que hace Todorov entre nación interna y nación externa, haciendo recaer una aceptable igualdad y homogeneidad en la primera y en cambio la cancelación del universalismo cuando la nación mira hacia afuera. Este dilema de la incompatibilidad entre particularismo y universalismo, no se ha resuelto hasta nuestros días “legitimarse mediante la nación es una forma de preferir al propio país —dice Todorov— en detrimento de los principios universales. La pertenencia cultural, irrefutable, inevitable, ha pasado a justificar una reivindicación, la de la coincidencia entre entidades culturales y políticas”19.
Esta nueva instancia que se ofrece para la adhesión de simpatías, sentimientos y voluntades es, pues, una construcción moderna que no existió en el mundo antiguo y tampoco existe en las sociedades contemporáneas no occidentales, aunque como lo precisan los estudios de Clifford Geertz éstas se hayan empeñado y continúen haciendo esfuerzos por levantar una dominación política siguiendo ese modelo, tan lamentablemente inserto en la contradicción entre la adhesión a la patria y el humanismo ecuménico, cosmopolita. Voltaire ya lo señaló: “es triste que para ser buen patriota se tenga que ser enemigo del resto de los hombres (…) tal es pues la condición humana: desear la grandeza del país de uno es desearles el mal a los vecinos”20.
Las naciones modernas han tenido como origen campañas militares, surgieron de movimientos políticos armados conducidos por caudillos que sometieron a señoríos feudales y ciudades autónomas; la unificación se hizo en los campos de batalla; la parte vencedora impuso su mandato sobre los vencidos. Por ello los nuevos poderes van a requerir de una constante aceptación del orden institucional que regula la nueva vida nacional. Los estados nacionales requieren que su autoridad deba descansar en esa aceptación voluntaria a la que Renan le llamó el plebiscito de todos los días.
18 S. Todorov, Nosotros y los otros (México: Siglo XXI). 19 S. Todorov. 20 Voltaire, Tratado de la Tolerancia.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
De gran importancia es también el problema abierto por la irrupción del nacionalismo, en tanto que vínculo ideológico de los espíritus promulgado por el Estado que quiere suplantar sin más a la nación, promulgando el militarismo como única fuente de identificación.
Cultura Los académicos marxistas en la tradición del materialismo histórico consideran a las formaciones sociales conforme a dos categorías: la estructura y la superestructura. La primera abarca el trabajo, la producción, la circulación de bienes y mercancías; la segunda la ideología, y otros subproductos: el arte, la religión, las creencias, la «super-estructura». Este marco teórico se ha aplicado in extenso al estudio de las formaciones sociales en América Latina. Sin embargo, este marco es altamente insuficiente para comprender la cultura. Por ejemplo, no hay modo de producción material que pueda funcionar sin el sistema de comunicación y la direccionalidad del trabajo que forman parte de una mentalidad que responde a un sistema de símbolos, de tal suerte que la diferencia y la presunta causalidad de la infraestructura económica no puede preexistir a la cultura sino que la presupone. Como afirma Ricoeur, “desaparece por completo la distinción de súper estructura e infraestructura, porque los sistemas simbólicos pertenecen ya a la infraestructura, a la constitución básica del ser humano”21. Por lo demás, muchos asertos de esa doctrina han sido retomados y reelaborados por pensadores cuyos planteamientos tienen mayor fuerza explicativa, por ejemplo, la teoría de la acción comunicativa de Habermas o las tesis del materialismo cultural de Marvin Harris. Pero como mi propósito no es hacer un estudio de la estructura social, no me detendré en estos planteamientos. Intentaré tan sólo prestar atención al vínculo entre cultura e identidad.
Pensando en el papel de la cultura en la evolución de nuestra especie homo sapiens, nosotros, como ya se precisó páginas arriba, tenemos la facultad única de valernos de instrumentos extracorporales para asegurar la supervivencia; a diferencia de otros seres vivientes, que dependen de la variación morfológica que es resultado de la evolución. Ha sido la capacidad del hombre de almacenar y transmitir información como conocimiento objetivado, la que le ha permitido inaugurar un tipo de transformaciones del todo diferentes de las que se producen en la evolución natural de las especies, a saber, la producción, reproducción, transmisión e innovación cultural y civilizatoria. Por eso, la cultura, es la creación simbólica, característica central de la existencia humana, a tal punto que se puede afirmar que el ser del hombre se define por su cultura. Según Jiménez podemos entender por cultura “el conjunto de formas simbólicas, esto es comportamientos, acciones, objetos y expresiones portadores de sentido, inmersos en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”22. La cultura así entendida posee tres formas de existencia “objetivada en forma de instituciones y de significados socialmente codificados y preconstruidos, subjetivada en forma de hábitos por interiorización y actualizada por medio de prácticas simbólicas puntuales”23. Por su parte Clifford Geertz, tocando aspectos más profundos y ontológicos, sostiene que la cultura ha tenido que ver con la misma evolución filogenética de la especie humana; por ello no podría ser nunca un adorno súper estructural sino nada menos que uno de los factores responsables de nuestra propia naturaleza “al
21 P. Ricoeur, Ideología y Utopía (Barcelona: Gedisa, 1997), p. 271. 22 G. Jiménez, “Comunidades primordiales y modernización en México”, en Modernización e Identidades Sociales (México: UNAM, 1994), p. 158. 23 G. Jiménez, p. 158.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
someterse al gobierno de programas simbólicamente mediados para producir artefactos, organizar la vida social o expresar emociones, el hombre determinó sin darse cuenta de ello, los estadios culminantes de su propio destino biológico”24. Esto quiere decir que hay una imbricación entre pensamiento y fisiología, entre producción imaginaria y la génesis misma de nuestra corporidad; “la frontera entre lo que está innatamente controlado y lo que está culturalmente controlado en la conducta humana es una línea mal definida y fluctuante”25. Es así porque, en la habilidad humana de producir instrumentos extrasomáticos, esta de por medio la capacidad de pensar y producir sistemas de signos comunicativos, que eventualmente pueden proyectarse al exterior en forma de lenguajes escritos codificados. Geertz se propone hacer un tipo de trabajo interpretativo del sentido de las formas culturales, por eso sostiene que la cultura no es nada sustancial sino tan sólo el campo generado por la interacción comunicativa; así, la cultura es entendida como “un sistema de signos interpretables (símbolos). La cultura no es una entidad, no es algo a lo que puedan atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones”26. Aunque por ser proclive al relativismo y sentir que el consensus gentium sobre las características universales de la cultura hacen perder la riqueza de lo particular y de lo específico, Geertz sostiene que, “cuando se la concibe como una serie de dispositivos simbólicos para controlar la conducta, como una serie de fuentes extra somáticas de información, la cultura suministra el vínculo entre lo que los hombres son intrínsicamente capaces de llegar a ser y lo que realmente llegan a ser”27. Esta afirmación permite atisbar en Geertz una apertura al cambio y al desarrollo cultural, aunque sus consideraciones sobre la comunicación transcultural solamente se quedan en expresar vagamente una voluntad de conversar con el otro. No es el caso de Raúl Fornet Betancourt, cuyas preocupaciones son muy diferentes, pues se encuentra en los antípodas de Geertz, al proponerse sentar las bases filosóficas para una comunicación intercultural sostenible, aunque Betancourt se refiere a culturas quizás en geografías menos extrañas. Afirma:
“la cultura no significa una esfera abstracta, reservada a la creación de valores espirituales, sino el proceso concreto por el que una comunidad humana determinada organiza su materialidad en base a los fines y valores que quiere realizar (…). Hay cultura ahí donde las metas y valores por los que se define una comunidad humana tienen incidencia efectiva en la organización social del universo contextual material que afirman como propio”28.
Tenemos así, una noción de cultura que dentro de su comprensión enfatiza la inseparabilidad entre el ser y el hacer, entre la disposición vacía y la forma específica y variable de dotación de realidad por invención; “llegar a ser humano es llegar a ser un individuo y llegamos a ser individuos guiados por esquemas culturales, por sistemas de significación”29. Por eso Ricoeur sostiene interpretando a Geertz que la cultura en su versión ideológica es como un mapa que ayuda a dar orientación en terreno desconocido. Castoriadis subraya este momento subjetivo pero para referirse a la complejidad propia de las sociedades modernas; así dice de la cultura que es “todo lo que en el espacio público de una sociedad, trasciende lo puramente instrumental y presenta una dimensión invisible, o mejor, imperceptible, positivamente
24 C. Geertz, La interpretación de las culturas, (Barcelona: Gedisa, 1997), p. 54. 25 C. Geertsz, p. 55. 26 C. Geertz, p. 55. 27 C. Geertz, p. 57. 28 R. Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2001). 29 C. Geertz, p. 57.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
catexcizado por los individuos de tal sociedad, dicho de otro modo, aquello que en la tal sociedad se refiere a lo imaginario”30. El termino catexis, tomado del psicoanálisis, significa investir símbolos con una fuerte carga emocional; la categoría de imaginario, acuñada por el mismo Castoriadis, describe el campo ideológico, que como bien lo precisa Ricoeur, deforma, legitima e integra simultáneamente dando así cohesión a las sociedades.
Por su parte León Olivé sostiene que la persona humana está socialmente constituida. Esto querría decir que lo que somos dependerá de los marcos conceptuales conforme a los cuales nos auto-interpretamos y bajo los cuales somos conceptuados por nuestros semejantes. Esta afirmación es tal vez muy extrema, pero en varios sentidos con relación a rasgos de la identidad colectiva y personal, puede sostenerse como verdadera. Somos constructos sociales en las destrezas profesionales, en las creencias y moral convencionales adquiridas en nuestros grupos de adscripción, referencia y pertenencia, en nuestro actuar en los sistemas de roles en los que desempeñamos funciones, nos ubicamos en un status, etc. Pero si la cultura nos proporciona ese conjunto básico de referenciales identitarios, con los cuales nos adaptamos a la estructura social englobante, también por los llamados procesos de individuación, podemos aprender a guardar distancia frente a esas estructuras más o menos sistémicas que nos circundan y de las que formamos parte y ensayar la innovación, la creatividad, el tráfico transcultural o la moral post-convencional como veremos mas adelante.
¿Qué relación guarda la cultura de la formación social, con la estructura identitaria de las personas?
Podemos entender por identidad social, siguiendo a Gilberto Jiménez, “la auto percepción de un nosotros relativamente homogéneo en contraposición con los otros, con base en atributos o rasgos distintivos subjetivamente seleccionados, que a la vez funcionan como símbolos que delimitan el espacio de la mismidad identitaria”31. Estos grupos tienen conciencia de su ámbito común, su permanencia en el tiempo y voluntad de reconocimiento.
Dado que las configuraciones de poder y autoridad se alcanzan con la institucionalización de prácticas vinculadas a tradiciones que casualmente eran las que portaban los grupos vencedores, la cultura va a tener siempre un componente arbitrario, de ahí que no sea conveniente sacralizarlas. Además, como ilustra la historia, muchas veces los vencedores asimilan y se apropian la cultura de los vencidos, cuando esta es superior a la que ellos tenían. Una cultura dominante es el resultado de una historia político militar que alcanzó una dominación relativamente estable pero contingente con respecto a las formaciones rivales que disputaban el poder. De esta suerte, las culturas, entendidas como estructuras simbólicas que dan sentido a la acción, son la resultante de contiendas cruentas, de la lucha por imponer una visión del mundo, una ideología, una religión. Por ello las entidades colectivas que ha destacado la filosofía social o la antropología, tales como el grupo étnico, la comunidad, el imperio, la nación, el pueblo, la sociedad moderna, son tipos ideales para caracterizar formas de identidad colectiva diferentes. Si bien es cierto que a la especie homo sapiens se sobrepone una segunda naturaleza cultural, tan rigurosa y coercitiva como la propia de la corporeidad, se puede albergar la esperanza que el ser humano es capaz de salir de los marcos simbólicos heredados, cuando los considera estrechos, para levantar otros mejores. Puede aprovechar las oportunidades para producir invención, desplegar creatividad y libertad. De ahí que en las culturas se encuentre la unidad y la multiplicidad y estén abiertas las puertas para encuentros
30 C. Castoriadis, Los dominios del hombre, (Barcelona: Gedisa, 1989). 31 G. Jiménez, p. 158.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
no destructivos entre tradiciones diferentes. Esto significa también la posibilidad de transitar de una forma identitaria colectiva a otra. Por ejemplo, de comunidad a sociedad compleja, de nación a confederación de naciones, de imperio a reinados feudales, aunque también de civilización a barbarie. Grupos Étnicos, Minorías Nacionales y Estado Nación
El uso que se da a estos vocablos en ciencias sociales y en la arena de las confrontaciones políticas varía ampliamente. Ahora sólo quiero referirme a ciertas características señaladas por Kimlicka. En la perspectiva de este autor, un estado como Guatemala debería caracterizarse más que como multicultural, como un estado multinacional. Bajo un mismo estado pueden habitar además de las personas que comparten una cultura hegemónica y que se identifican plenamente con su estado-nación con sus derechos y obligaciones ciudadanas, otras colectividades que cayeron bajo su dominación por efecto de la conquista y colonización. Estas pueden ser propiamente las minorías nacionales. Se caracterizan por su historia común, por haber tenido en el pasado remoto instituciones completas, es decir, incluyendo las políticas, el conjunto que se hace cargo de la supervivencia societal.
Los grupos étnicos, en cambio, deben entenderse según Kimlicka, como los asentamientos humanos procedentes de migraciones. En el caso de Guatemala esta definición tal vez no es, muy conveniente pues, en nuestra perspectiva, un grupo étnico responde más bien a la definición de Jiménez: “se trata de unidades social y culturalmente diferenciadas, constituidas como grupos involuntarios que se caracterizan por formas tradicionales de solidaridad social y que interactúan en situación de minoría dentro de sociedades más amplias y envolventes”32. No obstante puede añadirse al significado del término el desplazamiento de una geografía inicial. Así en esta categoría entrarían especialmente los migrantes internos que se encuentran fuera de su comunidad de origen, kekchies, mames, quichés, residentes en diversas ciudades, en la capital y en el extranjero, así como también la migración china, coreana o salvadoreña. Los grupos étnicos pueden tener mayor o menor voluntad de integración a sus nuevos contextos societales, en tanto que las minorías nacionales, que cuentan con una memoria histórica precolombina y que han conservado una lengua y una tradición, darán una mayor muestra de voluntad de autonomía y reconocimiento, son propiamente minorías nacionales insertas en un estado-nación abarcador. Sea como fuere, ya hablemos de minorías etno-nacionales o de grupos étnicos sin mas para ambas categorías es válida la afirmación de Díaz, “la identidad étnica representa un caso particular de las múltiples identidades disponibles y utilizables por los sujetos sociales. Como tal, es desarrollada, exhibida, impuesta, manipulada, pasada por alto de acuerdo con ciertas demandas en contextos particulares”33. De esta suerte el pueblo maya integrado por esas minorías, algunas entno-nacionales, da carácter no sólo multicultural sino multinacional a este país. Quizás podemos pensar unas cuantas comunidades que podrían tener el carácter de minorías nacionales, los mam, los keqchíes, los quichés, los kaqchiques y alguna otra, pero difícilmente puede sostenerse con propiedad que en conjunto forman una comunidad integrada «mayoritaria» pues sostenerlo, es una abstracción meramente
32 G. Jiménez, p. 158. 33 R. Díaz Cruz, “Pluralidad lingüística y Educación Bilingüe”, en León Olivé (editor), Ética y Diversidad Cultural. Sección de obras de Filosofía. Instituto de Investigaciones Filosóficas (México: UNAM, 1993).

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
cuantitativa que hace injusticia a la gran cantidad de habitantes de este país que voluntaria o involuntariamente, han abandonado sus comunidades rurales de origen y pasaron a ser sólo guatemaltecos. Algunos de estos pueblos precolombinos ostentan diferencias en sus estrategias de acomodación al entorno y en su historia, conflictos y desavenencias como todos los pueblos del planeta, que una descripción de la realidad nacional no puede omitir. Por ello, se trataría de una mayoría fragmentada que alude a una común descendencia de los primeros pobladores, pues salta a la vista que no es ésta (aún) una mayoría política-democrática, ya que son justamente esos pueblos los que plantean la mayor demanda de formación ciudadana, dada la carencia de homogeneidad en el acceso y disfrute de recursos con los que si cuenta una parte del resto de integrantes del país.
El vocablo pueblo se usa indistintamente para referirse al conglomerado humano que integra una nación contemporánea, es decir a las personas que comparten un origen histórico, ocupan una geografía se entienden para fines económicos de supervivencia, reproducen instituciones y cuenta con una cultura compartida, aunque sea en retazos y con deficiencias. Se puede decir, que la diferencia entre pueblo y nación, mas allá de lo convencional, podría muy bien ser que las naciones son las que cuentan con una cultura societal, en el sentido de Kimlicka, es decir, el pueblo que dispone de instituciones de autogobierno, así como todas las requeridas para cubrir de manera medianamente aceptable necesidades importantes de la colectividad de que se trate y, lo que es más importante, de una representación política que cuente con reconocimiento internacional.
La protesta de las agrupaciones políticas pan mayas, su estrategia de lucha, como bien lo ha definido Oswaldo Salazar, se formula en un discurso con un doble registro: “tenemos dos instancias de incompatibilidad. En primer lugar está la idea de que el ladino oprime al indígena con sus instituciones y pensamiento. Y en segundo lugar, la convicción de que la reivindicación debe darse dentro de las instituciones y pensamiento del ladino”34, por una parte la tesis de no romper con el orden institucional del Estado guatemalteco, de suerte que las propuestas se encausan en el marco constitucional de la república, y por la otra, la contestación radical, que desconoce a la nación, descalifica al Estado aduciendo que sólo es propiedad de la etnia «ladina», manejando un discurso confrontativo en lo lingüístico, lo jurídico, lo educativo, en suma contra todas las clases sociales que hablan español.
Esta doble estrategia en principio podría deberse a que los portavoces del movimiento pan-maya, que sostienen el “discurso indianista”, la dirigencia maya, estima que en la actual circunstancia solo es factible una estrategia en el marco del Estado- nación, más amplio circundante: Guatemala. Este sería el camino sensato para alcanzar sus metas, y que esto supone participar activamente en el proyecto ampliado de estado multicultural —Estado multi-nacional con “cultura societal” en la terminología de Kimlicka—.
El discurso de la reivindicación indianista, que ahora con más propiedad debemos llamar maya, retoma en diversas gradientes la lógica de liberación de la opresión. Así, en palabras de Oswaldo Salazar, “podemos decir que la ordenación de las series enunciativas del indianismo sigue la lógica de la denuncia (…). Las premisas básicas de esa dinámica son, somos distintos, no hay justicia, somos pobres, no tenemos tierra, nos han oprimido, tenemos derechos, nuestro idioma es un valor que debemos conservar, nunca se ha hablado de lo que
34 O. Salazar, Historia moderna de la etnicidad en Guatemala. La visión hegemónica: 1994 al presente (Guatemala: URL, IIES, 1996). p.64.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
realmente somos, nuestras tradiciones son valiosas, esta tierra es nuestra”35. La historia y las ciencias sociales regionales dan testimonio sobre lo correcto y justo de esas reclamaciones. Pero en lo tocante a la estrategia para llevar adelante una política que las atienda satisfactoriamente ha privado mas bien la desorientación; Carlos Rafael Cabarrús estima que la ideología pan-maya es muy conveniente, “en la lucha del indígena por el poder se combinan dos fuerzas: la fuerza económica que ha dado el mismo capitalismo y la fuerza de la ideología étnica”36. En una sociedad de clases el pequeño y mediano propietario indígena podría ayudar a la causa de su cultura pero desafortunadamente lo que ha prevalecido en mayor grado ha sido el proceso de la simple expansión cuantitativa de las familias, debido a la carencia de acceso a los recursos de planificación; quizás inconsciente estos pueblos, como lo precisa Cabarrús, ven en ellos su única salida, “para el grupo étnico la fuente estratégica de poder la constituye la población (…), pero la población en si no es poder, la etnicidad es lo que puede configurar a una población indígena para organizarlo, y el elemento que puede cohesionarla y mantenerla activa”37. El crecimiento demográfico es quizás una forma de defensa que proviene del inconsciente atávico de los pueblos pues como es sabido, en la guerra antigua, la cantidad de combatientes en un ejército era el factor decisivo para la victoria. Afortunadamente como lo ha señalado Salazar, el discurso indianista ha incorporado también otros elementos provenientes de las ciencias sociales, de la doctrina de los Derechos Humanos y del Liberalismo. La cuestión importante entones será la de reformular el discurso incorporando con mayor decisión los derechos económicos sociales de los pueblos además de los derechos de la persona y del ciudadano, como veremos a continuación.
5. Consideraciones finales
Antes de concluir deseo hacer unas cuantas referencias en torno a la agenda para el diálogo intercultural y sus implicaciones en la reforma del Estado, y al cambio de actitudes requerido para encontrar el entendimiento nacional. Podría ser conveniente un cambio de estrategia por parte de los movimientos indianistas nacionales e indoamericanos siguiendo la definición de estrategia foucaultiana de Salazar —entendida como un tema formado por ciertos agrupamientos de objetos, tipos de enunciación y organizaciones de conceptos38—, esto es, el conjunto de significados, su reordenamiento discursivo para inaugurar un nuevo régimen de objetos temáticos, que sirva para que pueda alzarse una voz nueva, haciendo surgir un orden del discurso, que, con otras definiciones, de apoyo a la práctica emancipativa.
El filósofo argentino Ernesto Garzón Valdez proporciona un esclarecimiento de valores de gran significación para esta problemática, al sugerir que el universalismo filosófico bien entendido no tiene porque confundirse con la lógica de dominación de los pueblos opresores y que contrariamente a lo que ha sido usual no es en el relativismo si no en la doctrina de los derechos humanos y en el constitucionalismo democrático donde debe buscarse la ideología emancipativa. Se aproxima al discurso etno-nacionalista y lo somete a crítica proponiendo la inclusión de importantes postulados éticos, que pueden operar como dispositivos teóricos transculturales. Pone de manifiesto como los derechos ciudadanos
35 O. Salazar, p. 60. 36 C. R. Cabarrús, “Lo maya: ¿una identidad con futuro?” en La conquista del ser (Guatemala: CEDIM, 1998). 37 C. R. Cabarrús. 38 O. Salazar, p. 63.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
liberales pueden incidir de sobre la reducción de la exclusión y las luchas por la conquista de derechos colectivos en un marco institucional democrático. A continuación comento algunas de sus ideas. Una de las más importantes se refiere a la democracia y a la necesidad de que un ordenamiento político de esa naturaleza requiere un nivel de homogeneidad cultural compartido por todos sus integrantes. “Mi propuesta de sociedad homogénea es la siguiente: una sociedad es homogénea cuando todos sus miembros gozan de los derechos directamente vinculados a la satisfacción de sus necesidades básicas.”39 Es muy interesante considerar que la observación estricta de este principio en democracia impide que la regla de la mayoría se convierta en opresión de la mayoría, nos dice Garzón Valdez (entendiendo por mayoría, claro es la mayoría política no demográfica), ya que el mismo en su carácter de principio constitutivo no está sujeto a la negociación y constituye un ámbito garantizado por las diversas constituciones, incluida la de Guatemala. Es constitutivo de la vida en democracia que todos los habitantes de esa sociedad gocen de este derecho. Por eso resulta tan inauténtica la imagen de una sociedad de clases con abismal desigualdad en condiciones de vida que se reclame «democrática».
Tomar en serio este derecho democrático implica que las luchas por el reconocimiento de los pueblos, por la cultura no debe ser indiferente al régimen político que prive en el estado-nación englobante. En otras palabras cuando haya, aunque sea sólo un proyecto democratizador, el comportamiento estratégico no puede ser igual que ante un régimen de colonialismo interno. Ese mínimo de los pueblos que se proponen vivir en democracia consiste entonces en la disposición de recursos para atender necesidades básicas, entendiendo por tales, aquellas culturalmente requeridas en una circunstancia histórica. Algo semejante a lo que el pensador salvadoreño Alberto Masferrer apuntó con su llamado a alcanzar para todos el mínimo vital. Una vez logrado que el conjunto de individuos dispongan de esa capacidad, se puede pensar una segunda condición, una faceta del accionar hacia lo público dotada de identidad democrática; esas condiciones cumplidas (la que puede ser una larga transición para abatir la pobreza), se podrá contemplar el surgimiento de una voluntad racional. Esa homogeneidad compartida no debe por tanto confundirse con intención oculta alguna de poder.
En lo tocante a la polémica del relativismo, Garzón Valdez propone la opción por el universalismo, como estrategia emancipativa. La defensa de la identidad cultural se ha considerado la única forma de lucha para combatir la opresión, “el único medio de supervivencia de un grupo sometido a una competencia desigual”40, pero Garzón Valdez estima que es falso tener por única vía semejante posición; “son las condiciones de esta competencia las que hay que modificar, pero no postulando el relativismo ético-cultural, sino justamente al revés: partiendo de la necesidad de aceptar principios de convivencia universalmente válidos que impidan la instrumentalización de los técnica y económicamente mas débiles”41. De esta forma nos acercamos más a la correcta hermenéutica tanto de la propia cultura como del intercambio cultural, aún en la condición indeseable de asimetría extrema, no es aceptable entender a las culturas en cuanto tales, como criterio último de valor, validez y perfección moral, entre otras razones porque como ya fue señalado atrás, las culturas deben valorarse en su dinamismo y en su capacidad de construir un futuro, “la conciencia de un pueblo no es sólo una recuperación del pasado sino la valorización de aquellas formas
39 E. Garzón Valdez, “El problema ético de las minorías étnicas”. 40 E. Garzón Valdez. 41 E. Garzón Valdez.

INTUICIÓN. 2004. VOL. 1, NO. 1
tradicionales o de relativamente reciente adquisición que el grupo haya asumido como propias”42. Toda cultura, recuerda también Fornet Betancourt, está compuesta de una pluralidad de tradiciones, alberga en su interior interpretaciones divergentes y en conflicto, razón por la cual debemos estar dispuestos, cuando el caso lo requiera, a practicar la desobediencia cultural, lo que en la propuesta de Habermas significa abrir el discurso a la argumentación para encontrar en la propia cultura el rasgo universalizable.
En conclusión podemos afirmar que las formas de vida culturalmente estabilizadas sólo tienen valor en la medida en que permiten a sus integrantes construir un futuro mejor apoyándose en la expansión y consolidación de los derechos básicos de sus miembros individuales.
En Guatemala existen claramente dos opciones: continuar siendo una sociedad agraria dominantemente preindustrial precapitalista, con un sector feudal fuerte que por bloquear con éxito el advenimiento de la modernidad, tolera una acentuada diversidad lingüístico-cultural, y por excluyente genera y reproduce pobreza. En él, las clases subalternas estiman que el crecimiento demográfico es la única estrategia de supervivencia. La otra alternativa es adoptar una estrategia de desarrollo endógeno sostenible, que incluya políticas de población, manejo racional de recursos, levantado de infraestructuras físicas y energéticas para industrializar y modernizar en general todos los sectores. Dentro de esta dicotomía se puede enmarcar la cuestión de la identidad como nación. Para ello tenemos otras dos alternativas: concebirnos como una nación unificada, o bien en calidad de articulación de pueblos con ciudadanías diferenciadas o con regímenes autonómicos acentuados en el contexto de una ciudadanía universal igualitaria (Villoro). En todo caso el objetivo primordial es alcanzar un nivel común de homogeneidad en el acceso a satisfactores económicos que abra paso a una democracia operante.
42 M. A. Bartolomé., citado por Garzón Valdez.