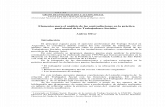Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporáneo
description
Transcript of Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporáneo
Contradicciones y conflictos en el Brasil contemporneo
Ruy Mauro Marini
Fuente: Foro Internacional, v. 5, n. 4, abril-junio de 1965, pp. 511-546, El Colegio de Mxico.
El golpe militar que depuso al presidente constitucional del Brasil, Joao Goulart, en abril de 1964, fue presentado por los militares brasileos como una revolucin y definido, un ao despus, por uno de sus voceros, como una contrarrevolucin preventiva. Por sus repercusiones internacionales, sobre todo en la poltica interamericana, y ante las concesiones econmicas que tuvo para los capitales norteamericanos, muchos lo consideraron sencillamente como una intervencin disfrazada de los Estados Unidos. Esta opinin es compartida por amplios sectores de la izquierda brasilea, que, sin embargo, nunca explicaron bien por qu, en el momento mismo en que parecan llegar al poder, ste les fue arrebatado sorpresivamente, sin que se disparara un solo tiro.A nosotros parece que ninguna explicacin de un fenmeno poltico es buena si lo reduce a slo uno de sus elementos, y que es decididamente mala si toma por clave justamente a un factor externo, que lo condiciona desde fuera. En un mundo caracterizado por la interdependencia, quiz por la integracin, nadie niega la influencia de los factores internacionales sobre las cuestiones internas, sobre todo cuando se est en presencia de una economa de las llamadas dominantes o metropolitanas y un pas subdesarrollado. Mas en qu medida se ejerce esa influencia? Qu peso tiene, frente a los factores internos, especficos de la sociedad sobre la cual acta?El Brasil, con sus 80 millones de habitantes y su economa industrialmente diversificada, es una realidad social compleja, cuya dinmica, aunque condicionada y limitada por el cuadro internacional en que se inserta, rehye las interpretaciones unilaterales. Sin un anlisis de la situacin interna brasilea, de las relaciones de fuerza all existentes entre los grupos polticos, de las tensiones sociales que se desarrollaban con base en una determinada configuracin econmica, no se comprender el cambio poltico de 1964 ni se podrn estimar las perspectivas probables de su evolucin. Perspectivas que, en fin de cuentas, no se refieren tan slo al Brasil, sino a toda Latinoamrica.
1. El compromiso de 37La historia poltica brasilea presenta, en este siglo, dos fases bien caracterizadas. La primera, que va de 1922 a 1937, es de gran agitacin social, marcada por varias rebeliones y una revolucin, la de 1930. Sus causas pueden buscarse en la industrializacin que se produce en el pas en la dcada de 1910, gracias sobre todo a la guerra de 1914, que lleva a la economa brasilea a realizar un considerable esfuerzo de sustitucin de importaciones. La crisis mundial de 1929 y sus repercusiones sobre el mercado internacional van a mantener en un nivel bajo la capacidad de importar del pas y acelerar as su proceso de industrializacin.Las transformaciones que se operan en la estructura econmica, en ese perodo, se traducen, socialmente, en el surgimiento de una nueva clase media, es decir una burguesa industrial directamente vinculada al mercado interno, y de un nuevo proletariado, pasando las dos clases a presionar a los antiguos grupos dominantes, para obtener un lugar propio en la sociedad poltica. El resultado de las luchas desencadenadas por ese conflicto es, pasando por la revolucin de 1930, un compromiso el Estado nuevo de 1937, bajo la dictadura de Getulio Vargas con el cual la burguesa se estabiliza en el poder, en asociacin con los terratenientes y los viejos grupos comerciantes, al mismo tiempo que establece un esquema particular de relaciones con el proletariado. En este esquema, el proletariado ser beneficiado por toda una serie de concesiones sociales (concretadas sobre todo en la legislacin laboral del Estado nuevo) y, de otra parte, encuadrado en una organizacin sindical rgida, que lo subordina al gobierno, dentro de un modelo de tipo corporativo.Con pequeos cambios, y a pesar de que se derroca, en 1945, a la dictadura de Vargas, este compromiso poltico, este contrato social si se le puede llamar as, se mantiene estable hasta 1950. Empieza entonces un nuevo perodo de agudas luchas polticas, de las que el suicidio de Vargas (que regresa al poder, a travs de elecciones), en 1954, es el primer fruto, y que conducirn al pas, en diez aos tormentosos, al golpe militar de 1964. En la raz de esas luchas, encontramos el esfuerzo de la burguesa industrial por poner a su servicio el aparato del Estado y los recursos econmicos disponibles, rompiendo o, por lo menos, transgrediendo las reglas del juego que se haban fijado en 1937. Las razones, en verdad, son ms profundas: se asiste, en ese perodo, a la deterioracin de las condiciones en las que se basaban esas reglas, lo que se debe, por una parte, al crecimiento constante del sector industrial y, por otra, a las dificultades que, apareciendo primero en el sector externo, hicieron que la complementariedad hasta entonces existente entre el desarrollo industrial y las actividades agrario-exportadoras se convirtieran en una verdadera oposicin.Junto con la escisin vertical que se produca entre las clases dominantes, las presiones de las masas en busca de nuevas conquistas sociales rompen el dique que la dictadura les impuso, hasta 1945, y que el gobierno fuerte del mariscal Dutra (1945- 50) haba mantenido de pie. La tendencia ascendente del movimiento de masas, que se expresa ya en la eleccin de Vargas para Presidente de la Repblica (cuando, por primera vez en Brasil, lleg al poder un candidato de la oposicin), es estimulada por la burguesa, que se apoya en ella para quebrar la resistencia de las antiguas clases dominantes. Esa alianza era posible porque, proponiendo un amplio programa de expansin econmica, la burguesa abra perspectivas de empleo y de elevacin del nivel de vida a la clase obrera y a las clases medias urbanas, creando as una zona de intereses comunes que tendan a expresarse polticamente en un comportamiento homogneo. Esa tendencia ser acentuada por la burguesa a travs del manejo de las directivas sindicales (va Ministerio del Trabajo), y por el impulso que dio a las ideas nacionalistas, que le permitieron ejercer un control ideolgico sobre las masas.Reflejando esa correlacin de fuerzas, Getulio Vargas no tarda en definirse por una poltica progresista y nacionalista, de la que fueron frutos: la creacin, en 1952, del Banco Nacional de Desarrollo Econmico; la decisin de concretar el Plan Salte (programacin de las inversiones pblicas en los sectores de salud, alimentacin, transporte y energa) ; el Plan nacional de carreteras y el Fondo nacional de electrificacin; el reequipamiento de la marina mercante y del sistema portuario; el monopolio estatal del petrleo (Petrobrs) y el proyecto de monopolio estatal de energa elctrica (Eletrobrs). El envo al Congreso de un proyecto de ley limitando a los beneficios extraordinarios y los pronunciamientos favorables a la restriccin de la exportacin de beneficios fueron acompaados, por el gobierno, de una poltica laboral destinada a atraer el apoyo obrero y que Vargas confa a un joven gaucho desconocido, llamado Joao Goulart, a quien nombra ministro del Trabajo.En un esfuerzo para movilizar de modo orgnico a las masas obreras, Goulart echa mano de diferentes mtodos, desde el aumento de 100% del salario mnimo (congelado desde 1945) hasta la organizacin unitaria de las directivas sindicales. La demostracin de fuerza que represent el I Congreso Nacional de la Previsin Social, en Ro, y los ataques que all, rodeado de conocidos lderes comunistas, lanz Goulart contra las oligarquas dominantes y la explotacin imperialista conmovieron a la derecha y asustaron a las clases dominantes con la amenaza de una repblica sindicalista, de tipo peronista. Las estrechas relaciones de amistad que mantenan el Brasil de Vargas y la Argentina de Pern reforzaban ese temor. Presionado furiosamente, Goulart se vio obligado a abandonar el ministerio y exiliarse en el Uruguay.Era, para Vargas, el principio del fin. Retrocediendo ante la reaccin derechista, trat de calmar la furia de la oposicin con varias medidas, entre ellas la Ley de Seguridad Nacional y la prorrogacin y ampliacin del Acuerdo militar Brasil-Estados Unidos. La primera, sin consecuencias inmediatas, creaba el marco jurdico para la represin del movimiento popular, que el gobierno militar de 1964 utiliza ampliamente; el segundo, pona definitivamente a las fuerzas armadas brasileas bajo la influencia del Pentgono norteamericano. Mas el mejor ejemplo de la poltica de conciliacin de Vargas fue la reforma cambiaria de 1953, por la cual se busc incrementar las exportaciones y contener las importaciones (realizadas, bajo el control gubernamental, en el mercado oficial), al mismo tiempo que, transfirindolas al mercado libre, se liberaba la entrada y salida de capitales.Esa reforma cambiaria, si tuvo poca influencia sobre las exportaciones, comprimi fuertemente el nivel de las importaciones, equilibrando provisionalmente las cuentas externas del pas, aunque buena parte del saldo as obtenido fue absorbido por la evasin de divisas permitidas por el nuevo sistema. La cada del precio internacional del caf y la reduccin del volumen de las exportaciones brasileas hacen que, en 1954, la balanza comercial vuelva a presentar un dficit, lanzando nuevamente a la economa a una grave crisis cambiaria. Internamente, la marcha de la inflacin (en el promedio mensual de los precios pasa de 175 en 1953 a 222 en 1954) impulsa al movimiento obrero a reivindicar reajustes de salarios, contando ahora los sindicatos con el recurso efectivo de la huelga (cuyo derecho fue conquistado, de hecho, cuando el gran paro de los metalrgicos, vidrieros y grficos en Sao Paulo, en 1953).Sobre esa base la campaa de la derecha se intensifica, dirigida por un periodista llamado Carlos Lacerda, frente a Vargas cuya poltica de conciliacin le aisl de las masas y atrajo la oposicin de sus fuerzas organizadas, sobre todo de los comunistas. Un intento de asesinar a Lacerda, aunque frustrado, proporciona el pretexto para que se exija la renuncia del presidente, puesto que varios miembros de su entourage haban quedado comprometidos. En la madrugada del 24 de agosto, virtualmente depuesto, Getulio Vargas se suicida, de un tiro en el corazn.Una vez ms deca en un mensaje pstumo, divulgado poco despus por Goulart las fuerzas y los intereses contrarios al pueblo se unieron, y nuevamente se desencadenaron contra m. Tras denunciar como responsables de su muerte a los grupos econmicos nacionales e internacionales, Vargas conclua: He luchado mes a mes, da a da, hora a hora, resistiendo a una presin constante, incesante, soportando todo en silencio, olvidando todo, renunciando a m mismo para defender al pueblo, que ahora se queda desamparado. No puedo daros nada ms que no sea mi propia sangre.
2. Una falsa solucin: la Instruccin 113Se clausuraba as un perodo de gobierno que marca la eclosin de las contradicciones que se venan gestando haca mucho en el proceso de desarrollo econmico de Brasil. El hecho bsico a considerar es que la industria nacional se expandi gracias al sistema semicolonial de exportacin, que caracteriz a la economa brasilea antes de los aos 30, y que esa industria no sufri limitacin o competencia sensible, en virtud de las condiciones excepcionales que haban engendrado la crisis de 1929 y el conflicto mundial. El compromiso poltico de 37 haba tenido por base esa realidad objetiva. Hacia los aos 50, la situacin cambia. Mientras la industria se empea en mantener altos los tipos de cambio, lo que la lleva a chocar con el sector agrario exportador, cuyas ganancias quedaban as disminuidas, este sector ya no puede ofrecer a la industria el monto de divisas que le proporcionaba en otros tiempos. Por el contrario, se hace muchas veces necesario que, a travs de la formacin de existencias generosamente pagadas, el gobierno garantice las ganancias de los plantadores y exportadores, existencias que, en verdad, corresponden a la inmovilizacin de recursos necesarios a la actividad industrial.La crisis del sector externo de la economa brasilea expresaba, por lo tanto, la ruptura de la complementariedad que haba caracterizado a las relaciones de la industria con las actividades agrario-exportadoras, y se agravaba con otro elemento, la remuneracin del capital extranjero. Como observa Caio Prado Jnior, Caio PRADO JNIOR, Histria econmica do Brasil, So Paulo, Ed. Brasilende, 1959, p. 321. los gastos anuales medios relativos a la exportacin de capital fueron, en el perodo 1949-53, de casi 3 mil millones de cruzeiros, suma slo superada por la exportacin de caf y muy superior a la que se gast en la importacin de equipos mecnicos y vehculos de motor, que constituyen suplementos esenciales a la economa. Como la remuneracin del capital extranjero slo puede cubrirse normalmente con los recursos de la exportacin, y como se asista a una crisis de la exportacin, era evidente la interaccin de esos dos elementos del sector externo y sus repercusiones sobre los intereses de la industria.Las luchas polticas de 1954 reflejaron la agudizacin de esas contradicciones de la sociedad brasilea y se terminaron con una tregua, no con una solucin. Tras la muerte de Vargas, efectivamente, se intent un compromiso, entregndose la presidencia de la Repblica a Caf Filho, vicepresidente cuya candidatura fue presentada por el Partido Socialista, al mismo tiempo que se le rodeaba de un ministerio donde la derecha se encontraba muy bien representada. El importante ministerio de la Hacienda qued en manos de Eugenio Gudin, abiertamente favorable a la ms estrecha colaboracin con el capital extranjero y contrario a todo programa intensivo de industrializacin.Ese compromiso mostraba, en realidad, el callejn donde se encontraban las fuerzas polticas brasileas. El gobierno abandon los arrojados proyectos de Vargas para hacer lo que se llam un sondeo (palpamiento) de la poltica econmica por regresar a su modelo convencional, preocupada por la estabilidad a travs de la contencin de la demanda global. Centro de desenvolvimiento econmico CEPAL Banco Nacional de Desarrollo Econmico de Brasil, 15 anos de poltica econmica no Brasil, 1964, p. 16. Hasta 1956, ninguna iniciativa importante marc la accin gubernamental, capaz de alterar el equilibrio relativo que se estableciera entre los grupos dominantes, a excepcin de la Instruccin 113, de la Superintendencia de la Moneda y del Crdito, actual Banco Central.Esa Instruccin, sin alterar el sistema cambiario vigente, daba facilidades excepcionales al ingreso de capitales extranjeros, en la medida en que permita que las mquinas y equipos introducidos en el pas por empresas extranjeras no tuvieran cobertura cambiara, exigencia que se mantena para las empresas nacionales. Bajo la vigencia de esa norma, combinada con la ley 2.145/54, es decir de 1955 a 1961, el importe total de capitales extranjeros que, bajo la forma de financiamientos o inversiones directas, entraron en el pas, fue de unos 2.300 millones de dlares. Hecho que, como veremos, no podra dejar de tener influencia sobre el equilibrio social y poltico existente.Por este mtodo, la burguesa industrial tomaba una opcin frente a la crisis que haba surgido en el sector externo. Agobiada por la escasez de divisas, que amenazaba con un colapso de todo el sistema industrial, la burguesa aceptaba el suministro de divisas necesarias a la superacin de esa crisis por parte de los grupos extranjeros, concedindoles a cambio una amplia libertad de ingreso y de accin y renunciando, por lo tanto, a la poltica nacionalista que se haba esbozado con Vargas, Las condiciones especiales de la economa norteamericana, ms que nunca necesitada de nuevos campos de inversin, garantizaban el acuerdo.
3. Las relaciones de clase (I) la coalicin dominanteEs evidente que ese acuerdo no fue firmado mientras se tomaba el t. En noviembre de 1955, tras una tentativa de la derecha para quedarse sola en el poder, se verific lo que se llam, con un eufemismo, el contragolpe del 11 de noviembre, bajo el mando del ministro de guerra, mariscal Teixeira Lott. Se asegur, as, la toma de posesin en la presidencia y vicepresidencia de la Repblica de los candidatos elegidos, en octubre, por la coalicin del Partido Social Demcrata y el Partido Laborista: Juscelino Kubitschek, ex-gobernador de Minas Gerais, y Joao Goulart.Desde el primer ao de su gobierno, 1956, el nuevo presidente lanz un ambicioso programa de desarrollo econmico el Plan de Metas cuya aplicacin empez al ao siguiente. Aunque contaba con facilidades arancelarias y estmulos fiscales a la iniciativa privada, el Plan se respaldaba, principalmente, en las inversiones pblicas en sectores bsicos y en los ingresos de capital extranjero. Para mantener el ritmo previsto, se haca necesaria una inyeccin monetaria importante en las obras pblicas y en la construccin civil; Kubitschek prefiri concentrarlas, ad suam majorem gloriara, en la edificacin de una nueva capital: Brasilia.La expansin econmica que se logr fue apreciable, mas hay que examinar las condiciones en que se produjo, para que se comprenda cmo evolucionaron las relaciones de clase. Un primer punto que se debe destacar es la participacin del capital extranjero. Dijimos que el total de inversiones y financiaciones de origen externo suma casi 2.500 millones de dlares para el perodo, lo que indica un refuerzo considerable de la posicin de los grupos extranjeros en la economa brasilea. Las formas especficas que asume ese refuerzo se pueden imaginar si sealamos que la casi totalidad de esa suma se destin a las actividades infraestructurales y a la industria ligera y pesada; y si se considera que grandes partes, de difcil estimacin, de esos capitales vinieron como asociados a empresas nacionales, que, procediendo as, se aprovecharon de la facilidad creada por la Instruccin 113 para la importacin de equipos sin cobertura cambiara. Es natural, por lo tanto, que, en virtud del aumento del sector extranjero de la economa y de los lazos que el mecanismo de la asociacin estableci entre este sector y el nacional, los grupos econmicos internacionales vieron crecer su influencia en la sociedad poltica brasilea.Otra consecuencia tendr la ampliacin del sector extranjero, y ser su repercusin sobre las relaciones existentes entre el sector industrial y el agrario-exportador. Efectivamente, la deterioracin de la situacin econmica de este ltimo, que ya sealamos, no correspondi a la depreciacin de su fuerza poltica. Eso no se debi tan slo a la firme posicin que ocupaba en la estructura poltica, ni al dominio que ejerca sobre la masa campesina, decisivo en el juego electoral, sino, tambin, a la dependencia en que se encontraba todava la industria en relacin a la exportacin, fuente de divisas para sus importaciones, dependencia que la extensin del sector extranjero vino a acentuar: ...los beneficios obtenidos por las empresas imperialistas en Brasil slo se pueden liquidar (y slo entonces constituirn para ellos verdaderos lucros) con los saldos de nuestro comercio exterior, por ser de la exportacin de donde proceden nuestros recursos en moneda extranjera. Descontada la parte de esos recursos que se destinan a pagar las importaciones, es del saldo restante, y solamente de l, de donde podr salir el beneficio de las inversiones hechas aqu por los trusts. Caio PRADO JNIOR, op. cit., p. 325.Esta observacin tiene implicaciones seguras sobre el anlisis de las relaciones de clase, tal como se desarrollaron en ese perodo. Es, de hecho, evidente que la tregua que se estableci entre los grupos industriales y agrario-exportadores, en la fase de ejecucin del Plan de Metas, termin por traducirse en un incremento de su solidaridad mutua, gracias a la influencia del capital extranjero invertido en la industria, a quien le importa mucho ms el aumento de las ganancias de la exportacin. Se comprende as que, en el proceso de intensiva capitalizacin que represent el perodo Kubitschek, la industria haya permitido, sin protestar, que una buena parte del aumento de la productividad urbana fuera transferida hacia el sector agrario-exportador, por mediacin de la mecnica de los precios, Los precios agrcolas globales pasaron del ndice 222,6 en 1954 a 686,3 en 1960, mientras el ndice de los precios industriales progres de 204,2 a apenas 462,4 en los aos considerados (1949=100). Sntesis del Plan trienal de desarrollo, publicada por la Presidencia de la Repblica de Brasil, diciembre de 1962, p. 126. como incentivo a las actividades de este sector: y que haya igualmente aceptado la poltica de almacenamiento del caf, destinada a sostener los precios internacionales del producto, que absorbi, entre 1954 y 1960, nada menos de 147 mil millones de cruzeiros, correspondientes a un promedio anual de 1.32% del producto bruto nacional. 15 anos, p. 66.Pero si la contradiccin entre los sectores industrial y agrario-exportador tenda a disminuir, otra oposicin, nueva en cierta manera, haca su aparicin en la economa brasilea. El examen del cuadro de los precios de intercambio entre los productos agrcolas e industriales no muestra tan slo una transferencia de renta urbana hacia la agricultura en general, sino que, en particular, una fuerte transferencia hacia la agricultura que produce para el mercado interno. Si el ndice relativo de los precios agrcolas en general y los precios industriales, tomando por base a 1949, pasa de 118,8 en 1955 a 148,4 en 1960, el de los precios del producto agrcola para el mercado interno elvase de 109 a 147,6 en los aos considerados, presentando, pues, una progresin mucho ms rpida. Plan trienal, p. 126. Si se considera que, en el perodo 1955-60, en que se acenta esa tendencia, la tasa de expansin de la produccin agrcola para el mercado interno disminuye (pasando de 4.9% en el perodo 1947-54 a 4.3% en 1955-60), mientras se eleva la tasa anual de crecimiento industrial (de 8.8% a 10.4% en los perodos considerados), se concluir que la aceleracin de la transferencia de rendimientos relativos a la productividad urbana hacia el campo se debe, bsicamente, a una rigidez relativa de la oferta de bienes agrcolas, frente a una demanda urbana creciente. Ibid., p. 127.La causa fundamental de esa rigidez no ha de buscarse muy lejos: Todos los estudios e investigaciones sobre las causas del atraso relativo de la agricultura brasilea, de su baja productividad y de la pobreza de las poblaciones rurales conducen, unnime e inevitablemente, a la identificacin de sus orgenes en la deficiente estructura agraria del pas, dir el gobierno de Goulart, al lanzar su Plan Trienal de Desarrollo, subrayando: El rasgo caracterstico de esa estructura agraria arcaica y superada, que est en conflicto peligroso con las necesidades sociales y materiales de la poblacin brasilea, es la absurda y antieconmica distribucin de las tierras. Ibid., pp. 140-41.Esa estructura, que deja en las manos de menos del 26% de los propietarios ms de la mitad de las tierras, mientras mantiene en el 10% de stas al 75% de la poblacin activa rural, en condiciones de improductividad casi total, coloca la mayora de los campesinos en una situacin permanente de subempleo y de miseria, permitiendo, adems, que, a travs del alquiler de la tierra, toda la riqueza producida en el sector agrcola se la apropie una minora de terratenientes. Tal estructura es un obstculo a la ampliacin del mercado interno para los productos industriales. En un momento, por lo tanto, en que las inversiones extranjeras en la industria tienden a minimizar el divorcio creciente entre los intereses industriales y los del sector agrario-exportador, la oposicin entre la industria y la agricultura para el mercado interno agrava la contradiccin existente entre el sector industrial y el sector agrcola, globalmente. La consecuencia es el planteamiento cada vez ms urgente de la reforma agraria.Esta verdad ser an ms evidente cuando, hacia 1960, declinen los ingresos de capital extranjero, al mismo tiempo que, pasado el perodo de maduracin de las inversiones, los grupos internacionales vuelvan a presionar sobre la balanza de pagos, para exportar sus beneficios. En este momento sobre todo grave por la tendencia a la baja de los precios de exportacinla expansin industrial brasilea se ver contenida de dos maneras: desde el exterior, por la crisis de la balanza de pagos, que no deja otra alternativa sino devaluar la moneda, dificultando todava ms las importaciones esenciales, o contener la exportacin de beneficios y ampliar el mercado internacional para los productos brasileos; y desde el sector interno, por el agotamiento del mercado para los productos industriales, el cual slo podr ampliarse a travs de la reforma de la estructura agraria. Ah se funda, desde el punto de vista de la burguesa industrial, el binomio poltica externa independiente-reforma agraria, que dominar el debate poltico a partir de 1960.
4. Las relaciones de clase (II): la escisin horizontalDe manera general, este dilema es el mismo que se present hacia los aos 1953-54 y que desencaden la crisis poltica colmada por el suicidio de Vargas. Se podra decir, entonces, que, con ayuda sobre todo de la Instruccin 113, se logr superar la crisis sin solucionarla, y que su aplazamiento slo llev a que se volviera a presentar con mayor violencia. Aqu es donde debemos verificar el comportamiento de factores que, teniendo todava un papel secundario en la crisis de 1954, se haban seguido desenvolviendo. Dijimos que, gracias sobre todo al alquiler de la tierra, la estructura agraria brasilea permite el drenaje de toda la riqueza producida en el campo hacia una minora de grandes propietarios. Ms grave es que cualquier cambio tecnolgico introducido en el trabajo agrcola, como la utilizacin de equipos y fertilizantes producidos por la industria, no se refleja en una mejora real de la situacin del campesino. Al contrario, es fuente de desempleo, que fuerza al trabajador rural a huir a las ciudades, donde va, por una parte, a sumarse al triste cuadro de las favelas cariocas, de los mocambos de Recife, de las ciudades-satlites de Brasilia; y, por otra parte, a envilecer el nivel de los salarios urbanos, por el aumento de la oferta de mano de obra. Adems, mientras la introduccin de la tecnologa en la agricultura aumenta el nivel de la productividad (subi de 100 en 1950 a 127.7 en 1960, el producto por persona ocupada en la agricultura), esa estructura impide que esas ganancias vayan al trabajador, pasando el aumento de la productividad a significar tan slo intensificacin de la explotacin del trabajo.Es natural, pues, que, en la segunda mitad de la dcada del 50, se agudizasen las luchas en el campo por la posesin de la tierra. En 1958, surge, en Galilea, Pernambuco, la primera liga campesina, bajo el liderato de Francisco Juliao. El movimiento se ampla rpidamente y, en poco tiempo, desborda el Noreste y llega al Sur, sobre todo al viejo y oligrquico estado de Minas Gerais. Mera asociacin de autodefensa y solidaridad, al principio, las ligas campesinas no tardan a situarse en el escenario poltico, con una bandera arrancada de las manos a las clases dominantes: la reforma agraria radical. El Congreso nacional de los campesinos, efectuado en 1961, en Belo Horizonte, con una representacin de ms de mil lderes rurales de todo el pas, constituye la afirmacin definitiva del movimiento campesino. La reforma agraria dejaba de ser un tema para la discusin de los expertos y se converta en uno de los factores ms importantes de la lucha de masas en Brasil.De una manera ms sutil, la cuestin agraria influir tambin sobre el movimiento de masas en la ciudad. Supliendo constantemente, con sus excedentes, el mercado urbano de trabajo, la estructura agraria brasilea contribua a que el nivel de los salarios se mantuviera estacionario, al mismo tiempo en que, por el aumento desproporcionado de los precios agrcolas, forzaba violentamente el costo de la vida en el sentido del alza. El fenmeno afectaba tambin a la clase media asalariada, cuyos ingresos estuvieron siempre en funcin del salario mnimo.Esta tendencia era reforzada por la poltica general del gobierno, y se constitua en una necesidad del programa de industrializacin, el cual dependa de una intensificacin del proceso de acumulacin de capital. Durante el perodo del Plan de Metas dice un estudio del Centro de Desarrollo Econmico CEPAL-BNDE se procur mantener constantes los salarios nominales, resistiendo a la concesin de reajustes, facilitndose as la captacin de ahorros forzados de los sectores de ingresos contractuales. Y aade: Es evidente que el factor mayor para el xito de esa poltica fue la presencia de una oferta flexible de mano de obra sin un elevado grado de organizacin sindical... [siendo el] comportamiento salarial de indiscutible importancia en la obtencin de altas tasas de inversin. 15 anos, p. 63.Gracias a este expediente, fue posible contener de manera relativa las presiones inflacionarias, en esta fase de intenso desarrollo econmico, de tal manera que la tasa de inflacin, que fuera de 14.9% en 1953, no va ms all del promedio de 22.7% en el perodo 1957-59. Desde 1959, sin embargo, un factor perturbador interviene en el comportamiento de la economa, representado por la ascensin espectacular de los movimientos reivindicativos de la clase obrera, que pasa a presionar para detener la cada del poder de compra de los salarios. La razn directa de esta tendencia puede buscarse en la elevacin brusca del costo de la vida, determinada, principalmente, por el alza de los precios de los productos alimenticios, que se vuelve sensible a partir de este ao.Esa elevacin del costo de la vida coincide con la aceleracin del grado de organizacin sindical de la clase obrera. En efecto, mientras crecan por la industrializacin los efectivos del ejrcito obrero, los sindicatos pasaron a buscar frmulas para superar los obstculos a su accin comn, que derivaban de la legislacin heredada del Estado nuevo: en la imposibilidad inmediata de formar una directiva nica, los pactos de accin conjunta les permitieron coordinar sus acciones. Eso fue sensible especialmente en los trabajadores de las empresas estatales o paraestatales -como Petrobrs, los ferrocarriles y las administraciones de los puertos- cuya importancia econmica y estratgica les proporcionaba mayor poder de discusin. La llamada huelga de la paridad, que reuni, en Ro de Janeiro, hacia fines de 1960, a los portuarios, estibadores y martimos, con el apoyo de otras categoras, fue una demostracin de fuerza del movimiento obrero, cuya importancia estriba en que no le fue posible al gobierno detenerla a travs del manejo de los pelegos al servicio del Ministerio del Trabajo.La consecuencia es que la curva de los salarios, que, despus de un perodo estacionario, present una tendencia al descenso desde 1956, indica, a partir de 1961, una ligera recuperacin. Al intento de las clases empresariales de contestar a la presin sindical con nuevos aumentos de precios (el costo de la vida sube de 24% en 1960 a 81% en 1963), la clase obrera contesta con la obtencin de reajustes salariales. Eso se ve cuando se considera que el salario mnimo urbano, en el perodo 1955-60, se mantuvo estable por un promedio de 25 meses, y pasa a reajustarse todos los aos, despus de 1961, y hasta de seis en seis meses, a partir de 1963.La inflacin es, normalmente, un mecanismo por el cual las clases dominantes de una sociedad buscan mejorar su participacin en el monto de las riquezas producidas. En el Brasil del 60, su aceleracin indicaba una lucha entre precios y salarios que slo significaba que la inflacin, como instrumento de acumulacin de capital, dejaba de ser eficaz. Era imposible continuar financiando la industrializacin a travs de ahorros forzados, cuando se tena el nivel de vida popular comprimido al mximo (gracias a la erosin constante a que haban estado sometidos los salarios) y un movimiento sindical cada vez en mejores condiciones para defenderse. Paralelamente a la disputa entre las clases dominantes por las ganancias originadas en el aumento de la productividad (que mostramos, al tratar de la relacin entre precios industriales y agrcolas), esas clases tenan que enfrentarse ahora con la resistencia opuesta por las masas populares. Intilmente la tasa de inflacin saltar de 25% en 1960, a 37% en 1961, a 51% en 1962 y a 73% en 1963; de ser un mecanismo de distribucin de la renta en favor de las clases dominantes, el proceso inflacionario se convierte en una lucha a muerte entre todas las clases de la sociedad brasilea para la propia supervivencia, y no podra terminar de otra manera sino poniendo a esa sociedad frente a la necesidad de una solucin de fuerza.El desarrollo econmico que el pas experiment desde la segunda dcada del siglo lo haba conducido a una crisis, que se haba podido contornar, en 1954, gracias al insuficiente grado de agudizacin de las contradicciones que contena. En los primeros aos 60, sin embargo, tales contradicciones asuman un carcter mucho ms grave, no solamente desde el punto de vista de las relaciones externas, como pretenden muchos, sino tambin desde el de las oposiciones que se haban desarrollado en el interior mismo de la sociedad. A la escisin vertical que opona la burguesa industrial al sector agrario-exportador y a los grupos extranjeros, en 1954, se sumaba, ahora, horizontalmente, la oposicin entre las clases dominantes, como un todo, y las masas trabajadoras de la ciudad y del campo.
5. El bonapartismo de QuadrosDe enero de 1961 a abril de 1964, el pas asisti a tres tentativas para implantarse un gobierno fuerte, tentativas que se basaron en diferentes coaliciones de clase y que reflejaron, en ltimo trmino, la correlacin real de fuerzas en la sociedad brasilea. La primera, concretada en el gobierno de Janio Quadros, que sucedi, por va electoral, a Juscelino Kubistchek, represent un ensayo de bonapartismo carismtico, unido de legalidad y teido de progresismo en grado suficiente para obtener la adhesin de las masas, al mismo tiempo que lo bastante liberado de compromisos partidarios para que, en nombre del inters nacional, pudiese arbitrar los conflictos de clase. No perteneciendo a los cuadros del principal partido que lo apoy -la Unin Democrtica Nacional- y siendo por su naturaleza contrario a la actuacin poltica basada en fuerzas organizadas, Quadros estaba an ms indicado para ese papel en virtud de la ambigedad que haba marcado su llegada al poder, puesto que, candidato de la derecha, lograra enorme penetracin popular, gracias a los temas estabilidad monetaria, reformas estructurales, poltica externa independiente, en que centr su campaa electoral.Declarado presidente, se rode de un ministerio conservador e inexpresivo, dejando claro, desde el principio, que gobernara solo, no siendo sus ministros ms que secretarios particulares. Su primera medida de gobierno fue aplastar violentamente, inclusive moviendo una parte de la escuadra, una huelga estudiantil sin importancia, acaecida en Recife. En lo sucesivo, su comportamiento fue el de un dspota, despectivo frente a cualquier tipo de presin y mostrando un soberano desprecio por los sindicatos, las directivas estudiantiles, los rganos patronales, los partidos polticos, en fin, por cualquier forma de organizacin.Su iniciativa ms notable fue la reformulacin general del esquema cambiario. Por medio de la Instruccin 204, de la SUMOC, y su complemento, qued abolido el sistema adoptado en 1953, extincin que alcanzaba a todos los regmenes establecidos bajo tal sistema, incluso la Instruccin 113. El nuevo esquema cambiario creaba un solo mercado para las importaciones y exportaciones, donde la tasa de cambio se fijaba libremente dejando as de ser uno de los instrumentos primordiales de la poltica econmica. El gobierno sustitua ese instrumento por la tributacin interna sobre las importaciones y exportaciones, por la utilizacin de cuotas de retencin de los beneficios y por la emisin de bonos de importacin. Aumentaba de este modo las disponibilidades del Tesoro pblico, al mismo tiempo que beneficiaba a las exportaciones, gracias a la devaluacin monetaria provocada por la 204.La nueva poltica cambiaria fue considerada, por amplios sectores de la izquierda, como una capitulacin de Quadros frente a los intereses del sector agrario-exportador y de los grupos extranjeros, traducidos stos por el Fondo Monetario Internacional. Esto nos parece una simplificacin. Es significativo, en efecto, que los grandes grupos econmicos, ya sean de la industria o de la agricultura y comercio de exportacin (en una palabra, la economa de Sao Paulo), aplaudiesen las directrices gubernamentales. La oposicin parti, sobre todo, de los productores de caf de tipo inferior, principalmente los del estado de Paran, y de los grupos comerciales a ellos ligados, cuya actividad antieconmica fue sancionada por Quadros a travs de la tributacin diferencial; y de los sectores industriales que se encontraban en situacin econmica difcil o que estaban todava en fase de implantacin (necesitados, por lo tanto, de los privilegios concedidos por el antiguo sistema cambiario) , que tienen su mejor ejemplo en la industria textil, en todo el pas, y en la joven siderurgia de Minas Gerais.La liberacin de los cambios tena, pues, un doble objetivo: desahogar el sector externo, abriendo perspectivas para superar la grave crisis en que viva, y ampliando, al mismo tiempo, los recursos del Estado, para atender a los compromisos de la deuda exterior y permitir, a travs de un mayor liberalismo econmico, que la economa interna marchase hacia una racionalizacin; es decir, eliminase a los sectores considerados antieconmicos o todava incapaces de enfrentarse a la competencia. No es necesaria mucha perspicacia para ver que eso libraba las empresas medias y pequeas al apetito de los grandes grupos econmicos.La misma tendencia se manifest en la poltica relativa al capital extranjero. Anulando los privilegios que haba tenido hasta entonces, la 204 no estableca cualquier limitacin a su actividad. El proyecto de ley, encaminado al Congreso por el gobierno, que se propona reglamentar la exportacin de beneficios, se basaba, a su vez, en mtodos liberales, principalmente la tributacin. Ningn lmite cuantitativo se planteaba all a la exportacin de beneficios y tan slo se ofrecan ventajas fiscales a aqullos que se reinvertan en el pas.Simultneamente, el gobierno trat de desahogar al sector externo en otras dos direcciones: primero, negociando la recomposicin de la deuda exterior, mientras gestiona la obtencin de nuevos crditos en los Estados Unidos y en Europa y un poco ms tarde, tambin en los pases socialistas; segundo, planteando la reformulacin del comercio exterior, con el objetivo de ampliar el mercado para las exportaciones tradicionales, pero tambin diversificar las exportaciones, con la inclusin de productos manufacturados.Es natural, pues, que la diplomacia brasilea presentase cambios sensibles. Quadros inici conversaciones para normalizar las relaciones con los pases socialistas, en especial con la Unin Sovitica (interrumpidas desde 1947); envi una misin comercial a China, encabezada por el vicepresidente Goulart; lanz una activa poltica africana, abriendo nuevas embajadas y consulados y enviando misiones comerciales a los jvenes pases de frica, y esboz una poltica nueva en relacin a Latinoamrica.En este campo, la cuestin cubana desempea un papel importante. Manifestando siempre su simpata por la Revolucin de Castro, Quadros reprueba abiertamente el intento de invasin de 1961, y define su posicin: el pueblo cubano tiene derecho a autodeterminarse, y hay que impedir que, con motivo de la cuestin cubana, los pases latinoamericanos se conviertan en mero juguete en el conflicto americano-sovitico. La nica solucin es la constitucin de un bloque autnomo, que sirva de contrapeso a la influencia norteamericana y permita a Latinoamrica solucionar libremente sus problemas. Este bloque, en las condiciones vigentes de 1961, tendra por eje a la Argentina y Brasil. En abril de ese ao, en Uruguiaiana, en la frontera brasileo-argentina, Quadros y Frondizi se ponen de acuerdo sobre esas cuestiones.La poltica exterior apareci como la faz ms espectacular del gobierno de Quadros, quien la utiliz conscientemente para solucionar no slo el problema de mercado que apremiaba a la economa brasilea, sino el de los crditos externos que se necesitaban. Esto permiti a Brasil presentarse como una de las estrellas en la conferencia de Punta del Este, en agosto de 1961, de donde saldra la Alianza para el Progreso. Decidiendo enviar un diplomtico de alto rango a la conferencia neutralista de Belgrado, fijada para septiembre, condecorando al ministro cubano, Ernesto Che Guevara, estableciendo una correspondencia personal con el premier sovitico, Khruschev, donde se planteaba abiertamente la posibilidad de ayuda econmica al Brasil, y preparando cuidadosamente la delegacin brasilea que participara en la sesin anual de las Naciones Unidas, Quadros mostraba que evolucionaba cada vez ms hacia una posicin de autonoma en el plano internacional, dispuesto a aprovecharse, al estilo nasserista, de las ventajas que eso poda proporcionarle.En el interior, esa poltica externa renda, tambin, sus dividendos. El respaldo unnime que le daba el pueblo y la importancia que las cuestiones internacionales asuman en el debate poltico permitan a Quadros hacer olvidar los sacrificios que su poltica econmica representaba para el pueblo. Es natural que la contencin de las emisiones monetarias, la supresin de los subsidios a bienes esenciales de importacin (como el trigo y el petrleo) y la libertad cambiara se manifestaban en la elevacin del costo de la vida. Quadros no pareca inclinado, sin embargo, a permitir un aumento correlativo de los salarios. Despreciando la presin de los sindicatos y la oposicin parlamentaria, convocaba a la nacin al sacrificio de una poltica de austeridad.Por otra parte, atacaba los problemas estructurales internos, sobre todo el agrario, a travs de medidas de efecto inmediato, mientras exiga del Congreso una reforma global. El establecimiento de una poltica de precios mnimos, favorables al agricultor medio y pequeo, fue seguido por la creacin del crdito rural mvil, suministrado, sin dificultades burocrticas, por unidades volantes del Banco de Brasil. Hera con eso, hondamente, a la estructura del dominio de los latifundistas y especuladores comerciales sobre los campesinos, estructura que se apoyaba principalmente en la fijacin arbitraria de precios a la produccin y en el agio.Abriendo tantos frentes, que despertaban el descontento de los sectores ms distintos, desde los comunistas hasta la extrema derecha, Quadros se escudaba slo en su fuerza personal, no preocupndose nunca de resguardarse en un dispositivo poltico, popular y militar propio. Cuando, tras dos o tres ataques de Lacerda, renunci sorpresivamente a la presidencia, el 25 de agosto de 1961, su prestigio popular llegaba a una culminacin y nada pareca, en verdad, amenazar su posicin. Qu haba pasado?Se admite que, al desafiarle, Lacerda estaba respaldado por los ministros militares y cubierto por grupos patronales insatisfechos con la poltica de Quadros. Cuando ste trat de impedir que Lacerda hablase por la televisin, el 24 de agosto, los jefes militares se negaron a cumplir sus rdenes. Se le forzaba, as, a arreglarse con la derecha o a declararle la guerra, y su renuncia fue una estratagema para eludir ese dilema. La conciencia de su fuerza poltica, Quadros la tena confirmada por el hecho que la derecha no osaba atacarlo de frente, limitndose a intentar contenerlo. La circunstancia de encontrarse sin sucesor legal, al renunciar (el vicepresidente Goulart estaba en China), llevara el pas al caos, pues, en cualquier hiptesis, Quadros se senta seguro de que la derecha le prefera mil veces ms a l que a Goulart. Renunciando (proceso que emple, con xito, durante la campaa electoral, para doblegar a la UDN), esperaba volver al poder en brazos del pueblo, disponiendo de una fuerza tal que ya nadie ni el Congreso, ni los partidos, ni los militarespodra enfrentrsele. Si las articulaciones de la derecha, bajo el liderato de Lacerda, permiten, pues, que se hable de una tentativa de golpe, la respuesta de Quadros, a travs de su renuncia, era tambin un gesto golpista, inscribindose ambas en la tendencia hacia el gobierno fuerte que caracterizaba a la poltica brasilea.
6. Goulart y la colaboracin de clasesLos acontecimientos que siguieron confirmaron y desmintieron, al mismo tiempo, las esperanzas de Quadros. Tena razn al creer que su renuncia llevara al pas al borde de la guerra civil, pero se engaaba al pensar que el movimiento popular le restituira el poder. Al contrario de lo que le deca su concepcin carismtica y pequeo burguesa de la poltica, el pueblo como tal no existe, sino como fuerzas populares que se mueven siempre bajo la direccin de grupos organizados. La desconfianza que inspiraba a esas fuerzas hizo que ellas tratasen de aprovecharse a su manera del caos que su renuncia cre. El pueblo, como esperaba Quadros, sali a las calles para enfrentarse a la derecha, pero no tom su nombre como bandera y s el de Goulart, mucho ms allegado a las directivas de las masas.Tras un intento fracasado de los ministros militares de Quadros de, anunciando lo que pasara en 1964, someter el pas a la tutela militar, y gracias sobre todo a la resistencia opuesta por el gobernador de Ro Grande del Sur, Leonel Brizola, el vicepresidente Joao Goulart asumi por fin la presidencia, aunque en el marco de un compromiso que sustitua el rgimen presidencial por el parlamentario. Se trataba, evidentemente, de una tregua. Muy pronto, Goulart dej claro que no aceptara la situacin, iniciando una campaa cada vez ms violenta de desmoralizacin del parlamentarismo. Por otra parte, si, en el plano de la poltica externa, se mantena el dinamismo impreso por Quadros, en el plan interno se entraba en una fase de relativo inmovilismo.Es necesario observar aqu que ese inmovilismo no era exclusivamente el resultado ni siquiera principalmente, de la tregua parlamentaria, como Goulart y sus partidarios daban a entender, sino, por encima de todo, del estancamiento de la expansin industrial y del equilibrio a que haban llegado las tensiones sociales. Desde 1962, efectivamente, la tasa de inversiones declina (seal segura de que haba cado la tasa de beneficios), mientras, reforzados por la movilizacin provocada por la crisis de agosto, los movimientos reivindicativos de la clase obrera y de la pequea burguesa se vuelven cada vez ms agresivos. Era evidente que la economa brasilea estaba en un callejn sin salida. La tregua poltica, resultando de esa situacin, la agravaba, ya que no permita a ninguna clase imponer una solucin.La fuerza de Goulart en el movimiento sindical llev a la burguesa a depositar en l sus esperanzas de contenerlo y utilizarlo en su intento de constituir un gobierno fuerte, capaz de atacar a los dos factores determinantes de la crisis econmica (el sector externo y la cuestin agraria), abrindole as a la economa nuevas perspectivas de expansin. Es decir que se intentar sustituir el bonapartismo carismtico de Quadros, basado en una concepcin abstracta de la autoridad, por un bonapartismo de masas, sostenido por fuerzas organizadas y con una ideologa social. Esa tendencia se concreta por la actuacin de Goulart, que se movi en dos direcciones: mont, poco a poco, un dispositivo militar propio y reforz su posicin en el movimiento sindical. Data de esta fecha el surgimiento de un organismo nuevo, que tendra gran repercusin en el equilibrio de las fuerzas polticas: el Comando General de los Trabajadores, cuya constitucin era una superacin de los obstculos levantados por la legislacin del Estado nuevo a la unificacin de la cumbre sindical. Apoyado por la fraccin militar progresista y por el CGT, Goulart desarroll la campaa presidencialista de 1962.Lo que as resurga en el panorama poltico brasileo era una forma de Frente Popular que Vargas haba intentado, sin atreverse a concretarla, y que se convirti, en seguida, en una orientacin estratgica del Partido Comunista. Bajo el liderato de Goulart y presentando como finalidad la obtencin de reformas de base, ese amplio movimiento, a travs de la movilizacin militar y de dos huelgas generales (5 de julio y 14 de septiembre de 1962), dobleg la resistencia de los sectores reaccionarios del Congreso y logr la convocacin de un plebiscito para decidir sobre la forma nacional de gobierno. El 6 de enero de 1963, por aplastante mayora, el pueblo brasileo aprob la derogacin de la enmienda constitucional de 1961 y la devolucin de los poderes presidencialistas a Goulart. Pareca, finalmente, que la tendencia bonapartista que se esbozaba en el escenario poltico de la nacin iba a concretarse y que vencera la tesis, preconizada por el PCB, de un gobierno de la burguesa industrial, respaldado por la clase obrera.La tarea fundamental del nuevo gobierno era hacer frente a la situacin econmica, cuya deterioracin se manifestaba en dos ndices: disminucin de la tasa de crecimiento del producto nacional, de 7.7% en 1961 a 5.5% en 1962 (con un aumento demogrfico de 3.1% al ao); y elevacin de la tasa de inflacin de 37% en 1961 a 51% en 1962. Todava en diciembre de 1962, Goulart dio a conocer su plan econmico, el llamado Plan Trienal de Desarrollo (1963-65). En lneas generales, se trataba de un conjunto de medidas destinadas a reactivar el crecimiento econmico y a promover una vuelta progresiva a la estabilidad monetaria. La palabra desinflacin, que estuviera de moda en el perodo Quadros, volva a los peridicos y declaraciones oficiales. La expresin desinflacin se utiliz por primera vez en el perodo Kubitschek, en el plan de estabilizacin financiera presentado por su ministro de Hacienda, Lucas Lopes, que no lleg a aplicarse. V. Embajada de Brasil en EE. UU., Survey of the Brazilian Economy, 1958, p. 71. En este sentido, se prevea la reduccin del 4% en los gastos gubernamentales y una reforma tributaria, destinadas ambas medidas a reducir el dficit de ms de 700 mil millones de cruzeiros a 300 mil millones; la renegociacin de la deuda externa, con el aplazamiento de los pagos; la disciplina del mercado interno de capitales; una contencin relativa de los salarios y sueldos, en proporcin al aumento de la productividad; y, en consecuencia, la reduccin del aumento del nivel general de los precios de 50% en 1962 a 25% en 1963, y al 10% en 1965. Paralelamente, trazaba el Plan una serie de directrices para las reformas estructurales: administrativa, bancaria, fiscal y agraria.El fracaso del Plan Trienal, en el mismo ao de 1963, no se debi, en ltima instancia, al hecho de que se trataba de una programacin defectuosa, sino a la contradiccin misma que se encontraba a la base del gobierno Goulart. Nacido de un movimiento popular, que se despleg en agosto de 1961 y culmin con el plebiscito de 1963, ese gobierno tena por misin, desde el punto de vista de la burguesa, restablecer las condiciones necesarias a la rentabilidad de las inversiones es decir, detener la tendencia a la baja que acusaba la tasa de beneficios. A largo plazo, eso significaba ampliar el mercado interno, a travs de una reforma agraria, que, mientras no diera resultados, se compensara con la ampliacin del mercado externo buscado por la poltica exterior. A corto plazo, se trataba de disciplinar el mercado existente, conteniendo el movimiento reivindicativo de las clases asalariadas. Es decir que, trayendo la marca de un gobierno popular, exiga del gobierno Goulart que tuviera una actuacin impopular, reprimiendo las reivindicaciones de las masas. Cuando, pues, tras la protesta de los grupos independientes de izquierda y de los sindicatos, el PCB se vio forzado a condenar el Plan Trienal (el primer fruto de un gobierno que tena todo su respaldo), no haca, en verdad, sino confesar la imposibilidad de su frente nico obrero-burgus. Esa condenacin, en efecto, tendra que hacerla el PCB cualquiera que fuera el plan del gobierno, ya que no son las fases cclicas de depresin las ms indicadas para que se establezca una colaboracin de clases entre la burguesa y el proletariado.Otro factor contribua a dificultar el tipo de alianza que Goulart y el PCB, cada uno por su lado, buscaban. La ascensin del movimiento de masas, que se adverta desde el fin del gobierno de Kubitschek y acelerado por la crisis de agosto de 1961, se haba reflejado en el plano poltico de modo perturbador. El movimiento de la izquierda que se divida, hasta 1960 entre el PC y el ala izquierda del nacionalismo sufri varios fraccionamientos desde 1961. En enero de ese ao, se constituy la Organizacin Revolucionaria Marxista ms conocida por POLOP, en virtud de su rgano de divulgacin Poltica Operaria que se propuso restablecer el carcter revolucionario del marxismo-leninismo, que el PCB traicionaba. Esa ruptura del monopolio marxista hasta entonces en manos del PCB (con excepcin de la reducida fraccin trotskista) era solamente una seal: en 1962, se produjo el cisma interno del Partido Comunista Brasileo, entre su directiva y un grupo del Comit Central, constituyndose los disidentes en un partido independiente el PC de Brasil, teniendo como vocero el peridico Classe Operaria. El mismo ao, Francisco Juliao, en su manifiesto de Ouro Preto, llama a la formacin del Movimiento Radical Tiradentes e inicia la publicacin del peridico Liga, pero se escinde en octubre el MRT. Surge, finalmente, la Accin Popular, iniciativa de los catlicos de izquierda, que tiene como vocero el peridico Brasil Urgente. Esa proliferacin de organizaciones se completa con las corrientes que se forman alrededor de lderes populares, como Brizola y Miguel Arraes, gobernador de Pernambuco, y se encuentran, en la cumbre, en el Frente de Movilizacin Popular, en Ro de Janeiro que rene, adems, los principales organismos de masas, como el CGT, el Comando General de los Sargentos, la Unin Nacional de los Estudiantes, la Confederacin de los Trabajadores Agrcolas, la Asociacin de Marineros. En este parlamento de las izquierdas, el sector radical se opone con una fuerza cada vez mayor al ala reformista, encabezada por el PCB, en lo que se refiere a la posicin a asumir frente al gobierno.El ascenso del movimiento de masas y la polarizacin que se efectuaba en su representacin poltica repercutieron inmediatamente sobre las clases dominantes. Protestando contra la amenaza de reforma agraria, los latifundistas, bajo la direccin de la Sociedad Rural Brasilea, empezaron a armar milicias. Formaciones urbanas del mismo tipo como el Grupo de Accin Patritica (dirigido por el almirante Heck, uno de los ministros militares de Quadros), las Milicias Anticomunistas (vinculadas al gobernador Lacerda) y la Patrulla Auxiliar Brasilea (financiada por el gobernador de Sao Paulo, Ademar de Barros) hicieron su aparicin. Mientras los industriales de Sao Paulo y de Ro formaban una sociedad de estudios el Instituto de Investigaciones Econmicas y Sociales (IPES) que se destinaba a reunir fondos para la actuacin contra el gobierno.La intervencin norteamericana no tard tampoco a revelarse. Como declar pblicamente el subsecretario Thomas Mann, los crditos de la ALPRO, sin pasar por el gobierno federal, se dirigiran a aquellos gobernadores capaces de sostener la democracia; slo el gobernador Lacerda recibi, entre 1961 y 1963, 71 millones de dlares por esa va. El embajador Lincoln Gordon desplegaba una actividad inmensa junto a las clases empresariales. Y un organismo directamente financiado por los grupos extranjeros y como denunci el gobierno Goulart por la Embajada de los Estados Unidos, el Instituto Brasileo de Accin Democrtica (IBAD), interfiri abiertamente en la vida poltica, sosteniendo a un grupo parlamentario (Accin Democrtica Parlamentaria) y financiando, en las elecciones, a los candidatos de su preferencia. Los gastos del IBAD en los comicios para gobernador de Pernambuco, en 1962, por ejemplo, en que apoy al adversario de Miguel Arraes. Joao Cleofas, representaron alrededor de 500 millones de cruzeiros, como comprob la Comisin parlamentaria que investig la actuacin de ese organismo. Sobre la intervencin norteamericana en la poltica de Brasil. en ese perodo, vase el informe periodstico de Robinson ROJAS, Estados Unidos en Brasil, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 1965.Esa movilizacin de las clases dominantes mostraba que el esquema burgus-popular, bajo el cual se form el gobierno Goulart, era impracticable. Frente a la intensificacin de la lucha de clases (que la tasa de inflacin relativa a 1963, de 73%, claramente expresa) y el estancamiento de la produccin (aumento bruto de 2.1%, con las inversiones an en recesin), la burguesa retiraba cada vez ms su apoyo a Goulart y se dejaba ganar por el pnico difundido por los grupos reaccionarios. Adems, como sealamos, la expansin del sector extranjero de la economa, su penetracin intensiva en el campo industrial y su organizacin en el plan poltico, a travs de rganos como el IBAD, todo eso contribua a diluir la resistencia burguesa. El fracaso de Goulart, al tratar de contener al movimiento reivindicatorio de las masas el Plan Trienal se frustrar justamente por eso; ms especficamente por el aumento de sueldos logrado por la burocracia pblica, en octubre de 1963 y la radicalizacin poltica, que llegaba ya a las fuerzas armadas (rebelin de los sargentos, en Brasilia, en septiembre de 1963), alejaron progresivamente a la burguesa de Goulart.Ese divorcio fue agravado por la polarizacin a la derecha que se produjo en las clases medias. Sufriendo una violenta compresin de su nivel de vida y ocurriendo esto bajo un gobierno llamado de izquierda, esas clases se hicieron cada vez ms permeables a la propaganda que les presentaba las reivindicaciones obreras como el elemento determinante del alza del costo de la vida; las huelgas sucesivas que paralizaban a los transportes y dems servicios pblicos, afectndolas directamente, les parecan una confirmacin de que el pas se encontraba al borde del caos y las llevaron a aceptar la tesis de la derecha, de que todo eso no era sino un plan comunista. La intervencin de la Iglesia catlica precipit esa tendencia. A travs del tercio en familia se realizaron, en todas las ciudades, concentraciones hogareas anticomunistas. De ah se pas a las manifestaciones pblicas, a las llamadas marchas de la familia, con Dios, por la libertad. En enero de 1964, con ocasin del Congreso Unitario de los Trabajadores de Amrica Latina, que se debera realizar all, la pequea burguesa de Belo Horizonte sali a la calle, azuzada por los latifundistas y los curas, y logr que se transfiriera a Brasilia. Por primera vez, desde el integrismo fascista de los aos 30, la derecha movilizaba a las masas. Los conflictos populares, entre grupos radicales, se hicieron cada vez ms frecuentes y violentos, y el pas pas a vivir un clima prerrevolucionario.Goulart, sintiendo que la tierra se mova bajo sus pies, intent volverse a la izquierda. Su mensaje anual al Congreso, el 15 de marzo, constitua un ultimtum para la aprobacin de las reformas de base. Luego, emprendi la movilizacin popular. En el mitin del 13 de marzo, en Ro, que reuni alrededor de 500 mil personas, dio a conocer al pueblo varios decretos, entre ellos el de la limitacin de los alquileres urbanos, el de la nacionalizacin de las refineras petroleras privadas y el de la incautacin de las tierras al borde de las carreteras. All, con los representantes del CGT, de los estudiantes y de los sargentos, al lado de Brizola y Arraes y frente a las pancartas del PCB y dems organizaciones de izquierda, Goulart aceptaba la prueba de fuerza con la reaccin. Las clases dominantes, el 13 de marzo, vieron a la izquierda unida, anunciando el fin de una era.Mas si la estrategia de Goulart fue buena para devolverle un ao antes los poderes presidenciales, no lo era para hacerlo el dictador de un gobierno popular. Cuando la rebelin de los marinos y su reconciliacin con los trabajadores, en el Sindicato de los Metalrgicos, en Ro, quebr, das despus, la disciplina militar y dio pretexto a la derecha para evocar a los soviets, su dispositivo de sustentacin se escindi. La fraccin militar le hizo saber que no le seguira apoyando si no disolva el CGT y liquidaba a las organizaciones de izquierda. Ceder a los militares era convertirse en su prisionero, y un prisionero sin valor, puesto que Goulart no ignoraba que toda fuerza poltica reposaba en su prestigio junto a los sindicatos. Por otra parte, confiando siempre en que su triunfo dependa de la superioridad que tuviese en trminos militares, Goulart no haba creado las condiciones efectivas para una insurreccin popular. El comportamiento de la mayora de la izquierda, sobre todo del PCB, con su teora de la revolucin pacfica y su cretinismo parlamentario, tuvieron el mismo efecto, desarmando a las masas.El 2 de abril, alegando no querer derramar sangre, Goulart pasaba la frontera brasilea-uruguaya. La vspera se haba constituido un gobierno provisional, que, aunque era ilegtimo (el presidente constitucional se encontraba todava en Brasil), fue reconocido por los Estados Unidos. Siete das despus, las fuerzas armadas se adueaban del poder, proclamando el Acta Institucional, que suspenda prcticamente la Constitucin.
7. La intervencin militarEl anlisis de los hechos muestra claramente que no tienen razn los que ven al actual bonapartismo militar de Brasil como el resultado de una accin externa. El intento fracasado de 1961 dej claro que una intervencin militar slo podra tener xito si: a) corresponda a una situacin objetiva de crisis de la sociedad brasilea, y b) se insertaba dentro del juego de las fuerzas polticas en conflicto. El respaldo que los militares recibieron de la pequea burguesa, expresado en la marcha de la familia que reuni, el 2 de abril de 1964, a un milln de manifestantes en Ro, es seal evidente de que la accin de las fuerzas armadas corresponda a una realidad social objetiva. Otra confirmacin es la adhesin unnime que recibieron de las clases dominantes.Es necesario comprender que la escisin que se produjo en las clases medias y que las llev, bajo banderas extremistas opuestas, a chocar violentamente en las calles, en los primeros meses de 1964 (eso pas sobre todo en Minas Gerais, de donde procedi el movimiento armado que derroc a Goulart), indicaba claramente que las tensiones sociales haban llegado a un punto crtico. Tales tensiones oponan, con fuerza creciente las clases dominantes, como un bloque, al proletariado, a las capas radicales de la pequea burguesa urbana (de las que fue expresin el brizolismo) y a los campesinos y trabajadores rurales, a causa de la agudizacin de las contradicciones que analizarnos anteriormente.Si se considera, en efecto, el modelo de las crisis polticas por las que pas el pas, se ver claramente que, desde 1961, las fuerzas populares ganaban autonoma de accin y las crisis se resolvan cada vez menos fcilmente por acuerdos palaciegos. En el movimiento pro legalidad, que se despleg tras la renuncia de Quadros, fue todava posible a los grupos polticos dominantes encontrar una forma de transaccin, el rgimen parlamentario. Pero, en las luchas subsecuentes por el restablecimiento del presidencialismo, si el mando estuvo siempre en las manos de Goulart, hubo un momento en la huelga general de julio de 1962 en que casi se le escap. Fue el pnico provocado por la amplitud de la huelga general de septiembre y el recuerdo de los disturbios sangrientos que se haban verificado, en julio, en Ro de Janeiro, los que, aliados al temor de una intervencin militar pro Goulart, doblegaron la resistencia del Congreso.La crisis de septiembre de 1963 presenta, ya, un modelo nuevo. Su iniciativa no se origina en las esferas dominantes, como las anteriores, sino que pertenece a un sector especfico del movimiento popular, los sargentos, cuya rebelin, en Brasilia, se halla en el origen de los acontecimientos. En ningn momento Goulart pudo contener la accin autnoma de los sindicatos obreros y estudiantiles. La solucin de la crisis, es decir el rechazo por el Congreso de la declaracin estableciendo el estado de sitio de Goulart, tuvo como factor decisivo la movilizacin popular que se desarroll en todo el pas. Una tal demostracin de fuerza del movimiento popular y una prueba tal de debilidad de Goulart convencen a la burguesa de que la esperanza de que ste pudiera ofrecerle una garanta de paz social, gracias al control que ejerci siempre sobre los organismos de masas, era vana. El fracaso subsecuente del Plan Trienal refuerza esa desilusin. Es entonces cuando la burguesa abandona a Goulart y cuando las aspiraciones que tuvo de lograr un gobierno bonapartista, actan en beneficio de la derecha.Naturalmente, no es solamente el recelo que inspiraba el movimiento de masas el que contribuye a aproximar a la burguesa a las dems clases dominantes y a fundirlas en un bloque. Indicamos ya que la crisis econmica, visible desde 1962, no favoreca la alianza de la burguesa con las clases populares, sobre todo con la clase obrera, por los sacrificios que aqulla debera imponer al pas. Desde el momento en que Goulart se mostr incapaz de realizar el milagro de esa alianza (y su viraje hacia la izquierda, en marzo de 1964, apenas confirmaba esa incapacidad), la burguesa, necesitando siempre de un gobierno fuerte, tena que contar con la derecha. Por otra parte, el cambio que se efecta en el interior de la clase burguesa, desde 1955, con el aumento del sector vinculado al capital extranjero, haca cada vez ms posible este arreglo entre los grupos dominantes.Esto explica por qu la primera faz que mostr el gobierno militar fue la represin policaca en contra del movimiento de masas: la intervencin en los sindicatos, la disolucin de los rganos directivos populares (incluso el CGT), la persecucin de los lderes obreros y campesinos, la supresin de mandatos y derechos polticos, la prisin y la tortura. Explica tambin la poltica econmica de ese gobierno, que fue, ante todo, de contencin de los salarios, de restriccin del crdito y de aumento de la carga tributaria. Es interesante observar que la poltica tributaria del gobierno Castelo Branco se basa sobre todo en la hoja de salarios, y no en la capacidad de produccin de las empresas: salario familia, impuestos para educacin y habitaciones populares, 13 salario, etc. Es decir que aumenta principalmente la carga fiscal de las empresas tecnolgicamente menos evolucionadas, que emplean ms mano de obra, y que corresponden, socialmente, a la media y pequea burguesa. En lneas generales, la poltica de estabilizacin financiera del actual gobierno quiere crear una oferta de mano de obra ms abundante, bajando as su precio, y, al mismo tiempo, racionalizar la economa, liquidando la competencia excesiva que gener, en ciertos sectores, la expansin industrial y favoreciendo, por lo tanto, la concentracin del capital en las manos de los grupos ms poderosos. Esto beneficia, por supuesto, a los grupos extranjeros, pero tambin a la gran burguesa nacional. Esa poltica representa un intento para resucitar las prcticas originadas por la Instruccin 113, para superar la crisis del sector externo, pero obedece tambin a las exigencias planteadas por el propio desarrollo capitalista brasileo, como son la rebaja de los salarios y la racionalizacin de la produccin.El hecho de que la burguesa brasilea, finalmente, acept el papel de socio menor en su alianza con los capitales extranjeros y decidi intensificar la capitalizacin rebajando an ms el nivel de vida popular y concentrando en sus manos el capital disperso en la burguesa pequea y media, tiene serias implicaciones polticas. Para amplios sectores de la izquierda, el actual rgimen militar representa el fracaso de una clase la burguesa nacional y de una poltica el reformismo. Planteada as en trminos radicalmente antiburgueses, la lucha popular tiende a rehuir los cuadros legales y conduce a la lucha armada. Es evidente que la concrecin de esa tendencia depende de la evolucin de la crisis en que se debate la economa brasilea.La poltica del gobierno no dio, hasta el momento, en este particular, muy buenos resultados. A pesar de que el aumento de los precios fue de 87% en 1964 (ms elevado, por lo tanto, que en 1963), las autoridades econmicas garantizaron que no sera de ms del 25% en 1965 (la misma tasa que fijaba el Plan Trienal para su primer ao de aplicacin). Aun adoptando medidas coercitivas en relacin a las empresas, para que no aumenten sus precios ms all del lmite establecido, los ndices de Guanabara presentaron, este ao, aumentos de 4.5% en enero, 5.7% en febrero y 7 8% en marzo es decir que, en tres meses, se absorbi el 18% del previsto para todo el ao, mantenindose sensiblemente igual la tasa de inflacin. Paralelamente, se suceden las quiebras de empresas (incluso de grandes grupos, como las Minas Jaffet y la Panair do Brasil) y asciende el nmero de desempleados: solamente en Sao Paulo, 80 mil obreros quedaron sin trabajo en los cuatro primeros meses del ao, siendo de mil la media diaria de despidos en todo el estado. Datos suministrados por el Consejo consultivo de empleo y salario y publicados por el Correio da Manha, Ro, 13 de mayo de 1965. La informacin agrega que, en la industria automovilstica de So Paulo, dos empresas ya funcionan solamente tres veces por semana y redujeron los salarios de sus obreros. En su edicin del 16 de mayo, el mismo peridico informa que las existencias de esta industria elevronse de 8.500 vehculos, en enero, a 14 mil, en abril de 1965.El problema no mejora, si lo consideramos desde el punto de vista externo. Los Estados Unidos informaron, con motivo del primer aniversario del golpe de 1964, que el Brasil se haba colocado en la primera fila de los pases beneficiados, el ao pasado, por la ayuda norteamericana, habindosele destinado un total de mil millones de dlares. No explicaron, sin embargo, que la mayor parte de esa suma no represent dinero en caja, sino que eran slo aplazamientos de los pagos de las deudas contradas anteriormente. Las inversiones privadas no aumentaron sensiblemente despus del cambio poltico. La consecuencia es que la balanza de pagos de Brasil present, en 1964, un dficit global de 290 millones de dlares. Si se tiene en cuenta que el programa econmico del gobierno est basado ante todo en la esperanza de crditos e inversiones norteamericanas, se comprende la gravedad de esta comprobacin.Pero no slo de la situacin econmica pueden valerse las izquierdas brasileas para llevar las masas al camino de la insurreccin. El carcter extranjero del actual rgimen militar puede ayudarlas considerablemente. En efecto, si realizamos la interpretacin simplista que quiere ver en el golpe de abril una accin exterior a la realidad brasilea, no pretendemos negar la existencia y la importancia de la influencia norteamericana en los acontecimientos, no slo, como sealamos, por la actuacin de la Embajada de los Estados Unidos, en Ro, y por la de organismos como el IBAD, sino tambin por la poltica de vinculacin de las fuerzas armadas de Brasil a la estrategia del Pentgono. El acuerdo militar entre los dos pases (firmado en 1942 y ampliado en 1954), la estandarizacin de los armamentos (1955), la creacin de organismos continentales, como el Colegio Interamericano de Defensa (1961), las misiones de instruccin y de entrenamiento, todo eso cre progresivamente una lite militar inclinada a enfocar los problemas brasileos desde la perspectiva de los intereses estratgicos de los Estados Unidos. A travs de un centro de irradiacin la Escuela Superior de Guerra, a la que pertenecen Castelo Branco y otros jefes militares del actual rgimen se difundieron teoras como la de la agresin comunista interna y la de la guerra revolucionaria, creadas por los franceses en la campaa de Indochina. El espritu de casta y el paternalismo, que caracterizan a los militares latinoamericanos, hicieron el resto, lo que explica el comportamiento de tropas de ocupacin de las fuerzas armadas brasileas, as como la orientacin pro norteamericana del gobierno de Castelo Branco.Ocupando un poder que las luchas polticas dejaron vacante en 1964, los militares, respaldados por la coalicin de las clases dominantes, decidieron sacar al pas del callejn en que se encontraba. Desde entonces, han tratado de crear nuevos cuadros institucionales, presentando una nueva ley electoral, un nuevo estatuto para los partidos, encaminando reformas como la agraria y la administrativa, intentando promover, por medio de una poltica econmica rgida y la reglamentacin de las reivindicaciones obreras, condiciones para un nuevo equilibrio entre las fuerzas productivas. La burguesa acept su tutela y lo que sta significa, es decir, el abandono de la idea de un desarrollo econmico autrquico en provecho de la integracin definitiva al capitalismo norteamericano. La cuestin reside menos en saber si tal direccin puede aprovecharle, que en saber si habr tiempo para que fructifique.Efectivamente, la deterioracin acelerada de la situacin econmica, la cada constante del nivel de vida de las masas, la proletarizacin de la pequea burguesa y el desempleo obrero son factores que dificultan las soluciones moderadas y que tienden a expresarse polticamente en comportamientos radicales. Si las izquierdas brasileas no se muestran capaces de aprovechar la ocasin, ya se presenta quin quiere sustituirlas: un radicalismo neofascista, que se organiza alrededor de la LIDER (Liga Democrtica Radical, entidad paramilitar), de Lacerda y otros jefes derechistas y que gana creciente terreno en las fuerzas armadas. Si las clases dominantes, bajo el actual gobierno militar o a travs de una recomposicin con los sectores moderados de la izquierda (como intenta una corriente liberal burguesa, con una campaa pro elecciones y amnista), no detienen la crisis econmica y encuentran nuevos caminos para el progreso del pas, la oposicin poltica radical, que marc el ltimo perodo del gobierno de Goulart, volver a presentarse con mucho ms fuerza as como los problemas no solucionados en 1954 generaron una crisis ms violenta, diez aos despus. Eso es an ms probable porque las masas trabajadoras pueden sentirse traicionadas, mas no vencidas, dado que no llegaron a dar la batalla.Dentro del cuadro que presenta la Amrica Latina, las clases dominantes brasileas, respaldadas por los Estados Unidos y por las oligarquas latinoamericanas, podrn frenar por algn tiempo la explosin de los conflictos sociales que maduran en Brasil, pero no habr medios de postergar indefinidamente su cada, si no logran abrir nuevas perspectivas de desarrollo econmico y social a las grandes masas, si no pueden iluminar el horizonte sombro que les presenta hoy el porvenir.