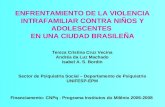Ciudad y Violencia 2869
description
Transcript of Ciudad y Violencia 2869

VIOLENCIA SOCIAL ORGANIZADAUn análisis de los accionares sociales y políticos en las manifestaciones estudiantiles de Chile de 2011
en adelante
Por Pablo Navarrete, Franco Sedini. Estudiantes de Antropología, Universidad Alberto hurtado.
Introducción
En el siguiente ensayo desarrollaremos uno de los fenómenos sociales más interesantes del último tiempo en nuestro país. Las manifestaciones estudiantiles de 2011 que han conducido hasta nuestros días nuevos focos de violencia colectiva. Tales se han caracterizado por su persistencia y continuidad marcha tras marcha. Para su análisis por un lado nos centraremos en la idea del “antisocial”, que ha sido catalogado por la prensa y las autoridades nacionales como un ser que destroza sin un fin último. Esta idea la pondremos en cuestión, demostraremos su agencia social y su asociatividad. Para ello nos apoyaremos en planteos teóricos de autores como Auyero, Delgado y Tilly. Por otro lado, y fuera de las marchas como tal, analizaremos la idea de agentes clandestinos situados en la Zona Gris de la política, aquellos entes que por sobre la masa uniforme controlan, ordenan y coordinan las acciones políticas que estructuran cada etapa de la movilización. Para este apartado nos centraremos en dos momentos claves donde es posible observar los accionares políticos y la toma de decisiones cruciales para desarrollo de las marchas estudiantiles, estas son la convocatoria previa a la movilización, y la etapa de violencia ocurrida comúnmente al finalizar las marchas de nuestro país. Nuevamente los postulados de Auyero, Delgado y Tilly son ocupados para poner en tela de juicio los mitos de las manifestaciones sociales, en donde los actos cometidos por los manifestantes y la influencia de los agentes políticos implicados son vistos como un hecho total y relacional.
El mito de la violencia “antisocial”
1

Hoy y siempre, hablar de violencia genera polémica y controversia, aún más cuando es acotada a espacios físicos y situaciones puntuales como son movilizaciones sociales o manifestaciones de todo tipo. El movimiento estudiantil que se desplegó con bastante fuerza durante el año 2011, y que sostuvo una gran masividad en las calles de Santiago y en las distintas ciudades de Chile, tuvo consigo un elemento que siempre le trajo cuestionamientos, críticas y discusión. Este fue la violencia al concluir las marchas, acciones que no han decaído a lo largo del tiempo, tampoco son propias de ese año 2011 (los actos violentos han estado presente en distintas épocas de la historia), pero es allí, bajo ese contexto histórico de la realidad nacional cuando con más fuerza afloró. Efervescencia sostenida que para este año 2014 aun trae repercusiones y que se ha mantenido en el tiempo como un elemento más de las manifestaciones estudiantiles, opacando muchas veces los elementos folclórico, artísticos y novedosos que han caracterizado a este movimiento en las calles.
Una de las frases que se escucha en la prensa constantemente es por ejemplo la siguiente “Los antisociales rompieron señalética y prendieron barricadas en cercanías del Parque Almagro” (Ahora Noticias, 2014). Sin la intención de justificar, ni avalar los actos cometidos por estas personas, considerarlos como “antisociales”, los cataloga como seres que están fuera de la sociedad y no poseen una afinidad tal con el resto de la gente común, ni organización propia o motivaciones comunes. Cuando en sí mismo la acción colectiva de ejercer violencia contra algo o alguien requiere cierta organización. En este sentido Tironi parafraseando a Tilly y Cherkaoui nos aclara que “La hipótesis básica es que la violencia no surge del descontento o malestar de la población, ni de una situación de desorganización social o de anomia, sino de una fuerte solidaridad, conciencia y organización colectivas” (1989, pág. 31). Por ello, la acción colectiva asume en sí misma el pensar asociativamente, un mensaje en común que es compartido y reproducido en el tiempo. En este sentido el “antisocial” no existe, desde el momento que asoma como un fenómeno social en las marchas, ya deposita su huella como un miembro de la sociedad que ejerce su derecho a expresarse.
Las manifestaciones estudiantiles de 2011 hasta nuestros días, consisten de distintas etapas que son desarrolladas en el transcurso de estas, por ejemplo en una marcha encontramos la “concentración” de personas previa al inicio, “la marcha” como tal por las calles, “el cierre” comúnmente en un escenario y finalmente “la violencia” caracterizado por
2

los destrozos y enfrentamientos con la policía. Pero a pesar que nombró cuatro etapas propias de una marcha típica estudiantil de este último tiempo, nos falta agregar un quinto componente que viene hacer característico a las pocas horas o pocos días, que es “el repudio” por parte de la autoridad pública a la violencia registrada en las manifestaciones, como identifica Tilly “cada vez que se producía violencia colectiva, los líderes nacionales la han tratado como un síntoma irracional y peligroso de una época desordenada” (1997, pág. 12), palabras sabias del autor que cuajan en el discurso de la autoridad local, así hacía sentir su rechazo el ex ministro del interior del gobierno de Sebastián Piñera Andrés Chadwick post una marcha en la capital “Quién nos defiende de esos vándalos, Carabineros. Quién nos defiende de los encapuchados que usan la violencia cualquiera sea el pretexto” (La Tercera, 2013).
Ahora la pregunta es, ¿los llamados violentistas usan la violencia bajo cualquier pretexto? Como ya se ha adelantado anteriormente, las acciones de carácter violento que son adjudicadas, a jóvenes, encapuchados y otros poseen sentido y organización. Es así como “las protestas tienen mucho que ver tanto con la búsqueda individual y colectiva de reconocimiento y respeto como con las condiciones materiales de vida” (Auyero, 2004, pág. 27) no es solo una lucha contra el Estado, sino también una búsqueda de dignidad. Por otra parte, así como el grupo violento es sometido a juicio y críticas tanto por la prensa como por autoridades de carácter público, se los agrupa como entes coercitivos y vivos en la ciudad, los cuales transgreden la monotonía de la vida cotidiana. Si ya una marcha desarma el plano general de la vida de las personas, los actos de violencia terminan por corromperla más. En este sentido Delgado afirma que “la colectividad (…) que se desplaza o permanece detenida en un determinado punto de la ciudad tiene cualidades propias como agente de acción social y es susceptible de experimentar estados de ánimo” (2004, pág. 128), por lo tanto son libres de derecho a desarrollarse con total libertad. No obstante llega un punto que el colectivo u otro agente externo termina por atentar con la libertad del otro, es allí en la mayoría de los casos que los altercados nacen y se reproducen en las manifestaciones.
Participación y acciones políticas clandestinas tras las marchas estudiantiles
Las movilizaciones sociales en general son desarrolladas por masas uniformes de protestantes guiados por demandas sociales, económicas o
3

políticas que buscan ser satisfechas a toda costa. En este caso particular los estudiantes conforman el cuerpo central de la marcha, y son estos los supuestos ejecutores de la mayor parte de las acciones realizadas en el transcurso de esta, en compañía de otros expositores que comparten sus ideales en torno a las demandas estudiantiles. Pero, ¿realmente son estos los actores que orientan el accionar de cada decisión llevada a cabo en las movilizaciones sociales? Los miembros detrás de las masas, o más bien, aquellos agentes que se encuentran posicionados por sobre estas, poseerán un papel fundamental al momento de pensar el accionar político y social de las marchas estudiantiles a lo largo del año 2011 en nuestro país. Estos agentes, y las relaciones generadas entre ellos, son reconocidos como aquellos miembros de la denominada Zona Gris de la política (Auyero. 2007, pág. 24).
Como ya hemos mencionado, las movilizaciones en general y las marchas estudiantiles en particular conllevan una serie de etapas identificables y descriptibles, desarrolladas de forma gradual y en las que diversos actores se relacionan y convergen dentro de un mismo escenario social. Dentro de estas manifestaciones encontramos una gran variedad de actores, de los cuales una gran mayoría pertenece a la muchedumbre y posee la condición de masa uniforme. Por otro lado hay quienes adoptarían un carácter representativo de aquellos grupos circunscritos, siendo actores reconocidos por la sociedad, pero en ocasiones invisibles al pensar los accionares políticos dentro de las manifestaciones sociales. Estos actores se encuentran posicionados jerárquicamente en un nivel superior y dialogan entre sí para crear continuidad a las movilizaciones, teniendo la labor de ordenar y organizar sucesivamente desde su convocatoria previa, hasta las situaciones de violencia ocurridas en su finalización.
Estos actores claves y representativos son semejantes a aquellos que Javier Auyero extrae de los postulados de historiadores sociales europeístas que han prestado atención a los orígenes políticos de los disturbios sociales por alimentos, los mismo que se ha dispuesto a estudiar en argentina, dando gran énfasis en las relaciones entre participantes activos en los saqueos y las autoridades establecidas implicadas, de las cuales se originan las motivaciones y el desarrollo de los episodios de la manifestación social (2007, pág. 37).
Al analizar las manifestaciones estudiantiles llevadas a cabo el año 2011 podemos identificar aquellos actores claves que por sobre la
4

muchedumbre tuvieron la función de ordenar y estructurar la manifestación en sus distintas etapas, orientando la génesis política de la manifestación social (Auyero 2007, pág. 37) derivada de los lazos entre estudiantes y las autoridades implicadas en el antes y el durante del desarrollo de las marchas de aquel año. Los dirigentes estudiantiles Camila Vallejo y Giorgio Jackson, los principales dirigentes políticos partidistas, los oficiales de alto rango policial tutelados por el mismo presidente, la figura del presidente Sebastián Piñera y su comitiva, y los directores de los canales de televisión, prensa escrita y noticias online, son aquellos actores reconocibles que a través del diálogo y la negociación mantuvieron aquella continuidad, articulando, ordenando y coordinando las manifestaciones en sus distinta etapas.
Así, al prestar atención al papel de los organizadores políticos, las autoridades estatales y las fuerzas represivas (Auyero 2007, pág. 40), además de los diferentes medios de prensa, es posible realizar un examen sobre las causas políticas de la violencia, donde la raíz de esta se centraría “en las maneras muy diversas en que se produce el conflicto violento, arraigado, y con frecuencia escondido, en las estructuras mundanas de la vida cotidiana y la política partidaria” (Roy, 1994; Brockett, 2005 En: Auyero 2007, pág. 40).
Es por tanto que ponemos en cuestión una vez más uno de los mitos frecuentes de las movilizaciones, respecto al grado de participación que toman los manifestantes al momento de llevar a cabo un accionar político en cualquiera de las etapas de la movilización, inclusive en al momento de decidir marchar. Es, por ejemplo, que traemos a plano tanto la primera como la última etapa de las movilizaciones estudiantiles, es decir, la convocatoria previa y el accionar violento común en la finalización de las marchas estudiantiles de nuestro país, para realizar un minucioso análisis teórico. En primer lugar los dirigentes estudiantiles realizan la convocatoria previa de los estudiantes, dialogando con agentes políticos y policiales respecto al recorrido, dirección y finalización de la marcha estudiantil, luego deben dar a conocer la hora y lugar de la convocatoria, la cual es presentada a través de los medios de comunicación, quienes llevarán un registro de la convocatoria (el registro tiende a variar bastante en cantidad entre lo declarado por los agentes estudiantiles, políticos y policiales). La convocatoria procede a la movilización donde, en palabras de Delgado;
5

“Las movilizaciones en la calle no son, de hecho, sino movilizaciones corales y expresivas que implican un uso intensivo de la trama urbana por parte de sus usuarios habituales, que establecen una coalición transitoria entre ellos. En ellas, el peatón pasa de moverse a movilizarse. Las movilizaciones en la calle implican concentrarse en un punto o desplazarse en comitiva de un punto a otro […] con una lógica apropiativa del espacio urbano.” (2004, pág. 130)
Pero esta definición, aunque sumamente práctica, carece de aquel
elemento que buscamos visibilizar, es decir, aquel agente externo que motivará aquella acción participativa que provocará que el peatón deje de moverse y comience a movilizarse. El autor continúa con una breve definición de “manifestación” desde la teoría política presentada como aquella “reunión pública, generalmente al aire libre, en la que los manifestantes dan a conocer sus deseos o peticiones por el simple hecho de su asistencia, con la exhibición de pancartas y otros medios” (Serrano Gómez, 1977, pág. 108 En: Delgado, M. 2004, pág. 131). Al igual que en el caso anterior aquellos actores que se mantiene por sobre la masa son invisibilidades en las definiciones teóricas, siento entes encubiertos y por lo general “muy poco estudiados” según Javier Auyero quien reconoce estos accionares como aquellas relaciones conformantes de la ya mencionada Zona Gris de la política.
Por otro lado, luego del transcurso de la movilización pacífica y carnavalesca, donde la violencia consume a la masa y el carácter organizativo en manos de aquellos miembros pertenecientes a la Zona Gris se vuelve un diálogo de resistencia para los grupos que cada agente busca representar, y la relación entre estudiantes y policías es el principal escenario de tensión social, luego de que en la calle sea apropiada por los estudiantes que “reunidos proclaman públicamente quiénes son, qué creen, qué sienten, qué piensan o a qué aspiran. Allí los individuos y los grupos que pasan del movimiento a la movilización definen sus relaciones con el poder”, frente a los agentes policiales de distinto rango. En primera instancia y a la vista del manifestante se observa al policía o carabinero raso, aquellas “fuerzas policiales asalariadas, uniformadas y subordinadas al mando civil. Cuerpos jerarquizados mandados para prevenir y/o controlar demandas políticas en el espacio público.” (Tilly, C. 2003, pág. 205 En: Cáceres, G. y Roca, A. 2003). Estas primeras fuerzas policiales tienen la labor de mantener el orden y la moral hasta el punto que sea permitido en la una manifestación. Ya sobrepasado el límite permitido de euforia social, los agentes policiales pertenecientes al GOPE (Grupo de Operaciones
6

Policiales Especiales) aparecen con el permiso de utilizar la fuerza como medio de represión social. Esta orden proveniente de superiores al mando del presidente es resultado de acciones políticas tomadas por aquellos miembros que se encuentran fuera de las muchedumbres, y dentro de la Zona Gris de la política. La acción policial represiva tiende a ser contestada por más acción violenta de parte de la masa eufórica, donde se juega “el papel de los dirigentes políticos en la promoción, inhibición o canalización (o todo ello a la vez) del daño físico a objetos y personas” (Auyero 2007, pág. 24), que no defienden ni justifican públicamente los accionares violentos, pero si clandestinamente los ordenan y promueven. Observemos a continuación este encabezado del noticiero de cooperativa.cl: “Camila Vallejo cuestionó capacidad policial para detener encapuchados. -No tienen facultades para aislarlos pero sí para reprimir a los manifestantes pacíficos-, dijo” (Cooperativa, 2011). De esta manera se asegura que el ejecutar de la violencia está directamente relacionado con el accionar policial represivo.
Conclusiones procedentes
A modo de conclusión podemos decir que el papel asociativo y organizativo que poseen los grupos violentos, no son un fenómeno aislado y ni de “vándalos que usan la violencia sea cualquiera el pretexto”, existe un sentido de reconocimiento a través de la acción social. Movimientos que históricamente han sido errados en su análisis, de allí notas de prensas y dichos públicos por autoridades nacionales que disocian el papel social que ejerce un movimiento violento. También, es posible poner en cuestión, el papel definitivo de las masas uniformes al momento de considerar la toma de acciones políticas que marcaron cada momento de las manifestaciones estudiantiles desarrolladas a lo largo del 2011 en nuestro país. Por otro lado visibilizamos aquellos agentes que se encontrarían fuera de la muchedumbre al momento de generarse estos distintos momentos y accionares políticos, debido a su posición jerárquica privilegiada con la función de ordenar, organizar y dar continuidad a las movilizaciones. Estos actores serían los responsables tanto de la convocatoria de los jóvenes a participar en las marchas, como en influir en los accionares violentos ocurridos en el término de estas. Actores invisibilidades y poco estudiados por los teóricos y que en esta oportunidad hemos buscado retratar en la medida que ha sido posible.
31 de octubre de 2014.
7

Bibliografía
Ahora Noticias. (08 de Mayo de 2014). Ahora Noticias. Obtenido de http://www.ahoranoticias.cl/pais/metropolitana/video:-incidentes-empaaron-la-primera-marcha-estudiantil-del-ao.html
Auyero, J. (2004). Vidas Beligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento. Universidad Nacional de Quilmes Editora.
Auyero, J. (2007) La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea. Siglo XXI Editores.
Cáceres, G. y Roca, A. (2013) La violencia en la ciudad cuando la policía está de huelga. Visto en: http://www.redseca.cl/?p=4491
Cooperativa.cl (jueves 20 de octubre, 2011) Visto en: http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/movimiento-estudiantil/camila-vallejo-cuestiono-capacidad-policial-para-detener-encapuchados/2011-10-20/081403.html
Delgado, M. (2004). Del movimiento a la movilización: Espacio, ritual y conflicto en contextos urbanos. Maguaré 18, 125 - 160.
Fabiola Melo, P. S. (28 de Marzo de 2013). La Tercera. Obtenido de http://www.latercera.com/noticia/nacional/2013/03/680-516075-9-ministro-del-interior-condena-disturbios-en-marcha-no-se-han-respetado-las.shtml
Tilly, C., & Tilly, L. y. (1997). Una época de rebeliones. En C. Tilly, & L. y. Tilly, El siglo rebelde. 1830 - 1930 (págs. 11 - 28 ). Zaragoza: Prensa Universitaria de Zaragoza.
Tironi, E. (1989) ¿Pobreza=frustración=violencia? Crítica empírica a un mito recurrente.Working paper #123. Mayo. Kellogg Institute. p.1-40.
8

9