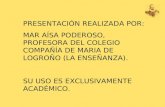cervantes frente a montaigne
Click here to load reader
-
Upload
andrenio-critiliano -
Category
Documents
-
view
14 -
download
1
description
Transcript of cervantes frente a montaigne

CERVANTES FRENTE A MONTAIGNE O LA NEGACIÓN DE UN TÓPICO PSICOLOGISTA
Jesús G. Maestro
© Editorial Academia del Hispanismo
13 de marzo de 2007
Con frecuencia se han establecido supuestas analogías entre el pensa-miento de Michel de Montaigne (1533-1592) y la obra literaria de Miguel de Cervantes (1547-1616)1. Tales analogías se basan realmente en aspectos psicológicos y fenomenológicos, aducidos por la inventio y los deseos de los críticos, más que por una relación efectivamente existente entre las ideas y la filosofía de uno y otro autor. Montaigne es un escritor que se sitúa deliberadamente en la tradición de la filosofía helenista, muy diferente de la filosofía de la Grecia clásica, al alejarse de la Polis y del Estado y consagrarse al individuo y al gremio, satu-rándose así de subjetivismo y personalismo gregarios. Montaigne se aleja del mundo, de la vida pública, de las guerras, de las pasiones, de los pro-blemas ajenos para dedicarse a los propios, de los lujos y las glorias, de los negocios y las inquietudes socializantes. Es una actitud muy ajena a la de un Cervantes que huye a Italia evitando la Justicia que le acusa de homicidio, que se alista en el ejército para batallar en Lepanto contra el imperio otoma-no, que sufre cautiverio terrible en los baños de Argel (con cuatro intentos frustrados de fuga), que pretende triunfar en una América a la que no se le permite acceder, que puebla cárceles auriseculares y vive siempre lejos del lujo cortesano desde el que Montaigne escribe sus consejos morales de aus-teridad y sobriedad emocionales. Montaigne es individualista y moralista, y escribe unos ensayos que son bosquejos asistemáticos de su propia personalidad, desde la que extrae con-clusiones generales. Por su parte, Cervantes es ajeno a todo moralismo teó-rico, muestra más preocupación por las posibilidades que una sociedad pue-da ofrecer al individuo para vivir en libertad que por el individuo en sí, con-cibe el individuo como miembro inserto en una sociedad conflictiva (no como un alguien insularizado del cosmos), y nunca habla de sí mismo direc-tamente en ninguno de sus escritos. Hay una ausencia absoluta de documen-tos personales —cartas, epístolas, memorias, ensayos...— en torno a Cer-
1 Vid., entre otros, el retórico trabajo de Claudio Guillén (2005).

CERVANTES FRENTE A MONTAIGNE
Jesús G. Maestro © Editorial Academia del Hispanismo
13 de marzo de 2007
2
vantes. No conservamos nada. Sus biógrafos han padecido crudamente estas lagunas. Si bien viviendo cortesanamente, Montaigne se complace en hacer os-tentación del menosprecio de corte y alabanza de aldea: gusta de recomen-dar alejarse del mundanal ruido, de los pleitos y las pasiones, de las guerras y de los negocios, de los vicios que trae el dinero y de los excesos en que desembocan las pasiones. Cuanto rodea a una persona suele estar lleno de glorias vanas, hipocresías galardonadas, honores absurdos. De esto reco-mienda estar alejado. A cambio, elogia una y otra vez la vida sencilla del campo (como si la vida del campo fuera sencilla...). Es despreciativo con las personas, pero parece tener simpatía por la gente rural, a la que ve idealmen-te, tópicamente, como “sencilla” y “buena”. Montaigne escribe para quienes llevan una vida fácil: un aristócrata renacentista y aurisecular, que vive un discreto palacio; un funcionario acomodado y posmoderno, que disfruta del confort del mundo occidental. Pero para pensar hay que estar en contacto con la realidad, es decir, con la realidad material del mundo, y no con las sofisticadas formas de la vida cortesana o funcionarial. Montaigne escribe desde la seriedad del rigorista: habla del vicio y del pecado con grata facilidad. A veces parece un predicador. Un predicador amablemente erasmista, muy estricto en religión, pero sin ser excesivamente fanático con los dogmas, aunque los apoye siempre con sabia firmeza. Su Idea de Religión es completamente anímica y subjetivista. Es una religión de conciencia, de relación privada del hombre y su conciencia con un dios que queda reducido a las posibilidades ofrecidas por un sujeto individual. Es la razón teológica, el humanismo cristiano, la inquietud religiosa, acomoda-da al formato personal, propio, subjetivo. El honor, la rectitud, el rigor..., son objeto de conciencia, y no tanto exi-gencias sociales. Todo trato con el mundo suele corromper. Hay que estar en paz con uno mismo y con Dios, y vivir rectamente sin dejarse llevar por nada. Ése es precisamente el moralismo del que Cervantes se burla y se dis-tancia críticamente en las Novelas ejemplares (Güntert, 1993; Maestro, 2007). Montaigne elogia la razón, pero como conciencia de la fortuna, esto es, no como razón antropológica, cuyo sujeto es exclusivamente el ser humano, en términos cervantinos y espinosistas, sino como razón teológica, cuyo fundamento último es la creencia en un dios, en un logos confesional y metafísico. Cuanto menos te expongas, menos podrás fracasar. Las fuentes de Montaigne son fuentes estoicas, fuentes en las que no bebe Cervantes. La escritura de Montaigne, asistemática y egocentrista, reposa en con-tradicciones recurrentes. Si por un lado reconoce que en la vida hay que to-mar a veces partido, si bien no de forma absoluta, porque nunca podemos identificarnos al cien por cien con nada salvo con nosotros mismos, por otro lado afirma que los hombres son mudables, y que sólo por naturaleza son viciosos o virtuosos, de modo que la educación apenas puede atenuar, dis-frazar o disimular, tales inclinaciones. Montaigne es un tomista de la psique:

CERVANTES FRENTE A MONTAIGNE
Jesús G. Maestro © Editorial Academia del Hispanismo
13 de marzo de 2007
3
capta en sus retratos el instante de una persona, pero nunca pretende abarcar ni dar cuenta de su naturaleza. Todo lo contrario de lo que sucede en la lite-ratura cervantina. Critica igualmente la vejez —y en esto no es nada clásico, dado que los antiguos vivían en el elogio permanente de la senectud—, porque en ella la razón es más débil, y se es virtuoso por impotencia más que por convicción. Muy a diferencia de Cervantes, Montaigne da más importancia a las in-tenciones que a los hechos: la maldad y la bondad residirían en las preten-siones subjetivas del individuo, porque, respecto a los hechos, la fortuna, o el azar, dispone de mayor fuerza y poder, y no es posible controlarla. Es evidente que Montaigne sigue también la doctrina del justo medio, en una amalgama de platonismo, aristotelismo, epicureísmo, estoicismo y... —cómo no—, senequismo. Seguimos alejándonos de Miguel de Cervantes. Ejemplo clásico de escepticismo seductor, Montaigne se nos presenta en sus ensayos como un humanista que filosofa entre los prolongadores de la tradición del Trivium. Su escepticismo —tan seductor— es puramente espe-culativo, y siempre sirve de apoyo a la fe cristiana. Es un escepticismo sui generis: un escepticismo que acaba por discutir y eclipsar la razón favore-ciendo el fideísmo y la creencia religiosa. Curioso escepticismo... Montaig-ne fue miembro del tribunal de Burdeos en una época histórica determinada por las guerras de religión. Su escepticismo tiene mucho que ver con su po-sición definida ante el fanatismo de estas guerras religiosas. No obstante, cuando escribe sus Ensayos, se ha retirado ya de las posiciones definidas de la vida pública. La filosofía, en sus escritos, no es un saber, sino un consuelo ante el mundo y la vida. Para Montaigne, como para Séneca, la filosofía es una te-rapia, un fármaco, un tratamiento psicológico destinado al cuidado del cuer-po y de la psique individuales. Toda una cosmética psicosomática. Para Cervantes, sin embargo, la filosofía es algo mucho más terrenal, algo así como una organización racional de ideas, a partir de la cual es posible re-flexionar críticamente sobre la vida del ser humano, sin pretender en modo alguno alcanzar la “tranquillitas animi” de los estoicos. Los ensayos de Montaigne son una colección de reflexiones, breves y desordenadas, cuya fortuna histórica debe mucho al nombre acuñado: cam-bia de opinión fluidamente, trata de modo inconexo cuestiones muy distin-tas, y no invoca jamás ningún sistema filosófico. Es decir, normativamente, no da cuentas de nada. Sus temas, muy variados. Sus títulos, muy engaño-sos. De naturaleza informal, asistemática, doxográfica, los ensayos preten-den que el lector de turno se sienta como el protagonista fundamental y sin-gular de todo cuanto en ellos está escrito. No en vano Montaigne se conside-ra a sí mismo portador de una condición humana de la que nos hace suponer participan también sus lectores. El género tiene antecedentes clásicos bien conocidos: Las noches áticas de Auro Gelio (género de la miscelánea), Obras morales y de costumbres (moralia) de Plutarco (género de la diatriba

CERVANTES FRENTE A MONTAIGNE
Jesús G. Maestro © Editorial Academia del Hispanismo
13 de marzo de 2007
4
como reflexión breve, amena, y de carácter moral); y precedentes más próximos, como la Silva de varia lección de Pedro Mexía, o los Zibaldoni autografi de Angelo Poliziano. Montaigne aportó al género un talento per-sonal. De hecho, en la Apología de Raimundo Sabunde hace manifiesto el pro-pósito de su obra: pintarse a sí mismo, adoptar sus experiencias personales como patrón y como medio de comunicación con los demás. La obra de Montaigne es un mosaico de átomos psicológicos. Pero no es un mosaico armónico: sus textos están plagados de contradicciones y dudas. Su preocu-pación por el autoanálisis, lejos de disipar tales incertidumbres, las incre-menta, eclipsando muchas veces cualesquiera salidas racionales. Cualquiera puede reconocerse en ese yo psicologista y fenomenológico de Montaigne. Evidentemente, por este camino no tardamos en ver negada la posibili-dad del conocimiento objetivo. Montaigne se aproxima ahora a los sofistas (cada época tiene sus preferidos: Gorgias en la Grecia clásica, Derrida en la posmodernidad contemporánea...) Todos ellos coinciden en la misma cruza-da de clabes: la naturaleza humana es variable, todo cambia, todo fluye, na-da permanece, todo son formas, no hay posibilidad de identificar significa-dos estables, todo es opinión y fenomenología, todo es ideología... Las con-secuencias epistemológicas de ese yo incapaz de afirmaciones objetivas es que el juicio humano resulta voluble y está siempre afectado por una caren-cia de fundamento. En consecuencia, no nos podemos fiar de los sentidos. Y tampoco de la razón, la cual necesita otras razones para apoyarse. Razones, a veces, meta-físicas. Todo necesita justificación y verificación, en una especie de semio-sis ilimitada dentro de las limitaciones de un círculo vicioso. Ninguna razón puede establecerse sin otra razón, y así hasta un infinito especulativo inca-paz de trascender los límites de nuestra propia psique, pues si llegásemos a una razón última, ésta sería susceptible de creencia, y no de conocimiento ni de fundamento racional. En tales condiciones epistemológicas, la crítica al etnocentrismo está servida, y el yo queda envuelto en una educación reduci-da a un conjunto de prejuicios que le impiden juzgar con objetividad otras culturas, otras especies animales, e incluso la naturaleza misma. A esta in-opia nos conduce el admirable escepticismo de Montaigne. El fin de los Ensayos es pragmático: establecen unos principios prácticos que nos ofertan seductoramente el escepticismo especulativo desde el que ha de contemplarse, eso sí, moderada y sapiencialmente, la realidad. Así prolonga Montaigne la tradición de la filosofía moral antigua, principalmen-te del estoicismo y del epicureísmo. Se dice —como también se dice de Cervantes— que su inspiración era estoica, senequista, pero semejante atri-bución es excesivamente simplificadora, e inexacta. El senequismo de Mon-taigne es aparente, retórico, formalista. El estoicismo de Cervantes es in-

CERVANTES FRENTE A MONTAIGNE
Jesús G. Maestro © Editorial Academia del Hispanismo
13 de marzo de 2007
5
existente: en el caso del escritor español, el senequismo es una invención de la crítica2. El senequismo formalista de Montaigne es de inspiración epicúrea, pues se basa, como piedra de toque, en la defensa de una conciencia y de un cuerpo físico individuales: filosofar es aprender a morir (primeros ensayos), el fin postrero de nuestras vidas es el placer (unido al principio de conserva-ción), la amistad es una de las virtudes centrales (mantiene nuestra vida práctica). Montaigne reproduce expresiones de Epicuro: la muerte no existe propiamente, la filosofía debe librarnos del temor a la muerte, el placer es-timula nuestra propia supervivencia, hemos de apartarnos de la vida públi-ca... A través de la inspiración epicúrea encontrará un fundamento para la vida y para el conocimiento: el cuerpo individual es la instancia crítica últi-ma, y en él se ejecutan los criterios de lo aceptable y lo rechazable. En este punto se distinguirá del naturalismo de Bruno, dispuesto a sacrificar su pro-pio cuerpo, como individuo y como persona, por sus convicciones. Montaigne acaba por hacer de la Filosofía un saber soteriológico, desti-nado a reflexionar anímicamente sobre la salvación en el sentido de la reli-gión cristiana. Montaigne no es pesimista. No dispone de razones para ello. No va contra la religión: está en el bando católico y ortodoxo. Cervantes no es soluble en esas aguas benditas. Montaigne, como buen moralista, no sabe de ironías religiosas. Cuando habla de las guerras de religión, se refiere a los católicos con un nosotros. No se opone a que la Iglesia asuma la tutela del pensamiento. Algunos textos suyos mantienen posiciones fideístas, que in-cluso se oponen a la reconstrucción racional de la religión. Alcanza aquí Montaigne los antípodas de Spinoza y de la obra literaria de Miguel de Cer-vantes.
2 Según Blüher, es muy improbable que Cervantes haya podido acceder a la filosofía sene-quista sin grandes dificultades, dadas las escasas ediciones fiables de los textos de Séneca que habría podido consultar el autor de La Numancia (Blüher, 1969, 1995: 502). En cierto modo, compartimos la conclusión a la que llega Blüher respecto al ínfimo o nulo senequis-mo del teatro cervantino: “Hay que reconocer, pues, que lo esencial de las “fuentes” direc-tas utilizadas en las escenas de adivinación y de hechicería, se encuentran en Ovidio, Luca-no o Virgilio (o en las traducciones o imitaciones españolas). No por ello hay que olvidar que Cervantes imita sobre todo las tragedias “históricas” de sus contemporáneos quienes, tomando modelo de las tragedias de Séneca, ya habían explotado escenas de este tipo” (Blüher, 1995: 501). De distinta fortuna y parecer es el trabajo de Canavaggio (1998) sobre el senequismo de La Numancia. El hispanista francés fundamenta las supuestas influencias senequistas del teatro cervantino en declaraciones y argumentos psicologistas, llenos de interés, pero científicamente muy improbables, por indemostrables, y por más que formal-mente resulten más o menos coherentes o atractivos. Afirmar sin más, y como conclusión, que Cervantes reproduce en La Numancia un sacrificio “por tratarse de un episodio de in-discutible plasticidad” (Canavaggio, 1998: 7) me parece muy pobre. Y añadir que la “fuen-te” de tal sacrificio sólo ha podido ser Séneca, porque éste ha sido “el único en dramatizar, dentro de una misma secuencia, acciones y señales que no se hallan en otros autores y que, precisamente, recoge el episodio cervantino” (Canavaggio, 1998: 7), resulta tan frágil como exagerado.

CERVANTES FRENTE A MONTAIGNE
Jesús G. Maestro © Editorial Academia del Hispanismo
13 de marzo de 2007
6
Algo hay de corte pontificia y vaticana en su exposición de la diafonía ton doxón, clásico argumento escéptico, en virtud del cual siempre habrá que dudar de lo nuevo: si yo no puedo rebatirlo, otro lo hará en mi lugar. Una tesis siempre se ve sucedida por otra, de modo que el escepticismo ra-dical —especulativamente, por supuesto— siempre estará justificado. El verdadero criterio de creencia es la dimensión pragmática individual. En tales condiciones no cabe hablar de razón. Es fácil de este modo desembocar pacíficamente, acríticamente, mansamente..., en el conformismo religioso y político, a efectos sobre todo de un instinto de preservación y conservación personales. Es más útil la obediencia a las leyes políticas que la defensa y exposición de las leyes científicas. Son numerosos los pensadores que han usado la razón para justificar precisamente el discurso que carece de ella. He aquí uno de los objetivos de la sofística. En el año 1600 Bruno prefirió ser quemado vivo antes que renunciar al racionalismo de sus convicciones. En 1656 Spinoza fue más modesto: le bastó ser expulsado de la comunidad hebrea de Amsterdam para vivir en un exilio eurocentrista cuyos frutos ra-cionalistas son fundamentales en la historia del materialismo filosófico. Só-lo unas décadas antes Cervantes se sirve del discurso literario para construir una Idea de Razón que, en la España aurisecular, no admitía otra forma de expresión que la ficción del lenguaje poético, algo al fin y al cabo muy poco serio y propio de gentes ociosas. Montaigne, mucho más astuto —y más frí-volo— que todos ellos, hizo de la Filosofía una Retórica a gusto del consu-midor de todos los tiempos.
BIBLIOGRAFÍA
BLÜHER, Karl Alfred (1969), Seneca in Spanien. Untersuchungen zur Geschichte der Seneca Rezeption in Spanien vom 13. bis 17. Jahrhundert, München, Francke; trad. esp.: Séneca en España. Investigaciones sobre la recepción de Séneca en España desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, Madrid, Gredos, 1983.
BLÜHER, Karl Alfred (1995), “Cervantes y Séneca”, in Hiroto Ueda (Hg.), Actas del III Congreso de Hispanistas de Asia, Tokio, Universidad de Seisen (499-505).
CANAVAGGIO, Jean (1998), “El senequismo de la Numancia. Hacia un replanteamiento”, en A. Bernat Vistarini (ed.), Actas del III Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas, Menorca, Universitat de les Illes Balears (3-12).
GUILLÉN, Claudio (2005), “Desde la incertidumbre. Montaigne, Shakespeare, Cervantes”, Rassegna Iberistica, 82 (87-102).
GÜNTERT, Georges (1993), Cervantes. Novelar un mundo desintegrado, Barcelona, Puvill. MAESTRO, Jesús G. (2007), Las ascuas del Imperio. Crítica de las Novelas ejemplares de
Cervantes desde el materialismo filosófico, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo.