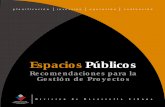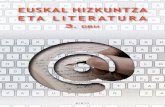Cartografía de los espacios: la casa en «Don Quijote» · El antropólogo Yi-Fu Tuan estudió el...
Transcript of Cartografía de los espacios: la casa en «Don Quijote» · El antropólogo Yi-Fu Tuan estudió el...

CARTOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS: LA CASA EN DON QUIJOTE
Antonio Carreño Brown University (Providence, Rhode Island)
Como en Fortunana y Jacinta de Benito Pérez Galdós, en Ulysis de Joyce, Manhattan Transfer de John Dos Passos, La colmena de Camilo José Cela o A Esmorga del orensano Eduardo Blanco Amor, el espacio establece un nexo etnográfico e histórico de suma importancia. La geografía se transciende en cultura y en mito. Recorrer narrativamente un espacio es caminar por un tiempo múltiple: el de los personajes, el del lector, el del autor, el del narrador. Basado en tales estructuras literarias, es fácil analizar y definir una mentalidad conscrita en un espacio temporal que se alterna entre unos textos y los múltiples contextos aludidos; entre la vivencia del pasado, que se hace presente, y el tiempo histórico que se transciende, al igual que el espacio, en mito. Tal vaivén conlleva toda una dialéctica que intensifica la dualidad múltiple del espacio textual. El espacio acomoda nuestros deseos; en él delineamos la existencia, la forma de ser y de vivir. La arquitectura del espacio moldea nuestra identidad y ésta se hace en concordancia con las mutaciones y los cambios a que sometemos el lugar habitado que, obviamente, responde a formas de vida o a nuevas expectativas individuales.
El espacio establece en Don Quijote una múltiple correspondencia de oposiciones y contrastes: la casa del hidalgo castellano, la venta de Juan Palomeque, la casa del Caballero del Verde Gabán, la cueva de Montesinos, el palacio de los duques, la casa de Antonio Moreno, en Barcelona, la llegada de don Quijote a su aldea, encarcelado en un carro tirado por unos parsimoniosos bueyes. La consideración del espacio narrativo es un medio que ayuda a profundizar en la vida interior de los personajes. El espacio
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

narra y se describe. La topografía desvela una cronografía en los varios lapsos de la narración. El cronotopos, siguiendo los postulados de Bakhtin, inscribe y organiza el tiempo y el espacio del discurso narrativo. La escritura etnográfica con frecuencia se mueve, de acuerdo con Michelde Certeau, del centro hacia la periferia. En el centro los caracteres buscan y obtienen sus bienes; la periferia es el espacio de lo prohibido, de la transgresión.
Recordemos como Camus encierra a las víctimas de La peste en Oran, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines. Del mismo modo, el viaje otorga a muchos relatos el eje de sus argumentos, su unidad o coherencia narrativa, los materiales de sus peripecias y el rítalo del narrar. Los personajes se dan a conocer al andar, realizan sus planes y, por encima de sus aventuras grotescas, épicas o idílicas, se delinea la alegoría del viaje: el del hombre durante su existencia. Tal sucede con el extenso viaje de Don Quijote por los campos de la Mancha hasta llegar a Barcelona, con su vuelta y su derrota, o el de Odiseo (Homero, Odisea), el narrado por Melville en Moby Dick. La aldea contrasta con la ciudad; el lugar de origen con el de la llegada final. Roma es la ciudad emblemática a donde llegan, aconsejados por Falsi-nera, esa maga media bruja y media sabia, Andronio y Critilo, los personajes centrales de El Criticón de Gracián. Aun más reciente, Michel Butor en La modification establece una ágil tensión entre París, la ciudad de donde se parte y dónde deja la mujer, y Roma en donde le espera su amante. La narración es la duración del viaje. Julien Green en Leviathan muestra cómo el personaje central siempre vuelve a pasar por las mismas calles de una pequeña ciudad. Algunas narraciones se fijan en un único punto. Tal es el caso de la tragedia clásica. Otras pueden evolucionar sobre una mayor o menor extensión; en mayor o menor número de lugares. Otras, sin embargo, no tienen más límites que la imaginación o la memoria del lector, o la experiencia del personaje. Con frecuencia el espacio determina los movimientos que integran la andadura de los personajes: su unidad, ritmo, orden y, sobre todo, el cambio de escenario. Pero a la vez, los cambios de lugar destacan frecuentemente los puntos sobresalientes de la intriga y, por lo tanto, de la composición y de su curva dramática del relato. El espacio, tanto «el real» como el «imaginario», se asocia, e incluso
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

se integra, dentro de la constitución de los personajes. Pero del mismo modo se confunde con la acción o el discurrir temporal.
La presencia del espacio en Don Quijote se constituye en uno de los aspectos concretos del problema crucial de la mimesis del que se ocupan escritores, historiadores y críticos, ya desde Platón y Aristóteles. Muestra el grado de ambigüedad en que se fundamenta toda práctica literaria. Ante tales objetivos se establecen dos concepciones: la literatura como copia fiel de la realidad y la intimista que se remite sobre sí misma. El problema, pues, reside en el grado de realismo que puede existir en la imitación. Faltos de una respuesta (lejos de no ser polémica), ciertos críticos han intentado llevar a cabo un inventario de los procedimientos que constituyen los criterios del discurso realista: motivación psicológica, referencia a lo conocido, modelos descriptivos, espacios reconocibles, etc. Desde otra perspectiva, la sociocrítica intentó delucidar en menor medida la relación entre la novela y la sociedad, fijándose con más intensidad en la relación existente entre la novela y el discurso que la sociedad segrega sobre sí misma: el universo fuera del texto. A veces el lugar abstracto le concede a la narración un sentido atemporal, coniertiéndola en fábula y hasta en parábola.
El estudio del espacio se establece también como función analógica. La casa del Caballero del Verde Gabán o de Antonio Moreno en Don Quijote (II, 16-18, 61-62)' se presentan a modo de un signo que se desplaza continuamente desde un significante a otro. Es una manifestación de un estar o de un «habitar en el mundo». Este espacio obliga a pensar sobre la función alegórica del lenguaje. El antropólogo Yi-Fu Tuan estudió el concepto de la topofilia; es decir, la persistente representación de espacios interiores y exteriores que forman o conforman una estética topo-(gráfica), que Gastón Bachelard define como topo-análisis. La ciudad se establece como un gran cronotopos. Su representación es real y también simbólica. En A esmorga de Eduardo Blanco Amor funciona a modo de un objeto bien diseñado para representar el empuje de dos fuerzas que oscilan entre el centro y el margen. En la taberna impera el ruido, el altercado y la contrarréplica; en el juzgado el silencio aplastante de quien escucha a un acusado. Las oportunidades de interacción con vecinos o des-
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

conocidos aumenta considerablemente, ya sea por el número de espacios públicos o de encuentro en calles, plazas, puertas de entrada y salida, mercado, iglesia. La entrada al pazo de los Andrade es inaccesible; tan sólo se puede llegar a través de un lugar oculto. Y dentro se realzan los grandes corredores, las salas cerradas, las bebidas de procedencia extranjera, los aperos de la caza: sueños de una hidalguía trasnochada. El espacio aislado, burgués, se contrasta con el frecuentado por los esmorgantes. En A esmorga, la ciudad es la actualización de una estrategia narrativa, tal como define el término Pierre Bourdieu: una acción surgida de la reflexión y planificación de unos sujetos que confrontan situaciones específicas. La ciudad es una estructura abierta. En el centro se sitúa el juez que moldea y manipula ciertos materiales y conocimientos que tiene a la mano para conquistar (en sentido político) un objetivo deseado: el castigo de Cibrán y las transgresiones de sus acompañantes. Estos espacios se sucecen como contigüidades metonímicas pero alternas: afuera / adentro, taberna / iglesia, tugurios / catedral, plaza / calle, centro / periferia. Organizan un mosaico de sentidos que generan una especie de constante erosión y transgresión de imágenes. El espacio mítico de Avia es, pues, un signo polivalente e itinerante: viaja de un significante a otro, pero el espacio real se torna no menos en alegórico de una concreta historia social y de una mentalidad.
Ya Michel de Certeau definió el lugar (lien) como un locus cuyos elementos están distribuidos en una localización definitiva y única, nunca superpuestos, y con una función distintiva. En cambio, el espacio lo define como la práctica y temporalización del lugar. En otras palabras, el lugar vendría a ser la langue (sistema o código de uso) mientras que el espacio sería la actualización física de ese lugar. Los lugares adquieren, pues, funciones distintas. El paso de uno a otro implica una peregrinación semiótica por parte del lector. Tales sinécdoques van formando los varios entramados textuales. La topofilia, el gusto crucial por la exploración del espacio y de su articulación como lenguaje, resulta clave para entender las múltiples posibilidades del arte narrativo de A es-morga. El espacio es, como vemos, el lugar donde se vive, pero es también un señalado recurso narrativo. Las varias voces textuales establecen modos de enunciación situando la narración en
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

lugares emblemáticos. De este modo, el espacio define caracteres y sobre todo se amolda a la conducta de quien lo habita. Existen, pues, espacios públicos y privados, cerrados y abiertos, loci monumentales (iglesias, plazas, palacios), espacios cotidianos (calles, caminos), espacios sagrados (conventos) y profanos tal como el corral de comedias, sin descontar el más problemático espacio de frontera donde la trasgresión y la comunicación entre dos culturas se establece en forma de pactos y rivalidades. El espacio es, pues, un artefacto cultural y un signo que señala y define una identidad.
El Caballero del Verde Gabán (Don Quijote II, 16-18), «hidalgo, más que medianamente rico», encarna todo aquello que don Quijote pudiera haber sido de no haberse dedicado a la caballería andante. La búsqueda de la fama y la gloria se contrasta con el asentamiento casero, doméstico, del Caballero del Verde Gabán, conforme consigo mismo, asentado en un espacio inmóvil (la casa), rodeado de una mujer y de un hijo que, irónicamente, y contrariando la voluntad del padre, se dedica a leer y a escribir versos. Por el contrario, el espacio abierto del camino, sin horizontes, que recorre don Quijote, peregrino de sí mismo, inestable entre lo que es y lo que pretende que la sociedad sea, sirve de agudo contraste entre ambos personajes. La casa de don Quijote es su camino real y su itinerario mental; el camino del Caballero del Verde Gabán es la casa donde éste reside."
La diferencia entre los dos caballeros, cabalgando a la paz, lo realza ya la vestimenta y la profesión de cada uno. Provoca, a partir del atuendo, la declaración de quien es quien, edad y, sobre todo, ocupación y filosofía de la vida. Uno cabalga en «hermosa yegua tordilla»; viste «un gabán de paño fino verde, jironado de terciopelo leonado, con una montera del mismo terciopelo». Aderezada del mismo modo, «de morado verde», trae el Caballero del Verde Gabán su yegua. No menos lujosa es la parafer-nalia bélica: «alfanje morisco pendiente de un ancho tahelí de verde y oro», lo mismo que los borceguíes. Destacan sobre el resto las espuelas que, si bien no eran doradas, su esmalte de barniz verde, tersas y bruñidas, haciendo juego con el resto del vestido del jinete, «parecían mejor que si fueran de oro puro» (11,751). El caminar de ambos jinetes, ajetreados de muy distinto modo, hace
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

que la vista de uno se pose intensamente en el otro, a modo de espejo que afirma y niega la realidad de quien en él se refleja. Por la vestimenta se decanta la edad, el estamento social, vida y costumbres. Reza el texto sobre el Caballero del Verde Gabán: «La edad mostraba ser de cincuenta años; las canas, pocas, y el rostro, aguileno; la vista, entre alegre y grave; finalmente, en el traje y apostura daba a entender ser hombre de buenas prendas» (11:752). El camino inscribe, pues, el encuentro casual; da inicio a una relación de amistad y, sobre todo, describe una identidad: «—Esta figura que vuesa merced en mí ha visto, por ser tan nueva y tan fuera de las que comúnmente se usan, no me maravillaría yo de que le hubiese maravillado, pero dejará vuestra merced de estarlo cuando diga, como le digo, que soy caballero "destos que dicen las gentes / que a sus aventuras van"», le expone don Quijote al caballero manchego.
La casa es el espacio que acomoda la familia, expresa el Caballero del Verde gabán: «paso la vida con mi mujer y con mis hijos y con mis amigos». Establece la convivencia con el vecino: «Alguna vez como con mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido». Y se respeta la idiosincracia y forma de ser de cada uno: «ni gusto de murmurar ni consiento que delante de mí se murmure; no escudriño las vidas ajenas ni soy lince de los hechos de los otros». Al igual que la casa del «Caballero de la Triste Figura», la del Caballero del Verde Gabán dispone de una rica biblioteca (seis docenas de libros), cuyo contenido se aleja de los que poseía don Quijote. Y pese a que observa que los libros de caballería «aun no han entrado por los umbrales de mis puertas», indicando que su biblioteca la componen libros de historias y de devoción, se contradice al observar que «Hojeo más los que son profanos que los devotos, como sean de honesto entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y admiran y suspenden con la invención, puesto que destos hay muy pocos en España». Lenguaje (elocutio) e invención (inventio) son los criterios claves para que el libro deleite, de acuerdo con don Diego de Miranda. Así se llama el Caballero del Verde Gaán. Y tal criterio casa obviamente con los libros de caballería que, si bien reniega de ellos, y dice no haber entrado en los umbrales de su casa, admira su lenguaje e invención. Si don Quijote es un lector andante cuya realidad es la
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

leída, don Diego es, por el contrario, el lector sedentario, estático, en el espacio ancho y abierto de su casa. De la misma lectura sedentaria participa su hijo. Le explica a don Quijote: «Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien o mal Homero en tal verso de la ¡liada; si Marcial anduvo deshonesto o no en tal epigrama; si han de entender de una manera o otra tales y tales versos de Virgilio» (H, 757).
El extenso discurso de don Quijote sobre los hijos, sobre el arte de educarlos, etc., es todo un magnífico compendio de urbanidad, de mutuo respeto y de las buenas relaciones que deben existir entre padres e hijos. Es celebrada su primera aserción: «—Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y, así, se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida» (II, 757). Superada la aventura de los leones, el Caballero del Verde Gabán queda asombrado de la locura de don Quijote pareciéndole «que era un cuerdo loco y un loco que tiraba a cuerdo» (II, 768). Precisa es la descripción de la casa de don Diego Miranda: «Halló don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como de aldea»; es decir amplia, en oposición a las casas bajas, con exiguas vetanas, de la ciudad, poco espaciosas, oscuras. La casa mostraba «las armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la puerta de la calle; la bodega, en el patio; la cueva, en el portal, y muchas tinajas a la redonda, que, por ser del Toboso, le renovaron las memorias de su encantada y transformada Dulcinea; y sospirando, y sin mirar lo que decía, ni delante de quien estaba, dijo:
—¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas, dulces y alegres cuando Dios quería!
Los versos retumbaban en la imaginación de don Quijote asociando paródicamente la prendas de la amada con las barrigudas tinajas que con frecuencia decoran el paisaje manchego. Pertenecen al famoso soneto X de Garcilaso, con una clara reminiscencia en el libro de la Eneida de Virgilio (libr. IV, 651). Los versos de Garcilaso le evocan viejas memorias: «¡Oh tobosescas tinajas, que me habéis traído a la memoria la dulce prenda de mi mayor amargura!» (II, 771). 3 Tal exégesis se confronta con el
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

afán del hijo de don Diego Miranda en elucidar los versos procedentes de los clásicos.
La casa del Caballero del Verde Gabán apenas es descrita: «Aquí pinta el autor todas las circunstancias de la casa de don Diego, pintándonos en ellas lo que contiene una casa de un caballero labrador y rico; pero al traductor desta historia le pareció pasar estas y otras semejantes menudencias en silencio, porque no venían bien con el propósito principal de la historia, la cual más tiene su fuerza en la verdad que en las frías digresiones» (II, 772). Sin embargo, pese a los breves rasgos descriptivos, la casa tiene una sala donde don Quijote se asea; en otra mantiene un animado diálogo con Lorenzo, el hijo de don Diego, sobre la poesía, sobre el oficio del caballero andante (II, 773), y sobre todas las ciencias y artes que éste ha de dominar. Le aconseja que «ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos y, finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla» (11:775). La plática termina con una «limpia, abundante y sabrosa» comida, comenta el narrador (II: 776). Y continúa: «pero de lo que más se contentó don Quijote fue del maravilloso silencio que en toda la casa había, que semejaba un monasterio de curtujos». 4
La casa como espacio de lectura y contemplación corresponde al modo de ser y vivir de don Diego, hombre devoto y caritativo, a quien Sancho juzgó como nuevo santo a la jineta, y de su hijo, entregado a la exégesis de los autores clásicos. Es el espacio de la vida sedentaria, contemplativa, ociosa. Contrasta radicalmente con la casa que gobierna Monipodio en la novela ejemplar de «Rinconete y Cortadillo», ajetreada con el entrar y salir de una variopinta mezcla de truhanes, picaros, prostitutas, chulos y de corruptos oficiales de la justicia. Sevilla, abierta al Nuevo Mundo, espacio de novedosas llegadas y de inquietantes salidas, se establece como el prototípico espacio urbano de Rinconete y Cortadillo. Lo rige, vigila y gobierna el corpulento Monipodio, moreno de rostro, alto de cuerpo, cejijunto, barbinegro, con muy espeso cabello, los ojos hundidos. De unos cuarenta y cinco años, el feroz Monipodio mantiene el monopolio sobre las mercancías robadas y sobre la acciones de sus delin-
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

cuentes. Para Monipodio, Sevilla es a modo de una gran aduana secreta. Todo está controlado. El ingreso en su mafiosa sociedad se consigue apropiándose de su jerga y del discurso propio del hampa, pero regulado a su vez por un libro de memorias que organiza acciones y compromisos. Monipodio es el revés de don Diego Miranda como lo es éste de don Quijote. En el libro de memoria que controla Monipodio, lejos de los que lee don Diego, se contabilizan costes y cantidades cobradas. Es un detallado registro de créditos y deudas, de acciones llevadas a cabo y de nuevos contratos y obligaciones. Es a modo de gran arsenal del mundo comercial de Sevilla. Recoge el corrupto discurso aduanero, mercantil y judicial. Todos están sujetos a prescripciones, reglas, normas y leyes que Monipodio dicta y aplica con rigor. El libro es su control. En la casa de Monipodio también se muestra la vida religiosa deformada de la vieja Pipota, los problemas domésticos de Juliana la Cariharta y Repolido, los provocativos bailes y canciones de la Escalanta y de La Gananciosa, las matracas de Chiquiznaque, Maniferro y Ganchoso. Es el manual de educación básica que Monipodio imparte a su escuela de picaros. El libro, en mayor medida que la casa, es el emblema representativo de esta novela ejemplar de Cervantes. Dicta, impone, regula, rige, forma y deforma la conducta de sus delincuentes. Pateando la Sevilla del siglo XVII, tan conocida por el mismo Cervantes, se retratan sus aspectos sombríos, que atañen a todas las capas sociales: desde la aristocracia hasta el vulgo, y desde el rico encopetado al marginado. Atañe también tanto al sistema judicial como al administrativo. El libro de Monipodio es el antilibro de los devotos que hojea don Diego de Miranda y su casa, protegida por vigías y centinelas, es la antípoda del monasterio de fraile cartujos que percibe Sancho al merodear la casa del hidalgo manchego.
El Caballero del Verde Gabán, «hidalgo [...] más que medianamente rico» encarna todo aquello que don Quijote podría haber sido de no haberse inclinado por la andante caballería. Se nos presenta con ropas de múltiples colores, leonado, verde, dorado. Algunos críticos han asociado la profusión del color verde a posibles aventuras extramatrimoniales, asociadas con un amigo de Cervantes del mismo nombre: Diego de Miranda. Tal opinan Joa-
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

quín Casalduero (1949), Alberto Sánchez (1962), Alan S. Trueblood (1958) y F. Márquez Villanueva (1975). 5 Importa por otra parte destacar las connotaciones que asocian el apellido de Miranda, que se desliza fácilmente en "mirada", uno de los ejes simbólicos entre don Quijote y don Diego. Establece el campo semántico de la visión, del reflejo y de la admiración. Tal lo revela el siguiente pasaje (II, 16):
Detuvo la rienda el caminante, admirándose de la apostura y rostro de don Quijote, el cual iba sin celada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzón delantero de la albarda; y si mucho miraba el de lo verde a don Quijote, mucho más miraba don Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre de chapa. La edad mostraba ser de cincuenta años; las canas, pocas, y el rostro, aguileno; la vista, entre alegre y grave; finalmente, en el traje y apostura daba a entender ser hombre de buenas prendas. Lo que juzgó de don Quijote de la Mancha el de lo verde fue que semejante manera ni parecer de hombre no le había visto jamás: admiróle la longura de su caballo, la grandeza de su cuerpo, la flaqueza y amarillez de su rostro, sus armas, su ademán e compostura, figura y retrato no visto por luengos tiempos atrás en aquella tierra. Notó bien don Quijote la atención con que el caminante le miraba y leyóle en la suspensión su deseo; y como era tan cortés y tan amigo de dar gustos a todos, antes que le preguntase nada le salió al camino, diciéndole: [ . . . ] .
No parece descabellado hablar de don Diego como reflejo de don Quijote, dado el parecido físico entre ambos: «La edad [de don Diego] mostraba ser de cincuenta años; las canas pocas, y el rostro, aguileno; la vista, entre alegre y grave». Don Diego es un doble de lo que don Quijote no quiso ser. Esta proyección externa de las fantasías reprimidas de lo que no quiso ser don Quojote, frente a lo que es el Caballero del Verde Gabán, se intensifica con el uso del color verde que, de acuerdo con William D. Robertson (1964), era el color que desde el Medievo al Barroco se usaba como representación del subconsciente y de las profundidades más recónditas de la naturaleza humana. En este sentido, el episodio del Caballero del Verde Gabán viene a ser preludio y anticipación del descenso de don Quijote a la Cueva de Montesinos. Don Diego de Miranda es el máximo exponente de la vida
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

serena y retirada; en su casa reina un "maravilloso silencio". Pero el verde que viste tiene otros determinantes de significación: mentira, decepción, falsedad. El cura viste «corpinos de terciopelo verde» (I, 27) al desarrollar el papel de una doncella menesterosa con el objetivo de hacer regresar a don Quijote a su aldea. Del mismo modo, Dorotea se disfraza de la princesa Micomicona vistiendo una «vistosa tela verde» (I, 29) para engañar al caballero andante, enmascarándose bajo el papel de una princesa agraviada. Y con unas «cintas verdes» ata don Quijote su celada, muy de acuerdo con el símbolo tradicional del color, del caballero enamorado, observa Helena Percas de Ponseti (1975:387). 5
En la Segunda parte el simbolismo de este color es más complejo. Don Quijote aparece vestido con una «almilla de bayeta verde» (II, 1). Del mismo color son las plumas que adornan el atuendo del Caballero de los Espejos, y es verde la indumentaria de la duquesa. El gabán verde de don Diego Miranda, en quien se refleja don Quijote, viene a significar la vida asentada, cómoda, en contraste con la dinámica, aunque ya decepcionante, de don Quijote. Don Diego de Miranda se basa en lo tangible y en lo material. En unos oficios —caza, pesca—, y en un grácil asentamiento con su hijo y con doña Matilde, su mujer. Hedonista, practica la filosofía del cuerpo, del buen vivir, de la amistad; disfruta con el agasajo y la hospitalidad. Don Diego es devoto de la Virgen, cree en la divina Providencia, en la inmortalidad y en la salvación o condenación. Conjuga esa coincidentia opposi-torum: un cristianismo light y un epicureismo que se basa en el bien estar con uno mismo (sosiego interior) y con su entorno. Su figura se encuadra en el cruce del hombre renacentista, que proponía el cuerpo como un espacio de recreación física y espiritual, y el del Barroco, rodeado de un inquietante silencio conventual. Con don Diego se establece, pues, una nueva clase social: una burguesía que hereda la vida laica y palaciega, pero que a la vez asume lo que será la «espiritualidad racional» del siglo xvii. Con el encuentro entre don Quijote y don Diego de Miranda se entabla una relación entre el caballero renacentista y el burgués, cómodamente asentado en su gran casa —a modo de palacio—; entre la demencia y la cordura, la ilusión y el pragmatismo. Concretamente, entre la fantasía y la realidad. La tranqui-
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

lidad de espíritu contrasta con la avarienta imaginación en busca de nuevos espacios de don Quijote. Ante el enfrentamiento insensato de Don Quijote con unos leones, don Diego prudentemente se retira. El espacio de la casa, según Gastón Bachelard, cobija y protege la imaginación y el sueño (1969:6). 6
En esa lejanía textual que nos lleva desde la apertura de la primera página de Don Quijote hasta su cierre o final, don Diego de Miranda sería el leve reflejo en donde el Caballero de la Triste Figura empieza a verse ya como el que fue y volverá a ser: Alonso Quijano el Bueno. El encuentro con el Caballero del Verde Gabán premoniza el principio de un fin: el desvanecimiento gradual de quien es (es central en este sentido el episodio de la cueva de Montesinos) y el gradual reencuentro de Alonso Quijano consigo mismo. Don Diego de Miranda representa frente a don Quijote lo que Aldonza Lorenzo ante la esquiva e imposible Dulcinea. Se constituye en la mirada condescendiente, amable, acogedora de quien llega a su casa y es bien recibido. Si Dulcinea es la figura idealizada de una amada digna de los mayores pesadumbres e ingratitudes, don Alonso de Miranda ofrece, por el contrario, la quietud pragmática de un vivir sin graves inquietudes. Ambos representan polos opuestos, pero integrales, de la naturaleza humana. Dos figuras arquetípicas de ser que se continúan en la memoria de imnumerables generaciones de lectores. Tal topografía —casa, camino—, determina la diferencia radical ente don Diego y don Quijote, pese a las varias semejanzas que se han querido establecer. Don Diego lleva una vida sedentaria, acomodada, discreta; es de por sí generoso. Los dos tienen casi la misma edad. La vestimenta de don Diego se realza por su color verde asociado con lo erótico y con los bufones palaciegos, signo tal vez de un deleitable epicureismo de aldea, que presenta una peligrosa alternativa vital para don Quijote, malamente vestido, de tejido rudo y grisáceo, de rostro ceniciento y de modales estoicos. El espacio se amolda, como vemos, a la topografía del hombre que lo habita. 7
La casa de don Diego Miranda establece una obvia relación con la casa que manda renovar Carrizales en el «El celoso extremeño». Este levanta sus paredes, tapia sus ventanas, cierra sus puertas, esconde las llaves de las entradas para que nadie
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

pueda penetrar su interior. La topografía del espacio doméstico de Carrizales revela su obsesionante locura: la protección de su joven esposa, rodeada tan solo por un círculo de doncellas, criadas y por una ama. Los celos del extremeño pero, sobre todo, la instauración de un poder que, como indiano, traslada del Perú al centro de Sevilla, a su casa, y al entorno de su nueva posesión, Leonora, una joven entre los dieciseis años y diecisiete años, transforman la casa en un apetecible paraíso ensoñado por Loay-sa, trasnochado Orfeo que logra rendir el casi impenetrable recinto. La casa se describe como alcázar, monasterio, convento, harén e incluso como sepultura. En ella termina sus días Carrizales dando fin a sus delirantes obsesiones.
Son señalados otros múltiples referentes espaciales en Don Quijote tales como la mítica cueva de Montesinos, las varias ventas, la plaza, el palacio de los duques, Sierra Morena, la ciudad de Barcelona, la playa en donde don Quijote es derrotado por el Caballero de los Espejos, sin descontar la ínsula Barataría que gobierna Sancho y la sima en la que se precipita al abandonarla. Tres espacios dignos de estudio serían la cueva de Montesinos, el palacio de los duques como un lugar intermedio, aunque muy significativo y no sólo por su extensión, y la ciudad de Barcelona. Del espacio imaginario y mítico (la cueva), pasamos a la ciudad letrada donde se muestra la comercialización del libro (la imprenta), y en donde don Quijote y Sancho son dos payasos carnavalescos al servicio de don Antonio Moreno, figura de burgués adinerado, histriónico. Otro espacio, si bien paralelo «al castillo o casa» del Caballero del Verde Gabán, aunque se llega a él casualmente, es la casa de Basilio (II, 20-21), donde se celebra una boda cuya resolución final queda truncada por otra genialmente artificiosa, pero coherente con la ética establecida por don Quijote. La casa de campo, lugar de un doble epitalamio, si bien el primero es anulado, es el espacio de la ceremonia religiosa, de la representación y del trueque de papeles. El epitalamio se torna en mofa carnavalesca. El novio rico es desplazado por el ingenioso e inteligente. En esta casa, situada en pleno campo, se aboga por la libertad en la elección del matrimonio, movido por el amor y no por las riquezas. La abundacia de carnes y de otras viandas, el comer y el beber desmesurado, la estancia al aire libre establece
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

nuevos valores: el amor natural se impone sobre la coacción de la riqueza.
Y muy distinta es la casa de don Antonio Moreno (II, 62): «Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de don Quijote, caballero rico y discreto y amigo de holgarse a lo honesto y afable . . .». Su casa tenía un balcón que daba a una de las calles principales de la ciudad. A él asoma a don Quijote ya desarmado, que las gentes y los muchachos «como a mona le miraban» (II, 52). La casa posee una sala, un aposento, un lecho, dos pisos, y toda una fabulosa maquinaria (una cabeza hueca) que, situada en el aposento de arriba, podía contestar a las preguntas que se le hacían. En el aposento de abajo, y conectada por un artificio oculto, una persona daba voz a la cabeza. Pasamos del labrador rico al burgés rico. Se cenó en su casa expléndidamente, observa el narrador. Curiosamente Sancho asocia esta casa con otros lugares previos, «y Sancho estaba contentísimo, por parecerle que se había hallado, sin saber cómo ni cómo no, otras bodas de Camacho, otra casa como la de don Diego de Miranda y otro castillo como el del duque». La casa como espacio es, como vemos, múltiple en Don Quijote: es lineal (camino) y circular (casa, castillo, palacio); es horizontal (venta) y es vertical (la cueva de Montesinos). Los espacios testifican la vida cuotidiana de la España del siglo XVII. El palacio de los duques, que ocupa unos veintiocho capítulos de la Segunda Parte, la máxima extensión dedicada a unos episodios (xxx-lviii), es una emblemática representación de una encopetada nobleza, pero es a la vez el espacio donde se escenifica, a modo de cruel parodia, la traumática locura de don Quijote, y la ridicula y bufonesca de Sancho. En el espacio noble, el palacio se diseña y se amuebla para ambientar toda una representación, paródica, burlesca y cruel. La locura de don Quijote atañe, por extensión, a los muchos personajes que lo habitan, destacándose entre todos los duques.
Se pasa del espacio exterior al expacio interior. En éste don Quijote o bien escenifica su sueño como caballero andante (casa de don Diego Miranda), o bien es acogido para ridiculizar el entramado de su figura (palacio de los duques, casa de don Antonio Moreno). Si la casa de don Diego le ofrece la reflexión íntima, natural, sobre su identidad como caballero andante, los du-
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

ques escenifican, ridiculizando cínicamente tal pretensión. Pero el espectáculo cortesano que representan en el palacio, teniendo como personajes a don Quijote y Sancho, se hace público, urbano y callejero, en la ciudad de Barcelona. Todo espacio es, como vemos, cultural. En él concurren y se yuxtaponen otros espacios, actuales o previos. En términos de Michel Foucault, heterotopias; es decir, un complejo social, polivalente, como son los cementerios, las iglesias, los burdeles, los centro psiquiátricos, las prisiones. Pero a veces sobre el espacio ideal se establece el simbólico. Por ejemplo, en el palacio de los duques se concentra el espacio del teatro, el del carnaval, el de las novelas de caballerías, el burdel, la mitología, la nobleza, la religión. Un concepto clave es el heterocronismo: la diferencia entre el tiempo de la narración, la estadía de don Quijote y Sancho dentro de las reglas temporales de la obra, y el tiempo de la representación en el palacio de los duques: el caballo mágico de Clavileño. La heterotopia establece un lugar intermedio entre dos realidades: a) el lugar localizable, el palacio de los duques, y b) el lugar de la ficción, el castillo mágico, propio de la realidad caballeresca, imaginada por don Quijote, y construida por los duques. El castillo o la casa, a modo de lugar heterotópico, obedece a las múltiples realidades representativas y a las cargas sociales con las que se relaciona. La casa o el castillo son pues espacios dobles. En ambos se entrecruzan un sistema de signos sociales y simbólicos. En el castillo de los duques se organiza, por un lado, la ceremonia de recibimiento de don Quijote, por otro, se presenta el grácil diálogo entre Sancho y la duquesa, y ambos episodios contrastan con la historia de la dueña Dolorida, representada en el jardín del palacio. El palacio como la casa construye, evoca, asocia otros espacios más complejos a la hora de leer los signos que lo componen: unas vasijas en la casa de don Diego de Miranda, una cabeza mágica en la de don Antonio Moreno de Barcelona, un gran banquete nupcial en la fiesta campestre que ofrece Basilio y todo un gigantesco aparato escénico que converge en la estancia de don Quijote en el palacio de los duques. Es el espacio de una nobleza aburrida y malévolamente ingeniosa. El palacio en su capacidad de transformarse contiene un espacio real y muchos espacios dobles y posibles. Como un espacio de signos, el palacio es el gran creador de otros
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

múltiples signos: el caballeresco y mítico, el erótico y familiar, el carnavalesco y el sublimado amor, leal y fiel del caballero a su dama. 8
Si la cueva de Montesinos es el espacio que se abre a las elucubraciones de la imaginación y del mito, Barcelona es el espacio de la producción mercantil. La imprenta y la traducción del libro italiano al español es el signo más representativo y emblemático. Y lo es la visita de don Quijote a una imprenta (II, 61). Es el artefacto que multiplica signos y expande lecturas de varias lenguas. Evidencia cómo Cervantes era consciente de la cultura impresa del libro. La imprenta es una sub-categoría previligiada del discurso literario. Es la contrarréplica al espacio mítico de cuevas, bodas al aire libre, titiriteros, viajes por el aire, etc. Pero la imprenta desplaza el espacio de la imaginación por el de la producción. Comercializa la literatura. El lucro es su fin. La imprenta entra en el espacio sagrado de lo literario y de lo histórico. Lo contamina dictando una realidad socio-económica más allá del febril sueño mítico de don Quijote. La tecnología y el nuevo espacio comercial de la imprenta se impone sobre el sueño mítico. La imprenta posibilita la producción comercial de un Quijote apócrifo ante el cual el auténtico debe proteger su identidad. Al leer don Quijote la edición de Avellaneda en la imprenta, exclama: «Yo ya tengo noticia deste libro..., y en verdad y en mi conciencia que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente» (II, 62). La imprenta funciona a modo de sinécdoque de la producción mercantil. 9 No privilegia lo auténtico (el Quijote apócrifo de Avellaneda frente al de Cervantes) sino lo lucrativo. El texto se comercializa; da fin al sueño que inventó don Quijote. Las lecturas del hidalgo manchego se hacen papel público, vendible, comercial. Paradójicamente la imprenta hace plural el sueño de una invención singular. Al ser pasto de múltiples lectores se da fin a su individualidad y se cierra el libro. Y un género que no se va a continuar. Será copia comercial de otra copia que quedó en la mente de un gran lector: don Quijote.
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

N O T A S
1 Seguimos la edición del instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Instituto Cervantes-Crítica, 1998, 2 vols.
2 Sobre la distrubición de la casa véanse Torres Balbás (1933), López Gómez (1990). Marasso (1947/54:124-125) emparienta la casa de don Diego con la isla de Circe en la Odisea o la ciudad de Heleno en la Eneida. Joaquín Casalduero (1949/75:219-220) opone el «camino» de la Primera parte a la casa de la Segunda. Véanse también Francisco Márquez Villanueva (1975:155-159) y María Caterina Ruta (1994:345-349). Caro Baroja (1974:345-349) establece un esquema del portal y de la cueva.
' Sobre el soneto de Garcilaso como intertexto y como parodia, véase Lida de Malkiel (1974:43^6) y Puccini (1989:124). Véase también Ángel Rosenblat (1971:235-236), Theodore Beardsley (1984:39^10), Guiseppe Grilli (1991).
4 Sobre el silencio que reina en la casa del Caballero del Verde Gabán, véase Marcel Bataillón (1937) y también Alan S.Trueblood (1958-1959:160-180).
5 Alberto Sánchez (1961) ha notado el gran parecido entre don Diego de Miranda y el mismo Cervantes. El autorretrato que presente en las Novelas ejemplares es bastante similar a la descripción fiísica que hace de don Diego: «Este que veis aquí, de rostro aguileno, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha veinte annos que fueron de or, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni credios [ . . . ] . El cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color vida, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y ni muy ligero de p ie s . . . » .
6 Abundan las discrepancias críticas a la hora de examinar y definir a figura del Caballero del Verde Gabán. Unos lo ven como una forma alternativa de vida frente a don Quijote; otros críticos examinan la llamativa vestimenta como espejo del caballero andante. Véanse Randolph Pope (1979), Ruth El Sanar (1984), Luis Andrés Murillo (1988) y John Weiger (1988). En cuanto a la vestimenta apropiada del Caballero del Verde Gabán, véase Gerald L. Gingras (1985) y como forma vida acomodada, Clark Colahan y Alfred Rodríguez (1987). Sobre el posible simbolismo de lo "verde" en sus múltiples conotaciones (sexualidad, locura, pretensión, exhibicionismo), véanse Vernon Chamberlain y Jack Weier (1969), Francisco Márquez Villanueva (1975:147-227; 1980) y Helena Percas de Ponseti (1975:11), 332-346, 357-395).
En concreto, sobre la casa de don Diego de Miranda véase Federico Climent Terrer (1916:229-241).
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

8 La noción carnavalesca en referencia al castillo de los duques la desarrolla con agudeza y rigor A. Redondo (1984).
9 «Mirar y ver son acciones que le son propias al Quijote, y que están relacionadas a todo lo que le da originalidad y relevancia en el mapa intelectual y artístico de su momento y de la historia subsiguiente. Son también actividades propias de una novela en la cual la lectura y la abundancia de libros que la imprenta ha hecho posible, es una de las cuestiones fundamentales», observa sutilmente Roberto González Echevarría (1999:109-122)(110).
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
AUGE, Marc, Non-Places, trad. John Howe, Londres and Nueva York, Verso, 1995.
BACHELARD, Gastón, The Poetics of Space, trad. María Jolas, Boston, Beacon Press, 1969.
BAKHTIN, Mikhail, The Dialogic Imagination, ed. Michael Hol-quist, trad. Caryl Emerson y Michael Holquist, Austin: University of Texas Press, 1981.
BARTHES, Roland, «Writing and the Novel», Writing Degree Zero (1953), Nueva York, Hill and Wang, 1968, 29^0 .
BOOTH, Wayne, The Rhetoric of Fiction (1961), 2 a ed., aumentada, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1983.
BOURDIEU, Pierre, Outline of a Theory of Practice, trad. Richard Nice, Cambridge, Cambridge University Press, 1977.
BOURNEUF, Roland y REAL Ouellet, La novela, trad, castellana y notas complementarias de Enríe Sulla, Barcelona, Editorial Ariel, 1989.
BURKE, Peter, History and Social Theory, Nueva York, Cornell University Press, 1992.
BEARDSLEY, Theodore S. Jr., «Cervantes and the Classics» en Jusep Maria Sola-Sole: Homage, homenaje, homenatge, ed., A. Torres Alcalá et alii, Barcelona, Puvill, 1984, II, pp. 35^t6.
CARO BAROJA, Julio, Ritos y mitos equívocos, Madrid, Istmo, 1974.
CASALDUERO, Joaquín, Sentido y forma del «Quijote», Madrid, ínsula, 1949.
CHAMBERLAIN, Vernon y Jack Weiner, «Color Symbolism: A Key to a Possible Characterization of Cervantes' "Caballero del Verde Gabán"», Romance Notes, X (1969), pp. 342-347.
CERTEAU, Michel de. La escritura de la historia, trad, de Jorge López Moctezuma, México, Universidad Iberoamericana, 1985.
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

—, —, —, The Practice of Everyday Life, trad. Steven Randall, Berkeley y Los Angeles, University of California Press, 1984.
CLIMENT TERRER, Federico, Enseñandas del «Q.», Barcelona, Librería Parera, 1916.
CROS, Edmundo, Literatura, ideología y sociedad, Madrid, Gredos, 1986.
COLAHAN, Clark, y Alfred RODRÍGUEZ, «La verde espada y el Verde Gabán. Tradición y parodia caballerescas», Neophilologus, LXXI (1987), pp. 372-380.
DERRIDA, Jacques, Disseminations, trad. Barbara Johnson, Chicago, University of Chicago Press, 1972.
EL SAFFAR, Ruth S., Beyond Fiction. The Recovery of the Feminine in the Novels of Cervantes, Berkeley, University of California Press, 1984.
FERNÁNDEZ-MORERA, Dario, «Phenomenology of an Encounter: Don Quijote Meets the Knight of the Greek Cloak», Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 12, 1 (1987), pp. 125-133.
—, —, —, «Chivalry, Symbolism, and Psychology in Cervantes' Knight of the Green Cloak», Hispanic Review 61.4 ( 1993 ), pp. 531 -546.
FORSTER, E. M., Aspects of the Novel (1927), Harmondsworth, Penguin, 1962.
FOUCAULT, Michel, «Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias)), Lotus, 48 (1985-1986), pp. 9-17; reimpr. en Rethinking Architecture, ed. Neil Leach, Nueva York, Routhledge, 2001.
—, —, —, The Order of Things. An Archaelogv of the Human Sciences, trad, de Le Mots et les Choses, Nueva York, Vintage Books, 1994.
FRIEDMAN, Alan, The Turn of the Novel, Oxford, Oxford University Press, 1966).
GOLDMANN, L., «La socielogie de la littérature: situation actuelle et problèmes de méthode». Revue Internationale des science sociales, XIX (19670), 531-554.
GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Roberto, «Don Quijote: visión y mirada», en En un lugar de La Mancha: estudios cervantinos en honor de Manuel Duran, coordinadores Georgina Dopico Black, Roberto González Echavarría, Salamanca, Ediciones Almar, 1999, pp. 109-122.
GREENBLATT, Stephen, Renaissance Self-Fashioning, Chicago y Londres, The University of Chicago Press, 1980.
GINGRAS, Gerald L., «Diego de Miranda, "Bufón" or Spanish Gentheman? The Social Background of his Attire», Cervantes, V, 2 (1985), pp. 129-140.
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

GRILLI, Guiseppe, «A propósito del Q.», Actas del Segundo Coloquio Internacional de la Asociación de Cei-vantistas, Barcelona, Anthro-pos, (1991), pp. 485-191.
HOLLOWELL, John, Fact and Fiction: The New Journalism and the Nonfiction Novel, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1977.
JAMESON, Fredric, The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act, Ithaca, Cornell University Press, 1981.
LODGE, David, The Modes of Modern Writing: Metaphor, Meto-nomy and the Typology of Modern Literature, Londres, Arnold, 1979.
LÓPEZ GÓMEZ, Julia y Antonio, «La casa rural en Ciudad Real en el siglo xvi, según las relaciones topográficas de Felipe II», Estudios geográficos. Homenaje a Julia López Gómez, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1990, pp. 219-240.
MARASSO, Arturo, La invención del «Quijote», Buenos Aires, Ha-chette, 1947; 2 a ed., 1954.
MÁRQUEZ VILLANUEVA, Francisco, Personajes y temas del Quijote, Madrid, Taurus, 1975.
MUR1LLO, Luis Andrés, A Critical Introduction to "don Quijote", Nueva York, Peter Lang, 1988.
PERCAS DE PONSETI, Helena, Cervantes y su concepto del arte, Madrid, Editorial Credos, 1975, 2 vols.
POPE, Randolph D., «El Caballero del Verde Gabán y su encuentro con Don Quijote», Hispanic Review, XLV1I, 2 (1979), pp. 207-218.
REDONDO, Augustin, «De don Clavijo a Clavileño: algunos aspectos de la tradición carnavalesca y cazurra en el "Quijote" (11, 38-41)», Edad de Oro, III (1984), pp. 181 -199.
RILEY, Edward C , «La rara invención», Estudios sobre Cervantes y su posterioridad literaria, trad, de Mari Carmen Llerena, Barcelona, Editorial Crítica, 2001.
ROBERTSON, William D., «Why the Devil Wears Green», Modern Language Notes 49 (1954), pp. 470-472.
ROBIN, R. y M. Angenot, «L'inscription du discourse social dans le texte littéraire», Sociocriticism, I (1985), 53-83.
ROSENBLAT, Ángel, La lengua del Quijote, Madrid, Gredos, 1971. RUTA, Maria Caterina, «La descripción de ambiertes en la II Parte
del Quijote», Cervantes: Estudios en la víspera de su centenario, ed. K. Reichenberger, Kassel, Reichenberger, 1994, pp. 343-354.
SAID, Edward W., 77¡Í> World, the Text and the Critic, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1983.
SÁNCHEZ, Alberto, «El Caballero del Verde Gabán», Anales Cervantinos, IX (1961-1962), pp. 169-201.
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

SCHOLES, Robert and Kelogg, Robert, The Nature of Narrative, Nueva York, Oxford University Press, 1966.
SPILKA, Mark (ed.), Towards a Poetics of Fiction, Bloomington, Indiana University Press, 1977.
TORRES BALBÁS, L., «La vivienda popular en España», Folklore у costumbres en España, ed. F, Carreras Candi, Alberto Martin, Barcelona, 1933, III, pp. 137-502.
TRUEBLOOD, Alan S., «El silencio en el Quijote», Nueva Revista de Filología Hispánica, XII (1958), pp. 160-189; у XIII (1959), pp. 98-100; reimpr en Letter and Spirit in Hispanic Writers. From Renaissance to Civil War. Selecte Essays, Londres, Tamesis Books, 1976, pp. 45-64.
TUAN, Yi-Fu, Topophilia. A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values, Nueva York, Columbia University Press, 1990.
VEESER. H. Aram (ed.), The New Historicism, London, Routledge, 1989.
WEIGER, John G., In the Margins of Cervantes, Hanover-Londres, University of Vermont-University Press of New England, 1988.
ZIMA, P., Pour une sociologie du texte littéraire, Paris, U. G. E., 1978.
ACTAS V - ACTAS CERVANTISTAS. Antonio CARREÑO. Cartografía de los espacios: la c...

![espacios críticos - web.ua.es · Claude Raffestin, Yi-Fu Tuan, Milton Santos, Jordi Borja, David Harvey... [espacios críticos] [espacios críticos] ... el espacio y el lugar para](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5bc44b2209d3f2ef128babfc/espacios-criticos-webuaes-claude-raffestin-yi-fu-tuan-milton-santos.jpg)