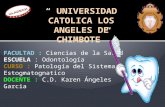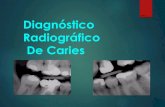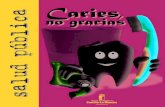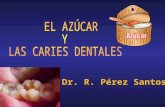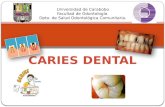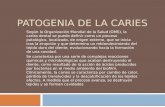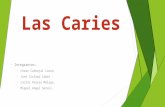Caries en Bolivia
-
Upload
jimena-dominguez-jimenez -
Category
Documents
-
view
768 -
download
5
Transcript of Caries en Bolivia

La caries en Boliviadesde una perspectiva social
Odontología, cultura y sociedad - ensayo
Introducción
El proyecto pedagógico sobre un mapa epidemiológico mundial de la cariesdental, diseñado y promovido por la Unidad de Investigaciones de la Facultadde Odontología de la Universidad El Bosque1 realizó su tercer ciclo, el segundoen el que participaron docentes de la División de Humanidades comoexperiencia pedagógica e intención de integración de las áreas bioclínicascon las sociales alrededor de un problema de investigación. Con relación aesta experiencia se han ido generando enormes expectativas pero no tantascomo el compromiso que supone sustentar los potenciales que tendría elestudio de las condiciones sociales en las que se desarrolla un fenómenocomo la caries desde una perspectiva que integra decididamente, lasdisciplinas sociales a las biológicas, estas últimas quiénes tradicional yexclusivamente han descrito y analizado el problema.
Lo “social” no es un aderezo de los estudios epidemiológicos tradicionales.Es toda una categoría de análisis a través de la cual se puede entender laepidemiología porque sus elementos la determinan profundamente, tantocomo al fenómeno de los procesos de salud-enfermedad. La caries es unente histórico y social como también lo son las posturas frente a esteproblema. La propuesta es arrojar algo de comprensión al fenómeno histórico
Duque Camilo*, Camacho Verónica**,Camargo Camilo Andrés**,Díaz Verónica**, Ramírez Leonardo**
* Asesor de grupo, docente Divisiónde Humanidades y Facultad deOdontología, Universidad ElBosque.
** Coautores de proyecto sobre elmapa epidemiológico mundial dela caries dental. Grupo encargadode Bolivia. Estudiantes de IVsemestre, Facultad de Odonto-logía, Universidad El Bosque.

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200310
de la prevalencia de caries dental enBolivia desde esta perspectiva inte-gradora. Pero al tiempo que es unapropuesta, constituye fundamental-mente una postura cargada deideología, por supuesto.
El mensaje de Hiroshi Nakajima,director general de la OrganizaciónMundial de la Salud, en 1994, aldedicar el día de la salud mundial ala salud bucodental, cierra con elsiguiente llamado:
“[…] la OMS está tratando de movili-zar a los Estados Miembros, [a] losprofesionales de la salud y el (sic)público en general para que prestenmayor atención a este aspectoimportante [la salud bucodental] dela salud pública. La educación y laparticipación de todos son la clavepara el progreso en el ámbito de lasalud bucodental, sin la cual nopuede haber salud para todos. Aune-mos nuestros esfuerzos para que loslogros alcanzados en el campo de lasalud bucodental beneficien atodos.”2 Dice la OMS que “durantelos veinte años siguientes [a 1969,cuando se realizó el primer mapamundial de caries en niños de doceaños] se observó una tendenciadescendente, y a veces una caídaespectacular en la prevalencia de lacaries en prácticamente todos lospaíses industrializados. En los paísesen desarrollo se observa una tenden-cia general ascendente de la preva-lencia de la caries, excepto en lospaíses donde se han iniciado progra-mas de prevención.”
Además de una concepción difusio-nista de la ciencia y de la política,3
en este caso, de unos centros desa-rrollados y progresistas hacia unaperiferia en desarrollo receptora
pasiva de “programas exitosos”, estasafirmaciones constituyen una aquila-tada muestra de la proclividad apolo-gética y triunfal de los discursos dela ciencia. El cuadro que vamos a pre-sentar a continuación no es propia-mente una caricatura de la orienta-ción y el tono de la postura de laOMS reflejada en este texto, pero síes más aproximado a las observa-ciones de Gabriel García Márquez ensu mensaje enviado a propósito delreciente homenaje que le rindieronlos escritores en Nueva York cuandoindica que “el mundo no fue nuncamenos propicio que hoy para cele-braciones de júbilo y efemérides degloria […] es ahora la certidumbrede que los grandes poderes econó-micos, políticos y militares de estosmalos tiempos parecen concentra-dos para arrastrarnos –por los inte-reses más mezquinos y con la armasterminales– hasta un mundo de desi-gualdades insalvables.”4 Pero antes,a partir de los mapas, se puede carac-terizar el modelo de manera diferen-te. En los países periféricos o en desa-rrollo el COPd aumentó, en muchoscasos de manera dramática; en otrosse presentan síntomas de ese aumen-to (aunque el COPd se mantiene ba-jo, como en muchos países de África,la prevalencia en cambio aumentaconsiderablemente). En muchospaíses “centrales o desarrollados”,en contraste, no se ve el drástico des-censo de la caries dental. Quizá sóloen Australia, en la península Escandi-nava, y algunos países europeos, unpoco menos en Estados Unidos y Ca-nadá, se presentan descensos signi-ficativos.5 Así pues, la proclama delprogreso resulta, al menos, relativa.
En este tercer ciclo del proyecto, unode los países seleccionados para elanálisis epidemiológico de la caries
en la población infantil fue Bolivia.Este artículo, como ya se señaló, tienecomo propósito central presentar elanálisis de caso específico integran-do elementos sociales y de epide-miología crítica,6 pero además, unaserie de reflexiones teóricas y meto-dológicas que pretenden ilustrarsobre el potencial antes anunciado.
La atmósfera en la que se desen-vuel-ve el trabajo está permeada por unacircunstancia histórica muy interesan-te: en los últimos meses, los aconteci-mientos de Bolivia han ocupado laatención mundial. Cuando se eligióeste país para el análisis del perfilepidemiológico de la caries dental, enColombia no se hablaba de él. Mien-tras que en ese momento en la prensano se producía ninguna noticia sobreBolivia, en estos meses no hubo unsolo día, en un solo medio de comu-nicación, en el que no haya salido unainformación sobre el acontecer de Bo-livia. Podríamos cobrar en nuestro be-neficio, en el de esta elección —queademás no está desprovista de inten-ción— con justicia o sin ella —nopodemos estar totalmente seguros enningún sentido— la máxima de Mi-chel Serres según la cual al historiadorno se le admite hablar de milagros,para destacar la capacidad de pre-dicción o de intuición que de unproceso social se podría tener con elaparato ideológico y metodológicoapropiado. Concluyendo, para elanálisis en cuestión, es una favorablecircunstancia.
¿Cómo se hizoesta elección?
Al inicio del curso, cada grupo seharía cargo del análisis de los estu-

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 11
dios epidemiológicos sobre la cariesde un país. Se trató de seleccionarun país por Continente. Nos corres-pondió elegir un país de Suramérica.Los países habían sido previamenteseleccionados con criterios diversos.De América del Sur había sidoelegido Brasil. En el artículo de laOMS citado atrás, se publican mapasmundiales sobre epidemiología de lacaries dental a partir de estudiosepidemiológicos realizados en 1969y 1993. En ellos saltaba a la vista unaserie de hechos contundentes.7 En1969, con relación a la caries dental,Bolivia parecía una isla en el Conti-nente. Mientras todos los paísessuramericanos tenían un índice COPque oscilaba entre alto y muy alto,representado en color oscuro, Boli-via lo tenía muy bajo, representadoen blanco.8 Una mancha blanca quecoincidía con el perfil fronterizo delpaís era una imagen muy nítidadentro del fenómeno de la cariesdental. Una isla que reflejaba proba-blemente, al lado de la resistenciabiológica siempre erigida en estosanálisis, una profunda resistenciacultural, ambas resistencias manifies-tas en la ausencia de caries. Más decuatrocientos setenta y cinco añosde conquista y otros diez mil depoblamiento de su territorio y supoblación libre de este flagelo. ¿Peroserán confiables las fuentes de losdatos de referencia de la OMS? Decualquier forma resultaba un fenó-meno evidente.
Pero llama más aún la atención, queen el mapa correspondiente a 1993,después de la implementación ypromoción de las medidas paralograr las metas de la OMS en saludoral, la situación de la caries en Boli-via se había “normalizado” con rela-ción a la del resto del Continente. En
menos de 25 años el COPd en Boliviapasó de un nivel muy bajo, como seanotó antes, a uno muy alto. ¿Cómose presenta una catástrofe epidemio-lógica de esa magnitud en un perío-do tan corto? En el lenguaje técnicouna vertiginosa transición epide-miológica.9
Definitivamente las explicaciones noestán y no pueden estarlo en losfactores biológicos. En el curso dedos generaciones (que a lo sumoserían las involucradas en este cam-bio) no es posible que se de un cam-bio en las condiciones genéticas, nila de una condición que estaba a laespera de su expresión por un cam-bio en la arquitectura ambiental.Tampoco se trata de que a partir de1969 Bolivia se hubiese visto some-tida a la colonización de un “agenteetiológico” de tipo bacteriano quecondujo a esta condición. ¿O seráque los bolivianos a partir de 1969dejaron de remover eficazmente laplaca bacteriana?
En medio de la proclividad de lasdisciplinas científicas a normalizar—en los términos de Kuhn— losfenómenos con los que se las tieneque ver, aparecen las taxonomías, lasjerarquías, los cuadros explicativos,siempre generales y ambiguos parasaltarse las brechas que imponenestas excepciones. Los factores deriesgo tampoco aportan a la explica-ción porque ellos escapan a lasposibilidades de análisis de proceso.En un artículo de metas de salud parael año dos mil, ¿quién repara que enel balance general son mayores, pro-porcionalmente, los fracasos epide-miológicos que los éxitos? Tal vez,porque los éxitos se dan en los deno-minados centros, mientras los fraca-sos pertenecen en general a las
llamadas periferias. O, quizás se tratadel imperativo de éxito implícito enla deontología médica y odontológi-ca que con vigor denunciaranLudwik Fleck10 o Thomas S. Kuhn.11
Busquemos pues, un poco decomprensión desde una visiónpanorámica del proceso boliviano.
Perfil de Bolivia
Bolivia es un país con una granextensión territorial 1´098.581kilómetros cuadrados casi como lade Colombia pero con un pocomenos de una quinta parte de loshabitantes con que cuenta nuestropaís, alrededor de 8 millones, lo queda una densidad poblacional baja de7.7 habitantes por kilómetro cua-drado, en un territorio con grancomplejidad y diversidad topográficaen la que se resalta como principalelemento, la falta de salida al mar.12
Está dividido en nueve departamen-tos, subdivididos en provincias, lasque a su vez, se dividen en cantones.Cada departamento tiene un prefec-to, las provincias sus subprefectos ylos cantones, corregidores. Unaestructura política profundamenteemparentada con las del períodocolonial, signo de tradición y resis-tencia cultural. Sin embargo, losdepartamentos de La Paz, Cocha-bamba y Santa Cruz constituyen loque se denomina un eje central dela vida social, económica y produc-tiva del país. Más del 70% del PIB logeneran estas regiones que concen-tran casi el 80% de los establecimien-tos económicos y de la poblacióneconómicamente activa.13
Bolivia es, junto con Guatemala, elpaís de América Latina con mayor

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200312
porcentaje de población indígena:por lo menos la mitad de la pobla-ción boliviana pertenece a las etniasindígenas. Sin embargo, el 60,6% dela población se considera a sí mismamestiza y sólo el 15,4% se percibe así misma como indígena/india y uncurioso 22,5% como blanca.14 Supoblación está en un 70% por debajode la línea de pobreza, tiene un granatraso tecnológico e históricamenteha tenido una marcada inestabilidadpolítica. Es el país más pobre deSuramérica.15 Su PIB es de los másbajos de Latinoamérica al lado deNicaragua y Haití, a pesar de que havenido creciendo de manera cons-tante durante los últimos 10 años,después de un período de enormespérdidas, y la inf lación ha sidocontrolada. Solo un 60% de la pobla-ción tiene acceso a los serviciossanitarios y apenas un 62% al aguapotable.16 La esperanza de vida alnacer, en 1971, era de 46 años.17 Afinales de la década de los noventaera de 61 años para mujeres y 58 parahombres, siendo aún la más baja deAmérica del Sur.
Sin embargo han sido muchos los“progresos” del país. De 200 niñosque morían por cada mil nacidos en1983, en los siguientes diez años seredujo en un 70% aunque siguesiendo muy alta, de las más altas deAmérica Latina: 56 por cada milniños nacidos muere cada año. Elanalfabetismo se redujo de casi el40% en 1976, al 20% en 1992; elacceso a la red de agua pasó del 39%en el 76 a 54% en el 92; el acceso alos servicios de salud en el áreaurbana es del 90% en 1992.18 Pero elhecho más significativo para esteestudio, es que a pesar de la preca-riedad de la realidad socioeconómicadel país, Bolivia se ha integrado
decididamente al concierto mundial.Y aunque la salida al mar se haconstituido en una punta de lanzade las reivindicaciones sociales ehistóricas de Bolivia y para el actualgobierno de Meza, como bien indicaEliana Castedo19 y como vamos a veren el análisis a continuación, definiti-vamente no se puede hablar deaislamiento de Bolivia como uno delos factores de sus condicionessociales y económicas porque suingreso a la modernidad ha sidocontundente como refleja la condi-ción de salud oral de su población.
Un análisisde coyuntura
El 10 de octubre de 2003, Boliviacelebraba 21 años de democracia.¿Cuál fue el logro de los veintiúnaños de democracia Boliviana? ¿Haymotivos para celebrar? En el tema dela salud oral, no hay muchos. Son lossacrificios de la democracia, de laglobalización, del progreso, de laestabilidad política. ¿Qué significadicha estabilidad? Una fractura socialque ahora se hace manifiesta en loque de manera reducida se hallamado “la guerra del gas” y que noes otra cosa que un síntoma, unpretexto para adelantar un llamadosocial a un modelo económico queha ido presionando a amplios secto-res de la población boliviana. Ya enlas pasadas elecciones presidencia-les, Evo Morales, un representante delos sectores cocaleros había alcan-zado la segunda vuelta como segun-da opción política para Bolivia. Laelección de Morales hubiera su-puesto una forma de legitimaciónpolítica del derecho a la siembra ycomercialización o “industrializa-
ción” de la coca como rescate de unelemento tradicional de la culturaBoliviana, la coca “buena”, pero esehecho como el indiscriminado seña-lamiento de la coca como maldita enel concierto internacional modernose habrían constituido en un seriodesafío a lo que ha sido uno de losmodelos ejemplares de erradicaciónde este tipo de cultivos en AméricaLatina.
La venta del gas a Estados Unidos através de Chile apenas representa lapunta de lo que ha sido una sistemá-tica privatización de los serviciospúblicos en Bolivia que ha aventu-rado la inequidad en desmedro de lapoblación más necesitada: la exten-sión de los servicios a toda la pobla-ción es deficiente y el costo elevado.
Sin embargo la imagen que intentabamostrar al mundo el gobierno deBolivia y la prensa internacional erala de un pueblo ignorante que, conlas protestas, estaba perdiendo laoportunidad de beneficiarse de ungran megaproyecto energético regio-nal. “El tiempo”, por ejemplo, el 30de septiembre afirmaba que “la socie-dad estadounidense LNG Pacificquiere exportar gas boliviano a Cali-fornia y para hacerlo está dispuestaa invertir 60000 millones de dólares,monto equivalente al f lujo de inver-siones extranjeras directas querecibe Bolivia en seis años comple-tos. LNG Pacific tiene previstovender 21000 millones de dólares degas a Estados Unidos, asegurandorecursos económicos a la naciónaltiplánica por dos décadas, por lomenos”20.
Por otro lado se trataba de deslegi-timar la protesta argumentando quelo que estaba detrás eran los odios

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 13
contra Chile por la pérdida de Boli-via de su salida al mar pacífico en laguerra de 1879, ya que el gas debíapasar por ese país o por el Perú. Enel segundo caso, habría un sobre-costo de 600 millones de dólares queno estaba dispuesto a pagar lacompañía interesada en el negocio.
La oposición representaba el asuntocomo “una invasión extranjera” de lasmultinacionales que se nutren de losrecursos naturales de Bolivia sin dejarmayores beneficios a la población.Felipe Quispe o “Malku” (cóndor enidioma aymara), jefe del MovimientoIndígena Pachakuti (MIP) y de laFederación Sindical Única de Traba-jadores Campesinos de Bolivia(Csutcb) enuncia el problema comola implantación del neoliberalismo yseñala en una entrevista, de maneragráfica, que lo que quieren “esmeterles yuca por plátano”.
El enorme movimiento popularboliviano derrocó al presidente Gon-zalo Sánchez Lozada a pesar delapoyo decidido que tuvo por partede Estados Unidos y de la OEA, comoen muchos otros momentos de suhistoria. La fuerza popular bolivianafortalecida, como señala Julio Peña-losa Bretel, “sabe que le doblaron elbrazo a la mismísima embajada delos Estados Unidos.”21
La Confederación Campesina exigeun programa con 72 puntos entrelos que están la inversión en escue-las, centros sanitarios, un plan deindustrialización de la agricultura,una ley de territorio y territorialidadpara los campesinos y la inversiónen fuentes de suministro de energíaeléctrica y agua potable, además delcontrovertido punto de la indus-trialización de la coca.
Precisamente el 5 de noviembrereciente, en la V reunión de Ministrosde Salud de Iberoamérica celebradaen la ciudad de Cochabamba prepa-ratoria de la de la Cumbre Iberoame-ricana de Jefes de Estado y deGobiernos que se celebró el 14 y 15de noviembre en Santa Cruz, seplanteó la necesidad de incrementarla inversión en salud pública en susnaciones de origen.22
Los ministros de Salud de Iberoamé-rica, acordaron “reconocer que laDeclaración de Alma Ata, referida ala estrategia de atención primaria desalud sigue vigente y ofrece el marcopara alcanzar los objetivos y metasdel milenio con el compromiso desalud para todos y con todos”.
El representante del Banco Mundial,Pedro Francke afirmó que la actualcoyuntura es el momento propiciopara que todos los gobiernos “asu-man la salud y educación como basede desarrollo de los pueblos.”23
Un análisisno coyunturalde la coyuntura
Los hombres vestidos de historia-dores, como diría Certeau, se venabocados a la periodización comouno de los imperativos fundamen-tales del análisis de procesos históri-cos y este es un arte complejo. Unabuena periodización saca a la luzprocesos sociales, produce imágenessobre la realidad. Icástica denominóItalo Calvino al arte de producir imá-genes nítidas en el caso de la litera-tura. Aquí sería válida una apropia-ción del término, porque también lasperiodizaciones son un artificio.
Pero ese artificio se cons-truye enfunción de una topografía deintereses. Los historiadores pro-ducen imágenes. El Renacimientosería una de ellas, quizás la másdestacada desde el campo de la histo-ria de las ciencias, porque se hacecoincidir con el nacimiento de laciencia moderna o con la granrevolución científica de occidente.Y sin embargo, es una invención delos hombres del XIX. La noción deRenacimiento no tiene antecedentes.Desde una perspectiva resaltó todoslos valores del arte, de las manufac-turas, de las letras y de las ciencias,pero desde otras redujo al olvido lasrealizaciones medievales en los mis-mos campos, desvirtuando la imagenque de la época que le precedió pu-diera existir. Así, las periodizacionesen historiografía, siempre imagina-rias, al tiempo que tienen la funciónde develar, también ocultan. Allí estánvivos los intereses de quién historia.24
Si por ejemplo nos preguntáramos,en qué consiste la “crisis” por la queatraviesa el país y cuándo se empiezaa producir, las opciones serían muyvariadas. La ciencia política, la socio-logía, la antropología, la economía,la psicología o la historia intentan darcuenta de ello. ¿Cuáles son los facto-res de esa crisis, cómo se van hilandoen el tiempo, qué elementos contin-gentes van actuando y qué peso vanteniendo, etc.? Y así, miles y miles depreguntas posibles de esa encruci-jada social. ¿Cómo elegir?
Inestabilidad políticay caries
La crisis epidemiológica dental deBolivia coincide prácticamente con

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200314
el mismo periodo de estabilidadpolítica democrática de ese país,después de una historia convul-sionada y de marcada inestabilidad.El promedio de duración de losmandatos presidenciales en Boliviaentre 1964 y 1982 fue de un año yun mes.25 Muchos de esos cambiosse realizan por medio de golpes deestado de las Fuerzas Armadas, conactos de violencia que afectan aamplios sectores de la población ysupresión de las libertades civiles (14de 18 en el período citado). Perocomo advierte Jean-Pierre Lavaud, elcontinuismo político como porejemplo el de Hugo Bánzer, no esmás que “la otra cara de la inesta-bilidad”26 porque es el producto dela usurpación del poder y no de unresultado constitucional. FinalmenteLavaud destaca, como otro aspectode la inestabilidad política, suvinculación estrecha a la inestabili-dad social hasta el punto que “no esfácil discernir, en un determinadociclo de efervescencia, si la inesta-bilidad es fruto de la agitación en labase y que repercute en la cumbre,o viceversa.”27 Para Jaques Lambert,en los países latinoamericanos, lasnecesidades del desarrollo o surapidez, son las que alteran el tejidosocial, engendran la inestabilidadsocial y a su vez, la inestabilidadpolítica, en lo que Lavaud identificacomo la secuencia: desarrollo econó-mico acelerado, problemas socialesy problemas políticos. El procesohacia una estabilización democráticaes particularmente movido. Entre1978 y 1982 el país ensaya nuevepresidencias, ocho de las cuales sonmilitares. Después de ese largo perío-do de inestabilidad, el golpe de LuisGarcía Meza a Lydia Gueiler Tejada,quién representaba un intento porrestablecer la democracia en el país,
convoca las presiones internaciona-les que se ven reforzadas por el cam-bio en las orientaciones de la políticainternacional de Jimmy Carter, enEstados Unidos, hacia la defensa dela democracia en América Latina.Además, la posición de García Mezase vio debilitada por la violación delos derechos humanos y por suvinculación al narcotráfico, proble-ma que empezaría a ser central en laagenda internacional y que actuarácomo protagonista fundamental enlas percepciones populares delproblema de la caries y por lo tantocomo un vector político e ideológicode enorme vigencia.
Hernán Siles Zuazo, representantedel antiguo movimiento revolucio-nario de la década del sesenta, enca-beza, como presidente electo, el pe-ríodo de estabilidad constitucional,con un fuerte compromiso social yel retorno de un respeto incondicio-nal de los imperativos constitucio-nales como banderas, pero sobretodo con el más estricto respeto delos derechos humanos, paradójica-mente, en medio de una crisiseconómica enorme, una inflaciónque llegó al 26 mil por ciento,desabastecimiento alimenticio ygrandes movimientos sociales que lesignificaron la necesidad de unarenuncia y la convocatoria anticipa-da a nuevas elecciones. Javier TorresGoitia expresa que “terminó vencidopor la crisis y el hábil manejo depolíticas de potencias extranjerasque tras una falsa cooperaciónbuscaron el descrédito y la caída deun gobierno al que considerabanpeligroso por su propósito de unifi-car [a] las fuerzas populares….”28
Pero veamos lo que supone esatransformación democrática y cómo
podría explicar el fenómeno deincremento de la prevalencia decaries.
Como advierte Lavaud, la serie deexplicaciones simplistas como eltraumatismo de la conquista, elproblema racial (atavismo indígenao la sociología indígena), la depen-dencia política el imperialismonorteamericano, la tormentosageografía del país, la carencia de lasalida al mar, aunque “contienenalgunas intuiciones correctas” decómo inciden en la vida políticalocal, no precisan “cuales inciden, enqué momento y cómo se combinanentre ellas para manifestarse,finalmente, en tal o cual forma deinestabilidad.”29 Así, la bondad de esaestabilidad democrática, lograda acosta de las imposiciones por pre-siones políticas, económicas ycomerciales internacionales deriva-das de la hipoteca a la que fuesometida el país con los empréstitosde organismos multinacionales, vana implicar profundos cambios en eltejido social, cambios que necesaria-mente se reflejan en las condicionesde salud bucodental como las queestamos considerando.
La transformación delas fuentes principalesde la economía
Bolivia, histórica y esencialmente eraun país rural cuya base principal erala minería. Un país enormementerico en recursos naturales pero queparadójicamente, como una cons-tante histórica representativa delsino latinoamericano, sus habitantes,sumidos en la pobreza, han tenido

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 15
que ser testigos de la fuga de esostesoros y del paulatino agotamientode esos recursos.
En la década del cincuenta, Boliviaera el segundo exportador de estañoen el concierto mundial, lo cual loconstituía en su principal productode exportación. Pero además seexplotaban otros minerales como elzinc, el plomo, el cobre, al antimonio,el tungsteno, el bismuto, entre otros.Sin embargo, el gran negocio de lasminas estaba concentrado en pocasmanos privadas, “los barones delestaño”, que propiciaban una fugaenorme de capitales dejando muypoco al Estado. En 1952 se naciona-lizan las minas y por presiones deEstados Unidos que controla elmercado, los precios y es el principalcomprador del mineral, se acuerdauna indemnización. Toda la explo-tación del mineral estaba concentra-da en una empresa estatal, la Corpo-ración Minera Boliviana (COMIBOL)que a su vez era la gran empleadoradel sector minero. Por ello, los traba-jadores de las minas eran una fuerzapolítica importante.
Las adversas condiciones de trabajoen las minas hacen que la poblaciónse caracterice por su extrema juven-tud, fenómeno que sigue caracteri-zando la pirámide poblacional delpaís y que se constituye en unelemento muy favorable para unatransición epidemiológica como laque estamos analizando.
Con el ascenso al poder, el MNR(Movimiento nacional revoluciona-rio) nacionaliza las minas y el Estadorecupera su patrimonio. Pero al pocotiempo, Barrientos, al llegar al poder,se opone a esta nacionalización alfomentar la inversión privada en la
minería mediana y firmar contratoscon compañías norteamericanaspara la explotación de los yacimien-tos de zinc y plomo y medidas acom-pañadas de una dura política derepresión sindical. Hace parte de lapolítica liberal favorable a las inver-siones privadas nacionales y extran-jeras que se inicia desde 1965. Lomismo sucede con el petróleo y elgas. Los gobiernos que le suceden,Ovando y Torres se oponen al libera-lismo y fomentan la protección dela industria nacional y la recupe-ración de la participación sindical.Pero dura poco. Banzer al asumir elpoder retoma la política Barrientistade promoción de capitales privados,especialmente extranjeros y con ellotambién retoma la represión de losgrupos organizados. Hace parte dela política de las alianzas estratégicasy de defensa continental encabezaday promovida por Estados Unidos, lamisma que llevó al derrocamiento deSalvador Allende en Chile y a lainstauración de otras dictadurasmilitares en otros países de América.Desde 1964, Estados Unidos contri-buyó efectivamente para la profesio-nalización de las fuerzas armadas enAmérica Latina que se convertían enimportantes actores políticos. Estoharía parte de las intenciones deerradicar las corrientes de izquierdaen América Latina por influenciacubana o corriente contrainsurrec-cional que se hace más manifiestacon el derrocamiento de SalvadorAllende, en Chile en 1973. En 1972,por ejemplo, se crea en Bolivia laCorporación e las Fuerzas Armadaspara el Desarrollo (COFADENA)“cuyo propósito es el de hacer delas Fuerzas Armadas el motor deldesarrollo industrial del país.30 Estoexplica las innumerables tentativasde golpes de Estado producidas en-
tre 1964 y 1982, algunas de las cualesdieron lugar a cambios de gobierno,otras, la mayoría, fracasaron.
Sin embargo, a partir de 1973,habiendo pasado por un período deseveras represiones, los movimientosciviles empiezan a manifestarsecontra los regímenes militares, espe-cialmente a través de la Asamblea delos derechos humanos, organizaciónhumanitaria respaldada por la Iglesia.La reiteración de estas acciones y elimpulso de estas organizacioneshumanitarias logra madurar el resur-gimiento de las demandas sindicalesa finales de la década y la reconquistade las libertades civiles, tambiénpropiciadas por el debilitamiento delgobierno de Bánzer.31 Pero losvientos de la represión renacen conel golpe de Estado de García Mezaen junio de 1980. Sin embargo, laprofunda crisis social y económicaestá de la mano de los movimientossociales y sindicales que imponen lascondiciones con una enorme capa-cidad de movilización, asegurando lacontinuidad institucional.32
En el discurso de los dirigentessindicales siempre está presente quelos beneficios de la explotaciónminera han sido para los extranjeros,“colonizadores, magnates del estaño,compradores imperialistas; másexactamente, insisten sobre el hechoque la riqueza local muy rara vez habeneficiado a los propios mineros,alienados del producto de sutrabajo.”33
En la década del setenta empieza laproducción masiva de cocaínadurante el gobierno de Bánzer, paraalgunos analistas protegida y auspi-ciada por éste y por los estamentosmilitares. Lo que Eliana Castedo

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200316
denomina el eje coca-cocaína, segúnestimativos contribuiría directa oindirectamente entre un 6% y un 9%en la formación del PIB.34
Después del fracaso del movimientosocial encabezado por Hernán SilesZuazo como abrebocas de la estabi-lidad democrática que viviría el país,con Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) se dio un viraje radical con elinicio de lo que se ha denominadola política neoliberal.35 Esta políticafue continuada por Jaime PazZamora (1989-1993) y concretadacon las medidas del “Plan de Todos”en la primera presidencia deGonzalo Sánchez Lozada (1993-1997). El anuncio neoliberal marcatres hechos económicos que ten-drían implicaciones sobre el fenóme-no que estamos analizando:
Primero la privatización de la explo-tación del estaño, primer renglóneconómico de Bolivia a finales de ladécada de los sesenta y principiosde los setenta y luego el agotamientode las minas.
Segundo, el cambio económico haciala explotación de gas, chispa del ac-tual conflicto social que vivió el país.
Tercero, el inicio de una política deestigmatización de la coca e imple-mentación de un arduo plan deerradicación de su cultivo.
El factor demográfico
Esta transformación económicaimplica profundas transformacionessociales.
En la década del cincuenta el 74.4%de la población Boliviana era rural,
concentrada en pequeños pueblosde menos de 2000 habitantes, la ma-yoría de ella campesina. Sin embargo,esta población se encuentra concen-trada en algunas regiones, mientrasque otras permanecen prácticamen-te despobladas. Las zonas más pobla-das son los valles de Cochabamba yel altiplano norte, cerca al lagoTiticaca. A pesar de la gran extensiónterritorial, los vastos terrenos sinhabitar y gran concentración de latierra en unos pocos terratenientes(el 9% de las propiedades pertene-cientes a los grandes hacendadosabarcaban casi la mitad de las tierrascultivadas) fomentan unas condicio-nes de pobreza generalizada. Estaproducción no alcanzaba paraalimentar al país e implicaba laimportación de productos deprimera necesidad.
En 1953 se promovió una granReforma Agraria que produjo unaimportante trasformación social, una“desestructuración de dominaciónde la hacienda” en términos deLavaud, que abrió paso a una intensamovilidad geográfica de la poblacióny a la postre un proceso de urbani-zación. Por un lado el incremento dela producción agrícola, especialmen-te la de los cultivos de zonas tropi-cales (caña de azúcar, algodón yarroz) cuyos excedentes empiezana ser exportados. Surgen nuevospueblos y se impulsa el comercio deestos productos; el campesino au-menta sus ingresos pero de maneradesigual, mucho mayor entre losproductores de las zonas tropicalesque entre los de las zonas frías. Esteaumento en los ingresos modificasus hábitos de consumo. Entre loscambios más significativos que des-taca Lavaud están los alimenticios,con el aumento del consumo de
arroz y azúcar, punto que tendrá granimportancia en nuestro análisis.36 Elconsumo de azúcar en Bolivia, en el2000, era de 35.1 kilogramos porpersona al año37 lo que refleja clara-mente una transición en las formasde alimentación. Las ramas de bebi-das, azúcar y confitería así como lade productos de molinería y panade-ría son las de mayor importancia enel segmento generador de bienes deconsumo en la década del 90.38
La libre competencia impuesta porlos gobiernos militares, especialmen-te por el de Bánzer, genera dificulta-des para los campesinos que se vensometidos a las imposiciones demercado de los comerciantes, que asu vez, amparados en las deficienciasde infraestructura y en las dificulta-des topográficas, pagan precios muyreducidos por los productos agríco-las que los pequeños campesinosson incapaces de poner por suspropios medios, en los mercados.
Uno de los objetivos de la reformaagraria era promover la migración dela población rural hacia las zonasorientales del país con el fomentode programas de colonización. Sinembargo, esto fracasó. La deficienciade la reforma agraria, principalmentela insuficiencia de tierras cultivables,generó una presión demográfica yuna población móvil, que además dela agricultura, participaba en otrasactividades económicas. Se incre-mentó en cambio la migración hacialas zonas urbanas ya establecidas yhacia nuevas asentamientos que seiban creando. Lavaud ilustra gráfica-mente lo que sería el proceso deurbanización del país cuando señalaque “de acuerdo a las cifras del Censode 1976, 69% de los migrantes […]son de origen rural; entre ellos, 69%

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 17
se dirigen hacia las ciudades y el 31%restante hacia otras zonas rurales.Entre los inmigrantes de la ciudad deLa Paz, 64% son habitantes de origenrural originarios del mismo depar-tamento.”39 Este proceso colonizador,de presión demográfica y de urbani-zación, además de constituirse enuna amenaza de la identidad, de lasformas sociales, de los valores cultu-rales, constituyó una amenaza paraamplios territorios que se hallabanprotegidos, para la fauna y para ladiversidad que guardaba los grandesbosques de las regiones amazónicas.
Por otra parte es muy distinta ladinámica social de la explotación deestaño a la de la explotación de gas.Bajo el primer esquema, la mano deobra es el recurso fundamental, enel segundo lo es la infraestructura(construcción de gaseoductos yplantas de explotación). La mano deobra proporcionalmente es muchomenor y por lo tanto mayor el despla-zamiento a los centros urbanos enbusca de nuevas formas de subsis-tencia. Con ese proceso acelerado deurbanización, al mismo tiempo quese adoptan nuevos hábitos y nuevosestilos de vida, se abandona con elcampo, una serie prácticas y costum-bres que podrían entrar en la cate-goría de factores de riesgo positivos40
en la prevención de las caries, comopor ejemplo todos aquellos relacio-nados con los usos tradicionales dela coca. Esto se ve reforzado ademáspor la agresiva política de erradica-ción de cultivos “ilícitos” comomodelo en América Latina. Peroademás estos dos grandes procesos(cambio del modelo productivo ypolítica de erradicación de cultivos)contribuyeron a la urbanizaciónacelerada del país. La población ruralque en la década de los setenta era
del 65% pasó a ser del 35%. Boliviasigue siendo un país pobre perocualitativamente es muy diferente lapobreza rural a la pobreza urbana.
La inequidad social se ve acentuadapor la política neoliberal y laspresiones económicas internacio-nales en términos de políticas econó-micas sin que además se tengaconsideración alguna por el impactosocial. Bolivia, como señala MaríaElvira Samper, ha sido el laboratoriodel Banco Mundial y del FMI. Estoconstituye un nuevo ejemplo histó-rico de cómo, a pesar de las grandesinversiones en apoyo técnico y finan-ciero, las políticas impuestas por loscentros no alcanzan, en términosreales, el cumplimiento de los objeti-vos porque de partida desconocenlas realidades locales que pretendentransformar y en cambio si generannuevos problemas.
Factor cultural
El problema del incremento de laprevalencia y de la incidencia decaries en Bolivia encarna lo queMansilla denomina los grandesconflictos modernos de los paísesdel llamado Tercer Mundo: “la pugnaentre la preservación de lo propio”que en el caso en cuestión se con-vierte además en un vehículo polí-tico de primera plana, “y la adopciónde lo ajeno y la contienda entrevalores particularistas y coercionesuniversalistas.”41 El dilema de laconservación de la tradición frenteal vértigo de subirse con avidez altren de la modernidad.
En Latinoamérica se vive una cre-ciente predisposición a adoptar el
estilo de vida occidental pero almismo tiempo lo propio vive unespectacular renacimiento comoreacción ambivalente frente a loajeno.42
A partir de 1985, Bolivia no sóloexperimenta una introducción relati-vamente exitosa de la economía delibre mercado y la reducción del rolempresarial del Estado, sino tambiénun proceso acelerado de trasforma-ción en el campo de las pautas decomportamiento, que puede sersumariamente calificado como unaoccidentalización modernizadora desus valores de orientación.43
La televisión es uno de los elementosmás importantes de la aculturaciónque ha tenido Bolivia. Con 8 millonesde habitantes a principios de ladécada de los 90, llegó a tener 57canales de televisión, mientras quepor ejemplo, Argentina, quién leseguía, tenía 42 canales, pero para 32millones de habitantes.44 La explica-ción que da Beltrán al incrementoexorbitante de la televisión privada,es “la ausencia de autoridad parasubordinarla –como hace el Estadoen todos los países– a disposicioneslegales que racionalicen su evolu-ción”. Esto no es un vacío de autori-dad, es una estrategia perfectamenteintencionada con la anuencia de laautoridad, porque como se señala enun testimonio, el gobierno “gastamillones de dólares en las campañasde televisión para hacernos creer delas bondades de su política.”45
Un hombre involucrado con la cul-tura boliviana en esa misma direc-ción acota: “Me parece una catástrofepara el país. Es ni más ni menos queuna catástrofe. La presencia de latelevisión es tal vez el mayor daño

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200318
que ha sufrido y que está sufrien-do… la cultura nacional, la culturapopular, los valores, todos los valoresnobles….”46
Eliana Castedo destaca que la “mayorconexión con el resto del mundoentre otros vía televisión, transporteaéreo, líneas telefónicas y el uso dela informática traen modernizaciónpero con ello, indicamos sucede conAmérica Latina en general, se facilitaaún más el ingreso del mensaje ajenorespecto del modo moderno deorganizar la economía, la política yla sociedad y de la manera correctade ser feliz como individuo.”47
Sin embargo, con el enorme porcen-taje de población indígena, al mismotiempo Bolivia se ha destacado porla fuerte presencia de los valoreslocales, “de lo propio”, como lo deno-minan Castedo y Mansilla y poralguna resistencia que le ponen a lapenetración aculturadora de “loajeno”. Así lo representan política-mente los propios indígenas y ha sidouno de los motores ideológicosactuales del conflicto. Como carac-teriza Bonfil “la definición básica delpensamiento político indio está en suoposición a la civilización occidental[…] se niega a occidente de maneraglobal.”48 Pero esa oposición, bajo lasfuerzas del peso histórico de lainestabilidad política que ha vivido elpaís, de su venta paulatina y delprofundo endeudamiento con los en-tes internacionales, obliga a que sepresente bajo una forma moderada.
Así, el indigenismo moderado enBolivia en particular y las tendenciasautoctonistas en general pretendenuna síntesis entre el desarrollotécnico-económico moderno, por un
lado, y la propia tradición en loscampos de la vida familiar, la religióny las estructuras sociopolíticas porotro.49 Pero la otra cara de la monedamuestra cómo va operando tambiénun rápido proceso de secularizaciónque va desplazando los valores reli-giosos, y con ello, también su relevan-cia como rector de la cultura. ElianaCastedo describe el mecanismo depenetración y resistencia con ciertaprecisión cuando indica que “así seapor de pronto bajo la forma demodas efímeras, las llamadas clasesaltas son las primeras en abrazar –yde manera entusiasta– las pautas decomportamiento y las ideas prevale-cientes en las sociedades metropoli-tanas del Norte, que poco a pocollegan a ser vistas como normativasmás o menos propias de las nacionesperiféricas. La preservación de latradicionalidad queda restringida alos estratos sociales de ingresos infe-riores y menor acceso a la educaciónformal contemporá-nea, estratos queen toda el área andina, México yAmérica Central engloban a dilata-dos sectores indígenas.”50
Sin embargo, estos mecanismos depenetración son complejos y resu-men intereses de muy diversas fuen-tes y con grandes medios aliados queno se circunscriben exclusivamenteal ámbito de la cultura. Quizás lacultura es apenas uno de sus sínto-mas. Porque como bien indica lamisma Castedo, “la globalización esuna experiencia cotidiana para unacreciente cantidad de individuos quetrae no sólo ventajas y mejorías en laconvivencia de unos con otros […]lo global dejó de ser solamente cam-po de acción de organismos inter-nacionales, dimensión de estrategiasde las poderosas multinacionales o
de los expertos militares de las po-tencias mundiales para convertirseen un elemento constitutivo de lavida diaria de un número crecientede personas en las sociedades post-industrializadas y en las en vías dedesarrollo, bajo el supuesto de quese encuentre integradas, de maneramás o menos exitosa, en los circuitosde consumo propios de la era ac-tual.”51 En esos circuitos lo normal,lo propio de esos esquemas de con-sumo y de formas de vida, es la pre-sencia de la caries. Un ejemplo decómo un factor cultural favorablepara la prevención de la caries esafectado, se encuentra en las minasde estaño, inserto en las costumbres,ritos y valores de los mineros. Unode estos mitos es el del “Tío [el dia-blo] quién controla las ricas vetas delmetal y las revela sólo a aquéllos quele hacen ofrendas. Si es ofendido porlos mineros, puede causar acciden-tes.”52 Este personaje es honrado pormedio de una ceremonia denomina-da ch´allas en la cual además serinde tributo a la tierra Pachamama.En estas ceremonias rituales se acos-tumbra mascar coca. Y a la mastica-ción de la coca se le atribuye unefecto preventivo sobre las cariesdentales. Sin embargo, esta costum-bre ha venido siendo amenazada conla extinción. Primero con la repre-sión de Barrientos que intentó ponerfin a la ch´alla en las minas. Luegocon las presiones comerciales quehan desestimulado la explotación delas minas. Y señala Nash al respecto,que “esta tradición en el interiormina debe ser continuada porque nohay comunicación más íntima, mássincera o más hermosa que elmomento de la ch´alla, el momentoen que los trabajadores mascan cocajuntos y la ofrecen al Tío…”53

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 19
Un recorrido crítico porlos datos y los estudiosque reportan sobrela prevalencia históricade la caries en Bolivia
Para el análisis epidemiológico de lacaries en Bolivia se contó con dosartículos, uno de 1978 y otro de1991, y con las tablas y datos repre-sentados por la OMS. Aunque estainformación es incierta, insuficientey en algunos casos incluso hastacontradictoria, era el material dispo-nible para realizar una primeraaproximación a lo que hemos llama-do una transición epidemiológicaque puede deducirse de la represen-tación gráfica de los mapas epide-miológicos de la caries dental publi-cados por la OMS.
El primer dato de referencia, aunqueno conocemos las fuentes que lorespaldan, es el del mapa epidemioló-gico de la caries en niños de doceaños presentado por la OMS, citadoanteriormente. Para el año de 1969Bolivia está representado con unnivel de índice COP muy bajo, esdecir, entre 0 y 1.1.
Análisis crítico de Palomino,Hernán, The Aymara of WesternBolivia: III. Oclussion, Pathology,and Characteristics of theDentition en J. Dent. Res 57(3):459-467, Marzo de 1978.
Lo primero que hay que indicar sobreeste artículo es que el investigadorque lo desarrolla pertenece al Depar-tamento de Biología Celular y Gené-tica, Facultad de Medicina, de la
Universidad de Chile en conjuncióncon el Center for Demographic andPopulation Genetics de la Universityof Texas Health Science Centre, enHouston, pero además es respaldadoparcialmente por el Nacional Instituteof Health, Fogarty InternacionalFellowship y el National Health andLung Institute. No es extraño queestas instituciones norteamericanas54
estén interesadas en el estudio de lascaracterísticas dentales de poblacio-nes indígenas “puras” para soportarsus estudios genéticos y de genéticade poblaciones, pero sí resulta almenos curioso, que un institutochileno y un investigador chilenoestén desarrollando este tipo deestudios en Bolivia donde está a florde piel la sensibilidad de la población,especialmente la indígena, por elproblema fronterizo que tuvieroncon ese país y que llevó a la pérdidade la salida a mar por parte de Bolivia.Al menos es lo que cabría preguntarsedesde el presente, cuando las relacio-nes entre los dos países han alcanzadode nuevo, niveles críticos por lasintenciones de explotación de gasdesde Bolivia a través de la fronterachilena y que fueron uno de los deto-nantes de la protesta popular quellevó a la destitución del presidenteSánchez Lozada, y más recientemente,por las peticiones reiteradas delgobierno Boliviano encabezado porMesa –secundado o apoyado porotros gobiernos latinoamericanos–para que Chile devuelva al país laposibilidad de tener acceso al mar.Pero la respuesta está en las caracte-rísticas geopolíticas e históricas deAmérica Latina en el momento en quese desarrolló el estudio. Bolivia estababajo la tutela de regímenes militares,lo mismo que Chile, en donde habíaascendido al poder Augusto Pinochetmediante un golpe de Estado al en-
tonces presidente de corte socialSalvador Allende todo, según algunoscríticos y analistas, bajo el manto oauspicio de los Estados Unidos comoparte de su política internacional deseguridad y cierre de fronteras alcomunismo. Sin embargo, hay queseñalar que la connivencia de losgobiernos militares de los dos paísesfue flor de un día, presa de los resen-timientos profundamente ancladosen la memoria de la población boli-viana, y de los intereses particularis-tas de los militares de ambos países.Pero quedó inscrita esta sociedad enel estudio.
En los agradecimientos aparece elreconocimiento a la CorporaciónDesarrollo de Oruro, ente local quehabría facilitado el estudio.
El planteamiento del problema en loque se refiere a caries dental –quees nuestro objeto de interés– señalaque dada la variación de esta patolo-gía entre distintas poblaciones, elpequeño papel que pueda jugar lagenética55 o los factores ambientalesen su determinación, resulta impor-tante confrontar la expresión de loscomponentes hereditarios y biológi-cos en las características de loshabitantes del altiplano Bolivianoque viven bajo condiciones ambien-tales extremas y tienen muy pocamezcla (mestizaje) español amerin-dio (aymara).
El propósito del estudio entonces,era observar el impacto de las in-fluencias ambientales y étnicas sobrediferentes características normales ypatológicas de la dentición entre lascuales, para nuestro interés, incluye-ron la caries. Aunque el planteamien-to refleja una tendencia deterministabiológica y otra eminentemente

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200320
ecologista en lo que se refiere a laepidemiología de la caries dental, laselección de la población para estu-dios genéticos parece adecuada dadala predominancia de la poblaciónindígena en el territorio boliviano ysu relativo aislamiento geográfico.No se trata de un estudio de preva-lencia, lo cual ya constituye unalimitación para nuestro análisis.
Para el estudio se seleccionaron 429habitantes de comunidades aymaradel altiplano al occidente de Bolivia“descendientes de la formidable civi-lización Tiahuanacan”, específica-mente de las poblaciones de Turco yde Toledo, las dos ubicadas en eldepartamento de Oruro y a unarelativa poca distancia.
De los 429 individuos seleccionados,116 pertenecen al grupo etáreo quese está considerando en el presentetrabajo y están jerarquizados en lacategoría 6 a 14 años.56 La poblaciónfue a su vez subdidivida en gruposétnicos: aymara (amerindios), mes-
tizo (mezcla de indio y español) yno aymara (español).57 Para estaestratificación se utilizó la tradicióncultural de los apellidos paternos ymaternos.58
Se trata de un estudio local.
Para el propósito del estudio, lapoblación de referencia podría serla adecuada debido al elevado com-ponente indígena de la poblaciónBoliviana y a las características geo-gráficas en las que se inscriben lasdos poblaciones escogidas.59
Se utilizó el índice COP dental y elexamen fue realizado por un exami-nador (Hernán Palomino) pero nohubo calibración intraexaminador.
El componente obturado no se pre-senta en el estudio, porque como allímismo se afirma, un gran porcentajede la población no había tenido nin-gún tipo de atención dental antes deeste estudio.60 Habría tres razonesposibles no excluyentes. La relativa-
mente baja historia de caries dentalentre la población boliviana, la bajaproporción de odontólogos en elpaís61 y las deficiencias de oferta deservicios de salud y públicos antesdenunciadas.
La prevalencia de caries total, esdecir para toda la población, no sólopara el grupo de 6 a 14 años, es de68.3%. Sin embargo, la prevalenciapara el grupo de 6 a 14 años es deapenas el 14.6%. Un índice COP bajocon una prevalencia cada vez másalta, es el fenómeno observado en lospaíses que tenían históricamenteíndices COP más bajos, especial-mente los países de África y queahora se enfrentan a esta transiciónepidemiológica. Esta observacióncoincide, al parecer, con lo que sepresenta en Bolivia, donde en esteaño, 1977-1978, ya empieza a aumen-tar la prevalencia, especialmenteentre la población adulta, peromanteniendo un índice COP bajo.
El COP en general es bajo, como loevidencia la siguiente tabla:
El COP en Toledo fue menor que elde Turco para todos los grupos deedad. (Anova F=8,46 0.001<P<0.005). La prevalencia de caries enTurco, sin embargo, ya es alta, un 50%para el grupo de 6 a 14 años y un90.3% para el grupo de mayores de15 años.
La posible presencia de masticaciónde la hoja de coca se podría deducirde los siguientes datos:
El COP es mayor en las mujeresmenores de treinta años, y mayor enlos hombres de treinta años, dife-rencia que se explica en el artículo,debido a que en el grupo más joventiene más peso el componentecariado, mientras en el de mayoresde treinta tiene mayor influencia elcomponente perdido y la pérdida seasocia a la mayor presencia deabrasión y atrición, especialmenteentre los hombres quienes “algunas
veces tienen casi completa abrasióny atrofia radicular, posiblementedebido a una masticación más fuerte…”62 Entonces no sería la mastica-ción más fuerte, sino la mayorpresencia de la costumbre de pichar(mambear coca). El autor no haceesta inferencia, pero en el análisis dela higiene dental, considera lamasticación de la coca como uno delos factores que contribuyen a unabuena higiene entre los aymara.
Tabla 1. COP Estudio Palomino, 1978.
Edad Turco DE Toledo DE Niños DE Niñas DE Aymara DE Mestizos DE
6-14 1.65 2.21 0.56 1.40 0.92 1.70 1.64 2.28 0.88 1.64 1.47 2.20

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 21
Análisis crítico de Laure, Joseph,Estado de la dentición en Boliviasegún la altitud, el sexo y la edaden Archivo latinoamericano denutrición, 1991 Vol. 41(3) 336-349
Un poco antes del reporte de la OMSde 1993, representado en el mapa yque sirvió de base para la elecciónde este país aparece, en 1991, unestudio de Joseph Laure, doctor ennutrición humana de ORSTROM(Instituto Francés de InvestigaciónCientífica para el Desarrollo en Coo-peración) y corresponsal del conve-nio ORSTROM-INCAP (Instituto denutrición de Centro América y Pana-má) con sede en Guatemala. El estu-dio es sobre “El estado de la denticiónen Bolivia según la altitud, el sexo yla edad.”63 Es la continuación de unaserie de estudios sociológicos sobrelos campesinos y la crisis de Bolivia,a finales de la década de los ochenta,cuando el país había implantadodecididamente el modelo neoliberal,aunque no hemos podido identificara cabalidad a lo que se refieran porcrisis en el estudio en cuestión.64 Lade los ochenta se ha denominado enlos estudios sociales la “década perdi-da” con un crecimiento anual del PIBnegativo (-2,3%). Esto podría ser unaexplicación.
El propósito del estudio era esta-blecer “el estado de la dentición delos habitantes de cuatro comunida-des rurales” situadas a diferentesaltitudes sobre el nivel del mar y “endiversas zonas ecológicas del país”.
Hay que destacar que dos de las cua-tro zonas no pertenecen al llamadoeje central de Bolivia, donde está con-centrada la mayor actividad produc-tiva, industrial y comercial del país, y
por lo tanto las mayores concen-traciones de población, y las otras dosestán al margen de ciudades impor-tantes como La Paz y Cochabamba.
El planteamiento del problematendría dos aspectos a considerar:
Si bien, por un lado se instaura elestudio en poblaciones campesinascon unas circunstancias históricas osociales específicas denunciadascomo críticas, estas no se hacenexplícitas en el trabajo.
Podría deducirse que la selección decuatro grupos campesinos, al parecertodos de zonas marginales, es decir,lejos del eje central del desarrollo deBolivia (La Paz, Cochabamba y SantaCruz) en la década de los ochenta ynoventas, supondría las selección deunas condiciones sociales esencial-mente rurales frente a unas más urba-nas (no campesinas), en proceso detránsito (urbanización) o de intensamigración proveniente de otras regio-nes con la subsecuente aculturacióndel proceso de modernización y enmedio de una transformación socialque vamos a analizar adelante.
Comunidad zona altitud (msnm) población
Santa Rita Beni Amazonía 175 330000
Capirenda Chaco, Tarija 450 368000
Tipajara Valles, Cochabamba 1200 1408000
Bamburuta Altiplano La Paz 4000 2260000
Tabla 1. COP Laure, 1988.
El segundo punto, más evidente yexplícito es el de la relación de la ca-ries y la altura. La selección de lamuestra (de cuatro regiones campe-sinas de diferentes alturas sobre el ni-vel del mar) apunta en esa dirección.
Aunque en el estudio se anotan algu-nas referencias sobre lo que parece-ría un hecho evidente y que se erigecomo hipótesis de trabajo,65 esapenas una descripción exploratoriacarente de referentes teóricos queaborden o hubieren consideradocon anterioridad el problema, o ensu defecto, señalen la inexistencia odesconocimiento como justificaciónpara abordar el problema.66
Otro aspecto a considerar tiene quever con el instituto que está finan-
ciando parte de la investigación, yaque en Centroamérica tuvo lugar undesarrollo importante de hipótesisalternativas a las explicaciones de lahoy llamada caries de la infancia tem-prana y que están muy vinculadas aaspectos nutricionales de la madregestante.
Todas son explicaciones ambienta-listas o lo que Emilio Quevedo deno-mina concepciones de epidemio-logía ecológica, sobre todo cuandopropone el autor otros estudiossobre los posibles factores explica-tivos de la relación de la caries conla altura y menciona entre ellos, eltipo de alimentación, la ingesta def luoruro a través del agua, lamasticación de la hoja de coca y lahigiene dental inadecuada.

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200322
Se trata de un estudio de prevalencialocal.
No se conoce la población de refe-rencia y menos para la edad escogidapara este análisis. Apenas se tienenunos datos aproximados de lapoblación de las regiones en lascuales están las poblaciones selec-cionadas para este estudio.
El total de la muestra de estudio fue:131 individuos de Santa Rita, 45 deCapirenda Norte, 196 de Tipajara y96 de Bamburuta para un total de468 individuos. No hay ningunainformación que indique que se tratade un estudio probabilístico.
El estudio tiene el criterio de 7 a 14años que se ajusta a nuestras inten-ciones de estudio. La muestra para
esta edad, sin embargo es muypequeña:
34 niños de Santa Rita, 14 de Capi-renda Norte; 52 de Tipajara; y 22 deBamburuta.
Aunque en el estudio se refiere la rea-lización de la descripción de dientescon y sin lesión de caries y dientes ex-traídos, se realizó un cálculo de dien-tes sanos por persona de la siguientemanera: “el número de dientes sincaries, multiplicado por cien y divididopor el número teórico de dientes quedebía poseer el individuo según suedad. Este se estableció mediante unatabla por encuesta a odontólogosbolivianos pero no se cita el procedi-miento para su obtención, ni lasreferencias. El estudio no refierecalibración intra e inter examinadores.
Obtención de un COPd especulativoNiños entre 7 y 14 años. Porcentajede dientes cariados o perdidos entreestos niños: se obtiene por la dife-rencia del porcentaje de dientessanos obtenido, a su vez, mediantela fórmula utilizada en el estudio yantes descrita.
Se multiplica el porcentaje de dien-tes cariados o perdidos obtenido porel número teórico de dientes y sedivide por cien para obtener elnúmero de dientes cariados o perdi-dos por individuo en promedio, elcual lo asimilamos al COP. En elestudio no se refiere ninguna varia-ble para dientes obturados o trata-dos, ante lo cual podríamos esgrimirlas mismas explicaciones del estudioanterior.
Santa Rita Capirenda Norte Tipajara BamburutaSexo M F T M F T M F T M F T
% dtes sanos 86.6 80.1 84.9 90.6 95.6 93.1 87.2 84.2 85.3 96.8 90.3 92.3% dtes c y p 13.4 19.9 15.1 9.4 4.4 6.9 12.8 15.8 14.7 3.2 9.7 7.7Indiv 19 15 34 7 7 14 20 32 52 8 14 22Copdespeculativo 3.9 1.7 3.8 2
Tabla 3. Estado dentición. Laure, 1988.
Teniendo en cuenta que se trata deun estudio sobre población campe-sina, donde se preservan, de algunamanera, los valores culturales, coneste COP especulativo se alcanzaríaa apreciar el inicio de la transiciónepidemiológica con relación a lacaries dental. Pero al mismo tiempo,si se contrasta con los datos contem-poráneos, cambiando el foco de lainformación, refleja la importanciaque tiene ese mantenimiento detradiciones culturales como punto
de resistencia epidemiológica. Comovamos a ver a continuación, para elmomento, ya se había producido enBolivia, a nivel general, la catástrofeepidemiológica antes denunciada.
Análisis crítico de la informaciónrepresentada por la OMS
El siguiente mapa de la OMS pre-senta datos hasta 1993. En este mapase representa Bolivia con un COPmuy alto, es decir más de 6.5.
En un estudio de la prevalencia decaries en algunos países, expresadamediante el índice significativo decaries (SiC Index Significant CariesIndex),67 a partir de datos suminis-trados por la Organización panameri-cana de la salud (OPS o PAHO) porcortesía de Eugenio Beltrán y SaskiaEstupiñán-Day, se relacionan unastablas en las cuales la caries en Boli-via en 1995, en una muestra de 389niños de 12 años fue de: COP 4.7 ySiC de 8.8.

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 23
Esto significa un imposible real, amenos que las bases de referenciade la información sean distintas,porque no es concebible una reduc-ción de un COP de muy alto a 4.7en el curso de dos años.
En la información de Bolivia en lapágina de “WHO Oral Health Coun-try/Area Profile Programme, Depart-ment of Noncommunicable DiseasesSurveillance/Oral Health,WHO Colla-borating Centre, Malmö University,Sweden”, aparecen una serie de datosque reflejan por un lado, una formade representación del conocimientoque podría catalogarse de tendencio-sa, pero por otro, unas variacionesmuy drásticas que no concuerdancon las proyecciones percibidas enel análisis que hemos realizado apartir de los pocos estudios disponi-bles Se representa un COP o DMFTde 4.7 tomado del estudio antes cita-do y una prevalencia del 87.7% en lapoblación de 12 años para 1995.68 Enla misma página, sin embargo, semuestra una tabla sobre “tendenciasde caries dmtf y DMTF en diferentesgrupos de edad en la cual para elgrupo de los 12 años los datos son deun COP 7.6 en 1981 y el 4.7 de 1995.El COP de 7.6 concuerda con el COPmuy alto representado en el mapa apartir de información de 1993 perosupone un incremento muy elevadocon relación a los datos disponiblespara los años anteriores. Además redu-ciría significativamente la proyecciónde la caries en Bolivia en términos detiempo, es decir, la crisis epidemioló-gica de la caries dental se habríaproducido en un período mucho máscorto del denunciado. Sin embargo,decimos que la información es ten-denciosa porque con esta represen-tación de los datos, tomando el perio-do de 1981 a 1995, quiere inducir el
análisis hacia un supuesto éxito delas políticas desarrolladas, las cualeshabrían reducido ese índice de 7.6 a4.7 en el curso de 14 años. Sin embar-go, allí no se señala que doce añosantes, también por datos de la OMS,el COP era muy bajo.69 Los datos delCOP correspondientes a 1981 con-cuerdan mejor con los del mapacorrespondientes a 1993, pero nosoportan el supuesto éxito de losprogramas de salud de la OMS.
Conclusiones
El análisis de caso específico haabordado una serie de elementosque revisten el problema de la pre-valencia de caries en Bolivia de cier-to nivel de complejidad, en la queestán involucrados, decisivamente,diferentes factores y procesos histó-ricos, sociales, económicos y cultura-les, apenas esbozados en este ensayo.En términos generales, la inestabili-dad política, la implantación de unmodelo económico, la existencia deintereses económicos y comerciales,cambios en los modos de produc-ción, privatización de los serviciospúblicos, las campañas de erradica-ción de cultivos de coca, unacentuado proceso de urbanizacióndel país y una agresiva campañapublicitaria para el cambio de cos-tumbres dentro de la cultura tradi-cional boliviana, además de los facto-res que tradicionalmente se erigencomo explicación al fenómeno (con-sumo de azúcares, factores biológi-cos, prestación de servicios insufi-ciente y hábitos de higiene oraldeficientes) están implicados demanera dinámica en la dramáticatransición epidemiológica de lacaries dental en Bolivia.
Entre los factores de riesgo, frecuen-temente se menciona la pobreza. Eneste ensayo este elemento no ha sidotocado porque para explicar la transi-ción, la pobreza antes que una varia-ble constituye una constante en lahistoria boliviana y en su presencia, lapoblación estuvo libre de caries yahora inundada de caries. Sin embargo,en las actuales circunstancias, cuandola prevalencia de caries y la severidadhan aumentado dramáticamente es unelemento que entra a jugar un papelimportante en el proceso.
En el estudio se puso en evidencialas diferentes formas de represen-tación del fenómeno denominadocaries. Estas formas de representaciónemanadas de distintos organismosparticipantes en los estudios y pororganismos internacionales implica-dos en la vigilancia epidemiológica anivel regional y mundial entrañanintereses particulares que muestranla realidad del fenómeno de maneraparcial muy de acuerdo a esos pro-pios intereses y al discurso triunfal dela ciencia moderna. Ninguno de ellosadvierte sobre la transición epidemio-lógica que sufrió el país en esteaspecto en un lapso tan corto.
Sin embargo, la gente en Boliviaparecería percibir el problema y loviene izando como bandera ideológi-ca del proceso de resistencia culturaly de defensa de las tradiciones,especialmente las de los derechos ala siembra e industrialización de lacoca. A la costumbre de masticar lahoja de coca atribuyen los bolivianosprincipalmente la resistencia a lacaries dental.70 Como indica uno delos líderes del movimiento sindicalBoliviano, “los que pijchean (masti-can) hoja [de coca] no tienen caries,no sufren dolores de muela, se

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200324
mantienen despiertos, alimentados.Esto está comprobado.”71
Esta costumbre hace parte de la viday de las tradiciones de los pueblosindígenas bolivianos desde muchoantes del descubrimiento y ha sobre-vivido todos los embates culturalesde los pueblos colonizadores. LaComisión de las Naciones Unidas(1950) rotuló de manera generali-zada el uso de la coca como nocivoy Organización Mundial de la Salud(1952, 1953) a su vez incluyó elcoqueo andino («la masticación dela hoja de coca»), como una formade «cocainismo», es decir, por decre-to, lo incluyó en los cuadros nosoló-gicos de la medicina moderna comouna patología. La Convención Únicade Estupefacientes de la Organiza-ción de las Naciones Unidas (ONU),finalmente definió la hoja de cocacomo “estupefaciente” en 1961. En1992, respondiendo a la campaña derevalorización de la hoja de coca,llevada adelante entonces por la Em-presa Nacional de la Coca del Perú yel Gobierno de Bolivia, Presidido porPaz Zamora, el Comité de Expertosde la OMS en Farmacodependenciase reunió en Ginebra para evaluarqué sustancias merecían un examencrítico. En el caso de la hoja de coca,basados en el informe tendecioso de1950, la negativa fue rotunda. Elestigma siguió pesando sobre la hojay sus usos tradicionales. Como seseñaló antes, Bolivia, en medio de losvaivenes políticos sirvió de labora-torio de diferentes sistemas y pro-yectos de erradicación de cultivosauspiciados principalmente porEstados Unidos. Y como resultado,resalta Fabio Straccia, “según datosde 1998 del estudio “La Economía dela Coca” publicado por Fernando
Rojas Farfán en febrero de este año,la producción de coca en Boliviaestaría en su período terminal. Sóloel 1 por ciento de la tierra bolivianaestá cubierto por coca, esto es 32900hectáreas. En 1987, ese númeroestaba por encima de los 60 mil.”72
Esto a pesar de la existencia de zonasde cultivo “permitidas.”73 Sin embar-go, con la resistencia de los movi-mientos cocaleros e indígenas a laerradicación forzosa de la siembra decoca, con su organización política ycon las crisis que desataron con elderrocamiento de Sanchez Lozada,el tema se ha puesto de nuevo convigor sobre el tapete. Además comoseñala Marisol Giraldo, “la hoja decoca, que mantiene hirviendo lasrelaciones con Estados Unidos, estámetida en la vida de todos los boli-vianos.”74 Y como indica el dirigenteEvo Morales en una entrevista a JairoStraccia, “La hoja de coca es un pro-ducto agrícola, un producto naturalque económicamente tiene muchainfluencia en Bolivia. Culturalmentees la vértebra de la cultura quechua-aymara. Si hablamos políticamente,se ha convertido en símbolo de nues-tra unidad y en defensa de nuestradignidad nacional. La hoja de cocarepresenta la cultura, la dignidad yla soberanía cuando es víctima delimperialismo norteamericano … Lacoca es planta sagrada en la cosmo-visión boliviana Es parte de nuestracultura, es el símbolo de Bolivia, esnuestra economía campesina, es elúnico sustento económico para lasfamilias pobres. Nosotros picchamos(masticamos) todos los días, en lamañana, después del almuerzo. Esuna planta medicinal, la utilizamospara los rituales, para pedir la manopara que nuestros hijos le den a las
esposas, para los que van a sernuestros yernos; con la coca pidesla mano, sin la coca no te acepta lamamá de la chica, es una costumbrede nuestra cultura”. Así, la percep-ción popular de las bondades de lacoca, al menos desde el punto devista de la caries merece una consi-deración, la misma que sirve ahorade bandera política e ideológica parala defensa de las tradiciones, de lasiembra de la hoja y de su indus-trialización.
Finalmente, un plan de salud quequiera reducir la incidencia y laprevalencia de caries en Bolivia de-bería partir de la resistencia posibleque ofrecen los valores culturalestradicionales. La imposición de medi-das simplistas de manera verticalcomo la fluorización o las campañaseducativas en salud, están llamadasal fracaso, porque el peso que tienenlos valores sociales aculturadores yla eficacia de los mecanismos y sis-temas mediáticos es prácticamenteincontrastable, al menos desde esaperspectiva. Bolivia atraviesa unacoyuntura excepcional en el sentidoque la erección y demanda de reivin-dicaciones sociales ha obligado a sugobierno y a la comunidad interna-cional a enfrentar un diálogo abiertoque en otras circunstancias y enotros contextos parece altamenteimprobable. Lo propio intenta opo-ner algo de resistencia a la impo-sición de modelos económicosajenos. Las caries juegan allí un papelpolítico importante y la morbilidadsentida se hace sentir frente a tantasotras representaciones oficiosas delproblema de la prevalencia de cariesen Bolivia. Allí está representadotambién el sentir de América Latina.

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 25
Referencias
1 Dirigido por Gloria Lafaurie e Ingrid Mora, desarrollado por los estudiantes, con la asesoría de docentes de la Universidad ElBosque y la participación de conferencistas invitados.
2 NAKAJIMA, Hiroshi, “Mensaje del Dr. Hiroshi Nakajima, director General de la OMS, en ocasión del día mundial de la salud”, 7 deabril de 1994.
3 Según el modelo de difusión de la ciencia de unos centros a la periferia captado y descrito por George Basalla. BASALLA, George,“La difusión de la ciencia occidental”, en Cuadernos del Seminario, vol. 3., núm. 1y 2, enero-diciembre, 1997, pp. 1-20.
4 GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel, 5 de noviembre de 2003, en El tiempo, Bogotá, jueves, 6 de noviembre de 2003.
5 V. Mapas en Unidad de Salud Bucodental, “Enfermedades bucodentales: es mejor prevenir que curar”, 7 de abril de 1994, DMS92.2.Este documento, como se destaca a pie del artículo, es “para uso de los medios informativos. No es un documento oficial”.
6 El método se denomina Análisis crítico de Estudios de Prevalencia, unidad número 8, cuarto semestre de odontología,segundo semestre de 2003.
7 Unidad de Salud Bucodental, op. cit.
8 Se establece una escala de cinco niveles para niños de doce años según la cual, un COP entre 0 y 1.1 sería muy bajo; entre1.2 y 2.6 bajo; entre 2.7 y 4.4 intermedio; entre 4.5 y 6.5 es alto; y más de 6.5 muy alto.
9 FRENK, Julio; BOBADILLA, José Luis; STERN, Claudio; FREIKA, Tomas y LOZANO, Rafael, “Elementos para una teoría de la transición ensalud”, en Salud Pública Mex., 1991; 33:448-462.
10 FLECK, Ludwik, La génesis y el desarrollo de un hecho científico, (Trad. Luis Meana), Alianza editorial, Madrid, 1980.
11 KUHN, Thomas, S. La estructura de las revoluciones científicas, Fondo de Cultura Económica, México, 1982.
12 La posibilidad de una salida al mar Pacífico la perdió en un conflicto limítrofe con Chile en 1879.
13 V. CASTEDO Franco, Eliana, “Bolivia en la aldea global” en CASTEDO Franco, Eliana y MANSILLA, H.C.F., La aldea global y lamodernización de un país subdesarrollado, lo ajeno y lo propio en la transformación de la política y la culturacotidiana en Bolivia, Vervuert-Iberoaméricana, Madrid, 2000.
14 MANSILLA, H. C. F., “Posiciones universalistas y particularistas en la esfera política y en la vida cotidiana: el caso Boliviano”, enCASTEDO, ibid., p. 153
15 CASTEDO, op. cit., p. 59
16 CASTEDO, op. cit. p. 60
17 TORRES GOITIA, Javier, Salud y Democracia, la experiencia de Bolivia (1982-1985), ILPES, UNICEF, Chile, 1987, p. 39.
18 MORALES et al, s.f.: 24 cit. por CASTEDO, op. cit., p. 65.
19 CASTEDO, op. cit., p. 59.
20 “Bolivia/ Normalidad en primer día de huelga indefinida. El Gas semiparaliza a La Paz” en El tiempo, Bogotá, 30 de septiembrede 2003, 1-7 de la redacción internacional tomando información de El Mercurio de Chile.
21 “Peñalosa Bretel, Julio, Bolivia/ Felipe Quispe quiere continuar la rebelión; el nuevo presidente pide paz. Líder Campesinono da tregua”, en El tiempo, Bogotá, lunes 20 de octubre de 2003 1-7.
22 En esta reunión no participó Colombia.
23 Jefes sanitarios piden mayor inversión en la salud pública, en El diario, Bolivia, 5 de noviembre de 2003.
24 Lavaud, por ejemplo, pretende delimitar una periodización en el intento de realizar un “análisis científico de la inestabilidadpolítica boliviana” para lo cual diserta sobre la posibilidad de realizar estudios comparados de otros países latinoamericanospara terminar eligiendo, en medio del arbitrio, el período que va desde 1952 a 1982 y que abarca 12 años del gobiernopopulista del MNR, 14 de régimen militar y 4 de alternancia de gobiernos civiles y militares. Esto refleja la dificultad delasunto. LAVAUD, Jean Pierre, El embrollo boliviano, turbulencias sociales y desplazamientos políticos, 1952-1982, CESU-IFEA, Hisbol, La Paz, 1998.

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
REVISTA CIENTÍFICA • VOL. 9 • NO. 2 • 200326
25 MESA GISBERT, Carlos D., Presidentes de Bolivia entre urnas y fusiles, La paz, Gisbert, Ministerio de Finanzas, República deBolivia, 1983, p. 98.
26 LAVAUD, op. cit., p. 16.
27 LAVAUD, op. cit., p. 19.
28 TORRES, op. cit., p. 11.
29 LAVAUD, op. cit., p. 21.
30 Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, 1978, cap. V. cit. por LAVAUD, op. cit., p. 111.
31 LE BOT, 1981, cit. por LAVAUD, op. cit., p. 172.
32 LAVAUD, op. cit., p. 176.
33 Ibid, p. 224.
34 MÜLLER & Asoc., 1996:154 cit. por CASTEDO, op. cit., p. 62.
35 Este gobierno contó con Gonzalo Sánchez Lozada como ministro impulsor de las reformas económicas.
36 LAVAUD, op. cit., p 239.
37 Sugar Year Book 2000, International Sugar Organization, 2001.
38 CASTEDO FRANCO, Eliana, “<<lo propio>> frente a <<lo ajeno>>”, en CASTEDO, op cit., p. 243.
39 LAVAUD, op. cit. p. 243.
40 Sobre la discusión de la noción de riesgo desde las perspectivas sociales frente a la epidemiología positiva recomendamosel texto de María del Pilar Díaz. DÍAZ, María del Pilar, El riesgo en salud, entre a visión del lego y el experto, Bogotá,Universidad Nacional de Colombia, 2002.
41 MANSILLA, H.C.F., “La dialéctica de lo propio y lo ajeno, la aceptación imitativa de la alteridad y el simultáneo rechazo del otroen nombre del anticolonialismo en América Latina”, en CASTEDO, op. cit., p. 85.
42 CASTEDO, op. cit., p. 26.
43 MANSILLA, H. C. F, “Posiciones universalistas y particularistas en al esfera política en el la vida cotidiana: el caso boliviano” enCASTEDO, op. cit., p. 145
44 BELTRÁN, s.f: 6 cit. por CASTEDO, op. cit., p. 71.
45 Entrevista al dirigente del sindicato urbano de maestros fiscales cit. por CASTEDO, op. cit., p. 72.
46 Entrevista a muralista y pintor de fama internacional, cit. por CASTEDO, op. cit., p. 73.
47 CASTEDO, op. cit. p. 81.
48 BONFIL BATALLA, Guillermo, “Aculturación e indigenismo: la respuesta india”, en ALCINA FRANCH, José(comp), Indianismo eindigenismo en América, Alianza, 1990, p 192.
49 MANSILLA, H.C.F. “A manera de introducción. El desarrollo contemporáneo en Bolivia: la fuerza normativa de las coercionesuniversalistas y la resistencia de los valores particularistas” en CASTEDO, op. cit. p. 20.
50 MANSILLA, H.C.F., “La dialéctica de lo propio y lo ajeno, la aceptación imitativa de la alteridad y el simultáneo rechazo del otroen nombre del anticolonialismo en América Latina” en CASTEDO, op. cit. p. 85.
51 CASTEDO FRANCO, Eliana, “La aldea global y el enfrentamiento entre lo ajeno y lo propio”, en CASTEDO, op. cit., p. 25
52 NASH, 1970 cit. por LAVAUD, op. cit., p. 220.
53 Ibid, 223.
54 En el artículo se menciona otro estudio que describe el entorno en el cual se desarrolla el proyecto. SCHULL, W.J. y ROGHHAMMER,F, A., “Multinational Andine Genetic and Health Program. Rationale and Design of a Study of Adapatation to the Hypoxia ofAltitude”, en Genetic and Nongenetic components in Physiological Variability, Weiner J (ed), Vol. 18, Londres, Society forthe Study of Human Biology, 1977.

Odontología, cultura y sociedad - ensayo
UNIVERSIDAD EL BOSQUE • FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 27
55 Sobre el papel que jugaría la genética en la caries y periodontopatía citan los siguientes: NISWANDER, J. D. “Genetics of CommonDental Disorders”, en Dent Clin North Am 19: 197-206, 1975; KROOMAN, W.M., “Oral Structures Genetically and AntrhopologicallyConsidered”, Ann N. Y. Acad Sci, 85: 17-41, 1960; y SCHULL, W.J. y NEEL, J.V. “The effects of inbreeding on Japanese Children”,Newy York, Harper and Row, 1965.
56 Sin embargo, en el cuadro donde se presentan estos datos hay una inconsistencia porque las variables de población (Turcoy Toledo) y de sexo (niños y niñas) suman 116, mientras que la de grupo étnico (aymara o mestizo) suman 115. PALOMINO,Hernán, “The Aymara of Western Bolivia: III. Oclussion, Pathology, and Characteristics of the Dentition” en J. Dent. Res., 57(3):459-467, Marzo de 1978, tabla núm. 3.
57 En la tabla sobre distribución enfermedad dental e índices de higiene oral sólo se utilizan las categorías aymara y mestizo.Ibid.
58 PALOMINO, op. cit. p. 459.
59 Información más detallada de la región y de la población seleccionada se encuentra publicada en otro estudio referenciadoen este: MURILLO, F; BARTON, SA; PALOMINO, H; LENART, V; y SCHULL, W.J., “The aymara of Western Bolivia: Health and Disease”,Submitted to Bull PAHO, 1978.
60 PALOMINO, op. cit., pp. 460 y 465.
61 Entre 1990-1995 Bolivia contaba con 6 odontólogos por cada 100000 personas.
62 Trad. libre de los autores.
63 LAURE, Joseph, “Estado de la dentición en Bolivia según la altitud, el sexo y la edad” en Archivo Latinoamericano de nutrición,1991, vol. 41(3) 336-349.
64 LAURE, Joseph, Los Campesinos y la crisis. Estudio de algunas comunidades rurales de Bolivia, La Paz, INAN-ORSTROM,1988, cit. por LAURE, op. cit.
65 Cita las observaciones de Alcide d´Orbigny, en 1930, sobre la persistencia de los dientes a la caries en el Altiplano.
66 Sobre la relación de la altura y la caries ver DUQUE, Camilo y LÓPEZ, Héctor, La odontología en Colombia, historia, cultura ysociedad, tomo I, Universidad El Bosque, Bogotá, 2002, pp. 79-80 donde se explica la teoría desarrollada por Luis ValdiviaVera. Veáse también, VALDIVIA VERA, Luis, Odontoantropología peruana, Lima, Editorial Concytec, 1988.
67 Se obtiene mediante la selección del tercio de la población en estudio que presente los valores de caries más altos calculándolela media de COP a este subgrupo.
68 Las fuentes de la información son OPS, marzo de 1996 y BELTRÁN-AGUILAR ED. et al. “Analysis of prevalence and trends of dentalcaries in the Americas between the 1970s and 1990s” en Internat Dent J., 1999; 49: 322-329.
69 Las fuentes para estos datos son, además del informe antes citado de la OPS, un estudio de ANGULO, M. Studies of DentalCaries in a group of Uruguayan Children. Thesis Faculty of Odontology, Göteborg, Sweden, 1995.
70 El consumidor selecciona algunas hojas para formar una bola que contiene unas 20 hojas de coca, lo mastica y extrae elzumo. Antes de introducirlo en la boca lo mezcla con un reactivo fabricado con ceniza de quinua (un cereal de la zona) o depapa. Sirve para potenciar los efectos del alcaloide durante la masticación.
71 Aurelio Ambrosio Muruchi, diputado del MAS (Movimiento al Socialismo), fuerza política del líder Evo Morales en visita aBogotá, Tercer Seminario Internacional de Movimientos Sociales, organizado por Planeta Paz, en GÓMEZ GIRALDO, Marisol,“Que E.U. controle cultivos: cocaleros”, en El Tiempo, Bogotá, 4 de noviembre de 2003 p.1-6.
72 STRACCIA, Fabio, “Tierra, cultivo y opción”,
73 En Bolivia, las zonas permitidas eran las del cultivo tradicional o de producción tradicional, pero hay otras zonas, queestarían permitidas hasta 1995, llamadas excedentarias y cuya producción era utilizada para la industrialización legal de lacoca y unos excedentes que llegaban al negocio del narcotráfico y finalmente las zonas ilegales, destinadas exclusivamenteal tráfico ilegal.
74 GÓMEZ GIRALDO, op. cit.