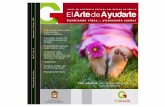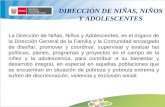capitulo 7. Derechos de los niños, niñas y adolescentes
Transcript of capitulo 7. Derechos de los niños, niñas y adolescentes
-
268
-
269
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Derechos de los nios, nias y adolescentes
El siguiente captulo tiene como propsito realizar un acercamiento a los derechos de los nios, nias y adolescentes. Se utilizan como material bsico las tres leyes que protegen los derechos de la infancia en la ciudad de Buenos Aires, dos de las cuales velan por los derechos de chicos y chicas en todo el pas:
Ciudad de Buenos Aires: Ley de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes (Ley114).Nacional: Ley de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes (Ley 26.061).Internacional: Convencin sobre los Derechos del Nio. Los temas del captulo se desarrollan a travs de actividades y un fundamental con-
tenido terico que la coordinacin podr utilizar en sus talleres, adaptndolas segn su necesidad y las caractersticas del grupo con el que se trabaje.
El primer conjunto de actividades retoma la nocin de nios, nias y adolescentes como sujetos de derecho y permite realizar un primer acercamiento a las tres leyes.
El segundo conjunto de actividades recorre una seleccin breve de los numerosos derechos que protegen a la infancia. Esta seleccin es arbitraria ya que deja muchos dere-chos sin trabajar. Insistimos en nuestra idea de entender a los nios, nias y adolescentes como sujetos de derecho y replantearnos desde esta mirada nuestra prctica diaria.
Este captulo no pretende agotar la temtica sino dar informacin e ideas que, con-fiamos, sern ampliadas por la curiosidad, conocimientos y prctica de quien lo lea.
Del Patronato a la Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes
El siguiente texto explica brevemente dos paradigmas -ideas, modos de pensar y actuar en una cultura-, que se reflejan en leyes e instituciones. Estos paradigmas son histricos y por eso se construyen, inclusive, a partir de nuestra prctica diaria. Los paradigmas no son estticos, se hallan en constante movimiento, se superponen y pugnan por ser aceptados en la sociedad.
En la actualidad podemos encontrar dos paradigmas acerca de la niez y ado-lescencia, uno ms antiguo, el llamado Patronato de Menores y otro producto del movimiento de derechos humanos, el llamado de Proteccin Integral de Nios, Nias y Adolescentes. Actualmente, conviven y se han superpuesto durante el ltimo siglo. Ambos lograron ser reflejados en leyes nacionales. La ms antigua se plasm en nues-tro pas en la Ley de Patronato de Menores (1919) y la segunda, en la Ley de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes (2005).
La Ley de Patronato tuvo un claro destinatario: la infancia pobre1. Intent solucio-nar el problema de qu hacer con el alto porcentaje de nios y nias que consider en
1 AAVV, Colectivo de ONGs de Infancia y Adolescencia. Informe de ONGs argentinas sobre la aplicacin de la Conven-cin de los Derechos del Nio. Buenos Aires, febrero 2002, pg. 17-20.
-
270
Qu es esto de los derechos humanos?
situacin de abandono material o de peligro moral suspendiendo el derecho de los padres y las madres al ejercicio de la patria potestad, derecho que pasaba a ejercer el juez, quien tomaba las medidas que a su criterio consideraba necesarias para tutelar a los nios, nias y adolescentes que entraban en esas categoras2.
La Ley de Patronato le otorgaba al juez facultades arbitrarias. Poda ordenar la pri-vacin de la libertad del acusado por tiempo indeterminado. La categora de aban-dono moral o material que poda padecer un nio o nia era tan imprecisa que le otorgaba al juez una enorme cuota de discrecionalidad, le posibilitaba el ejercicio de poder casi omnmodo y lo autorizaba a disponer del menor hasta cumplir la mayora de edad, hubiera cometido un delito o no3.
Mediante la legislacin de menores de esa poca, los nios, nias y adolescentes pobres que salan a la calle en bsqueda de la supervivencia diaria fueron recluidos en instituciones, asilos y reformatorios, es decir, separados de su familia y de la escuela, los espacios adecuados para su desarrollo personal.
El Estado segregaba as a la niez y adolescencia pobre, la separaba del resto de la sociedad para evitar los males que podran causar estos nios y nias inadapta-dos, futuros delincuentes que las condiciones sociales vigentes producan. Ver y es-cuchar a estos nios, nias y adolescentes pobres y necesitados pondra al descubierto las deficiencias de toda la estructura social.
La Ley de Patronato olvidaba que los problemas que motivaban la internacin de estos nios y nias en institutos, a veces por muchos aos, afectaban a todo el grupo familiar, ya que sus padres y madres soportaban situaciones de extrema pobreza con derechos tales como trabajo, vivienda y salud negados por el Estado. Hubo una ten-dencia a patologizar situaciones de origen estructural. Las viejas leyes de menores sirvieron para condenar a la incapacidad a nios, nias y adolescentes y familias que vivan hacinadas o con grandes dificultades de brindar contencin material y otorgaron capacidad omnmoda al Estado para intervenir en sus vidas privadas ante situaciones de irregularidad nunca bien definidas (...) convertan en irregular al nio y a su familia en vez de ver la irregularidad en la falta de oportunidades4.
Un estudio elaborado por la Secretara de Derechos Humanos y UNICEF y publicado en el 2006 arroj como resultado que el 87 por ciento de los nios, nias y adolescen-tes recluidos en nuestro pas lo estaban por causas asistenciales (slo el 13 por ciento estaba detenido por hechos delictivos). El trabajo informaba que la institucionalizacin fue la respuesta generalizada que dio el Estado desde las polticas pblicas a los chicos
2 Art. 21 de la Ley de Patronato: ...se entender por abandono material o moral, o peligro moral, la incitacin por los padres, tutores o guardadores a la ejecucin por el menor de actos perjudiciales a su salud fsica o moral; la mendicidad o la vagancia por parte del menor, su frecuentacin a sitios inmorales o de juego o con ladrones o gente viciosa o de mal vivir, o que no habiendo cumplido los 18 aos de edad, vendan peridicos, publicaciones u objetos de cualquier naturaleza que fueren, en las calles o lugares pblicos, o cuando en estos sitios ejerzan oficios lejos de la vigilancia de sus padres o guardadores o cuando sean ocupados en oficios o empleos perjudiciales a la moral o a la salud.3 Documento Base del Encuentro sobre Polticas de Infancia y Adolescencia (Secretara de Desarrollo Social y otros) citado en AAVV, Colectivo de ONGs de Infancia y Adolescencia. Informe de ONGs argentinas sobre la aplicacin de la Convencin de los Derechos del Nio.4 Marta Mauras, ex Directora Regional de UNICEF para Amrica Latina y el Caribe, Panel de Apertura, Encuentro Federal de Polticas de Infancia y Adolescencia, Mendoza, agosto 1997, (Secretara de Desarrollo Social y otros, marzo 1998).
-
271
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
y chicas abandonados, abusados o vctimas de otros delitos. Chicos y chicas con causas asistenciales compartan el mismo establecimiento con menores con causas penales. La separacin de los nios y nias de sus familias y su consecuente institucionaliza-cin, lejos de evitar problemas, constituyeron el camino hacia la carrera delictiva. Los institutos y reformatorios, adems de violar los derechos de los nios y nias internos han sido verdaderas escuelas de delitos, seala el informe oficial5.
La Convencin sobre Derechos del Nio que en nuestro pas obtiene validez de ley en 1994, propone una doctrina de proteccin integral. Declara que no hay diferencia entre los nios y nias, ni por su posicin econmica, situacin social, sexo, religin, o nacionalidad. El nio o nia no se concibe como un mero receptor o beneficiario de asistencia social, sino como sujeto de derecho frente al Estado, una persona a la que se le reconoce el derecho de ser protegido en su desarrollo y frente a situaciones de irregularidad nunca bien definidas.
La situacin socioeconmica precaria no es motivo para separar al nio o nia de su familia. El Estado interviene mediante organismos especficos de niez en casos de necesidad de asistencia. Cuando constata la falta de recursos econmicos debe apoyar a la familia con programas de salud, vivienda y educacin. El Poder Judicial interviene, evala y decide, slo cuando se trata de problemas de naturaleza jurdica, y en esos casos, el juez a cargo, tiene la obligacin de escuchar a los nios o nias.
Ya no se trata de corregir cada irregularidad encontrada en los nios y nias, sino de generar polticas y prcticas que modifiquen las situaciones que generan la exclu-sin de la niez pobre de los mbitos y espacios que deberan ser comunes a todos los nios, nias y adolescentes.6 La Convencin genera otra ruptura en el concepto tradicional de infancia. La Ley de Patronato haba considerado a los nios y nias como seres menores con respecto a los adultos (los denominaba menores), seres incomple-tos, incapaces, que precisaban de la instruccin de los adultos para llegar al estado de completitud y madurez, fijado en los 18 aos. La Convencin ya no considera a la niez como una etapa de preparacin para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada como una fase de la vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinacin a los padres u otros adultos. La infancia es concebida como una poca de desarrollo efectivo y progresivo de la autonoma personal, social y jurdica7.
Ser nio o nia no es ser menos adulto. La Convencin permiti que el nio y la nia hayan dejado de ser considerados como objeto de tutela y se constituyan en sujetos de derecho. El nio y la nia tienen derechos y se les reconoce la capacidad
5 Los pesos de la pobreza, Pgina 12, viernes 14 de Julio de 2006.6 Artculo 27 de la Convencin sobre los Derechos del Nio: 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo nio a un nivel de vida adecuado para su desarrollo fsico y mental, espiritual, moral y social. 3. Se adoptarn medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el nio a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarn asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutricin, el vestuario y la vivienda. 7 Miguel Cillero Bruol, Infancia, autonoma y derechos: una cuestin de principios. Boletn del instituto Interamericano del Nio, N 234, Montevideo. P.1., 1997
-
272
Qu es esto de los derechos humanos?
de ejercerlos por s mismos, desarrollndola progresivamente. De esta forma se su-pera el argumento tradicional de sentido inverso: que los padres tienen poderes sobre la niez, debido a que los nios y las nias carecen de autonoma8. Los poderes de los padres y madres no son poderes ilimitados, sino funciones jurdicamente delimi-tadas hacia un fin: el ejercicio autnomo progresivo de los derechos del nio, que en casos calificados de incumplimiento, deben ser asumidos por el Estado9. Al Estado le corresponde respetar las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres asumiendo el principio de no injerencia arbitraria en la vida familiar. Ni el inters de los tutores, ni el del Estado pueden ser considerados el nico inters para la satisfaccin de los derechos del nio, nia y adolescente: la infancia tiene derecho a que su inters se considere prioritario en el diseo de las polticas.
En la Argentina, la reforma constitucional de 1994, incorpor a la Constitucin Nacio-nal los tratados internacionales, entre ellos la Convencin sobre los Derechos del Nio.
En 1999 fue promulgada la Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes. En 2005 fue sancionada la Ley Nacional 26.061 de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescen-tes, ley que respeta el espritu de la Convencin.
En la Constitucin de la Ciudad de Buenos Aires, en el Captulo 10, Art. 39 Nias, Ni-os y Adolescentes se lee: La Ciudad reconoce a los nios, nias y adolescentes como sujetos de derecho, les garantiza la proteccin integral y deben ser informados, consul-tados y escuchados. Se respeta su intimidad y privacidad. Cuando se hallen afectados o amenazados pueden por s requerir intervencin de los organismos competentes.
8 Miguel Cillero Bruol Op. Cit.9 Miguel Cillero Bruol Op. Cit..
-
273
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Podemos afirmar con orgullo que somos hoy los ms evolucionados en materia de prevencin del delito.
-
274
Qu es esto de los derechos humanos?
Nios, nias y adolescentes
Iniciativas internacionales
Un largo proceso fue necesario para llegar a la promulgacin de la Convencin sobre los Derechos del Nio.10
1919 Creacin del Comit de Proteccin de la Infancia por la Sociedad de Naciones (SDN). Los Estados no son ms los nicos soberanos en materia de derechos de nios, nias y adolescentes. 1923 Save the Children Fund y la Unin Internacional de Auxilio al Nio formulan la Declaracin de los Derechos del Nio, conocida igualmente como Declaracin de Ginebra. Compuesta de cinco principios que buscaban asegurar a todo nio las con-diciones esenciales para el pleno desarrollo de su persona.1924 Adopcin de la Declaracin de los Derechos del Nio por la SDN. 1946 Al finalizar la segunda guerra mundial, un movimiento universal a favor de los nios, nias y adolescentes se manifiesta en la creacin, por las Naciones Unidas, del Fondo Internacional de Auxilio a la Infancia (FISE -UNICEF).1948 Declaracin Universal de los Derechos Humanos. Los derechos y libertades de los nios, nias y adolescentes estn implcitamente incluidos. 1959 Adopcin por unanimidad, el 20 de noviembre, por las Naciones Unidas, de la Declaracin de los Derechos del Nio, compuesta por 10 grandes principios. Este texto no tiene sin embargo fuerza de ley. 1979 Proclamacin del Ao Internacional del Nio por las Naciones Unidas, para celebrar el vigsimo aniversario de la Declaracin de los Derechos del Nio y alentar a que sea aplicada. 1983 Naciones Unidas incorpora al grupo de trabajo que formular y redactar la Convencin a ONGs de la comunidad internacional.1986 UNICEF comienza a tomar parte en el trabajo de dar a conocer el borrador de la futura Convencin a los pases miembros de la ONU, y apoy iniciativas regionales de debate.1989 Las Naciones Unidas aprueban la Convencin sobre los Derechos del Nio.1990 Entrada en vigor de la Convencin sobre los Derechos del Nio.1994 Se incorpora a la Constitucin Nacional de nuestro pas, la Convencin Inter-nacional sobre los Derechos del Nio.
10 El siguiente cuadro est basado en la informacin disponible en el sitio del Instituto Interamericano del Nio, la Nia y Adolescentes (IIN). http://www.iin.oea.org/2004/Convencion_Derechos_Nio/Breve_historia.htm, 4/10/2007.
-
275
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Cuadro comparativo
Patronato de Menores o Doctrina de la Situacin Irregular
Proteccin Integral de Nias, Nios y Ado-lescentes
Menores Nias, Nios y Adolescentes
CONCEPCIN
Objeto de tutela, correccin, rehabilitacin, con-trol y subordinacin.
Sujetos de derechos.
SISTEMA
Tutelar, paternalista. Garantista.
MECANISMO DE INTERVENCIN
Internacin como primera opcin, judicializacin. Proteccin integral e internacin como ltima opcin.
PUNTOS PRINCIPALES
-Equiparacin del menor abandonado, vctima y delincuente.
-Judicializacin de todas las situaciones. El juez debe intervenir en caso de peligro moral y ma-terial (Ley 10903).
-Menores como seres incapaces, incompletos, inimputables que se intenta proteger controln-dolos.
-Polticas predominantemente asistencialistas, intervenciones fragmentadas y violatorias de ga-rantas administrativas.
-No permite privar de la libertad por causas asis-tenciales.
-Sistema de promocin y proteccin de derechos polticos y sociales, implementacin de progra-mas y servicios sociales.
-Sistema de proteccin municipal y provincial.
-No judicializacin ni criminalizacin de la pobreza.
-En caso de conflicto con la ley, los nios, nias y adolescentes deben ser escuchados y estar al tanto de su situacin.
Actividad 1
Eje temtico:Derecho de nias, nios y adolescentes.
Propsito:Establecer un primer contacto con los derechos de nios, nias y adolescentes. Conocer el saber previo de los estudiantes. Realizar una introduccin sobre los derechos de los nios, nias y adolescentes. Conocer la Convencin sobre los Derechos del Nio.
Destinatarios:Nios y nias a partir de 10 aos, adolescentes y jvenes.
Materiales:La Convencin sobre los Derechos del Nio, dividida segn la cantidad de subgrupos.
Primer momento
Tiempo estimado:15 minutos.
-
276
Qu es esto de los derechos humanos?
Consigna:Uno de los participantes comenzar con la siguiente frase: Los nios, nias y adoles-centes tienen derecho a...Sucesivamente cada integrante repetir lo que dijo el participante que lo precede y agregar una palabra o frase que crea pertinente. Si algn integrante del grupo olvida lo que se dijo hasta el momento en que le corresponde participar, el siguiente comen-zar nuevamente con Los, nios, nias y adolescentes tienen derecho a...
Desarrollo:Los estudiantes se sentarn en semicrculo. La ronda comenzar con la frase que de-bern continuar para que se pueda conocer lo que saben sobre el tema trabajado. La coordinacin anotar en un lugar visible los derechos que los integrantes mencionen.
Segundo momento
Tiempo estimado:40 minutos.
Consigna:Leer la parte que corresponda de la Convencin sobre los Derechos del Nio.1. Reflexionar sobre le fragmento y hacer una breve sntesis para contar al grupo total.2.
Desarrollo:Se forman subgrupos de 4 o 6 integrantes. Se divide el documento en tantas partes como subgrupos.Cada subgrupo leer el fragmento del documento y, reflexionar sobre lo ledo. Los participantes realizarn una sntesis de lo trabajado para leer en el grupo total al reali-zar la puesta en comn. En ella, un vocero de cada subgrupo leer el trabajo y as todos tendrn una idea de la versin completa del documento.Una vez realizada esta puesta en comn se pedir a los integrantes del grupo total una comparacin entre lo expresado en la Parte 1 y la Parte 2.
Actividad 211
Primer momento
Eje temtico:Vigencia real de los derechos de la infancia.
Propsito:Diferencia entre vigencia real y vigencia formal.
Destinatarios:Nios y nias a partir de 10 aos, adolescentes y jvenes.
11 Se recomienda realizar esta actividad con quienes ya hayan trabajado el contenido de la Convencin sobre los Dere-chos del Nio. Puede hacerse a continuacin de la Actividad 1.
-
277
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Tiempo estimado:80 minutos.
Materiales:Un papel afiche por cada subgrupo y fibrones. Texto completo de la Convencin sobre los Derechos del Nio.
Consigna:Qu derechos se cumplen o no se cumplen en la vida cotidiana? Ordenarlos en dos columnas en papel afiche para exponerlos en la puesta en comn.
Desarrollo:Los integrantes de los distintos subgrupos reflexionan y luego escriben en el papel afiche textos ordenados en dos columnas. En una los derechos que no se cumplen y en la otra los que s se cumplen. Se encabezar cada una de ellas con los siguientes ttulos: Vigencia Real y Vigencia Formal. La coordinacin explicar el significado de los trminos si lo cree necesario. Una vez expuestos los afiches se comentar entre todos los participantes la vigencia real y la vigencia formal de los derechos. Se destacar la importancia del documento escrito (vigencia formal) para reclamar los derechos no cumplidos (para lograr la vigencia real). Una de las preguntas guas podra ser Cmo hacemos para llegar de esta vigencia formal a la vigencia real?.
Segundo momento
Propsito:Reflexionar a partir de lo trabajado y poder confrontar con la realidad cotidiana tenien- do en cuenta que todo documento puede modificarse ante nuevas necesidades.Hallar las diferencias entre derechos y comodidades de consumo.
Tiempo estimado:80 minutos.
Consigna:Qu quitaran o agregaran al texto de la Convencin? Por qu?
Desarrollo:Se trabaja en subgrupos. Reflexionan sobre la consigna y luego escriben una sntesis para comentar a los compaeros en la puesta en comn. En ella cada subgrupo expone el resultado de su discusin.Si bien la Convencin sobre los Derechos del Nio es una de las ms aceptadas por sus ca-ractersticas, puede resultar interesante debatir en esta actividad cmo est tratado el gne-ro en el documento, situacin que ya se explicita en el mismo nombre de la Convencin.Tambin puede resultar importante al trabajar con chicos y chicas de menor edad, mostrar las diferencias entre aquello que es realmente necesario (derechos) y aquello que puede ser comodidades de consumo.
-
278
Qu es esto de los derechos humanos?
Actividad 3
Eje temtico:Derechos de nios, nias y adolescentes.
Propsito:Realizar un primer acercamiento a algunos de los derechos de los nios, nias y adolescentes.
Destinatarios:Nios y nias desde 10 aos, adolescentes y jvenes.
Primer momento
Materiales:Ocho tarjetas con imgenes y ocho tarjetas con textos que corresponden a esas imge-nes. Las imgenes se encuentran en el anexo del captulo y el CD.
Tiempo estimado:20 minutos.
Consigna: Disponer dos hileras de ocho tarjetas cada una, boca abajo sobre la mesa. Cada juga-dor descubre dos tarjetas. Si coincide el texto con la imagen correspondiente se queda con ellas y tiene derecho a jugar nuevamente. En caso contrario las vuelve a la posicin anterior. Gana el que logra ms pares de tarjetas.
Desarrollo:Juego memotest: Se trabaja en subgrupos de cuatro participantes.Cada subgrupo recibe un juego de tarjetas con distintas imgenes y textos de los dife-rentes derechos de nios, nias y adolescentes correspondientes a las imgenes.
Segundo momento
Consigna:Conversar entre los cuatro participantes de cada subgrupo para realizar una produc-cin colectiva. Pueden elegir un cuento, una historieta, una cancin, una representa-cin, etc. cuyo eje sea los derechos trabajados.
Desarrollo:Es importante que los participantes se expresen libremente. Se pondrn de acuerdo para realizar, a partir del juego con las tarjetas, un cuento, una historieta o una cancin para mostrar al grupo total en la puesta en comn.
-
279
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Actividad 4
Eje temtico:Derechos de nios, nias y adolescentes.
Propsito:Vivenciar los derechos de los nios, nias y adolescentes.
Destinatarios:Nios, nias, adolescentes y jvenes.
Tiempo estimado:15 minutos.
Primer momento
Materiales:Fotos o dibujos que ilustran derechos (ejemplos: derecho a la salud, a jugar, a la edu-cacin, etc.). Hay imgenes disponibles en el CD.
Consigna:Qu derecho le corresponde a esa imagen?
Desarrollo:Se divide a los participantes en subgrupos y se le entrega una imagen a cada subgrupo. Los participantes reflexionan sobre qu derecho le corresponde a la imagen recibida.
Segundo momento
Tiempo estimado:40 minutos.
Materiales:Pizarrn o papel afiche y tizas o fibrn.
Consigna:Pensar una situacin a partir de la imagen para luego dramatizarla.
Desarrollo:Los participantes piensan una situacin que represente el derecho correspondiente a la imagen que les ha tocado para luego dramatizarla.Cada subgrupo dramatiza la situacin pensada. El resto de los compaeros intentar reconocer el derecho dramatizado.La coordinacin anotar todos los derechos que surjan, en el pizarrn o papel afiche, tengan o no relacin con la imagen.El grupo total evaluar las dramatizaciones realizadas.Se leern nuevamente los derechos anotados por la coordinacin que preguntar si se puede agregar otro derecho, para completar con aquellos que no se mencionaron.
-
280
Qu es esto de los derechos humanos?
Actividad 5
Eje temtico:Derechos de nios, nias y adolescentes.
Propsito:Interiorizar los paradigmas de infancia y compararlos.
Destinatarios:Adolescentes, jvenes y adultos.
Tiempo estimado:60 minutos.
Materiales:Fotocopia del texto sobre los paradigmas.
Consigna:
Leer el texto Del Patronato a la Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias 3. y Adolescentes. Sealar las diferencias entre los dos paradigmas.
Construir un cuadro agrupando de un lado las caractersticas de un paradigma y del 4. otro las del otro paradigma.
Desarrollo:El trabajo se realiza en subgrupo de no ms de cuatro integrantes. Luego de contes-tadas las consignas, en la puesta en comn cada grupo mostrar su produccin. Se sistematizarn todas las producciones en un cuadro en el pizarrn. En la devolucin es importante tener en cuenta la integralidad de los derechos y aclarar las dudas que surgieran sobre los dos paradigmas.
Actividad 6
Eje temtico:Derechos de nios, nias y adolescentes.
Propsito:Reflexionar sobre la situacin de los derechos de los nios, nias y adolescentes en situacin de calle.Introducir en la prctica del conocimiento de los sistemas de Proteccin Integral y el Patronato.
Destinatarios:Adolescentes, jvenes y adultos.Tiempo estimado:40 minutos.
-
281
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Materiales:Artculo de diario Lo consideran tentativa de robo12, cuadro comparativo de Patro-nato y Proteccin Integral, Ley N 10.903 del Patronato de Menores y ley N 26.061 de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes.
Consigna:
Lectura del resumen del artculo del diario.1.
Actuar como acusador/a o defensor/a del nio que el artculo del diario describe.2.
Desarrollo:Se hace la lectura del artculo del diario de manera grupal o individual, segn lo con-sidere mejor la coordinacin del taller. Se puede hacer una pequea puesta en comn en los grupos de menor edad para asegurarse que el relato de lo sucedido ha sido comprendido por todos/as.La actividad simula un juicio donde se divide al grupo en dos subgrupos que debern tomar el papel de fiscal y defensor del nio cuya historia se relata. Se debe dar algunos minutos a los subgrupos para que discutan entre todos/as cules sern los argumentos. Asimismo pueden separarse dos o tres participantes en calidad de jueces o mediadores.Primero hablar uno de los subgrupos exponiendo sus razones, luego el segundo y as sucesivamente hasta que los argumentos ya no sean ms originales. Los jueces o mediadores debern tomar una decisin en funcin del juicio o debate presentado exponiendo las razones de dicha resolucin.La puesta en comn de la actividad es relacionar estas dos posturas diferentes con el Patronato y la Proteccin Integral. Puede tenerse en cuenta el contenido del cuadro comparativo como gua. A su vez ser importante identificar cmo actan las personas mencionadas en el caso, en relacin con cada paradigma, y hacer hincapi en aquellos contenidos que no fueron mencionados durante la discusin.Con grupos de mayor edad puede complejizarse la actividad dndoles las leyes o el cuadro comparativo a cada uno de antemano para que puedan tener ms argumentos. Adems pueden separarse algunas otras personas en calidad de periodistas para que preparen un informe al final del juicio como reporteros de distintos canales de TV con sus distintos estilos y tendencias. Esto dar lugar a una reflexin sobre el papel que juega la prensa en estas situaciones.
Actividad 7
Eje Temtico:Los dos paradigmas de la infancia.
Propsito:Detectar en un caso real la convivencia de los dos paradigmas. 13
12 El artculo est a continuacin de la Actividad 7 y en el CD.13 Para hacer esta actividad es necesario que el grupo conozca los paradigmas y sus caractersticas.
-
282
Qu es esto de los derechos humanos?
Materiales:Resumen del artculo periodstico de Carlos Prieto, Clarn, 4-10-2003 Lo consideran tentativa de robo, cuadro comparativo de los dos paradigmas y artculos de la Con-vencin.
Tiempo estimado:80 minutos.
Primer momento
Consigna:
Leer el artculo y el cuadro. Detectar qu argumentacin utiliza cada uno de los 1. actores sociales.
Ordenar los distintos actores sociales, segn sus argumentos, de un lado u otro del 2. cuadro de los dos paradigmas.
Desarrollo:Se divide la clase en subgrupos. Los participantes leern el artculo periodstico y el cuadro de los dos paradigmas.Puesta en comn: construir en el pizarrn un cuadro armado con los aportes de cada grupo. Es importante que la coordinacin recalque el rol del Estado como garante de los derechos humanos.
Segundo momento
Consigna:
Leer los siguientes artculos de la Convencin sobre los Derechos del Nio: 1. Art. 2 (derecho del nio a no ser discriminado por su posicin econmica o de cual-quier otra ndole), Art. 12 (derecho del nio a ser escuchado en los procedimientos judiciales), Art. 27 (derecho del nio a un nivel de vida adecuado, compromiso del Estado para ayudar a los padres y asistencia en nutricin), Art. 31 (derecho del nio al descanso y juego), Art. 37 (encarcelamiento del nio slo como medida de ltimo recurso).
Qu derechos se le respetan a Pedro y cuales no?2.
Desarrollo:La coordinacin repartir los artculos mencionados para relacionarlos con el caso. Los participantes deben pensar si Pedro tiene estos derechos garantizados. Es importante retomar aqu la vigencia formal y la vigencia real de los derechos.
Lo consideran tentativa de robo
Ir a juicio un chico que intent llevarse dos pesos de una propina.Resumen del artculo periodstico de Carlos Prieto, Clarn, 4-10-2003.Fue en un bar de Belgrano. El chico tena 16 aos y estaba pidiendo en el local. Discuti con un mozo por la propina que estaba sobre una mesa. Aunque la dej, lo detuvieron porque sali corriendo.
-
283
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Poco despus de la medianoche, Pedro, de 16 aos, entr en un bar para pedirles dinero a los clientes. El mozo le dijo que se fuera porque consider que la presencia del chico indigente molestaba a los clientes.El adolescente sigui pidiendo. Un cliente que haba recibido un vuelto de tres pesos, le dio uno a Pedro y dej los otros dos pesos sobre la mesa. El mozo le dijo al cliente no es necesario, como frmula de cortesa.Despus de escuchar al mozo, Pedro exclam Ah, no la quers?, y puso su mano sobre los dos pesos, pero el mozo lo vio y le advirti que dejara el dinero donde estaba. Pedro solt los dos pesos, escupi al mozo y sali a la calle corriendo.El mozo corri detrs de l, y lo alcanz veinte metros despus. Enseguida se sumaron dos policas que, luego de algunos forcejeos, lograron detener al muchacho.Uno de los agentes, segn declar, haba visto entrar a Pedro al bar y se haba quedado en la zona como precaucin porque le pareci sospechoso. Al menor, segn el expediente, le secuestraron una pistola de plstico.En su dictamen, la fiscal solicit que el adolescente vaya a juicio por intento de robo, ya que consider que en el hecho existi intento de robo y ejercicio de la fuerza para lograr la impunidad.El defensor oficial se opuso al pedido, ya que entendi que no hubo robo, pues el acusado dej el dinero cuando se lo ordenaron.En su presentacin, el defensor argument que en un chico de su condicin social, el rechazo de la propina por parte del mozo lo llev a creerse con derecho a ser el beneficiario.En otro tramo de su defensa, opin que pretender contener la indigencia con la penalizacin de conductas sociales que no constituyen delito, es un camino reido con los principios bsicos de la Constitucin Nacional.La resolucin de enjuiciamiento de la jueza fue apelada por la defensa del adolescente, pero la Cmara ratific la resolucin de primera instancia.La Sala VII de la Cmara, consider que no tena nada que ver que (el acusado) sea un indigente, ya que le estaba intentando sustraer dinero a otra persona que trabaja y cuya situacin econmica es ms que factible que no sea floreciente.
El derecho de nios, nias y adolescentes a ser escuchados
El nio, la nia y los adolescentes tienen derecho a ser escuchados y a que sus opi-niones sean tenidas en cuenta y puedan influir en la toma de decisiones de una familia, una escuela y una comunidad. Este derecho no es un regalo que le puedan hacer algu-nos adultos en ciertas ocasiones, sino un derecho legislado por la Convencin sobre los Derechos del Nio, de validez universal:
El Artculo 12 expresa:Los Estados Partes garantizarn al nio que est en condiciones de formarse
un juicio propio el derecho de expresar su opinin libremente en todos los asuntos que afectan al nio, tenindose debidamente en cuenta las opiniones del nio, en funcin de la edad y madurez del nio. Con tal fin, se dar en particular al nio oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al nio ()
El mismo derecho tambin se encuentra legislado en la ley nacional y en la ley de la Ciudad de Buenos Aires (ley 26.601) de Proteccin Integral de los Derechos de las
-
284
Qu es esto de los derechos humanos?
Nias, Nios y Adolescentes14 y ley 114 de Proteccin integral de los Derechos de los Nios, Nias y Adolescentes.15
Estas tres leyes consideran al nio, la nia y al adolescente como sujeto activo ms que mero observador. No indican un mnimo de edad para que el nio, la nia o el ado-lescente exprese sus puntos de vista, el lmite es la capacidad de formular su opinin. No bien el nio, la nia o el adolescente puede expresar su preferencia sobre un tema de su inters, tiene derecho a formarse una opinin y de expresarla a los dems.
El derecho a ser escuchado est interrelacionado estrechamente con otros derechos y ste no puede garantizarse si no se garantizan aquellos. Por ejemplo, no existe el derecho a ser escuchado sin el derecho a la libertad de expresin, a la libertad de pen-samiento, conciencia y religin, a la libertad de asociacin, al acceso a la informacin y a la activa participacin democrtica.
No se trata slo de que los nios, nias y adolescentes sean capaces de expresarse, sino tambin de la capacidad de los adultos de escuchar lo que dicen (hasta dnde estn dispuestos a revisar sus propias opiniones y actitudes en relacin a los reclamos de los nios, nias y adolescentes).
El derecho de nios, nias y adolescentes a ser escuchados no significa que las opi-niones de los chicos y chicas sean aceptadas automticamente. Expresar una opinin es diferente a tomar una decisin, pero la capacidad de opinar pierde su sentido si no es capaz de influir en las decisiones. El dilogo y el intercambio de informacin precisa, ser alentado.
La participacin en la familia, la escuela y la comunidad desde edades tempranas es fundamental para el desarrollo personal. Fortalece las habilidades comunicativas y la con-fianza, estimula los intereses en temas polticos, refuerza el sentimiento de pertenencia a la comunidad, y motiva a tomar decisiones responsables. La participacin construye democracia. Un nio, nia o adolescente que vive bajo tutela 17 aos no puede actuar democrticamente en la vida adulta de un da para el otro, al cumplir 18 aos.
El aprendizaje de la ciudadana debe incluir el ejercicio de los derechos. Dice Daniel ODonnel: Ya no se trata ahora de ensear para el ejercicio futuro, sino de ensear para el ejercicio presente o, visto de otra manera, aprender en el ejercicio. No hay otra forma de aprender una conducta democrtica que practicndola. La escuela no puede ensear la democracia sin vivir la democracia () Los procesos de participacin de nios y adolescentes deben originarse en la construccin colectiva de las normas que regu-larn dicha participacin. El trmino construccin colectiva alude, en concreto, a que los nios pueden y deben contribuir y opinar sobre las reglas del juego con las cuales participarn. Esta actividad debe estar guiada por el principio del ejercicio progresivo de
14 Artculo 24: DERECHO A OPINAR Y A SER OIDO. Las nias, nios y adolescentes tienen derecho a: a) Participar y expresar libremente su opinin en los asuntos que les conciernan y en aquellos que tengan inters; b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo. Este derecho se extiende a todos los mbitos en que se desenvuelven las nias, nios y adolescentes; entre ellos, al mbito estatal, familiar, comunitario, social, escolar, cientfico, cultural, deportivo y recreativo.15 Artculo 17: Derecho a ser odo. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a ser odos en cualquier mbito cuando se trate de sus intereses o al encontrarse involucrados personalmente en cuestiones o procedimientos relativos a sus derechos.
-
285
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
los derechos, de tal manera que se pida y d a los nios, nias y adolescentes lo que pueden dar y necesitan recibir segn su grado de madurez. Construir colectivamente las normas permite que todos los participantes (nios, nias, adolescentes y adultos) las in-ternalicen, valoren su funcin y se co-responsabilicen del proceso y de los resultados que se quieren lograr. La escuela debera ser el mbito privilegiado para este trabajo.16
Actividad 8
Eje temtico:El derecho a ser escuchado.
Propsito:Comparar situaciones cotidianas en el aula y percibir dos modalidades de relacin y comunicacin entre docentes y alumnos.Observar como fue cambiando la comunicacin entre maestros y estudiantes.
Destinatarios:Nios, nias, adolescentes y adultos.
Tiempo estimado:40 minutos.
Materiales:Dos dibujos correspondientes a dos situaciones, en una clase, distintas en el tiempo; por ejemplo, uno en 1920 y otro en la actualidad. Las imgenes estn en el Anexo del captulo y en el CD.
Consignas:
Observar detenidamente los dos dibujos. 1.
Qu diferencias encuentran entre uno y otro? Qu similitudes? Redactar un di-2. logo que tenga lugar entre los personajes para cada uno de los dibujos
Desarrollo: La coordinacin forma subgrupos que no deben ser ms de tres para evitar que la acti-vidad sea muy larga y se torne aburrida. Cada subgrupo recibir ambos dibujos.Cuando los participantes observan los dibujos y comienzan a distinguir similitudes y diferencias, se recomienda sugerirles que vayan tomando nota, para tenerlas en cuenta a la hora de armar los dilogos. Estos dilogos sern los que dramatizarn.En los grupos de menor edad es muy importante asistir a los subgrupos, para la redaccin y la dramatizacin. La frustacin de alguno de los subgrupos, por ejemplo, no animarse a ac-tuar por vergenza, pueden perjudicar la tarea del resto de los participantes. Se recomien-da practicar la secuencia por lo menos una vez antes de representarla ante el grupo total.
16 Daniel ODonnell. La Convencin sobre los Derechos del Nio. Estructura y contenido. Disponible en http/www.iin.oea.org/la convencin sobre los derechos del nio.pdf (junio-2007)
-
286
Qu es esto de los derechos humanos?
Cada uno a su turno los subgrupos actan su escena. Al final de cada una de ellas es necesario dialogar entre todos/as para asegurar que las dramatizaciones han sido comprendidas.Una vez terminadas todas las dramatizaciones es importante recapacitar entre todos/as sobre las similitudes y diferencias que se hubieran representado, y preguntar al grupo acerca de sus vivencias al respecto. Rastrear la situacin de escucha o no escucha es uno de los ejes de esta devolucin al grupo y ver el cambio en la concepcin de in-fancia a lo largo del tiempo puede resultar interesante en los grupos de mayor edad.
Actividad 9
Eje temtico:Derecho a ser escuchado.
Propsito:Conocer los artculos 12 y 13 de la Convencin sobre los Derechos del Nio.
Destinatarios:Nios, nias, adolescentes y adultos.
Tiempo estimado:30 minutos.
Materiales:Artculos 12 y 13 de la Convencin sobre los Derechos del Nio.
Consigna:Leer los artculos.1. Apropiarse de los artculos reescribindolos con palabras sencillas y en primera per-2. sona.
Desarrollo:La coordinacin entregar a los participantes los artculos 12 y 13 de la Convencin sobre los Derechos del Nio para que los lean y pregunten si encuentran alguna difi-cultad. Una vez comprendido el texto, redactarn los artculos con sus propias palabras y en primera persona para sentir que les pertenecen. Puede realizarse en forma indivi-dual o en subgrupos, en este ltimo caso podrn usar la primera persona del plural. En una puesta en comn se leern los trabajos realizados y se les puede pedir que digan qu sintieron al hacerlo. En cuanto al tiempo necesario para esta actividad hay que tener en cuenta la lecto-comprensin del grupo.
Actividad 10
Eje temtico:El derecho a la identidad.
-
287
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Propsito:Estimar y reflexionar sobre el valor del derecho a la identidad en cada persona, nio/a, joven o adulto.
Destinatarios:Nias y nios mayores de 10 aos, adolescentes y adultos.
Tiempo estimado:60 minutos.
Materiales:Afiches y marcadores o pizarrn y tizas. Artculos de diarios, discursos, casos reales de violacin al derecho a la identidad. Artculos nmero 7, 8 y 9 de la Convencin Inter-nacional sobre los Derechos del Nio y artculos 13 y 14 de la Ley 114 de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y artculo nmero 11 de la ley 26061. Ley N 1161: Da del Derecho a la Identidad de las nias, nios y adolescentes en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. Estos materiales estn disponibles en el CD.
Buenos Aires, 30 de octubre de 2003 La Legislatura de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Artculo 1.- Establcese el 22 de octubre de cada ao como Da del Derecho a la Identidad de las nias, nios y adolescentes en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.Artculo 2 .- Comunquese, etc.
Cecilia FelguerasJuan Manuel Alemany
LEY N 1.161Sancin: 30/10/2003Promulgacin: De Hecho del 24/11/2003Publicacin: BOCBA N 1828 del 28/11/2003
Primer momento
Consigna:
Lluvia de ideas sobre identidad.1.
Construir entre todos/as una definicin de identidad.2.
Desarrollo:Se pone la palabra identidad en el pizarrn o afiche y se le pide a los participantes que digan todas las palabras que esa palabra les sugiera, ya sean otros conceptos, sen-timientos, dudas, etc. Cuando ya el grupo total no propone nuevas palabras se les pide que armen una definicin de identidad que ser anotada a la vista de todos/as.
Segundo momento
Consigna:
Leer los artculos de diario, discursos, etc.1.
-
288
Qu es esto de los derechos humanos?
Teniendo en cuenta el artculo ledo, le haran algn cambio a la definicin de 2. identidad que armaron entre todos/as?
Desarrollo:Se arman subgrupos de no ms de cuatro personas cada uno y se reparte a cada subgrupo un artculo de diario, discurso o caso real para que lea. Es importante que la coordinacin acompae la lectura para el caso que surgieran dudas sobre lo que se lee. En ocasiones los artculos no son lo suficientemente claros si no se tiene alguna informacin adicional.Una vez terminada la lectura cada subgrupo rever la definicin de identidad que han construido entre todos/as y le har los cambios necesarios para ajustarla a la nueva informacin que les aport el caso. La puesta en comn se realiza en semicrculo y cada subgrupo comenta lo que ha ledo y los cambios que ha introducido en la definicin de identidad. La coordinacin va tomando nota de los distintos cambios y aportando datos sobre los distintos casos. Al terminar todos los subgrupos, se intentar retocar la definicin primera para armar una nueva que contenga los distintos aportes. Finalmente se leer la definicin de identidad en las distintas leyes, all se ver que la definicin no es esttica, sino que ha ido cambiando con el tiempo como resultado normal de la historicidad de los derechos. Se podr destacar el papel que las Abuelas de Plaza de Mayo han jugado en lograr la aprobacin de la Convencin sobre los Derechos del Nio para introducir el derecho a la identidad y cmo la historia de nuestro pas ha resignificado este derecho.Para cerrar se puede hacer la lectura del artculo nmero 11 de la ley 26061 Ley de Proteccin Integral de los Derechos de Nios, Nias y Adolescentes:
ARTICULO 11. - DERECHO A LA IDENTIDAD. Las nias, nios y adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quines son sus padres, a la preservacin de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, (...).Los Organismos del Estado deben facilitar y colaborar en la bsqueda, localizacin u obtencin de informacin, de los padres u otros familiares de las nias, nios y adolescentes facilitndoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biolgicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vnculo personal y directo con sus padres, aun cuando stos estuvieran separados o divorciados, o pesara sobre cual-quiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vnculo, amenazare o violare alguno de los derechos de las nias, nios y adolescentes que consagra la ley. En toda situacin de institucionalizacin de los padres, los Organismos del Estado deben garantizar a las nias, nios y adolescentes el vnculo y el contacto directo y permanente con aqullos, siempre que no contrare el inters superior del nio. Slo en los casos en que ello sea imposible y en forma excepcional tendrn derecho a vivir, ser criados y desarrollarse en un grupo familiar alternativo o a tener una familia adoptiva, de conformidad con la ley.
O bien mencionar el Da del Derecho a la Identidad de las nias, nios y adolescentes en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.
Falsificacin de documento Un drama que ya lleva ms de 3 aos.Liliana Caruso, Clarn, 23-07-07.
-
289
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
La pesadilla del hombre al que un secuestrador le rob la identidad Fernando Pittari tiene 40 aos y trabaja en el Automvil Club. Tiene pedido de captura porque el cerebro de la banda que se llev al joven Cristian Schaerer en Corrientes usa su nombre para escapar de la Polica.Tras sobreponerse al accidente domstico de un familiar cercano, Fernando Pittari (40) esperaba como un blsamo las vacaciones que haba planeado en Punta del Este. Prepar las valijas y se fue a Ae-roparque con su familia sin imaginar que ese 6 de marzo de 2004 comenzara un calvario que sigue padeciendo an hoy.Seor, usted no puede viajar. Figura que est en Paraguay. Usted tiene un pedido de captura inter-nacional, fueron las palabras que retumbaron en la cabeza de este empleado del Automvil Club Argentino. Fernando se qued mudo.Cuando reaccion encontr slo malos tratos y ni siquiera lo dejaron tomar sus remedios para la presin. Yo soy empleado, tengo mi DNI de siempre, debe haber una confusin, tengo a mi familia conmigo, hay un error, trat de explicarle a la Polica. Los agentes le dijeron que jueces de Corrientes y Resistencia pedan su detencin.Finalmente le dieron el permiso para viajar, aunque ya en Uruguay sinti que estaba preso. Me lla-maron hasta de Interpol al hotel para decirme que me vigilaban. Nadie le explicaba el por qu de la persecucin hasta que un amigo de Buenos Aires escribi su nombre en Internet y hall un aviso: una recompensa por la captura de Fernando Pittari o Ricardo Jos El Ruso Lorhman, uno de los hombres ms buscados de la Argentina por el secuestro extorsivo de Cristian Schaerer, ocurrido en Corrientes. Cuando el verdadero Pittari oy la novedad no lo poda creer.Lorhman le haba robado la identidad. Cuando volvi de Uruguay, en Aeroparque otra vez una co-mitiva lo aguardaba. A mi me esperaba un grupo SWAT y al delincuente todava no lo encontraron, se queja Pittari.De ah se lo llevaron directo a declarar a Delitos Complejos de la Federal. Estuvo cuatro horas y de all a la provincia de Corrientes. Yo me tuve que pagar el viaje y contratarme un abogado all, nadie me ayud y por ahora nadie me devolvi nada de todos los gastos que esto me gener.Ya en Corrientes, segn la vctima, el juez reconoci que no era la persona que andaban buscando y corrobor sus datos, dnde viva y dnde trabajaba.Al otro da Pittari no slo tena un doble que usaba su nombre y era buscado por la Polica del mundo sino que pasara de ah en ms a ser un hipertenso crnico, a sufrir ataques de pnico, a no dormir nunca ms en tres aos una noche entera.Despus de penar un ao, lo recibieron en el Ministerio del Interior y le advirtieron que nada se poda hacer hasta que el delincuente no fuera capturado. Se puso el apellido de su mam y hasta debi revalidar su casamiento y partidas de nacimiento...El robo de identidad -falsificar documentos a nombre de otra persona real para estafar o pedir crditos a su nombre- es un delito ms frecuente de lo que parece. Se denuncian cuatro casos por da, segn datos de la Procuracin General de la Nacin. La adulteracin de documento tiene una pena de hasta 8 aos, pero apenas un 7 por ciento de los casos llega a juicio.No s por qu ni cmo Lohrman me eligi a m. Creo que mi peor castigo es haber sido un tipo limpio toda mi vida. Eso lo benefici y a m me tortur, asegura Pittari a Clarn.Pittari asegura que mientras El ruso anda suelto, l vive en una crcel. Y lo argumenta: no puede salir del pas porque lo detienen en Migraciones; no maneja por temor a que lo paren en un control policial; tiene licencia en el trabajo por los problemas de salud; no puede pedir prstamos y no puede votar. Y no sale sin llevar en el bolsillo cinco fotocopias selladas por el Ministerio del Interior donde dice que Pittari es en verdad Pittari y no Rodolfo Lorhman ni Jos Lorhman o Rodolfo Lorhman Krentz.
La Pachamama est llegandoSalta / Fiesta popular, La Nacin. Turismo 22-07-07.
La ciudad punea de San Antonio de los Cobres se prepara para recibir la mxima celebracin de la tradicin andina con espectculos y mucho color.
-
290
Qu es esto de los derechos humanos?
Entre el 1 y el 31 de agosto prximo, la ciudad de San Antonio de los Cobres, en Salta, ser el esce-nario de la 12a. Fiesta de la Pachamama de los Pueblos Andinos. La inauguracin oficial est prevista para el sbado 4, cuando se realice el ritual de homenaje a la madre tierra y, posteriormente, la llamada Ceremonia del Chayaco, de la que participarn todas las comunidades collas de esta provincia.Miguel Siares, cacique de la Comunidad Collas Unidos, y Tefila Urbano, de la Comisin Organiza-dora sern quienes tendrn a su cargo la realizacin de la ceremonia del permiso a la Pachamama, ofrecindole a la tierra hojas de coca, chicha y tabaco, mientras se entonan coplas al son de una caja chayera. Como andinos y como collas le pedimos a la Pachamama salud, energa y que nos cumpla los deseos. Por eso nos sentimos orgulloso de que la gente venga a compartir nuestra cultura y nuestra identi-dad, expres Siares a la agencia Tlam.Por su parte, el intendente de la ciudad de Salta, Miguel Iza, manifest: Esta fiesta es una de las cele-braciones culturales ms significativas, tradicionales y expresivas del pas, que acerca a muchos turistas tanto de nuestra provincia como del resto del pas a la ciudad de San Antonio de los Cobres.As, durante todo el mes, en la localidad punea, a 3776 metros sobre el nivel del mar, habr shows, espectculos, degustaciones de comidas tpicas, presentaciones, muestras artesanales y diferentes ac-tos en honor de la mxima deidad femenina, que es venerada por los habitantes de las zonas andinas de Amrica Latina en lo que constituye la celebracin ms importante del ao para esta tradicin.Asimismo, diariamente se podr participar de un circuito turstico denominado Descubriendo San Antonio de los Cobres, paseo que abarca el viejo molino de granos; la ex casa de la Gobernacin de los Andes y una caminata ecolgica por el cerro Terciopelo, desde donde se observan los salares y el nevado del Acay. Cerca de fin de mes, el jueves 30, una caravana partir hacia la localidad de Tolar Grande donde, a las 21, se realizarn rituales en la plaza 9 de Julio, mientras que al da siguiente, ya de regreso en San Antonio, est previsto un almuerzo campestre y un ltimo homenaje a la Pachamama en el cerro Altar Sagrado, que est a 4000 metros de altura.
El discurso de H.I.J.O.S.Pronunciado el 24 de marzo de 2004 por Mara Isabel Prigione y Emiliano Hueravillo de la Regional La Plata de H.I.J.O.S. y nacidos ambos en la ESMA.
El 24 de marzo nunca es una fecha en la que las palabras surjan con facilidad. Por lo menos no desde hace 28 aos. Los sentimientos que estn presentes todos los das de nuestras vidas, se condensan en este da y hacen trampas en la garganta a la hora de decir lo que queremos decir. Pero hagamos el intento. En esta casa del terror que estamos hoy mirando tan de cerca se destruyeron una enorme, inconmensurable cantidad de seres amados. En esta Escuela de Mecnica de la Armada, la Armada ense a sus mejores alumnos su mecnica. La mecnica del terror.Pero eso, seres amados, no fue lo nico que destruy. Destruy tambin eso intangible del amor.Todo aquello que no se puede tocar, pero se ve, se siente. Lo que hace que un hombre y otro hombre y otra mujer y otra mujer y otro hombre y otra mujer, sean mucho ms que eso y se conviertan en un huracn que a la vez sacude y sostiene: un proyecto en comn. Lo que hay entre un grupo de personas y otro grupo de personas, que hacen distintas cosas pero se saben juntos ms tarde o ms temprano. Eso que no se puede tocar, eso que no se puede acariciar como la piel de los que no estn, pero que se ve, se siente, como si fuera una caricia de los que no estn.No, la piel, la mirada, la risa, los abrazos en mitad de la noche, eso, no se puede recuperar.Los aos perdidos para la cotidianeidad para los que la ruleta del espanto los puso entre rejas durante aos tampoco volvern. No volvern nunca esos aos donde hubo que vivir en un pas extrao. Pero lo intangible, lo que esas manos moldearon, la forma de expresar el amor que ellos tuvieron, eso s est en nosotros. Y est vivo para siempre. Porque estamos ac, porque estamos desde hace un montn de aos, porque estn otros. Porque nunca perdimos la capacidad de organizarnos para luchar por un pas diferente. Y organizarse y luchar es la forma que ellos tenan de amar, de expresar su amor.
-
291
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Por eso este lugar todava contiene el horror y el espanto, pero tambin la enorme dignidad de los que han muerto por amor. Por amor a los compaeros, por amor a la patria grande, por amor al pueblo, por amor a ese pas que la lucha de ellos estaba construyendo. Y por amor a nosotros, sus hijos. Hoy, nosotros, en este da, llenos de ese amor a esas mismas cosas, queremos dejar muy claro qu es lo que queremos. Nosotros queremos que vayan presos, a una crcel comn, con cadena perpetua todos y cada uno de los torturadores, asesinos, secuestradores, apropiadores de bebs. Y que vayan presos tambin los instigadores, los beneficiarios y los planificadores del genocidio. Nosotros queremos que todos los que fueron arrancados de sus madres que parieron en cautiverio para ser apropiados por militares o regalados a sus amigos recuperen su verdadera identidad. Si las abuelas han encontrado hasta ahora a 77 nietos y nietas, qu no podra hacer el Estado si se lo propusiera.Han pasado ms de 20 aos desde la cada de la Junta Militar. Ms de 20 aos hemos perdido los hermanos y hermanas, las abuelas, los abuelos, las tas, los primos. Ms de 20 aos han perdido ellos. Porque ellos viven desde que nacieron presos sin saberlo, y todo gobierno que no los busque, que no les devuelva la libertad de saber quines son y quines fueron sus madres y sus padres son gobiernos que sostienen y avalan la desaparicin forzada de personas. Nosotros queremos que se abran todos los archivos, que se sepa absolutamente todo lo que pas. Quines los secuestraron, quines los torturaron, quienes los asesinaron, quines robaron sus hijos, nuestros hermanos, dnde estn sus cuerpos, dnde estn. Por nosotros, por nuestras familias, pero por sobre todo por este pas.Ningn pas puede crecer sobre la mentira. Sabemos que esos archivos existen, sabemos que se pue-den abrir, sabemos que depende de la voluntad poltica de quienes gobiernan que la verdad siga sepultada o salga a la luz.Nosotros queremos que as como el congreso anul las leyes de impunidad, anule los indultos y que el poder judicial declare que son inconstitucionales todas las normas que hagan que un genocida sea perdonado o ni siquiera juzgado.Nosotros queremos que todos los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detencin durante la dictadura sean lugares preservados, para que se pueda investigar primero y para que todos sepan que ah se tortur y asesin a personas, que ningn editorialista de La Nacin pueda darse el lujo de poner en duda la veracidad de los hechos. Pero queremos tambin que en esos lugares se re-cuerde y se diga por qu los mataron, quines eran, por qu luchaban, cul era su proyecto de pas.Nosotros queremos que se le d solucin a las protestas. Trabajo a los que luchan por trabajo, vivienda a los que luchan por vivienda, salarios dignos a los que luchan por sus sueldos. Las protestas no se paran con causas judiciales, las protestas se terminan con soluciones. No queremos que se criminalice la protesta. No queremos que se enjuicie a los que luchan. Nosotros queremos que no se pague ni un solo centavo de la deuda externa.Porque es ilegtima, inmoral y fraudulenta. Ilegtima porque no fue contrada por el pueblo argentino. Inmoral porque se paga con el hambre de nuestros nios. Fraudulenta porque es el producto de una estafa. Pero si no se paga la deuda y la riqueza sigue llenando los bolsillos de los ricos y vaciando el de los pobres no nos sirve para nada. Queremos que la deuda no se pague y que la riqueza se distribuya equitativamente. Nosotros queremos que se desmantele el aparato represivo, porque los represores de la dictadura son lo que en democracia asesinan chicos con la excusa del gatillo fcil. Pero queremos tambin que todos los polticos que sostuvieron las atrocidades cometidas, y que como buenos cama-leones se reciclaron en democracia paguen por lo que hicieron. No slo que dejen de ocupar cargos en los gobiernos, sino que sean castigados con la pena que se merecen. Qu pena se merece quien haya firmado este decreto en 1975: las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del presidente de la Nacin, que ser ejercido a travs del Consejo de Defensa, procedern a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del pas. Pues fue firmado por Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero, entre otros. Y esos son slo dos botones de muestra. Estamos rodeados de Bussis, de Pattis, de Ricos, de Cavallos, slo es cuestin de buscar, depurar, juzgar y castigar. Porque los que avalaron el genocidio en su momento siguen haciendo lo suyo en democracia. Slo para dar un ejemplo, durante el gobier-
-
292
Qu es esto de los derechos humanos?
no de Ruckauf los servicios de inteligencia de la polica de la provincia de Buenos Aires, investigaron a HIJOS tan exhaustivamente que llegaron a detallar hasta una tallarinada que compartieron nuestros compaeros de Mar del Plata.Todo eso queremos. Y cuando nosotros decimos queremos quiere decir que no dejaremos de luchar hasta conseguirlo, como lo hemos hecho hasta ahora, como no dejaremos de hacerlo.Porque nosotros hoy, ac, hemos venido a hacer lo mismo de siempre. Hemos venido a luchar contra la impunidad, contra el olvido, contra el silencio.No hemos venido a la entrega de un predio, aunque la entrega de este predio nos da ms fuerza para seguir, como nos dio fuerza la nulidad de las leyes de impunidad en el congreso. No hemos venido a recibir ningn reconocimiento. Porque reconocer nuestra lucha, la de las Madres, la de las Abuelas, la de los Familiares, la de los Ex detenidos no es otra cosa que meter presos a los culpables, recuperar la identidad de todos los jvenes apropiados durante la dictadura, que nos entreguen toda la verdad sobre nuestros seres queridos y que el proyecto de pas por el que luchaban nuestros padres y nuestras madres se convierta en realidad.Mi nombre es Emiliano Hueravillo, nac aqu en la Esma. Aqu, mi mam, Mirta Mnica Alonso me trajo al mundo. Como ella, de todos los centros clandestinos de detencin la zona sur de Buenos Aires, cien-tos de mujeres valientes trajeron a sus hijos al mundo entre mdicos torturadores. A todos nuestros hermanos y hermanas que han nacido aqu y que no fueron entregados a sus familias como yo, sepan que los estamos buscando, los estamos esperando, estamos deseando contarles que sus madres los amaban, que sus padres los amaban y que fueron parte de lo mejor de una generacin que se jug por entero por dejarnos un pas mejor. Compaeros, compaeras: no somos quienes para decir cul es el mejor homenaje, cada quien sabr. Nosotros, elegimos estar juntos, elegimos pelear por lo que creemos justo, aunque nos digan que es imposible, que no es el contexto, que no estn las condiciones; elegimos discutir entre todos cul es la mejor manera de pelear, y aceptar el desafo de escucharnos y escuchar, an cuando somos muy distintos y venimos de lugares diferentes. Nosotros elegimos hacer de esta lucha una lucha de todos los das. Hasta cundo? Hasta la victoria, qu duda cabe. Crcel comn, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cmplices. Restitucin de la identidad de nuestros hermanos apropiados.Reivindicamos la lucha de nuestros padres y sus compaeros por un pas justo y solidario.
Actividad 11
Eje temtico:Trabajo infantil.
Propsito: Reflexionar sobre el trabajo infantil.
Destinatarios:Nios, nias y adolescentes.
Materiales:Distintas fotos de nios trabajando. Pizarrn o papel afiche, tizas o fibrn. Hay fotos disponibles en el CD.
Primer momento
Tiempo estimado:40 minutos.
-
293
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Consigna:Observar la fotografa.1. Describir lo observado.2.
Desarrollo:La coordinacin forma subgrupos de 4 a 6 integrantes. Distribuye distintas fotografas de nios/as que trabajan. Pide a los participantes una descripcin de las fotografas. En una puesta en comn cada subgrupo describe y muestra la fotografa con la que trabaj.
Segundo momento
Tiempo estimado:40 minutos.
Consigna:Decir una palabra o frase sobre el trabajo infantil.1. Definir trabajo infantil.2.
Desarrollo:Mediante una lluvia de ideas se les pide que digan una palabra o frase sobre el trabajo infantil. Estas se escriben en el pizarrn o en papel afiche.Vuelven al subgrupo para definir trabajo infantil a partir o no de las ideas o palabras ano-tadas. En una puesta en comn se cierra el segundo momento leyendo las definiciones.
Tercer momento
Tiempo estimado:40 minutos.
Consigna:Cuntas horas penss que trabajan?1. Cuanto dinero ganan?2. Por qu penss que realizan ese trabajo?3. Pueden asistir a la escuela?4. Tienen tiempo para jugar?5. Si tuvieras que realizar ese trabajo, qu cosas de tu vida cotidiana no podras 6. hacer?Qu artculos de la Convencin se violan cuando un/a nio/a trabaja?7.
Desarrollo:La coordinacin formar subgrupos, pueden ser los mismos de la primera parte o si lo cree conveniente los puede modificar.Una vez finalizada la actividad harn una puesta en comn donde cada subgrupo leer lo realizado. La coordinacin tratar de hacer una devolucin uniendo el resultado de todas las partes de la actividad.
-
294
Qu es esto de los derechos humanos?
Actividad 12
Eje temtico:El trabajo infantil.
Propsitos:Conocer la organizacin de Nios y Adolescentes Trabajadores y OIT - C138 Con- venio sobre la edad mnima, 1973 (fragmento).Reflexionar sobre el trabajo infantil.
Destinatarios:Adolescentes y adultos.
Materiales:Informe de NATs, Convencin sobre los Derechos de los Nios y Convenio 138 de la OIT (fragmento), pizarrn o papel afiche, tiza o fibrn. La Convencin, el Convenio y el Informe estn disponibles en el CD.
Tiempo estimado:80 minutos.
Consignas:Leer con atencin el texto dado.1. Tomar apuntes de lo que crean ms importante para compartir en la puesta en 2. comn.Qu derechos se mencionan y cules son vulnerados?3.
-
295
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Qu posicin adoptaran de las que aparecen enfrentadas? Argumenten por es-4. crito por qu la elegieron.
Desarrollo:La coordinacin formar subgrupos de 4 participantes. Les entregar el informe de NATs y el fragmento del Convenio 138 de la OIT. Una vez realizado el trabajo, en una puesta en comn cada subgrupo expondr ante resto de los compaeros el trabajo realizado. Se escribirn en el pizarrn o en papel afiche los puntos sobresalientes de la produccin de cada subgrupo. Luego se sealarn las coincidencias y divergencias para continuar la reflexin juntos. Si no conocieran la Convencin sobre los Derechos de Nio, se les entregar algunos artculos o la totalidad del documento.
Informe
El movimiento de Nios y Adolescentes Trabajadores (NATs) lleg a la Argentina. Obligados a trabajar por razones econmicas, sus integrantes luchan por mejores condiciones laborales. Polmica entre ONGs dedicadas a la niez.Elisabeth Contrera, Pgina 12, Sociedad, 07-01-2007.
El movimiento de Nios y Adolescentes Trabajadores se extendi por Amrica latina.Ellos prefieren autodenominarse NATs. En realidad, es la sigla de un movimiento social en pleno auge en pases del Tercer Mundo, que nuclea a Nios y Adolescentes Trabajadores. Aunque la Argentina se integr tarde a esta corriente, con fuerte presencia de Per o Chile, en la actualidad unos 200 chicos de entre 6 y 18 aos de todo el pas se unieron al movimiento para luchar por mejores condiciones laborales. Este fue el motor que impuls a pibes y pibas de Mar del Plata, y casi al mismo tiempo a los de Crdoba y Jujuy, a crear este espacio donde se reconocen como nios trabajadores. Para algunas organizaciones, digerir esta realidad es imposible ya que es contraria a la ley que defiende los derechos del nio. No podemos combatir el trabajo infantil dando al nio un mameluco y un casco, sostie-nen. Para otras ONG, que colaboraron en el surgimiento de la organizacin, la sindicalizacin de los chicos es una herramienta necesaria para acceder a una fuente de trabajo digna.Ariel Zapana es representante del Movimiento NATs en Jujuy y delegado por la Argentina en el Movi-miento Latinoamericano de Nios Trabajadores (Molacnat). Es consciente de la contradiccin que en-cierra la consigna que los aglutina. Sin embargo, se resigna al saber que los principios que rezan en la Convencin Internacional por los Derechos del Nio, por ejemplo, se convierten en letra muerta ante las penurias cotidianas. Somos conscientes de eso. Pero lo que ustedes no ven quiz es la situacin que se vive en mi barrio, en mi casa. Tengo que trabajar para ayudar a mi familia porque existe una necesidad, se justific.l se gana la vida desde los 7 aos. Empez limpiando vidrios y botas en San Salvador de Jujuy y hoy, con 18 aos, es artesano. Con lo que gana, Ariel puede colaborar con su familia. Ellos viven en Belgra-no, uno de las barrios ms pobres de la ciudad. Hoy ya no es un integrante ms del movimiento sino un educador, tarea a la que lo habilita sus 18 aos recin cumplidos.Estamos reclamando por algo justo. Queremos trabajar y no queremos ser explotados, sostiene Ariel. Ahora queremos difundir en todo el pas lo que somos. Esto nos permite conocer nuestros de-rechos, la situacin de otros chicos de la Argentina. Nos da las herramientas para hacernos escuchar, agrega el chico, que es uno de los encargados de organizar el encuentro nacional que se realizar a fines de febrero en su ciudad natal.Con esta organizacin, la Argentina se suma a un movimiento con fuerte crecimiento en Amrica latina. La cuna de la corriente es Per, donde hay 14 mil menores organizados. Tambin est presente en Paraguay, Chile, Venezuela y Colombia.En Mar del Plata, la ONG Centro de Resiliencia replic lo que haban aprendido en un encuentro de NATs realizado en Bolivia en 2001. Aunque desde la organizacin aclararon que no promueven el tra-
-
296
Qu es esto de los derechos humanos?
bajo infantil sino que capacitan a nios en diferentes habilidades. Es bastante difcil la organizacin del movimiento, pero esto es parte de nuestra cultura. En pases como Per esto es aceptado por la sociedad. Es ms, el movimiento est encolumnado detrs de los gremios. En la Argentina todava causa dolor y espanto y los gremios se encolumnan con la OIT en lucha por la erradicacin del trabajo infantil, compar Alejandra Murillo, integrante del centro.No escandalizarse ante el trabajo infantil es un tarea de sinceramiento que debe hacer la sociedad, sostuvo. La realidad es que todos los das se ve a nios saliendo a cartonear con sus padre, a otros limpiando parabrisas. Por ello, creemos que el primer derecho que hay que cumplir es el derecho a la vida y si ellos no salen a trabajar no pueden vivir ni estudiar, enfatiz. La asociacin Conciencia coincide en que para resolver este problema hay que prevenir y concientizar a travs de la educacin. Es una problemtica muy compleja que requiere de una agenda pblica, enfatiz Susana Finger, directora del Programa Porvenir, que busca erradicar la explotacin de nios en la actividad tabacalera de Salta y Jujuy.Otras organizaciones rechazan esta forma de organizacin. Basan su posicin en los principios esta-blecidos en la Convencin por los Derechos del Nio y en el Convenio 138 de la Organizacin Interna-cional del Trabajo (OIT) que establece que la edad mnima de empleo es de 14 a 18 aos. A un chico que trabaja y que tiene sus derechos vulnerados no se lo ayuda dndole un mameluco y casco sino reclamando que se garantice su derecho a la educacin, asever Susana Santomingo, representante de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur integrada por la CGT y CTA.La dirigente acus a las ONG, que propician la incorporacin de los chicos al movimiento, y a un sector de la Iglesia de capitalizar la condicin de vulnerabilidad de los nios para acceder a financiamiento de organismos internacionales y de esa forma mantener la situacin de pobreza. Aceptar que los chicos se organicen no slo naturaliza el trabajo infantil sino que adems no obliga al Estado a gastar energas en cumplir su rol, sostuvo.Desde el otro sector rechazaron las acusaciones. Son los mismos chicos los que quieren luchar por un trabajo digno, responde Esteban Ricci, educador en Mar del Plata.
OIT - C138 Convenio sobre la edad mnima, 1973Convenio sobre la edad mnima de admisin al empleo (Nota: Fecha de entrada en vigor: 19:06:1976.) Lugar: GinebraFecha de adopcin: 26:06:1973Sesin de la Conferencia: 58Sujeto: Eliminacin del trabajo infantil y proteccin de los nios y de los adolescentes.Estatus: Instrumento actualizado. Este instrumento hace parte de los convenios fundamentales.
La Conferencia General de la Organizacin Internacional del Trabajo: Convocada en Ginebra por el Consejo de Administracin de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 6 junio 1973 en su quincuagsima octava reunin. Despus de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la edad mnima de admisin al empleo, cuestin que constituye el cuarto punto del orden del da de la reunin.Teniendo en cuenta las disposiciones de los siguientes convenios: Convenio sobre la edad mnima (industria), 1919; Convenio sobre la edad mnima trabajo martimo), 1920; Convenio sobre la edad mnima (agricultura),1921; Convenio sobre la edad mnima (paoleros y fogoneros), 1921; Convenio sobre la edad mnima (trabajos no industriales), 1932; Convenio (revisado) sobre la edad mnima (tra-bajo martimo), 1936; Convenio (revisado) sobre la edad mnima (industria), 1937; Convenio (revisado) sobre la edad mnima (trabajos no industriales), 1937; Convenio sobre la edad mnima (pescadores), 1959, y Convenio sobre la edad mnima (trabajo subterrneo), 1965. Considerando que ha llegado el momento de adoptar un instrumento general sobre el tema que reemplace gradualmente a los actuales instrumentos, aplicables a sectores econmicos limitados, con miras a lograr la total abolicin del trabajo de los nios, y despus de haber decidido que dicho ins-trumento revista la forma de un convenio internacional, adopta, con fecha veintisis de junio de mil
-
297
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
novecientos setenta y tres, el presente Convenio, que podr ser citado como el Convenio sobre la edad mnima, 1973: Artculo 1Todo Miembro para el cual est en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una poltica nacional que asegure la abolicin efectiva del trabajo de los nios y eleve progresivamente la edad mnima de admisin al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el ms completo desarrollo fsico y mental de los menores. Artculo 2 1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deber especificar, en una declaracin anexa a su ratificacin, la edad mnima de admisin al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo dispuesto en los artculos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna persona menor de esa edad deber ser admitida al empleo o trabajar en ocupacin alguna. 2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podr notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaracin, que establece una edad mnima ms elevada que la que fij inicialmente. 3. La edad mnima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el prrafo 1 del presente artculo no deber ser inferior a la edad en que cesa la obligacin escolar, o en todo caso, a quince aos. 4. No obstante las disposiciones del prrafo 3 de este artculo, el Miembro cuya economa y medios de educacin estn insuficientemente desarrollados podr, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mnima de catorce aos. 5. Cada Miembro que haya especificado una edad mnima de catorce aos con arreglo a las disposicio-nes del prrafo precedente deber declarar en las memorias que presente sobre la aplicacin de este Convenio, en virtud del artculo 22 de la Constitucin de la Organizacin Internacional del Trabajo: a) que an subsisten las razones para tal especificacin, ob) que renuncia al derecho de seguir acogindose al prrafo 1 anterior a partir de una fecha deter-minada.Artculo 3 1. La edad mnima de admisin a todo tipo de empleo o trabajo que por su naturaleza o las condicio-nes en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores no deber ser inferior a dieciocho aos.Artculo 6 El presente Convenio no se aplicar al trabajo efectuado por los nios o los menores en las escuelas de enseanza general, profesional o tcnica o en otras instituciones de formacin ni al trabajo efectuado por personas de por lo menos catorce aos de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo segn las condiciones prescritas por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones existan, y sea parte integrante de: a) un curso de enseanza o formacin del que sea primordialmente responsable una escuela o insti-tucin de formacinb) un programa de formacin que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente; o c) un programa de orientacin, destinado a facilitar la eleccin de una ocupacin o de un tipo de formacin. Artculo 8 1. La autoridad competente podr conceder, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones existan, por medio de permisos individuales, excepciones a la prohibicin de ser admitido al empleo o de trabajar que prev el artculo 2 del presen-te Convenio, con finalidades tales como participar en representaciones artsticas.
-
298
Qu es esto de los derechos humanos?
2. Los permisos as concedidos limitarn el nmero de horas del empleo o trabajo objeto de esos per-misos y prescribirn las condiciones en que puede llevarse a cabo. Artculo 9 1. La autoridad competente deber prever todas las medidas necesarias, incluso el establecimiento de sanciones apropiadas, para asegurar la aplicacin efectiva de las disposiciones del presente Con-venio. 2. La legislacin nacional o la autoridad competente debern determinar las personas responsables del cumplimiento de las disposiciones que den efecto al presente Convenio. (El articulado sigue. Seleccionamos este fragmento por considerarlo en directa relacin con las con-signas de la actividad)
Actividad 13
Eje temtico:Derecho al juego.
Propsito:Ejercitar el derecho al juego.
Destinatarios:Nios y nias de 7 a 9 aos o adolescentes, jvenes y adultos.
Tiempo estimado:80 minutos.
Materiales:Cartones para la lotera con distintos juegos y letras en una bolsita para la lotera. Art. 31 de la Convencin sobre los Derechos del Nio.Afiche u hojas para dibujar, lpices de colores y/o fibras.
F U T B O L
P L A Y S T A T I O N
H A M A C A S
M A N C H A
Primer momento
Consigna:Ir marcando la letra a medida que sale de la bolsa y es dicha en voz alta para todos/as.
Desarrollo:La coordinacin reparte a cada participante uno de los cartones con los distintos juegos. Es importante tener en cuenta cules son los juegos que los nios y nias a quien va diri-gida la actividad suelen jugar. Esto lo puede rastrear la coordinacin en encuentros ante-riores. A la hora de confeccionar los cartones hay que tratar que sean todos diferentes.La coordinacin saca de la bolsita las distintas letras, una por vez, y las va diciendo en voz alta esperando que todos/as puedan marcarlas en su cartn. Gana aquel/la que complete su cartn.
-
299
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
Una variacin interesante pueden ser letras que sean para pintar en cada cartn. En este caso el juego lleva ms tiempo.Luego la coordinacin lee o adapta para la comprensin de los participantes el artculo 31 de la Convencin, es importante no slo comentarlo sino tambin hablar acerca de este derecho con los participantes. En los grupos de mayor edad se podrn utilizar otra clase de juegos, deportes o activi-dades de esparcimiento (teatro, palabras cruzadas, ajedrez, damas, escrabel, etc.)
Segundo momento
Consigna:Hacer un dibujo individual o un afiche grupal sobre el juego que ms les guste (para los de menor edad). Hacer un afiche, una cancin o una frase que promueva el derecho al juego para ser expuesto ante el grupo (para los de mayor edad).
Desarrollo:Cada participante realizar un dibujo individual o grupal, segn desee, sobre el juego que ms le guste. Se les puede pedir que escriban en las hojas el derecho del que se trata. Luego se hace la puesta en comn mostrando todos los trabajos realizados y pueden quedar expuestos en el lugar de trabajo.
Bibliografa
Moushira, K. (2006). The right of the child to be heard. Geneva: Comitee on the right of the child, Day of General Discussion.
Karunan, P. (2006). To Speak, Participate and Decide the Right of the Child to be Heard. Geneva: Opening Statement, UNICEF, Comitee on the right of the child, Day of General Discussion.
ODonnell, D. (2007) La Convencin sobre los Derechos del Nio. Estructura y con- tenido. Disponible en http://www.iin.oea.org/la_convencin_sobre_los_derechos_del_nio.pdf
Convencin sobre los Derechos del Nio. Ley Nacional 26.061.de Proteccin Integral de los Derechos de las Nias, Nios y Adolescentes.Ley 114 de Proteccin Integral de los Derechos de los Nios, Nias y Adolescentes, de la Ciudad de Buenos Aires.
AAVV, Colectivo de ONGs de Infancia y Adolescencia. Informe de ONGs argenti- nas sobre la aplicacin de la Convencin de los Derechos del Nio. Buenos Aires, febrero 2002.
Ocaa, E. (1996). De la doctrina de la situacin irregular a la proteccin integral. Revista Hechos y Derechos. N 3, 33- 40.
-
300
Qu es esto de los derechos humanos?
Bonato, G. y Martnez D. (1996). Seguridad poltica y patronato del estado. Revista Hechos y Derechos. N 3, 41- 48.
Giberti, E. (1996). El derecho a ser una nia. Revista Hechos y Derechos. N 3, 23- 32.
Limpens, F. (1997). La zanahoria. Madrid: Amnista Internacional.
Vitale, G. M. A.; Azcona, E.; Viscardi, M. L.; Lpez, C; Bertoa, M.; Tosi, P. y Olivetto, J. (2004). Patronato de Menores y Convencin Internacional sobre los Derechos del Nio. Discusiones sobre dos culturas que se contraponen. Trabajo realizado por el equipo de ctedra de la materia de Derecho I dictada en la Escuela Superior de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata.
Vitale, G. M. A. (2005). Anlisis histrico, legislativo y judicial en el tratamiento de la infancia. Material del Seminario de Grado y postgrado: Infancia y derechos hu-manos de la Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales, UNLP.
Sin autor. (2004). Debate entre opuestos. Revista Hecho en Buenos Aires. Ao 4, N 48, 4- 7.
Noailles, M. y Figueroa Daz, A. (2005). Por una infancia digna. Revista Tercer Sec-tor. Ao 11, N 53, 6-16.
Bruol, M. C., (1997). Infancia, autonoma y derechos: una cuestin de principios. Boletn del instituto Interamericano del Nio, N 234, Montevideo, p. 1.
Anexo
Tarjetas de la Actividad 3.Limpens, F. (1997). La zanahoria. Madrid: Amnista Internacional.
-
301
CAPTULO 7 | Derechos de los nios, nias y adolescentes
-
302
Qu es esto de los derechos humanos?
Imgenes de la Actividad 8
-
303
-
304