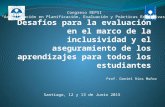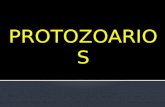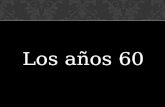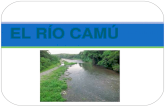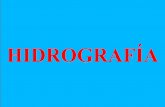Cap de Violencia y Sistema Penal Rangugni Recepter Rios Ortiz
description
Transcript of Cap de Violencia y Sistema Penal Rangugni Recepter Rios Ortiz

1
LA POLICÍA Y EL USO DE LA FUERZA LETAL COMO TÉCNICA DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTEMPORÁNEO.
Victoria Rangugni Celina Recepter
Alina Ríos Natalia Ortiz Maldonado
Introducción
El trabajo que presentamos aquí es parte de uno más amplio que se
enmarca en un proyecto de investigación que aún no ha concluido. Se trata del
proyecto UBACyT (S752): Estudio multidisciplinario de violencia policial: muerte
de chicos y adolescentes por el uso de la fuerza letal/policial en el área
metropolitana de Buenos Aires 1996-2004. El proyecto está dirigido por Juan S.
Pegoraro y coordinado por Victoria Rangugni1 y tiene como sede el Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Aquí pretendemos reflejar una discusión teórico metodológico que
venimos realizando. Se trata del análisis del uso de la fuerza letal policial- en
adelante UFL y sus efectos a partir de algunas herramientas teóricas y
metodológicas provistas por Michel Foucault.
Creemos que el uso de la fuerza letal que detenta la policía puede ser
pensado desde una perspectiva que sin proponerse elaborar una teoría general
1 El equipo de trabajo está integrado, además de las ponentes, por Maximiliano Linzer; Diego Ariel López; Florencia Malcolm; Karina Mouzo; Gabriela Rodríguez y Gabriela Seghezzo.

2
de todos los mecanismos, estrategias y racionalidades del poder, se proponga
indagar más en el “cómo” del poder en un lugar y en un momento determinado.
Una genealogía del uso de la fuerza letal supone considerar esa práctica
en términos de poder, es decir, pensarla como un conjunto de procedimientos
(Foucault, 2006) susceptibles de ser inscriptos en un determinado dispositivo de
poder. En este sentido, buscamos investigar el modo en que el UFL emerge y se
despliega en el dispositivo de seguridad contemporáneo. Es decir analizar el
modo que el UFL policial se organiza, despliega, fundamenta y reproduce
articulado con determinadas racionalidades políticas, que permiten que la policía
mate regularmente bajo la estrategia del control del delito.
I. Emergencia y procedencia como herramientas metodológicas.
Creemos que las nociones foucaulteanas de emergencia y procedencia
(Foucault, 1999) pueden convertirse en las herramientas metodológicas que nos
permitan abordar las prácticas del UFL. En este sentido, buscar las condiciones
de procedencia, implica rechazar la búsqueda de un origen remoto y unívoco
que explique el sentido de las prácticas contemporáneas. Se trata más bien de
analizar a través de qué acontecimientos (sutiles, irrisorios, torpes,
contradictorios) el UFL se constituye como técnica central del ‘gobierno del
delito’ y a la vez, adquiere un estatus incuestionable.
No se pretende fundar sino remover aquello que se percibe inmóvil,
lógico, evolutivo; mostrar la heterogeneidad y la complejidad, así como la
contingencia y el azar que permiten que el UFL adquiera cierta ‘forma’ que
apenas se entreve. Desconfiar del concepto cerrado y ‘coherente’ y bajo el cual
proliferan los mil sucesos que le han permitido forjarse (Foucault, 1992). En este

3
sentido, buscar las condiciones de emergencia implica rechazar las
explicaciones causales de toda índole, entre ellas, la idea de un ‘notorio
incremento del delito y la violencia’ que se ubicaría como origen unívoco del
sostenido aumento del UFL policial. Justamente, se trata de poner en crisis las
naturalizaciones que estas aseveraciones llevan consigo.
Por otro lado, buscar las condiciones de emergencia implica rechazar la
idea según la cual el UFL presente sea el resultado de un devenir continuo y sin
fisuras del pasado, es decir, que las funciones de una práctica presente sean
idénticos a los ha tenido en otros momentos, e inclusive, en contextos distintos a
los que se analiza. La idea de emergencia, por el contrario, implica ver al
acontecimiento como un momento específico de un estado de fuerzas
determinado. Se trata de ver en el uso de la fuerza letal una lucha, una tensión,
una determinada marca en los cuerpos. Toda emergencia de un suceso,
entonces, es un espacio de lucha de fuerzas en tensión y no el resultado
“natural” de cierto estado de cosas (Foucault, 1992).
La emergencia designa un lugar de enfrentamiento, pero no en el sentido
de un campo cerrado en el que esa lucha se libra sino como un ‘no lugar’, una
‘pura distancia’ de adversarios que no pertenecen a un mismo espacio: nadie es
responsable de la emergencia, no hay héroes o villanos, “la emergencia siempre
se produce en el intersticio” (Foucault, 1999:16).
Creemos que las fuerzas que hoy dan forma a lo que llamamos “historia”
no siguen la clara senda de un destino pre-escrito sino a los complejos atajos de
las luchas, por ese motivo, pensamos que en la disputa por definir qué son y
cómo se organizan los “problemas sociales” emerge un uso letal de la fuerza
que pretende objetivarse y de hecho, se objetiva, como bueno, necesario y
verdadero.

4
II. Uso de la fuerza letal y dispositivo de seguridad.
Pretender realizar una genealogía del UFL policial como técnica
específica del dispositivo de seguridad, no implica intentar inscribir el análisis
dentro de la construcción de una teoría general del poder, como señalamos al
comienzo; más bien se trata de saber por dónde pasa el poder, entre quiénes,
según qué procedimientos, y fundamentalmente, con qué efectos. Esta
perspectiva presupone que el poder no es una sustancia, un bien o el resultado
de un acuerdo, sino una fuerza que circula a través de un conjunto de
mecanismos y procedimientos cuya función es, precisamente, asegurar ese
poder. No obstante, se busca evitar las explicaciones circulares (del tipo “el uso
de la fuerza letal asegura el uso de la fuerza letal”) y, por tanto, es necesario
poner en tensión esos mecanismos y procedimientos, una vez detectados, con
el dispositivo en el cual se despliegan (Foucault, 2006).
Los procedimientos que establecen, mantienen y transforman los
mecanismos de poder no están fundados en ellos mismos, y por este motivo, no
habría que pensar que el UFL policial es un procedimiento que tiene por función
reforzar o sostener desde ‘afuera’ los mecanismos de poder. Pero sin embargo,
también hay que tener en cuenta que los mecanismos de poder no están
aislados, sino que se insertan en racionalidades mayores, en dispositivos o
grillas de inteligibilidad; se trata, entonces, de la difícil tensión de un análisis que
no busca racionalidades totales ni capilaridades inconexas.
Entre los diferentes mecanismos de poder que coexisten en un momento
dado, es posible encontrar coordinaciones laterales, subordinaciones
jerárquicas, isomorfismos, identidades o analogías técnicas; efectos de arrastre
que permiten recorrer de una manera a la vez lógica, coherente y válida el
conjunto de esos mecanismos de poder y restituirlos en lo que pueden tener de
específicos en un momento dado, durante un período dado, en un campo dado

5
(Foucault, 2006) y creemos que el UFL por parte de la policía y los efectos que
dicha técnica produce son susceptibles de ser leídos en esa clave.
Tal como plantea Foucault, el dispositivo de seguridad se propone regular
un medio, buscando no tanto fijar sus límites o establecer emplazamientos, sino
garantizar y permitir - y también obturar - distintos tipos de circulación: de las
personas, de las mercancías, del aire. De manera que es posible preguntarse de
qué modo el uso de la fuerza policial y su despliegue se erige como técnica
primordial del dispositivo de seguridad; como técnica específica que se orienta a
la regulación de las poblaciones.
Ahora bien, para abordar la emergencia de una técnica y su articulación
con un dispositivo, partimos de determinado abordaje de las primeras y de una
específica noción del segundo. En este sentido, creemos que las técnicas de
poder deben ser analizadas en el sentido de la “apuesta” foucaultiana de la
Historia de la Sexualidad. La Voluntad de Saber, es decir, desde la multiplicidad
de las relaciones de fuerza y dentro del dominio en el que estas se ejercen;
dentro del juego de las luchas y enfrentamientos que las transforman, y
considerando los apoyos que las relaciones encuentran las unas en las otras, de
modo que formen cadena o sistema, o al contrario, los corrimientos, las
contradicciones que las aíslan (Foucault, 1999).
Por otro lado, creemos que es fundamental visibilizar las estrategias que
tornan efectivas a las relaciones de fuerza, cuyo “dibujo general o cristalización
institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en
las hegemonías sociales” (Foucault, 1999). De manera que no se trata de
estudiar las prácticas aisladamente, pero sí se trata de analizarlas
exclusivamente dentro del dominio en que se ejercen. Por este motivo, optamos
por indagar su especificidad articulada con un dispositivo, sin que ello implique
establecer jerarquías funcionales o formales, y mucho menos, proponer
relaciones totales de coherencia o “funcionalidad”.

6
El análisis de las técnicas del uso de la fuerza letal, entonces, no puede
desvincularse del dispositivo con el cual éstas se articulan. Siempre se tratará
de pensar estas prácticas en tensión con la red de relaciones que se establece
entre los distintos elementos del “dispositivo de la seguridad”: discursos,
instituciones, construcciones arquitectónicas, reglamentos, leyes, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposiciones morales, filantrópicas, etc.
En definitiva, nuestra intención es repensar el UFL desplegado por la
policía en el marco de aquello que viene definido como la ‘lucha contra el delito’.
Una ‘lucha’ que hasta hace poco más de una década se hallaba fuertemente
atravesada por el predominio de técnicas disciplinares orientadas a la
normalización del cuerpo indócil (Foucault, 1993), y que hoy es preciso repensar
en clave biopolítica.
Ahora bien, para ello, creemos que es necesario evitar la utilización de la
oposición legalidad-ilegalidad porque se trata de una perspectiva que no nos
permite visibilizar las prácticas efectivas ni las racionalidades que con ellas se
vinculan. El límite entre lo legal y lo ilegal en el UFL policial no sólo es ambiguo
sino que habilita (en términos jurídicos) amplios márgenes de discrecionalidad
en el uso de esa fuerza. Partir de esa división implicaría, por ejemplo, dejar en la
sombra aquellas muertes ocasionadas por la policía en el marco de la ‘lucha
contra el delito y la inseguridad’ que se encuadran en lo que el marco jurídico
denomina legalidad. Sin embargo, unas y otras, las legales y las ilegales, los
‘enfrentamientos’, los casos de ‘gatillo fácil’, los ‘excesos policiales’, responden
al mismo patrón de funcionamiento y su ubicación en uno u otro terreno es,
evidentemente, ambigua, confusa.
Nuestra intención es analizar las muertes que la policía produce en un
período, en un territorio y sobre una población específica y vislumbrar unas
reglas de funcionamiento que es preciso descifrar.

7
III: Los primeros trazos de un ‘mapa peculiar’
Entre 1996 y 2004, en el área metropolitana de Buenos Aires las fuerzas
policiales (Policía Federal, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Gendarmería
Nacional y Prefectura2) mataron a 521 personas menores de 21 años.
Resulta importante destacar que de esas 521 muertes de menores de 21
años ocurridas por UFL en el AMBA, entre 1996 y 2004, 451, es decir el 86,6%
se produjeron en el conurbano bonaerense; el 13,4% restante tuvieron lugar en
la Ciudad de Buenos Aires. Esta desigual distribución es llamativa y requiere
ulteriores precisiones para conocer la distribución al interior del conurbano
bonaerense para detectar zonas con mayor o menor registro de muertes. Las
cifras mencionadas en relación al lugar donde ocurrió la muerte por UFL puede
verse con más claridad en el siguiente cuadro:
PERSONAS MENORES DE 21 AÑOS MUERTAS POR UFL, SEGÚN LUGAR DEL HECHO. AMBA (1996-2004)
Lugar Frecuencia Porcentaje
Conurbano 451 86,6%
Ciudad de Buenos Aires 70 13,4%
Total 521 100%
Si tomamos en cuanta la edad de las víctimas fatales del UFL encontramos
que entre los casos en que se conoce ese dato3, la franja etaria con mayor
cantidad de víctimas es el grupo entre 16 y 18 años (que abarca un 52%). Por 2 Estas últimas dos fuerzas se incluyen en virtud de tener competencias en materia de prevención y represión del delito en el área estudiada. 3 Es de destacar que en el 14% de los casos no se conoce certeramente la edad, aunque luego de un trabajo minucioso de lectura de los casos se pudo determinar que corresponden a víctimas menores de 21 años.

8
otro lado, podemos observar una clara tendencia del accionar letal policial sobre
los jóvenes entre 16 y 20 años, ya que concentran el 83% de los casos. Estos
datos se ven en el siguiente cuadro:
PERSONAS MENORES DE 21 AÑOS MUERTAS POR UFL SEGÚN RANGO DE EDADES. AMBA (1996-2004)
Grupos de edad* Total Porcentaje
1 a 3 2 0,4%
4 a 6 4 0,9%
7 a 9 4 0,9%
10 a 12 2 0,4%
13 a 15 62 13,9%
16 a 18 233 52,1%
19 a 20 140 31,3%
Total 447* 85.8% *
*En el 14.2% de los casos (74 casos), no se conoce la franja de edad, sólo consta que son menores
de 21 años.
A su vez, los datos nos indican que la mayor cantidad de casos se
concentra en víctimas hombres. En cuanto a la caracterización de la población
de personas menores de 21 años muerta por UFL, señalamos que más del 90%
de las víctimas, tanto en CBA como en el CB, son de sexo masculino; y que el
grupo etario que concentra más víctimas es el de entre 16 y 20 años.
En este sentido, podemos considerar que las prácticas policiales se
imbrican en, y refuerzan, discursos sociales que vinculan la “inseguridad”, con el
control, persecución y eliminación de aquellos sujetos definidos como
“peligrosos”. Se trata de la construcción de un estereotipo que puede ser
descrito a través de la siguiente serie: joven, varón, urbano, pobre, desocupado,

9
a la que suele agregarse la idea de un joven violento y armado aunque no haya
siempre una evidencia empírica de esta caracterización.
Los datos aparecen en el siguiente cuadro:
PERSONAS MENORES DE 21 AÑOS MUERTAS POR UFL SEGÚN GÉNERO. AMBA (1996-2004)
Sexo Frecuencia Porcentaje
Hombre 506 97,1%
Mujer 15 2,9%
Total 521 100%
En cuanto a la fuerza interviniente, tomando sólo los casos en los que
constaba ese dato, encontramos que el 59% de las muertes fueron producidas
por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras que la
Policía Federal Argentina concentra el 36% de los casos de UFL. Además, si se
suman las dos policías, nos encontramos con que aglutinan el 95% de las
muertes.
PERSONAS MENORES DE 21 AÑOS MUERTAS SEGÚN FUERZA INTERVINIENTE. AMBA (1996-2004)
Fuerza* Frecuencia Porcentaje
PPBA 290 58,7%
PFA 179 36,2%
Prefectura 14 2,8%
Gendarmería 11 2,2%
Total 494* 94,8% *
*En el 5.2% de lo casos (27 casos), no se conoce la fuerza interviniente.

10
También resulta de suma importancia considerar la condición de servicio
en la que se encontraba el funcionario interviniente a la hora de dar muerte a un
menor de 21 años por UFL. La variable “condición del funcionario interviniente”
nos permite discriminar aquellos casos en que el agente actuó estando:
En servicio: agentes que están cumpliendo tareas de vigilancia o de
investigación y represión del delito, al momento del hecho.
De franco: el personal de seguridad que está fuera de horario de
trabajo, viste de civil y no está cumpliendo ninguna función
específica.
Retirado: agentes que ya no revisten en la fuerza, por haberse
jubilado o habérseles otorgado el retiro, pero que continúan portando
su arma reglamentaria.
Servicios adicionales: agentes que están cumpliendo funciones
adicionales a su actividad.
Retirado-custodio privado: agentes que están cumpliendo
funciones en agencias privadas de seguridad, estando retirados.
Condición* Frecuencia Porcentaje
En servicio 212 47,5%
De franco 180 40,4%
Retirado 43 9,6%
Retirado – Custodio Priv. 8 1,8%
Servicios Adicionales 3 0,7%
Total 446 85,5% * *En el 14.5% de los casos (75 casos), no se conoce la condición del funcionario.
A partir de la lectura de estos datos se observa que en un 40% de los casos en los que un policía mató a un menor de 21 años, ese policía estaba

11
de franco, es decir se encontraba realizando actividades personales no
vinculadas a su función policial.
Además, al comparar la condición de los funcionarios de las Policías al
momento del hecho, pudimos observar que, en caso de la PFA el 54% de las
muertes por el UFL ocurren cuando el agente estaba de franco. Mientras que el
porcentaje de muertes por UFL por parte de agentes de la PPBA en la misma
condición representa un 32%. Esto quiere decir que el UFL por parte de policías
de franco se presenta con mayor regularidad con agentes de la PFA.
Esto se explica, evidentemente, por la competencia que la PFA tiene en la
Provincia de Buenos Aires. Ahora bien, es interesante observar que existe una
mayor proporción de agentes de la PFA que están de franco al momento del
hecho en el conurbano que en la Ciudad de Buenos Aires (75% en CB y 12% en
CBA). Asimismo, el porcentaje de agentes retirados de la PFA que mataron a
un menor de 21 años es mayor en el conurbano – 17%- que en Ciudad de
Buenos Aires -4%-; probablemente esto responda al lugar de residencia
particular de los miembros de la PFA.
Por último queremos presentar datos respecto a la distribución de las
muertes de menores de 21 ocurridas por UFL al interior de cada ‘gran territorio’
(Conurbano Bonaerense y Ciudad de Buenos Aires) ya que esto nos permitirá
trazar un mapa más preciso de funcionamiento de este dispositivo.
En CBA el 41% de los casos se concentra en la Circunscripción Nº 8. Esta
circunscripción corresponde a las zonas de Villa Soldati, Parque Avellaneda,
Mataderos, Liniers, Versalles, Villa Lugano y Villa Riachuelo. Es decir a la zona
sur oeste de la ciudad; una de las más pauperizadas y marginadas de la capital.
En el caso del conurbano, la Departamental de Lomas de Zamora
concentra el 31% de los casos, seguida por la Departamental de San Martín con

12
el 21%. Entre ambas departamentales se encuentran concentrados más de la
mitad de personas muertas por el UFL.
PERSONAS MENORES DE 21 AÑOS MUERTAS POR UFL EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SEGÚN CIRCUNSCRIPCIÓN. CBA (1996-2004)
¡Error! Vínculo no válido.
¡Error! Vínculo no válido.
*En 12 casos no se conoce la circunscripción
Ciudad de Buenos Aires* Frecuencia Porcentaje
Circunscripción 8 (Crías. 36,40,42,44,48,52)
24 41,4%
Circunscripción 6 (Crías. 10,11,12,13,34,38,50)
9 15,5%
Circunscripción 2 (Crías. 5,6,7,8,9,18,20)
6 10,3%
Circunscripción 7 (Crías. 35,39,41,43,45,47,49)
6 10,3%
Circunscripción 5 (Crías. 25,27,29,31,33,37,51)
5 8,6%
Circunscripción 1 (Crías. 1,2,3,4,14,46)
3 5,2%
Circunscripción 3 (Crías. 15,17,19,21,23,53)
3 5,2%
Circunscripción 4 (Crías. 16,24,26,28,30,32)
2 3,4%
Total 58 100%

13
PERSONAS MENORES DE 21 AÑOS MUERTAS POR UFL EN EL CONURBANO BONAERENSE SEGÚN DEPARTAMENTAL4. CB (1996-2004)
*En 2 casos no se conoce la circunscripción
Como ya mencionamos, rechazamos cualquier hipótesis que vincule los
niveles de UFL con las tasas de delito (siempre inasibles) y buscamos vincular
estos índices con modalidades de funcionamiento de un dispositivo de gestión
de la población que responde a otras lógicas mucho más difíciles de desandar.
Creemos que el despliegue de la fuerza letal policial y los efectos que
queremos analizar se articulan con determinadas racionalidades. Y es por este
motivo que queremos prestar particular atención a aquellos discursos sociales
que construyen, moldean, obturan, repelen, justifican y hacen sistema con ese
uso de la fuerza. Entre ellos daremos particular importancia a aquellos que 4 La Departamental de Lomas de Zamora incluye los Partidos de: Almirante Brown - Avellaneda - Esteban Echeverría - Ezeiza - Lanús - Lomas de Zamora. La Departamental de San Martín incluye los Partidos de: José C. Paz - Malvinas Argentinas - San Martín - San Miguel - Tres de Febrero La Departamental de San Isidro incluye a: Tigre - Pilar - San Isidro - San Fernando - Vicente. López. La Departamental de La Matanza incluye sólo al Partido del mismo nombre. La Departamental de Quilmas incluye los Partidos de: Berazategui - Florencio Varela – Quilmas. La Departamental de Morón incluye a: Hurlingham - Ituzaingó - Merlo - Morón. En La Departamental de Mercedes sólo consideramos al Partido de Moreno, puesto que es único que pertenece al ámbito del AMBA.
Gran Buenos Aires*
Frecuencia Porcentaje
Departamental Lomas de Zamora 139 30,9%
Departamental San Martín 94 20,9%
Departamental San Isidro 76 16,9%
Departamental La Matanza 45 10,0%
Departamental Quilmes 40 8,9%
Departamental Morón 36 8,0%
Departamental Mercedes 19 4,2%
Total 449 100%

14
emanan de ámbitos tales como el Poder Judicial, los medios de comunicación,
diversas organizaciones de la sociedad civil y, desde luego, proponemos
trabajar el modo en que las propias fuerzas policiales tematizan el UFL en el
marco de las políticas de control del delito.
Creemos que en los últimos años se ha cristalizado una profunda
mutación según la cual el gobierno del delito hoy no se organiza
prevalentemente en torno de la norma que disciplina a los cuerpos indóciles,
pero tampoco se funda en la ley y en los avatares de las prácticas en torno de
ella. Más bien, esta mutación requiere re-ubicar el ‘fenómeno del delito y la
inseguridad’ en una ‘serie’ para abordarlo desde la lógica biopolítica, un peligro
difuso frente al que hay que intervenir a nivel de la población.
En esta matriz el UFL letal policial adquiere una importancia
insospechada: la policía, sus modos de dispersión en el territorio, el uso de la
fuerza que despliega, los modos en los que aparece objetivada dicha acción, la
nueva modalidad de relación entre la policía y determinadas poblaciones deben
ser pensadas a partir de su inscripción en el dispositivo de seguridad.
III. Ultimas palabras.
Este trabajo es más un punto de partida, una explicitación de las lecturas
que no queremos hacer, que un “resultado” acabado y definido. Preferimos
detenernos a reflexionar sobre las consecuencias teóricas (y por este motivo,
también prácticas) del arsenal conceptual que hemos ido seleccionando
paralelamente con la construcción de nuestro objeto. Se trata,
foucaultianamente, de visibilizar algunas de las reglas a través de las cuales ese
objeto es construido.

15
Bibliografía.
Foucault, M. (1992): Nietzsche, la genealogía, la historia; en: Microfísica del poder. Ediciones La piqueta, Madrid. Págs: 7-29. (1era ed. en francés 1971) _____________ (1993): Vigilar y Castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo XXI, Madrid (1era ed. en francés 1975) _____________ (1999): Historia de la Sexualidad I – La Voluntad de Saber. Siglo XXI, México (1era ed. en francés 1976)
_____________ (2006): Seguridad, Territorio y Población. Fondo de Cultura Económica, México. (Cursos dictados por Michel Foucault 1978).
Linzer, Maximiliano; López, Diego Ariel; Malcolm, Florencia; Mouzo Karina; Ortiz Maldonado, Natalia; Recepter, Celina; Rios, Alina; Rodríguez, Gabriela; Seghezzo, Gabriela: “Aproximaciones al uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad sobre personas menores de 21 años en el AMBA entre 1996 y 2004”, en: Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales, en prensa.