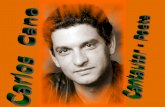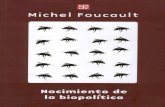CANO Carlos - Biopolitica y ciberespacio.doc
-
Upload
alejandra-paola-murcia-santafe -
Category
Documents
-
view
71 -
download
7
Transcript of CANO Carlos - Biopolitica y ciberespacio.doc
BIOPOLITICA Y CIBERESPACIOEstudio de casos sobre el uso que los jvenes Skinheads, EMOS y Gticos hacen del ciberespacio y de su esttica corporal.
Maestra en Ciencia Poltica Instituto de Estudios Polticos Universidad de Antioquia Carlos Mario Cano Ramrez
Medelln. 2010
1
TABLA DE CONTENIDOPag. I. II. III. INTRODUCCIN 4. ACERCAMIENTO 12. AL CONCEPTO DE CIBERCULTURA.
LA CONSTRUCCIN DE LA IDENTIDAD EN EL CIBERESPACIO. 25. A. La identidad como mascara. 26. B. Todos somos uno: vida colectiva en el espacio urbano. 28. C. Yo que hago, t que haces? La prctica hace al sujeto. 29. D. Los Mass-media y la construccin de la identidad. 30. EL CUERPO Y LA CORPORALIDAD. 34. A. La modernidad, el cuerpo y los juegos de poder. 35. B. Cuerpo colectivo. 38. C. El cuerpo como territorio poltico. 39. D. El cuerpo como experiencia. 40. E. El objeto de consumo ms bello: el cuerpo. 44. LA 48. SUBJETIVIDAD COMO ACONTECIMIENTO POLTICO.
IV.
V. VI. VII. 66.
LA JUVENTUD COMO INVENCIN Y DISPOSITIVO DE CONTROL. 60. ENTENDIENDO EL CONFLICTO POLITICO EN LOS JOVENES COMO FENOMENO ESTETICO CONTEMPORANEO. A. Los 68. juegos DEL prosaicos CUERPO= del SUJETO poder. POLTICO.
VIII.
CONTROL 75.
2
A. Las formas de control en la esfera pblica tradicional. 76. B. Una forma de pensar los mecanismos de control a partir de la obra de Pierre Bourdieu. 79. C. Control poltico y social en el ciberespacio. 88. IX. UNA LECTURA BIOPOLITICA DE LAS COMUNIDADES DE PRCTICA JUVENILES. 95. A. La Vitalpolitik: la poltica de la vida. 95. B. Surgimiento del concepto de seguridad. 97. C. La poltica como autocontrol responsable. 99. D. El significado del biopoder en la vida del sujeto contemporneo. 100. E. Biopoltica y ciberespacio. 104. ESTUDIO DE CASOS DE COMUNIDADES DE PRCTICA DE JOVENES SKINHEADS, EMOS Y GOTICOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN. 107. A. Definicin de estudio de casos en los mtodos de investigacin en las ciencias polticas. 107. B. Caracterizacin de las comunidades de prctica juveniles. 113. 1. Medieval Darkweve Electro: comunidad gtica de Medelln. 113. 2. Comunidades Skinheads de Medelln. 125. 3. Los EMOS en la escena local. 136. CONCLUSIONES 147. ANEXO 157. ANEXO 163. II: I: Historia Existe una Skinhead cultura gtica en en Medelln. Medelln?
X.
XI. XII. XIII.
3
XIV.
BIBLIOGRAFIA. 166.
I.
INTRODUCCIN
Ver, or, tocar, son milagros. Y cada una de las partes y aspectos de mi cuerpo es un milagro. Divino soy por dentro y por fuera y santifico todo cuanto toco y me toca Walt Whitman. A.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIN 4
1. Planteamiento del Problema: La finalidad de nuestra investigacin es analizar las formas como las comunidades virtuales se estructuran como espacios que posibilitan otras formas de ciudadana, que no pueden ponerse en escena en la esfera publica tradicional, y que a su vez le ofertan a aquellos colectivos que son excluidos, un espacio donde pueden hacer visibles sus identidades y discursos estticos. 2. Situacin problemtica: La esfera pblica tradicional est marcada por la exclusin de aquellas comunidades de practica conformada por jvenes que se identifican con ideologas poco tradicionales en nuestro medio, como son el movimiento Skinhead, el movimiento Gtico y el movimiento EMO. Estas comunidades de prctica son objeto de agresin fsica y persecucin por parte de otras comunidades de prctica juveniles (como los punks o los seguidores del heavy metal) y de la opinin publica en general; esta persecucin si bien en un primer momento puede ser vista como producto de la no aceptacin de la forma como han asumido elementos de representacin estticas en lo referente a su cuerpo; esconde tras de si una coartada poltica excluyente en lo referente a la no aceptacin de las ideologas que estas comunidades de practica juvenil proponen. Es por esto, que estos sujetos se han visto en la necesidad de abandonar sus puntos clsicos de encuentro en la ciudad (parque del poblado, parque Sabaneta, parque de Envigado, centro comercial Mayorca) y buscar otras alternativas, que son parte de los entornos privados o que tienen que ver con los entornos virtuales; estos ltimos se configuran como una expansin de los espacios pblicos tradicionales, pero que traen consigo una lgica diferente a la hora de definir el concepto de ciudadano. Los motivos que hacen a estos jvenes objeto de exclusin y violencia fsica tienen que ver con su configuracin identitaria y la forma como han hecho de sus cuerpos un espacio en el cual poner en escena (una escena performatica) sus signos de representacin colectiva e individual, que choca con la idea de cuerpo (ideologa) que se tiene en la esfera publica tradicional. Es el caso particular del movimiento EMO, quien asume una esttica andrgina, la cual va en contra va con los referentes clsicos de identidad y roles de genero; en el caso de los Gticos, por su esttica Darck, que guarda unas connotaciones negativas por estar asociadas a practicas satnicas; y la comunidad de Skinhead, por asumir referentes estticos cuestionados a nivel social por su referencia directa al nacionalsocialismo. 3. Enunciado del problema: 5
Nuestro trabajo gira en torno a dos presupuestos o hiptesis: El primero, determinar si el grupo de estudio que vamos a abordar, que ha sido excluido de la esfera publica tradicional por las practicas que poseen en relacin a la construccin de su identidad individual y colectiva, busca a partir de la construccin de su identidad colectiva en las comunidades virtuales, acceder a una posicin ms ventajosa en trminos de relaciones de poder en la esfera publica. Lo que supone que no se abandona de la esfera publica tradicional siendo el acceso a los entornos virtuales una estrategia para formar comunidades de prctica. El segundo presupuesto, supone que en las comunidades virtuales hay una nueva forma de configuracin de la corporeidad, que va ms en la lnea de expresar los intereses de una colectividad marginada. 4. Elementos del problema: Las dimensiones centrales del proyecto estn inscritas desde la esttica, la poltica, la biopolitica, las formas de exclusin de las minoras y la construccin de la identidad poltica, esfera pblica, espacio pblico y los entornos virtuales. Uno de los trminos que mejor nos sirve para enlazar el tema de cuerpo y comunidades virtuales es el de Biopolitica, manejado reiterativamente por Michel Foucault, en aras de hacer una genealoga de la forma como el cuerpo se configura como un escenario poltico, en donde se encuentran las diferentes fuerzas de poder, que regulan la vida intima y el mismo cuerpo de los ciudadanos. Dicha lgica aparece en la sociedad occidental entre mediados siglo XIX y comienzos del XX. El surgimiento de la biopoltica como estrategia, se encuentra ntimamente ligada a la expansin del capitalismo, y ste a su vez toma fuerza gracias a la configuracin de los medios masivos de comunicacin, pues de acuerdo con los anlisis histrico-filosficos de Foucault: el control de la sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la conciencia o por la ideologa, sino que se ejerce en el cuerpo, con el cuerpo. Para la sociedad capitalista lo importante era lo biolgico, lo somtico, lo corporal, antes que nada. El cuerpo es una realidad biopolitica; la medicina es una estrategia biopolitica . Es ac que surge una de nuestras primeras hiptesis en relacin al control del que habla Foucault, en la medida en que pensamos que en estas comunidades virtudes, que sern objeto de estudio y que son construidas por estas comunidades de practica juvenil que son objeto de exclusin, son en definitiva un intento por oponerse a las dinmicas con las que los mass media estn construyendo la esfera pblica, a la vez que es lo que las diferencia de comunidades
FOUCAULT, Michel. Historia de la sexualidad. Tomo I. Mxico: Siglo XXI. . 1992. p. 176.
6
virtuales como las de Facebook, pensada como un portal virtual mercantilista. Vemos pues que estas comunidades de prctica son el escenario idneo que pone en evidencia las relaciones de poder y que a su vez determinan una forma de participacin que implica la puesta en escena de una identidad colectiva y poltica para acceder a un nuevo tipo de ciudadana que escapa a esas formas de exclusin de la esfera publica tradicional. Es ac donde tambin entra en escena el concepto de Corporalidad, el cual lo entendemos como la concepcin que tengo de mi cuerpo y la concepcin del cuerpo del otro; entra adems el concepto de Idea de cuerpo, es decir, no solo como concibo mi cuerpo y el de los dems, sino el ideal: el deber ser del cuerpo, que Pierre Bourdieu nombr como el Habitus, y que no es mas que la instauracin de una serie de secuencias de comportamientos devenidos de la cotidianidad del sujeto, pero que estn sustentados por todo un andamiaje ideolgico y unas formas de institucionalizacin del discurso poltico puesto en el discurso del campo social en la que dicha Idea de cuerpo cobra sentido. Este concepto de corporalidad se ve nutrido por la forma como los jvenes viven la experiencia de habitar el ciberespacio donde su presencialidad no se har evidente hasta su transmutacin en los trminos impuestos por la arquitectura del ciberespacio, lo cual se constituye como uno de sus rasgos: espacio texto, espacio sonido, espacio imagen. Se trata pues de hacer visible la identidad mediante una apariencia que no siempre puede ser comprobada pero que indefectiblemente provoca en el interactuante la idea de otro, recreado en la mente a partir de las herramientas discursivas del ciberespacio. 5. Justificacin: Qu importancia tiene el cuerpo para la teora poltica contempornea? Esa es la pregunta que nos ronda cuando hablamos de biopolitica, entendida esta, como la relacin compleja de poderes en lo que tiene que ver con el control sobre el cuerpo y de cmo los sujetos intentan configurar un proyecto emancipatorio, heredado de la Ilustracin, que les permite reivindicar sus derechos como ciudadanos, ante una estructura social que los excluye por su identidad de genero, por su eleccin a nivel de practicas sexuales o por la construccin de una identidad colectiva devenida de sus comunidades de practica: hacemos referencia en especial, a los movimientos juveniles, apoyados en comunidades de practica influenciados por la msica, como es el caso del movimiento Gtico y el movimiento EMO o por movimientos juveniles de un corte ideolgico propio los skinheads; en ambos casos, tanto en la msica como la teora poltica radical, los jvenes encuentran la cantera para construir una ideologa y una esttica y que a su vez evidencia que continuamente estn poniendo en escena la lucha que llevan a cabo 7
por legitimar su libertad en aras de alcanzar una lugar en la esfera publica. Es esta condicin de Ghetto lo que diferencia a estas comunidades de practica juvenil, de otro tipo de organizaciones que han sido excluidas de la esfera publica por su condicin identitaria; es el caso de las minoras de homosexuales y lesbianas, quienes hacen uso de Internet para buscar mayor reconocimiento a nivel social y poltico y ser visibilizados en la esfera publica tradicional. O por otro lado, tenemos a aquellos sujetos que tienen prcticas sexuales extremas como el Fisting, quienes deben de sostener ese elemento de anonimato en sus encuentros sexuales, y para los que la Internet sera un vehculo para la construccin de contactos que no se desean que salgan a la luz pblica. Nuestro objetivo es hacer una anlisis de los elementos discursivos que ponen de manifiesto constructos ideolgicos que estn puestos en escena a la hora de darse la discusin sobre el legitimar prcticas de estas comunidades de jvenes que hacen parte de grupos marginales, que son vistos como practicas patolgicas, perversas o ilegales; basndonos en el abordaje que el filosofo francs Michel Foucault hace a la historia de la sexualidad y del cuerpo, donde, como producto de dicho abordaje, crea el concepto de biopolitica. Cmo piensa Foucault el cuerpo? La influencia del postestructuralismo, la teora psicoanaltica, y la genealoga nietzscheana van a dejar marcas importantes en la obra de Foucault, que va a concebir el cuerpo como una metfora, como centro de la escena perfomtica: punto en donde confluyen y se manifiestan un sinnmero de categoras que se constituyen como unidades, y hacia l se dirige la correccin, la mirada, el control, la represin, la destruccin, la clasificacin y el consumismo; donde el cuerpo adquiere todos los estatus de maquina, la cual puede ser modificado, reemplazado, mejorado, comercializado y en ultimo termino desechado. La obra de Foucault se centr en demostrar que esa eleccin del objeto, que determina nuestra identidad adems de hacernos objeto de deseo para el Otro en una puesta en escena performatica de seduccin; es producto de un juego de poderes que se da en el terreno del lenguaje y las representaciones simblicas; ac es donde se entra a sealar que no podemos ver al individuo como un sujeto autnomo, producto del ideal cartesiano, tal y como lo plantea la Ilustracin, poseedor de una identidad innata o esencial cuya existencia no depende del lenguaje y del hbitat. Contrario a esta visin de la subjetividad pensada por la Modernidad, y producto de lo que la filosofa estructuralista y el psicoanlisis nos han heredado, vemos que lo que comnmente pensamos como yo no es sino una ficcin socialmente construida, un producto del lenguaje y de los discursos especficos vinculados con
8
las divisiones del saber (medico, del derecho, de la psicologa, y del capitalismo.) Podemos pensar que somos singulares y que estamos comprometidos en el proceso constante (y a menudo frustrante) de tratar de expresar nuestras intensiones y deseos ante los otros mediante el lenguaje. Pero esa creencia, esa sensacin de individualidad y autonoma es, en s misma, una construccin social y no el reconocimiento de un hecho natural. Lo que nos permite pensar que tenemos una identidad y que las palabras y representaciones que usamos, las ideologas que poseemos, estn indisolublemente ligadas a las construcciones, socialmente determinadas de la realidad. Lo se muestra en la contemporaneidad es que el biopoder ya no es un poder que reprime, ya no intenta tener un control sobre la realidad, sino que tiene como proyecto construir la realidad: no reprime sino que gerencia nuestro concepcin de la realidad. Foucault constantemente recurre a un argumento global, enunciado en una metfora: el cuerpo es la superficie donde la historia se escribe o imprimen los valores e ideologas sociales. Bourdieu retomara mas adelante esta idea para perfilar su concepto de habitus, que no es mas que una repeticin estilizada de actos, gestos y movimientos corporales especficos y que sirven para crear el efecto de genero, entendido como temporalidad social: por ejemplo, no nos comportamos de cierta manera debido a nuestra identidad de genero, sino que obtenemos dicha identidad mediante esas pautas culturales, que sustentan las normas del genero. El proceso de repeticin es una reconstruccin y al mismo tiempo, una reexperimentacin de un conjunto de significados ya establecidos socialmente; y es la forma mundana y ritualizada de legitimizarlos. El problema surge cuando intentamos pensar que esa performatividad se da como una cuestin de simple eleccin y no como la necesidad que surge si uno ha de tener cualquier identidad inteligible en funcin de los sistemas de representacin colectiva vigentes. La lectura errnea de la performatividad como una identidad colectiva que se elige, como se selecciona un vestido, puede surgir de la lgica del consumismo generalizado de la cultura occidental contempornea, estructurada en torno al mito de la libre eleccin.
En la obra de Bourdieu el Habitus es un sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje implcito o explicito que funciona como un sistema de esquemas generadores. La hiptesis manejada por Bourdieu plantea que el Habitus es un instrumento de traduccin y ajuste entre los deseos y aspiraciones de los sujetos y las demandas propias de la colectividad, ya que permite el proceso por el que lo social se interioriza, de tal forma que el sujeto queda implicado en el mundo y tiene que actuar de acuerdo a su sentido practico (la sensatez, la pertinencia, el deber ser, la coherencia, el comportamiento adecuado) en la medida en que el Habitus permite que el orden social se inscriba en el cuerpo, posibilitando diversas transacciones emocionales y afectivas con el entrono social.
9
Por ello asombra que hoy el cuerpo parece haber adquirido una importancia extraordinaria. Espacio de experimentacin y autorrealizacin; recurso en las transacciones afectivas y sexuales; base de exhibicin personal y de seduccin; objeto de expectativas de salvacin y motivo de frustraciones e infortunios. El cuerpo aparece como espacio de sufrimiento y de deseo, escenario de aniquilacin y de expectativas de liberacin, aunque hablar de espacio o escenario no significa que el cuerpo ofrezca simplemente un espacio escnico neutral a los procesos histricos y a las luchas de poder (l mismo est envuelto en ellos), sino que dichos procesos y luchas se hacen visibles en su destino, bajo su signo se dirimen los conflictos histricos. El cuerpo da lugar a la existencia, son lugares de existencia, territorios de la memoria, de la desesperacin y del deseo; pero esos lugares se reivindican como algo propio. Cual es el lugar de los que no tienen lugar en la esfera publica tradicional? Emilia Bermdez y Gildardo Martnez, en articulo de revista titulado Identidades colectivas, el cual fue publicado en 1999, muestran que la idea que comnmente se tiene sobre las identidades colectivas es la que habla de ellas como el producto de experiencias compartidas a travs de interacciones sociales y por lo tanto tienen un carcter colectivo, independientemente de que surjan de elites o de experiencias populares. Lo que ste par de autores hace es agregarle a esta definicin un elemento importante, que de cuenta de las identidades colectivas en el espacio urbano y tiene que ver con la dimensin socio-espacial, la cual antes estaba determinada por el componente histrico y territorial y que en nuestros das ese componente socio-espacial, que permite a las identidades cerciorarse del s mismo, es con mayor profundidad socio-comunicacional, pero en un plexo lingstico, donde la relacin dialgica no depende de la presencia fsica sino de la posibilidad de insertarse en contextos comunicacionales como el del Internet. Por ltimo, afirman que al contrario de lo que tradicionalmente se crey, las identidades construidas a partir de la mediacin de estas nuevas maneras del comunicar no significan homogenizacin dadas por las comunidades virtuales; por el contrario, los usos y condicionantes especficos y situacionales del espacio real y virtual van segmentando cada vez ms a los nuevos sujetos y van marcando sus diferencias. En este sentido la alteridad pasa a depender de los objetivos de las llamadas tribus del espacio urbano. Tesis que tendramos que entrar a confirmar en nuestro proyecto de investigacin; en la medida en que implcitamente al desarrollar el trabajo de campo, habra all un afn por determinar si las comunidades virtuales que son objeto de estudio, si bien estn fundadas en el anhelo de hacer excepcin en la creacin de espacios 10
que sirvan para construccin de identidad, diferentes a los entonos como Facebook, no terminan a su vez homogenizando a sus usuarios, solo que desde otras categoras. Carlos Gmez, el autor del articulo de revista Los medios de comunicacin masiva: identidad y territorio frente a la globalizacin de la informacin, nos dir que para que todo sujeto actu con un otro es necesario incluirse en un doble horizonte: temporal y espacial. Temporal: porque a partir de la experiencia, entendida como la permanente presencia del pasado en el presente, se leen las posibilidades desplegadas al frente, se elige y se toman decisiones teniendo en cuenta el futuro deseado. Espacial: porque actuamos en un contexto, en un territorio que surge a partir de habitar en l y de nuestra forma de captarlo, modificarlo, crearlo y recrearlo; es decir, surge desde una relacin performatica, desde una experiencia, que en este caso sera incorprea. Pero cuando se intentan expandir esos horizontes (temporal y espacial) entran en escena los mediadores entre los sujetos que se relacionan. Cuando estos aparecen se incrementan las posibilidades de interaccin entre hombre-mundo, algunos de esos mediadores serian las plataformas virtuales de Tercera Fuerza y Medieval Darkwave Electro. Entonces nuevamente ante la pregunta Cual es el lugar de los que no tienen lugar en la esfera publica tradicional? La respuesta es clara: hacen uso de los espacios virtuales como forma de expandir la posibilidades de encuentro que la esfera publica tradicional no permite; pero tambin, como tales, estos espacios virtuales pueden intervenir y afectar las formas de socializacin; en la medida en que los procesos de mediacin se multiplican y se hacen ms sofisticados y complejos, las posibilidades de interaccin son ms amplias por la aparicin y el incremento de la virtualidad que rompe los espacios tradicionales.
B.OBJETIVOS 1. Objetivo general Analizar las formas como los sujetos que son excluidos en la esfera publica tradicional, por sus elementos identitarios dados desde su esttica corporal, se incorporan en comunidades virtuales y construyen un cuerpo virtual que depara el establecimiento nuevas formas de participacin poltica. 2. Objetivos especficos
11
1. Determinar los motivos por los cuales las comunidad de practica juvenil de los Gticos, los EMOS y los Skinhead han sido excluidos de la esfera publica tradicional y que mecanismos operan para que esto se de. 2. Establecer si ante la exclusin de que son objetos estas comunidades de prctica juvenil se construyen nuevas formas de autoinclusin. 3. Probar que las comunidades virtuales que frecuentan estos jvenes, son una forma o estrategia de autoinclusion que obedece a una forma de crear espacios de encuentros como respuesta a posibles formas de exclusin en la esfera publica tradicional. 4. Sealar que en este juego de exclusin y reinclusin lo que subyace es un proceso poltico que busca la reivindicacin de una condicin y de una ideologa, materializada en unas formas estticas del cuerpo.
C.METODOLOGIA Estudio de casos: Se basa en el estudio de un caso singular, lo que depara una imposibilidad de establecer y verificar relaciones causales entre fenmenos, dado que no hay ninguna variacin en los efectos y presuntas causas, no hay base emprica para establecer una preferencia por alguna de las causas posibles ni para controlar la influencia de las posibles causas: el estudio de casos no tiene posibilidad de producir ninguna generalizacin o teora causal dotada de alguna veracidad. Este mtodo depara algunas ventajas: menores problemas de equivalencia de los indicadores, posibilidad de recurrir a conceptos culturalmente claros sin problemas, posibilidad de recurrir con mayor confianza a ciertos procesos heursticas para conjuntos de variables que se intenta excluir del estudio. La identificacin y formulacin de un problema concreto ofrecen en general al estudio de casos la posibilidad de formular hiptesis interpretativas. Un estudio de este tipo tiende a concretar su atencin en relacin entre las propiedades del caso que se puedan generalizar. En relacin a nuestra investigacin el estudio de casos se basa en el estudio de tres casos singulares, en especifico de tres comunidades de practica: EMOS, Gticos y Skinhead, de la ciudad de Medelln. La identificacin de una comunidad de prctica concreta ofrece en general al estudio de casos la posibilidad de formular hiptesis interpretativas, lo que nos permite establecer en que grado las comunidades virtuales son percibidas por sus participantes como un entorno diferente al de la esfera publica tradicional, que permite que se recreen y se reproduzcan formas de sociabilizacin y valorizacin
12
por fuera de la exclusin dada en el espacio publico de nuestra ciudad. Para la consecucin de los objetivos de nuestra investigacin se plantea la realizacin y anlisis de entrevistas abiertas a los participantes de la comunidad virtual que estamos estudiando. Esta es una investigacin con una metodologa cualitativa basada en entrevistas abierta, que se le har a los participantes de la comunidad virtual objeto de estudio, el cual es un mtodo ptimo para acceder a una categorizacin de los informantes. Adems ingresaremos a dicha comunidad virtual como observadores-participantes. De otro lado haremos una revisin de bibliografa a lo largo de toda la investigacin y una compilacin de los conceptos que los mismos participantes han construido a partir de sus experiencias en las comunidades virtuales. Nuestras fuentes primarias son los mismos participantes de la comunidad y los sitios Webs montados por ellos, y las fuentes secundarias se configuran con la bibliografa.
13
II. ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE CIBERCULTURA.newtoniana que rein desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, describa un universo en el que todo ocurra exactamente de acuerdo a ciertas leyes; un cosmos compacto, en el que la totalidad del futuro dependa del pasado. Cuando Boltzmann y Gibbs introdujeron la estadstica a la fsica, lo hicieron con la conviccin de poder estudiar un nmero de partculas que no podan ser analizadas con los mtodos tradicionales. La estadstica fue la herramienta que mejor pudo dar cuenta de sistemas enormemente complejos, a la vez que poda ser utilizada para abordar sistemas sencillos, como el de una partcula en un campo de fuerza. La introduccin de la estadstica en la fsica, tena en mira no un universo para estudiar, sino todos los que son respuestas posibles a un conjunto limitado de cuestiones que se refieren a nuestro medio. Lo fundamental de esta idea consiste en discernir hasta qu punto son probables en un conjunto mayor de universos, las respuestas que podemos dar a ciertas preguntas para alguno de ellos. Gibbs crea que su probabilidad tendera naturalmente a aumentar con la edad del universo. Se llama entropa a la medida de esa probabilidad. Al aumentar la entropa, el universo, junto con los sistemas y los fenmenos que lo componen, tiende hacia el caos y la prdida de sus caracteres distintivos: se pasa del estado ms probable al menos probable, de un estado de organizacin y diferenciacin (en el que existen rasgos y formas) a otro de caos e inidentidad. En este sentido, la informacin tambin se ve afectada por la entropa; es por eso que para la ciberntica es tan importante contar con las leyes bsicas de la fsica, ya que son ellas los primeros pilares para construir una teora general de transmisin y elaboracin de la informacin1. Este hecho lo dej en claro Norbert Wiener, uno de los matemticos ms importantes del siglo pasado y padre de la ciberntica, cuando public su texto Cybernetics or control and communication in the animal and the machine en 1948, donde sta es vista como la materializacin del tratamiento de la informacin y de su realizacin tcnica. Para dar una aproximacin clara a la etimologa de la palabra ciberntica veamos lo que nos dice Wiener, su creador:Al principio result un rompecabezas el tener que escoger un ttulo para el libro y un nombre para este campo de la ciencia. Primero busqu una palabra griega que significase 'mensajero'; solamente poda ser angelos, pero se pareca demasiado a 'ngel' (justamente, son los mensajeros de Dios; he aqu el origen de la palabra ngel), y no pareca adecuada. Luego busque una palabra en el campo del control y de la1
La fsica
An hoy no existe una definicin precisa y universalmente reconocida de la palabra informacin; este trmino es tan general que tiene repercusiones no solo para la biologa o la ingeniera, sino para la esttica y la comunicacin.
14
regulacin; la nica palabra que me gusto fue el nombre griego de timonel Kibernetes; de l deriva la palabra 'ciberntica'. Ms adelante me di cuenta de que a principios del siglo XIX se haba utilizado en Francia esta misma palabra, que el fsico Ampre aplic en su sentido sociolgico, pero entonces yo no lo saba2.
En trminos generales la ciberntica estudia el lenguaje, es decir, los mensajes que sirven de medio para controlar a los sistemas vivos, las mquinas o los grupos humanos. As, teniendo como principio bsico de relacin, cuando un sistema vivo o una mquina se ponen en relacin con otros, les da un mensaje 3, del cual se espera una respuesta. Es por eso que la ciberntica se ha instaurado como una ciencia que estudia el control, la recepcin y el funcionamiento de un sistema en el momento en que circula la informacin interna y externa, buscando de esta manera desarrollar un lenguaje y una tcnica que permitan no slo encarar los problemas ms generales de la comunicacin y regulacin a todo nivel, sino tambin establecer unas reglas y mtodos para clasificar sus manifestaciones particulares en conceptos. Para Wiener:Las rdenes mediante las cuales regulamos nuestro ambiente son una especie de informacin que le impartimos. Como cualquier otra clase de informacin, estn sometidas a deformaciones al pasar de un ente a otro. Generalmente llegan de una forma menos coherente y, desde luego, no ms coherente que la de la partida. En las comunicaciones y en la regulacin luchamos siempre contra la tendencia de la naturaleza a degradar lo organizado y a destruir lo que tiene sentido, la misma tendencia de la entropa a aumentar, como lo demostr Gibbs
(WIENER. 1958:17).
Los mecanismos cibernticos deben frenar la tendencia hacia tal desorganizacin; es decir, deben producir una inversin temporal de la direccin normal de la entropa. En este sentido, como afirma Wiener, el funcionamiento en lo fsico del ser vivo y de algunas de las ms nuevas mquinas electrnicas son exactamente paralelos en sus tentativas anlogas de regular la entropa mediante la retroalimentacin (WIENER. 1958:25-26). Este autor se est refiriendo a las mquinas cibernticas, que si bien ya haban sido inventadas, encuentran en esta nueva ciencia un marco reflexivo; su papel es proporcionarles el clculo y el razonamiento, confiando plenamente en el poder de acopio y de memoria del trabajo razonable. La diferencia entre una mquina "clsica" (por ejemplo, una caja de msica) y una mquina ciberntica (o computacional) est en que la primera ya tiene un plan pre-establecido, donde su actividad anterior no tiene nada que ver con su actividad futura, no se aparta del plan; en2 3
Citado por Walter Fuchs R. (1969: 18). Los mensajes por su naturaleza son una forma y una organizacin de informacin. As como la entropa es una mediada de desorganizacin, la informacin que suministra un conjunto de mensajes, es una medida de organizacin.
15
tanto que las segundas poseen una transmisin y recepcin muy complejas de mensajes. La ciberntica fue la respuesta que las potencias tecnolgicas y militares buscaban afanosamente para mejorar sus procesos industriales de optimizar la fabricacin de materiales y armas; e igualmente, aumentar el alcance, rapidez y efectividad de sus telecomunicaciones, las cuales empezaban a ser fundamentales en la guerra, las industrias y la economa de los pases. Hasta ese momento los ms importantes avances industriales y de las comunicaciones se deban a la electricidad; sta viajaba a travs de circuitos elctricos que se limitaban a transportan electrones de un lado a otro para causar un efecto dado; no haba forma de almacenarlos, ni de guardar definitivamente la informacin que transmitan. Pero con la llegada de la ciberntica, que permiti mejorar muchos procesos industriales, se posibilit la construccin de circuitos electrnicos, denominados microcircuitos de silicio o microchips debido a su tamao considerablemente pequeo si se comparaban con los elctricos. Aqu entra en escena la industria del silicio, que ha permitido la optimizacin permanente y extremadamente rpida de estos microcircuitos, hasta el punto que actualmente algunos son de tamao microscpico. A su vez, la ciberntica se desarroll a la par con otras reas de la ciencia que consolidaron su papel en diversos campos. En el momento en que las circunstancias favorecieron su aparicin, los instrumentos lgicos y matemticos necesarios para su desarrollo, acababan de ponerse a punto: la teora de los juegos, desde Pascal a Von Neumann; el nervio artificial de Ralph Lille; la electrnica (su maquinaria avanzada, sus telemandos casi instantneos, sus amplificadores casi sin inercia, sus vlvulas, sus filtros y sus posibilidades de miniaturizacin); la utilizacin de la numeracin en las mquinas de calcular por L. Couffignal; la construccin de la calculadora "Mark I" que funcionara durante la Segunda Guerra Mundial, y que se convertira en la primera calculadora electromecnica; la publicacin de las primeras consideraciones sobre la informacin de Shannon, padre de la informtica; y por ltimo, la formacin en Inglaterra de un grupo de investigacin operacional para la defensa antiarea, conocido bajo el nombre de "Circo Blacket", ante la declaracin de la Segunda Guerra Mundial. La matemtica, al igual que la estadstica, entra a suministrar una herramienta de apoyo a la ciberntica. Pero cuando hablamos de matemtica no nos referimos a ecuaciones lineales, o al establecimiento de la estadstica en los sistemas lineales. Pues existen pocos sistemas estrictamente lineales y la ciberntica no se ocupa de ellos. As, lo que lleva a la ciberntica a plantear una teora estadstica no lineal es que en los sistemas elctricos dotados de limitadores de amplitud, con sus umbrales y conduccin unidireccional, se hallan todas las formas de no linealidad.
16
En todo sistema lineal, cuando se suman entradas tambin se suman salidas4, y cuando se multiplica una entrada por una constante, se multiplica la salida por la misma constante; mientras en los no lineales, lo que acontece es una accin compleja, una accin donde los datos introducidos, que llamamos entrada, implican un gran nmero de combinaciones para obtener un efecto sobre el mundo exterior, que llamamos salida; la cual es la combinacin de los datos recibidos en ese momento y de los hechos registrados en el pasado, que podemos llamar memoria y que el sistema guarda. La ciberntica se hizo capital en reas como la neuropsicologa, la teora del control, la ciencia cognitiva, la inteligencia artificial, el conexionismo, la realidad virtual, los agentes inteligentes, las telecomunicaciones y la vida artificial, entre otros. Pero, cul es el papel real de la ciberntica dentro de este gran nmero de reas? La respuesta a este interrogante sera: "el concepto de tcnica es un concepto ms general que el de construccin de mquinas, abarca todo empeo planificado de los medios de que se dispone para conseguir unos objetivos dados5. Si los medios de que se dispone son de ndole fsica, entonces se habla de tcnica mecnica; si se trata de organismos, se habla de biotcnica..." (HELMAER. 1966: 18). Lo que se deja en claro es que un empleo planificado de los elementos de que se dispone, resulta casi imposible sin una base cientfica; por consiguiente, a los dos campos de la tcnica mencionados por Frank Helmaer, corresponden tres reas de la ciberntica: la ciberntica de la ingeniera, la ciberntica biolgica y la ciberntica de la informacin, como un rea inherente de las dos anteriores. Es ac donde determinamos nuestra va a seguir, ya que lo que nos interesa es analizar la forma en que la ciberntica determina la aparicin de la cibercultura. Valindose de mtodos experimentales, la ciberntica ha revelado ciertas reglas (algoritmos) que subyacen a la transmisin de informacin y que son la base de las formas complejas de su actividad comunicativa. Gracias a la ciberntica, las matemticas y la informtica, emerge la tentativa de crear lenguajes artificiales universales, que vinculen ms estrechamente las ramas de la ciencia y tramiten mejor la informacin.
4
El trmino "entrada" significa accin de un tipo especfico que se ejerce desde el exterior sobre un sistema o elementos; en la misma va, definimos "salida", como una accin de tipo especificado que se ejerce desde el interior de un sistema o elemento sobre el medio externo. 5 Para ser ms explcitos el concepto de tcnica lo podemos definir de acuerdo a la aproximacin hecha por Morfaux: (gr. Tecnikos, relativo a la tchne, arte, oficio, habilidad). Subs. 1. Sentido antiguo. Conjunto de los procedimientos de un oficio o de un arte; se aplica en sentido propio al trabajo manual, en particular a uso de instrumentos en tanto que objetos materiales aaden sus propiedades a las propiedades del cuerpo humano (maza, hacha, martillo, sierra, arco...) y extienden el poder de este en el espacio y en el tiempo. (3). Ext. Todo conjunto de procedimientos puestos en prctica en cualquier dominio para obtener una mejora de los resultados; ej. Tcnica de la esgrima, de la danza, de la pintura, tcnicas quirrgicas, audiovisuales, etc. (Morfaux, Louis-Marie. Diccionario de ciencias humanas. Barcelona: Grijalbo. 1985. p. 335).
17
Los mtodos utilizados hasta la dcada de los 60s se ocupaban principalmente del aspecto formal del habla: la lgica matemtica y el anlisis lgico del lenguaje (semntica) trabajan la estructura lgica del pensamiento y del lenguaje y crean sistemas generales de smbolos para expresar aquella estructura y sus operaciones. Pero tales mtodos pasan por alto el aspecto cualitativo, ya que no consideran el contenido del lenguaje, aun cuando la semntica se dedica tambin al problema de la relacin entre el smbolo y el significado. Despus de los 60s la lingstica y la teora de la informacin entran en escena para salvar aquellas dificultades. As, estos dos campos se ocupan de hechos tanto fsicos como matemticos, lo cual se vuelve necesario, ya que la transmisin de la informacin en red no slo est vinculada a procesos comunicativos, sino tambin a hechos de naturaleza fsica. De este modo, una seal estudiada por la teora de la informacin es, como portadora de informacin, un fenmeno fsico y cabe especificar matemticamente la informacin que lleve. Al poseer elementos fsicos portadores de informacin matemtica, la seal tiene una caracterstica probabilstica (crea cierto campo de probabilidad en el espacio informativo de la fuente o del receptor). Por lo tanto, la seal constituye un fenmeno ondulatorio y es susceptible de ser analizado como elemento informativo cuyas dimensiones son la frecuencia, la amplitud y el tiempo. Otro de los elementos importantes dentro de la cibercultura es el que tiene que ver con el lenguaje y su transformacin en informacin. El lenguaje, despus de la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de la era digital, adquiere un nuevo sentido, pues comienza a ser visto ya no como representacin mimtica del mundo de los objetos, sino como sistema de signos que generaba significacin internamente a travs de series de diferencias relacionales (HAYLES. 1993: 327). Gracias a los chips de silicio y al desarrollo de la informtica se pudo poner en prctica uno de los propsitos de la ciberntica: la creacin de un lenguaje concreto y regular que no permitiera la distorsin en las comunicaciones, es decir, que un mensaje transmitido desde un punto fuera recibido en otro sin que llegara con alguna deformacin; adems (y esto es lo ms importante) que no permitiera otras posibilidades de interpretacin en quien lo reciba, de esta manera no se produciran alteraciones en la informacin. As fue como se cre el lenguaje de los ceros y unos, los cdigos binarios o bits (abreviacin de binary digits). Este tipo de lenguaje era el que mejor se acomodaba a los nacientes microcircuitos, puesto que a travs de ellos se trasmitan impulsos electrnicos codificados en ceros y unos. Las interacciones entre mquinas y las telecomunicaciones empezaron entonces a establecerse por medio de ceros y unos en lugar de impulsos elctricos. Podemos decir por tanto que la caracterstica principal de la cibercultura es la codificacin del lenguaje en bits para ser transmitidos y almacenados en forma magntica, es decir, la desmaterializacin de la informacin.
18
Los cdigos binarios como tal no existen, son simples impulsos electromagnticos codificados que se guardan en chips de silicio. Sin embargo es importante aclarar en este sentido que el medio fsico donde se almacena la informacin, no es la informacin en s. La cibercultura entonces, puede ser denominada a grandes rasgos como un nuevo mundo cultural que se mueve gracias a la electrnica y la ciberntica. Pero ms que esto, a lo que nos estamos refiriendo es a un sistema de accin social, cuya caracterstica ms destacada es su intensa relacin con el ordenador, el cual almacena gran cantidad de informacin digitalizada. Este concepto de cibercultura tiene en general dos acepciones: La primera es la cultura que se da en el ciberespacio, pues como lo dice el mismo Pierre Levy, cibercultura es el conjunto de tcnicas, de maneras de hacer, de maneras de ser, de valores, de representaciones que estn relacionados con el ciberespacio... 6. Complementario a esto, Jess Galindo Cceres nos dice que la ciberntica y la teora de sistemas nos advierten una progresiva reconfiguracin social a partir de patrones emergentes de los cuales la virtualidad es el ms sugerente:Los mundos son sintetizados a partir de ciertos modelos de construccin simblica. El punto clave es que las tecnologas de construccin de lo virtual han abierto el concepto a todo el mundo real anterior, esto es importante para la nocin de cibercultura. En el pasado reciente se consideraban mundos reales a los que los actores vivan desde sus miradas y desde sus situaciones de vida. Ahora esos mundos tambin forman parte de la virtualidad en tanto son sintetizados desde algn esquema de construccin perceptual. El asunto es que la cultura pasa entonces del mundo sintetizado al modelo que lo sintetiza. La virtualidad es una actividad constructiva, no representacional o contemplativa... el mensaje es: t puedes vivir en los mundos que puedes crear a partir de los recursos disponibles para reconfigurar tu percepcin de la vida. Esta dimensin de la cibercultura la hace muy distinta a la cultura tradicional, el mundo puede cambiar, y adems el nfasis est en su transformacin
(GALINDO. 2000: 17).
La otra acepcin plantea la interrelacin cultura-tecnologa informtica en el mundo real; cultura de los ordenadores como la define Mark Dery, en su texto Velocidad de escape (1998), donde la interaccin con mquinas inteligentes, computadoras en particular, crea una nueva configuracin mixta, (humana y de mquinas) que sugiere al cyborg (organismo ciberntico) como ideal evolutivo. Nosotros tomaremos ambas acepciones, ya que consideramos que tecnologa y cultura hacen parte de un bucle retroalimentativo. Es as que la nueva tecnolgica genera una forma innovada de interpretar y actuar en el mundo desde el individuo, la sociedad y la cultura, todos stos, elementos irreductibles, de lo que Cliford Geertz denomina sistema de accin social, en su artculo de revista titulado
6
Tomado de: http: //www.naya.org.ar/congreso2000/ponencias/Ricard_Faura.htm, (junio 25 de 2001).
19
La interpretacin de las culturas. Mas esa nueva forma de interpretacin y accin genera a su vez cambios tecnolgicos 7. Para Cliford Geertz, la cultura es la urdimbre de significaciones atendiendo a las cuales los seres humanos interpretan su experiencia y orientan su accin; estructura social es la forma que toma esa accin, la red existente de relaciones humanas (GEERTZ. 1994: 133). Geertz distingue ambos conceptos para analizar el conflicto que se da, cuando hay incongruencia en los dos campos, pero hace nfasis en que estn correlacionados y que cultura y estructura social no son sino diferentes abstracciones de los mismos fenmenos (GEERTZ. 1994: 131). En nuestro caso tambin es importante resaltar tal distincin, en la medida en que necesitamos generar un marco conceptual en el que la cibercultura pueda ser mirada de manera global y local. Veamos: al introducir tecnologa informtica en un sistema social especfico, su estructura se transforma debido a las modificaciones en las relaciones inter-intra subjetivas e inter-intra grupales, pero con el cambio estructural se dan tambin cambios en el nivel lgico-significativo, en las formas cmo los agentes de ese sistema social interpretan y actan. La cibercultura nos habla entonces de una nueva forma de pensar y de hacer, pero tambin de una nueva forma de relaciones entre las personas y entre stas y su entorno. Los cambios en el sistema de accin social dependen de su historia, por lo que no es lo mismo hablar de cibercultura en Estados Unidos que en Colombia; de hecho, la introduccin de tecnologa informtica en uno y otro sistema social va a generar dinmicas distintas en el nivel de accin e interpretacin. Se debe dejar en claro entonces que la cibercultura no puede ser leda como un fenmeno simple, por tanto, es necesario apoyarse en paradigmas tales como la teora de la complejidad, que intenta desde la interpretacin, hacer lo mismo que hace la cibercultura en la accin: integrar al mundo, ver relaciones de procesos donde antes haba elementos separados. Es decir, la cibercultura nos habla de un sistema social en red y de una cultura que interpreta y acta acorde a una lgica compleja. De tal modo, al introducir nuevos tecno-objetos se transforman las relaciones sociales, afectivas, laborales y temporales, entre otras Nuestra especie se caracteriza por dos hechos fundamentales: el lenguaje simblico y la conformacin de grupos sociales basados7
La tecnologa no existe lejos de lo simblico, y por eso es transformada constantemente por las demandas de una sociedad a la que est ayudando a construir de manera permanente. Las nuevas tecnologas han desarrollado imgenes digitales de seres humanos, mostrndonos ideales de cuerpo, que aunque tienen su sustrato en la imagen de los simples mortales, son imposibles en la realidad real. La perfeccin alcanzada por stas ha llevado a que las personas que habitan el mundo real se quieran parecer a lo que slo es ceros y unos. Fenmeno que Mark Dery, en Velocidad de escape ha denominado inversin entre el modelo y la copia. Aqu cabra entonces la pregunta: cul es el modelo y cul la copia? La tecnologa no existe lejos de lo simblico, y por eso es transformada constantemente por las demandas de una sociedad a la que est ayudando a construir permanentemente.
20
en dicho lenguaje. En este sentido, la tecnologa puede ser tomada como uno de los factores que incide en la manera en que los grupos sociales se van conformando a partir del lenguaje. Parafraseando a McLuhan, el gran gur de las telecomunicaciones, cada nueva tecnologa modifica el tamao, el tipo, la forma de interaccin y la capacidad de produccin cultural de las comunidades que la producen y se producen a travs de ella; ya que genera nuevos mbitos perceptivos, estmulos culturales y atmsferas imaginativas novedosas. Para muchos la idea de una comunidad conformada a partir de las dinmicas relacionales propiciadas por la tecnologa informtica, no tiene la solidez que le garantice continuidad dentro de la historia de la humanidad. Sin embargo y para poner un ejemplo, cuando vemos un programa de televisin nos convertimos en un milln de personas mirando un partido de ftbol: un conglomerado a distancia que conforma un grupo mancomunado; pero no en una comunidad como tal. Pero cuando hacemos uso del ordenador las relaciones con la tecnologa son de otra ndole. Aqu no es posible verse como meros lectores de pantallas, en realidad somos agentes de nuevos experimentos sociales que por contar con la capacidad de interaccin con la informacin que se filtra por la cortina de silicio, sostenemos a travs de nuestras interacciones, verdaderas conversaciones (as sea solo con el ordenador); es decir, actos sociales8. Actos sociales que inmersos en la cibercultura hablan de una interaccin ya no con un mundo basado en los tomos sino con uno cuyo fundamento resulta tan efmero como un bit, es decir, se pasa de un mundo basado en la materia a uno basado en la informacin. La cibercultura sustenta una comunidad de sujetos que conforman una red electrnica capaz de transferir informacin codificada en bits, lo cual les garantiza la interaccin con dicha informacin; es esto lo que la diferencia de una comunidad televisiva, en ella los sujetos no pueden interactuar con lo que la pantalla de televisin les ofrece. La velocidad de circulacin de la informacin, y su efectivo trnsito con el menor numero de mediadores, depende del uso que de los medios de comunicacin haga el ser humano. Por tal motivo, la comunicacin se ha ido configurando paulatinamente como una red, que se ha transformado en un espacio social. Al respecto, Alejandro Piscitelli nos dir que las redes ya no son meramente herramientas a travs de las cuales nos teleconectamos sino que son espacios donde nos teleencontramos: mundos redes (PISCITELLI. 1997: 85).8
Los actos sociales o acciones sociales las podemos definir como: secuencia intencional de actos con sentido que un sujeto individual o colectivo (a menudo designado como actor o agente) lleva a cabo escogiendo entre varias alternativas posibles, con base en un proyecto concebido anteriormente pero que puede evolucionar en el transcurso de la misma a. [accin], con el fin de conseguir un objetivo... en presencia de una determinada situacin compuesta por otros sujetos capaces de a. [accin] y reaccin, normas y valores, medios y tcnicas operativas utilizables para tal fin por medio de objetos fsicos la cual es tenida en cuenta conscientemente por el sujeto en la medida en que dispone de informaciones y conocimientos al respecto. (Gallino, Luciano. Diccionario de sociologa. Mxico: siglo veintiuno.1995.p. 1).
21
Pero la tecnologa y los vnculos tecnolgicos no crean en s mismos comunidades; la creacin de los mundos redes, de los que habla Piscitelli, exige la intervencin humana para dar forma a las interacciones. No debemos olvidar que las redes comunicativas digitales se parecen a la sociedad, es ms, en rigor son la sociedad extendida electrnicamente. Una de las manifestaciones ms comunes en el mundo de redes a nivel electrnico es la Internet, la cual comparte una serie de aspectos bsicos con el resto de las redes sociales, como por ejemplo, esta es una comunidad de intereses, hay objetivos acotados, se presenta una interaccin peridica y posibilita la intensidad afectiva entre sus usuarios. Pero la Internet introduce nuevas prioridades que no estn presentes en la totalidad de las redes sociales, como son: relaciones intensas de cuerpo ausente, trascendencia de barreras geogrficas, primaca del parecer sobre el ser y generacin de lazos emocionales intangibles. Pero no olvidemos que a todo movimiento cultural se puede oponer una contracultura9 que en el caso de la cibercultura se manifiesta como una resistencia a la sociedad red electrnica, defendiendo su espacio y sus lugares de la lgica sin lugares que caracteriza el domino social en la era de la informacin. Los representantes de dicha contracultura reclaman su memoria histrica y afirman la permanencia de sus valores contra la disolucin de la historia en la instantaneidad de la cultura de la virtualidad; rechazando la nueva idolatra de la tecnologa de la informacin. A esta altura de nuestro texto proponemos hacer un acercamiento a la forma como la cibercultura ha permitido el advenimiento de unas transformaciones a nivel social, histrico, mental, esttico y tico. El universo digital es un espacio nuevo, el ciberespacio, definido cmo el espacio creado al establecer una conexin telemtica entre dos o ms mquinas cibernticas, constituye slo un aspecto de la cibercultura. Sin embargo, es la manifestacin cibercultural que mayor desarrollo y repercusiones sociales ha tenido en nuestra cultura, especialmente a partir de la ltima dcada del siglo XX. Hablamos entonces de mquinas cibernticas en un sentido amplio, ya que se puede considerar ciberespacio el espacio donde se produce, por ejemplo, una conversacin telefnica, una transaccin con tarjeta dbito o crdito, por donde viaja un mensaje de fax. Por esto se le ha denominado universo telemtico.
9
El trmino contracultura, como indica Jos Antonio de Villena (Savater y Villena; 1982) es un trmino equvoco, es una palabra prestada del ingls: counter-culture; a pesar de ello, la descripcin que se conecta de mejor manera con lo aspirado a lograr por los practicantes de la contracultura es no ser una manifestacin ni un inquietud dedicada a ir en contra de la cultura, sino una locucin cultural que camina en sentido opuesto a la cultura tradicional y oficial, es una demostracin cultural desarrollada en los circuitos marginales que cuestiona y propone rutas distintas a la cultura oficial. La contracultura entendida como cultura marginal, se le concibe en los tiempos que vivimos como un problema conectado a lo alternativo o underground.
22
Llamamos universos telemtico a las redes de comunicacin unidas por telfono, cable, microprocesadores y satlite que estn relacionados mediante interfaces a sistemas de procesos de datos; ya sea entre individuos o instituciones geogrficamente dispersos; o entre la mente humana y los sistemas de inteligencia y percepcin artificiales. La cultura adquiere nuevas condiciones tele, como en su momento lo dijo Francois Lyotard, gracias a los procesos de desmaterializacin logrados por las nuevas tecnologas telemticas. Es de este modo como Jaime Xibille nos dice las culturas tradicionales comienzan a entregar sus antiguos dispositivos de la memoria individual y colectiva a los dispositivos tecnolgicos. El cuerpo, el territorio, la sangre, el lenguaje (...) pierden su enraizamiento y entran desmaterializados en las redes digitalizadas que ya no necesitan un territorio determinado para operar (XIBILLE. 2000: 8). Dentro de ese universo telemtico tenemos la Internet, la cual se ha convertido en el brazo ms sobresaliente, tanto de la cibercultura como del ciberespacio. Es la ms reciente manifestacin fruto de la ciberntica que ha llegado a nosotros, pero en su poco tiempo de presencia es la que ms lejos nos permite ir, mostrndonos un universo ms variado y, lo ms importante, un universo interactivo. La gran mayora de reas del ciberespacio son poco dinmicas: las transacciones electrnicas de los bancos son bastante rgidas (slo se pueden elegir las opciones dadas por la mquina); los juegos interactivos involucran pocas personas que deben estar reunidas en un mismo espacio geogrfico. Pero la Internet le proporciona al resto de reas un dinamismo nuevo y seductor, donde lo ms importante es que se puede interactuar con casi todo lo que se encuentra all, se pierden las dimensiones tradicionales: no hay lneas de separacin ni ubicaciones geogrficas, se entra al espacio del no lugar. Internet es el lugar de las no distancias y de la inmediatez; es una red, entendiendo el concepto de red como una multiconexin de puntos, en la que desde un punto o nodo se puede ir a cualquier otro a travs de varios caminos. De manera que si alguna de las vas se rompe, se puede avanzar indistintamente por otras direcciones por las que al final se podr llegar donde se tenia pensado. Nunca antes se pudo ir rpidamente tan lejos y por tantos caminos. La cibercultura nos abre nuevos territorios de experiencia y de conocimiento nunca antes vistos en la historia de la humanidad, y estrechamente relacionados con la llamada Tercera Revolucin Industrial10 o revolucin informtica, que ha generado, como apunta10
Se habla de Revolucin Industrial, porque a partir de un adelanto tecnolgico o cientfico la sociedad empieza a ser regulada; es decir, no se puede pensar la sociedad por fuera de dicho dispositivo una vez se
23
Michael M.J Fisher, transformaciones inusitadas en la forma en que el hombre se relaciona con el mundo. Su surgimiento se debe en parte a cierta lgica inherente a la ciencia de finales del siglo XIX; un momento en el cual la experiencia directa era vista como un acercamiento parcial, y engaoso a la realidad. En dicho contexto surge la fotografa, la cual intenta imponerse al dibujo y la pintura como una forma ms precisa de produccin de imgenes, as como una manera ms objetiva de describir el mundo, pretendiendo estar ms cerca a la realidad por ser el resultado de un proceso mecnico. La fotografa inaugura las tecnologas de produccin de imgenes tcnicas, las cuales articularn, en llave con la radio, la televisin y el telfono, el punto de inicio de la cultura telemtica, en la cual el mensaje se distingue del emisor y el material de vehiculacin del cdigo pasa a ser desdeable (WEIBEL. 1998:110). La articulacin de la imagen tcnica con las tecnologas que surgieron en materia de comunicacin, sugiere ms que una simple asociacin entre dos fenmenos pertenecientes a diferentes contextos. Como nos dice Paul Virilio, en su libro La esttica de la desaparicin, la velocidad trata la visin como materia prima, puesto que con la aceleracin viajar equivale a filmar, no tanto producir imgenes cuanto huellas mnemnicas nuevas, inverosmiles, sobrenaturales (VIRILIO. 1987: 68). La cibercultura evidencia lo que Virilio propone como el comienzo de una navegacin de los cuerpos y los sentidos desde algo inmutable hacia otro compartimiento del tiempo, un espacio tiempo esencialmente diferente, puesto que es experimentado como algo inestable, mvil, conductible, transformable, como la creacin de un segundo universo (VIRILIO. 1987: 89). Es en se mismo sentido que el antroplogo Arturo Escobar en su texto El final del salvaje (1999: 303) entiende el paso de la oralidad y la escritura, (polos ya existentes de la cultura y la subjetividad) al polo de la virtualidad, surgido a partir de las tecnologas biolgicas, informticas y computacionales. que Dicha virtualidad tiene en el cine a su antecesor directo, puesto con ste la imagen tcnica adquiere movimiento,
implant. Pero a su vez, este adelanto tecnolgico se convierte en metfora a partir de la cual se empieza a explicar la misma sociedad y al sujeto. Por ejemplo, la maquina se convierte en el modelo analgico para entender el cuerpo humano, que ya no es visto como un ser orgnico integral, sino como un ser compuesto de partes, que pueden ser reemplazables, una maquina biolgica, un ser biomecanico. La Primera Revolucin industrial parte de la invencin de la maquina a vapor, en el siglo XVII. La Segunda Revolucin indistrial se da entre 1870 y 1914, gracias a los desarrollos del acero y la electricidad (que permitieron el origen de las ciudades, como las conocemos en la actualidad, pensadas a partir de grandes estructuras urbanas y el establecimiento de un hecho social importante: la vida nocturna), adems de nuestra dependencia del petrleo y la industria qumica. La Tercera Revolucin industrial se da a partir de 1950 con el advenimiento de la cibercultura, pero se consolida a partir de la dcada de los 70s, con la creacin del computador personal. Una consecuencia de esto, es dada a partir de las ciencias cognitivas que piensa al cerebro como un computador bioqumico. Se habla incluso de una Cuarta Revolucin Industrial, dada a partir de los 90 con los adelantos de la ingeniera gentica, que dieron como resultado la clonacin de seres vivos y el desciframiento del cdigo gentico humano.
24
constituyndose, como sostiene Benjamn, en un gimnasio de los sentidos, que nos ensea a registrar fragmentos de un todo a travs de mltiples canales de entrada11 y como complementa Deleuze ms adelante multiplica el nmero de dimensiones de sistemas de significado, al generar cronosignos [signos con los que interpretamos el tiempo] lectosignos (o modos de inscripcin) y noosignos, o asociaciones mentales internas particulares12. Si bien, el desarrollo del cine obedeci principalmente a razones comerciales, tambin es cierto que las tcnicas cinematogrficas fueron utilizadas con fines cientficos. En este sentido es importante recalcar el papel jugado en dicho desarrollo por los cineastas experimentales de los aos veinte, cincuenta y sesenta como Muybridge y Marey, quienes mediante el registro grfico del movimiento, contribuyeron al estudio de las leyes de la percepcin, que luego seran aplicadas junto con la ptica, a la creacin de nuevas experiencias visuales y de imgenes inusitadas, imposibles de crear sin la ayuda de las mquinas. Sin embargo no es posible pensar en la cibercultura sin referirse al advenimiento del computador, en donde lo narrativo y lo ritual, y el tiempo circular/biolgico, que son formas de conocimiento de las sociedades orales; sumado a la teora e interpretacin del tiempo lineal, la historia escrita y el texto, de las sociedades escritas, dan paso a una sociedad de la virtualidad, basada en la simulacin y la modelacin, las redes digitales, el hipertexto y el tiempo real. Se habla de cambio cultural cuando los dispositivos de transmisin de la cultura transforman los procesos mentales. As, las sociedades nmadas fueron esencialmente orales, devinieron luego en sociedades basadas en la escritura, y se desarrollaron hasta llegar a la forma serial del libro tipogrfico; en la llamada galaxia Gutenberg los signos podrn viajar a todos los confines del planeta, solos, sin padre ni autor que los proteja o los defienda (XIBILLE. 2000: 9). El marco tecnolgico transforma, por consiguiente, el universo de los contenidos, las costumbres, el espacio, el lugar y el sensorio del hombre tipogrfico: de la pluma a la imprenta emerge un nuevo ser, un ser que interioriza la tecnologa del alfabeto fontico trasladndose del odo (sociedades orales) al mundo neutral de lo visual, cambio de la memoria a la grafologa. Pero esta forma de globalizacin era aun muy lenta y requera un soporte demasiado voluminoso haciendo de la palabra viajera una carga pesada. Ahora bien, el proceso de la escritura se bas en la reduccin de su figurativismo, desde los antiguos jeroglficos hasta la escritura alfabtica; culminando en el advenimiento de un carcter universal, dando origen a la informtica, donde un conjunto de smbolos que podran ser manipulados a la velocidad de un pensamiento; signos sin cuerpo, sin patria, sin territorio, signos universales que podran ser comprendidos por toda la humanidad; lenguaje binario silencioso y sin contenido.11
Benjamin citado por Fisher, Michael M. J. Emergent forms of life: anthropologies of late postmodernists. EN: Annual Review of anthropology. N 28. 1999. p. 469. 12 Deleuze citado por Fisher (1997: 28).
25
De la escritura al lenguaje digital lo que se logra es una gran desterritorializacin de los procesos de transmisin del pensamiento y de los signos de la cultura, donde el individuo va construyendo la textualidad desde la misma lectura a travs del hipertexto. Libre de los dictmenes de una lgica lineal y vertical, entra a participar en el juego de la interactividad y de la recombinacin, accediendo as a la posibilidad de disear manifestaciones novedosas del entorno. Como escenario operativo de esta lgica emergente surge el ciberespacio, que como sugiere Edward Barret, en un magnifico ensayo titulado Medios contextuales en la prctica cultural (1997) es el teatro de operaciones para la recuperacin del corpus de conocimiento perdido, o quizs, ms concretamente, no tanto una reconstruccin, sino una eterna construccin de un corpus de conocimiento (BARRET. 1997: 22). Sin embargo, a partir de la diversificacin de los referentes y el inmenso capital creativo y constructivo de la virtualidad, se gesta simultneamente la obsesiva idea de un temido declive. Como lo expresa hermosamente Baudrillard: El occidente camina hacia el ocaso de espaldas, sin (querer) llegar nunca a l, usando al efecto la estrategia de la acumulacin de ruinas13. Es este el destino lgico de una cultura que confa su memoria a una tecnologa que estructura los canales comunicacionales en forma de red, pues en un mundo donde las cosas tienen valor de noticias que tienden a ser transmitidas en tiempo real, todo es significativo, y por ende, nada lo es. En sta atomizacin de eventos sobre la red comunicacional, la circulacin deja de ser tal (o sea, deja de moverse en crculo) y se convierte en diseminacin14. Sin embargo, ante la estructuracin de las dinmicas ciberculturales, estn surgiendo otras posiciones que intentan proponer usos ms conscientes y racionales de las nuevas tecnologas; pues mientras las nuevas tecnologas permiten los aspectos ms retrgrados de la valorizacin tecnocapitalista, tambin posibilitan otras formas y modalidades de ser 15. Por tanto, es posible la construccin de una ecologa poltica de la virtualidad que genere una nueva tica que desafe la valoracin tecnocapitalista, teniendo en cuenta que las nuevas tecnologas traen con su advenimiento significaciones y universos de referencia novedosos (ESCOBAR. 1999: 305). sta es una cuestin a tener en cuenta si se considera que la mquina es parte integrante del ser humano, y en la actualidad no es posible pensarlo aislado de sus relaciones con los sistemas cibernticos y las prtesis. No se puede ahora hablar del concepto ser humano sin corazones mecnicos, intervencin gentica, rganos binicos o cualquier tipo de intrusiones qumicas o
13 14
Baudrillard citado por Duque, Flix. Las sectas del ocaso. Barcelona: Trotta. 1994, p. 93 Baudrillard Citado por Duque (1994: 94). 15 Guattarri citado por Escobar. (1999: 303).
26
mecnicas. En ste sentido, se hace indispensable acudir al cyborg como imagen y manifestacin actual de lo humano. Es posible en ste sentido, sostener con Virilio que lo que busca la tecnologa es la transformacin del cuerpo a partir de la imagen; puesto que si consideramos que dicha tecnologa es la extensin de las facultades del cuerpo, orientada hacia la modificacin del entorno, no es difcil darse cuenta que la utilizacin de sta se encuentra atravesada siempre por una serie de valores, prejuicios e ideales culturales, y que ms all de la inmediatez; la tecnologa trae consigo una promesa inherente: la realizacin de una imagen idealizada del mundo, y la transformacin de los cuerpos. Es bueno preguntarse cules son, por un lado las promesas y por otro los beneficios que han posibilitado que la adquisicin de la tecnologa informtica se convierta en un ideal para la mayora de las sociedades: el desarrollo tecnolgico ha vendido la idea del mejoramiento y la calidad de vida, la interactividad, la eliminacin de fronteras espaciales y temporales, la idea de un planeta menos impactado, las distintas transacciones virtuales y la hper oferta de servicios. Lo que se ha dado en llamar tecnociencia est generando profundos cambios tanto en las formas de organizacin de las sociedades, como en las representaciones e interpretaciones que se hacen de ella. Una parte importante del progreso humano est vinculado a la aparicin y propagacin de algn instrumento o tecnologa, que aceleran (en la mayora de las veces) el producto del trabajo: la rueda y el arado son una muestra de ello (AGUADERO. 1997: 45). Las tecnologas de la informacin y la comunicacin potencian, cada vez ms, el trabajo intelectual en detrimento del fsico; sin embargo, la humanidad no se detiene en el nimo de explorar y sacarle provecho a su paso por la tierra. Inherente a todo esto se encuentran el mercado y sus dinmicas de oferta y demanda, que ligados a los ideales capitalistas y a las polticas gubernamentales de pases del primer mundo, han hecho posible en los ltimos tiempos, la ampliacin del mercado electrnico a lugares impensados. Es as, como grandes multinacionales de la informtica y las telecomunicaciones, han emprendido estrategias para la difusin masiva de sus productos, cargndolos de beneficios para quienes los adquieren y distribuyndolos por todo el mundo, generando en un futuro no lejano, como dice Aguadero, transformaciones profundas en las sociedades, las que segn l, ya no estaran, ni definidas, ni orientadas por los gobiernos, sino por las lgicas de los mercados, el comercio, y las comunicaciones transnacionales. Esto, no ms para denotar los alcances que ha tenido y tendr la posibilidad que un producto u obra cualquiera se mercantilice, y llegue cada vez ms a mayores y ms variados grupos de personas.
27
Para terminar, es importante anotar que el factor multiplicador de una tecnologa en un mercado, es el potencial de transformacin que conlleva la aplicacin de la misma, convirtindolo en uno de los medios eficaces para disear el futuro.
III. CONSTRUCCIN DE LA IDENTIDAD EN EL CIBERESPACIONo soy lo que debera ser, no soy lo que ser, pero no soy lo que fui
La pregunta por nuestra existencia siempre va a estar referidaa la sensacin que tenemos de lo que somos y de lo que es nuestra vida, ya que aquel que plantea los interrogantes es a la vez autor y protagonista de su devenir. El teatro griego nos enseo que las mscaras con las que nos representamos ante nosotros mismos y ante los dems, son las que nos dan una identidad como personajes, en lo que, ms adelante Shakespeare llam el gran teatro de la vida. La palabra personaje o persona viene del termino latn per 28
sonae, el cual tiene una herencia del teatro griego , y significa aquello a travs de lo cual llega el sonido; es decir, la mascara de un actor16. Como podemos notar esta es la raz de personalidad. Esta derivacin trae consigo implicaciones, en la medida en que identificamos a alguien por su rostro pblico, distinto de su esencia o esencias ms profundas. Ese personaje que habita dentro de nosotros, que dice nuestro parlamento, que caracteriza lo que padecemos y se deleita y sufre con nuestros actos, es el mismo que reprocha su naturaleza y critica nuestras faltas. En 1882, Ralp Waldo Emerson escribi que los sueos y las bestias son dos claves a travs de las cuales hemos de descubrir los secretos de nuestra naturaleza, son como la anatoma comparada. Son nuestros objetos de prueba. Al igual que los sueos y las bestias los objetos y las imgenes se sitan en los mrgenes de nuestra existencia. Estas tres quimeras (sueos, bestias y objetos e imgenes) se enfrentan a nosotros con un molesto sentido de parentesco hacia lo que somos. Los objetos y las imgenes son elementos evocadores que provocan la renegociacin de nuestras fronteras, por tal motivo es importante preguntarnos lo que dichos objetos e imgenes hacen para nosotros y lo que hace con nosotros, en nuestras relaciones y en las formas de pensarnos. Construimos nuestras tecnologas y nuestras tecnologas nos construyen a nosotros en nuestros tiempos. Nuestros tiempos nos hacen, nosotros hacemos nuestras mquinas, nuestras mquinas hacen nuestros tiempos. Nos convertimos en los objetos que miramos pasivamente, pero ellos se convierten en lo que nosotros hacemos de ellos (TURKLE, 1997: 60) Lo que hemos hecho en las ltimas dcadas es pasar de una cultura modernista que se basa en la mquina como herramienta de clculo, a una cultura postmoderna que se basa en la mquina como una herramienta de simulacin; donde los sujetos se sienten ms a gusto con la sustitucin de la propia realidad por sus representaciones. A. LA IDENTIDAD COMO MASCARA Si queremos hacer una aproximacin al concepto de Identidad vemos cmo dicha definicin guarda relacin con elementos propios de la era de la modernidad, ya que esta es entendida como el producto de experiencias compartidas a travs de interacciones sociales y por lo tanto, tiene en s misma un carcter colectivo. Los ideales romnticos del lazo social dados por la modernidad, sirvieron a Occidente para chantajear al hombre en pos de una trascendencia: suprate a ti mismo, sobrepasa las barreras del espritu para llegar a16
Mascara en griego esta formada por pros=delante; y opos= cara; prospora= delante de la cara, es decir la mascara. De all tambin surge la palabra prosopopeya que es una forma estilstica de retratar a un personaje describiendo sus facciones. Luego este termino paso al idioma etrusco como phersu; que mas adelante, en el latn denotaba se nombro como persona haciendo referencia a las mascaras de los actores.
29
la abstraccin pura, pierde tu vida a fin de ganarla, renuncia a la propiedad, a las comodidades mundanas, ama a tu prjimo como a ti mismo, no, malo mucho ms, pues el amor a ti mismo es pecado, has todo sacrificio, soporta todo insulto para que prevalezca la justicia (Lpez, 1992-1993: 54). A las identidades tambin es recurrente encontrarlas definidas como un estado subjetivo y cristalizadas en la intersubjetividad, entendida esta ltima como una estructura de sentido subjetivada, producida y reproducida por los sujetos en la experiencia cotidiana y objetivada en instituciones, practicas, usos, creencias, imgenes, valores y lenguaje compartido. Las identidades surgen pues, a travs de las vivencias dotadas de significado y sentido compartido y, por ende, los distintos pensadores les han atribuido la funcin de proveer certezas, asignndole un papel importante en la formacin del sentido de comunidad. De igual modo, el tiempo y la historia son necesarios para la cristalizacin de las identidades, pues culturalmente son indispensables en la permanencia de la memoria colectiva y en la posibilidad de entender el presente y elaborar un futuro compartido. La construccin de tiempo histrico, certezas, construccin de la comunidad, tiempo cronolgico, espacio fsico, comunicacin cara a cara, experiencias de vida, afectos, valores; constituyen la formacin del nosotros, su alteridad y el sentido de pertenencia con el grupo, la comunidad, el pas y la nacin. El asumir varias identidades al mismo tiempo, representaba para muchos una dificultad marcada, adems de ser visto como algo patolgico, ya que se tena una visin de identidad y yo nico, como protagonistas de nuestras vidas.En el pasado, este rpido merodear por diferentes identidades no era una experiencia sencilla de conseguir. A principios de este siglo [el siglo XX] hablbamos de identidad como algo forjado. La metfora de equiparar la identidad a la solidez del hierro captaba el valor central de una identidad nuclear, o como la llam en una ocasin el socilogo David Riesman una direccin interna. Por supuesto, las personas asuman roles y mscaras sociales diferentes, pero para la mayora de personas la relacin de por vida con la familia y la comunidad, mantena este merodear bajo control bastante estricto. Para algunos, este control era irritante, y existan roles marginales en los que merodear poda ser una forma de vida. En la sociedades tribales, el merodear del chaman podra implicar estar posedo por los dioses y los espritus. En los tiempos modernos, existi el artista del timo, el bgamo, el del cruce de gneros, la personalidad dividida, el doctor Jekyll y mister Hyde
(TURKLE, 1997: 228)
Vemos pues, cmo en la modernidad se patologiz la multiplicidad de los Yos. Ahora en los tiempos postmodernos, las identidades mltiples ya no estn en los mrgenes de las cosas. Hay muchas ms personas que experimentan la identidad como un conjunto de roles que se pueden mezclar y combinar, cuyas demandas diversas necesitan ser negociadas (TURKLE, 1997: 228). 30
A finales de los aos sesenta y principios de los setenta viva en una cultura que enseaba que el yo est constituido por el lenguaje y a travs del lenguaje, que el comercio sexual es el intercambio de los significantes, y que cada uno de nosotros es una multiplicidad de partes, fragmentos y conexiones deseantes (TURKLE, 1997: 22). En esta poca se habla en la filosofa y el psicoanlisis de un lenguaje dirigido a la relacin entre la mente y el cuerpo. En la era postmoderna el yo es visto como una entidad mltiple, fluida y construida en interaccin con los objetos y las imgenes, est hecho de y transformado por el lenguaje; el comercio sexual es un intercambio de significantes; y la comprensin proviene de la apropiacin que se hace de la imagen y los objetos y el bricolaje, ms que del anlisis. Es ac donde el rito cobra importancia en nuestra inmersin en el espacio de los objetos y las imgenes, dentro de la bsqueda de referentes de identidad, con lo cual queda garantizado nuestra inclusin en un orden que nos contenga y que nosotros podamos contener (para as no difuminarnos en un espectro de objetos y espacios). Es por eso que gran parte de nuestra participacin en los espacios pblicos representa una dramatizacin de una bsqueda espontnea de nuevas formas de ritualizacin inventada por y para los propios participantes; esas nuevas ritualizaciones muestran la necesidad de encontrar formas completamente novedosas de significado ritual dentro de una lgica de los objetos y las imgenes tan rpidamente cambiante, que el cambio mismo se vuelve el ideal de nuestra poca. Nuestra identidad en los espacios urbanos incluye tanto la capacidad como la incapacidad para conformar los significados que definen nuestras comunidades y nuestras formas de afiliacin. Construir una identidad consiste en negociar los significados de nuestra experiencia de afiliacin a comunidades sociales (aunque hay algunos que no lo negocian sino que la imponen); y de construir una imagen de s mismo y de los otros que contengan dichos significantes. Cuando hablamos de construir una imagen en los espacios urbanos, queremos decir con esto que ampliamos nuestro yo trascendiendo el tiempo y espacio propio, creando nuevas imgenes del mundo y de nosotros mismos.En ocasiones, el trmino imaginacin se emplea para connotar fantasas personales, una evasin de la realidad o unas conclusiones errneas en lugar de verdaderas. Sin embargo, el empleo que yo hago de este trmino destaca el proceso creativo de producir nuevas imgenes y de generar a travs del tiempo y del espacio unas relaciones nuevas que sean constitutivas del yo. En consecuencia, llamar imaginacin a este proceso no equivale a decir que produce aspectos de nuestra identidad que sean menos reales o significativos que los basados en el compromiso mutuo. Ms bien indica que la imaginacin supone un tipo diferente de trabajo del yo dedicado a producir
31
imgenes de este e imgenes del mundo que trasciende en el compromiso
(WENGER, 2001: 219).
Desde la dimensin imaginaria la relacin con el otro, con quien comparto este Yo [moi] comn, siempre har que una asimetra se instaure entre l y nosotros. Asimetra que har que el Yo pese como ideal y al mismo tiempo estandarte de uno u otro lado. Con el otro (y esto contribuye al carcter paranoico de nuestras relaciones con los otros en los diferentes espacios) se dar fundamentalmente una asimetra que ser inevitable y har que entre nuestro semejante y nosotros haya una relacin de competencia celosa y reivindicativa, por saber de que lado se encuentra el ideal y quien tiene que responder a l17; a partir de all se instauran las relaciones de poder. Es evidente que si mi identidad debiera reducirse a esta imagen, estara expuesta y es el caso cuando la imagen prevalece en la constitucin de la identidad a una plasticidad que, evidentemente, debera cada vez amoldarse a las circunstancias, a las condiciones factuales, momentneas y locales, que invitan de alguna manera a participar de tal o cual comunidad (MELMAN, 2002: 202). Muchos sujetos se rehsan a vivir esta plasticidad, de tener ese lado camalenico que lo obliga, de alguna manera, a insertarse como conviene en los diferentes grupos a los que les toca participar, y que pueden ser perfectamente contradictorios entre ellos; pero otros hacen de esta plasticidad su ethos en el espacio urbano. Intentando encontrar un punto de unin con las dos posturas planteadas a lo largo de nuestra tesis (la construccin de una identidad y con ella la construccin de una idea de cuerpo; y dicha identidad como fenmeno poltico) diremos en primera instancia que la construccin de una idea de cuerpo en el espacio urbano encarna la necesidad de una construccin de una identidad, ya que es dicha identidad la que nos va referir como cuerpo, en la medida en que al yo decir que en el espacio urbano ser un punk, una rubia despampanante o rebelde, estar diciendo con esto que mi corporeidad necesita un lugar desde el cual negocie con los otros los significados de la experiencia que a la vez vivo con ellos y que son la carta de entrada a la afiliacin a comunidades donde todos estaremos siendo nombrados desde dichos referentes. Pero por otro lado, esta afiliacin a dichas comunidades con una corporeidad y una identidad cambiante continuamente nos habla de un afianzamiento de poder sobre nosotros mismos, como en su momento nos lo dijo V. Vale y Andre Juno: abrumados por el sentimiento casi universal de la imposibilidad de cambiar el mundo, los individuos cambian aquello que est en su poder: sus propios cuerpos (KAUFFMAN, 2000: 52). Los sujetos quieren tener control sobre sus propios cuerpos y sobre su propio espacio, pero ante las imposibilidades de hacerlo en el mundo real (ya bien sea por imposiciones del Establishment o por17
Si est de lado mo, el otro tendr la ilusin de yo estar en la posicin de amo, o estar por encima de l; si est del lado del l, me sentir poca cosa y todo mi discurso girara alrededor de l.
32
negacin de una cierta clase de elites) se recurre a las comunidades marginales para hacer unas o varias marcas definitivas sobre nuestro cuerpo o nuestro espacio, en los cuales nadie tendr nada que decir. Esta tendencia sustituye la accin poltica por la emancipacin personal, desplazando la responsabilidad de la escena sociopoltica hacia el individuo. B. TODOS SOMOS UNO: VIDA COLECTIVA EN EL ESPACIO URBANO Emilia Bermdez y Gildardo Martnez, en artculo de Internet titulado Identidades colectivas, muestran que la idea que comnmente se tiene sobre las identidades colectivas es la que habla de ellas como el producto de experiencias compartidas a travs de interacciones sociales y por lo tanto tienen un carcter colectivo, independientemente de que surjan de elites o de experiencias populares. Lo que este par de autores hace es agregarle a esta definicin un elemento importante, que de cuenta de las identidades colectivas en el espacio urbano y tiene que ver con la dimensin socio-espacial, la cual antes estaba determinada por el componente histrico y territorial y que en nuestros das ese componente socio-espacial, que permite a las identidades cerciorarse del s mismo, es con mayor profundidad socio-comunicacional, pero en un plexo lingstico, donde la relacin dialgica no depende de la presencia fsica sino de la posibilidad de insertarse en contextos comunicacionales como el del Internet. Por ltimo, afirman que al contrario de lo que tradicionalmente se crey, las identidades construidas a partir de la mediacin de estas nuevas maneras del comunicar no significan homogenizacin; por el contrario, los usos y condicionantes especficos y situacionales del espacio real van segmentando cada vez ms a los nuevos sujetos y van marcando sus diferencias. En este sentido la alteridad pasa a depender de los objetivos de las llamadas tribus o comunidades de prctica del espacio urbano. Carlos Gmez, el autor del articulo de revista Los medios de comunicacin masiva: identidad y territorio frente a la globalizacin de la informacin, nos dir que para que todo sujeto actu con un otro es necesario incluirse en un doble horizonte: temporal y espacial. Temporal: porque a partir de la experiencia, entendida como la permanente presencia del pasado en el presente, se leen las posibilidades desplegadas al frente, se elige y se toman decisiones teniendo en cuenta el futuro deseado. Espacial: porque actuamos en un contexto, en un territorio que surge en su estar ah, y de nuestra forma de captarlo, modificarlo, crearlo y recrearlo. Pero cuando se intentan expandir esos horizontes (temporal y espacial) entran en escena los mediadores entre los sujetos que se relacionan. Cuando estos aparecen se incrementan las posibilidades de interaccin entre hombre-mundo (un mediador es el Internet o los 33
mass media). Pero tambin, como tales, estos mediadores pueden intervenir y afectar la pureza de la informacin; en la medida en que los procesos de mediacin se multiplican y se hacen ms sofisticados y complejos, las posibilidades de interaccin son ms amplias por la aparicin y el incremento de la virtualidad que rompe los espacios tradicionales. C. YO QUE HAGO, TU QUE HACES? LA PRACTICA HACE AL SUJETO. En su libro Comunidades de practica: aprendizaje, significado e identidad, Etienne Wenger trata el tema de las comunicaciones vistas desde una serie de dimensiones: identidad, imaginacin, alineacin, negociabilidad y cosificacin. Cuando habla de identidad en trminos sociales no supone negar la individualidad, sino ver la definicin misma de individualidad como algo que forma parte de las prcticas de unas comunidades concretas. La practica supone la negociacin de maneras de llegar a ser un sujeto en un contexto en el que se de la prctica, lo que se traduce como la estructuracin de una escenografa donde entra en escena, de forma perfomatica, el personaje social: puede tratarse de una negociacin silenciosa (no se habla directamente de la cuestin); lo que si queda claro es que se la trata mediante su manera de comportarse mutuamente en la accin y de relacionarse entre s. En este sentido, la formacin de una comunidad de prctica tambin es una negociacin de identidades. El paralelo que se da entre prctica e identidad Etienne Wenger lo resume en los siguientes postulados: 1. la identidad como experiencia negociada: definimos quienes somos por las maneras en que experimentamos nuestro yo por medio de la participacin, adems de las maneras en que nosotros y los otros sujetos cosificamos nuestro yo. 2. la identidad como afiliacin a comunidades: definimos quienes somos en funcin de lo familiar y lo desconocido. 3. identidad como trayectoria de aprendizaje: definimos quienes somos en funcin de donde venimos y adonde vamos. 4. identidad como nexo de multiafiliacin: definimos quienes somos por las maneras en que conciliamos nuestras diversas formas de afiliacin en una sola identidad. 5. identidad como relacin entre lo local y lo global: definimos quienes somos negociando maneras locales de pertenecer a constelaciones ms amplias y de manifestar estilos y discursos ms amplios. D. LOS MASS MEDIA Y LA CONSTRUCCIN DE LA IDENTIDAD Creemos que ha llegado el momento de hacer un alto en nuestro anlisis sobre la construccin de la identidad, para darle un 34
miramiento a la forma en que los medios masivos de informacin (TV. Internet, el cine, etc.) han incidido en las relaciones comunicativas y sociales en las ltimas dcadas; a la vez que se configuran en una nuevo escenario donde el personaje adquiere nuevas mascaras para representarse ante una comunidad desterritorializada. Esto debido al hecho de que hoy afrontamos en todo el mundo problemas relacionados con la identidad racial, nacional, personal y profesional, de igual forma tampoco podemos darnos el lujo de separar el crecimiento personal del cambio social: no podemos separar la crisis de identidad en el desarrollo histrico, porque los dos aspectos contribuyen a su mutua definicin. Una vez el psicoanalista Erik Erikson dijo que en la niez la actividad ldica se convierte en el medio de razonar y permite que el nio se libere de los lmites impuestos al yo por el tiempo, el espacio y la realidad, manteniendo al mismo tiempo una nocin de realidad, porque l y los dems saben que se trata solo de un juego. Ahora la tecnologa informtica (con la creacin del ciberespacio 18) nos han brindado la oportunidad de integrar esos espacios ldicos en nuestra vida cotidiana, y a partir de ellos nos damos cuenta que la identidad no es ahora slo un problema vinculado al desarrollo, sino tambin una cuestin social en un medio que se caracteriza por el cambio continuo. Ahora los sujetos ya no nos preguntamos quines somos sino ms bien qu y en qu contexto nosotros podemos ser y devenir. La identidad depende de la transformacin en una parte (con la que se cuenta y con la que es posible contar) de un conjunto ms amplio. El ciberespacio o los espacios ldicos, proporcionan lo que en su momento Erikson llam moratoria psicolgica y que es fundamental para vivir una adolescencia sana. La moratoria psicolgica es una poca de intenso contacto con personas, ideas y de experimentacin, no referida a las experiencias significativas, sino a sus consecuencias. Se trata de un periodo en la vida en el que lo que uno hace no cuenta; al quedar libres de las consecuencias, la experimentacin se convierte en norma; esta experimentacin sin consecuencias facilita el desarrollo de un concepto personal de lo que importa en la vida, algo que Erikson llam identidad.Una moratoria es un periodo de postergacin concebido a alguien que no est en condiciones de afrontar ciertas obligaciones, o impuesto a alguien que necesita disponer de tiempo para hacerlo. Aqu me refiero a la postergacin de los compromisos del adulto, pero no se trata slo de una postergacin. Aludo a un periodo caracterizado por una permisividad selectiva de la sociedad y por un sugestivo espritu de juego en el joven; sin embargo es un periodo de compromiso profundo (aunque a menudo transitorio) por parte de este ltimo () (ERIKSON, 1984: 69).
El sujeto necesita tiempo para integrarse en la edad adulta, y la sociedad se lo concede (aunque en la actualidad este espacio se ha18
El concepto de ciberespacio fue definido por William Gibson como una alucinacin consensuada mediada por ordenadores (GIBSON. 1989).
35
ido perdiendo), el joven experimenta con pautas de identidad antes de adoptar decisiones ms integrales; el adolescente se toma un tiempo antes de comprometerse con un desarrollo continuo. Si la moratoria fracasa, significa que e