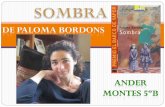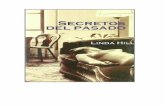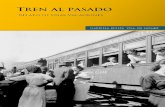assmann-la-larga-sombra-del-pasado.pdf
-
Upload
juan-savage -
Category
Documents
-
view
234 -
download
2
Transcript of assmann-la-larga-sombra-del-pasado.pdf
-
La larga sombra del pasado.
Cultura del recuerdo y poltica de la historia.
Aleida Assmann
-
2. Conceptos bsicos y tropos de la memoria individual y colectiva
En este captulo los conceptos bsicos de la teora de la memoria deben ser ampliados. El punto central se encuentra en las condiciones histricas, los mecanismos psicolgicos y las estrategias polticas de las construcciones de la memoria. Se debe hacer aqu el intento de identificar algunos de los conceptos bsicos y mecanismos que determinan la de la memoria individual y colectiva. El concepto estar siendo antepuesto como tipologa, el cual, es adaptado a una clasificacin final y firme. Por gramtica se entiende aqu particularmente al aspecto generativo, el mecanismo de produccin. Los lingistas entienden por gramtica al cdigo, la expresin lingstica como una construccin colectiva psicolgica, social y cultural, que da informacin tanto de sus condiciones de origen, como de su elegancia y en relacin a eso, hacen medible el fracaso y el xito de la comunicacin. De tal lgica normativa naturalmente no hay discusin cuando nos acercamos a las construcciones de la memoria individual y colectiva. No obstante, la tesis es que stas tambin estn sujetas a un cdigo que est en relacin con modelos narrativos y . Cules son en un tipo de pragmatismo o retrica de la memoria- los tropos cargados de afecto ms importantes, que en situaciones histricas determinadas responden a sus respectivos retos? Se pueden distinguir conexiones entre mecanismos de la memoria psicolgicos por un lado, y estrategias de la memoria sociales y polticas por el otro e identificar determinados modelos bsicos, que posiblitan afirmaciones generales a travs de su repetibilidad y comparacin? Tal de la estructura no significa que la lgica de la dinmica de la memoria individual y colectiva sea universal e intemporal. Por el contrario, se tratara sobre eso y al mismo tiempo con la identificacin de determinados modelos narrativos y las condiciones de las construcciones y configuraciones de la memoria, mostrar su gnesis y momentos de cambio histrico importantes.
El perfilamiento de conceptos tericos bsicos, basados en ejemplos concretos, que en esta relacin aparecen solamente en un escaso fragmento, donde me puedo apoyar en una amplia investigacin particularemente de la ltima dcada. Sin embargo, una notable investigacin como un discurso de la memoria desde las ciencias de la cultura solo puede llegar existir cuando se extraiga de los diversos contextos especializados y sea resumida por encima de las fronteras disciplinarias. Este tipo de concentracin de topoi de la memoria es necesario conectar con reducciones. Lo que hasta en esta parte permanecer en blanco, ser tratado en la segunda parte: la profundizacin de la problemtica mediante el estudio de casos seleccionados en su contexto histrico y social.
Quin recuerda?
En el ensayo anteriormente mencionado sobre Formas y tradiciones de la memoria negativa, Reinhart Koselleck formul tres preguntas bsicas:
-
A quin se recuerda? Qu se recuerda? Cmo se recuerda?
En lo sucesivo partiremos de una cuarta pregunta: quin recuerda? Se examinar la forma en la que diferentes perspectivas afectan su correspondiente construccin de recuerdos. Existe algo como una Psico-Lgica de la formacin de recuerdos bajo la influencia del orgullo y vergenza, o de la culpa y sufrimiento? Qu argumentos y estrategias polticas apoyan la construccin de la memoria?
Vencedores y vencidos
Para aclarar la constelacin entre vencedores y vencidos, podemos referirnos una vez ms a la conferencia de Ernest Renan, en la cual analiz la situacin de la construccin de la nacin a finales del siglo XIX en un sentido profundo:
Como el individuo, la nacin es el punto final de un largo pasado de esfuerzo, vctimas y entrega. () Un pasado heroico, grandes hombres, gloria (). eso es el capital social sobre el que se funda la idea nacional.
Le resulta dificil al final nombrar los criterios de seleccin, en los que el estado nacional en el siglo XIX fij a la memoria. Aqu se trata regularmente, en tal punto de referencia en la historia, lo que fortalece la imagen positiva de s mismo y que est en armona con determinados objetivos de accin. Lo que no concuerda con esta imagen heroica, cae presa del olvido. A las victorias se puede recordar pblicamente ms fcil que las derrotas. Eso es, por ejemplo, visible en las estaciones del metro de Pars, que conmemoran las victorias de Napolen, pero ninguna de sus derrotas. En Londres, en contraparte, en la tierra de Wellington hay una estacin de metro con el nombre Waterloo, lo que es una prueba clara del carcter selectivo-perspectivo de la memoria nacional. Estas construcciones de la memoria, que se fijan en la memoria con las expresadas victorias propias y las calladas derrotas de los vecinos y alargan confrontaciones histricas ms all de su tiempo, lo que puede repercutir perturbadoramente, en ocasiones, por sobre constelaciones polticas cambiantes. A finales de 2004 se celebr el centenario del entre Inglaterra y Francia en el Palacio Buckingham y para el evento, la anterior Sala-Waterlooo tuvo que ser renombrada a corto plazo como .
No obstante, esto no significa que solo laas victorias gloriosas encuentran entrada en la memoria nacional. Tambin las derrotas pueden bajo determinadas condiciones convertirse en centrales puntos de referencia histricos. Tambin esta idea fue expresada claramente por Renan.
-
En el pasado, un legado comn de gloria y arrepentimiento; para el futuro tener un programa comn conjuntamente sufrido, festejado, esperado eso es ms valioso que aranceles y fronteras en comn, que se corresponden a las representaciones estratgicas. () Acabo de decir: . Ciertamente, los sufrimientos conjuntos unen ms que la alegra. En los recuerdos comunes pesa ms la tristeza que el triunfo, por eso imponen obligaciones, mandan esfuerzos conjuntos.
El recuerdo del vencido tiene un fuerte potencial de efecto tanto como el recuerdo del vencedor , eso lo supo Renan de su propia experiencia una dcada antes de la derrota de los franceses contra las tropas prusianas en Sedn. Mientras el triunfo, por el que se alegran los vencedores inevitablemente estar en el pasado, el recuerdo del vencido ensea en el futuro. El imperativo bajo el que el recuerdo se encuentra y con el que la derrota se transforma es esencialmente ms fuerte. Por esto, tambin se puede a travs de las victorias y a travs de las derrotas . En la direccin de los prusianos dirigi l esta idea que visti con la frmula paradjica: Vae victoribus!. Las derrotas no necesariamente destruyen la imagen colectiva de s mismos, ms an, fortalece la cohesin nacional. En el hecho son las derrotas ah recordadas y reactivadas con gran pathos y ceremonial suntuosidad donde una nacin funda su identidad de una consciencia victimizada. En tales casos es tenido el recuerdo como un recuerdo doloroso e injusto para forzar la cohesin de una comunidad debajo de la presin externa, legitimar pretensiones y mobilizar ejrcitos. Un ejemplo particularmente prominente de esto son los serbios que, a travs de recordar la derrota en Kosovo contra el Imperio Otomano en 1389, inscribieron a sus entonces hroes cados en su santo calendario nacional y con ello conmemoraron ritualmente cada ao. Otro ejemplo son los checos por la derrota de Bohemia en la batalla de la Montaa Blanca (8 de noviembre de 1620) contra el Imperio Habsburgo que ha permanecido hasta hoy como un del recuerdo nacional. Semejante a los chechos, tanto los irlandeses como tambin los polacos, cuidan un recuerdo orientado hacia la derrota. Por ltimo han adquirido para ello el ttulo del sufrimiento como Mesias de la nacin. De esta forma las derrotas pueden ennoblecer y fortalecer la voluntad para una autonoma nacional frente a un poder hegemnico imperial y permanece sobre los siglos. El poder movilizador de la derrota juega tambin un rol muy importante para los ciudadanos de Quebec, una minora francfona en el Canad de habla inglesa. Ellos recuerdan la derrota del General Montcalm en el ao 1759 contra el colonialismo de los ingleses y colocan hasta hoy a la vista pblica: Je me souviens1 en las placas de los autos. Ellos no se deben permitir ninguna otra derrota donde se trata de la supervivencia cultural en un espacio puro de habla inglesa. En la dcada de los aos 60 del siglo XX, el Estado de Israel cav y construy bajo los romanos la fortaleza de judos cados Massada en su lugar central de rememoracin poltica. Aqu tambin va por sentado un poder movilizador del recuerdo de la derrota. No se debilita, sino se fortalece, porque se conecta con el recordatorio: . En todos estos casos el recuerdo histrico toma la forma de una narracin, cuya fuerte carga afectiva no se desgasta con el paso de los siglos, cuando son regularmente repetidos y reactivados mediante escenificaciones rituales. Para ello es elegida una fecha histrica del pasado, 1 Yo recuerdo
-
cuya calidad de acontecimiento mtico originario es reconocida. Esto despliega en la memoria nacional una constante potencia radiante, desde la cual todas las otras experiencias histricas sern significadas y valoradas.
Evidentemente est la memoria nacional lista para recibir momentos histricos de elevacin as como de humillacin, siempre que ellos puedan ser utilizados en la semntica de una concepcin de la historia heroica. De este resultado parece que la frmula de Giesen realmente encajan a la perfeccin. Renan habl de . Personalmente recomiendo hablar aqu de , es decir, de y reservar la palabra trauma para casos especiales, que an son ocupados. Lo que distingue a una derrota de una experiencia traumtica, debe ser ilustrado brevemente en una comparacin entre el trmino de la Primera y de la Segunda Guerras Mundiales.
Despus de la Primera Guerra Mundial y de la Paz de Versalles, la memoria nacional de los alemanes fue una tpica memoria de vencidos, en este punto central los conceptos estuvieron cargados del sentimiento de humillacin y de infamia. La deshonra construye el ncleo de esta experiencia, la destruccin de la imagen positiva de s mismos individual y colectiva. Para la restitucin de la honra, en esta Psico-lgica, solamente haba un medio: la inversin de la humillacin por la grandeza herrica, de una disminucin vergonzosa y derrocamiento a manifestaciones de fuerza y superioridad. El feudal crea en el cdigo nacional la misma banda heroica entre vencedores y vencidos; en el lado de los vencidos es aplicable a ellos a travs de la derrota y con ella todas las medidas humillantes buscan bajo cualquier circunstancia volver a ganar el honor perdido. Cun fuerte fue caracterizada la dictadura nazi por una memoria heroica de la derrota, se deja comprobar en dos ejemplos. Durante el periodo nacionalsocialista el memorial de la Nueva Guardia [Neuen Wache] en Berln fue dedicado a la memoria del honor de los . Con ellos hizo Hitler el 9 de noviembre de 1923 en Mnich un intento de golpe de Estado y esta fecha (que hoy es poco conocida) se convirti en el aniversario central del . El otro ejemplo lleg en la reciente primavera del 2006 en los titulares. Bajo la torre del campanario construido de 1934 a 1936 en el sitio del Estadio Olmpico de Berln surgi como sitio de consagracin nacional de las muertes masivas de estudiantes alemanes en noviembre I914 en la batalla de Langemarck. El Museo Histrico Alemn se ha hecho cargo ahora de este lugar, para ah, por as decirlo, en cierto modo como antdoto del mito de la Langenmarck justo a tiempo para presentar en la Copa del Mundo de ftbol de 2006 una exposicin sobre deporte, historia y poltica.
Al final de la Segunda Guerra Mundial no hubo ningn tratado de paz, sino la capitulacin incondicional, que liquid a Alemania como sujeto de derecho internacional. Bajo estas condiciones fue destrudo el honor de la nacin alemana en una manera an ms fundamental. Ante el desencadenamiento de violencia excesiva, que inici en la agresiva guerra ofensiva y que culmin en el Holocausto, la memoria nacional en 1945 no fue ms
-
que una memoria de vencidos, y por sobre todo, tambin una memoria de culpables, algo bastante nuevo en los estndares hasta entonces probados en la historia.
Lo novedoso en todo esto fue que para los alemanes se perdi toda clase de interpretacin de s mismos en la semntica heroica del honor, los vencedores y los vencidos, por encima de su oposicin, fueron fundamentalmente conectados uno con lo otro. W. Schivelbusch resumi esta diferencia puntualmente:
Hay distintos grados de la derrota y de estar-en-el-final. En tanto que ellos dispongan sobre una consciencia de s mismos nacional intacta, las naciones derrotadas no estn listas para acceder a cumplir los requisitos de la rendicin moral y espiritual (arrepentimiento, conversin y re-educacin). Esto cambia solamente si adems de la base fsica del pas, tambin la espiritual y moral es destruda. No llegaban hasta este punto en las derrotas de 1865, 1871 y tampoco de 1918.
El cambio histrico en la gramtica de la memoria nacional es aquella desde la semntica heroica del honor, hasta un discurso de culpable y trauma. Trauma es la otra narracin heroica, la cual no se encuentra para la movilizacin o consolidacin, sino para el desequilibrio, incluso la destruccin de la identidad. La frontera ms importante entre vencidos y vctimas traumatizadas es siempre borrosa, para lo cual se da aqu un ejemplo. En un ensayo sobre la identidad de grandes grupos y el trauma elegido, el psicoanalista Vamik Volkan elev mecanismos y consecuencias psicolgicas de la traumatizacin del plano individual al colectivo y los debati en ejemplos histricos. Mi oposicin no se erige aqu en contra de la visin psicoanaltica de los acontecimientos histricos y colectivos, sino solamente contra la mezcla de derrota y traumatismo. Para diferenciar claramente estos conceptos no podemos preguntar: La derrota fue traumtica? Eso podra haber sido tambin la derrota de la Primera Guerra Mundial. La pregunta dice solmante: cmo fue asimilada la derrota? Fue reprimida, ocultada, eliminada como deshonra de la narracin colectiva, o fue presentada multimedia en una mnemotcnica cultural y semntica heroica? En sta ltima interpretacin y estabilizacin guarda el acontecimiento en la memoria colectiva, a lo que Volkan denomina como . l confunde la semntica nacional heroica de la derrota con la exigencia de reconocimiento de las vctimas traumatizadas. De tal reconomiento, del que son dependiente de las vctimas traumatizadas, puede solamente venir del exterior. Pero esto no lo necesitan por el momento los serbios, ellos establecieron un mito nacional autosuficiente, en el cual conservaron sus sentimientos heroicos como en un contenedor, hasta que 600 aos ms tarde, a travs de una escenificacin poltica maosa de Milosevic, volvi a ser reactivada para introducir ad hoc en la poblacin una legislacin colectiva de venganza y violencia contra los vecinos bosnios y albanos. En lo sucesivo, por lo tanto, ser investigado ms de cerca cules acontecimientos histricos pueden ser abordados en sentido estricto como . Un criterio para eso ser, que tales experiencias de la narrativa nacional y estereotipos heroicos se obstruyen, es decir, requieren totalmente nuevas formas y modelos culturales de representacin.
-
Quin escribe la historia: los vencedores o los vencidos? Que la historia es escrita por los vencedores, es una frase que es repetida a menudo y pocas veces reflexionada. Que tiene su validez, no debe ser puesto aqu en duda: los vencedores encauzan el futuro, dejan a la historia no solamente dirigirse teleolgicamente hacia su triunfo, sino que tambin guardan bajo llave los archivos que habran ganado desde otra pespectiva. La crtica de Walter Benjamin a la historia desde la perspectiva de los vencedores tuvo gran influencia sobre el pensamiento de los intelectuales de la generacin del 68. l les ense a identificarse con el vencido, en lugar de con el vencedor:
Y quienes dominan en cada caso son los herederos de todos aquellos que vencieron alguna vez. Por consiguiente, la empata con el vencedor resulta en cada caso favorable para el dominador del momento. () Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros das, marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo
El historiador Reinhart Koselleck modific el lema, de acuerdo con l, los vencidos de la historia son mejores historiadores que los vencedores. Mientras que la historia inmediata del vencedor sobre esas consecuencias de los acontecimientos, las cuales, por fuerza de sus propios resultados produjeron la victoria, la escritura de la historia de los vencidos es ms compleja e instructiva. A partir de su obligacin de aceptar la experiencia de la victoria surgen posturas que se muestran desde una mayor duracin temporal y con mayor poder explicativo. La historia inmediata- que fue hecha por los ganadores, la acumulacin de conocimiento histrico a largo plazo- se deriva de los vencidos.
Esta tesis fue confirmada por Koselleck en ejemplos convincentes; l da libremente lo que tambin puede ser un contraejemplo: Los alemanes despus de 1918 miraban fijamente a los indignantes pargrafos de culpa 231 del Tratado de Versalles para desatar con ello una discusin moral sobre la culpa, en la que cada perspectiva cerraba en las profundas y duraderas causas de la derrota. Nosotros estamos dispuestos hoy, a distinguir exactamente entre la y el . El anlisis histrico de los vencidos, como el del historiador social escocs o Alexis de Tocqueville no tiene que ver con el resentimiento de Versalles, porque trata aqu menos de la escritura de la historia que de estrategias de la memoria. Sobre la diferencia entre escribir historia y recordar historia puso atencin Peter Burke segn el fragmento central:
Se dice comunmente que los vencedores han escrito la historia. Y claro podra tambin decirse: Los vencedores olvidaron la historia. Ellos podran permitirse, lo que para los vencidos es imposible, tolerar los acontecimientos; estos son maldecidos. Reflexionar sobre los acontecimientos es volver a vivirlos y reflexionar sobre alternativas.
-
Es su libro La cultura de la derrota, investig Wolfgang Schivelbusch los mecanismos psicohistricos y motor-mticos de las estrategias de la memoria colectiva sobre la derrota. En la comparacin de 3 derrotas prominentes (el sur estadounidense despus de la guerra civil, Francia despus de la guerra prusiana y Alemana despus de la Primera Guerra Mundial) para encontrar determinados modelos bsicos de procesamiento. Mientras, como Koselleck remarca, la escritura de la historia desde la perspectiva de los vencidos puede establecerse en un proceso de reflexin de la autocrtica profunda, la estrategia de la memoria logra desde la pespectiva de los vencidos ms bien la construccin de mitos. La experiencia real de la humillacin nacional ser resuelta a travs de un arsenal de significaciones fantasmagricas: a travs de un contraproyecto de una elevacin espiritual o moral, a travs de una purificacin catrtica o de un nuevo mito del honor, a travs del mito de cabeza de turco y leyendas de pualada y traicin. De esta forma los vencidos se vuelven firmes para la descepcin, ellos consiguen defender su rostro y significar la experiencia de la humillacin en mitos de elevacin. La prdida del honor se convierte de esta forma en la elevacin del honor: perder en la batalla los convierte en vencedores espirituales.
Superacin del pasado La diferencia entre vencedores y vencidos por un lado, y criminales y vctimas por el otro, es hoy en da una base imprescindible para la compracin de naciones y sus problemas en la relacin con su pasado. Para los espaoles, por ejemplo, la situacin de la Guerra Civil con su reciprocidad de la lucha se aplic entre partidarios del rgimen fascista de Franco y los republicanos afines al comunismo. La reciprocidad de la lucha no significa simetria. El lado republicano no solo result vencido en la Guerra Civil, sino que tuvo tambin que vivir durante 30 aos, hasta la muerte de Franco en 1975, bajo la presin de la memoria de los vencidos, en la cual ellos continuaron siendo estigmatizados como enemigos de la nacin y . Aqu fueron los vencedores, quienes escribieron la historia: a causa de las relaciones de poder poltico no tuvieron los perdedores ninguna oportunidad de contar su historia. Esto permanece por una parte en su prdida de poder poltico, no como ya su recuerdo que los considera un grupo de vctimas polticas injustamente reprimido. Esta memoria del vencido permanece extraoficial y subversiva, en el sentido de Benjamin, a la espera del da de su redencin, dice: el reconocimiento espera. En cuanto un marco social y poltico es dominante, en tanto que el sufrimiento de ste grupo inferior sea contado y reconocido, en cuanto sea tomado en la imagen nacional, puede ser superado y olvidado.
Despus de una guerra civil la meta poltica de la poltica de la memoria debe ser dirigida por eso prioritariamente a una compensacin. En cuanto perdura la asimetra dolorosa del recuerdo contina tambin la guerra, a travs del triunfo de los vencedores estar siendo alargada la opresin en los tiempos de paz. La guerra civil es realmente superada cuando la simetra del recuerdo vuelve a ser compensada y ambas partes pueden colocar sus perspectivas opuestas en un superior espacio conjunto. No es sino hasta que a travs de esta integracin por medio de la orientacin hacia metas en comn en el futuro, que
-
pueden ser superadas las tensiones conflictivas de los recuerdos opuestos, pueden ser limados los resentimientos, y puede ser enfriado el calor del odio y la revancha. La poltica del recuerdo despus de las guerras civiles tiene la tarea de disolver la energa destructiva dividida del recuerdo, nunca a travs de la represin del recuerdo, sino solamente puede ser alcanzada con la comprensin mutua. La meta en tal situacin poltica es , un concepto inadecuado para las relaciones del periodo de la posguerra alemn, que sin lugar a dudas est en el lugar. La meta de la superacin del pasado es la superacin de un recuerdo doloroso para desear un futuro conjunto y libre. Donde, como en Espaa, la memoria de los vencedores triunf sobre la de los vencidos durante una generacin despus de la Guerra Civil. Debe llegar a establecerse posteriormente una simetrizacin del recuerdo antes de que se aparten definitivamente desde un pasado escindido y poder volver a un futuro en comn.
Vctimas y culpables
Los conceptos criminalistas y son nuevos en la dimensin de la historia, donde hasta entonces solamente se hablaba de vencedores y vencidos. En el transcurso de las guerras totales, que los alemanes en una forma sin escrpulos desataron y con lo que prendieron fuego a toda Europa, fue arrastrada cada vez una mayor parte de la poblacin civil a un remolino asesino. Esta guerra no estuvo limitada tampoco por acciones militares. El proyecto paranoico del exterminio de los judos europeos fue transformado en gran parte en la defensa y sombras de esta guerra. Por eso hubo despus de esta guerra por primera vez no solo vencedores contra vencidos, sino tambin criminales y vctimas. Una novedad histrica fue el Tribunal Internacional de los Aliados en Nremberg ante la cual tuvieron que responder los criminales de guerra alemanes.
Sobre la ambivalencia del concepto de vctima Para poder diferenciar mejor entre una memoria de vencido y una memoria de vctima se debe esclarecer ante todo la ambivalencia de la palabra 2. El concepto de vctima proviene del referente religioso del culto de la antigedad y el judeo-cristiano, desde donde fue utilizado principalmente con relacin a una violencia agresiva y asesina. En el acto del asesinato de la vctima fue cruzada una frontera de tab, la cual, fue sacrilizada en el espacio del culto. En relacin con el culto lleg a ser, fuera del acto de asesinato, un acto sagrado eminentemente trascendente. Una significacin importante experiment la semntica de la vctima inicialmente a travs de la sustitucin de una vctima humana por animales y alimento, tanto como de sacrificios animales y de alimento por un sacrificio espiritual en la forma de canciones, rezos y en el modo de conducirse en la vida asctica. Otro cambio 2 La palabra alemana Opfer significa, dependiendo del contexto, tanto vctima como sacrificio. En este captulo Assmann ahonda en la polisemia de esta palabra en el idioma alemn y utiliza el latn y el ingls para profundizar en estas dos significaciones particulares.
-
importante ocurri a travs de la sustitucin de sacrificos animales por humanos. Los sacrificios humanos, que Dios exigi de Abraham en la figura de su hijo Issac primero y despus en el ltimo minuto compensada y culminada a travs de un carnero, fue cumplida por el entendimiento cristiano en el Nuevo Testamento cuando Dios permiti que su propio hijo fuera ejecutado sobre el Glgata. En lugar de la incondicional obediencia de Abraham como forma ms elevada de piedad religiosa di con ello el acto del sacrificio voluntario de la muerte del sacrificado. Es significativo en este el hecho de que fue aceptado voluntariamente, que se vincula con esto tambin la pasividad pura (de Isaac) con la actividad de obediente aceptacin (Abraham). Esta es la forma en la que cada mrtir religioso que es sobrepujado por la historia de Abraham, respectivamente comprende la muerte en sacrificio de Cristo. En el que el mrtir religioso sea entendido en el sentido de significa en un acontecimiento pasivo la inferioridad poltica- en una accin activa la superioridad religiosa-. A travs de la significacin autodeterminada de la muerte en un mensaje religioso estar siendo batido el poder poltico de la sucesiva violencia de Estado. La semntica del sacrificio sobrevivi a estas referencias religiosas y fue revalorizado en el marco secular en el cuadro del discurso nacional. Ah fue sustrado Dios como receptor y juez de las vctimas, a travs de otros valores absolutos como la patria. La diferenciacin de la conceptualizacin de vctima est desarrollado al mximo en el idioma latino. Ah se diferenci entre, por una parte, el sacrificio (, ) y por otra parte la materia sacrificada (, , ambos significativamente nombres femeninos), donde ambos aspectos son cubiertos cada uno a travs de dos palabras. Mientras la extensin de la significacin de la palabra hostia est restringida a la ltima cena, las palabras y pasaron como prstamo al lenguaje popular y se encuentran hasta hoy en la semntica de la terminologa del sacrificio en sus nuevas metamofosis. Novedoso en el actual estado de esta semntica del sacrificio es la polarizacin del concepto y , que hoy marcan dos polos opuestos, lo que en la palabra alemana coinciden: del latn (en ingls ) que es derivada de la autodeterminada aplicacin en la vida propia dentro de una semntica religiosa o herica; del latin (en ingls ) el objeto pasivo e indefenso de la violencia. Esta nueva escisin del concepto de sacrificio en una variante activa y puramente pasiva se ha convertido en absolutamente bsica para la discusin actual. Ambas categoras hablan de otra forma de memoria. La memoria de sacrificio de los soldados es codificado en una semntica heroica-nacional que se ha apropiado de la significacin religiosa del martirio. El sacrificio de muerte de vencedores y vencidos es entendido como un , como un obsequio a la comunidad y a la patria, que ser pagada por los sobrevivientes y los que an no nacen con honor y gloria. Nada de eso es vlido para las vctimas sin poder en una constelacin de violencia radicalmente asimtrica: como los esclavos secuestrados de frica, los cuales fueron erradicados a travs de armas de fuego y bacterias, para los habitantes originarios de distintos continentes, para el genocidio de armenios en las sombras de la Primera Guerra Mundial, y el genocidio de los judos de Europa, sinti y roma, tanto como la muerte de otras minoras privadas de sus derechos a la sombra de la Segunda Guerra Mundial y para los civiles perseguidos y asesinados en todas partes del mundo.
-
Memoria heroica y traumtica de las vctimas. La diferencia decisiva entre la relacin entre vencedores y vencidos por una parte y entre criminales y vctimas por la otra, es que entre los ltimos no existe ninguna forma de reciprocidad. Donde absolutamente no hubo lucha, sino que solamente hay persecusin y exterminio en la peor asimetra de sorpresivo poder e impotencia, no llegan tampoco objetivos, motivos o valores polticos en el juego, que los perseguidos hubieron podido emplear en contra del poder destructivo. Por regla general los perseguidos no fueron ningn opositor, sino vctima pasiva, que frente a lo que no estaban de ninguna forma preparados para poder defenderse, guardaron silencio. Esta vivencia ya no iba a ser adoptada por las formas heroicas del procesamiento de la experiencia y la memoria. Surge el problema en una forma nueva para este recuerdo, que se desarroll solamente a lo largo de una dcada para cristalizar en el nuevo concepto de . La memoria traumtica de la vctima se diferenca por mucho en la memoria heroica de la vctima. Es tan sencillo recordar la violencia y la prdida en el modo de vctima heroica y es tan imposible esto en el modo de vctima traumtica. La vctima heroica ser caracterizada como .
Un mrtir cree en algo, un ideal, una nacin o en Dios. La muerte de un mrtir es terrible, pero es trascendida por un sentido profundo () Pero es insoportable la idea, que millones de seres humanos fueran asesinados por nada. De ah es el intento posteriormente de darle un significado en el que se llame mrtires a las vctimas, levantar crucifijos y rituales religiosos.
La interpretacin puede ser formulada tanto en una semntica religiosa como en una nacional. En la Gua de viajes-DDR 3 fue marcado el lugar nacional de recuerdo y conmemoracin de Ravensbrck como un monumento para nuestras hermanas muertas, las heroinas eternas de la lucha antifacista, que dieron su vida por la libertad y la independencia de su pas y un futuro dichoso para todos los pueblos.
Las experiencias traumticas de dolor y vergenza encuentran una dificil entrada en la memoria porque stas no pueden ser integradas en una imagen positiva de s mismos individual o colectiva. Para la vctima victimolgica no hay ningn modelo de recepcin cultural probado o tradiciones del recuerdo. Por qu -escribe Louis Begley- encontramos tan dificil admirar a aquellos que fueron torturados sin revelarse en contra ello? Son tomados ellos ni indulgentes, tampoco orgullosos, sino solamente tienen miedo? Por eso ocurre que una experiencia traumtica solo a la postre, con frecuencia dcadas posteriores o tambin siglos al acontecimiento histrico, encuentra reconocimiento social y articulacin simblica. Entonces, en principio, puede llegar a ser parte de una memoria colectiva o cultural. No obstante, hasta llegar al reconocimiento de la experiencia de vctima traumtica y su recepcin como un conocimiento histrico y recuerdo comn falta un largo camino. Si la experiencia de vctima de un grupo adquiere o no la forma de una memoria colectiva y cultural depende tambin de si eso resulta del 3 Repblica Democrtica Alemana
-
grupo daado para organizarse como una colectividad o como una comunidad solidaria y desarrollar adhesin frente la formas de conmemoracin. En presencia de tales formas simblicas del recuerdo puede llegar a ser que la herida psicolgica del trauma se transmita inconcientemente a las siguientes generaciones. Ante estas dificultades es cercano el aproximarse al trauma histrico en un principio a travs de la forma del recuerdo de la vctima heroica: por eso durante mucho tiempo el levantamiento del guetto de Varsovia fue el centro de inters del recuerdo judo del holocausto, por eso despus del 11 de septiembre de 2001 jug un rol importante el recuerdo heroico de los bomberos en los festejos conmemorativos en Nueva York.
Ambos significados contrarios de la palabra en alemn permiten ilustrar dos iniciativas histrico-polticas del antiguo canciller alemn Kohl. Para el primer significado: Opfer en el sentido de , encabeza la visita conjunta de Helmut Kohl y el presidente norteamericano Ronald Reagan al cementerio de soldados en Bitburgo en mayo de 1985. En el marco de una normalizacin de las relaciones polticas entre los estados estrechamente conectados, tambin sus imgenes del pasado deban ser asimiladas la una junto a la otra despus de cuarenta aos. El homenaje ofreci a los soldados cados, tanto aliados como alemanes, un ritual inclusivo de luto y conciliacin, el cual debi deshacer determinadas diferencias. Ocurri lo opuesto. Ah, el cementerio de soldados de Bitburgo no slo tena tumbas de soldados norteamericanos y de la Wehrmacht, sino tambin albergaba las de miembros de las SS, stas fueron automticamente encerradas en el pacto de la memoria del luto alemano-estadounidense. Todos ellos rindieron sus Opfer [sacrificios] por la patria. La unificacin implcita de la diferencia sali a la luz en un escndalo, el cual construy el comienzo de una nueva fase de la historia del recuerdo alemana. Mientras en la conmemoracin del cementerio de los soldados de Bitburgo fue celebrado el significado heroico de [sacrificio], escenific el mismo canciller siete aos despus en un acto no menos unificatorio, el significado pasivo de [vctima]. l cre en 1992, despus del cambio del lugar del recuerdo de los alemanes del este Unten den Linden en Berln a un nuevo lugar central de recuerdo de la nacin reunificada. Este lugar lo dedic . Esta categora de vctima reuni a los soldados alemanes, luchadores de la resistencia, expulsados y heridos por las bombas, junto con los prisioneros de los campos de concentracin. En este pensamiento sin fronteras de una victimizacin universal es guardada tambin en el recuerdo con la diferencia de vctimas y criminales. Lo que queda es un destino general catastrfico, que todos comparten y un vago pathos que cada visitante del memorial puede llenar segn su propia necesidad.
El cambio en la memoria de vctima Nosotros vivimos en la actualidad un cambio tico de formas del recuerdo del sacrificial al victimolgico, que por supuesto poco tiene que ver con este gesto pausal de unificacin. La significacin tica de este cambio no se encuentra en la afirmacin inclusiva de que todos nosotros somos vctimas, sino en que para reconocer a las vctimas, debemos nombrarlos a ellos por su nombre y contar sus
-
historias. Mientras las vctimas sacrificiales son reconocidas dentro de su propia comunidad, la vctima victimolgica es aquella que no es sustentada por ningn grupo comparable, sino es el reconocimiento de los otros, el que confirma este estatus en un primer momento. El recuerdo a la vctima victimolgica no slo puede permanecer dentro del grupo de los afectados, sino se alarga en la forma de reconocimiento pblico y resonancia segn el ensanchamiento de sus portadores. El testimonio de la vctima dibujada por el trauma es dependiente de este eco de la resonancia y reaseguro en una tica, es decir, de intereses de grupo del recuerdo excedido.
En el cambio de hroes, o bien mrtires, que mueren por una causa y se victimizan por la comunidad, se exige reconocimiento y reparacin para la vctima, ve Henry Rousso la significativa transicin de un modelo de contemplacin histrica de uno poltico a uno moral. Entonces se tuvieron alguna vez semidioses, en el sentido griego de la palabra, que ver frente al tribunal para reclamar el desagrabio? Claro que s, as agrega l, la identificacin con la vctima, que en la contemplacin tradicional de la Historia de los Estados fueron olvidados los ganadores y los sabios, condujo a la sobrevaloracin de esta perspectiva.
Este cambio de la moralizacin sera hoy valorado como ambivalente porque tiene dos partes. Ha dirigido por una parte a la sensibilizacin moral y a estndares nuevos legales y ticos, que ya no son engaables. Junto a esto puso en el cambio tico la base para una emocionalizacin de la historia y una unilateral acentuacin del dolor que en su base son formuladas exigencias colectivas. En ambas partes de la universalizacin de una nueva consciencia del derecho. El cambio tico, del cual se discute aqu, no slo es una cosa de emocin o de mentalidad, sino tambin de instituciones. Trata en concreto de aprendizajes, que fueron extrados de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto. En el prembulo de la Constitucin de la Repblica Federal de Alemania fueron escritas estas enseanzas de los Derechos humanos universales como artculo: La dignidad del ser humano es inviolable. Cuidar de ella y protegerla es la obligacin de toda violencia del Estado. Sobre esta norma residen los derechos fundamentales que llegan desde la integridad fsica hasta el derecho a la diferencia en religin, cultura y forma de vida. El genocidio a los judos y la persecucin de otras minoras sin derechos pas de ser un crimen de guerra hasta ser un crimen de lesa humanidad; es vlido en lo sucesivo como no solo en el sentido de la medida en que exceda lo que hasta entonces fue manejado frente a un juzgado, sino tambin en el sentido que esta ley trascenda las legislaciones nacionales.
El contraargumento que a menudo se dijo en los Juicios de Nrenberg fue: 4. Este principio, que tambin fue descrito como incluye que no se pueda condenar por algo que en el momento del acto en el rgimen correspondiente no fuera punitivo. Este argumento fue denegado a travs de la ereccin de la norma basal tica de la dignidad humana, la cual es de mayor importancia a todas las
4 No hay pena sin ley
-
legislaciones estatales y decretos. En La Haya fue creada una nueva institucin internacional en la sucesin de Nrenberg, que lleva los procesos en contra de crmenes polticos contra la humanidad frente al juzgado y los castiga. Mientras el proceso y el castigo judicial es una condicin previa indispensable para el anlisis de este crimen, es vlido tambin que en estos casos de muerte numricamente inabarcable, permanezca un resto jurdico que alarge formas aadidas de gestin. La respuesta moral para tales delincuentes transcriminales es la estabilizacin de un recuerdo general y vinculante, cuyo portador sea la humanidad en su conjunto. Crmenes contra la humanidad estn determinados a entrar en la memoria de la humanidad.
Aquellos que no quieren admitir este cambio tico en la cultura del recuerdo, an hoy hablan del sanador recurso del olvido. No cabe duda que la frmula del olvido conjunto en todas partes es de gran significacin histricamente y en el presente, donde tenemos que ver con relaciones simtricas. En los tratados de paz de la Edad Moderna jug un rol civilizatorio muy importante el olvido decretado en la superacin de las guerras civiles. La eficiencia del olvido establece sin embargo, fronteras estrechas donde tenemos que ver con traumas histricos, que en oposicin a las acciones de guerra no se basan en la reciprocidad, sino tienen un carcter puramente asimtrico. Honor, triunfante u ofendido, que sobre los siglos determina el cdigo de la memoria nacional y que en l hubo fijado la estructura bsica de la eleccin de lo digno de recordar, no podr ser en el futuro ms que la medida nica de la valoracin de los recuerdos. Eso est relacionado con una nueva consciencia para las consecuencias a largo plazo de la experiencia histrica traumtica, que crearon tanto para las vctimas como para los autores del delito nuevos requisitos para la organizacin de la memoria nacional. Para el trauma de la historia, que se desprenden no de actos de guerra, sino de actos de explotacin, deshumanizacin y exterminio de seres humanos inocentes, no hay ningn poder curativo del olvido. Tales no deben ser eliminados a travs del olvido, sino guardados en un recuerdo compartido de vctimas y criminales.
El cambio tico, que recogi en la historia las experiencias olvidadas y reprimidas de las vctimas en el centro de la conciencia y de la cultura, no solo es valorado positivamente. Con ello llego al otro lado de la moneda, la poltica identitaria victimolgica. Los efectos secundarios negativos de este cambio tico no son inmediatos a 1945, sino fue hasta los aos 90 que aparecieron. Vctimas pasivas que fueron explotadas, torturadas, perseguidas y exterminadas hubo desde siempre en la historia. Lo novedoso es solamente la atencin que stas vctimas hoy se atraen hacia ellas, o que se quieren atraer. Se compone el cambio tico tambin en el proyecto de una nueva narraccin histrica desde la perspectiva de las vctimas? El proyecto en cuestin es muy especfico: trata de la certificacin de una historia de vctima de y para un solo grupo. En otras palabras: no trata de la historia en general, sino de la memoria de grupos, que de sta base contruyen una nueva identidad, con lo cual exigen atencin meditica, reconocimiento social, tanto como restitucin material y reputacin simblica.
-
El cambio tico del que aqu se trata responde a dos experiencias histricas que requieren un sentido paradigmtico: el holocausto y la colonizacin. Aunque ambos acontecimientos en lo que se refiere a la meta y ejecucin muestran diferencias bsicas que en ninguna forma permiten ser niveladas, su tratamiento retrospectivo produjo el nuevo fenmeno histrico del discurso de la vctima. En ello trata por primera vez de la articulacin del trauma histrico desde la perspectiva de aquellos cuyas historias fueron calladas en la historia oficial. En la falta de archivos y otras instituciones estatales de la preservacin del pasado irrumpen estas historias olvidadas en la forma de recuerdos en el presente, en las que se fundan nuevas identidades colectivas. Adems vino otro momento que le dio un importante impulso al discurso de vctima. Eso fue la estabilizacin del concepto de trauma en 1980 como un diagnstico mdico oficial en el Manual estadounidense de psiquiatra. Con eso se extendi el discurso de trauma, que incluye no solo el histrico sino tambin el trauma biogrfico como los abusos sexuales en nios. Con ello al mismo tiempo se ampli la posibilidad de reconocimiento oficial para otros traumas histricos. Despus del holocausto, la esclavitud y colonizacin se agregaron otros casos de impotencia colectiva y dolores, de ms viejos y ms nuevos genocidios dentro y fuera de Europa hasta el sufrimiento de la poblacin civil durante la guerra mundial. Se hace la firma del presente como una poca postrumtica, que acerca la figura de las vctimas pasivas posteriores al centro de la atencin meditica y la valoracin cultural. En qu se funda la nueva e impresionante significacin de esta figura? Qu eleva su valor y su irresistible aura?
El significado de la figura de la vctima pasiva, que es claro diferenciar de la vctima del martirio, queda en su absoluta pasividad que est connotada con inocencia y pureza. Con ello coloca una inversin en la figura del hroe y su insuperable actividad. En un tiempo postreligioso en el que el cuerpo herido simboliza el mximo valor, la vctima traumatizada encarna este valor en pureza a travs de la de su herida fsica y psicolgica. El aura de la vctima se compone de esto, que regres inocente de la zona de la muerte y que volvi como mensajero de este otro mundo. La acentuacin del sufrimiento y de la cicatriz aparecen como parte de la historia de la pasin poscristiana que dota las vctimas con una absoluta autoridad moral. El tema del sufrimiento que en tiempos pasados despreci y reprimi por el valor heroico, solo fue objeto de atencin religiosa en la forma simblica del sufrimiento de Cristo que esta inversin del heroismo en traumatismo se convirti en un valor cultural positivo y de estatus social que los grupos e individuos reclamaron para s fuertemente. Lo que hasta hace poco fue objeto de vergenza, se convirti en objeto de prestigio y honor.
No obstante, el grupo traumatizado no puede crear por s mismo estos valores positivos, ellos pueden alcanzar eso solamente en el camino del reconocimiento o reparacin. Por eso en la era postrumtica se aade al discurso de la vctima, el problema de una prctica y poltica del reconocimiento. Este reconocimiento se lleva a cabo no solo en una crtica testimonial secundaria, sino asume parcialmente tambin la forma de veneracin y piedad. Mientras el cambio tico apunta a esto en el marco de una perspectiva universalista, la vctima retorna a su dignidad; en relacin a una identidad basada en el rol
-
de vctima trata la transformacin del trauma en honor en el sentido de un derecho y de autovaloracin positiva. Los efectos problemticos de este desarrollo existen en que un grupo, cuya imagen de s mismo es construda en un rol de vctima mtica excesiva, bloquea sus propias posibilidades de desarrollo, primero a travs de la pasivizacin y segundo se inmuniza contra la experiencia de otras vctimas. Una poltica identitaria fundada en la semntica de vctima se muestra ms como parte del problema que como una solucin, ms precisamente: como parte de un sndrome postrumtico, pero de ninguna manera como un aproximacin a su superacin. Impresionantemente apunt Yehuda Elkana esta influencia autodestructiva de una identidad israelita exclusivamente fundada en la experiencia de vctima colectiva del holocausto e hizo vigente que con ello son superpuestos y sustitudos los ms importantes valores de la cultura. Su tesis no es que el holocausto deba ser olvidado, l aboga solamente contra el holocausto como eje central de la construccin identitaria nacional.
Memoria del criminal Mientras la inocencia y el sufrimiento son ascendidos como valores positivos sobre los que son eregidos actualmente en el squito del holocausto y la colonizacin las identidades de vctimas colectivas, los lineamientos que fueron responsables por tal sufrimiento permanecen o son vagos. La memoria de la vctima no se corresponde igualmente con ninguna memoria clara del criminal, porque los criminales precisamente no son de reconocimiento pblico, sino por lo contrario, se molestan en la invisibilidad. El sufrimiento fortalece la imagen de s mismos, la culpa amenaza con destruirla.
A travs de esto se encuentra la asimetra bsica entre la memoria de la vctima y del criminal. La forma masiva de violencia, de la que es colocada una vctima indefensa, se plasma como un trauma a largo plazo. Llega con eso para cada divisin del fuerte horror de la consciencia, con la que el individuo se protege en su exposicin ms exterior del quebranto interior. Diferente se efecta en el lado del criminal. Aqu no se trata sobre la separacin de un trauma como de una estrategia de supervivencia inconciente, sino de la defensa de la culpa, como una estrategia de la defensa del rostro. Rehusar lo que es incompatible con el perfil de identidad propio lo es todo. Mientras ellos soportan el sufrimiento e injusticia experimentados, escritos profundamente en cuerpo y alma, los criminales rechazan su culpa bajo la presin del arrebato social de la vergenza. Nietzsche grab esta lgica en un corto aforismo, que l dio la forma de un drama espiritual en miniatura:
Eso lo hice yo dice mi memoria. Eso no lo pude haber hecho yo - dice mi orgullo y permanece impo. Finalmente cede la memoria.
Orgullo y honor cierran las puertas de la memoria e impiden el reconocimiento de la culpa. Orgullo y honor determinan las normas de la imagen positiva de s mismos, que es
-
definido en conformidad con los valores sociales. Hay entretanto un , pero ningn . Lo que a causa de la estructura de valores dominante es incriminado y detestado, se elimina a travs del silencio. El silencio es, como ya dijimos antes, ambivalente y tiene un significado antagnico para vctimas y criminales. Mientras el silencio para la vctima representa una fase de paso de la autodefensa y el desahogo de la opresin dolorosa, para el criminal es el ltimo refugio. El silencio proporciona a la vctima por un rato distancia del trauma amenazante, al criminal otorga seguridad y proteccin de la persecusin. Por eso es la tabuizacin del hecho la meta del criminal, mientras el recuerdo renovado es la meta teraputica y moral de la vctima.
En el caso de los criminales del nacionalsocialismo desde hace mucho empez el mecanismo de defensa descrito por Nietzsche de los tribunales reales o imaginarios. Fue evitada, a saber, la percepcin que posteriormente debera ser identificada como culpabilidad. Gnther Anders remarc que la represin (en el sentido de perdonar y ocultar) es en s mismo tan daio como lo ; y lo reprimido con frecuencia no primero despus del hecho, sino durante el hecho mismo, durante el hecho, no: previo al hecho, realmente cuando sus condiciones previas son vigentes. Lo que fue enmascarado a causa de un deslumbramiento ideolgico y una anestesia sistemtica de los sentimientos morales, no pudo cargar posteriormente a ninguna consciencia. La empata fue tan programada en el nacionalsocialismo, que abruptamente se detuvo en la frontera del grupo nosotros. Las virtudes secundarias del cumplimiento del deber y de la tarea propia, el egoismo colectivo y la alta confirmacin social y reconocimiento contribuyeron a ello, a causar poco a poco todo tipo de sentidos de injusticia.
Culpa colectiva La constelacin ms extrema de criminal-vctima que hoy nos podemos imaginar, encontr su horrible realizacin en la Segunda Guerra Mundial en las posiciones opuestas entre los esbirros de las SS alemanas y los apresados judos en los campos de exterminio, es decir, los Einsatzgruppen de masacres y la poblacin indefensa de las ciudades de Europa del este. En el holocausto la oposicin entre agresin bruta y vida desnuda, entre poder de disposicin ilimitado y gente indefensa en sus manos fue llevada a su ms horrible e insuperable cima. Junto a esta constelacin paradigmica criminal-vctima hubo en la realidad de la Alemania nacionalsocialista tambin complejos matices de criminalidad en la forma de simpatizantes, oportunistas, indiferentes, pero tambin en resuelta ayuda y oposicin en lo grande y en lo pequeo. Si se presta o no atencin a tal diferenciacin, depende de la perspectiva. Mientras los historiadores se esfuerzan en la diferenciacin, permanece inamovible en el mbito de lo colectivo la constelacin paradigmtica de criminales y vctimas. Para los alemanes es vlido desde entonces, tanto como para los judos, como un pueblo simblico. C. K. Williams, quien acu este concepto, entiende por l la identidad simblica de una colectividad en la vista exterior. Teniendo en cuenta esta vista exterior los alemanes nacidos posteriormente no pueden componer su identidad nacional a partir de pedazos libres, sino deben reconocer,
-
que su historia forma parte del sufrimiento histrico de los judos. Y tal reconocimiento debe ser llevado a cabo de buena gana.
La identificacin de los alemanes como pueblo simblico no es equiparable con el concepto de culpa colectiva. Mientras el concepto de pueblo simblico remite a un estigma que retoma la Repblica Federal como Estado sucesor del en su memoria nacional e hizo componente de su identidad poltica, el concepto de culpa colectiva sugiere una relacin de responsabilidad indiferenciada. Los cargos de culpa contra los criminales nacionalsocialistas no produjeron frente al juzgado ninguna consciencia de culpa, sino negaciones de culpa y justificaciones. Un mecanismo semejante se registr tambin en la sociedad alemana de la posguerra cuando vi la recriminacin de la culpa colectiva. El concepto de culpa colectiva estuvo un poco en circulacin despus de la guerra, unos meses despus, antes de que fuera sacada por las tropas de ocupacin americanas como una categora inservible otra vez en circulacin. Esta corta coyuntura del concepto est relacionada con el cambio de la poltica de ocupacin del castigo de los alemanes por la rehabilitacin de los alemanes.
La tesis de la culpa colectiva emerge siempre en diversas formas. Gnther Anders aclar en 1988 que el trmino de la culpa colectiva era totalmente un sinsentido. Y l aadi: en aquel entonces, por ms de cuarenta aos quiso esta expresin torpe, principalmente en los Estados Unidos, ser utilizada. Pero ya alrededor de 1950 ninguna persona seria, nadie para sus muertos llorados, ningn autor, historiador o poltico serio lo tom. l determina, que la palabra sola fue mantenida a travs de los alemanes en el transcurso del tiempo, los cuales utilizaron el trmino para poder negarlo, mejor dicho: para poder establecerse a travs de esta negacin en el derecho, un derecho que consiste en ser en una acusacin de culpa colectiva insostenida. l escribe: la palabra no es usual, ustedes la inventaran para luchar. Hannah Arendt desplaz el concepto, en su contenido, del plano del crimen hacia el plano del conocimiento del crimen. A travs de confidentes y cmplices se construy una del crimen, que ella describe tambin como complicidad total del pueblo alemn. Despus vi Primo Levi en la no ocurrida difusin de la verdad sobre los campos de concentracin, en la intencionada ignorancia una culpa colectiva silenciada del pueblo alemn.
La figura del testigo
Mientras se identifican a s mismos vencedores y vencidos a causa de sus requisitos de accin, se necesitan instancias externas para la identificacin de criminales y vctimas. En general, esto significa que: para acercarse a la diada de vctimas y criminales, debe acercarse una , el cual, evala el acontecimiento de violencia y efecta la asignacin de los roles. En esta valoracin externa y asignacin de los roles, juega un papel central la figura del testigo. Simulatneamente, con la revaloracin de la vctima en las ltimas dos a tres dcadas ha ganado importancia el papel del testigo, por lo que no
-
podemos entender un concepto sin los otros. Es por esto que en lo sucesivo la figura del testigo debe ser examinada con ms detalle, en lo cual se ocuparon diferentes instituciones de testimonialidad.
Cuatro modelos bsicos de testimonialidad
El testigo frente al tribunal: Segn el contexto intitucional, la testimonialidad tiene un significado ligeramente diferente. El tribunal contruye un escenario pblico, que se duplica por la diada de vctima/demandante y criminal/acusado a travs del fiscal y el abogado defensor y es superado a travs del juez en forma de una triada. En este contexto es el testigo (lat. ) el que estuvo presente viendo y escuchando en el lugar de los hechos. Su percepcin sensorial del suceso es trado como evidencia en el juicio y apoya al juez en la bsqueda de la verdad y en la formacin de la sentencia. Con esto se vuelve evidente que la funcin del testigo en el juicio es ms bien de soporte, que apoya el procedimiento. En este, as contrudo, acto del testigo frente al juzgado son includos cuatro importantes condiciones: -La imparcialidad del testigo frente a la vctimas y acusados. -La percepcin sensorial en el lugar de la violencia. -El almacenamiento confiable de la memoria de sta percepcin. -Lo performativo, bajo juramento de verdad.
Pero tambin fuera del juzgado el testigo juega un rol, como en la conclusin de un contrato cuya legalidad l garantiza como una tercera instancia independiente. En tales situaciones, se aceca l como un tercero, del cual el lingista Emile Benveniste explic el concepto de testigo de la siguiente manera: Etimolgicamente hablando es alguien, que est presente como un tercer en una transaccin que afecta a dos personas. En este caso, no se le interroga al testigo, sino es ms el acto al que asiste, el objeto de su relacin en una posterior situacin.
El testigo histrico: Una encarnacin importante del testigo histrico es el mensajero, que en la tragedia clsica trae la noticia de un acontecimiento terrible. l es quien franquea la distancia del lugar de la evidencia o de la guerra al acontecimiento sobre el escenario. l es la pinza entre el lugar de una catstrofe y el lugar alejado del que no sabe lo que ocurri. Para reforzar la fiabilidad de su declaracin es reiteradamente admitida su correspondiente verdad en el testimonio del mensajero; la frmula estereotipada para la confiabilidad del informe dice: yo no aad nada, no quit nada, no he cambiado nada. El testimonio de los testigos no es tampoco una comunicacin fcil, sino un acto del habla en forma certificada, una declaracin autorizada. Mientras en el contexto jurdico el testigo solamente est involucrado en el proceso de la bsqueda de la verdad, en el contexto del
-
mensajero trata del informe (teatral) bsicamente sobre la comunicacin y transmisin de acontecimientos drsticos en un mundo sin peridicos, reporteros, fotografas y canales de noticias. El testigo como mensajero no es simplemente el superviviente (lat. ) el que como nico que pudo escapar es capaz de dar a la posteridad el informe de una catstrofe, en el que el haber-sobrevivido y el deber-informar estn estrechamente relacionados entre s.
En general se habla de un testigo histrico de quien a travs de su proximidad a un acontecimiento importante, transmite su percepcin a la posterioridad. Como el testimonio del testigo jurdico frente al juzgado en la argumentacin, as influenca el testimonio del testigo histrico en la escritura de la historia reconstructiva. Aunque y porque la escritura de la historia no es posible sin los testimonios histricos, su estatus permanece controvertido sobre todo para la historiografa profesional.
El testigo ocular gan, como testigo de la poca un nuevo significado en el marco de la investigacin de la historia oral. El impulso de esta nueva direccin de la investigacin internacional que se estableci desde los aos 60 como una rama de la , va encaminada a enriquecer nuestro conocimiento sobre acontecimientos histricos a travs de la dimensin de la experiencia y con ello al mismo tiempo tambin introducir la dimensin de una en la historiografa. Lo vivido y lo recordado no puede ser reconocido sin ms como fuente histrica. Por eso desarrollaron los historiadores criterios de credibilidad de fuentes orales o marcan diferencias entre testimonios y . Testimonios sobre el holocausto que fueron hasta hasta 1946, son bsicamente nivelados con otra forma de testimonios que son registrados hasta cincuenta aos despus de los acontecimientos.
El testigo religioso Mientras la palabra latina para testigo remite a un contexto jurdico, la palabra griega para testigo remite a un contexto religioso. En el concepto de mrtir no tratamos ms con un observador apartidista, sino con uno dentro de la diada-de-violencia, aqu se cruzan los papeles de vctima y del testigo en una sola forma. En oposicin a la vctima puramente pasiva el testigo religioso es tambin un activo actor. El mrtir es la vctima de violencia poltica bajo la que fsicamente sucumbe mientras simultneamente triunfa simblicamente. l huye de la violencia persecutoria, en la que el se recodifica en un . El mensaje que es trado para la expresin antes de la muerte y en la muerte, es la confesin a un dios poderoso y superior. La palabra significa originalmente . El martirio se constituye por lo tanto todava no solo en la muerte violenta, sino primero en el informe sobre esta muerte. El informe quita primero la violencia persecutoria sobre el poder de definicin sobre el acontecimiento en el cual l resignifica en un instante la inferioridad ms exterior y extincin en muerte fsica como un acto superior del testigo, el que l con esto simultneamente usa esta muerte como un
-
testimonio sobresaliente. Esta inversin radical de inferioridad poltica en superioridad religiosa, de trauma en triunfo, necesita por consiguiente un testigo doble: para los unos a travs de mrtires muertos y para otros a travs de testigos secundarios de estos mrtires. Entonces el mrtir con el testimonio confesado, muere teniendo en los labios (kid-dush ha-shem, , es la frmula hebraica para la muerte por martirio), no est garantizado que este acto sobre la tierra gane un significado perdurable y pueda seguir surtiendo efecto. Por ello necesita el testigo-como-mrtir un segundo testigo, que defienda su muerte, lo reconozca a l como sacrificado sacrificium y siga transmitiendo su testimonio ejemplar. Este testigo, que resignifica la inferioridad poltica en una superioridad religiosa, es todo menos imparcial, sino principalmente el acto de una piedad religiosa. En esta relacin del testigo secundario para el martirio de Cristo estn los evangelistas y la iglesia catlica se encuentra entre los mrtires perseguidos y asesinados que fueron canonizados como santos. Estos testigos secundarios no son en absoluto solamente un epfenomeno del martirio, ellos son los que clarificaron ante todo el mensaje religioso, pusieron por escrito y organizaron una historia fundacional, sobre la que se fundaron comunidades de la fe.
El testigo moral: Como consecuencia del holocausto se form otro tipo de testigo: el testigo moral. ste tiene razgos de todos los otros testigos pero se diferenca al mismo tiempo de ellos en su base. Para hacer esta diferencia evidente, fue necesario esbozar aqu una por lo menos en principios. Con el testigo religioso tiene en comn el testigo moral que reune los roles de la vctima y del testigo. No obstante, lo que lo diferenca de los mrtires es que l se convierte en testigo no a travs de su muerte, sino a travs de su supervivencia. Como sobreviviente () se asemeja no solo al testigo histrico, sino tambin al testigo religioso partidista, el cual se convierte en testigo de los que no sobrevivieron, la voz del enmudecimiento definitivo y de sus nombres borrados. A travs de su cercana con la muerte y los muertos, su testimonio est no solo est en referencia a la acusacin, sino tambin a la acusacin de los muertos, por eso el testimonio encierra tambin el silencio como un no-poder-hablar de ello.
La segunda pero no por eso menos importante diferencia del testigo religioso es que el testigo moral no muestra un mensaje positivo como el del poder de un dios superior por el que vale la pena morir. En estricta oposicin a tal semntica sacrifical, l revela un crimen colosal y narra sobre la maldad absoluta que vivi en su propio cuerpo. Su mensaje corresponde con ello a una revelacin negativa, la cual no tiene el camino hacia una institucin de sentido y con ello tampoco a una historia fundacional sobre la que se permita fundarse una comunidad. As visto no constituye su testimonio para el recuerdo colectivo nada . Como el testigo religioso tambin el testigo moral encarg sobre otro testigo, del que retoma su mensaje. Sin recepcin del mensaje del testigo moral, su supervivencia sera absurda, que le impone la obligacin ineluduble de la testimonialidad.
-
Nadie testifica por los testigos
dice el poema Gloria de ceniza de Paul Celan. En 1967, cuando apareci este volumen de poesa, empez a cambiarse la hoja. Se reunieron poco a poco una comunidad de testigos secundarios que estaban dispuestos a retomar el testimonio de los sobrevivientes. En su estudio sobre triunfo y trauma trabaj Bernhard Giesen convincentemente esta relacin entre testigos primarios y secundarios, entre vctimas traumatizadas y una comunidad moral como tercera instancia al lado de vctimas y criminales. En el momento de la persecucin, humillacin y asesinato las vctimas traumatizadas no tienen rostro, ni voz, ni lugar, ni historia. Es ante todo la comunidad universalista ms all de la diada entre vctimas y criminales la que consta de un tercero no involucrado que escucha el testimonio de estos testigos y reconoce su estatus de vctima. no es ninguna categora naturalmente dada, sino surge en general primero como una construcin social a travs de una comunidad moral en un espacio pblico. La comunidad moral que se distanca sobre la base de los valores de la sociedad civil de la violencia victimista, tiende a incluir a toda la humanidad porque se basa en los valores universalistas de la dignidad humana y en el respeto por la integridad fsica de los dems. Como comunidad universalista inclusiva se fund sobre la arena pblica e ilimitada del discurso, con lo que se establece transversalmente a la construccin de grupos exclusivos, que marcan claras fronteras identitarias. Con su funcin de un orden moral y el nfasis en la culpa y responsabilidad, este discurso retoma ciertas premisas del sistema legal que l generaliza. Sin competir con el sistema legal, lleva este discurso universalista la fuerza y la dimensin de un clculo del crimen, que solo es trabajado muy fragmentamente e incompleto en la forma de una persecucin criminal. Lo que inicia en la sala de audiencia, se contina en una praxis social y poltica de reconocimiento fuera de la sala de audiencia. Por juicio y sentencia contina la testimonialidad secundaria de la sociedad en forma de una cultura del recuerdo, la cual asumi la empata y solidaridad con las vctimas y se hace cargo de la responsabilidad histrica.
Al nuevo tipo de dedic el filsofo israelita Aishai Margalit un importante captulo de lo libro The Ethics of Memory y ah resalta principalmente tres aspectos: la personificacin del testigo, la construccin de una instancia moral y la misin de verdad. Al principio para la personificacin Margalit distinge cuidadosamente el testigo moral del observador neutral y ajeno que constituye el tipo del testigo de juicio y mensajero. Absolutamente decisivo para el testigo moral es, segn Margalit, la unin personal de vctima y testigo: l y ellos tienen el crimen, que ellos atestiguan haber experimentado en su propio cuerpo. Por eso fueron abandonados desprotegida y directamente a la violencia, que se escribi en sus cuerpos y almas. El cuerpo del torturado y traumatizado es el escenario permanente de la violencia criminal y con ello al mismo tiempo la de este testimonio del que no se permite transferir facilmente como el mensaje que el mensajero tiene que entregar. El testigo moral no es ningn recipiente para el mensaje, el recipiente es aqu el mensaje solo.
-
La vieja pregunta sobre la veracidad del testigo regresa aqu en la forma de autenticidad. Ella no se permite, ni como en el testimonio del tribunal bajo un juramento, ni como en el mensaje, afirmar a travs de una frmula de juramento. La verdad y autoridad de estos testigos yace solo en la conexin directa con el holocausto, en la inalineable experiencia fsica de la violencia. Su cuerpo lleva en cierta forma la marca de agua invisible en un pasaporte imaginario sellado por la propia Historia. Por ello es ms importante al final la verdad fsica del testigo incluso que la exactitud meticulosa de su declaracin. Testigos morales, escribe Jay Winter, no son especialistas para la verdad inamovible. Lo que ellos ofrecieron es una construccin muy subjetiva de la situacin extrema, en la que fueron abandonados. Como personalizacin de la experiencia traumtica son ellos como vctimas simultneamente pruebas vivientes del crimen, de los que ellos dan noticia.
Otra distincin entre el testigo juridico y el testigo moral se encuentra, segn Margalit y aqu se encuentra l con las reflexiones de Bernhard Giesen, en que l pone su testigo del crimen no dentro de la institucin del juzgado, sino en los muchos lugares pblicos generales de una comunidad moral. La moral no es en cierta forma ninguna indemnizacin por derecho, ella es un complemento del derecho y responde al exceso del criminal transcriminal. En el que el testigo y la testigo encuentran odo para su testimonio dentro del juzgado, ellos resaltan performativa una comunidad moral, que en s misma no tiene ninguna forma concreta o institucin. Ello surge simplemente a travs, que en ello sea apelado. Primero a travs de este tercero, los destinatarios ajenos, surge esa instancia de apelacin, que escucha la historia de la vctima y prueba su testimonio.
Junto a la personificacin y resaltamiento de una instancia moral, remarca Margalit como una tercera caracterstica del testigo moral su misin de verdad. La misin de verdad supone un mundo al que no pertenece el testimonio de la vctima traumatizada, siendo negado, olvidado, falsificado, o al menos de alguna forma disimulado. La misin de verdad del testigo moral est en directa oposicin con la obligacin de ocultacin del delincuente transcriminal. Uno pertenece al otro como lo convexo a lo cncavo; el uno llama al otro sobre el plan. La intencin caracterstica del delincuente es difuminar las huellas y la evasin de culpa a travs de la negacin y otras estrategias evasivas. El criminal perfecto es el que en el crimen no deja ninguna huella, en el que ya hecho el crimen es ocultado a s mismo con xito. Quin recuerda todava a los armenios? hubo preguntado Hitler en los aos 30. Su deseo era que en la igualmente no hubiera sido dejado ningun rastro en la memoria. El olvido protege al criminal y debilita a las vctimas, por lo que en medio del recuerdo en la forma del testimonio se convirti en un deber tico y una posterior forma de resistencia. Ese es tambin el centro del Truth and Reconciliation Commissions cuya tarea es, despus del cambio de rgimen y guerras civiles, reconstruir la verdad histrica sobre lo ocurrido en acontecimientos violentos traumticos, entre parntesis, bajo el seguimiento jurdico incorruptible.
En el caso del crimen nacionalsocialista de la muerte juda no fueron el olvido y la desaparicin de los rastros ninguna estrategia posterior de ocultacin, sino ya parte misma del crimen. Es esta estrategia del ocultamiento y encubrimiento, lo que deja cerrar
-
en los criminales por lo menos indirectamente sobre una consciencia subjetiva de crimen y culpa. Aqu es para recordar otra vez a Gnther Anders con su advertencia, que la represin a menudo no es solo despus del acto, sino en el acto mismo, mientras el acto, no: previo al acto, realmente cuando su suposicin es vigente. Este deseo del criminal sobre olvido se corresponde simtricamente el deseo de la vctima por testimonialidad moral. Mientras uno aspir al olvido y ocultamiento, el otro, que levanta la evidencia, se recet el recuerdo y narracin. La misin de verdad del testigo moral se orienta en contra de las estrategias e impulso del olvido y ocultamiento: testigos morales, as escribe Jay Winter, son los seres humanos, quienes un sentimiento de ira, de horror, de frustracin guardan en contra de las mentiras, fingimientos, reencuadres o encubrimientos de su doloroso pasado vivido. Winter mostr en un ejemplo representativo, que los recuerdos de los sobrevivientes traumatizados no solo deben superar el enojo de la sociedad para encontrar atencin, sino tambin sus estereotipos heroicos. Aunque no pueden renunciarse a determinadas convenciones bsicas de la narracin, se niegan algunos, de ellos todas narrativas romantizantes y creadoras de sentido. El testigo moral, segn Winter, no existe despus de todo en la discusin crtica y la defensa frente a las necesidades bsicas humanas de heroismo, consuelo y esperanza, las que son colocadas por la sociedad una y otra vez para la autoproteccin contra el erosivo poder del mal y mitigan la experiencia insportable en soportable.
Cmo es recordado?
Sobre la pregunta: quin recuerda? examinamos en detalle las perspectivas de vencedores y vencidos, de criminales y vctimas, as como de testigos con sus contextos histricos, disposiciones psicolgicas, extrategias polticas y proyectos morales. Esta investigacin de conceptos bsicos y tropos del recuerdo individual y colectivo deben ser ampliados solo en la pregunta sobre formas especficas del recuerdo y olvido. Trauma, silencio, olvido y luto son palabras clave, bajo las cuales aqu deben venir distintas formas del recuerdo, es decir, su bloqueo para el lenguaje.
Trauma
Hoy en da, cuando en repetidas ocasiones es advertida en el tpico convertido en paradoja que con el creciente intrvalo del tiempo no nos separamos internamente de los horrores del holocausto, sino que nos acercamos cada vez ms a ellos, tiene que ver con la dinmica de lo que los psiquiatras denominan situacin .
La larga duracin de las consecuencias es evidentemente un importante sntoma de lo que entretanto es sealado con el concepto clnico de . Qu se quiere decir con eso exactamente? La palabra trauma proviene del grigo y significa textualmente . En
-
la medicia este trmino fue establecido desde hace mucho con el significado muy general de . El nuevo y especfico significado de este concepto se refiere a una herida psicolgica, que produce sintomas desconcertantes y los mdicos establecieron en problemas completamente nuevos. El trauma psicolgico se remonta a la amenaza de muerte y el alma sobrepuesta a experiencias de extrema violencia, cuya fuerza agota la proteccin del estmulo de la percepcin y a causa de su calidad extraa y amenazante a la identidad, no puede ser trabajada psicolgicamente. Para poder sobrevivir al acontecimiento, viene la aplicacin de un mecanismo de defensa psicolgico, que los psiquiatras llaman . Con eso es pensada la estrategia inconciente de separacin, a travs de la que se mantiene alejada la experiencia amenazante de la consciencia de la persona. Es verdad que el acontecimiento es registrado, pero al mismo son derribados los puentes a la consciencia. Lo que en tal separacin no puede ser ni recordado ni olvidado, es encapsulado por la consciencia, lo que significa que es transladada a un estado de latencia en el puede permanecer un largo tiempo subliminal y disimulado, hasta que se hace notar a travs de un lenguaje del sntoma. El recuerdo que no se encuentra en la consciencia est , como se dice, escrito en el cuerpo. Un ejemplo de eso son las contracciones involuntarias de la cara y perturbaciones de movimiento que fueron constatados en soldados desmoralizados de la Primera Guerra Mundial. Otro ejemplo es el sndrome del transtorno de la personalidad mltiple, la divisin patolgica de la identidad que es registrado en vctimas de abuso sexual infantil.
El trmino trauma tiene una historia relativamente corta. Aunque desde finales del siglo XIX estuvo en uso en crculos psiquitricos, fue ingresado solo hasta 1980 como un diagnstico oficial en el Manual de Psiquiatra, como consecuencia poltica y social de la Guerra de Vietnam. Sobre todo en los Estados Unidos tuvo eso no solo consecuencias teraputicas, sino tambin legales. En ellas se pudo hacer libremente que las lesiones psicolgicas del pasado que se relacionaban directamente con transtornos presentes fuera derogado el plazo prescriptivo para determinados crmenes como abuso sexual infantil, lo que de nuevo dispar una ola de quejas (junto a una defensa de estas quejas). El trauma de guerra se trata naturalmente de un fenmeno muy diferente al abuso sexual y la persecusin del holocausto, aunque no obstante tienen semejanzas en que en todos los casos las vctimas la construccin de su personalidad es destruda a largo plazo a travs de la presencia amenazante de un pasado no superado. Los sntomas del trauma pueden aparecer frecuentemente solo despus de aos. El potencial de estimulacin anmico, que se expresa en diversas construcciones sintomticas puede trasladarse tambin de forma inconciente de una generacin a otra. Este nexo intergeneracional del trauma solo puede ser cortado cuando la parte escindida e inconciente del trauma se logra trasladar en formas concientes de recuerdo. La terapia se dirige por ello a liberar el trauma a travs de la articulacin desde su encapsulamiento y hacerla parte de la identidad conciente. Sin embargo eso es imposible en la situacin de terapia individual sola, para eso se debe tambin en los entornos sociales y polticos, mejor dicho: en un , en el que estos recuerdos escindidos y depresivos pueden ser includos con empata y obtener un nuevo lugar en la memoria social.
-
Desde su estabilizacin en el contexto mdico es relacionado el trmino trauma exclusivamente con la perspectiva de vctima, lo que significa que el sufrimiento de violencia fsica y amenaza psicolgica se convirti en un componente irrenunciable del trmino. En la vctima pasa el sufrimiento al dolor, la pasividad en pasin. Los ejemplos ms importantes en los casi cien aos de historia de la investigacin sobre trauma son los accidentes de tren, (el sndrome de explosiones de granadas, en los que los compaeros se hacen pedazos en el aire, soldados inadecuados para la guerra que regresan desmoralizados y que se presentaron por primera vez de forma masiva durante la Primera Guerra Mundial), abuso sexual infantil, persecusin poltica, tortura y la experiencia histrica del genocidio. Freud no se involucr en la discusin psiquitrica del fenmeno de Shell-Shock; el problema familiar del abuso sexual infantil se meti en su punto de mira analtico, pues tuvo este diagnstico a travs de su que el suceso se traslada exclusivamente en la fantasa del afectado, tratndolo de una forma desde la que no dirige por ningn camino directo a la investigacin actual del trauma. Freud no se convirti por ello el padre de esta nueva rama de la investigacin, sino cientficos como Pierre Janet en Francia o W. H. Rivers en Inglaterra, quienes pusieron las bases conceptuales y experimentales para la actual conceptualizacin y formas de tratamiento.
Trauma del criminal, trauma de la vctima Hay otra razn del por qu Freud no se convirti en el padre de la investigacin moderna del trauma. Esta yace en el hecho de que Freud us el concepto de trauma sobre todo en relacin con criminales. En sus estudios psicohistricos Ttem y tab y Moiss y la religin monoteista aplic el concepto exclusivamente a criminales. Aqu trata sobre el trauma del asesinato del padre original a travs de la horda de los hermanos y la repeticin de este asesinato original en el fundador de la religin Moiss. Al principio de la cultura y la religin existe para Freud la horrible consciencia en forma de un trauma de criminal. Segn su anlisis, los resultados guan hacia una represin colectiva, la cual yace en la tradicin bblica como un subtexto latente y le da su carcter obligado especfico y efecto prolongado hasta la actualidad. La filloga Cathy Caruth, quien ha vuelto a tratar el concepto de trauma para su recepcin en los estudios culturales, parte igualmente de Freud de quien se apoya, pero sobre todo de sus anlisis literarios de un episodio de Tasso Jerusaln liberada. Caruth desarrolla las caractersticas especficas del truma mediante la figura de Tancredi, el que por error mata a su amada Clorinda. En este caso puede hablarse libremente casi de criminalidad, porque la muerte involuntaria ocurre en trgica ignorancia de la verdadera relacin.
Aunque en la prctica an hoy es ampliamente difundido hablar tanto de trauma criminal como tambin de vctima, quiero abogar aqu rotundamente que el concepto de trauma se reserva exclusivamente a formas especficas de experiencia de vctimas. Los criminales no estn traumatizados en oposicin a las vctimas porque ellos quisieron, planearon y concientemente dirigieron el suceso por el que son responsables y en el caso de los criminales nacionalsocialistas se justificaron adems ideolgicamente. Como ejecutores
-
de violencia extrema criminal no estuvieron confrontados de pronto y completamente sin preparacin con la superioridad de un acontecimiento amenazante, incomprensible, y entregados a l indefensos en su integridad fsica como su identidad personal. Todas esas son condiciones del trauma que nosotros solo podemos encontrar en el lado de la vctima. Mientras las vctimas del holocausto fueron arrastradas indefensas en el mecanismo mortal de una violencia siempre intensificada, de ninguna forma entraron los criminales en este desarrollo sin preparacin.
Ellos hubieron renunciado a su Yo individual cuando fueron miembros de una colectividad cuya misin colectiva adquirieron, que ellos programaron en violencia obligada y en insensibilidad. No se puede hablar aqu de traumatizacin, sino de adoctrinamiento.
La ausencia de traumatizacin, de sentimiento de culpa y arrepentimiento muestra cuan profundo puede funcionar la programacin, condicionamiento, fortalecimiento hacia los criminales y se puede hablar cun escasa es aqu la ruptura de la identidad que acompaa a la traumatizacin. Shocks traumticos fueron ciertamente tambin posibles en una biografa del crimen, por ejemplo en el momento histrico, en el que Hitler abandona a sus seguidores a travs del suicidio en el bnquer en Berln y ellos, quienes hubieron tapado su Yo por el Fhrer, se reconocen de pronto como marionetas perturbadas, cuyos hilos fueron cortados. Aquellos que en esta situacin no se deciden por el suicidio, se apoximaron a una vida completamente desconocida que Adolf Eichmann describi con las siguientes palabras: Yo sent, incluso desde el 8 de mayo de 1945 que en lo sucesivo he tenido una vida propia sin lder y dificil de vivir; ya no podra permitirme por ninguna circunstancia dar una direccin cualquiera, de ningn lugar llegaban mandatos e instrucciones, en breve se me abri una vida desconocida. Cuando hubo un trauma de los criminales nacionalsocialistas, entonces existi en la repentina confrontacin de forma de shock con la responsabilidad individual y la consciencia.
Bernhard Giesen, quien toma el concepto de trauma del criminal, se ha focalizado en este cambio de la consciencia. Para l, surge el truma del criminal cuando una fantasa de omnipotencia triunfalista choca sbitamente con sus fronteras:
El criminal se yergue por encima del orden jurdico mundial y se imagina a s mismo, en la posicin, en el sentido de Agamben, de decidir sobre la excepcin. Sin embargo, esta absoluta subjetividad autoimpuesta, se convertir entonces en una truma criminal, cuando sea confrontado con la realidad que en el caso alemn en el que la guerra fue perdida y la fantasa omnipotente de la comunidad alemana result ser un engao. Una ley antigua vuelve a ser vlida o se crea una nueva, el acto es sujeto a ella, la experiencia omipotente es descubierta como un crimen. En el caso de Anna O. no aparecera el sentido de realidad, no habra ninguna histeria; si la Alemania nazi hubiera ganado la guerra, no habra ninguna consciencia de culpable.
Segn Giesen, fueron las condiciones bruscas de 1945 del pensamiento, valor y acto, las que dirigieron hacia un trauma de culpa nacionalsocialista. Pero dnde se encuentran? Lo seguro es que no se encuentran en un repentino crecimiento de la consciencia, bien en
-
la consciencia de una vergenza dramtica a travs de una prdida total de rostro. La confrontacin de shock tiene un horizonte de valores contrapuestos y la divulgacin de los crmenes, se puede decir, dirigi a un , que va acompaado de la destruccin de la imagen de s mismo. Esta destruccin persistente de la imagen de s mismos tan decisiva para el trauma no obstante, no es en los criminales tan fcil de entender. Al contrario, quienes estuvieron frente al jurado en Nrenberg o Frankfurt en lugar de reaccionar con impugnaciones y derrumbamientos, lo hicieron con soberbia constante y estereotipos de aseveraciones sin culpa. Su postura general fue de rechazo de la culpa a travs de escisin, disociacin, y la tabuizacin a travs del silencio, lo que se incluye antes en el concepto de que con el de .
Es tan problemtico el concepto de trauma del crimen, tan necesaria es la discusin de un , que pas a las siguientes generaciones y puede dirigir tan diversas reacciones como de recepcin o rechazo. Con la culpa, la cual los autores del delito rechazaron soberbiamente, los alemanes como nacin ahondaron en ella, de los delitos del padre y del abuelo se encargaron sus hijos y nitos. Sobre este cambio tambin puso atencin Giesen:
La identidad colectiva intergeneracional en Alemania surge por lo tanto del trauma del crimen del espectador y no del trauma del crimen del obediente ejecutor. El obediente ejecutor () se extingui lentamente, la culpa del espectador es por el contrario el elemento decisivo intergeneracional latente y con ello identitario causal.
Silenciar
Cmo, por supuesto se debe preguntar, por un lado estas diferencias evidentes e inmensas en realid