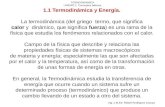Antologia de Valores
Transcript of Antologia de Valores
AXIOLOGÍA
El fin de la Ética es indicamos el camino del bien. Y el bien es aquello a lo que se dirigen todas nuestras actividades.
Por eso ya los antiguos habían visto que la virtud nos ayuda a vivir bien. Vivir bien es realizar el valor moral. Para saber qué es el valor ético necesitamos saber que es el valor, cómo lo conocemos, cuáles son sus propiedades, cómo se manifiesta. A estas preguntas responde la Axiología -teoría de los valores; del griego axis, digno de estima, valioso, y logos, tratado-.
1. Noción del valor.-Valor es una palabra de uso común. Se emplea primero en economía política como la Cantidad de dinero con la que se juzga que una cosa está en proporción. O como la propiedad de lo que puede procurar la satisfacción de las necesidades de una persona. Por lomismo, el valor de una cosa crece con la escasez y con la rareza, y disminuye con la abundancia.
De la economía, la palabra valor pasó a la Filosofía donde significa cl ser en un rato deseado o la propiedad por la que algo es deseable. Es decir, el valor es lo que hace a una persona o una cosa digna de aprecio.
No se pueden identificar sin más, bien y valor. Hay Cosas que son buenas y no tienen valor. El valor dice relación al hombre. La alfalfa, por ejemplo, es buena para las vacas y tiene valor sólo para el dueño de las vacas. Entonces, el nivel axiológico supone el nivel ontológico, pero no viceversa porque el valor mira a lo interesante, a lo importante, a lo que rompe la indiferencia del sujeto. Por tanto el bien es el ente en cuanto tiene ser; el valor es el ente en cuanto dice relación de conveniencia al hombre. Por ejemplo, una serpiente es buena ontológicamente en sí y para sí; cuando pica al hombre éste no la considera como un valor. En otras palabras: el bien es el ente en sí; el valor es el ente objeto de tendencia o deseo. La persona conviene al bien en valor.
Los filósofos antiguos ya se ocuparon, aunque con el nombre de bien. Entre los precursores de la moderna
Axiología destacan Platón y los neoplatónicos que consideran las cosas desde el punto de vista de la belleza y de la finalidad. La filosofía de Kant es implícitamente una Axiología.
Sus Críticas son tratadas de lo verdadero, de lo bueno y de lo bello.
La palabra misma valor parece que fue introducida en la filosofía por H. Lotze, Ritschl y Menguer. A partir de entonces -hacia principios de nuestro siglo- la Axiología se ha desarrollado en vanas direcciones.
2. Causas del desarrollo de la Axiología, la desconfianza hacia la especulación. Esta desconfianza nació de las exigencias críticas de la época y de la
divergencia entre las diversas filosofías. Esto impulsó a muchos a considerar las cosas en su relación al sujeto, en lo que tienen de importante. Reacción contra el espíritu. El objetivismo de la ciencia no tiene en cuenta al sujeto, ni admite más valor que lo verificable. Por ello, para la ciencia no hay verdades buenas o malas, hermosas o feas: para ella todas las verdades se nivelan la frialdad de los números.
C) Las circunstancias de la época -guerras mundiales, revoluciones, raquitismo, etc.- contribuyeron a cuestionar el significado y el valor de la existencia humana. Cuando el hombre ve amenazados sus valores se interesa más en ellos.
d) El progreso técnico que vino a modificar el modo de vivir y reveló caducos algunos valores que hasta entonces se habían tenido como generalmente aceptados.
e) El auge de las ciencias económicas en las que la noción de valor es de gran importancia y a las que dieron renombre autores como Ricardo, Boehm-Bawerk.
f) El influjo de Nietzsche. El éxito de su filosofía extendió el uso de la palabra valor entre el gran público. Con su crítica acerba a los valores tradicionales y la proclamación de la total inversión de los valores, despertó el interés por el estudio del valor.
a) Tendencias naturalistas.
1) Hedonismo. Placer sensible- de los atomistas antiguos es claramente naturalista. Para ellos el valor es el placer como un estado fundamental del cuerpo. Todo lo que se llama valor, como justicia, moralidad, honor, etc., no es más que opinión de los hombres. En todo caso si valen es por el placer que producen. Esta tendencia reapareció en los utilitaristas y en los hedonistas del siglo xx. Claramente naturalista es la posición de Th. Hobbes (1588-1679): "lo que de algún modo es objeto de cualquier apetito o deseo humano es lo que con respecto a 61 se llama bueno. Y el objeto de su odio y aversión, malo; y de su desprecio, vil o indigno"
2) Mecanicismo.-Pertenecen a esta corriente los psicológicos y los psicólogos y bíblicos materialistas que reducen la vida a fenómenos físico-químicos y mecánicos. En esta tendencia destaca la Axiología. Para Freud los valores son el resultado de diversas sublimaciones. Por lo mismo todos los valores son pura proyección, afectísimo de la libido. Por ejemplo, la actividad artística es una descarga afectiva.
3) Socialismo histórico: Para el marxismo, el valor es una categoría primaria de la práctica social; es un modo depreferencia consciente, y la preferencia consciente es un momento de la sociabilidad. El hombre plenamente
consciente no es el hombre económico sino el que transforma la naturaleza en voluntad; es al mismo tiempo sujeto y objeto del devenir; es el hombre.
b) Tendencias psico1ogista.s.- El valor se funda en las necesidades, deseos, tendencias del sujeto. Así Meinong dice: "una cosa tiene valor cuando nos agrada y en la medida en que nos agrada". O sea que el valor es un estado subjetivo de orden sentimental. En cambio Ch.vonEhrenfels (1850-1932) contra Meinong, piensa que el fundamento del valor no es el sentimiento de agrado sino el deseo: una cosa tiene valor porque la deseamos. F. Nietzsche (1844-190ü), influenciado por A. Schopen. Haber, piensa que los valores se definen según los gustos del aristócrata pleno de. Vitalidad y de voluntad de poder. R. B. Perry (1876.1957) afirma que un objeto tiene valor cuando se le presta interés: "un objeto de cualquier clase que sea, adquiere valor se le presta un interés, de cualquier clase que sea.
c) Tendencia idealista.-Para Kant y los neokantianos el valor es un ideal, una norma trascendental. Se refiere a un sujeto trascendental, a una conciencia valor ante en general. Kant reduce los valores a la Razón.
d) Tendencias soci01Ó~icu.s.-Para los defensores de esta tendencia (Diirkheim, I.évy-Bruhl, Simmel, etc.; todo valiosa es de origen socia1. Todas las ciencias normativas todos los órdenes de tienen que ser interpretados sociológicamente. Por ejemplo, el bien es lo que está de acuerde con la norma de la sociedad; lo sagrado es lo social que trasciende al individuo que la comunión de las fiestas e) Tendencia personalistas o realistas. Defienden esta teoría, F. Brentano (18381917), Husserl (1859-1933), Y otros, pero destaca Max Scheler (1874-1928) para quien los valores son cualidades materiales, esencias a lógicas, irreductibles al ser e irracionales. Son hechos objetiva, pertenecientes a un cierto modo de experiencia, que se captan por la intuición emotiva. O como dice el mismo Scheler. los valores se nos revelan en el percibir sentimental, en el preferir.
f) Tendencias existencialistas.-Casi todos los existencialistas (Sartre, R. Polin, Dupreel y otros), sostienen que los valores son creados por la libertad. El hombre –cuya esencia es la libertad- es la fuente única de los valores. En sartre el valor fundamental es la autenticidad.
g) Tendencias espiritua1istas.-Para los defensores de esta posicibn, Le Senne (1882-1954) y L. Lavelle (1883-
1951) los valores son una manifestación del Absoluto, una presencia del Absoluto, del Universal en lo particular. Dios es la identidad del Ser y del Valor. Le Senne afirma que el valor es a la vez una experiencia y una obligación de la trascendencia. El agente es agente de mediación entre Dios como gracia y Dios como obstáculo.
4. Jerarquía de valores.-Hay diferentes clases de valores. Lógicamente no vale lo mismo una sinfonía de Beethoven que una canción moderna, por ejemplo, ni la salud vale lo mismo que el genio. Por eso varias axiologías se preocuparon por clasificar los valores, porque una de las características de los valores es presentarse ordenados jerárquicamente. Pero ¿cuáles son los criterios para determinar la jerarquía? La cuestión no es fácil. Lo que sí se excluye es el criterio empírico porque el solo podría indicar cuál sería la tabla jerárquica de una persona, una época, un pueblo, pero no cuál debe ser la tabla axiológica.
Scheler propone cinco criterios para hacer una jerarquización de valores:
1" Durabi1idad.-Un valor es superior si dura más; y es inferior si es fugaz. La mayor o menor duración no hay que entenderla en sentido meramente fáctico pues no se trata de objetos. Por ejemplo la duración de una piedra es mayor que la de una persona y no por eso la piedra es más valiosa que la persona.
29 Divisibilidad.-Un valor es superior cuanto menos divisible sea, e inferior cuanto más divisible sea fundamentación.-Un valor es superior mientras más fundante sea. Eh inferior cuanto más fundado este. El placer, la alegría, la salud, no se dan si no se fundan en el valor vital.
4v Satisfacción.-Un valor es superior cuando produce satisfacción más profunda, e inferior cuando menos satisfacción causa. Pero la profundidad se refiere a las capas más íntimas del ser espiritual que es el hombre.
5v Absolutidad.-Un valor es superior mientras más absoluto sea, e inferior mientras más relativo es. Un valor espiritual es superior a un valor sensible porque éste es más relativo que aquel.
De aquí se sigue una orientaci6n jerárquica o tabla y valores que, para Scheler, es como sigue:
a) En el nivel más bajo están los valores de lo adaptable y lo desagradable con sus correspondientes estados afectivos de placer y dolor sensibles.
6) En segundo lugar están los valores vitales de lo noble y lo vulgar. A esta esfera corresponden los valores del bienestar con sus correspondientes estados de salud, enfermedad, fatiga, vejez, muerte.
C) La tercera modalidad axiológica son 10s valores espirituales. Ante ellos se deben sacrificar los valores vitales y los de lo agradable. Los valores espirituales se raptan por un sentimiento espiritual y en actos como preferir. Amar, detestar espirituales. Los valores espirituales se dividen en:
1) valores de lo bello y lo feo y la totalidad de los valores estéticos.
2) valores de Lo justo y lo injusto que se distinguen de lo recto y lo no recto que se refieren a un orden establecido por la ley; 3 valores del conocimiento puro
de la Verdad, como los realiza la Filosofía a los que se componen los valores de la ciencia y de la cultura.
d) La última modalidad de los valores es la de los Valores religiosos, es decir, de lo santo y lo profano Ante estos valores los demás son como símbolos. Los estados correspondientes a los valores religiosos son el éxtasis y la desaparición que miden la cercanía o alejamiento de lo santo. El amor es el acto por el que captamos los valores de lo santo.
Estas modalidades axiológicas son independientes entre sí y totalmente irreductibles y están jerarquizadas de tal manera que los valores vitales son superiores a los de lo agradable y desagradable; los valores espirituales son superiores a los vitales, y los religiosos son superiores y ocupan el rango axiológico supremo.
Esta jerarquización es correcta. Pero evidentemente muchos autores no la aceptan y piensan que es una tabla a, es decir, independiente de las reacciones efectivas del sujeto valor ante. Por tanto la clasificación es arbitraria y contiene varios defectos graves, por ejemplo, no es exacto que todos los valores estéticos sean espirituales. Además es que las diversas regiones axiológicas sean totalmente independientes. Scheler no habla de los valores morales porque para él es moral todo acto que realiza o tiende a realizar un valor positivo.
Pero ¿quién admitirá que si alguien, por ejemplo, juega football ya por eso está en la esfera moral? Para que se vea duramente lo absurdo de la opinión pongamos otro ejemplo. Si alguien estuviera encerrado en una habitación y no hubiera otro medio de salvarlo que derribando una pared en la que hubiera una pintura de mucho valor, tal acción, según Scheler, es inmoral porque el valor estético es superior al valor vital.'
Por eso proponemos una clasificación de valores basada en J. de Finance. Si el valor implica relación al sujeto espiritual -la persona-, tal relación será el principio ordenador. Entonces los valores se ordenarán de acuerdo con su mayor o menor relaci6n con la persona. No nos referimos los valores de pura utilidad ni a los valores genera- les, como lo grande, lo pequeño, lo nuevo, lo raro, etc. La clasificación se reduce a los valores absolutos -valen por si-
Y en este caso tenemos: Valores infrahumanos que perfeccionan al hombre en lo que tiene de común con los animales. Son los valores de la sensibilidad: por parte del objeto, lo agradable, lo placentero y sus opuestos, lo desagradable y lo doloroso; por parte del sujeto, el placer y el dolor. En esta categoría están también los valores vitales o biológicos: lo sano y lo dañoso, por parte del objeto; la salud y la enfermedad, por parte del sujeto. Estos valores perfeccionan al hombre, aun-que todavía no propiamente en lo que tiene de más nobles.
Entonces el placer sensible es un valor, pero subordinado a otros valores más altos, y por lo mismo ni es siempre malo puritanismo ni es lo máximo hedonismo
2. Valores humanos que perfeccionan al hombre en lo que lo distingue del animal. Son todavía valores imperfectamente humanos porque no califican al hombre como persona. Tenemos entonces:
a) valores económicos y los que se pueden llamar el demonitos como la prosperidad y la miseria, el éxito y el fracaso, y en general lo que hace decir: ese es feliz, aquel no tiene suerte;
b) valores noticos, se refieren al conocimiento, como verdad, falsedad. Error, certeza, ignorancia, etc.;
c) valores estéticos, como hermoso, feo, gracioso, elegante, desagradable, vulgar, etc.;
d) valores sociales, como unión, desuni6n, simpatía, prestigio, autoridad, repulsividad, etc.;
e) valores psíquicos, como constancia, energía de carácter, cobardía, ~pusilanimidad, amor al peligro, etc.
3. Valores morales o mejor, valor moral que se refiere al hombre en lo que tiene del propio: la libertad. Se refiere a la actividad humana en cuanto libre. El valor moral es la verdadera medida de la persona. Los ejemplos de valor moral son obvios: bueno, malo, justo, injusto, etc.
4. Valores religiosos que se refieren, no al sujeto simplemente, sino a su relación con un principio supremo, fuente de todo valor. Lo santo, lo profano, lo impío, lo reverente, etc.
No se identifican valor moral y valores religiosos aunque si van íntimamente unidos puesto que ni la moral se reduce a la religión, ni la religión se pierde en la moral pero no hay moralidad sin religión, ni religión auténtica sin moralidad.'
Baste lo dicho para tener una dasificaci6n axiológica, pues la problemática de los valores es muy amplia. Se podría atar, por ejemplo, de la relación de los valores entre sí, de su contraste y estimulo de los valores mixtos.
5. Propiedades del valor.-los valores no se reducen a cosas ni existen en sí. Por ejemplo, la belleza ni es una cosa ni está flotando en el aire sino que está en algo: una estatua, un cuerpo humano, Por tanto. Los valores son cualidades. El peso es un elemento esencial de un objeto; el color -cualidad secundaria forma parte del objeto, pertenece a la realidad del objeto; lo útil, lo bello, lo elegante, en cambio, no necesariamente forman parte del objeto, pues
hay objetos que no son útiles, ni bellos, ni elementales. Entonces las propiedades o características del valor son:
a) Inherencia.-Es decir, los valores no existen en si sino siempre en un sujeto; no tienen sustantividad; pertenecen a lo que Husserl llama objetos "no independientes".
Diríamos que el valor es una propiedad del ser. Tiene una existencia: basta una simple acción para acabar con la belleza de un cuadro, por ejemplo.
b) Polaridad que las cosas son lo que son, los valores se presentan en dos polos: valor positivo y valor negativo -antivalor o desvalor-. Bien y mal, hermoso y feo, verdadero y falso, etc. Aquí se ve claramente la diferencia entre la simple realidad y el valor. La realidad no tiene antivalor pues la nada es la total negación de ser. En cambio, el antivalor tiene realidad, no es la simple ausencia del valor positivo Es importante tener en cuenta esto porque a veces se hace del antivalor algo existente en sí y se olvida la inherencia propia del valor-. Por ejemplo, se dice: el mal existe. El mal no existe; existen cosas, situaciones, acciones malas. Algo que deberá tenerse o ser y no se tiene o no es. Así decimo que una acción es mala cuando no tiene la rectitud que debería tener.
c) Trascendencia.-Esto quiere decir que los valores no se identifican con los objetos, están más allá de lo dado y nunca se realizan perfectamente. La justicia, por ejemplo, jamás se da en todo lo que significa; el amor, la fidelidad, etc., no se dan como se había pensado. Esto causa, a veces, decepción, pues de hecho hay mucha diferencia entre nuestros deseos y la realidad.
d) Preferibi1idcd.-Si el valor pertenece al mundo de lo interesante, quiere decir que el valor se caracteriza por la atracción que ejerce en nosotros. Por eso se ha dicho que el valor implica la ruptura de la indiferencia. Ante los objetos físicos podemos quedar indiferentes; pero tan pronto como se presenta un valor reaccionamos positiva o negativamente -aceptación o rechazo
e) Jerarquía significa que los valores están ordenados según su importancia, es decir, hay valores superiores y valores inferiores. Por lo mismo no hay que confundir la ordenación jerárquica con la clasificación, pues esta no necesariamente implica orden jerárquico. Así yo puedo clasificar a un grupo de personas en altas y bajas, delgadas y no delgadas, etc., sin que ello signifique jerarquía. Ante los valores, ordinariamente preferimos el valor superior.
f) Heterogeneidad.-Por más que los valores estén ordenados jerárquicamente. Sin embargo se diferencian cualitativamente. Nadie piensa, por ejemplo, que la verdad y la salud, una acción moral y un placer tengan el mismo valor. Los valores, entonces, ni son totalmente diferentes ni son idénticos.
g) Objetividad.-Se trata aquí de una objetividad especial. Porque los valores son trascendentes, no se identifican con las cosas, no son en sí. Entonces, una es la objetividad física o natural que tienen los objetos por su naturaleza: otra es la objetividad axiológica: el valor se encarna en los objetos en las personas en su relación al hombre.
Por eso los valores no se reducen a vivencias del sujeto que valora, ni existen en sí independientemente del sujeto. Es decir, los valores se dan en los objetos, pero por y para el hombre.
Seguridad social
La seguridad social, también llamada seguro social o previsión social, se
refiere principalmente a un campo de bienestar social relacionado con
la protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas,
como salud, vejez o discapacidades.
La Organización Internacional del Trabajo, en un Word publicado en 1991
denominado "Administración de la seguridad social", definió la seguridad social
como:
La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie
de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no
ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por
causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral,
desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma
de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.
Objetivos
El objetivo de la seguridad social es la de ofrecer protección a las personas que
están en la imposibilidad (temporal o permanente) de obtener un ingreso, o que
deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir
satisfaciendo sus principales necesidades, proporcionándoles, A tal efecto:
El término puede usarse para hacer referencia a:
Seguro social, Entidad que administra los fondos y otorga los diferentes
beneficios que contempla la Seguridad Social en función al reconocimiento
a contribuciones hechas a un esquema de seguro. Estos servicios o
beneficios incluyen típica mente la provisión de pensiones de jubilación,
seguro de incapacidad, pensiones de viudez y orfandad, cuidados médicos
y seguro de desempleo.
Mantenimiento de ingresos, principalmente la distribución de efectivo en
caso de pérdida de empleo,
incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo.
Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad
social. Según el país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de
trabajo social e incluso relaciones industriales.
El término es también usado para referirse a la seguridad básica, un
término aproximadamente equivalente al acceso a las necesidades básicas,
tales como comida, educación y cuidados médicos.
Historia
La Seguridad Social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von
Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad, en 1883.
La expresión "Seguridad Social" se populariza a partir de su uso por primera
vez en una ley en Estados Unidos, concretamente en la "Social Security Act"
de 1935. Y, posteriormente, el concepto es ampliado por Sir William
Beveridge en el llamado "Informe Beveridge" (el llamado "Social Insurance and
Allied Services Report") de 1942 con las prestaciones de salud y la constitución
del National Health Servicie (Servicio Nacional de Salud, en español) británico
en 1948.
Japón antes de la Segunda Guerra Mundial es uno de los principales
impulsores mundiales de la seguridad social, creando el Ministerio de Sanidad,
Trabajo y Bienestar y su propio sistema de pensiones e incapacidad.
Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, conforme a lo
que se previsto en su artículo 31.1, su entrada en vigor del Convenio se
produjo el 1 de mayo de 2011, tras la ratificación de siete estados: Bolivia,
Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España y Portugal; posteriormente también
ha sido ratificado por Paraguay. No obstante, que de acuerdo con ese mismo
artículo, la efectividad del Convenio queda condicionada a la firma por dichos
Estados del Acuerdo de Aplicación que lo desarrolla. Hasta la fecha, el Acuerdo
de Aplicación solamente ha sido firmado por España el 13 de octubre de 2010
y por Bolivia el 18 de abril de 2011
España
En España se emplea el Código de Cuenta de Cotización, es un código
numérico (11 dígitos) que la Tesorería General de la Seguridad Social asigna a
las empresas y empleadores cuando se inscriben y por el que las identifica en
el pago de las cuotas y es un requisito previo al inicio de las actividades.
Está ligado a cada régimen de la seguridad social y provincia. El más empleado
es el del régimen general, que empieza por 0111.
En España, el punto de partida de las políticas de protección se sitúa en la
Comisión de Reformas Sociales (1883) que se encargó del estudio de
cuestiones que interesasen a la mejora y bienestar de la clase obrera. En 1900
se crea el primer seguro social, La Ley de Accidentes de Trabajo, y en 1908
aparece el Instituto Nacional de Previsión en el que se integran las cajas que
gestionan los seguros sociales que van surgiendo.
Posteriormente los mecanismos de protección desembocan en una serie de
seguros sociales, entre los que destacan el Retiro Obrero (1919), el Seguro
Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de
Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) (1947). La
protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente, lo que
llevó a la aparición de otros mecanismos de protección articulados a través de
las Mutualidades laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas
prestaciones tenían como finalidad completar la protección preexistente. Dada
la multiplicidad de Mutualidades, este sistema de protección condujo a
discriminaciones entre la población laboral, produjo desequilibrios financieros e
hizo muy difícil una gestión racional y eficaz.
En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal
era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con
una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la
financiación. A pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se
plasmaron en la Ley General de la Seguridad Social de 1966, con vigencia de 1
de enero de 1967, lo cierto es que aún pervivían antiguos sistemas de
cotización alejados de los salarios reales de trabajadores, ausencia de
revalorizaciones periódicas y la tendencia a la unidad no se plasmó al pervivir
multitud de organismos superpuestos.
La Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora de 1972
intentó corregir los problemas financieros existentes, si bien, agravó los mismos
al incrementar la acción protectora, sin establecer los correspondientes
recursos que le dieron cobertura financiera. Por ello, no será hasta la
implantación de la democracia en España, y la aprobación de la Constitución,
cuando se produzcan una serie de reformas en los distintos campos que
configuran el sistema de la Seguridad Social.
El artículo 41 de la Constitución establece que los poderes públicos
mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos
que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones
de necesidad, especialmente en caso de desempleo, indicando que la
asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
La primera gran reforma se produce con la publicación del Real Decreto Ley
36/1978, de 16 de noviembre, que, en función de lo acordado en los Pactos de
la Moncloa crea un sistema de participación institucional de los agentes
sociales favoreciendo la transparencia y racionalización de la Seguridad Social,
así como el establecimiento de un nuevo sistema de gestión realizado por los
siguientes Organismos:
- El Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gestión de las
prestaciones económicas del sistema. - El Instituto Nacional de Salud, para las
prestaciones sanitarias (Organismo que posteriormente pasará a denominarse
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria). - Instituto Nacional de Servicios
Sociales, para la gestión de los servicios sociales (Organismo que
posteriormente pasará a denominarse Instituto de Mayores y Servicios
Sociales). - El Instituto Social de la Marina, para la gestión de los trabajadores
del mar. - La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del
sistema actuando bajo el principio de solidaridad financiera.
En la década de los ochenta se llevaron a cabo una serie de medidas
encaminadas a mejorar y perfeccionar la acción protectora al extender las
prestaciones de los colectivos no cubiertos y dar una mayor estabilidad
económica al sistema de la Seguridad Social. Entre estas medidas, cabe citar
el proceso de equiparación paulatina de las bases de cotización con los
salarios reales, la revalorización de las pensiones en función de la variación del
índice de precios al consumo, la ampliación de los períodos necesarios para
acceder a las prestaciones y para el cálculo de las pensiones, la simplificación
de la estructura de la Seguridad Social, el inicio de la separación de las
funciones de financiación, de forma que, las prestaciones de carácter
contributivo se fuesen financiando a cargo de las cotizaciones sociales,
mientras que las de naturaleza no contributiva encontrasen su cobertura
financiera en la ampliación general. Este proceso va a permitir la progresiva
generalización de la asistencia sanitaria.
En esta década, se crea la Gerencia de Informática de la Seguridad Social,
para coordinar y controlar la actuación de los servicios de Informática y proceso
de datos de las distintas Entidades Gestoras.
La década de los noventa supuso una serie de cambios sociales que han
afectado a cuestiones muy variadas y que han tenido su influencia dentro del
sistema de Seguridad Social: cambios en el mercado de trabajo, mayor
movilidad en el mismo, incorporación de la mujer al mundo laboral etc., que han
hecho necesario adaptar la protección a las nuevas necesidades surgidas.
En 1995 se firmó el Pacto de Toledo, con el apoyo de todas las fuerzas
políticas y sociales, que tuvo como consecuencia importantes cambios y el
establecimiento de una hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y las
prestaciones futuras de la Seguridad Social.
La implantación de las prestaciones no contributivas, la racionalización de la
legislación de la Seguridad Social (llevado a cabo a través del nuevo Texto
Refundido de 1994), la mayor adecuación entre las prestaciones recibidas y la
exención de cotización previamente realizada, la creación del Fondo de
Reserva de la Seguridad Social, la introducción de los mecanismos de
jubilación flexible y de incentivación de la prolongación de la vida laboral, o las
medidas de mejora de la protección, en los supuestos de menor cuantía de
pensiones, son manifestaciones de los cambios introducidos desde 1990 hasta
la fecha, en el ámbito de la Seguridad Social.3
Si bien en los últimos años se han introducido variaciones menores en el
Sistema de Seguridad Social, como consecuencia de la crisis económica y
financiera que se inicia a nivel global en 2008, han comenzado importantes
reformas estructurales en la Seguridad Social Española, acometidas a través
de de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social. Este proceso está todavía en
marcha, pues si bien se ha prolongado la edad activa y retrasado en 2 años la
edad de jubilación, se ha modificado la jubilación anticipada y se ha
incrementado el número de bases de cotización que se consideran en el
cálculo de la pensión, que pasan de 15 a 25 años, lo que conlleva en promedio
una reducción de los importes medios de pensiones, en la actualidad se sigue
trabajando en la posibilidad de introducir nuevas reformas, y de anticipar la
entrada en vigor completa de la ley de 2011, habida cuenta de los problemas
de liquidez que en mayo y junio de 2012 empiezan a aflorar en el sistema
México
La Seguridad Social en México tiene como antecedente legal a la Constitución
Política del 5 de febrero de 1917, art 123 fracc XXIX, que establece: "Se
considera de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares
de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo y de otras con fines
análogos para lo cual el gobierno federal, como el de cada estado, deberán
fomentar la organización de instituciones de esta índole, para difundir e inculcar
la previsión popular". Así se crearon en diferentes fechas institutos
especializados para la atención de los trabajadores, que de acuerdo al tipo de
empresa en la que laboraban era la naturaleza de la institución que los
respaldaba. De esta forma nacieron las siguientes instituciones:
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
ISSFAM Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores
FOVISSSTE Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
Democracia
Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad
del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una
forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son
adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o
indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio,
democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son
libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a
mecanismos contractuales.
La democracia se define también a partir de la clásica clasificación de las
formas de gobierno realizada por Platón, primero, y Aristóteles, después, en
tres tipos básicos: monarquía (gobierno de uno), aristocracia (gobierno «de los
mejores» para Platón, «de los menos», para Aristóteles), democracia (gobierno
«de la multitud» para Platón y «de los más», para Aristóteles).1
Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los
miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la
decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus
representantes. Por último, hay democracia participativa cuando se aplica un
modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y
organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las
decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios
mecanismos plebiscitarios. Estas tres formas no son excluyentes y suelen
integrarse como mecanismos complementarios.
No debe confundirse República con Democracia, pues aluden a principios
distintos, la república es el gobierno de la ley mientras que democracia significa
el gobierno del pueblo.
Origen y etimología
El término democracia proviene del antiguo griego (δημοκρατία) y fue acuñado
en Atenas en el siglo V a. C. a partir de los vocablos (damos, que puede
traducirse como «pueblo») y κράτος (krátos, que puede traducirse como
«poder»). Sin embargo la significación etimológica del término es mucho más
compleja. El término «demos» parece haber sido un neologismo derivado de la
fusión de las palabras demiurgos (demiurgi) y geomoros (geomori).2 El
historiador Plutarco señalaba que los geomoros y demiurgos, eran junto a
los eupátridas, las tres clases en las que Teseo dividió a la población libre
del Ática (adicionalmente la población estaba integrada también por
los metecos, esclavos y las mujeres). Los eupátridas eran los nobles; los
demiurgos eran los artesanos; y los geomoros eran los campesinos. Estos dos
últimos grupos, «en creciente oposición a la nobleza, formaron el
demos».3 Textualmente entonces, «democracia» significa «gobierno de los
artesanos y campesinos», excluyendo del mismo expresamente a los esclavos
y a los nobles.
Algunos pensadores consideran a la democracia ateniense como el primer
ejemplo de un sistema democrático. Otros pensadores han criticado esta
conclusión, argumentando por un lado que tanto en la organización tribal como
en antiguas civilizaciones en todo el mundo existen ejemplos de sistemas
políticos democráticos,4 y por otro lado que solo una pequeña minoría del 10%
de la población tenía derecho a participar de la llamada democracia ateniense,
quedando automáticamente excluidos la mayoría de trabajadores, campesinos,
esclavos y las mujeres.
Democracia directa
De todas formas, el significado del término ha cambiado con el tiempo, y la
definición moderna ha evolucionado mucho, sobre todo desde finales del siglo
XVIII, con la sucesiva introducción de sistemas democráticos en muchas
naciones y sobre todo a partir del reconocimiento del sufragio universal y
del voto femenino en el siglo XX. Hoy en día, las democracias existentes son
bastante distintas al sistema de gobierno ateniense del que heredan su
nombre.
Democracia indirecta o representativa
El pueblo se limita a elegir representantes para que estos deliberen y tomen las
decisiones, de forma jerárquica.
Democracia semidirecta o participativa
Algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia,
la democracia semidirecta, que suele acompañar, atenuándola, a la
democracia indirecta. En la democracia semidirecta el pueblo se expresa
directamente en ciertas circunstancias particulares, básicamente a través de
cuatro mecanismos:
Referéndum. El pueblo elige «por sí o por no» sobre una propuesta.
Plebiscito. El pueblo concede o no concede la aprobación final de una
norma (constitución, ley, tratado).
Iniciativa popular. Por este mecanismo un grupo de ciudadanos puede
proponer la sanción o derogación de una ley.
Destitución popular, revocación de mandato o recall. Mediante este
procedimiento los ciudadanos pueden destituir a un representante electo
antes de finalizado su período.
Democracia líquida
En la Democracia Líquida cada ciudadano tiene la posibilidad de votar por
Internet cada decisión del parlamento y realizar propuestas, pero puede ceder
su voto a un representante para aquellas decisiones en las que prefiere no
participar.
Aplicación práctica
En la práctica, existen muchas variantes del concepto de democracia, algunas
de ellas llevadas a la realidad y otras sólo hipotéticas. En la actualidad los
mecanismos de democracia más extendidos son los de la democracia
representativa; de hecho, se trata del sistema de gobierno más utilizado en el
mundo. Algunos países como Suiza o Estados Unidos cuentan con algunos
mecanismos propios de la democracia directa. La democracia deliberativa es
otro tipo de democracia que pone el énfasis en el proceso de deliberación o
debate, y no tanto en las votaciones. El concepto de democracia
participativa propone la creación de formas democráticas directas para atenuar
el carácter puramente representativo (audiencias públicas, recursos
administrativos, ombudsman). El concepto de democracia social propone el
reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como sujetos
políticos (consejos económicos y sociales, diálogo).5
Estas diferenciaciones no se presentan en forma pura, sino que los sistemas
democráticos suelen tener componentes de unas y otras formas de
democracia. Las democracias modernas tienden a establecer un complejo
sistema de mecanismos de control de los cargos públicos. Una de las
manifestaciones de estos controles horizontales es la figura del impeachment o
«juicio político», al que pueden ser sometidos tanto los presidentes como los
jueces, por parte de los parlamentos, de acuerdo a ciertas constituciones, como
la de Argentina, Brasil o Estados Unidos. Otras agencias más modernas
orientadas al mismo fin son el defensor del pueblo u ombudsman, las
sindicaturas de empresas públicas, los organismos de auditoría, las oficinas de
ética pública, etc.6
Finalmente, cabe señalar que existe una corriente crecientemente relevante en
el mundo anglosajón que propugna combinaciones de las instituciones actuales
con aplicaciones democráticas del sorteo. Entre los autores más relevantes de
esta corriente puede citarse a John Burnheim, Ernest Callenbach, A.
Barnett y Peter Carty, Barbara Goodwin o, en el ámbito francés, Yves Sintomer.
Los autores consagrados que han dedicado más espacio a este tipo de
propuestas son Robert A. Dahl y Benjamin Barber. En el mundo
hispanohablante la recepción aún es muy reducida, si bien autores como Juan
Ramón Capella han plantado la posibilidad de acudir al sorteo como
herramienta democratizadora.7
Componentes de la democracia
En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría,
es decir el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen
diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura
popular asimilar democracia con decisión mayoritaria.
Las elecciones son el instrumento en el que se aplica la regla de mayoría;
haciendo así de la democracia el ejercicio más eficiente, eficáz y transparente,
donde se aplica la igualdad y la oportunidad de justicia, práctica oríginada en
los siglos XVIII y XIX; cuando la mujer se hace partícipe del derecho al voto.
Además, la democracia contemporánea, no se mantiene paralela al régimen
absolutista y al monopolio del poder.
Sin embargo muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o
la restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto
(mayorías especiales), etc.8 De hecho, en determinadas circunstancias, la regla
de la mayoría puede volverse antidemocrática cuando afecta derechos
fundamentales de las minorías o de los individuos.
Las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados, con
múltiples reglas de participación en los procesos de deliberación, toma de
decisiones, en los que el poder se divide constitucionalmente o
estatutariamente, en múltiples funciones y ámbitos territoriales, y se establecen
variedad de sistemas de control, contrapesos y limitaciones, que llevan a la
conformación de distintos tipos de mayorías, a la preservación de ámbitos
básicos para las minorías y a garantizar los derechos humanos de los
individuos y grupos sociales.
La democracia liberal
Artículo principal: Democracia liberal.
En muchos casos la palabra «democracia» se utiliza como sinónimo
de democracia liberal. Suele entenderse por democracia liberal un tipo genérico
de Estado surgido de la Independencia de Estados Unidos de 1776 y luego
más o menos generalizado en las repúblicas y monarquías
constitucionales que emergieron de los procesos de emancipación o
revolucionarios contra las grandes monarquías absolutas y establecieron
sistemas de gobierno en los que la población puede votar y ser votada, al
mismo tiempo que el derecho de propiedad es preservado.5 9
Así, aunque estrictamente el término «democracia» sólo se refiere a un sistema
de gobierno en que el pueblo ostenta la soberanía, el concepto de «democracia
liberal» supone un sistema con las siguientes características:
Una constitución que limita los diversos poderes y controla el
funcionamiento formal del gobierno, y constituye de esta manera un Estado
de derecho.
División de poderes.
El derecho a votar y ser votado en las elecciones para una amplia mayoría
de la población (sufragio universal).
Protección del derecho de propiedad y existencia de importantes grupos
privados de poder en la actividad económica. Se ha sostenido que esta es
la característica esencial de la democracia liberal.5
Existencia de varios partidos políticos (no es de partido único).
Libertad de expresión.
Libertad de prensa, así como acceso a fuentes de información alternativa a
las propias del gobierno que garanticen el derecho a la información de los
ciudadanos.
Libertad de asociación.
Vigencia de los derechos humanos, que incluya un marco institucional de
protección a las minorías.
A partir de lo anterior algunas estudiosos han sugerido la siguiente definición
de democracia liberal: la regla de la mayoría con derechos para las minorías.
La democracia liberal frente a otras ideas de democracia
Al respecto, este tipo de democracia tiene algunas particularidades que la
distinguen de otras formas de democracia, entre ellas la libre confrontación de
ideas. En palabras de Pío Moa:
() El liberalismo permite exponer todas las ideas, pero la confrontación
entre ellas ha de facilitar precisamente, la superación de las falsas o
destructivas y la reafirmación de las mejor fundadas, en un proceso sin
fin. Por eso la confrontación es indispensable, y un buen modo de evitar
choques más físicos()10
La socialdemocracia
Artículo principal: Socialdemocracia.
La socialdemocracia es una versión de la democracia en la que se recurre a
la regulación estatal y a la creación de programas y organizaciones
patrocinados por el Estado, para atenuar o eliminar las desigualdades
e injusticias sociales que, según consideran sus defensores, existirían en
la economía libre y el capitalismo. La socialdemocracia se apoya
básicamente en el sufragio, la noción de justicia social y un tipo de Estado
denominado Estado de Bienestar.11 12
La socialdemocracia surgió a finales del siglo XIX a partir del
movimiento socialista, como una propuesta alternativa, pacífica y más
moderada, a la forma revolucionaria de toma del poder y de imposición de
una dictadura del proletariado, que sostenía una parte del
movimiento socialista, dando origen a un debate alrededor de los términos
de «reforma» y «revolución».12
En general se ha presentado como ejemplo real de socialdemocracia al
sistema de gobierno que predomina en los países escandinavos, sobre todo
en Suecia.13
La democracia como sistema de relaciones horizontales
El término «democracia» también se utiliza ampliamente no solo para
designar una forma de organización política, sino una forma de convivencia
y organización social, con relaciones más igualitarias entre sus miembros.
En este sentido es habitual el uso del término «democratización», como por
ejemplo la democratización de las relaciones familiares, de las relaciones
laborales, de la empresa, de la universidad, de la escuela, de la cultura,
etc., tales ejercicios están orientados básicamente al ámbito de la
participación ciudadana, cuyos principales mecanismos utilizados para tales
efectos son elecciones a través de voto popular, asambleas, propuestas de
proyectos y todos aquellos en que se canaliza la voluntad de cambios o
aprobaciones con participación directa de los distintos grupos sociales.
Democracia en las monarquías constitucionales
Dos casos especiales para la idea de democracia son las monarquías
constitucionales y las democracias populares que caracterizan al socialismo
real.
La monarquía constitucional es una forma de gobierno que caracteriza a
varios países de Europa (Gran Bretaña, España, Holanda,
etc.), América (Canadá, Jamaica, etc.), y Asia (Japón, Malasia, etc.).
Las monarquías constitucionales varían bastante de país a país. En
el Reino Unido las normas constitucionales actuales le conceden ciertos
poderes formales al rey y los nobles (designación del Primer Ministro,
designación de gobernantes en las dependencias de la Corona, veto
suspensivo, tribunal de última instancia, etc.), además de los poderes
informales derivados de sus posiciones.14
Existe una tendencia general a la reducción progresiva del poder de los
reyes y nobles en las monarquías constitucionales que se ha ido
acentuando desde el siglo XX. Si bien, por tratarse de monarquías, en estos
países existe una notable desigualdad ante la ley y de hecho de los reyes y
demás nobles frente al resto de la población, la severa restricción de sus
facultades de gobierno y judiciales ha llevado a que su participación en la
mayoría de los actos de gobierno sea excepcional y sumamente controlada
por otros poderes del Estado. Ello ha dado origen al expresivo dicho
popular de que los reyes «reinan pero no gobiernan» para referirse a la
débil influencia legal que los reyes y eventualmente los nobles tienen en los
actos de gobierno cotidianos.
En el Reino de España el Rey promulga las leyes, convoca y disuelve
las Cortes Generales, convoca referéndum, propone y cesa al Presidente,
ejerce el derecho de gracia (indulto y conmutación de penas), declara la
guerra, hace la paz, etc. En el ejercicio de todas sus funciones, el Rey
actúa como mediador, árbitro o moderador, pero sin asumir la
responsabilidad de sus actos que han de ser refrendados por el poder
ejecutivo o legislativo,15 lo que lo convierte en una figura representativa del
estado pero sin poder político. El rey también tiene el privilegio de la
impunidad y no puede ser juzgado por crimen alguno.16
Los opositores a las monarquías constitucionales sostienen que no son
democráticas, y que un sistema de gobierno en la que los ciudadanos no
son todos iguales ante la ley, a la vez que no se puede elegir al Jefe de
Estado y otros funcionarios estatales, no puede denominarse democracia.
Democracia soviética
Modelo de representatividad basado en la experiencia de la Comuna de
París y en la superación en el grado de representatividad de la Democracia
liberal .Esta Democracia directa parte desde los puestos de trabajo
cotidiano, donde se eligen representantes en cada fabrica, taller, granja u
oficina, con mandato revocable en cualquier momento. Estos delegados se
constituyen en una Asamblea local (soviets) y luego mandaban su
representante a la Asamblea Nacional de Delegados del Pueblo.
Se le niega el voto y el poder político, al 10% de la población que abarca a
empresarios, banqueros y terratenientes, que ya poseen el poder
económico. Por eso se dice que es Democracia obrera o Dictadura del
Proletariado, ya que se aplica el poder político contra el poder económico
instituido.
Este nuevo Estado debe ser instaurado por la insurrección de las masas,
guiadas por un partido único o frente pluripartidista si fuese posible, con una
línea partidaria que apunte a barrer con las instituciones del Estado burgués
y la legalidad que asegura el poder económico de la minoría. La elite
revolucionaria consciente tiene el objetivo de instruir a la sociedad en la
formas de auto gobernarse, insta a elegir sus delegados en los puestos de
trabajo, comités de fabricas, granjas y talleres, mediante el cual se
aprenderá a administrar la economía, transformándose en una ciudadanía
cotidiana y un poder permanente.
Se discute sobre la viabilidad de la eliminación de las condiciones de la
existencia burguesa, supuesto para el paso de la sociedad enajenada a la
comunista.17 Esto significa que a medida que se avance en la socialización
del poder político y del poder económico se producirá la «extinción del
Estado» pasando a ser solo una estructura administrativa bajo control de
todos los ciudadanos. Este «no Estado» es el considerado como la etapa
final del socialismo: el comunismo.
Democracia en el socialismo «real»
Los países con sistemas políticos inspirados en el comunismo marxista
conocidos como «socialismo real» como Cuba poseen sistemas de
gobierno que suelen utilizar la denominación de «democracias populares».
Las llamadas «democracias populares» se caracterizan por estar
organizadas sobre la base de un sistema de partido político único o
hegemónico, íntimamente vinculado al Estado, en el que según sus
promotores puede participar toda la población y dentro del cual debe
organizarse la representación de las diferentes posiciones políticas, o al
menos de la mayor parte de las mismas.18 Por otra parte en las llamadas
«democracias populares» actuales la libertad de expresión y
de prensa están restringidas y controladas por el Estado.5
Según sus defensores, la «democracia popular» es el único tipo de
democracia en la cual se puede garantizar la igualdad económica, social y
cultural de los ciudadanos, ya que los poderes económicos privados no
puede influir en el sistema de representación.
Algunos marxistas opinan también que las actuales «democracias
populares» no son verdaderas democracias socialistas y que constituyen
una deformación de los principios originales del marxismo. En el caso
concreto de China, sostienen que ha desarrollado una economía orientada
al capitalismo, pero se vale de su título de “República Democrática Popular”
para poder contar con mano de obra barata, mediante la explotación de los
trabajadores chinos, hasta niveles de vida calificados como infrahumanos,
tal como pasa en muchas democracias capitalistas.
Democracia y derechos humanos
Por derechos humanos y de los ciudadanos se entiende el conjunto de
derechos civiles, políticos y sociales que están en la base de la democracia
moderna. Estos alcanzan su plena afirmación en el siglo XX.
Derechos civiles: libertad individual, de expresión, de ideología y religión,
derecho a la propiedad, de cerrar contratos y a la justicia. Afirmados en
el siglo XVIII.
Derechos políticos: derecho a la participación en el proceso político
como miembro de un cuerpo al que se lo otorga autoridad política.
Afirmados en el siglo XIX.
Derechos sociales: libertad sindical y derecho a un bienestar económico
mínimo y a una vida digna, según los estándares prevalentes en la
sociedad en cada momento histórico. Afirmados en el siglo XX.
También se ha distinguido entre derechos humanos de primera (políticos y
civiles), segunda (socio laborales), tercera (socio ambientales) y cuarta
generación (participativos).
Democracia, mecanismos de control y accountability horizontal
Guillermo O'Donnell ha puesto de manifiesto la importancia de los
mecanismos de control o accountability horizontal, en las democracias
modernas, a las que él prefiere denominar «poliarquías». El control
horizontal, se diferencia del control vertical democrático que se realiza por
medio de las elecciones periódicas, visualizado como una conformación del
Estado, integrado por diversas agencias con poder para actuar contra las
acciones u omisiones ilícitas realizadas por otros agentes del Estado.19
Las democracias modernas tienden a establecer un complejo sistema de
mecanismos de control de los cargos públicos. Una de las manifestaciones
de estos contrales horizontales es la figura del impeachment o «juicio
político», al que pueden ser sometidos tanto los presidentes como los
jueces, por parte de los parlamentos, de acuerdo a ciertas constituciones,
como la de Argentina, Brasil o Estados Unidos. Otras agencias más
modernas orientadas al mismo fin son el defensor del
pueblo u ombudsman, las sindicaturas de empresas públicas, los
organismos de auditoría, las oficinas de ética pública, etc.6
Historia
Artículo principal: Historia de la democracia.
La democracia aparece por primera vez en muchas de las antiguas
civilizaciones que organizaron sus instituciones sobre la base de los
sistemas comunitarios e igualitarios tribales (democracia tribal).
Entre los casos mejor conocidos se encuentran la relativamente breve
experiencia de algunas ciudades estados de la Antigua Grecia, en
especial Atenas alrededor del año 500 a. C. Las pequeñas dimensiones y la
escasa población de las polis (o ciudades griegas) explican la posibilidad de
que apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar
parte los varones libres, excluyendo así al 75% de la población integrada
por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la
democracia ateniense. En la democracia griega no existía la
representación, los cargos de gobierno eran ocupados alternativamente por
todos los ciudadanos y la soberanía de la asamblea era absoluta. Todas
estas restricciones y la reducida población de Atenas (unos 300.000
habitantes) permitieron minimizar las obvias dificultades logísticas de esta
forma de gobierno.
En América en el siglo XII se formó la Liga Democrática y Constitucional
de Haudenosaunee, integrada por las
naciones Séneca, Cayuga, Oneida, Onondaga y Mohicanos, donde se
consagraron los principios de limitación y división del poder, así como de
igualdad democrática de hombres y mujeres. La democracia de
Haudenosaunee ha sido considerada por varios pensadores como el
antecedente más directo de la democracia moderna.20
Durante la Edad Media europea se utilizó el término de «democracias
urbanas» para designar a las ciudades comerciales, sobre todo
en Italia y Flandes, pero en realidad eran gobernadas por un régimen
aristocrático. También existieron algunas democracias llamadas
campesinas, como la de Islandia, cuyo primer Parlamento se reunió en 930
y la de los cantones suizos en el siglo XIII. A fines del siglo XII se
organizaron sobre principios democráticos las Cortes del Reino de
León (1188), inicialmente llamado «ayuntamiento», debido a que reunía
representantes de todos los estamentos sociales. En escritores
como Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Altusio aparecen
concepciones sobre la soberanía del pueblo, que fueron consideradas
como revolucionarias y que más tarde serían recogidas por autores
como Hobbes, Locke y Rousseau.
En Europa el protestantismo fomentó la reacción democrática al rechazar la
autoridad del Papa, aunque por otra parte, hizo más fuerte el poder
temporal de los príncipes. Desde el lado católico, la Escuela de
Salamanca atacó la idea del poder de los reyes por designio divino,
defendiendo que el pueblo era el receptor de la soberanía. A su vez, el
pueblo podía retener la soberanía para sí (siendo la democracia la forma
natural de gobierno) o bien cederla voluntariamente para dejarse gobernar
por una monarquía. En 1653 se publicó en Inglaterra el Instrument of
Government, donde se consagró la idea de la limitación del poder
político mediante el establecimiento de garantías frente al posible abuso
del poder real. A partir de 1688 la democracia triunfante en Inglaterra se
basó en el principio de libertad de discusión, ejercida sobre todo en
el Parlamento.
En América la revolución de los comuneros de Paraguay de 1735 sostuvo
el principio democrático elaborado por José de Antequera y Castro: la
voluntad del común es superior a la del propio rey. Por su parte, en Brasil,
los afroamericanos que lograban huir de la esclavitud a la que habían sido
reducidos por los portugueses, se organizaron en repúblicas democráticas
llamadas quilombos, como el Quilombo de los Palmares o el Quilombo de
Macaco.
La Independencia de Estados Unidos en 1776 estableció un nuevo ideal
para las instituciones políticas de base democráticas, expandido por
la Revolución francesa de 1789 y la Guerra de Independencia
Hispanoamericana (1809-1824), difundiendo las ideas liberales,
los derechos humanos concretados en la Declaración de Derechos de
Virginia y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
el constitucionalismo y el derecho a la independencia, principios que
constituyeron la base ideológica sobre la que se desarrolló toda la evolución
política de los siglos XIX y XX. La suma de estas revoluciones se conoce
como las Revoluciones burguesas.
Las constituciones de Estados Unidos de 1787 con las enmiendas de
1791, Venezuela de 1811, España de 1812, Francia de 1848, y Argentina
de 1853 ya tienen algunas características democráticas, que registrarán
complejos avances y retrocesos. La evolución democrática inglesa fue
mucho más lenta y se manifestó en las sucesivas reformas electorales que
tuvieron lugar a partir de 1832 y que culminaron en 1911 con la Parliament
Act, que consagró la definitiva supremacía de la Cámara de los
Comunes sobre la de los Lores.
En realidad recién puede hablarse de la aparición progresiva de países
democráticos a partir del siglo XX, con la abolición de la esclavitud, la
conquista del sufragio universal, el reconocimiento de la igualdad legal de
las mujeres, el fin del colonialismo europeo, el reconocimiento de
los derechos de los trabajadores y las garantías de no discriminación para
las minorías raciales y étnicas.
TEMAS REALCIONADOS CON DEMOCRACIA
Transición y cultura democrática
En aquellos países que no tienen una fuerte tradición democrática, la
introducción de elecciones libres por sí sola raramente ha sido suficiente
para llevar a cabo con éxito una transición desde una dictadura a una
democracia. Es necesario también que se produzca un cambio profundo en
la cultura política, así como la formación gradual de las instituciones del
gobierno democrático. Hay varios ejemplos de países que sólo han sido
capaces de mantener la democracia de forma muy limitada hasta que han
tenido lugar cambios culturales profundos, en el sentido del respeto a
la regla de la mayoría, indispensable para la supervivencia de una
democracia.
Uno de los aspectos clave de la cultura democrática es el concepto de
«oposición leal». Éste es un cambio cultural especialmente difícil de
conseguir en naciones en las que históricamente los cambios en el poder
se han sucedido de forma violenta. El término se refiere a que los
principales actores participantes en una democracia comparten un
compromiso común con sus valores básicos, y que no recurrirán a la fuerza
o a mecanismos de desestabilización económica o social, para obtener o
recuperar el poder.
Esto no quiere decir que no existan disputas políticas, pero siempre
respetando y reconociendo la legitimidad de todos los grupos políticos. Una
sociedad democrática debe promover la tolerancia y el debate público
civilizado. Durante las distintas elecciones o referéndum, los grupos que no
han conseguido sus objetivos aceptan los resultados, porque se ajusten o
no a sus deseos, expresan las preferencias de la ciudadanía.
Especialmente cuando los resultados de unas elecciones conllevan un
cambio de gobierno, la transferencia de poder debe realizarse de la mejor
forma posible, anteponiendo los intereses generales de la democracia a los
propios del grupo perdedor. Esta lealtad se refiere al proceso democrático
de cambio de gobierno, y no necesariamente a las políticas que ponga en
práctica el nuevo gobierno.
Democracia y república
Las diferencias y similitudes entre los conceptos de «democracia» y
«república» dan lugar a varias confusiones habituales y diferencias de
criterio entre los especialistas.
En general puede decirse que la república es un gobierno regido por el
principio de división de poderes y sin rey, en tanto que la democracia es un
sistema en el que el gobierno es elegido por el pueblo. Una república puede
no ser democrática, cuando se encuentran excluidos amplios grupos de la
población, como sucede con los sistemas electorales no basados en
el sufragio universal, o en donde existen sistemas racistas.
Democracia y autocracia
Democracia: Participación del pueblo en la creación de las leyes. El
poder se constituye de abajo hacia arriba, es decir desde el pueblo.
Autocracia: Los ciudadanos no participan libremente en la creación de
leyes. El poder se constituye de arriba hacia abajo, es decir desde el
gobernador o el grupo que gobierna.
Democracia y pobreza
Desde la Segunda Guerra Mundial, la democracia ha ganado amplia
aceptación. Este mapa muestra la auto-identificación oficial hecha por
gobiernos del mundo en relación a la democracia, en marzo de 2008.
Muestra el status de iure de la democracia en el mundo. Gobiernos que se
identifican como democráticos Gobiernos que no se identifican como
democráticos: Saudita, Brunéi, Catar, Emiratos Árabes
Unidos, Omán y Ciudad del Vaticano.
Parece existir una relación entre democracia y pobreza, en el sentido de
que aquellos países con mayores niveles de democracia poseen también
un mayor PIB per cápita, un mayor índice de desarrollo humano y un menor
índice de pobreza.
Sin embargo, existen discrepancias sobre hasta qué punto es la
democracia la responsable de estos logros. Sin embargo, Burkhart y Lewis-
Beck21 (1994) utilizando series temporales y una metodología rigurosa han
descubierto que:
1. El desarrollo económico conduce a la aparición de democracias.
2. La democracia por sí misma no ayuda al desarrollo económico.
La investigación posterior reveló cual es el proceso material por el que un
mayor nivel de renta conduce a la democratización. Al parecer un mayor
nivel de renta favorece la aparición de cambios estructurales en el modo de
producción que a su vez favorecen la aparición de la democracia:
1. Un mayor nivel de renta favorece mayores niveles educativos, lo
cual crea un público más articulado, mejor informado y mejor
preparado para la organización.
2. Un mayor nivel de desarrollo favorece un mayor grado de
especialización ocupacional, esto produce primero el favorecimiento
del sector secundario frente al primario y del terciario respecto al
secundario.
Un importante economista, Amartya Sen, ha señalado que ninguna
democracia ha sufrido nunca una gran hambruna, incluidas democracias
que no han sido muy prósperas históricamente, como India, que tuvo su
última gran hambruna en 1943 (y que algunos relacionan con los efectos de
la Primera Guerra Mundial), y que sin embargo tuvo muchas otras en el
siglo XIX, todas bajo la dominación británica.
Democracia económica
El término democracia económica se utiliza en economía y sociología para
designar a aquellas organizaciones o estructuras productivas cuya
estructura decisional se basa en el voto unitario (una persona = un voto, o
regla democrática), contrariamente a lo que se produce empresas privadas
típicas de carácter capitalista, donde impera el voto plural ponderado por la
participación en el capital (una acción = un voto). El ejemplo típico de
empresa democrática es la cooperativa, uno de cuyos Principios
cooperativos es precisamente el principio democrático de decisión. El
ejemplo de democratización de la economía aplicado a mayor escala son
los consejos de trabajadores y consumidores instituidos en la Democracia
Soviética.
“VALORES ECONOMICOS”
Los valores económicos no existen aisladamente. Éstos valores proporcionan solamente una perspectiva económica del valor de los bienes y servicios asociados con una o una serie de actividades. Éstos se atribuyen a los insumos y a los productos de los procesos productivos o de transformación. Por lo tanto, el primer paso fundamental es identificar los insumos y productos asociados con el cambio propuesto, que el encargado de tomar las decisiones está analizando.
UN MISMO BIEN O SERVICIO PUEDE ACARREAR CONSIGO TANTO UN VALOR POSITIVO COMO NEGATIVO
Los bienes y servicios pueden ser asociados ya sea a valores monetarios negativos (costos) como positivos (beneficios). Todo depende de quién los está
evaluando. Para el trabajador el salario es un beneficio que tiene un valor positivo, representa un ingreso. En cambio, desde el punto de vista de la empresa forestal que contrata al trabajador, el salario es un costo y tiene un valor negativo en los cálculos de la empresa.
Hay que recordar que la evaluación económica significa aplicar valores positivos a los bienes y servicios. Éstos se trasforman en “costos” (y adquieren un valor negativo) cuando hay que renunciar a ellos. Cuando los recibimos adquieren un valor positivo y se trasforman en “beneficios”. Por ejemplo, no obstante tomemos cualquier tipo de medida substitutiva para calcular el costo de la contaminación, éste fundamentalmente resulta equivalente al valor positivo de los beneficios de salud a los que renunciamos a causa de la contaminación.
Desde el punto de vista de la sociedad, el valor de la mano de obra dependerá del valor de lo que ésta produce. Cuando se contrata la mano de obra para un determinado trabajo y luego acaba siendo utilizada para otro trabajo, hay que considerar un “costo de oportunidad”. El costo de oportunidad no es más que un reflejo del valor de los bienes o servicios a los que se renuncian cuando un recurso se utiliza con una finalidad determinada en lugar de otra.
Un mismo bien físico o servicio puede tener diferentes valores económicos y sociales, dependiendo de la ubicación y el periodo de su producción.
El ejemplo del cuadro 1.1 muestra que un mismo servicio (en este caso la misma reducción de la erosión y de la pérdida de suelo, pero en distintos lugares) puede ser asociado a valores económicos y sociales bien diferentes. El punto fundamental que hay que recordar es que no existen valores económicos absolutos. Éstos dependen de las condiciones particulares asociadas con el lugar y el momento en que el bien o el servicio está disponible, cuánto es producido del bien o servicio, cuántas personas lo quieren y cuántas están dispuestos a pagar por el.
EL CONCEPTO DE CON Y SIN
Cuando se propone un cambio en la utilización o en la ordenación forestal, los costos y beneficios conexos que hay que tomar en cuenta son aquellos adjuntos que acarrea el cambio, esto es, los costos y beneficios con y sin el cambio. He aquí tres puntos que necesitan atención:
Frecuentemente, con y sin el cambio propuesto es diferente a “antes y después” del cambio
Las magnitudes calculadas con y sin el cambio pueden no ser las mismas de las magnitudes de antes y después. El ejemplo del recuadro 1.2 explica este punto.
Convertir las repercusiones ambientales en términos económicos y sociales.
Un forestal aconseja a un gobernador regional que la reforestación y las actividades a ella relacionadas podrían reducir los índices de erosión del suelo en las tierras agrícolas abandonadas de un valle fluvial, de al menos 7 toneladas por hectárea al año. La reducción de la erosión del suelo es un impacto positivo para el medio ambiente. Sin embargo, de por sí, el reducir la pérdida del terreno no es necesariamente un beneficio para el hombre. Inmediatamente el gobernador pregunta cómo los ciudadanos de su jurisdicción serán afectados por este impacto ambiental, es decir, cuáles son los impactos sociales y económicos.
De hecho, los beneficios sociales y económicos dependen directamente de dónde tiene lugar la repercusión ambiental. Por una parte, si el valle fluvial no está poblado y el río desemboca en el océano sin ser casi usado por los hombres, los beneficios de la reducción de la erosión serán probablemente muy reducidos desde el punto de vista de los valores económicos y sociales. Casi seguramente el gobernador no estará interesado a menos que se demuestre que existen otros beneficios sociales/económicos originados por la plantación de árboles. Por otro lado, si el río desemboca en una represa que proporciona energía hidroeléctrica y agua potable y para el riego para varios miles de personas en el territorio del gobernador, la reducción de la erosión podría disminuir la sedimentación y la pérdida de capacidad de la represa y, por lo tanto, evitar la pérdidas de la represa que tienen impactos sociales y económicos directos. En este caso, los beneficios sociales y económicos originados por la reforestación para la reducción de la sedimentación podrían ser considerables, aunque los impactos ambientales (reducción de la erosión) sean los mismos que en el caso anterior.
El punto fundamental es que la repercusión ambiental positiva originada por la reducción de la erosión significa poco para el tomador de decisiones, a menos que no se convierta en términos sociales y económicos, es decir, en repercusiones para la población, o sea, que signifique evitar las pérdidas en los valores de producción in situ, disminución de la pérdida de vidas a causa de inundaciones y reducir las pérdidas en los cultivos irrigados y en los valores de la hidroelectricidad.
Ejemplo 1. Proyecto de protección del suelo.
Supongamos una situación en que una determinada zona de tierra se está deteriorando bastante rápida y constantemente debido a la erosión y que ésto reduce la productividad de sus cultivos. Se propone un proyecto forestal de conservación para parar la erosión y para restaurar y elevar el nivel de productividad del suelo (del nivel actual A al nivel CD futuro). La situación se muestra a continuación:
Si no aplicamos el concepto de con y sin, podemos acabar definiendo los beneficios del proyecto como el área ACDE. Sin embargo, un hecho es cierto: sin el proyecto la erosión y la pérdida de suelo continuarían según la línea AB, más que continuar constantes en AE. Aplicando el concepto de con y sin, observamos que los beneficios reales originados por el proyecto comprenden el área ACDB
Tanto la oferta como la demanda son importantes cuando se analizan los valores de con y sin una actividad o proyecto.
El aumento de la oferta de un bien o servicio a causa de un proyecto no constituye un valor económico a no ser que exista demanda para dicho aumento. Por lo tanto, el incremento de una unidad de valor existente no corresponde a una medida de valor de este aumento de oferta a menos que exista una demanda para el mismo. El cuadro 1.3 explica este punto.
Este ejemplo trata de un proyecto de ordenación de cuencas que reducirá el volumen de sedimentos que fluye río abajo hacia la represa, lo que aumentará la capacidad de la misma “con” en comparación a “sin” el proyecto. La diferencia de capacidad (oferta) con y sin el proyecto se indica en la columna 4, que deriva de las columnas 2 y 3. Casi independiente de la oferta de agua es el uso de la misma, que se muestra en las columnas 5 y 6 con y sin el proyecto. Obsérvese que la demanda de agua (uso del agua) para los primeros cuatro años es la misma que con o sin el proyecto. Esto es así porque en cualquiera
de los dos casos la oferta es mayor que la demanda y, por consiguiente, el uso de agua depende de la demanda. Sin embargo, al cuarto año, la capacidad (oferta) sin el proyecto es menor que la demanda y, por lo tanto, el uso del agua está limitado por la oferta. Con el proyecto la capacidad es mayor y, por consiguiente el uso de agua puede ser mayor, como indicado en la columna 7. En esta columna se muestra la medida del beneficio del proyecto con y sin el proyecto al cual tenemos que atribuir los valores. Frecuentemente, puesto que los analistas ignoran el factor de la demanda, atribuyen erróneamente valores a las cifras de la columna 4. De hecho, el aumento de la capacidad tiene valor sólo si alguien quiere usar dicho aumento.
Los precios administrativos reflejan la realidad del ambiente político
En teoría, los valores que se atribuyen a un bien o servicio determinado deberían reflejar el mejor uso alternativo para los recursos (verdadero costo de oportunidad), o la verdadera disposición a pagar por dichos bienes y servicios, sin considerar las intervenciones del gobierno e incluyendo todos los factores externos. En la práctica esto no es posible, ni tampoco siempre deseable.
El ejemplo del recuadro 1.4 se refiere a la adopción de los precios administrativos para la tierra. Trata de una situación en que un determinado territorio ha sido declarado bosque nacional por el cuerpo legislativo, para ser utilizado sencillamente como bosque. El problema es si la valoración del costo de oportunidad del suelo debe o no considerar opciones de uso - como la agricultura o el parque industrial -, aunque éstos no estén permitidos por las leyes vigentes, que se supone seguirán existiendo en los años futuros.
A este respecto consideramos que el costo de oportunidad asociado con una propuesta de cambio en el uso del suelo debe reflejar sólo las opciones permitidas por el sistema vigente (y que se supone seguirá en vigencia a lo largo del tiempo necesario para la realización del cambio propuesto). Los valores resultantes son los denominados “precios administrativos”, o precios/valores vinculados por el ambiente político vigente y previsto. Otra pregunta completamente distinta y legítima es cuál es el costo de continuar con la misma política.
Hay que recordar que el ambiente político no está establecido sólo por las normas públicas, sino que también por las leyes o costumbres sociales y religiosas. Un ejemplo típico es el de las vacas sagradas de India, que representan ciertas realidades del país que deberían ser reflejadas en cualquiera evaluación económica realística del ganado vacuno.
Los precios administrativos en la evaluaciones de los proyectos forestales.
Supongamos que una zona de tierra actualmente inutilizada pueda ser técnicamente utilizada para dos propuestas que se excluyen mutuamente: agricultura y plantación forestal. La alternativa de plantación produciría 150$ de beneficios al año, al neto de todos los gastos menos del costo del suelo. La alternativa de la agricultura originaría un beneficio de 200$ anuales, al neto de todos los costos excepto que por la tierra. No obstante, existe una limitación política: el gobierno ha decidido que en esa zona se permitirá sólo la silvicultura.
Al analista se le pide que estime el valor económico de la alternativa de plantación. Para hacer ésto, tendrá que estimar, entre otras cosas, el valor del suelo que será usado en el proyecto. Este valor es igual a los beneficios netos a los que se renuncia por no haber podido adoptar la mejor alternativa de uso del suelo. Puesto que la principal alternativatécnicamente posible es la agricultura, con un beneficio neto de 200$ anuales, algunos opinarán que es este el valor del suelo que se debería adoptar como costo de oportunidad en el análisis económico del proyecto de repoblación forestal.
En cambio, otros afirmarán que, dado que fue una decisión política a excluir la alternativa agrícola, el valor del suelo para el proyecto de reforestación debería ser equivalente a los beneficios netos a los que se renuncian al no escoger la mejor alternativa forestal. Si esta alternativa forestal produce un beneficio neto de 60$ anuales, excluido el costo del suelo, ¿cuál valor debería ser incluido en el análisis, 200$ o 60$?
Dependiendo de cual valor se escoge, se obtendrán dos estimaciones completamente diferentes del valor del proyecto. Como hemos dicho, la plantación produciría 150$ de beneficios netos, sin tener en cuenta el costo de oportunidad del suelo. Si se consideran los 200$ como valor económico del suelo, el valor económico del proyecto de plantación será igual a 150$ - 200$, o - 50$, y, por lo tanto, el analista no aconsejará su ejecución, basándose en el hecho que los costos son mayores que los beneficios. Por otro lado, si se consideran las restricciones políticas, el beneficio neto generado por el proyecto sería 150$ - 60$ = 90$, y el proyecto posiblemente sería aprobado dado que tiene un valor positivo. ¿Cuál es el enfoque correcto?
Al utilizar el concepto de “con y sin”, el analista debe considerar sólo la diferencia efectiva estimada. Las restricciones políticas imponen verdaderas fronteras para las posibles oportunidades, como también las limitaciones tecnológicas. Por lo tanto, el valor de la posible producción agrícola no debe entrar en el análisis del proyecto de plantación. No respetar esta idea conduciría a decisiones equivocadas. En el ejemplo, si las restricciones políticas fueran consideradas irrelevantes, no existirían argumentos económicos para la aprobación del proyecto. El proyecto no se ejecutaría, pero tampoco se
realizaría la opción agrícola, puesto que la línea política es real. Consecuentemente, la sociedad no recibiría ni los beneficios de la repoblación forestal, ni los originados por la alternativa agrícola.
Lo dicho no implica que el valor de las opciones agrícolas no realizables sea irrelevante. Al contrario. Si bien este valor no debe ser incluido en el análisis del proyecto de plantación, es pertinente en un análisis de la política restrictiva sobre el uso del suelo. Puesto que sin este tipo de política se originaría 200$ de beneficios netos y, en cambio, con la política la mejor alternativa produce sólo 150$, la diferencia de 50$ sin duda representa una parte del costo social de dicha limitación y, por lo tanto, es una información importante.
Los tomadores de decisiones pueden, o no, considerar aceptable la pérdida de 50$ para alcanzar objetivos sociales no económicos en relación al problema del suelo. La pérdida es de evidente importancia en el análisis de las implicaciones políticas, pero, dado la política, no es relevante para la evaluación del proyecto de repoblación forestal.
Valores del capital y valores de los flujos
Aquí están incluidos varios aspectos que el encargado de tomar decisiones debe conocer acerca de los valores forestales.
Los recursos biológicos tienen valores de flujo y de existencias
Los bosques tienen existencias permanentes de árboles que puede producir flujos de maderas, frutas, nueces y otros productos. Ambos tipos de valores son importantes cuando se consideran los cambios propuestos en la utilización forestal. Lo mismo es cierto también para las demás plantas y animales del bosque.
El valor de los flujos y de las existencias es el punto central de las discusiones sobre la sostenibilidad de los sistemas de recursos biológicos.
En efecto, la mayor parte de los argumentos que sostienen la necesidad de llevar una contabilidad de los recursos naturales o de considerar las existencias de los recursos naturales en las cuentas nacionales, se refieren a este aspecto.
Ultimamente se manifiesta siempre mayor interés para realizar la contabilidad de los recursos naturales de los bosques y de otras fuentes. En gran parte, esto se debe a una anomalía en la cuenta de ingresos nacional, que lleva a una estimación excesiva del valor de los ingresos generados por los recursos naturales, puesto que no se descuenta el valor de la depreciación. La
depreciación es un costo imputado, que refleja el declino de la capacidad productiva de los bienes hechos por el hombre - edificios, fábricas, materiales -, y la inversión necesaria para mantener en el tiempo un cierto nivel de capacidad productiva. A diferencia de los bienes de capital hechos por el hombre, en la cuenta de ingresos nacional, el valor de la producción procedente de los recursos naturales se calcula sin descontar el costo asociado con el agotamiento o la degradación de los mismos. Es por eso que cuando los bosques son desmontados, no se registra ninguna depreciación que refleje la disminución de la capacidad productiva de los mismos. El mismo recurso se trata como un bien libre, lo que representa claramente un error de medición. Al incluir sólo el valor de producción sin calcular el valor de los insumos de los recursos naturales, las cuentas de ingresos nacionales estiman en exceso los ingresos generados y proporcionan informaciones equivocadas para la toma de decisiones. Por lo tanto, desde este punto de vista, las políticas que reducen los bosques o degradan el medio ambiente y disminuyen la capacidad productiva futura, parecen como deseables.
Se han elaborado distintos métodos para resolver estos problemas de evaluación. Esencialmente, éstos intentan rectificar la discrepancia de evaluación entre los bienes de capital humanos y naturales, descontando una cierta suma del valor de producción. De este modo se tiene en cuenta la disminución de la capacidad productiva de los recursos naturales, que se debe al agotamiento y a la degradación de los mismos.
VALORES FINANCIEROS Y VALORES ECONÓMICOS
Los valores financieros se refieren exclusivamente a los bienes y servicios que tienen un precio de mercado. Los valores financieros se consideran siempre desde la perspectiva de una persona particular o de otra unidad. Es así que, para esta unidad, los costos financieros representan pérdidas de capital/recursos, mientras que los rendimientos financieros son afluencias de dinero. El valor económico es un concepto más amplio que se explica a continuación.
VALOR DEL TIEMPO Y ACTUALIZACIÓN
Los costos e ingresos, o beneficios, se verifican a lo largo del tiempo y no todos en el mismo momento. Por ejemplo, algunos costos pueden presentarse hoy, mientras que los beneficios correspondientes sucesivamente en el futuro. La pregunta principal es cómo comparar los valores presentes con los valores futuros, puesto que sabemos que son distintos (tener un dólar americano hoy vale más que tener que esperar diez años para poseer el mismo dólar). Los economistas utilizan los métodos generalmente aceptados de actualización (traer los valores futuros hacia el presente) y de composición (llevar los valores
presentes hacia un cierto periodo futuro). Los conceptos básicos de dichas técnicas se explican en el documento Estudio FAO Montes 106 (Gregersen y Contreras 1992). La clave para comparar los valores de distintos periodos es colocarlos en un punto común de tiempo de modo que puedan ser comparados.
EL “VALOR DE CAMBIO” ES DIFERENTE QUE EL “VALOR DE USO”
Cabe notar que cuando se realiza un análisis adoptando cualquiera de los métodos descritos, es importante distinguir entre valor de uso (estimación de valor por el consumidor) de ciertos bienes y servicios no comerciables y el valor de cambio (precios de mercado) de bienes y servicios vendidos en el mercado. Por este motivo, no se deberían comparar, p. ej., los precios de mercado de la madera con las estimaciones del valor de uso de la recreación. Estos valores representan dos conceptos distintos que frecuentemente son diferentes. Es así que, por ejemplo, el precio de mercado pagado (valor de cambio) por un viaje de ecoturismo a un costo de caza en Kenia podría se mucho más bajo de lo que un consumidor está realmente dispuesto a pagar (valor de uso) por el viaje. El precio de mercado refleja sólo marginalmente la d.a.p... En suma, si se comparan estos dos tipos de valores, podemos llegar a conclusiones equivocadas acerca de los valores relativos.
Valores espirituales
Estos valores perfeccionan al hombre en un nivel superior, en un plano que
está más allá de los moldes naturales de lo humano. Aquí se deja la puerta
abierta a lo sobrenatural, a todo lo que provenga de Dios. El estudio de estos
valores corresponde a la Teología (ciencia que estudia lo relacionado con
Dios).Algunos ejemplos de valores espirituales serían la gracia, la santidad, la
caridad, la fe y la esperanza
Libertad
El valor espiritual y su repercusión en la formación ética del ser humano
¿Cómo influyen los valores a la formación ética del ser humano?, ¿Por qué
tanta importancia al hecho de creer en algo?, el ser humano valora día con día
su entorno, sus cosas, sus vivencias y sus creencias, el valor espiritual es
necesario para la vida humana, pero ¿por qué?, es posible que el ser humano
viva sin ninguna creencia?
El valor espiritual es aquello que nos da la relación dios-hombre, lo que le da
misticismo a la existencia del ser humano, los valores espirituales perfeccionan
al hombre en un valor superior que el que pueden ofrecer los valores cívicos o
éticos. El por qué de estos valores es simple, alimentar la necesidad de
creencia del ser humano con su fuente creadora y en sí mismo; la fe, la
caridad, la gracia y la esperanza, son ejemplos de los valores espirituales que
puede desarrollar el hombre como ser pensante y que razona; nos separan del
instinto animal irracional convirtiéndonos en seres capaces de entender tanto
su existencia como su momento de perecer.
La formación ética que maneja el ser humano es para el sana convivencia del
hombre en su sociedad, para el manejo adecuado de su comportamiento para
evitar dañar la libertad del otro, pero los valores espirituales nos solo nos dicen
que es lo correcto, su objetivo es el de unir a la humanidad, diciéndonos que
debemos trabajar en conjunto, ayudándonos unos a otros para llegar a una
meta común que es el bienestar del mundo y del ala humana. Por ejemplo, la
caridad. Muchas veces este término se confunde con el de lástima, por ejemplo
cuando decimos, "atiéndelo, por caridad". Escuchamos también sobre
personas con una posición privilegiada, ya sea económica, de poder, de
reconocimiento, que ayuda a gente desprotegida o con necesidades concretas
y decimos de ellas "es un gran altruista".
Igualdad
El principio de la igualdad
Los seres humanos somos iguales ante Dios y ante la ley. He ahí una verdad
de a puño en virtud de la cual toda teoría ética debe llevarnos a reconocer en el
otro a alguien como yo. Vale decir, sujeto de derechos y deberes, como
también de valores, deseos y aspiraciones. Sujeto en quien se fundamentan los
principios de vida, humanidad, igualdad, moralidad, filantropía, solidaridad y
verdad.
La consideración de estos principios éticos debería bastarnos para ver en cada
persona al ser por excelencia de la creación y respetarle ese fuero ontológico
que le es propio en calidad de tal. Pero ¿qué ocurre en el diario trajinar de la
existencia? Vivimos entre seres _y a veces nos contamos entre ellos_ que
parecen haber olvidado la dignidad de la cual están investidos. Somos testigos
de acciones violatorias que dan al traste con cualquier principio ético: se
desconoce el derecho a la vida; se margina a las personas por sus ideas, por
su credo religioso, por el sexo, por la raza; se vive en el despilfarro y el
consumismo mientras hay seres humanos que carecen hasta de lo esencial
para la subsistencia; por doquiera se respira engaño y falsedad; en las
transacciones de diferente orden se asalta a las personas en su buena fe; se
abusa del desprotegido, del más débil, del marginado; en fin, contemplamos un
panorama de miseria y dolor mientras permanecemos indolentes en nuestra
cómoda posición desde la cual difícilmente pasamos a una acción efectiva en
favor del otro.
La actitud de señalar al malo parece atraernos más que la de hacer algo por la
felicidad de los demás. Cuánta razón tiene Fernando Savater al afirmar que el
malo es alguien que sufre, alguien carente de afecto, inseguro, desprotegido. Si
el mal cunde a nuestro alrededor, ¿por qué no miramos cuál ha de ser la
acción para contrarrestarlo? Tal vez la realidad desgarradora de la época que
nos ha tocado vivir en Colombia nos esté pidiendo a gritos el cumplimiento de
un deber con el otro: el de hacerlo feliz. "Ponte en su lugar" sería la regla de
oro que nos enseña el autor citado para ver en cada uno a ese ser que siente y
ama como yo, que sueña, que hace planes y desea verlos realizados, que
aspira a una vida digna y feliz, pero le queda muy difícil conseguirlo por las
circunstancias que lo agobian. Ver en el otro a alguien que quiere ser libre para
aprovechar la única oportunidad que se nos da aquí y ahora a todos los
humanos.
Justicia
El valor de la justicia esta es un valor espiritual que está relacionado con andar
conforme a los mandatos de Dios, la palabra de Dios implica rectitud integridad
y ajustarse siempre a la verdad. La Biblia relaciona en muchos pasajes de la
Biblia la justicia con la prosperidad. Junto con Respeto y Justicia son los tres
grandes valores éticos. Los griegos empleaban la palabra Sofrosine y los