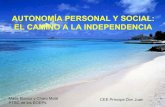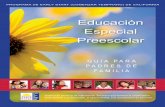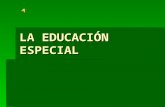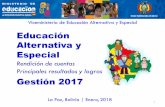Antescedentes de La Educación Especial
-
Upload
viridiana-ruiz-ochoa -
Category
Documents
-
view
22 -
download
0
description
Transcript of Antescedentes de La Educación Especial

LECTURA 2
Los antecedentes de la educación especial: orígenes y su evolución
En la antigüedad clásica, se recurre a las razones de naturaleza demoníaca o divina para explicar la conducta humana en cuanto ésta se desvía de la "norma". Explicaciones de tipo mítico y misterioso de las cuales se hacía uso muy extendido en perturbaciones, de tipo mental, como la locura y la epilepsia, de origen no visible y que no podían ser científicamente interpretadas dado el desconocimiento de la Anatomía, la Fisiología y la Psicología de aquella época. De aquí que el hecho de poseer algún rasgo de "debilidad", "malformación" o "enfermedad" comportara para la persona la segregación social y, en muchos casos, especialmente en los recién nacidos, la eliminación física.
De la práctica del infanticidio nos informa Plutarco (48-122 d. J.C.), quien nos describe la famosa Ley de Licurgo de la sociedad espartana, a través de la cual si los ancianos de la comunidad detectaban alguna "deformidad" en los recién nacidos, éstos eran despeñados por el Monte Taijeto. En Roma, el abandono, el arrojo a las aguas del Tíber y/o la Roca Tarpeia, según Tito Livio, ejercía la misma función, y no únicamente con niños sino con inválidos (no de guerra) y ancianos.
Es importante, no obstante, tener en cuenta que la eliminación física era una práctica que, en aquel contexto, se extendía a la infancia en general. La idea de los padres como propietarios de sus hijos permitía a éstos decidir sobre la vida de sus hijos, eliminando no sólo a los que no respondían a la "norma" sino en ocasiones a las hijas, a los gemelos, etc. Este hecho contextual debe ser considerado a la hora de interpretar y valorar esta práctica que, en principio, tan negativamente nos sorprende.
Durante la Edad Media, los modelos demonológicos, es decir aquellos que consideran a la persona con algún "déficit" como poseída por el demonio u otros espíritus infernales, siguen siendo los predominantes. Actos como el exorcismo, las acusaciones de brujería y las condenas por herejía con explicaciones demoníacas son prácticas comunes, en ocasiones escondiendo voluntades políticas y/o económicas (persecuciones de los cátaros en Francia y de los judíos y moriscos en España).
De todas maneras, paralelamente a esta creencia popular que impregna de contenidos sobrenaturales la explicación de los casos de personas con diferenciación más acusada, se da otro fenómeno, aparentemente contradictorio: los esfuerzos de la Iglesia por conseguir acabar con el infanticidio, no olvidemos el fuerte influjo de la concepción cristiana de la vida en la cultura occidental.
La progresiva, pero lenta, disminución del infanticidio provocará un aumento importante en el abandono de niños, hecho que propiciará la acción caritativa de la

Iglesia a través de la creación de los primeros asilos o instituciones de beneficencia, las cuales se limitan a prestar la asistencia y la protección más elementales.
Sin embargo, aunque las condiciones de la infancia en general parecen sufrir una ligera, muy ligera, mejora, no podemos decir lo mismo con la infancia considerada "anormal", a los que las explicaciones demoníacas continúan condenando su experiencia vitaF: abandonos, ocultamiento por parte de los padres, en definitiva, aislamiento, rechazo y segregación social.
Con el Renacimiento comienza el nacimiento de los estados modernos (s. XV-XVI) y la penetración social de las ideas humanistas que introducen, setll', Puig de la Bella casa (1987, en Sánchez Asín, 1993: 22), " la meta del ordenamiento racional y administrativo que afecta a todos los súbditos, sin descartar al atípico, al pobre, al diferente, que también ha de ser controlado y volverse sujeto de la administración".
El poder de la Iglesia, sin ni mucho menos desaparecer, va debilitándose y empieza, por una parte, la abertura del camino hacia la libertad de pensamiento (Lutero, Erasmo, Servet, Galileo, etc.) y, por otra, el esfuerzo del Estado por ejercer el control social. Además, cambios importantes en las concepciones científico-médicas dan paso a la sustitución del "oscurantismo psiquiátrico" (10 diabólico como base originaria del comportamiento "anormal") por el "naturalismo psiquiátrico", es decir, la explicación del comportamiento humano basada en la propia naturaleza, en los procesos físico-biológicos del cuerpo y no fuera de él (IIlán y Amáiz, 1996).
La medicina empieza a interesarse por identificar y describir a los "enfermos mentalmente", aunque éstos todavía se consideran intratables. Es destacable de esta época, en concreto a lo largo del siglo XVI y XVI/, la aparición de las primeras experiencias de atención educativa con personas con discapacidades, concretamente con las personas con hándicaps de origen sensorial (auditivo o visual). De los distintos motivos por los cuáles las personas con sordera y ceguera son las que primero gozan de la posibilidad de recibir educación, Puigdellívol (1986) destaca tres: a) al no afectar básicamente su "déficit" al desarrollo mental, la posibilidad de ser explicado a través de contenidos mágicos o sobrenaturales se complica; b) al considerarse que estas personas son capaces de ser conscientes de su "limitación", se supone su participación y colaboración activa en el desarrollo de sus capacidades; y c) al exigir, esencialmente, la educación de estas personas de revisión y adaptación de los procedimientos de enseñanza, este proceso resulta ser más sencillo que el cambio de los principios y fines de la pedagogía del momento que, en cambio, sí hubiera requerido la educación de personas con discapacidades de carácter cognitivo.
Entre estas primeras experiencias, destaca como pionero el fraile benedictino español Pedro Ponce de León (1509-1584), quien llevó a cabo la educación de 12 niños sordos en el Monasterio de Oña (Burgos), creando y

llevando a la práctica el método oral encaminado a la motivación de sus alumnos/as, a enseñarles a hablar, leer y escribir. Propósito que suponía un verdadero desafío a la opinión de la mayoría, incluso de Aristóteles, que los sordos no podían hablar ni educarse y que el mutismo era una característica implícita en la sordera. A pesar de dejar un libro escrito Doctrina para los mudos-sordos, no creó escuela y algunos que los que se nombran como sus continuadores, Manuel Ramírez de Camón (1579-1652) , y Juan Pablo Bonet (1579-1633), no reconocen en su obra el precedente de este religioso benedictino.
El método oral no se abre definitivamente camino hasta que en 1620 Juan Pablo Bonet publica el libro Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos. A partir de este momento el método oral se difunde más allá de las fronteras españolas, aunque requerirá de mucho tiempo para su verdadera proyección social dado su alto coste, tanto en lo referido al tiempo de aplicación necesario para poder apreciar resultados como en lo que se refiere a su dificultad de empleo en grupos numerosos.
A lo largo del siglo XVIII, se extienden las experiencias para educar a las personas sordas y ciegas a varios países de Europa, especialmente en Francia e Inglaterra. En 1755, el abate Charles-Michel de l' Epée (1712-1789) crea la primera escuela pública para sordos en París, quien aún reconociendo la superioridad del método oral, creyó necesario utilizar el sistema mímico para que grupos más numerosos de personas con sordera pudieran acceder a la enseñanza.
También nos sitúan en Francia las primeras experiencias educativas con personas con ceguera. Valentín Haüy (1745-1822) fue quien fundó la primera institución para ciegos (París, 1784) que, abandonando el carácter tradicional de asilo u orfanato, se entiende como esencialmente educativa. La utilización de grandes letras en madera (en relieve) para enseñarles a leer, fue recogida por su alumno Louis Braille (1806-1852) que crearía el famoso sistema de lectoescritura que lleva su nombre, utilizado hoy universalmente para la enseñanza de las personas ciegas.
Es interesante destacar que estas primeras experiencias en la educación de personas sordas se mantienen, en realidad, desvinculadas de la educación en general. Tal y como afirma Puigdellívol (1986: 52), lo demuestra el hecho que los métodos globales para la enseñanza de la lectoescritura, usados tanto por Ponce como L'Epée, no se tienen en cuenta en la enseñanza general hasta el siglo XX, cuando introducidos por Decroly aparecen como una auténtica novedad de pedagogía".
En cambio, por otra parte, nos encontramos con algunas aportaciones valiosas y destacables, que curiosamente y raramente se circunscriben en el ámbito de la pedagogía. Así, Comenio, en su Didáctica Magna (1657) incluye un apartado dedicado a la educación de los "idiotas y estúpidos", planteando que la

educación puede contribuir a mejorar su estado y ser beneficiosa para ellos y para la sociedad.
Otras figuras significativas que trataron la educación de los niños "normales y anormales" fueron Pestalozzi (1746-1827) YFroebel (1782- l 858), quienes, desde enfoques psicológicos, empiezan a plantear la intervención a través del juego como recurso didáctico y el adiestramiento de los sentidos, prácticas comunes en la futura Educación Especial.
Dejando como una situación específica la de la atención educativa a las personas ciegas y sordas, la situación para las demás personas no tiene ni mucho menos las mismas características. Existen, en esta época, razones de tipo socioeconómico que provocan que la marginación y segregación social de las personas con" déficits" manifiestos (no sensoriales) sea un hecho habitual.
A partir del siglo XVII, el fenómeno de la Revolución Industrial genera múltiples cambios en las condiciones de vida que propician la marginación social de las personas "anormales ", especialmente en las ciudades donde las exigencias laborales de la industria conducen a un proceso de selección y marginación de los ciudadanos (García Pastor, 1987). Todos aquellos que no responden a las demandas de producción industrial, son separados, marginados y recluidos en grandes instituciones con condiciones de atención y asistencia mínimas (Hospital General de París, las Casas de Trabajo en Inglaterra, las Casas de Reclusión y Trabajo en Alemania, etc.).
Dicho internamiento tiene un carácter más de medida de orden y control público que de voluntad caritativa o asistencial. Además, en dichas instituciones no había categorías dentro de la supuesta "anormalidad", de hecho, allí "convivían todos los ciudadanos improductivos: locos, miserables, indigentes, delincuentes, criminales, dementes..." (Parrilla, 1992c: 90).
Se abre paso, así, a la que algunos estudiosos (Fierro, 1988) han llamado época del "gran encierro" (ss. XVII-XVIII). Es decir, grandes instituciones, asilos u hospitales generales, que cabalgan entre lo caritativo y lo penitenciario, y que ofrecen una respuesta social claramente segregadora y marginadora. Será, en el siglo XIX, cuando se va a producir un cambio importante que va a posibilitar el nacimiento de la Educación Especial propiamente dicha. Distintas circunstancias sociales y científico-pedagógicas van a confluir e interaccionar en el desarrollo de este proceso de cambio. Desde la perspectiva social nos referiremos a la reforma de las instituciones fruto de movimientos sociales como la Revolución Francesa, y desde el punto de vista científico-pedagógico hablaremos de la influencia de la obra de Rousseau y de las aportaciones desde la medicina de figuras importantes que van a producir cambios de actitudes socio-educativas verdaderamente significativos.
Es afinales del XVIII cuando comienza la reforma de las instituciones. Entre otros hechos sociales, la Revolución Francesa influye decisivamente en el nacimiento de movimientos de talante humanitario que, en ocasiones, se

concretan en protestas por las condiciones de precariedad absoluta en que se vive en dichas instituciones. Esta transformación, liderada y conducida por médicos (como vamos a ver más adelante), se interesa fundamentalmente, no ya por mantener aislada y recluida a la población, sino por atenderles asistencial y médicamente y, sobre todo, ofrecerles un trato más humano. "A partir de la Revolución Francesa los locos empezaron a ser separados de los delincuentes en las instituciones carcelarias y comienzan a tener asistencia médica, dentro de la misma, iniciándose así la institucionalización de la medicina en el diagnóstico material y físico de la locura" (Sánchez Asín, 1993: 25).
Desde el punto de vista pedagógico, para algunos autores (perron, 1983; Puigdellívol, 1986) las aportaciones de Rousseau (1712-1778) fueron claves para el cambio de paradigma educativo que se necesitaba para poder empezar a hablar de Educación Especial. A lo largo del siglo XVIII, Rousseau contribuyó de forma decisiva, en especial a través de su gran obra Emile ou de Education (1762) a romper con el paradigma pedagógico que se centraba en el adulto ideal y modélico, adulto en el que el niño, ser sin formación y con instinto por reformar, debía convertirse. Con Rousseau se sientan las bases para comprender al niño, con su especificidad, en el centro de interés de la Pedagogía. Y esta revalorización del niño, con características propias de desarrollo, pone los cimientos para la futura consideración de las personas con discapacidad (incluso de tipo cognitivo) como seres susceptibles de ser educados.
Hemos apuntado que la medicina entra en las instituciones y contribuye a su reforma asistencial. En este contexto, destacamos, en los primeros tiempos, a Pinel (1745-1826), quien emprende el estudio de las clasificaciones y el tratamiento médico de las "enfermedades mentales" y, quien, además, traza líneas metodológicas relevantes para la intervención médica en las instituciones, poniendo especial énfasis en las necesidades de un "trato" moral para las personas institucionalizadas.
Entre los discípulos subrayamos a Esquirol e ltard. Esquirol (1772-1836), también médico, estableció la diferenciación entre el retraso mental (idiocia) y la enfermedad mental (demencia). A la idiocia la caracteriza por su verificabilidad, organicidad e irrecuperabilidad (no desarrollo de las facultades intelectuales ya desde las primeras edades), y a la demencia por ser una severa disfunción de los procesos intelectuales que representa una regresión a partir de un desarrollo intelectual normal.
Pero si alguien supuso un revulsivo importante a las creencias y prácticas hasta el momento asumidas en relación a las personas "anormales", éste fue Itard (1774-1836), conocido tradicionalmente como uno de los padres o precursores de la Educación Especial. Este médico francés, que se oponía a la corriente defensora del innatismo de las ideas y proclamaba su empirismo al creer que las experiencias sociales condicionan fuertemente el comportamiento humano, dedicó gran parte de su vida a la educación de los niños con sordera en el Instituto de Sordomudos de París. No obstante, es conocido fundamentalmente por sus experiencias educativas con el niño salvaje Víctor de l'Aveyron (recogido en un

bosque cuando aparentaba 10 o 12 años). Trabajó con él a lo largo de seis años, al cabo de los cuales publicó Rapport sur le sauvage de l'A veyron (1810), donde se describe el tratamiento educativo desarrollado y la evolución seguida por Víctor. Con su trabajo se desvincula de un modelo de intervención médico-patológico y abre una nueva vía: la médico-pedagógica.
Plantea, por primera vez, la posibilidad de aprendizaje de una persona "idiota " (expresión de la época), marca los principios de la educación sensorial, que influirían decisivamente en los métodos posteriores de educación para "deficientes" mentales, y, en base a su empirismo, aporta un método de trabajo configurado en función de la experiencia y el análisis individual de la persona a educar.
Itard, de hecho, al demostrar las posibilidades educativas de las personas idiotas, es el exponente del comienzo de una nueva etapa médico-pedagógica. Una nueva etapa que, durante la primera mitad del siglo XIX, se concretó en distintas experiencias de intentos educativos con personas "deficientes mentales" (en Francia, en Austria, etc.). Experiencias iniciadas con entusiasmo y grandes expectativas que, al verse muchas de ellas defraudadas, dieron paso a una fase de desánimo, pesimismo y de cuestionamiento de las posibilidades educativas de dichas personas.
Por este motivo, durante la segunda mitad del siglo X/X, según Puigdellívol (1986), existen dos líneas paralelas en lo que se refiere al tratamiento de los "deficientes" mentales: a) una línea continuista y asistencial que proclama la esterilidad de la educación de los "idiotas" y reafirma el papel de las instituciones en la atención de las necesidades primarias, y b) una línea educativa que, a pesar de las anteriores experiencias negativas, cree en las posibilidades de educación de estas personas y desarrollan propuestas metodológicas para ello.
Entre los que trabajan en la segunda línea, no hay duda que debe resaltarse a Seguin (1812-1880), que con sus trabajos contribuyó con fuerza a la creación de una pedagogía para las personas "idiotas" y con "retraso" mental. Este médico francés, que siguió estudiando y describiendo la "idiocia" y vislumbrando que existían distintos niveles de variabilidad en la conducta de estas personas, entendía día que la actividad intelectual es la consecuencia de un proceso mental de combinación de nociones que han sido previamente aprendidas; proceso que, como mucho, puede ser propiciado mediante material adecuado. Recogiendo las experiencias de Itard y apoyándose en el empirismo de Locke (1632-1704), elaboró el que llamó método fisiológico para la educación de los niños "idiotas". Método que, basado en la actividad y en un amplio espectro de material didáctico, pretendía el desarrollo de las nociones para favorecer la actividad intelectual a partir de ellas.
Fundamentalmente analítico, a través de este método, estableció los principios de contraste, de la progresión de dificultad y de los tres tiempos

implicados en el aprendizaje no espontáneo (asociación, reconocimiento y evocación).
Además, es importante subrayar que Seguin fue uno de los primeros autores que, en sus obras, hizo referencia explícita a las posibilidades de aplicación de sus trabajos en el ámbito de la enseñanza en general (Puigdellívol, 1986). Esta inquietud por extender sus realizaciones al contexto pedagógico, nos lleva a situarlo explícitamente dentro de este ámbito, superando su obra el sentido médico y asistencial que impregnaba las instituciones y metodologías de su tiempo. Es en este sentido que, para muchos, Seguin es, junto con Itard, uno de los padres o precursores de la Educación Especial, entendida ésta ya en su significado moderno.
"Sus teorías sobre la educación, unidas a las de Itard, influyeron en el pensamiento de ínclitos pedagogos como María Montessori. Sean o no conscientes, las personas retrasadas tiene contraída con Seguin una deuda insaldable" (Scheerenberger, 1984: 117).
No querríamos terminar este apartado sin señalar un acontecimiento que, a finales del siglo XIX, por una parte, reactivó las actitudes sociales negativas hacia las personas "deficientes" y, por otra, confirmó la institucionalización como el mejor procedimiento para la atención de dichas personas (Illán y Arnáiz, 1996).
Estamos hablando de los estudios sobre genética (Goddard, Darwin, etc.) que llegan a la conclusión que la debilidad mental se produce por transmisión genética, al mismo tiempo que se extiende la idea que dicha debilidad mental es una dimensión influyente en la génesis de la delincuencia, la inmoralidad sexual, la vagancia, la difusión de las enfermedades venéreas, etc. Todas estas concepciones, evidentemente, condicionaron la consideración y las actitudes de la comunidad respeto a las personas con hándicap de origen cognitivo. Creencias y actitudes como que estas personas son un peligro para la sociedad, que es mejor mantenerlas aisladas, e incluso que conviene esterilizarlas, no son excepciones sino más bien generalidades.
Así pues, a finales del siglo XIX, a pesar de haberse abierto nuevas perspectivas, sociales y médicas y pedagógicas, perdura el modelo de la institucionalización. Modelo bajo el cual, a las personas internadas en dichas instituciones se les considera como enfermos, con pocas posibilidades de curación, y, sobre todo, como un estorbo de alto coste para el progreso social.
"Las instituciones se construyeron a las afueras de las ciudades con verjas y jardines (para proteger el internado de la curiosidad malsana). Pero el internado tampoco contactaba con el exterior. La creación de la institución tranquilizaba la conciencia colectiva, se estaban proporcionando cuidados y asistencia, sin que la presencia de los discapacitados ofendiera la vista, el oído y el olfato en la comunidad" (Toledo, 1986: 19).

BIBLIGRAFIA CONSULTADA
GISBERT, A. JOSE (1991). EDUCACIÓN ESPECIAL.CINCEL: MÉXICO.
HEWARD, WILLIAM (1998). NIÑOS EXCEPCIONALES: UNA INTRODUCCIÓNA LA EDUCACIÓN ESPECIAL. PRENTICE HALL INTERNACIONAL: ESPAÑA.
JIMENEZ, M. PACO (1999). DE EDUCACIÓN ESPECIAL A EDUCACION EN LA DIVERSIDAD. ALJIBE: MÁLAGA.