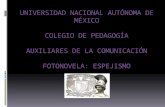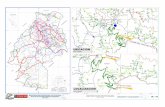Algo sobre la auto-ubicación
Click here to load reader
-
Upload
antonioalipaz -
Category
Documents
-
view
353 -
download
0
description
Transcript of Algo sobre la auto-ubicación

Algo sobre la “auto-ubicación” antropológica
Hasta donde he podido informarme, la “auto-ubicación” es una propuesta metodológica1
desarrollada en lo que actualmente se conoce como la “antropología reflexiva”, que: pone de relieve el proceso de estudio cambiando los métodos de registro y recolección de datos en el terreno para permitir que las voces de las personas estudiadas hablen por sí mismas y sean escuchadas. Se ha convertido en el autoescrutinio del antropólogo. (Wyn y Piero, 2004: 150)2
Básicamente puede hacerse caso de la siguiente definición de Goffman como el equivalente autorizado del concepto de la auto-ubicación antropológica: Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan por lo común de adquirir información acerca de él o de poner en juego la que ya poseen. Les interesará su status socioeconómico general, su concepto de sí mismo, la actitud que tiene hacia ellos, su competencia, su integridad, etc. Aunque parte de esta información parece ser buscada casi como un fin en sí, hay por lo general razones muy prácticas para adquirirla. La información acerca del individuo ayuda a definir la situación, permitiendo a los otros saber de antemano lo que él espera de ello y lo que ellos pueden esperar de él. Así informados, los otros sabrán cómo actuar a fin de obtener de él una respuesta determinada. (Goffman, 1959/1989: 13)
Entonces, puede decirse que la auto-ubicación antropológica es como una declaratoria de intenciones (in)personales que se hace en el inicio (aunque ya no tanto en el proceso mismo) de una determinada investigación. De mi parte debo decir que, en su momento, intenté realizar este ejercicio de posicionamiento, aunque luego acabé descartándolo de mi tesis de grado, debido a la imposibilidad que su aplicación demostró en la práctica. ¿Quién puede mantenerse intacto en el posicionamiento de intereses propios o ajenos (p. e., los del sujeto de investigación, como mínimo) cuando el proceso de conocimiento científico está en funcionamiento? Quiero decir que muchas veces la auto-ubicación antropológica no es un posicionamiento absoluto que se realice en un instante fijado de antemano, sino que se trata de un ejercicio social (entiéndase flexible) que se define continuamente en el tiempo y espacio inmediato, y, a veces, repitiéndose como un incómodo protocolo de consentimientos burocráticos entre los agentes (investigador y sujeto de estudio) del proceso científico.
Además, desde una perspectiva estrictamente epistemológica, la auto-ubicación antropológica puede contener situaciones paradójicas para el investigador, si es que éste último (subráyese todo esto) también forma parte de los mismos aspectos cognoscitivos que deben ser tenidos en cuenta en la investigación… Para ilustrar esta paradoja, Devereux podría sernos de alguna utilidad: Dice Epiménides, el cretense: “Todos los cretenses son mentirosos”, y con ello da a entender que mienten siempre. Vista superficialmente, esta declaración pone en marcha una serie interminable de autocontradicciones que forman bola de nieve: siendo Epiménides cretense, miente necesariamente al decir que todos los cretenses son unos mentirosos. Entonces, todos los cretenses —entre ellos el mismo Epiménides— no son mentirosos. Entonces, Epiménides decía la verdad al decir que todos los cretenses son mentirosos. Pero
1 Una interesante lectura de estos aspectos metodológicos puede hallarse en el capítulo dedicado a la “ética” antropológica (consentimiento informado, privacidad, perjuicio, explotación, consecuencias para una investigación futura), en HAMMERSLEY Martyn y ATKINSON Paul, Etnografía. Métodos de investigación, 2da edición (revisada y ampliada), Paidós Básica, Barcelona-España, 1983/1994.2 «Para aclarar: yo, la hablante, puedo hablar simultáneamente (o en diferentes momentos) a nivel personal, o como la autora de algún asunto (la directora de un proyecto) o en representación de alguna institución o de alguien (ILCA, la UMSA, LA Embajada Británica, su Majestad). Se podría desconstruir igualmente la noción clásica del “oyente” o “destinatario” clásico, puesto que el receptor de un mensaje podría representarse a sí mismo o pertenecer a diferentes grupos (o clases) determinados, y cada posición podría orientar su recepción del mensaje y su respuesta al locutor original (…) En resumen, los estudios sobre la autoridad etnográfica demuestran que ninguna voz en los diálogos etnográficos surge de una posición neutral; todas las que participan están ubicadas en el enredo de las relaciones de poder. No es ninguna solución ocultar estas posiciones de poder y autoridad en la redacción de nuestros documentos de trabajo.» (Arnold, 2006/2010: 89-90)

en este caso, miente de todos modos… y así sucesivamente, ad infinitum. Russell3 resolvió estas autocontradicciones demostrando que un enunciado acerca de todos los enunciados no es aplicable a sí mismo, ya que no pertenece al tipo lógico que pertenecen todos lo demás enunciados. Ciertamente, cuando Epiménides, el cretense, hace un enunciado acerca de los enunciados de los cretenses no está funcionando como espécimen cretense, en relación con el contexto; hace de “autoantropólogo”, que estudia las prácticas de su propio grupo. En cualquier otra situación, todo lo que diga este cretense en particular podrá ser —y acaso tenga incluso que ser— mentira. Pero en este contexto particular, no es lógicamente necesario que Epiménides mienta. Y a la inversa, su veracidad en esta situación concreta no tiene por qué necesariamente menoscabar su notoriedad de campeón de los mentirosos de Creta ni la de Creta como tierra de mentirosos habituales. (Acentos son del autor; Devereux, 1977: 51-52)
En síntesis: ¿Qué puede conocer “objetivamente” un aymara entre aymaras? ¿Qué puede conocer “otro” (p. e., un antropólogo) que no lo sea entre ellos? ¿Dónde se establecen las fronteras epistemológicas de la auto-ubicación antropológica? En el ejercicio de la auto-ubicación antropológica, ¿qué es lo que realmente busca posicionarse como intereses comunes o particulares? Quizás, Michel Foucault puede darnos algunas luces sobre estos “juegos del poder”, mientras que Bruno Latour —como último grito revivido de la moda académica— puede hacerlo en el ámbito del “laboratorio científico”.
Bibliografía consultada
ARNOLD Y. Denise, “Metodologías en las ciencias sociales en la Bolivia postcolonial: Reflexiones sobre el análisis de los datos en su contexto” en Mario Yapu (coordinador), Pautas metodológicas para investigaciones cualitativas y cuantitativas en ciencias sociales y humanas, 3ra edición, U-PIEB, La Paz- Bolivia, 2006/2010.
DEVEREUX George, “Reciprocidades entre observador y sujeto” en De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, Siglo XXI, México D. F., 1977.
GOFFMAN Irving, La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires-Argentina, 1959/1989.
HAMMERSLEY Martyn y ATKINSON Paul, Etnografía. Métodos de investigación, 2da edición (revisada y ampliada), Paidós Básica, Barcelona-España, 1983/1994.
RUSSELL Bertrand, “El axioma del infinito y los tipos lógicos” en Introducción a la filosofía matemática, Losada, Buenos Aires-Argentina, 1945.
WYN Merryl y PIERO, Antropología para principiantes, Era Naciente, Buenos Aires-Argentina, 2004.
3 La demostración de esta famosa paradoja russelliana ha sido expuesta de la siguiente manera: «La clase comprensiva que consideramos, y que es la que contiene todas las cosas, debe contener a ella misma como si fuera una de sus elementos. En otras palabras, si hay algo que es el “todo”, este “todo” es algo que es un elemento de la clase “todo”. Pero normalmente una clase no es un elemento de si misma. El género humano, por ejemplo, no es un hombre. Formemos ahora el conjunto de todas las clases que no son elementos de ellas mismas. Suponiendo que tenemos esta clase, ella ¿es o no elemento de si misma? Si lo es, ella es una de aquellas clases que no son elementos de ella misma, es decir, no es un elemento de si misma. Si no lo es, no es una de las clases que no son elementos de si mismas, es decir, es un elemento de si misma. Así, de las dos hipótesis —la de que es y la de que no es un elemento de si misma— cada una implica su contradictoria. Hay contradicción.» (Russell, 1945: 194)