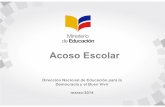ACOSO ESCOLAR ACOSO ESCOLAR ACOSO SEXUAL ACOSO SEXUAL ACOSO FAMILIAR ACOSO FAMILIAR.
Acoso escolar
-
Upload
macaraca77 -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
Transcript of Acoso escolar
-
LOS TRASTORNOS DECOMPORTAMIENTO Y EL ACOSOESCOLAR EN LA INFANCIA Y LAADOLESCENCIA: UNA REVISINDE SU EVALUACIN EINTERVENCIN DESDE LAPERSPECTIVA CONSTRUCTIVISTA
Dr. Jess Garcia-Martnez y M Carmen Orellana-RamrezUNIVERSIDAD DE SEVILLA
3Vigsimo segunda Edicin octubre-diciembre 2013
ISSN 1989-3906
-
DOCUMENTO BASE............................................................................................ 3Los trastornos de comportamiento y el acoso escolar en la infancia y la adolescencia: Una revisin de su evaluacin e intervencin desde la perspectiva constructivista
FICHA 1............................................................................................................ 19Tcnicas constructivistas de psicologa de los constructos personales con poblacin infanto-juvenil en contextos educativos (a): Tcnicas de entrevista
FICHA 2 ................................................................................................................................. 24Tcnicas constructivistas de psicologa de los constructos personales con poblacin infanto-juvenil en contextos educativos (b): Tcnicas de intervencin complejas
Contenido
-
Documento base.
Los trastornos de comportamiento y el acoso escolar enla infancia y la adolescencia: Una revisin de suevaluacin e intervencin desde la perspectivaconstructivista
1. LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y VIOLENTASEl estudio psicolgico de las conductas antisociales y violentas es un campo muy amplio, ya que abarca toda una se-
rie de fenmenos clnicos distintos, un buen nmero de diagnsticos y una variedad muy grande de enfoques de inter-vencin. Los criterios de clasificacin no son siempre exhaustivos y se pueden utilizar para establecer muchascategoras no siempre coincidentes. Pero, desde el punto de vista social, se trata de fenmenos que son relevantesdesde el punto de vista de la prevalencia y que constituyen verdaderos problemas de salud pblica, lo que hace quesu estudio sea de gran inters.
Se entiende por conducta antisocial el extremo de un conjunto de conductas que suelen darse de forma asociada yque suponen la infraccin de reglas y expectativas sociales importantes y que, usualmente, se refieren al tipo de rela-ciones que se tienen con terceros o con propiedades de terceros. En realidad, se trata de un continuo que va desde unpolo de reducida gravedad referido a comportamientos persistentes de base emocional u oposicionista (temperamentodifcil, rabietas) a otro de gravedad extrema que incluye conductas claramente delictivas como robos, incendios yagresiones de carcter intencional (Loeber, 1990). El problema de esta definicin tan amplia es que recoge, por un la-do, comportamientos tpicos del desarrollo normativo y que slo seran problemticos en caso de volverse persistentes(continuidad) y, por otro, que refiere la consideracin de antisocial a un etiquetado concreto, que no siempre se espe-cfica explcitamente. Por ejemplo, las conductas de robo o agresin pueden ser adaptativas en un contexto social de-pauperado en el que constituyen una de las formas viables (o la nica) de supervivencia, pero son intolerables fuerade ese contexto. Otro problema es el del significado que los protagonistas1 dan a la agresin, como en el vandalismode tipo poltico, que genera actos que se justifican y se promueven desde el endogrupo, pero se rechazan desde elexogrupo mayoritario. El anlisis del significado de la conducta agresiva y violenta es un componente imprescindibleno slo del diagnstico, sino de la intervencin (Horley, 2008).
A partir de esta conceptualizacin de amplio espectro, se han desarrollado dos tipos de categorizaciones relaciona-das con la conducta antisocial. La primera est basada en los diagnsticos propios de la psicopatologa, la segunda enel establecimiento de distintas tipologas de agresin o violencia.
La perspectiva psicopatolgica se centra en el estudio del trastorno de conducta, una categora de los trastornos deinicio en la infancia del Manual Diagnstico y Estadstico-IV edicin (DSM-IV) de la Asociacin Americana de Psi-quiatra (APA, 2000) que incluye los trastornos relacionados con el dficit de atencin, el trastorno disocial y el tras-torno negativista desafiante, adems de la categora residual trastorno de comportamiento perturbador noespecificado. Lo cierto es que todos estos trastornos son co-mrbidos entre s y es difcil aislarlos. Los dos diagnsti-cos ms vinculados con la conducta antisocial son el Trastorno Disocial (TD) y el Negativista Desafiante (TND). Di-chos trastornos presentan elevadas prevalencias que, segn la poblacin y mtodos de anlisis, varan del 1% al 10%para el TD y del 2% al 16% para el TND, y son buenos predictores de comportamientos desadaptados adultos (delin-cuencia, agresividad, trastorno antisocial de la personalidad, etc.; Barkley, 1997).
El TD se relaciona con la presencia persistente de conductas destructivas, perturbadoras, trasgresoras de normas y de
F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
3
Consejo General de la Psicologa de Espaa
2 El texto es neutro en cuanto a marcadores de gnero. Y por ello para facilitar la lectura se utiliza aqu, y en todo el texto, el mas-culino en un sentido neutral
-
tipo negativo. Supone un problema clnico importante por el desajuste social que implica y porque es un buen predic-tor de problematicidad en la edad adulta (conductas agresivas, delincuencia, trastorno antisocial de la personalidad).El rasgo principal del TD es, segn el DSM-IV, un patrn de conducta persistente en el que se transgreden los dere-chos bsicos de los dems y las principales normas sociales propias de la edad. El trastorno refleja un importante de-terioro del funcionamiento a nivel social, acadmico y ocupacional. La pauta conductual de las personasdiagnosticadas es la siguiente: acoso a terceros, involucracin en peleas, uso de armas para causar dao, crueldadcon animales o personas, robo, conductas pirmanas, huidas del hogar, mentiras intencionales para conseguir benefi-cio propio, es decir, un patrn claramente antisocial. A medida que el inicio del problema es ms temprano, el pro-nstico es peor.
Pero adems, se tiene que dar un deterioro significativo en el ajuste del individuo, lo que implica tener en cuenta elcontexto en el que estas conductas se producen. Esto supone un primer lmite para el diagnstico, ya que este deja deser puramente clnico para ser tambin social.
Por su parte, la Clasificacin Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS),incluye diagnsticos ms concretos: TD limitado al contexto familiar, en el que las conductas problemticas se danslo en el mbito de la familia de origen y hacia miembros de la misma; el TD de nios/as no socializados, en el quese da una claro dficit para establecer relaciones viables con otros (especialmente otros menores), lo que implica ais-lamiento y rechazo; TD en nios/as socializados, en el que la capacidad relacional es adecuada, al menos con otrosmenores. Estas subdivisiones implican que la capacidad relacional es un componente importante del problema, tantoen trminos de habilidades sociales como de teora de la mente. El foco en las habilidades remanentes o no deteriora-das puede ser parte de la solucin.
El TND se define tambin a travs de un continuo de formas recurrentes de conductas negativistas que van desde lapasividad extrema (desobediencia sistemtica fundamentada en la inactividad) a otras formas ms activas pero que tie-nen un claro componente de desobediencia: verbalizaciones negativas, insultos o resistencia agresiva hacia las figurasde autoridad (bsicamente padres o maestros). Estos nios/as son intolerantes a las ordenes, tercos, evitan los compro-misos y negaciones con otros, sean adultos o menores. Tambin suelen culpabilizar a otros de sus propias acciones.
Los criterios que establece la DSM-IV definen un patrn persistente de una duracin de al menos 6 meses de con-ductas negativistas, hostiles y desafiantes que incluye, al menos, cuatro de los siguientes sntomas: clera o pataletas,discusiones con adultos o figuras de autoridad, desafo activos a adultos o negativa a cumplir rdenes o demandas,molestar deliberadamente a terceros, acusar a otros de sus propios errores o conductas, susceptibilidad, resentimiento,ser rencoroso o vengativo.
Adems, la presencia de estos sntomas debe alterar de manera clnicamente significativa la vida relacional, laboral oacadmica de la persona.
El lmite de este trastorno es la agresin fsica deliberada, cuando sta aparece el diagnostico preferente es el de TD,lo que implica que el TND se considera un desorden menos grave, aunque tambin clnicamente significativo. Conbastante frecuencia, un TND de aparicin temprana en la niez predice su reconversin a un TD en la adolescencia.A pesar de que se les considera diagnsticos independientes, la relacin entre ellos es jerrquica y muchas veces esdifcil efectuar un buen diagnstico diferencial. Por otro lado, si los sntomas se dan en el entorno de un cuadro psic-tico o afectivo, el diagnstico de TND no debe emitirse y si concurren con problemas de dficit de atencin, ste serael diagnstico y no el de TND. Si la persona es adulta, no se deben dar los criterios para el trastorno antisocial de lapersonalidad.
Otros enfoque diagnstico en estos casos es el de sntomas prominentes (Paterson, 1982), que intenta identificar sn-tomas individuales que pueden generar distintas categoras clnicamente significativas de conducta antisocial. La ideaclave es encontrar subgrupos (agresivos, ladrones). Paterson lleg a identificar patrones relacionales tpicos de estosdos grupos, los agresivos son ms coercitivos hacia sus familiares y menos obedientes que los ladrones.
Por otro lado, estos diagnsticos son objeto de serias crticas. Harwood (2009) sostiene que se trata de una construc-cin discursiva que responde a una definicin social y a la que no subyace ninguna patologa, sino un modo de cons-truccin relacional interesado. Otros autores cuestionan su consistencia, indicando que no se trata de un trastornoestable sino de sntomas que aparecen en diversos trastornos (Bursztejn, 2006).
El segundo enfoque de categorizacin es la bsqueda de tipologas de la conducta agresiva, lo que lleva de entrada adiferenciar entre agresividad y agresin (Berkowittz, 1996). Berkowitz (1996) establece una serie de clasificaciones dela conducta agresiva. La primera es de tipo motivacional y diferencia la agresin hostil de la instrumental. La primera
F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
4
Consejo General de la Psicologa de Espaa
-
es la respuesta a una necesidad de agredir a un estresor externo, y puede cursar con sensaciones de placer y conforta-bilidad. Se trata de un tipo de agresin recompensante. Si la causa de la agresin es la activacin emocional que pro-duce el estresor y no el estresor en s mismo, se etiqueta como agresin emocional. La segunda es un medio paraobtener un fin y el dao a la vctima puede ser un elemento secundario en la intencionalidad del agresor. Las violen-cias comportan necesariamente agresin instrumental, aunque puede ir acompaada de la hostil, ya que su objetivoes el dominio de la vctima.
Otra forma de clasificar es por su grado de control y se diferencia entre consciente e impulsiva. La agresin impulsi-va cursa con alta activacin emocional y es de tipo automtico, si bien puede ser un producto de la interaccin de ca-ractersticas personales con las condiciones del ambiente.
Por su naturaleza, la agresin puede ser fsica, verbal, o no verbal, pero tambin econmica o sexual. De hecho, to-das ellas pueden ser componentes de la agresin psicolgica, en la que se busca daar o someter psicolgicamente ala vctima.
Clnicamente, la agresin puede ser diferenciada en reactiva o proactiva (Raine et al., 2006; Dodge, 1991). La se-gunda es instrumental, orientada al objetivo y la primera es ms emocional e impulsiva. Con independencia del con-tenido de la agresin, este criterio clnico puede ser el ms relevante para entender subtipos de agresores: uno msimpulsivo y otro ms estratgico, sin perjuicio de que ambos constituyan extremos de un continuo. En la dinmicapsicolgica de los agresores, los de carcter reactivo seran ms primarios, menos autocontrolados y, posiblemente,cognitivamente ms simples. Seran agresores ms puros (personas que buscan daar a otras). Los de carcter proacti-vo seran ms complejos cognitivamente, ms autocontrolados y definiran mejor sus acciones agresivas en funcin desus intereses. Posiblemente estn ms orientados al beneficio que al dao y buscaran fundamentalmente poder o ca-pacidad de coercin, seran ms violentos que agresivos.
Cualquier sistema de intervencin debera tener en cuenta las dinmicas psicolgicas de los agresores, puesto que,de otro modo, no sera posible una intervencin diferencial y contextualizada.
Surge, con esto, un nuevo problema, diferenciar agresividad, agresin y violencia. Para ello, es necesario empezarmatizando qu es la agresividad. sta sera un patrn de conducta inserto en casi todas las especies animales y que es-t muy marcada en las especies depredadoras, como el homo sapiens sapiens. Supone un estado emocional que con-siste en sentimientos de odio y deseos de daar a otra persona, animal u objeto. Pero tambin en desarrollarconductas destinadas a obtener un beneficio propio, aunque expresadas a travs de ese patrn de hostilidad. Tieneuna utilidad evolutiva clara ya que sirve para defender la integridad del organismo, obtener alimentos o pareja repro-ductiva. Por ejemplo, conseguir pareja es un acto de agresividad manifiesta, aunque no se toque ni un pelo de un ter-cero; implica darse a valer entre una multitud potencial de competidores, realizar acciones destinadas a conseguir unarespuesta determinada por parte de la posible pareja, etc. De hecho, una amplia gama de conductas de supervivenciaestn reguladas por la agresividad. Se trata de un factor del comportamiento normal que se pone en marcha para res-ponder a ciertas necesidades vitales. Sirve para proteger la supervivencia de la persona y de la especie y no implicanecesariamente la destruccin o el dao del adversario, ya que hay pautas biolgicas y sociales que determinan elinicio y el cese de las secuencias agresivas.
La agresin es cualquier forma de conducta deliberada que pretende herir fsica y/o psicolgicamente a alguien. Noes necesariamente negativa ya que puede cumplir un papel adaptativo, en la lnea de las tendencias innatas de agresi-vidad. Las pautas y ritos sociales han canalizado la agresividad biolgica a travs de comportamientos ms o menosregulados como las luchas rituales, las competiciones de diverso tipo y el deporte. Pero eso no ha hecho que la espe-cie humana deje de ser agresiva, sino que las pautas culturales han servido para manifestar la agresin de forma quecause menos dao fsico a los individuos y degrade menos la organizacin social.
La conformacin social constituye el determinante bsico que hace que la agresin ascienda a la categora de vio-lencia, siendo esta ltima absolutamente injustificable socialmente. La cuestin es que cada marco social consideraviolentas diferentes pautas y conductas. Los problemas surgen cuando la agresividad se canaliza a travs de formatosque no estn sancionados socialmente por ejemplo, una pelea en un bar-. En nuestra sociedad, se consideran actosagresivos tanto actos fsicos como psicolgicos: los que pretenden causar dao fsico a las vctimas, los que buscanejercer coaccin (influir en la conducta de otras personas), el ejercicio del poder o el dominio o los daos en la repu-tacin y la imagen. Por tanto, es obvio que para entender que una conducta es una agresin es necesario indagar enlos componentes profundos del significado: cul era la intencin del atacante. Determinados actos pueden o no seragresin en funcin de su intencionalidad. El caso ms difcil de valorar psicolgicamente son las muertes por com-
F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
5
Consejo General de la Psicologa de Espaa
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
6 F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
pasin, obviamente son un acto agresivo (se hiere a una persona) y violento (se le impone una condicin), pero la in-tencin no es daarla, sino evitarle un sufrimiento mayor. La complejidad de estos casos hace que sea difcil verlosnicamente como una forma de agresin, si bien jurdicamente son un homicidio.
La violencia es una forma especial de la agresin (no todo comportamiento agresivo es violento). Se entiende porviolencia el uso de mecanismos habituales de agresin con la intencin de controlar al otro y que suponen el ejerciciode alguna clase de poder, lo que implica que hay un desequilibrio entre las partes (una es ms poderosa que la otra).Es decir, la violencia supone una relacin de desigualdad donde el agresor intenta (y muchas veces, logra) controlar ala vctima a travs del uso de la agresin (Carrasco y Gonzlez, 2006; Garcia-Martinez, 2008). La violencia, adems,implica una desproporcin entre la conducta ejercida y la causa que la motiva, de manera que es una agresin mera-mente ofensiva, a pesar de las justificaciones que puedan encubrirla.
En los casos de violencia se considera que el ejercicio del poder es ilegtimo, el agresor no est sancionado social-mente para ejercer esa clase de control. Por tanto, una pelea puntual entre dos compaeros de clase o una pareja esagresin, pero no violencia, ya que no se trata de algo usual y mantenido en el tiempo y, posiblemente, ambas partesestn equilibradas en cuanto a poder. Tampoco sera violencia la agresin ejercida por un poder reconocido (la poli-ca, el ejrcito), dado que est autorizado para el uso de la misma por la norma en vigor. Dicho de otra forma, la con-versin de un poder agresivo en un poder violento es un acto de deslegitimizacin social, el colectivo entiende que elagresor ha dejado de estar legitimado para ejercer esa clase de dominio y usar ese tipo de agresin. Esto es lo que losavances en igualdad estn consiguiendo en los casos de violencia de gnero y de violencia entre iguales. El problemade esta perspectiva construccionista es que toda categora social puede ser deslegitimada en un momento dado y encualquier direccin, si se dan las condiciones de interaccin adecuadas entre partes.
Las formas de agresin interpersonal (contra las mujeres, contra los iguales, contra los padres, contra las personasmayores, contra los menores) o contra colectivos (guerra, trfico de personas, ataques contra colectivos desfavoreci-dos o sin poder) se deben considerar violencias, dada la situacin de desigualdad entre vctimas y agresores (Krug etal., 2002). Esto lleva a la cuestin de si es posible el ejercicio de la violencia por parte de menores, ya que en la prc-tica social son, en principio, sujetos con escaso poder (tienen derechos, pero poco poder efectivo). En muchos casos(abuso infantil, violencia familiar) son el objeto de la violencia, pero se pueden encontrar, al menos, cuatro mbitosen que los menores (nios/as, adolescentes) son el agente agresor: la violencia entre iguales o bullying, fundamental-mente en el mbito escolar (Defensor del Pueblo-UNICEF, 2006; Garaigordobil y Oederra, 2008; Ortega, 1998; Se-rrano e Iborra, 2006), la violencia filio-parental (Gallangher, 2004; Garrido, 2012; Gasteira, Gonzlez,Fernndez-Arias y Garca, 2009; Urra, 2006), las conductas violentas contra el profesorado (lvarez-Garca et al.,2010; Dzuka y Dalbert, 2007) y la violencia entre novios (Armando, 2008; Ortega, Ortega-Rivera y Snchez, 2008;Rodrguez-Franco et al., 2012).
2. EL PANORAMA ACTUAL DEL PROBLEMA DEL BULLYINGEl bullying (o matonismo) consiste en malas relaciones entre iguales marcadas por la violencia y el desequilibrio de
poder entre estudiantes (Ortega, 1998). Su estudio se ha generalizado tanto internacional como nacionalmente (Ove-jero, Smith y Yubero, 2013) desde sus inicios en la dcada de los 70 (Olweus, 1973; Ararteko, 2006; Serrano e Iborra,2005; Consejo Escolar de Andaluca, 2005; Defensor del Pueblo, 2007; Rodrguez, 2005).
Epidemiolgicamente en Espaa un 3.3% de los estudiantes son vctimas de acoso escolar; y un 37.8% ha sido agre-dido de alguna forma -fsica, verbal, psicolgica, etc.- (De Miguel et al., 2008). Estas cifras son iguales con indepen-dencia de que el contexto de evaluacin sea educativo o sanitario (De Miguel et al., 2008). Esta experiencia escolarsiempre conlleva malestar psicolgico independientemente de si su modalidad es fsica, verbal, social, psicolgica onuevas formas como el ciberbullying o el dating (acoso entre parejas de novios jvenes) (Garaigordobil y Oederra,2010). Las consecuencias de ser vctima son numerosas y variadas tanto a corto como a largo plazo, y pueden incluir,segn el caso, perjuicios fsicos (cefaleas, problemas de sueo, etc.), perjuicios psicolgicos (miedo, angustia, snto-mas depresivos, etc. pudiendo llegar al suicidio), detrimentos escolares (reduccin de la motivacin acadmica, ab-sentismo, fobia escolar, etc.) y detrimentos sociales (aislamiento, desajuste social, etc.) (Ovejero, Smith y Yubero,2013; Rodrguez Piedra, Seoane Lago y Pedreira Massa, 2006). En el caso del agresor/a, los efectos se asocian a pro-blemas externalizantes, segn datos longitudinales y de revisiones sistemticas y metaanlisis: ser acosador/a aumentael riesgo de ser violento en la vida adulta un 75% y el riesgo de ser delincuente en ms de un 50%, an despus decontrolar otros elementos de riesgo en la infancia en ambos casos (Ttofi, Farrington y Lsel, 2013). Por esta razn los
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
7F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
proyectos de investigacin e intervencin anti-bullying deben considerarse proyectos anti-delincuencia y violenciapblicas. Sin olvidar que en cada situacin se produce una degradacin moral del ambiente, perjudicando a los/asobservadores y a toda la comunidad educativa (Collell y Escud, 2006). Por todo ste y otros tipos de violencias sonactualmente considerados un problema de salud pblica (OMS, 2003). Pero un problema remediable tanto preventivacomo paliativamente (OMS, 2003). Tras la creacin de una comisin sobre Violencia y Juventud por parte de la Ame-rican Psychological Association (Gentry & Eron, 1993), nadie discute que tanto agresores como vctimas pueden traba-jar con procedimientos especializados para responsabilizarse de su mejora. Incluso en el caso de las vctimas, que noson culpables pero s son parte de su propia solucin (Garca-Martnez, 2008). En Espaa hay muchos profesionalescombatiendo el bullying, en su mayora psicoeducativamente dentro de contextos escolares formales (Graeras Pastra-na y Vzquez Aguilar, 2009). Y tambin los hay en otros contextos: en los servicios sociales, en el sistema de salud(salud mental o atencin primaria; De Miguel et al., 2008), etc. Sin embargo, sigue siendo un tema comprometido pa-ra el que an no hay consenso social, como en cualquier problema de violencia social o interpersonal (Borum & Ver-haagen, 2006). Porque perduran los debates tericos (sobre su definicin, su multicausalidad, su naturaleza individualo grupal, su epidemiologa, su gravedad, etc.) y metodolgicos (sobre su evaluacin, intervencin, etc.); mientras lasociedad, como es comprensible, sigue demandando soluciones sencillas y urgentes. Pero a pesar de lo que se tiendea creer popularmente, ste no es ni un fenmeno sencillo ni basta con medidas psicoeducativas y urgentes (Broum &Verhaagen, 2006; Graeras Pastrana y Vzquez Aguilar, 2009). Es una labor profesional del psiclogo/a, por tanto,formarse para desarrollar, y hacer que los/as estudiantes y demandantes desarrollen una mirada ms amplia y realistade la complejidad de la violencia escolar denominada bullying. Con este trabajo esperamos reunir informacin acad-mica y prctica relevante, en un formato resumido y de consulta, para hacer ms fcil esta labor del psiclogo/a en di-versos contextos (educativo, sanitario, clnico, comunitario, etc.).
3. LA EVALUACIN DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y VIOLENTASLa evaluacin a nivel psicolgico de los trastornos violentos (TD y TND) se basa en el uso de distintos instrumentos
de cribado diagnstico y de valoracin de la gravedad de los sntomas. Dado que, en realidad se trata de un conjuntode sndromes y sntomas que no estn bien definidos y que pueden agruparse de distintas formas, la mejor estrategiaes combinar varios enfoques de evaluacin (Kazdin y Buela-Casal, 1998) para organizar la terapia en funcin de lacombinacin especfica de problemas que se encuentre. No es lo mismo un adolescente que presente un cuadro ge-neralizado de conducta antisocial, que una chica que presente un cuadro especfico de violencia contra sus padres,que un nio no socializado que presente una posicin indefinida entre el TD y el TND.
Estos autores recomiendan un enfoque conjunto al problema y plantean el uso de cuestionarios o escalas, combina-do con informes de padres y educadores y, si es posible, algn tipo de registro observacional. Los autoinformes resul-tan tiles porque lo cierto es que generan informacin vlida sobre conducta antisocial y agresiva en nios yadolescentes, a pesar del esperado sesgo a ocultar su comportamiento (Elliot, Huizinga y Ageton, 1985). Este fenme-no ha sido detectado en multitud de estudios con sujetos violentos, especialmente con adolescentes: parece ser queen su construccin del mundo, no se ven como ofensores, sino como personas que han sido provocadas, lo que justi-fica su reaccin y minimiza la necesidad de ocultamiento (Orellana-Ramrez y Garcia-Martnez, 2010).
Dos instrumentos destacados de autoinforme son la Tendencia de Acciones Infantiles (Deluty, 1979) que presenta alnio situaciones conflictivas en formato de eleccin alternativa forzada o la Escala de Conducta Antisocial (Allsopp yFelman, 1976, adaptada por Silva, Martorell y Clemente, 1986) que hace un cribado entre mltiples formas de com-portamiento antisocial. En Espaa se han desarrollado varios instrumentos destinados a valorar conducta antisocial: a)la Batera de Socializacin BAS-3 (Silva y Martorell, 1991) que incluye muchas variables moduladoras de estos fen-menos como el autocontrol, el retraimiento y la agresividad; b) el Cuestionario A-D que diferencia entre conducta an-tisocial y abiertamente delictiva (Seisdedos, 1988), o c) el Cuestionario de Conducta Antisocial (Luengo et al., 1999),que ha visto sucesivas versiones cada vez ms reducidas (en la actualidad consta de 37 tems) y que recoge muchasmanifestaciones de conductas disociales.
Entre los heteroinformes destaca el Inventario de Conducta Infantil (Eyberg y Robinson, 1983) destinado a que los pa-dres valoren un amplio rango de conductas perturbadoras y conflicitivas de sus hijos. Esta escala ha sido estudiada profu-samente y se suele utilizar como elemento para la validacin de nuevos instrumentos (Kazdin y Buela-Casal, 1998). Engeneral, los informes de padres y maestros son un elemento fundamental para valorar tanto el rango como la casusticade los comportamientos agresivos y disociales y deben estar siempre presentes en el formato de evaluacin.
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
8 F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
De todos los enfoques con escalas, uno de las ms completos es el protocolo Achenbach System Empirically BasedAssessment (Achenbach y Rescorla, 2001), un conjunto de escalas destinadas a evaluar sintomatologa que incluyetanto sntomas externalizantes como internalizantes. Estas escalas pueden ser codificadas tambin en trminos dediagnsticos DSM y suponen un importante instrumento de cribaje. El protocolo incluye tanto escalas de heteroinfor-me (para padres y maestros), como de autoinforme (adolescentes y adultos). Originalmente fue diseado para evaluartrastornos infantiles y juveniles, pero en la actualidad cubre todo el rango de edades. Adaptaciones espaolas de algu-nas de estas escalas han sido elaboradas por un equipo de la Universitat Autnoma de Barcelona(http://www.ued.uab.es/menumaterial.htm).
Otros componentes de la evaluacin pueden ser la incorporacin de informes de compaeros de clase, siguiendocriterios de tipo sociomtrico o escalas de intervalo. Asimismo, se dispone tambin de escalas de registro observacio-nal mediante evaluadores entrenados que permiten valorar la emisin de patrones de conducta predelimitados en in-tervalos de tiempo real, tanto en casa como en la escuela. Entre ellos destaca el Sistema de Codificacin de laInteraccin familiar (Patterson, 1982) y el Sistema de Evaluacin Observacional de Interacciones Familiares SOC-III(Cerezo, 1991). Cabe tambin hacer evaluaciones naturalsticas de paraprofesionales, basadas en informes de padreso profesores no entrenados realizadas a lo largo de muchos das a partir de sus observaciones o impresiones no regla-das, pero que permitan hacer una visin de conjunto de la problematicidad del caso.
En general, es necesario dar un enfoque mltiple a la evaluacin y disearla para el caso concreto. No obstante, laevaluacin tradicional en psicologa suele estar enfocada al dficit (la conducta perturbada o problemtica) y se suelehacer desde una perspectiva normativa (lo que es viable o necesario desde una definicin social). En los casos deagresividad y violencia sera ms eficaz que se reorientara la evaluacin hacia postulados ms tradicionales de anli-sis funcional (delimitando antecedentes y consecuentes concretos) y de anlisis de significado. El significado personalfunciona como el regulador ms profundo de la conducta (es necesario entender el sistema del sujeto para tener encuenta si desde su perspectiva se agrede, las motivaciones profundas de su conducta y la funcin que cumplen en suvida relacional). Adems es necesario atender tambin a las capacidades intactas del sujeto, evitando una perspectivade dficit, pues buena parte de su recuperacin depender de las habilidades no afectadas por el problema y de losmbitos en que la agresividad o la incapacidad relacional no estn presentes.
4. LA EVALUACIN DEL BULLYINGA pesar de que existen experiencias de evaluacin y atencin del bullying fuera del mbito escolar (De Miguel Vi-
centi et al., 2008); tradicionalmente se han desarrollado instrumentos de aplicacin en el contexto educativo de formapreferente. Lo que imprime caractersticas especiales a la evaluacin, como su carcter predominantemente grupal,con objetivos preventivos, a partir de una definicin sencilla pero clara y global del problema, con la coexistencia enparalelo de medidas psicomtricas y cuantitativas junto a otras ad hoc y de anlisis ms naturalsticos, etc. Al igualque en la evaluacin de las conductas violentas, tambin se considera que la mejor estrategia es la combinacin ycruce de fuentes de informacin y metodologas; pero las limitaciones del contexto educativo (de tiempo y espacio)dificultan muchas veces tal aparato evaluador. As en la prctica diaria de la escuela (Graeras Pastrana y VzquezAguilar, 2009), junto a las autodeclaraciones de los estudiantes y los informes naturalsticos y de observacin de para-profesionales como padres y profesores, se intenta acompaar los estudios de campo con medidas consideradas msobjetivas. Desde los trabajos pioneros de Olweus (1973) y su continuacin en nuestro pas predominantemente porparte de Ortega (1998), el inters por perfeccionar la evaluacin psicomtrica ha sido creciente en esta bsqueda deevaluaciones cada vez ms objetivas. A la luz de estos esfuerzos, se han desarrollado numerosos cuestionarios de au-toinforme y heteroinforme adaptados de instrumentos internacionales, con fines epidemiolgicos y diagnsticos, co-mo el Cuestionario usado por el equipo de Ortega (1998), adaptacin del aplicado por Olweus (1973) ampliamenteusado, al menos parcialmente, en numerosos estudios oficiales (Consejo Escolar de Andaluca, 2005; Defensor delPueblo, 2007). Y partir de esta primera fase, y de su asentamiento y generalizacin en una segunda, la evaluacin delbullying se encuentra en una tercera fase en donde se ha enriquecido, bien con el estudio de otras variables relaciona-das con el bullying (como las preconcepciones, las actitudes ante el gnero, el desarrollo moral, etc.) bien con otrasmetodologas de evaluacin (Ortega, Calmaestra y Mora Merchn, 2008). As que podemos clasificar los actuales ins-trumentos de evaluacin en tres tipos (Ovejero, 2013): a) cuestionarios de autoinforme; b) instrumentos de heterono-minacin entre pares, c) observacin directa (formal o no). En una lnea ms clnica aparecen instrumentos queevalan el impacto psico-emocional de la experiencia bullying como indicador indirecto de ste, como la Escala de
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
9F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
Victimizacin en la Escuela (Cava, Musitu y Murgui, 2007) desarrollado a partir de la Escala Multidimensional de Vic-timizacin de Mynard y Joseph (2000) y el Cuestionario de Experiencias Sociales de Crick y Grotpeter (1996). En unalnea ms educativo-sociomtrica, aparecen instrumentos que buscan igualmente indicadores fiables de la existenciade acoso escolar valorizando otras fuentes de informacin, como el Test Bull-S (Cerezo, 2006). Y muchas veces se in-tenta hacer una combinacin operativa, como en el instrumento AVE, acoso y violencia escolar (Piuel y Oate,2006).
Pero igual que se ha mencionado en torno a la evaluacin de las conductas violentas y sus trastornos, ms eficaz quelos instrumentos o las exhaustivas definiciones normativas del bullying, sera volver a los tradicionales anlisis funcio-nales y anlisis de significado. Porque como indica McAdams (1995) no hay que olvidar que la personalidad no slose mide en trminos de rasgos y de adaptaciones caractersticas, sino que tambin incluye dimensiones de identidad ehistoria personal autonarrada que deberan incluirse con ms sistematicidad tambin en las evaluaciones de la viven-cia del bullying, para una intervencin ms eficaz. Dado que el significado personal es el regulador comportamentalms potente que la experiencia vivida en s (Seligman, Steen, Park & Peterson, 2005).
5. FACTORES INTERVINIENTES EN LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y VIOLENTASCmo casi todos los trastornos psicolgicos, la conducta antisocial es pluricausal y en su etiologa o modulacin in-
tervienen multitud de variables explicativas. Se pueden considerar cuatro grupos de causas: a) Los factores cognitivo-sociales, entendidos como patrones cognitivos que permiten tanto justificar la conducta agre-
siva, como explicar la falta de autorregulacin (Calvete, 2007; Viney, Henry y Campbell, 2001).b) Factores relacionados con el aprendizaje, la conducta agresiva suele proporcionar consecuencias positivas inme-
diatas (aunque negativas a largo plazo), por lo que constituye un reforzador cuando no hay buenos mecanismos deautorregulacin (Serketich y Dumas, 1996).
c) Factores de funcionamiento familiar, entre los que destacan los estilos parentales y el apego. Diferentes estilos pa-rentales no democrticos, parecen estar asociados a distintos tipos de comportamiento antisocial: los acosadores es-colares tienden a proceder de familias con estilos autoritarios, mientras que sujetos delincuentes tienden a tenerpadres negligentes o indulgentes (Baldry y Farringnton, 2000). Otra variable de tipo familiar es el estilo de apego.Los estilos de apego inseguros o desorganizados han resultado ser muy buenos predictores de la sintomatologaagresiva (Allen, Hauser y Borman-Spurrell, 1996: Pareja Flores, Garcia-Martnez y Gmez de Terreros, 2012), loque implica que el establecimiento de una buena base emocional en la infancia es un factor de proteccin frente alos comportamientos agresivos.
d) Factores biolgicos. Se ha comprobado que la serotonina tiene un papel muy relevante en las diferencias individua-les en agresividad y tanto el exceso como el dficit de sta influyen en la conducta agresiva. No obstante, los estu-dios sobre heredabilidad de la conducta agresiva indican que sta no es especialmente heredable, los componentesgenticos explican en promedio el 44% de la varianza de la agresividad, el ambiente compartido explica el 6% y elambiente no compartido el 50% (Rhee y Waldman, 2002). A medida que aumenta la edad, la contribucin del am-biente no compartido es mayor y la de los otros dos componentes, menor. La agresividad en la infancia est ms re-gulada por factores genticos que en los adolescentes y adultos. Es necesario aclarar que el hecho de que unfenmeno tenga una base biolgica, no implica que tenga una causa biolgica, toda actividad humana se canalizaa travs del cuerpo y, por tanto, supone la activacin de hormonas, neurotransmisores y enzimas. Pero es distintoque esa activacin cause la conducta, a que esa conducta concomite con la activacin de esas sustancias.
6. FACTORES INTERVINIENTES EN EL BULLYINGTras ms de cuatro dcadas de investigacin sobre el acoso escolar y otros fenmenos de violencia en la escuela
(Ovejero, Smith y Yubero, 2013), existe un gran nmero de variables que se han estudiado relacionadas con este fen-meno. Ovejero (2013) las clasifica en seis tipos segn contextos ecolgicos: a) del contexto cultural, b) del contextosociocomunitario, c) del contexto familiar, d) del contexto escolar, e) del contexto grupal y psicosocial, f) del contextoindividual o factores personales. Aqu presentamos una pequea seleccin de las ltimas, las ms destacadas tradicio-nalmente, vinculadas tanto a un perfil de riesgo (conducta antisocial e impulsividad) como a un perfil de proteccin(conducta prosocial y empata) (Orellana-Ramrez y Garcia-Martnez, 2010).
El acoso escolar, para algunos autores (Cerezo & Mndez, 2012) es la modalidad en contexto educativo de la con-ducta antisocial subyacente. Diversos datos lo apoyan, como el trato previo de los agresores con hermanos o padres,
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
10 F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
que predice su comportamiento con otros en la escuela (Ensor, Marks, Jacobs & Hughes, 2010; Serrano, Gods, Rodr-guez y Mirn, 1996). No podemos hablar de trastorno antisocial de la personalidad en menores, pero el mismo ma-nual DSM-IV-TR relaciona ste con el trastorno disocial antes de los 15 aos. De forma que el trastorno disocial y elnegativista-desafiante infanto-juveniles, entre otros, seran desde esta perspectiva la interpretacin clnica del bullying.Sin embargo, en la prctica cotidiana no est tan claro que en todo/a acosador/a haya siempre problemas de conductaprevios. Otros autores critican esta postura causal patolgica, y defienden el bullying no como correlato y/o conse-cuencia sino como causa de estos trastornos (Young, Leventhal, Koh, Hubbard & Boyce, 2006). Destacando que elbullying explica los mayores problemas de conducta en el futuro cercano y adulto, y especialmente en los varonesagresores ms que en mujeres y en vctimas (Renda, Vassallo & Edwards, 2011; Bender & Lsel, 2011). Desde pers-pectivas constructivistas tambin se defiende esta hiptesis, destacando que lo que se va consolidando con las malasrelaciones entre iguales es una construccin del mundo catica y hostil. Y este aspecto identitario es lo que puede de-teriorar y enquistar progresivamente el proceso de socializacin de los/as chavales en riesgo (Viney, Truneckova, We-ekes & Oades, 1999). En conclusin, se entiende que los trastornos de conducta reflejan una realidad en proceso,antes que esttica, y por ello es imprescindible evaluarlos dentro de un modelo comprensivo y no patologizante delbullying.
Otra variable tradicionalmente relacionada con el riesgo de ser agresor/a bullying es la impulsividad: la tendenciaa actuar sin reflexionar, siguiendo afectos primarios antes que objetivos; algo comn en la adolescencia. En situa-ciones de violencia distingue entre agresores instrumentales (tpicamente con baja impulsividad) y agresores reacti-vos (alta impulsividad) independientemente del gnero (Dodge, 1991; Andreu, Pea y Larroy, 2010). Este modelode dficit de autocontrol asociado al bullying y basado en la clasificacin clsica de agresin reactiva/proactiva(Dodge, 1991), explica la conducta de parte de los agresores y vctimas. Las chicas que no pueden salir de su statussocial de vctimas destacan por su impulsividad en comparacin con otras vctimas (Dempsey, Fireman & Wang,2006). El bajo autocontrol caracteriza al grupo de acosadores ms primario (Unnever & Cornell, 2003; Andreu, Pe-a y Larroy, 2010). Y a pesar de que las intervenciones escolares mejoren la convivencia, la impulsividad parecepermanecer constante (Fast, Fanelli & Salen, 2003), por lo que la lnea sobre bullying y TDAH, el paradigma delbajo autocontrol por excelencia, es cada vez mayor. No falta quien indica que la falta de autocontrol es el ms im-portante determinante de la criminalidad (Unnever & Cornell, 2003). Sin embargo, aunque existe relacin clara en-tre bullying e impulsividad, la direccin de esa relacin es compleja. A diferencia de lo mencionado el mayorriesgo para ser acosador escolar se asocia a baja impulsividad y baja empata (Farrington & Baldry, 2010), es decir,el agresor instrumental (vs. reactivo). Y las investigaciones cientficas ms cualitativas y comprensivas clarifican larelacin entre el bullying (victimario o vctima) y el TDAH, resaltando el aislamiento social percibido como modu-lador entre otras variables (Shea & Wiener, 2003).
En cuanto a la conducta prosocial parecera lgico plantear que es simplemente lo contrario del bullying y/o la con-ducta antisocial, como los dos polos de un continuo de desarrollo. Sin embargo, Casullo (1998) plantea que conductaantisocial y prosocial son dos dimensiones diferentes (aunque complementarias). Y como tales hay que estudiarlas porseparado y tenerlas en cuenta en la prctica para evitar interpretaciones errneas. Por ejemplo, se ha llegado a ignorarla violencia femenina y sobredimensionar la masculina tras observar los resultados estadsticos, donde sistemtica-mente aparecen las mujeres como ms prosociales y los varones ms antisociales (Calvo, Gonzlez y Martorell, 2001)-para una revisin del papel del gnero en el bullying, vase el reciente trabajo de Villa Moral y Ovejero (2013)-. Ore-llana-Ramrez (2008) encontr a estudiantes agresores que an comportndose antisocialmente, tambin lo hacenprosocialmente con otros (aunque rocen un estilo anti-cannico de ayuda), as como a observadores y vctimas quesin mostrar conducta antisocial destacan por su falta de prosocialidad.
Para aclarar esta aparente paradoja hay que esclarecer la metodologa de evaluacin y recurrir a la siguiente variableque incluimos en esta revisin: la empata. La conducta prosocial no es necesariamente la traduccin comportamentalde la empata, ya que define conductas interpersonales beneficiosas que en realidad pueden estar motivadas altruistao egostamente (Calvo, Gonzlez y Martorell, 2001). Slo la empata, definida como la capacidad de sintona cogniti-va y emocional con los dems, permite captar la intencin de la conducta prosocial. Y resaltamos el componenteemocional de la empata y no slo el cognitivo, ya que la empata tiene relacin con la teora de la mente. La teorade la mente puede asociarse al maquiavelismo cuando una comprensin cognitiva del otro no se asocia a una reso-nancia emocional (Barnett y Thompson, 1985). O lo que es lo mismo, cuando el razonamiento moral del bullying estdesconectado de las emociones morales y el comportamiento moral (Ortega-Ruiz, Snchez y Menesini, 2002). Por
-
ello, en el bullying la teora de la mente maquiavlica se relaciona negativamente con la empata, en especial conlas actitudes pro-vctima (Caravita, Di Blasio & Salmivalli, 2010) y positivamente con los problemas de conducta, enespecial la antisocialidad y la agresividad proactiva antes mencionada (Sutton y Keogh, 2000). Por tanto, es muy im-portante la evaluacin sensible de la empata como una variable moduladora del bullying. Y gran parte de los progra-mas de intervencin anti-bullying en Espaa y fuera de ella se han orientado hacia el desarrollo de esta capacidadcognitiva-emocional (Garaigordobil, 2003), y otras macro-competencias emocionales como la inteligencia emocional,etc. (Fernndez Berrocal y Extremera Pacheco, 2003).
No obstante, es necesario entender mejor la complejidad de estas competencias anti-bullying de tipo ms psicol-gico-identitario. Porque aunque el desarrollo es aprendizaje socialmente mediado (entendindose como proceso no li-neal) y estas competencias son aprendibles, no siempre son enseables. Ante ellas, todas las personasfuncionamos como investigadores ms que como estudiantes (Kelly, 1955): es decir, necesitamos experimentar formale informalmente y a nuestro ritmo para extraer nuestro propio conocimiento de vida (Juul, 2012). Por ms que se pue-dan promover las experiencias de aprendizaje, no todo se ensea con profesores/as, orientadores-docentes, grupos deiguales, etc. (ni incluso con terapias manualizadas), porque no todas las personas pueden/quieren aprender lo mismo(o modificar lo previamente aprendido) en un determinado momento (Botella, 1994). Viney (Viney, Truneckova, Wee-kes & Oades, 1999) encuentra, por ejemplo, que los adolescentes implicados en conductas de riesgo como la delin-cuencia, ven el mundo de una forma particularmente amenazante y en constante cambio, lo que les haceimpermeables a las relaciones psicoeducativas habituales, y resistentes a la influencia positiva de iguales y/o adul-tos ejemplares. Mora-Merchn (2006) en un estudio retrospectivo sobre las consecuencias de haber sido vctima deacoso escolar, observa que el estrs en la vida adulta no depende de los sucesos concretos que pasaron ni incluso delas estrategias de afrontamiento que se usaron, sino de la forma en que la persona los interpret (es decir, su historia ysignificados personales). Es decir, ambos estudios sugieren que la identidad personal puede modular el bullying deuna forma ms profunda de lo que se suele entender (y no slo el bullying modula la identidad). En este sentido, eldesarrollo moral parece un factor modulador muy relevante para la prevencin, prediccin e intervencin, ya que enlos chicos implicados en conductas de acoso escolar se encuentra generalizadamente un egocentrismo destacado(Gibbs, Basinger, Grime y Snarey, 2007; Villegas, 2008). Las intervenciones que cuenten con los significados persona-les de los protagonistas del acoso escolar, y el marco del desarrollo moral para comprender y predecir sus objetivos,parece que pueden lograr una adaptacin operativa y contextualizada a cada caso de intervencin (Villegas, 2008).
7. PROGRAMAS TPICOS DE TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES Y VIOLENTASSe han propuesto mltiples acercamientos teraputicos para el trabajo con la conducta antisocial y agresiva, como
ocurre con todos los problemas complejos. Se pueden encontrar revisiones de los mismos en Garcia-Martnez (2012),Kazdin y Buela-Casal (1998) y Lpez Lpez y Lpez Soler (2008).
Las intervenciones son tanto de tipo individual o grupal, con una orientacin fundamentalmente conductual-cogniti-va; como de tipo familiar, bien con orientaciones sistmicas o conductuales o bien combinadas. Tambin hay enfo-ques de tipo comunitario, realizadas en entornos naturalsticos y en las que participan tambin sujetos sinsintomatologa. El objetivo de estos tratamientos comunitarios es evitar la estigmatizacin que implica un tratamientoformal y conseguir fomentar aptitudes prosociales a travs del entrenamiento grupal (Feldman y cols. 1983).
Las intervenciones de tipo cognitivo se basan en el supuesto de que es el modo en que se procesa la informacin elque determina la respuesta a la misma. Los agresores tienen sesgos cognitivos que les hacen atribuir a los dems hosti-lidad o malas intenciones, por lo que el recurso a la agresin sera una respuesta aceptable y coherente para ellos (Vi-ney, Henry y Campbell, 2001). Las terapias de este tipo se han centrado habitualmente en mejorar la capacidad deresolucin de problemas de los sujetos agresivos y en mejorar la adecuacin medios-fines (Spivack y Shure, 1982),para lo cual se suelen utilizar procedimientos basados en la reestructuracin cognitiva, la resolucin de problemas oel autocontrol (Lpez Lpez y Lpez Soler, 2008).
En una tradicin parecida estn los enfoques de tipo conductual-cognitivo que incluyen adems estrategias funciona-les de contingencia, junto a elementos de reestructuracin cognitivas. Estas terapias estn basadas en procedimientoscomo resolucin de problemas, entrenamiento en inoculacin de estrs o en aprendizaje estructurado. Este ltimoprocedimiento incluye un programa basado en modelado, representacin de papeles y retroalimentacin y generaliza-cin y est centrado en el aprendizaje de habilidades sociales, planificacin y gestin del estrs (Goldstein, 1973,1991).
Consejo General de la Psicologa de Espaa
11F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
12 F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
Los tratamientos de tipo cognitivo o conductual-cognitivo suelen tener un formato individual y, con menos frecuen-cia, de grupo.
Entre los enfoques de tipo familiar se incluye el entrenamiento conductual para padres, centrado fundamentalmenteen la gestin de contingencias, en moldeamiento y modelamiento (Patterson, 1982; Olivares, Maci y Mndez, 1993).Otro modelo familiar son distintos tipos de terapia sistmica que intentan reestructurar el equilibrio y las relaciones depoder dentro de la familia (Minuchin y Fishman, 1983) o mediante la generacin de la capacidad metacognitiva rela-cional usando la tcnica del equipo reflexivo (Garrido, 2006). Existen tambin enfoques familiares mixtos que inclu-yen estrategias de tratamiento conductual, sistmicas y conductuales donde los componentes conductual y cognitivosirven como procedimientos para mejorar el ajuste funcional de la familia (Alexander y Parson, 1982).
Este ltimo enfoque est en la frontera de los tratamientos de tipo modular o multicomponente que parecen ser losms adecuados para afrontar problemas complejos como los relacionados con la agresividad (Kazdn y Buela-Casal,1998). Entre estos modelos teraputicos estn los que siguen el modelo multimodal de Lazarus (1986) que incluye so-bre todo componentes de tipo individual (cognitivo, conductual y afectivo) y somtico; o la terapia multisistmica deHenggeler (1989) que incluye componentes individuales y sistmicos siguiendo el modelo social-ecolgico de Bron-fenbrener (Henggeler, 1989). En Espaa se ha desarrollado un modelo mixto de trabajo con menores y padres de tipomulticomponente (Lpez Lpez y Lpez Soler, 2008) dirigido al manejo de situaciones conflictivas y de enfrentamien-to con los hijos.
No obstante, el gran problema es la prevencin, ya que los tratamientos de la agresividad suelen tener un ndice de xi-to menor que el de otras intervenciones psicolgicas. Adems, la prevencin, de ser efectiva, evitara todos los costes in-directos que supone la violencia en trminos de intervencin con las vctimas y gastos del sistema socio-sanitario. Losprogramas de prevencin suelen tener una lgica multicomponente. En general, las variables dependientes que se tratande entrenar en estos paquetes incluyen la resolucin de problemas y el autocontrol. Pero las variables que constituyen elfoco de la intervencin han venido siendo las habilidades sociales (se asume que los agresores no disponen de estrategiassocialmente aceptables para alcanzar sus objetivos) o la empata (se asume que los agresores tienen algn tipo de dficiten entender el estado emocional de terceros). Diversos programas de entrenamiento en habilidades sociales (Rojas, Espi-noza y Ugalde, 2004) o en el trabajo con la empata (Del Campo, Soriano y Lzaro, 2007; Escoda, Calleja, Mndez yMontanel, 2007), tanto en el mbito teraputico, como en el preventivo estn resultando eficaces.
En los ltimos aos los modelos multicomponente estn empezando a incorporar elementos de trabajo con el desa-rrollo moral, considerando que esta variable trabaja a un nivel mucho ms inclusivo (cognitivo-afectivo-motivacional)que las habilidades sociales o la empata (Santibez, 2000; Nas, Brugman y Kopps, 2005; Dibiase et al., 2010). Laspersonas que viven en circunstancias difciles tienen a generar un sesgo cognitivo egocntrico centrado en buscar di-rectamente su provecho (Gibbs, 2010), lo que detiene su desarrollo moral en un estadio relativamente primario (nor-mas egostas o normas simples y directas). Slo si el nivel moral se eleva pasando a estadios complejos, en los que lanorma es negociable e interpersonal, es posible superar la tendencia al autoaprovechamiento. Por otro lado, el nivelde desarrollo moral es especfico, utilizamos distintos niveles para juzgar problemas de diferentes reas de funciona-miento y el nivel es siempre ms bajo para el rea problemtica (Askhar y Kenny, 2007). Pero esto abre posibilidadesreales a la intervencin y el desarrollo de las personas con problemas de antisocialidad: supone que el ms alto nivelmoral del rea no problemtica puede ser trasladado a juicios relativos a la que s lo es. El desarrollo moral, al relacio-narse directamente con las normas y los criterios sobre stas, es un elemento fundamental para el trabajo con cual-quier persona violenta.
8. PROGRAMAS HABITUALES DE INTERVENCIN SOBRE EL BULLYINGEn la actualidad, los docentes pueden contar con numerosos recursos preventivos para evitar las situaciones de aco-
so escolar y su enquistamiento. Generalmente pasa por promover un ambiente de comunicacin (oficial y no oficial) yde aprendizaje cooperativo (Garaigordobil, 2003). Y utilizar tanto recursos didcticos (actividades de clase, guas paraalumnado y familias, pelculas, blogs informativos, etc.), como el marco oficial de medidas a aplicar en el centro, enel aula o individualmente (Ovejero, 2013; Graeras Pastrana y Vzquez Aguilar, 2009; Valverde Gea, en lnea). Exis-ten adems muchos programas especficos anti-bullying ampliamente conocidos, como el de Ortega (2003); que enalgunos casos son promovidos por las mismas administraciones a partir de informes especficos (Ararteko, 2006; Serra-no e Iborra, 2005; Consejo Escolar de Andaluca, 2005; Defensor del Pueblo, 2007; Rodrguez, 2005).
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos muchas veces es inevitable la intervencin terciaria sobre casos concretos y
-
emergentes de acoso escolar. En dichos casos el docente puede poner en marcha protocolos oficiales de intervencin(Graeras Pastrana y Vzquez Aguilar, 2009) que implican medidas tanto valorativas como correctivas (llegando in-cluso a administrativas y penales), aplicar programas paliativos especficos antibullying dentro de su centro (Cerezo,Calvo y Snchez, 2011) o derivar a profesionales especializados de la propia comunidad educativa o fuera de ella (lle-gando incluso a la derivacin a los profesionales de la salud mental y la psicoterapia). En este ltimo caso (interven-ciones clnicas), los profesionales tras analizar la demanda a travs de un proceso sistemtico de evaluacin siguiendoalguna de las lneas mencionadas en este mismo trabajo, aplicarn diversas modalidades de intervenciones psicolgi-cas y psico-sociales adaptadas al caso concreto, casi tantas como escuelas de psicologa existen, tal y como se ha vis-to en el apartado anterior. Es decir, se tiende a aplicar en esta fase paliativa, los programas tpicos de tratamiento delas conductas antisociales y violentas mencionadas.
De forma que hay un predominio de las intervenciones basadas en la evidencia desde una perspectiva cognitivo-conductual, incluso incluyendo de forma central variables especficas del bullying como el desarrollo moral (Gibbs,Basinger, Grime y Snarey, 2007). Pero tambin es posible encontrar en la prctica cotidiana intervenciones inspiradasen las corrientes humanistas, sistmicas, etc. como hemos comentado. Nosotros aqu, sin embargo, nos pararemos enlas modalidades desarrolladas desde la perspectiva constructivista de Constructos Personales para trabajar el bullyingclnicamente en contextos educativos, que desarrollaremos de forma operativa en el resto de materiales (fichas). Nonos pararemos ms en los aspectos ms tericos: durante este trabajo se ha desarrollado transversalmente el marcocomprensivo terico del bullying desde la Psicologa Constructivista de Constructos Personales. Para una consulta mspormenorizada de dichas bases tericas, se puede consultar la literatura del equipo de la Universidad de Sevilla coor-dinado por Garca-Martnez (Garcia-Martnez, 2008; Garca-Martnez y Orellana-Martnez, 2010, 2012; Garcia-Mart-nez, Orellana-Ramrez y Guerrero-Gmez, 2010; Orellana-Ramrez, 2008).
REFERENCIASAchenbach, T.M. y Rescorla, L.A. (2001). Manual for the ASEBA School-Age Forms & Profils. Burlington, VT, EEUU:
University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.Alexander , J. F. y Parson, B. V. (1982). Functional Family Therapy. Monterrey, CA: Brooks-Cole.lvarez-Garca, D.; lvarez, L.; Nez. J. C.; Gonzlez-Castro, P.; Gonzlez-Pienda, J. A.; Rodrguez, C. y Cerezo, R.
(2010). Violencia en los centros educativos y fracaso acadmico. Revista Iberoamericana de Psicologa y Salud, 1,139-153.
Allen, J.P., Hauser, S.T. y Borman-Spurrell, E. (1996). Attachment Theory as a framework for understanding sequelaeof severe adolescent psychopathology: an 11-year follow-up study. Journal of consulting and clinical psychology, 64(2), 254-263.
Allsopp, J. F. y Feldman, M. P. (1976). Personality and antisocial behavioral in schoolboys: item analysis of question-naires measures. British Journal of Criminology, 16, 337-346.
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental health disorders (4th ed). Was-hington DC: American Psychiatric Association.
Andreu, J. M., Pea, M. E. y Larroy, C. (2010). Conducta antisocial, impulsividad y creencias justificativas: anlisis desus interrelaciones con la agresin proactiva y reactiva en adolescentes. Psicologa Conductual, 18(1), 57-72.
Ararteko. (2006). Convivencia y conflictos en los centros educativos. Informe extraordinario del Ararteko sobre la situa-cin en los centros de Educacin Secundaria de la CAPV. Vitoria-Gasteiz, Espaa: Ararteko. Recuperado dehttp://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_244_3.pdf.
Armando, C. (2008). Prevalencia, factores de riesgo y problemticas asociadas con la violencia en el noviazgo. Unarevisin de la literatura. Avances en Psicologa Latinoamericana, 26, 227-241.
Ashkar, P. J. y Kenny, D. T. (2007). Moral Reasoning of Adolescent Male Offenders, Comparison of Sexual and Nonse-xual Offenders, Criminal Justice & Behavior, 34, 816-829.
Baldry, A. C. y Farrington, D. P. (2000). Bullies and delinquents: personal characteristics and parental styles. Journal ofCommunity & Applied Social Psychology, 10, 17-31.
Barkley, R.A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying the-ory of ADHD. Psychological Bulletin, 121, 65-94.
Barnett, M. A., & Thompson, S. (1985). The role of perspective taking and empathy in childrens Machiavellianism,prosocial behavior, and motive for helping. The Journal of Genetic Psychology, 146, 295305.
Consejo General de la Psicologa de Espaa
13F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
14 F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
Bender, D., & Lsel, F. (2011). Bullying at school as a predictor of delinquency, violence and other anti-social beha-viour in adulthood. Criminal Behaviour and Mental Health, 21(2), 99-106. doi: http://dx.doi.org/10.1002/cbm.799
Berkowitz, L. Agresin, sus causas, consecuencias y control. Bilbao: Descle De Brouwer.Borum, R., & Verhaagen, D. (2006). Assessing and managing violence risk in juveniles. New York, NY, US: Guilford
Press, New York.Botella, L. (1994). El ser humano como constructor de conocimiento: El desarrollo de las Teoras Cientficas y las
Teoras Personales . Recuperado de http://recerca.blanquerna.ur l .edu/construct iv isme/Papers/Construcci%C3%B3n%20de%20conocimiento.pdf.
Bursztejn, C. (2006). Les troubles du comportement chez lenfant: approche nosographique et psychopathologique.Pratiques psychologiques, 12, 417-436.
Calvete, E (2007). Justification of violence beliefs and social problem-solving as mediators between maltreatment andbehavior problems in adolescents. The Spanish Journal of Psychology, 10, 131-140.
Calvo, A. J., Gonzlez, R. y Martorell, M. C. (2001). Variables relacionadas con la conducta prosocial en la infancia yadolescencia: personalidad, autoconcepto y gnero. Infancia y Aprendizaje, 93, 95-111.
Caravita, S., DiBlasio, P., & Salmivalli, C. (2010). Participation in bullying among early adolescents: Is ToM involved?Merrill-Palmer Quarterly.
Carrasco, M. A. y Gonzlez, M. J. (2006). Aspectos conceptuales de la agresin: definicin y modelos explicativos.Accin Psicolgica, 4, 7-38.
Casullo, M. M. (1998). Adolescentes en riesgo: identificacin y orientacin psicolgica. Buenos Aires: Paids.Cava, M.J., Musitu, G. y Murgui, S. (2007). Individual and social risk factors related to overt victimization in a sample
of Spanish adolescents. Psychological Reports,101, 275-290.Cerezo, F. (2006). Violencia y victimizacin entre escolares. El bullying: Estrategias de identificacin y elementos para
la intervencin a travs del test Bull-S. Revista de Investigacin Psicoeducativa, 4 (2), 106-115.Cerezo, F., y Mndez, I. (2012). Conductas de riesgo social y de salud en adolescentes. Propuesta de intervencin
contextualizada para un caso de bullying. Anales De Psicologa, 28(3), 705-719. doi:10.6018/ana-lesps.28.3.156001
Cerezo, F., Calvo, A. y Snchez, C. (2011). Programa CIP. Intervencin psicoeducativa y tratamiento diferenciado delbullying. Concienciar, Informar y Prevenir. Madrid: Pirmide.
Cerezo, M. (Comp.) (1991). Interacciones familiar: un sistema de evaluacin observacional SOC-III. Madrid: MEPSA.Collell, J. y Escud, C. (2006). El acoso escolar: un enfoque psicopatolgico. Anuario de Psicologa Clnica y de la Sa-
lud, 2, 9-14.Consejo Escolar de Andaluca. (2005). Informe sobre la convivencia en los centros educativos. Granada, Espaa: Junta
de Andaluca.Crick, R. N. y Grotpeter, J. K. (1996). Childrens treatment by peers: Victims of relational and overt aggression. Deve-
lopment and Psychopathology, 8, 367-380.De Miguel Vicenti, M., Benito Ortiz, L., Reyes Fernndez, N., Pedraz Garca, M. I., Martn Redondo, B. y Olivares Or-
tiz, J. (2008). Deteccin de vctimas de bullying en un centro de Atencin Primaria. Sermergen: Medicina de Fami-lia, 34(8), 375-378.
Defensor del Pueblo-UNICEF (2007). Informe sobre violencia en el mbito escolar: El maltrato entre iguales en Ense-anza Secundaria Obligatoria 1999-2006. Madrid, Espaa: Oficina del Defensor del Pueblo.
Del Campo, A.; Soriano, E. S. y Lzaro, S. (2007). La promocin de recursos personales en la prevencin de la violen-cia general. Un programa para adolescentes con conductas y delitos violentos, en Jos Jess Gzquez Linares, MCarmen Prez Fuentes, Adolfo Javier Cangas y Nazario Yuste (Eds.), Mejora de la convivencia y programas encami-nados a la prevencin e intervencin del acoso escolar, pp. 169-174, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2007.
Deluty, R. H. (1979). Childrens Action Tendency scale: A self-report measure of aggressiveness, assertiveness, andsubmissiveness on children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 47, 1061-1071.
Dempsey, J. P., Fireman, G. D., & Wang, E. (2006). Transitioning out of peer victimization in school children: Genderand behavioral characteristics. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 28(4), 273-282. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10862-005-9014-5
DiBiase, A.: Gibbs, J. C., Potter, G. B.; Van der Meulen, K; Granizo, L. y Del Barrio, C. (2010). EQUIPAR para educa-dores. Adolescentes en situacin de conflicto. Madrid: Libros de la catarata.
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
15F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
Dodge, K.A. (1991). The structure and function of reactive and proactive aggression. En D. J. Pepler y K. H. Rubin(Eds.), The development and treatment of childhood aggression (pp. 201-218). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Dzuka, J. y Dalbert, C. (2007). Student violence against teachers: Teachers well-being and the belief in a just world.European Psychologist, 12, 253-260.
Elliot, D.S.; Huizinga, D. y Ageton, S. S.(1985). Explaining Delincuency and Drugs Use. Beverly Hills: CA, Sage.Ensor, R., Marks, A., Jacobs, L. & Hughes, C. (2010). Trajectories of antisocial behaviour towards siblings predict anti-
social behaviour towards peers. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(11), 1208-1216. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02276.x
Escoda, M.; Calleja, M.; Mndez, D. y Montanel, M. L. (2007). Programa xerram? Prevencin del acoso escolar en lasislas Baleares. en Jos Jess Gzquez Linares, M Carmen Prez Fuentes, Adolfo Javier Cangas y Nazario Yuste(Eds.), Mejora de la convivencia y programas encaminados a la prevencin e intervencin del acoso escolar, pp.175-180, Granada, Grupo Editorial Universitario, 2007.
Eyberg, S. y Robinson, E. A. (1985). Conduct problem behavior: Standardization of a behavioral rating scale with ado-lescents. Journal of Clinical Child Psychology, 12, 347-354.
Farrington, D. P., & Baldry, A. C. (2010). Individual risk factors for school bullying. Journal of Aggression, Conflict andPeace Research, 2(1), 4-16. doi: http://dx.doi.org/10.5042/jacpr.2010.0001
Fast, J., Fanelli, F., & Salen, L. (2003). How becoming mediators affects aggressive students. Children & Schools, 25(3),161-171. doi: http://dx.doi.org/10.1093/cs/25.3.161
Fernndez Berrocal, P. y Extremera Pacheco, N. (2003). La evaluacin de la inteligencia emocional en el aula comofactor protector de diversas conductas problema: violencia, impulsividad y desajuste emocional. En B. Molina Rue-da, F. A. Muoz Muoz y F. Jimnez Bautista (coord.), Actas del I Congreso Hispanoamericano de Educacin y Cul-tura de Paz, pp. 599-605. Granada.
Gallangher, E. (2204). Parents victimized by their children. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 25,1-12.
Garaigordobil, M. (2003). Intervencin psicolgica para desarrollar la personalidad infantil: Juego, conducta prosocialy creatividad. Madrid: Pirmide.
Garaigordobil, M. y Oederra, J. A. (2008) Estudios epidemiolgicos sobre la incidencia del acoso escolar e implica-ciones educativas. Informaci Psicolgica, 94, 14-35.
Garaigordobil, M., y Oederra, J.A. (2010). La violencia entre iguales: Revisin terica y estrategias de intervencin.Madrid: Pirmide.
Garcia-Martnez, J. (2008). La conciencia del otro: agresores y vctimas desde una perspectiva constructivista. Apuntesde Psicologa, 26, 2, 361-378.
Garcia-Martnez, J. (2012). Violencias sociales en el Siglo XXI: procesos de globalizacin, construccin de identida-des, el reflejo del otro y la soledad del yo. En J.J. Iglesias (Ed.). La Violencia en la historia: anlisis del pasado y pers-pectiva sobre el mundo actual, 275-328. Huelva: Publicaciones de la Universidad de Huelva.
Garcia-Martnez, J. y Orellana-Ramrez, M. C. (2012). Estrategias para la construccin del significado en problemas deconvivencia y violencia en el contexto escolar [Strategies for meaning construction to problems of coexistence andviolence in scholar settings]. Accin Psicolgica, 9(1), 87-100. doi: http://dx.doi.org/10.5944/ap.9.1.439
Garcia-Martnez, J.; Orellana-Ramrez, M. V. y Guerrero-Gmez, R. (2010). Una estrategia constructivista de trabajoen grupo con vctimas y agresores: el grupo de transaccin interpersonal. Nuevos Paradigmas, 4 (2), 9-34.
Garrido, M. (2006). Lequip reflexiu com a instrument teraputic en els contextos de violncia familiar. Aloma, revistade psicologa, cincies de leducaci i de lesport, 18, 117-140.
Garrido, V. (2012). Prevencin de la violencia filio-parental. El modelo Cantabria. Coleccin de Documentos Tcnicos.Santander: Gobierno de Cantabria, Consejera de Sanidad y Servicios Sociales.
Gasteira, C.; Gonzlez, M.; Fernndez-Arias, I. y Garca, M. P. (2009). Menores que agreden a sus padres. Fundamen-tacin terica de criterios para la creacin y aplicacin de tratamientos psicolgicos especficos. Psicopatologa Le-gal y Forense, 9, 99-147.
Gentry, Jacquelyn & Eron, Leonard D. (1993). American Psychological Association Commission on Violence andYouth. American Psychologist, 48 (2), 89.
Gibbs, J. C. (2010). Moral development and reality. Beyond the theories of Kohlberg and Hoffman. 2nd edition. NuevaYork; Pearson, Allyn & Bacon.
-
Gibbs, J. C., Basinger, K. S., Grime, R. L. y Snarey, J. R. (2007). Moral judgment development across cultures: Revisi-ting Kohlbergs universality claims. Developmental Review, 27, 443-500. doi:10.1016/j.dr.2007.04.001
Goldstein, A. P. (1991). Delinquent Gangs: A Psychological Perspective. Champaign, IL: Research Press.Goldstein, A.P. (1973). Structured Learning Therapy: Toward a Psychotherapy for the Poor. New York: Academic
Press.Graeras Pastrana, Montserrat y Vzquez Aguilar, Elena (Coord.) (2009) Prevencin de la violencia y mejora de la con-
vivencia en las escuelas: investigacin educativa y actuaciones de las Administraciones Pblicas. Madrid: Centro deInvestigacin y Documentacin Educativa (CIDE).
Harwood, V. (2009). El diagnstico de los nios y adolescentes problemticos. Una crtica a los discursos sobre lostrastornos de conducta, Madrid: Morata.
Henggeler, S. (1989). Delinquency in adolescence. Newbury Park, CA: Sage.Horley, J. (2008). Sexual offenders: personal constructs theory and deviant sexual behavior. Londres: Routdlege.Juul, J. (2012; 1 ed. 2006). Decir no, por amor. Padres que hablan claro: nios seguros de s mismos. Barcelona: Her-
der.Kazdin, A. E. y Buela-Casal, G. (1998). Conducta antisocial: evaluacin, tratamiento y prevencin en la infancia y la
adolescencia. Madrid: Pirmide.Kelly, George A. (1955). The psychology of personal constructs. Vol. I, II. New York: Norton. (2nd printing: 1991, Lon-
don, New York, Routledge)Krug, E. G.; Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B y Lozano, R. (eds). World report on violence and health. Ginebra:
Organizacin Mundial de la Salud.Lazarus, A. (1986). Multimodal thrapy. En J. C. Norcross (Ed.). Handbook of Eclectic Psychotherapy, 65-93. Nueva
York: Brunne/Mazel.Loeber, R. (1990). Development and risk factors of juvenile antisocial behavior and delinquency. Clinical Psychologi-
cal Review, 10, 1-41.Lpez Lpez, J. R. y Lpez Soler, C. (2008). Conducta antisocial y delictiva en la adolescencia. Murcia: Secretariado
de Publicaciones de la Universidad de Murcia.Luengo, A., Otero-Lopez, J. M., Romero, E., Fraguela, J. A. y Tavares, E. T. (1999). Anlisis de tems para la evaluacin
de la conducta antisocial: un estudio transcultural. Revista Iberoamericana de Diagnstico y Evaluacin Psicolgica,1, 21-36.
McAdams, D. P. (1995). What we know when we know a person? Journal of Personality, 63(3), 365-396.Minuchin, S. y Fishman, H. (1983). Tcnicas de terapia familiar. Paids: Barcelona.Mora-Merchn, J. A. (2006). Las estrategias de afrontamiento, mediadoras de los efectos a largo plazo de las vctimas
de bullying? Anuario de Psicologa Clnica y de la Salud, 2, 15-26.Mynard, H. y Joseph, S. (2000). Development of the multidimensional peer-victimization scale. Aggressive Behavior,
26, 169-178.Nas, C. N.; Brugman, D. y Koops, W. (2005). Effects of the EQUIP programme on the moral judgement, cognitive dis-
tortions, and social skills of juvenile delinquents, Psychology, Crime & Law, 11, 421-434, 2005.Navarro, R., Larraaga, E. y Yubero, S. (2013). El gnero en las conductas de acoso escolar. En A. Ovejero, A., P. K.
Smith y S. Yubero, El acoso escolar y su prevencin: perspectivas internacionales, pp. 57-74. Madrid: BibliotecaNueva.
Olivares, J; Maci, D. y Mndez, F. X. (1993). Intervencin comportamental-educativa en el entrenamiento de padres.En D. Maci y F. X. Mndez y J. Olivares (comps.). Intervencin psicolgica: programas aplicados de tratamiento,115-146. Madrid: Pirmide.
Olweus, D. (1973). Bullying at school. Oxford, England: Blackwell.OMS (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C: Organizacin Panamericana de la Sa-
lud, Oficina Regional para las Amricas de la Organizacin Mundial de la Salud.Orellana-Ramrez, M. C. (2008). Yo slo me defiendo, no soy culpable: Un esbozo de Teora Fundamentada sobre el
significado del acoso escolar para sus protagonistas. Tesina no publicada. Universidad de Sevilla.Orellana-Ramrez, M. C. y Garcia-Martnez, J. (2010). Teora fundamentada sobre el significado de los roles del acoso
escolar para sus protagonistas. En J. J. Gzquez Linares y M. C. Prez Fuentes (Eds.). Investigacin en convivenciaescolar. Variables relacionadas, pp. 183-190. Granada: Grupo Editorial Universitario.
F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
16
Consejo General de la Psicologa de Espaa
-
Organizacin Mundial de la Salud (1992). CIE-10 Clasificaciones de Trastornos Mentales y Conductuales: Descripcio-nes Clnicas y Guas Diagnsticas. Ginebra: Organizacin Mundial de la Salud.
Ortega, R (1988). Agresividad, indisciplina y violencia entre iguales. En Rosario Ortega et al., La Convivencia Escolar:Qu es y cmo abordarla. Programa Educativo de Prevencin de Maltrato entre compaeros y compaeras, pp. 25-36. Sevilla: Consejera de Educacin y Ciencia.
Ortega, R. (1998). Intervencin educativa: El Proyecto Sevilla Anti-Violencia Escolar. Cuadernos de Pedagoga, 270,60-65.
Ortega, R. (2003). La convivencia escolar: qu es y cmo abordarla. Programa Educativo de Prevencin de Maltratoentre compaeros y compaeras. CEJA.
Ortega, R., Calmaestra, J. y Mora Merchn, J. (2008). Cyberbullying. International Journal of Psychology and Psycholo-gical Therapy, 8(2), 183-192.
Ortega, R., Snchez, V. y Menesini, E. (2002). Violencia entre iguales y desconexin moral: un anlisis transcultural.Psicothema, 14(supl.1), 37-49.
Ortega, R.; Ortega-Rivera, F. J. y Snchez, V (2008). Violencia sexual entre compaeros y violencia en pareja. Interna-tional Journal of Psychology Therapy, 8, 63-72
Ovejero, A. (2013). El acoso escolar: cuatro dcadas de investigacin internacional. En A. Ovejero, A., P. K. Smith yS. Yubero, El acoso escolar y su prevencin: perspectivas internacionales, pp. 11-56. Madrid: Biblioteca Nueva.
Ovejero, A., Smith, P. K. y Yubero, S. (2013). El acoso escolar y su prevencin: perspectivas internacionales. Madrid:Biblioteca Nueva.
Pareja Flores, R., Garcia-Martnez, J. y Gmez de Terreros, M. (2012). Caractersticas de Personalidad de los Adoles-centes con Problemas de Conducta. Actas del V Congreso Internacional y X Nacional de Psicologa Clnica. Madrid:Asociacin Espaola de Psicologa Conductual.
Patterson, G. R. (1982). Coercitive Family Process. Eugene, OR: Castalia.Piuel, I. y Oate, A. (2006). AVE. Acoso y violencia escolar. Madrid: TEA.Raine, A: Dodge, K.; Loeber, R. ; Gatzke-Kopp, L.; Lynam, D.; Reynolds, C.; Stouthamer-Loeber, M. y Liu, J. (2006).
The ReactiveProactive Aggression Questionnaire: Differential Correlates of Reactive and Proactive Aggression inAdolescent Boys Aggressive Behavior, 32, 159171.
Ravenette, T. (2002). El constructivismo en la Psicologa Educativa (J. Aldekoa, Trad.). Bilbao, Espaa: Descle de Brouwer.Renda, J., Vassallo, S., & Edwards, B. (2011). Bullying in early adolescence and its association with anti-social beha-
viour, criminality and violence 6 and 10 years later. Criminal Behaviour and Mental Health, 21(2), 117-127. doi:http://dx.doi.org/10.1002/cbm.805
Rhee, S. H. e Irwin D. Waldman, I. D. (2002). Genetic and environmental influences on antisocial behavior: a meta-analysis of twin and adoption studies. Psychological Bulletin, 128, 490-529.
Rodrguez Piedra, R., Seoane Lago, A. y Pedreira Massa, J. L. (2006). Nios contra nios: el bullying como trastornoemergente. Anales de Pediatra, 64(2), 162-166.
Rodrguez, X. (2005). La convivencia en los centros educativos de Secundaria de la Comunidad Autnoma Canaria.Tenerife, Espaa: Instituto Canario de Evaluacin y Calidad Educativa (ICEC).
Rodrguez-Franco, L; Antua Bellern, M. A.; Lpez-Cepero, J. Rodrguez Daz, F. J. y Bringas, C. (2012). Tolerance to-wards dating violence in Spanish adolescents. Psicothema, 24, 236-242.
Rojas, P. L., Espinoza, M. y Ugalde, F. J. (2004). Intervenciones psicolgicas basadas en la evidencia para la preven-cin de la delincuencia juvenil. Un programa de habilidades sociales en ambientes educativos. Terapia Psicolgica,22, 83-91.
Santibez, R. (2000). Resultados de un programa de intervencin educativa de autocontrol y desarrollo moral aplica-do a menores de proteccin, Infancia y Aprendizaje, 23, 85-107.
Seisdedos, N. (1988). Cuestionario A-D. Madrid: TEA.Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive Psychology Progress: Empirical Validation of
Interventions. American Psychologist, 60(5), 410-421. doi:10.1037/0003-066X.60.5.410Serketich, W. J. y Dumas, J. E. (1996). The effectiveness of behavioral parent training to modify antisocial behavior in
children: A meta-analysis. Behavior Therapy, 27, 171-186.Serrano, A. e Iborra, I (2006). Violencia entre compaeros en la escuela: Espaa 2005. Valencia: Centro Reina Sofa
para el Estudio de la Violencia.
F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
17
Consejo General de la Psicologa de Espaa
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
18 F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
Serrano, A. e Iborra, I. (2005). Informe Violencia entre compaeros en la escuela (Centro Reina Sofa para el Estudiode la Violencia, Serie Documentos Vol. 9). Valencia, Espaa: Goaprint. Recuperado dehttp:\\213.0.8.18/portal/Educacantabria/RECURSOS/Materiales/Biblestinv/Informe_Violencia_entre_compa%C3%B1eros_en_la_escuela.pdf
Serrano, G., Gods, A., Rodrguez, D. y Mirn, L. (1996). Perfil psicosocial de los adolescentes espaoles. Psicothema,8, 25-44.
Shea, B., & Wiener, J. (2003). Social exile: The cycle of peer victimization for boys with ADHD. Canadian Journal ofSchool Psychology, 18(1-2), 55-90. doi: http://dx.doi.org/10.1177/082957350301800104
Silva, F. y Martorell, C. (1991). La batera de socializacin: nuevos datos sobre estructura y red nomolgica. Evalua-cin Psicolgica, 7, 349-367.
Silva, F.; Martorell, C. y Clemente, A. (1986). Adaptacin espaola de la Escala de Conducta Antisocial ASB: fiabili-dad, validez y tipificacin. Evaluacin Psicolgica, 2, 39-55.
Spivack, G. y Shure, M. B. (1982). The cognition of social adjustment: interpersonal cognitive problem solving thin-king. En B. B. Lahey y A. E. Kazdin (comps.). Advances in Clinical Child Psychology, 5, 32-372. Nueva York: Ple-num Press.
Sutton, J., & Keogh, E. (2000). Social competition in school: Relationships with bullying, Machiavellianism and perso-nality. British Journal of Educational Psychology, 70, 443457.
Ttofi, M. M., Farrington, D. P. y Lsel, F. (2013). Acoso escolar como predictor de la delicuencia y la violencia poste-rior en la vida: una revisin sistemtica de estudios longitudinales prospectivos. En A. Ovejero, P. K. Smith y S. Yu-bero (coords.), El acoso escolar y su prevencin: perspectivas internacionales (pp. 227-240). Madrid: BibliotecaNueva.
Unnever, J. D., & Cornell, D. G. (2003). Bullying, self-control, and ADHD. Journal of Interpersonal Violence, 18(2),129-147. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0886260502238731
Urra, J. (2006). El pequeo dictador. Madrid: La esfera de los libros.Valverde Gea, M. A. (en lnea). Blog Entre pasillos y aulas, Blog del Orientador del IES Mar de Poniente de La Lnea.
Descargado de http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/2010/12/recursos-para-tratar-el-acoso-escolar.htmlVillegas, M. (2008). Psicopatologa y Psicoterapia del Desarrollo Moral [Psychopathology and Psychotherapy of Moral
Development]. Apuntes de Psicologa, 26, 199-228.Viney, L. L, Rachel M. Henry, R. M. y Campbell, J. (2001). The impact of group work on offender adolescents. Journal
of Counseling and Development, 79, 373-381.Viney, L. L.; Truneckova, D.; Weekes, P. & Oades, L. (1999). Personal Construct Group Work for adolescent offenders:
Dealing with their problematic meanings. Journal of Child and Adolescent Group Therapy, Vol. 9, n 4, 169-185.Young, K. S., Leventhal, B. L., Koh, Y., Hubbard, A. & Boyce, W. T. (2006). School Bullying and Youth Violence: Cau-
ses or Consequences of Psychopathologic Behavior? Archives of General Psychiatry, 63(9), 1035-1041. doi:http://dx.doi.org/10.1001/archpsyc.63.9.1035
-
Ficha 1.Tcnicas constructivistas de psicologa de los constructospersonales con poblacin infanto-juvenil en contextoseducativos (a): Tcnicas de entrevista1. TCNICA DE ENTREVISTA DE ELABORACIN DE QUEJAS
Consejo General de la Psicologa de Espaa
19F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
Descripcin
Nombre (cita entexto):
Referencia (original enespaol):
Referencia(adaptacin):
Objetivo delinstrumento:
N de tems/preguntasaproximadas:
Tiempo aproximadode aplicacin:
Tipo de aplicacin:
Poblacin destinataria:
Procedimiento:
Consejos deaplicacin/correccin:
Anlisis:
Variables de medida:
Criterios decorreccin/anlisis:
Propiedadespsicomtricas (Validezy Fiabilidad)
Instrumento:
ENTREVISTA DE ELABORACIN DE QUEJAS
Tcnica de entrevista de elaboracin de quejas (Ravenette, 2002)
Ravenette, T. (2002). El constructivismo en la Psicologa Educativa [Constructivism in educational pscyhology] (J. Aldekoa, Trad.). Bilbao,Espaa: Descle de Brouwer.
Garca-Martnez, J. y Orellana-Ramrez, M. C. (2012). Estrategias para la construccin del significado en problemas de convivencia yviolencia en el contexto escolar [Strategies for meaning construction to problems of coexistence and violence in scholar settings]. AccinPsicolgica, 9(1), 87-100. doi: http://dx.doi.org/10.5944/ap.9.1.439
Tcnica de evaluacin a travs de entrevista orientada a soluciones que permite explorar y elaborar el discurso de la persona sobrequejas que tenga hacia otras personas significativas para ella.
6
10-30 minutos (pero requiere adaptacin muy flexible)
Individual y/o colectiva (esta ltima preferiblemente dentro del formato del GTI o como tcnica narrativa)
Estudiantes que muestren quejas sobre otras personas (preferiblemente desde Primaria a primer ciclo de ESO).
Inicio, proceso y final: Iniciar la entrevista buscando su colaboracin y explicitando el motivo de la misma (indicndole que sabr mscosas de l mismo, que nuestro objetivo es conocerle, etc.). Posteriormente se inicia la entrevista de forma clida siguiendo su ritmo eintentando estimular su discurso en sus propias palabras. Se le preguntan todas las preguntas para cada persona significativa cuya rela-cin nos interesa explorar. Y se finaliza devolvindole conclusiones o un resumen de lo que hemos entendido y nos resulta ms rele-vante, dndole la oportunidad de que juzgue su pertinencia o no. Tambin se le permite expresar su valoracin de la entrevista engeneral. Si es posible (coherente con sus objetivos personales, etc.), se puede acabar sugirindole algunas propuestas de accin.
Si se desea una aplicacin sistemtica (con seguimiento intersesiones o con objetivos de investigacin, etc.), paralelamente a lo indica-do se puede grabar el audio de la entrevista y analizar las respuestas con tcnicas de evaluacin cientfica cualitativa. En dicho caso, labsqueda inicial de su colaboracin implicar su autorizacin por escrito.
Si el alumnado tiene dificultad para decir quejas (primera cuestin): recordarle quejas conocidas como modelo, verbalizando que sloes para aclararle la tarea (no para que las repita ni para sermonearle)
Si el alumnado no responde o da respuestas impersonales (poco sinceras, inmediatas, generales...): las omisiones se considerarn res-puestas. Y las respuestas impersonales se profundizarn y desafiarn para asegurarnos su elaboracin personal.
Medidas narrativas de identidad.
Anlisis basado en la escucha comprensiva. Para una aplicacin sistemtica (que implica grabacin de audio, etc.), usar tcnicas deevaluacin cientfica cualitativa (anlisis temtico, textual, de contenido,...).
Su anlisis genera datos vlidos y fiables, aunque la validez y fiabilidad de la metodologa cualitativa se consigue a travs de laexhaustividad y otros mecanismos de criterio no necesariamente cuantitativo.
(Ver guin de la entrevista en la siguiente tabla*)
-
Consejo General de la Psicologa de Espaa
20 F O C A DF o r m a c i n C o n t i n u a d a a D i s t a n c i a
2. TCNICA DE ENTREVISTA NICA
Secuencia de preguntas de la Tcnica de Entrevista de elaboracin de quejas*
Frase-pregunta para el alumnado rea de exploracin
1. El problema con la mayora [de adultos, de amigos, etc. segn colectivo hacia el que exprese las quejas-] es Definicin del [Al final se volvern a hacer todas las preguntas en relacin al propio alumno/a] problema percibido.
2. Son as porque Causa estimada.
3. Otra razn para que sean as es que Otra causa estimada.
4. Sera mejor que Solucin hipottica.
5. Qu diferencia acarreara eso? Consecuencia esperada del cambio.
6. Qu implicara eso para ti? Consecuencia esperada del cambio especfica para el propio sujeto.
*Adaptado de Garca-Martnez y Orellana-Ramrez, 2012.
Descripcin
Nombre (cita entexto):
Referencia (original enespaol):
Referencia(adaptacin):
Objetivo delinstrumento:
N de tems/preguntasaproximadas:
Tiempo aproximadode aplicacin:
Tipo de aplicacin:
Poblacin destinataria:
Procedimiento:
Consejos deaplicacin/correccin:
Anlisis:
Variables de medida:
Criterios decorreccin/anlisis:
Propiedadespsicomtricas (Validezy Fiabilidad)
ENTREVISTA NICA
Tcnica de Entrevista nica (Ravenette, 2002)
Ravenette, T. (2002). El constructivismo en la Psicologa Educativa [Constructivism in educational pscyhology] (J. Aldekoa, Trad.). Bilbao,Espaa: Descle de Brouwer.
Garca-Martnez, J. y Orellana-Ramrez, M. C. (2012). Estrategias para la construccin del significado en problemas de convivencia yviolencia en el contexto escolar [Strategies for meaning construction to problems of coexistence and violence in scholar settings]. AccinPsicolgica, 9(1), 87-100. doi: http://dx.doi.org/10.5944/ap.9.1.439
Tcnica de entrevista orientada a la intervencin en una nica sesin con el objetivo de aumentar la auto-comprensin (ayudar alchico/a a comprenderse y ayudar al adulto demandante a comprender al chico/a).
Variable y ad hoc.
Mnimo 40 minutos (segn el grado de compromiso en el dilogo).
Individual.
Estudiantes que necesiten elaborar alguna experiencia o reorientar/elaborar en cierto grado su proyecto de vida; y exista una demandaexplcita para ello o una queja concreta de un adulto. Por tanto, preferiblemente a partir del nivel ESO, ya que es necesario un mayordesarrollo metacognitivo para mostrar cierta elaboracin identitaria y de su historia de vida.
1. Inicio: Explicar el motivo de la intervencin. Tanto para que se le conozca mejor de lo que se le conoce, como para que l/ella seconozca ms an (Si participas, podrs saber alguna otra cosa de ti importante que no sepas).
2. Proceso: Elicitar significados y sus contrarios (entrevistar profundizando en cada respuesta). Implica tres procesos: a. Iniciar la emergencia de significado (utilizar cualquier tcnica, constructivista o no, para obtener respuestas personales,...); b. Profundizar cognitivamente en las respuestas (pidiendo el contrario de la respuesta dada, observar lo que la idea indica y niega, etc.); c. Expandir emocionalmente y metacognitivamente las respuestas (preguntar la importancia personal de las ideas, etc.).
3. Final: Conversar sobre alternativas posibles de actuacin. Integrar respuestas e ideas del estudiante con las propias del entrevistadorpara llegar a conclusiones negociadas, pidindole continuamente al estudiante su valoracin y/o aceptacin con lo que se habla. Seevita la interpretacin, propia de una posicin distante de experto, en favo