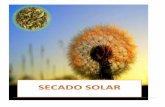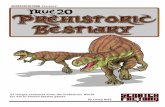ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=brf2s32pfeaem&user=_&hash=ughj1s0887n8ija9ok7il18bdfki12dn...
Transcript of ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=brf2s32pfeaem&user=_&hash=ughj1s0887n8ija9ok7il18bdfki12dn...
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 1/141
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 2/141
CARTAS A CRISTINAReflexiones sobre mi vida y mi trabajo
traduccin de
STELLA MASTRNGELO y
CLAUDIOTAVARES MASTRNGELO
por
PAULOFREIRE
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 3/141
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 4/141
A Arnaldo Orfila Reynal,cuyo testimonio de amor a la cultura,
expresado en su incansable dedicacin a la
causa del libro, y su amor a la libertad,lo hacen acreedor de nuestra respeto y
de nuestra admiracin
A Ana Maria, mi mujer, no slo con miagradecimiento por las notas con las que
por segunda vez mejora un libro mo,
sino tambin con mi admiracinpor la manera seria y rigurosa
con que siempre trabaja
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 5/141
PREFACIO
A Paulo Freire, profesoryamigo
En realidad, aunque haya sido instigado por el texto de Paulo, escon usted lector, lectora, con quien quiero conversar. Cartas aCristina es un texto del recuerdo, sobre la memoria. Al comienzo,
ya en las "primeras palabras", dice: "Me gustara [le dijo Cristinaa Paulo cierto da] que me fueses escribiendo cartas contando algode tu propia vida, de tu infancia, y que poco a poco me fuesesrelatando las idas y venidas por las que te fuiste transformandoen el Educador que hoy eres."
No en vano comienzo hablando de la memoria. Pido a los lec-tores y las lectoras que lo tengan presente. Vamos a averiguar, alo largo del libro, qu es lo que hace Paulo Freire con el trabajosobre la memoria. Los griegos la llamaban Mnemosyne. Me parecei mportante recordar el significado de este trabajo con Mnemosyne:
Mnemosyne, o Mnemosina, viene del verbo griego mimnskein, "recordar".Mnemosina personifica la memoria. Profundamente amada por Zeus, ellaconcibi a las musas. Buscando un nombre para sus hijas, las musas,Mnemosina deriv de men-dh, que en griego clsico quiere decir: fijar elespritu sobre una idea, fijarlo como arte-creacin. El vocablo que dionombre a las hijas de la Memoria (musa) est relacionado, por lo tanto,con el verbo manthnein, que significa aprender, aprender mediante elejercicio del espritu poytico.
Y por qu la divinidad suprema habra amado tan profunda-mente a Mnemosina? Por qu la pasin por la memoria? Por quhijas tan especiales?
Luego de la victoria sobre los titanes, los elementales, los dioses pidierona Zeus que crease divinidades memoriales. Le pidieron divinidades cuyocanto celebrase la victoria de los olmpicos sobre los elementos. En nueve
noches, en el lecho de Mnemosyne, fueron concebidas las musas, aquellascuya lengua preside el Pensamiento en todas sus formas: la sabidura, la
elocuencia, la persuasin, la poesa, la historia, la matemtica, la astrono-
ma, la msica y la danza.
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 6/141
12 ADRIANO S. NOGUEIRA
El trabajo de Paulo es una especie de trayecto, un pasamanoscon ayuda del cual hacemos viajes de pensamiento, "idas y venidas"dice el texto. A m me qued muy claro lo siguiente: no se tratade un recordar ensimismado, cosa que los antiguos hacen a fuerza
de saber que todo da es ocasin de rescatar los significados quelos individuos hemos ido perdiendo en el devenir de las determi-naciones. Recordar es ms que esto -y por ello la vejez es sabia-,es un trayecto de idas y venidas. No se trata de un retrocesointerminable; el texto no es una corriente de recuerdos de PauloFreire que surgiera como embudo de la espiral del tiempo. No setrata de estrechar, sino de abarcar y ensanchar la comprensin delos eslabones. Este trabajo de memoria trasmite al lector y a lalectora cierto bienestar de participar, corno si fuese un viento suavede verano que ampliara y ensanchara las relaciones del lector y lalectora con su propio pas. El Brasil distante, lugar de hace mucho
tiempo (de los aos treinta o cuarenta), no se presenta corno una
estepa remota, envuelta en la neblina, recorrida nicamente porlos vuelos de la voluntad de los ancianos. Y stos, aquellos concuya memoria se configuran los hechos de aquel Brasil ancestral,no son una esencia humana surgida del tiempo y de la circunstan-cia. Son Seres Humanos, siempre muy concretos.
Me atrevo a decir: sta es la primersima opcin, la marca de PauloFreire. Decir Seres Humanos es decir proceso, que exige el trabajointeractivo del autoconocimiento. Pero cmo es que Paulo deli-mita este trabajo? Tomar distancia es un acto intelectual que for-maliza la experiencia, humanizando su tiempo. Paulo, yo dira, vasiendo posedo por la Musa de la Sabidura...
[Asomarme al pasado...] es un acto de curiosidad necesario. Al hacerlotomo distancia de [mi infancia], la objetivo, buscando la razn de ser delos hechos en los que me vi envuelto y de sus relaciones con la realidadsocial en la que particip.
Recordar es, as, perfilar el tiempo. Es traerlo a sus responsabi-lidades humanas. Se trata de asumir el tiempo como medida hu-mana, como Historia. Cada uno de los pasos dados modifica elfuturo y, simultneamente, reexplica el pasado. Es una posturafrente al presente, sin lugar a dudas...
Los "ojos" con los que "reveo" ya no son los "ojos" con los que "vi". Nadiehabla de lo que ya pas a no ser desde y en la perspectiva de lo que est
pasando.
PREFACIO 13
Afincada en el presente histrico: he aqu una segunah opcin de
Paulo. El mundo, la vida y las ciudades, siendo humancs, son mu-
dables, son el lugar epistemolgico de las transformaciones. Queel lector y la lectora corroboren la concepcin de esta opcin...
Ja ms , ni siquiera cuando an me resultaba imposible comprender elorigen de nuestras dificultades, me he sentido inclinado a pensar que lavida era lo que era y que lo mejor que se poda hacer frente a lo; obstculos
era simplemente aceptarlos [...] desde la ms tierna edad ya Tensaba queel mundo tena que ser transformado.
Pienso que vale la pena averiguar cmo se fue dando este pro-
ceso. La pregunta sera: cmo fue que se incorpor al modo depensar de Paulo el soplo y el cntico de la Musa de la Historia?(aquella que segn Aristteles preside el movimiento, el cambio y
la contingencia).
Entre nosotros, estimado lector, estimada lectora, el desafo dela lectura de este libro es averiguar de qu modo se constituy enl, en Paulo, el Educador. El modo como l constituye la objetividad
es estimulante. El trato con el objeto muestra un camino. Quizel trayecto pedaggico de aprender a travs del ejercicio del esp-
ritu poytico. Bajo el enfoque de la narrativa -que en el fondo essu concepcin en la lectura- un determinado objeto nunca esnaturaleza muerta, algo impuesto por lo cotidiano. El objeto y la
objetividad son ocasin de lectura y relectura. Bajo el trabajo dela curiosidad los objetivos aparecen, desnudados en su trama de
interacciones. Esto lo observ muy especialmente en dos casos: elpiano alemn de la sala de visitas y la corbata del capitn Tems-
tocles. Haciendo como un juego terico (el distanciamiento refle-
xivo) el enfoque discrimina estos objetos, los describe analtica-mente y, hablando de las interacciones del objeto, nos deja entrever
el "ejercicio del espritu poytico", construyendo la amplitud his-
trica de las significaciones. El lector o la lectora podrn leer:
Dndose a mi curiosidad, el objeto es conocido por m. Sin embargo, micuriosidad frente al mundo, al "no yo", puede ser tanto puramente es-pontnea, desarmada, ingenua, que aprehende al objeto sin alcanzar laposible razn de ser del mismo, o puede, transformndose en virtud de
un proceso en lo que llamo curiosidad epistemolgica, aprehender noslo el objeto en s sino la relacin entre los objetos, percibiendo la razn
de ser de los mismos.
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 7/141
ADRIANO S. NOGUEIRA
Paulo se da cuenta (y nos cuenta) de la complejidad de estaepistemologa. Yo dira que es un modo de habrselas con la cu-riosidad, un modo de tratar la corporalidad de la epistemologa.A veces se le ocurre cierta conversacin unilateral, subjetivsima,
en alguna inflexin de su corporalidad...
...el hbito que hasta el da de hoy me acompaa de entregarme de vezen cuando a un profundo recogimiento sobre m mismo, casi como siestuviese aislado del resto [...] Recogido [...] me gusta pensar, encontrarme
en el juego aparente deperderme...
A partir de ah desarrolla aquella objetividad que he menciona-do. Sale de s, al mundo. Relacionando, tejiendo, proponiendohilos de inteligibilidad. Buscando la razn de ser de los fenmenos
y de los objetos.En el texto ese movimiento de bsqueda podra decirse que es
una tercera opcin de Paulo. Se trata de la lectura de la realidad.Pero... qu es lo que la exige? Por qu esa preocupacin de Paulo
por la lectura? Observen, el lector y la lectora, que estamos des-cubriendo en Paulo Freire al Educador. Paulo "lleg" a la Educa-cin por el vigor coherente de una conviccin: el ser humanoextrae de s y de sus interacciones una sobrehumanidad (lo que ldenomina vocacin de ser ms). Y educar (exducere) es extraer, o,utilizando trminos "freireanos", es ayudar a parir. El ser humanoes partero de su propia sobrehumanidad educndose para ella. En
la concepcin de Paulo la educacin constituye un cierto tipo deanticipacin: la prctica educativa anticipa el "ser ms" del serhumano (sus trminos son: el gusto vivo por la libertad). La lectura
del mundo antecede a la lectura de la palabra. Por qu? Porquela concientizacin redacta la toma de conciencia, en el sentidomismo de redigere: volver a digerir.
El lector y la lectora podrn profundizar en esta coherencia. Laposibilidad intelectiva de abstraerse, y de ese modo concebirse as mismo y a los objetos, alcanza (constituye) la razn de ser delos fenmenos y de los objetos. Esta objetividad necesaria es unainteraccin permanente, es un acto humano de asumirse y reco-nocerse dentro de la mutabilidad del mundo. TODO ESTO demandala lectura, estimado lector, estimada lectora. Epistemolgicamentecoherente, Paulo propone una tercera opcin vital. Yo me atreveraa decir: la tercera gran opcin freireana es una determinada concep-
cin de la lectura. Por medio de la lectura una racionalidad reflexiva
PREFACIO 15
toma algo de la materia bruta del mundo y lo lee. Leer es unentendimiento participativo. Leer y pronunciar la palabra es reco-nocerse dentro del engendrarse de la realidad.
Y cmo es que Paulo Freire lee la realidad? Voy a citar un caso
tomado del libro. Hablando de la alfabetizacin y el aprendizaje,sita (objetiva) a un nio de la periferia de Recife. Elabora unperfil de ese nio. Al hacerlo, traza parmetros de reconocimiento
y de interpretacin.
No precisaba consultar estudios cientficos acerca de la relacin entre ladesnutricin y las dificultades de aprendizaje. Yo tena un conocimientode primera mano, existencial, de esa relacin.
Poda verme en aquel perfil raqutico, en los ojos grandes, a vecestristes, en los brazos alargados, en las piernas flacuchas de muchos deellos. En ellos reencontraba tambin a algunos de mis compaeros deinfancia [...] Toinho Morango, Baixa, Dourado, Reginaldo.
La lectura "freireana" de la realidad es geogrfica, es poltica,es esttica, es ortopdica, es psicosociolgica, es filolgica y esafectiva (l utiliza el trmino optimista). ESTAMOS FRENTE A UNMODO DE LECTURA QUE ARTICULA elementos de la realidad quecierta tradicin occidental insiste en separar, dicotomizando. Enesta lectura SE ARTICULAN subjetividad/objetividad, corporalidad/abstraccin, poesa/ciencia. Esta lectura se sita tal y como antao
podra haberse situado un griego posedo por Mnemosyne y que,
"cantado" por las musas, desarrollara el aprendizaje mediante mo-vimientos poyticos del espritu. Es como el habla interdisciplinariade las musas, literalmente "realizando" con la memoria un modo
de aprehender (de asistir al parto de) la realidad.Repitiendo lo que ya he dicho, el desafo es acompaar el sur-
gimiento de una conciencia de Educador.
En este febrero
lluvioso del verano de 1994
ADRIANO S. NOGUEIRA
14
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 8/141
INTRODUCCIN
Escribir, para m, es tanto un placer profundamente experimenta-
do como un deber irrecusable, una tarea poltica que es precisocumplir.
La alegra de escribir permea todo mi tiempo. Cuando escribo,cuando leo, cuando leo y releo lo que he escrito, cuando recibolas primeras pruebas impresas, cuando me llega de la editorial,an tibio, el primer ejemplar del libro ya editado.
En mi experiencia personal, escribir, leer, releer las pginasescritas, como tambin leer textos, ensayos, captulos de libros que
tratan el mismo tema sobre el que estoy escribiendo o temas afines,
es un procedimiento habitual. Nunca vivo un tiempo de puro es-cribir, porque para m el tiempo de la escritura es el tiempo delectura y de relectura. Todos los das, antes de comenzar a escribir,
tengo que releer las ltimas veinte o treinta pginas del texto enque trabajo, y de espacio en espacio me obligo a leer todo el texto
ya escrito. Nunca hago una cosa solamente. Vivo intensamente larelacin indicotomizable escritura-lectura. Leer lo que acabo deescribir me permite escribir mejor lo ya escrito y me estimula yanima a escribir lo an no escrito.
Leer crticamente lo que escribo, en el preciso momento en queestoy en el proceso de escribir, me "habla" de lo acertado o no delo que escrib, de la claridad o no de que fui capaz. En ltimainstancia, leyendo y releyendo lo que estoy escribiendo es comome vuelvo ms apto para escribir mejor. Aprendemos a escribircuando, leyendo con rigor lo que escribimos, descubrimos quesomos capaces de reescribir lo escrito, mejorndolo, o mantenerloporque nos satisface. Pero, como dije antes, escribir no es slo una
cuestin de satisfaccin personal. No escribo solamente porqueme da placer escribir, sino tambin porque me siento polticamente
comprometido, porque me gustara poder convencer a otras per-sonas, sin mentirles, de que vale la pena intentar el sueo o lossueos de que hablo, sobre los que escribo y por los que lucho.La naturaleza poltica del acto de escribir, por su parte, impone
compromisos ticos que debo asumir y cumplir. No le puedo men-
[17]
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s3 9/141
1918 INTRODUCCIN
tir a los lectores y lectoras, ocultando verdades deliberadamente,
no puedo hacer afirmaciones sabiendo que no son verdicas; nopuedo dar la impresin de que poseo conocimientos sobre esto osobre aquello si no es as. No puedo citar una simplefrase, sugi-
riendo a los lectores que le la obra completa del autor citado. Mefaltar autoridad para continuar escribiendo o hablando de Cristo
si discrimino a mi vecino porque es negro, igual que no podrinsistir en mis decires progresistas si, adems de discriminar a mivecino por ser negro, tambin lo discrimino porque es obrero, ya su mujer porque es negra, obrera y mujer.
Que no se diga que estoy dejando el ejercicio de escribir a lospuros ngeles. No, escriben hombres y mujeres sometidos a lmites
que deben ser lo ms conocidos posible por ellos y ellas mismos.Lmites epistemolgicos, econmicos, sociales, raciales, de clase,etc. Una exigencia tica fundamental ante la cual siempre deboestar atento es la que me impone el conocimiento de mis propioslmites. Y es que no puedo asumir plenamente el magisterio sinensear, o enseando mal, desorientando, falseando. En realidad, nopuedo ensear lo que no s. No enseo lcidamente cuando apenas
s lo que enseo, sino cuando conozco el alcance de mi ignorancia,cuando s lo que s y lo que no s.
Slo cuando s cabalmente que no s o lo que no s, hablo delo no sabido no como si lo supiese, sino como una ausencia deconocimiento superable. Y as es como parto mejor para conocerlo an no sabido.
Difcilmente cumplo con esta exigencia sin humildad. Si no soy
humilde, me niego a reconocer mi incompetencia, que es el mejor
camino para superarla. Y la incompetencia que escondo y disimuloacaba por, desnudndose, desenmascararme.
Lo que se espera de quien escribe con responsabilidad es labsqueda permanente, insaciable, de lapureza que rechaza la hi-pocresapuritana o la desfachatez del desvergonzado. Lo que se esperade quien ensea, hablando o escribiendo, en ltima instancia tes-timoniando, es que sea rigurosamente coherente, que no se pierdaen la enorme distancia entre lo que hace y lo que dice.
Cumpliendo ahora la vieja promesa de escribir Cartas a Cristina,en que hablo de mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mimadurez, de lo que hice con la ayuda de otros y el desafo de lapropia realidad, tendra que percibir -a mi modo de ver-, como
condicin sine qua non para escribir, que debo ser leal tanto a lo
INTRODUCCIN
que viv como al tiempo histrico en que escribo sobre lo vivido.Y es que cuando escribimos no nos podemos eximir de 1 G condicin
de seres histricos que somos. De seres insertados en las tramas
sociales en que participamos como objetos y sujetos. Cuando hoy,
tomando distancia, recuerdo los momentos que viv ayer, debo ser,al describir la trama, lo ms fiel que pueda a lo sucedido, pero porel otro lado debo ser fiel al momento en que reconozco y describoel momento vivido. Los "ojos" con los que "reveo" ya no son los"ojos" con los que "vi". Nadie habla de lo que ya pas a no serdesde y en la perspectiva de lo que estpasando. Lo que no me
parece vlido es pretender que lo que pas de cierta manera de-bera haber pasado como posiblemente pasara en las condiciones
diferentes de hoy. Por ltimo, el pasado se comprende, no se
cambia.En este sentido. al referirme, por ejemplo, en diferentes mo-
mentos de estas cartas, a las tradiciones autoritarias de la sociedad
brasilea, al todopoderosismo de los seores sobre tierras y per-sonas, tambin est implcito -cuando no explcito- el reconoci-miento de que hoy vivimos una de las situaciones histricas mssignificativas de nuestra vida poltica en lo que toca al aprendizaje
democrtico.En la historia, hemos llegado a ser capaces de vedar a un presi-
dente' que, elegido por el pueblo por primera vez despus detreinta aos de rgimen popular arbitrario, traicion a su propiopueblo. Si las cosas no se dieron con el rigor que se esperaba, si
todava no se ha llegado a las ltimas consecuencias, debemosconvenir en que vivimos un proceso. Lo que nos cabe hacer, re-
conociendo la naturaleza del proceso, la resistencia a la seriedady a la decencia que entre nosotros ha caracterizado al poder do-minante, es fortalecer las instituciones democrticas.
Lo que debe preocuparnos es mejorar la democracia y no ape-drearla, suprimirla, como si fuera la razn de la desvergenza
imperante. Debemos preocuparnos por fortalecer el Congreso. Losque actan contra l, los que lo acorralan, son los enemigos de la
libertad. Hay tantas probabilidades de que en el Congreso' hayahombres y mujeres corruptos como de que los haya decentes. Perotambin hay corruptos en otras instituciones. Considerando que
somos seres finitos, sujetos a la tentacin, lo que debemos hacer
es perfeccionar las instituciones, reduciendo las facilidades para
las prcticas antiticas.
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 10/141
20 INTRODUCCIN
Dondequiera que hoy en el mundo se est poniendo al desnudola corrupcin, castigando con mayor eficacia a los culpables, esobra de la democracia y no de dictaduras. Lo que debemos hacer,repito, es mejorar la democracia, hacerla ms eficaz, reduciendo,
por ejemplo, la distancia entre el elector y el elegido. El votodistrital acorta la distancia, posibilita que el elector fiscalice real-mente al candidato que vot y, haciendo menos dispendioso elpleito, posibilita su mayor seriedad. No es con regmenes de ex-cepcin como le ensearemos democracia a nadie; no es con unaprensa amordazada como aprenderemos a ser prensa libre; no esen el mutismo corno aprenderemos a hablar, ni es en la licenciacomo aprenderemos a ser ticos.
Hay algo que se ha dado entre nosotros casi accidentalmente,
y que debera ir hacindose costumbre por lo evidente de su ne-cesidad: la unidad pragmtica de las izquierdas. No se explica quecontinuemos separados en nombre de divergencias a veces adver-
biales, ayudando de esa forma a la derecha singular, que se fortalecefrente a la fragilidad provocada por el antidilogo de las izquierdasentre s.
Una de las exigencias de la posmodernidad progresista es queno estemos demasiado seguros de nuestras certezas, al contrariode la exageracin de certezas de la modernidad. Tambin se im-pone el dilogo entre los diferentes, para que as podarnos contra-decir, con posibilidades de victoria, a los antagnicos. Lo que nopodemos hacer es transformar una divergencia adjetiva en sustan-
tiva; promover un desacuerdo conciliable al rango de obstculoinfranqueable; tratarnos entre las izquierdas como si estuvisemos
entre la izquierda y la derecha: haciendo pactos entre nosotros, enlugar de profundizar en el dilogo necesario.
Es evidente que mis nietos y mis nietas vern y vivirn un tiempoms creador, menos malvado y perverso que el que yo vi y viv,pero tuve y tengo la alegra de escribir y estar escribiendo sobrelo que, ocurriendo ahora, anuncia lo que vendr.
Es con ese espritu enraizado en el ahora con el que vuelvo apensar lo que viv. Por tal motivo estas cartas, que no escondennostalgias, en ningn momento son nostlgicas.
PRIMERAS PALABRAS
Mi experiencia del exilio no debe de haber sido ni la ms ni lamenos rica en cartas a amigos y amigas. Mucho ms constante eincluso intensa fue mi correspondencia con estudiantes o maestros
que, al pasar por Santiago o al ser informados en sus pases sobrelo que yo haba hecho en el Brasil y continuaba haciendo, demanera adecuada, en Chile, me escriban, ya para continuar eldilogo antes iniciado, ya para iniciar plticas, algunas de las cualesprosiguen hasta hoy. Ese proceso me acompa en mis andanzasde exiliado. De Chile a Estados Unidos, de Estados Unidos a Suiza,
donde viv diez aos.No importa por qu razn despertamos un da en tierra extraa.
El hecho de experimentarlo trabaja, con el tiempo, para que nuevas
situaciones nos re-pongan en el Mundo. Lo mismo ocurre conquien se qued en su tierra de origen. La historia no se va a detenerpor ellos y ellas, a la espera de que el tiempo de nuestra ausenciapase y al final podamos volver a decirles en el primer encuentro,
que no sera un reencuentro: "como te iba diciendo".Las cosas cambiaron y nosotros tambin. A estas alturas estoy
seguro de que debo advertir a lectores y lectoras que ya han ledoanteriores reflexiones sobre el exilio en uno u otro de mis libros,
que no me estoy desdiciendo. De ninguna manera. En los "basti-
dores" de estas necesarias "re-posiciones" en el mundo, en el mun-do de los que cambiaron de mundo y en el original de los que sequedaron, porque pudieron o porque hicieron posible, con valor,
el acto de quedarse, existe todo el dramatismo, de que tanto hehablado, del desarraigo. Existe la plena necesidad, vivida con an-gustia, de aprender la gran leccin histrico-cultural y poltica de,
ocupndonos en el contexto prestado, hacer del nuestro, que no
abandonarnos pero del que estamos lejos, nuestra pre-ocupacin.*
Cuando las razones que nos empujan de nuestro contexto haciaotro contexto diferente son de naturaleza visiblemente poltica, la
* Vase Paulo Freire, Pedagoga de la esperanza, un reencuentro con la "Pedagoga
del oprimido", Mxico, Siglo XXI, 1994.
[21]
I
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 11/141
22 PRIMERAS PALABRAS 23PRIMERAS PALABRAS
posible correspondencia entre los que parten y los que se quedancorre indiscutiblemente el riesgo de crearle problemas a ambaspartes. Uno de ellos es el miedo, bastante concreto, a la persecu-cin, tanto del exiliado y su familia como del que se qued en el
pas. Podra escribir largas pginas, en un estilo de "aunque ustedno lo crea", sobre persecuciones sufridas por exiliados y sus familias
y por brasileos y brasileas que aqu se quedaron y a quienesalgn amigo menos cauteloso escribi cartas insensatas o demasiadobien escritas que no pudieron ser correctamente comprendidas porlos maestros de la censura.
Nunca olvido, por ejemplo, la posibilidad que tuvimos ciertatarde en Santiago, ofrecida por un socilogo radioaficionado que
trabajaba en Naciones Unidas, de conversar, por intermediacinde otro radioaficionado de Recife, con nuestros familiares. Fuimosabsolutamente cautelosos. Palabras medidas. Conversacin pura-mente afectiva.
A continuacin, el mismo amigo se ofreci para que el polticopaulista Plnio Sampaio, exiliado como yo, hablase con su familiaen So Paulo por intermediacin de otro radioaficionado, casual-mente amigo de Plnio. Yo estaba al lado de Plnio y recuerdocomo si fuese ahora que en cierto momento le habl al amigo de
la nostalgia que tena de las serenatas que hacan o en que parti-
cipaban juntos, y aadi que estaba seguro de que pronto -esasseguridades de los nostlgicos- estaran juntos cantando y oyendocantar.
A la escucha estaba uno de esos genios de los "servicios deinteligencia". Imagino la alegra con que comunic a su no menosgenial jefe que Plnio Sampaio se preparaba para regresar y orga-nizar Ia guerrilla en So Paulo.
Sera la primera guerrilla de tocadores de serenata, a la queciertamente no faltaran Slvio Caldas y Nelson Gonalves. Resul-tado: al amigo de Plnio le cancelaron su licencia para operar comoradioaficionado, suspendindole as su entretenimiento de fin de
semana. No slo su entretenimiento, sino principalmente su posi-bilidad de ayudar y de servir a otros -sueo de los radioaficiona-
dos-, adems de haber quedado, de aquella tarde en adelante, bajola mira irracional de los agentes de la represin.
Por todo esto siempre fui muy parsimonioso en relacin con elhorizonte de amigos o amigas a quienes escriba en el Brasil en
los tiempos del exilio, as corno bastante discreto en cuanto a lo
que escriba. Tema crear dificultades a mis amigos por causa de
alguna frase mal pensada.Adems de mi madre, que muri antes de que yo pudiese volver
a verla y a quien escriba casi semanalmente, aunque fuese slo
una postal, de mis hermanos y mi hermana, una prima, mis cuadosy dos sobrinas, una de ellas Cristina, haba corno mximo unadocena de amigos y amigas a quienes escriba de vez en cuando.
Estoy convencido, inclusive, de que nosotros, hombres y mujeres
que vivimos la trgica negacin de nuestra libertad, desde el dere-
cho al pasaporte hasta el ms legtimo derecho de volver a casa,
pasando por la prerrogativa de escribir despreocupadamente cartas
a nuestros amigos, deberamos decir constantemente a los jvenesde hoy, muchos de los cuales ni siquiera haban llegado al mundopara aquel entonces, que todo eso es verdad. Que todo eso ymucho, muchsimo ms que eso, sucedi.
La inhibicin que se nos impuso para limitar nuestro derecho
de escribir cartas, las fantasas diablicas y estpidas alimentadaspor los rganos de la represin por causa de tal o cual sustantivo,
de esta exclamacin o de aquella interrogacin, o por causa de esos
inocentes tres puntitos casi siempre injustificados, las supuestas
reticencias, todo eso era slo un segundo en el tiempo inmenso en
el que el arbitrio militar se mova encarcelando, torturando hastamatar, haciendo desaparecer personas, ensangrentando cuerposque despus de las clebres "sesiones de la verdad" volvan a susceldas casi sin vida. Cuerpos entorpecidos pero llenos de dignidad,
en macabro desfile por el corredor, desnudw y manchados, antelas celdas en que sus compaeros y/o compaeras esperaban queles llegara el momento. Es preciso decir, volver a decir, mil veces
decir que todo esto sucedi. Decirlo con mucha fuerza para que
nunca ms, 3 en este pas, tengamos que decir otra vez que estas
cosas sucedieron.Un da, en una tarde del invierno ginebrino, recib una breve
carta de mi madre. Triste, ms que triste ofendida, me deca queno comprenda la razn por la que yo haba dejado de escribirle.Un poco ingenuamente me preguntaba si haba dicho algo equi-
vocado en alguna de sus cartas pasadas. Lo ltimo que hubierapensado era que, por mald^d, solamente por maldad, algn bur-
crata del golpe interceptara mis cartas o las postales que le enviaba
todas las semanas. Cartas de puro cario, de pura esperanza, de
alegra de nio. Cartas en las que jams, ni siquiera metafrica-
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 12/141
24 PRIMERAS PALABRAS
mente, se haca referencia a la poltica brasilea. Era pura maldad.Entonces le escrib seis cartas, dirigindolas a amigos en frica,
en los Estados Unidos, en Canad, en Alemania, pidindoles quese las enviasen a su direccin de Campos, en el estado de Ro de
Janeiro. Obviamente, a cada uno le expliqu la razn de mi pedido.Algn tiempo despus ella me escribi felicsima, contndome de
la alegra de estar recibiendo cartas mas de tan diferentes lugaresdel mundo.
Entonces debe de haber comprendido la maldad que haba pro-vocado mi silencio, roto por la solidaridad de mis amigos, a quienesescrib agradeciendo, en mi nombre y en el de ella, su gesto fra-ternalmente amoroso.
Hubo un tiempo en que la represin se intensific y la corres-pondencia necesariamente disminuy, se hizo escasa. Fue el perio-
do inaugurado por el AI-5 (Acto Institucional nmero 5, del 13 dediciembre de 1968). 4 Mi madre y los miembros de mi familia apenas
me escriban.En aquel periodo hubo personas de las que supe que estuvieron
en Ginebra, no importa por qu motivo, que evitaron visitarnos.Tal vez por miedo de que al volver a Brasil los llamaran parapreguntarles qu haban odo de m, si estaba pensando en regresarpara organizar una guerrilla. El poder arbitrario logra imponerse
entre otras razones porque, introyectado como miedo, pasa a ha-bitar el cuerpo de las personas y a controlarlas as a travs de ellas
mismas. De ellas mismas o tal vez, dicho con ms rigor, a travsde ellas como seres duales y ambiguos: ellas y el opresor que habita
en ellas. Pero tambin hubo, y fueron la mayora, personas quenos buscaron. Y los que nos buscaban no fueron solamente los ylas que concordaban polticamente con nosotros, con nuestra po-sicin; hubo tambin quienes, siendo de otra lnea, nos traan su
solidaridad. Para no cometer ninguna injusticia provocada por lasfallas de nuestra memoria, omito los nombres de los y de las que
nos confortaron con su presencia amigable en nuestra casa. Estoyseguro de que las y los que pasaron por nuestra casa, dando tes-ti monio de su afecto, se acordarn si leen este libro. A ellas y aellos vaya una vez ms nuestro agradecimiento, despus de tantotiempo.
Una de aquellas visitas nos provoc inmenso dolor. Era unajoven pareja con una hijita de tres o cuatro aos. Acababan de
llegar a Ginebra y se dirigan a Pars.
PRIMERAS PALABRAS 25
El joven era un mdico sin mayores compromisos polticos, pero
absolutamente solidario con su mujer. Ella s estaba involucrada
en actividades contra la dictadura. Semi o casi destruida, "hecha
trizas" emocionalmente, se sala a veces de lo concreto convencida
de estar viviendo en el momento lo que narraba, a veces con muchavehemencia, y de repente se encoga sobre s misma hasta casidesaparecer en la silla frente a nosotros. En ocasiones deca cosascuya inteligencia slo sospechbamos. Retazos de discursos apenasimaginados ayer en la celda sobre sus terribles experiencias, opronunciados en ella en una situacin de mximo riesgo.
Catlica, trabajaba en uno de los movimientos clandestinos,'nica oportunidad que los militares golpistas dejaban a los jvenes
en aquella poca. En realidad, el golpe cerr no slo las puertassino hasta las entreaberturas polticas a quienes lo rechazaban, conexcepcin del partido de oposicin que l mismo cre para hablarde democracia y que irnicamente, o ms que irnica, dialctica-
mente, la historia transform en un verdadero partido de oposi-cin."
Cay prisionera, y a ello sigui inmediatamente la tortura, 7 porcuyas ms diferentes y caprichosas formas de hacer sufrir tuvo que
pasar. Nos habl por ms de tres horas. La escuchamos como eranuestro deber de compaeros escucharla. La escuchamos sin decir
o siquiera insinuar un basta, convencidos de que nuestro sufri-miento de atentos oyentes jams se comparara con el de ella, quesufriera el dolor en su cuerpo desgarrado por los azotes y cuyamemoria, revivida entonces, ella reincorporaba al cuerpo quesufra
y agonizaba de nuevo.
Fue la persona en quien, en toda mi experiencia de vida hastahoy, he sentido ms la necesidad de hablar de su propio padeci-miento, de su humillacin, de la negacin de su ser, del cero a laizquierda al que haba sido reducida, junto con una profunda tris-teza: la de que tales cosas scan posibles. Que haya personas capacesde hacerlas. Ella hablaba casi siempre corno si estuviese discurrien-
do sobre una obra de ficcin. Y lo trgico para nosotros, aquellatarde en nuestro departamento de Ginebra, era saber que en elBrasil de aquellos das la ficcin era tratar a los presos con dignidad
y respeto.
De repente llor discretamente. Se rehizo un poco y entonceshizo la afirmacin fundamental: "Un da, Paulo -me dijo tranquila
y mansamente, a pesar de la tensin que debe de haber causado
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 13/141
26 27PRIMERAS PALABRAS PRIMERAS PALABRAS
en ella la experiencia de la que acababa de empezar a hablar- yoya estaba en la posicin regular para comenzar la sesin del pau-de-arara. Habl y dije muy calmada: estoy pensando ahora en cmo
los ve Dios a ustedes en este momento. Armados, monstruosos,
robustos, prontos para continuar la destruccin de mi cuerpo fr-gil, pequeo, indefenso."
Visiblemente ambiguos, como quien ms bien no cree en Dios,pero por las dudas es mejor creer aunque sea un poco, los hombres
permanecieron una fraccin de tiempo indecisos y despus comen-
zaron a desatarla, entre rezongos, y uno de ellos que hablaba ennombre del grupo hasta se arriesg a decir: "Est bien, por hoy tevas a salvar, pero que Dios cambi, eso s, cambi. Es incompren-sible que pueda ayudar a subversivos como t y a los padres ymonjas como esos que andan por ah."
Ya de pie, para abrazarnos, ella dijo la frase que probablementems me marc: "Es terrible, Paulo, pero la nica vez que aquellos
hombres dieron seal de ser humanos fue cuando los movi elmiedo. No los conmovi la fragilidad de mi cuerpo. Slo el miedode la posibilidad del infierno, inaugurado por un pau-de-arara sui
generis, los hizo retroceder de la maldad sin lmites a la que mesometan."
Lo ms importante, sin embargo, de aquella tarde fue que lajoven pareja, a pesar del inenarrable sufrimiento que haba expe-rimentado y continuaba experimentando, no revel siquiera unavez, ni siquiera como recelo, la intencin de hundirse en una visin
negativa, fatalista de la historia. De una historia slo de maldad,
de ruindad, sin justicia. Ambos se daban cuenta de que la maldadexista y existe. Haban sido y continuaban siendo objeto de ella,pero se negaban a aceptar que no se puede hacer nada ms quecruzarse de brazos y, dcilmente, bajar la cabeza a la espera delcuchillo.
Fue en esa poca, a comienzos de los aos setenta, cuandocomenc a recibir las cartas de Cristina, adolescente, curiosa noslo de cmo vivamos en Suiza, sino tambin de la renombradabelleza del pas, del perfil de su democracia, de la proclamadaeducacin de su pueblo, de los niveles de su civilizacin. Algo deverdad, algo de mito. Belleza real: montes, lagos, campos, paisajes,
ciudades postales. Fealdad de los prejuicios contra la mujer, contra
los negros, contra los rabes, contra los homosexuales, contra los
trabajadores inmigrantes.
Respecto a la puntualidad, virtud; servilismo al horario, buro-
cratizacin mental, enajenacin.De casi todo eso le hablaba a Cristina, como es posible hacerlo
a una adolescente. Pero tambin le hablaba de otras cosas. De mi
nostalgia de Brasil, que vena desde el comienzo del exilio, princi-palmente en Chile, aprendiendo a limitarla, a no permitir que se
transformase en melancola. Le hablaba de mi trabajo en el ConsejoMundial de Iglesias, de algunos de mis viajes, de nuestra vidacotidiana en Ginebra.
Antes de Cristina, en mi primera poca de exiliado, la de Chile,despus de dos meses en Bolivia, tuve otra corresponsal, Natercin-
ha, prima de Cristina. Con ella compart el asombro y la alegradel nio en que me transform nuevamente no slo cuando vi por
vez primera la nieve que caa en Santiago, en las proximidades dela cordillera donde vivamos, sino tambin cuando sal a la calle a"aniarme" haciendo bolas de nieve y exponindome por entero
a la blancura que caa en forma de copos sobre el pasto, sobre micuerpo tropical.
El tiempo pasaba. Las cartas de Cristina continuaban llegando.
Sus indagaciones aumentaban. Se acercaba el momento de queingresara a la universidad, y fue por ese tiempo cuando, una tarde
de verano, me lleg una carta suya con la indita pero tal vezprevisible curiosidad: "Hasta entonces -deca- slo conoca a mito por los testimonios de mi mam, de mi pap y de mi abuelita."Ahora comenzaba una tmida intimidad con el otro Paulo Freire,el educador. Y estalla la solicitud, cuya respuesta he comenzado
hace tanto tiempo y slo ahora empiezo a concluir. "Me gustara
-me deca- que me fueses escribiendo cartas contando algo de tupropia vida, de tu infancia, y que poco a poco me fueras relatandolas idas y venidas por las que te fuiste transformando en el educadorque hoy eres."
Todava me acuerdo cunto me cimbr la lectura de aquellacarta, y empec a pensar en la manera de responderle. En el fondo,
lo que tena frente a m, en mi mesa de trabajo, en la carta inteli-gente de mi sobrina, era la propuesta de un proyecto no slo viable
sino tambin interesante. Interesante sobre todo, pensaba yo, si alescribir las cartas solicitadas me explayase en el anlisis de asuntossobre cuya comprensin pusiese a prueba mi posicin. Fue enton-
ces cuando me surgi la idea de, en el futuro, juntar mis cartas y
publicarlas en forma de libro. Libro al que no podran faltar re-
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 14/141
28 PRIMERAS PALABRAS
ferencias variadas a los momentos de mi prctica a lo largo de losaos.
Me dediqu entonces a recolectar datos, a poner en orden viejas
fichas, con observaciones que hiciera en diferentes momentos de
mi prctica. Empec tambin a conversar con amigos sobre elproyecto, recogiendo sus impresiones, sus crticas. Mesas de cafsde Ginebra, Pars o Nueva York posibilitaron algunas de esas con-versaciones, en las que el libro fue tomando forma incluso antes
de llegar al papel, y en las que fui percibiendo la necesidad dedejar claro desde un principio que, por un lado, las experienciasde las que hablara no me pertenecan con exclusividad, y por elotro que, aun cuando mi intencin fuese la de escribir un conjunto
de textos autobiogrficos, no podra dejar de hacer, evitando cual-quier ruptura entre el hombre de hoy y el nio de ayer, referenciaa ciertos acontecimientos de mi infancia, de mi adolescencia y de
mi juventud. Porque esos momentos, por lo menos en algunos
aspectos, estn profundamente ligados a las opciones que iluminanel trabajo que he venido realizando como educador. Sera unaingenuidad pretender olvidarlos o separarlos de las actividadesms recientes, fijando rgidas fronteras entre stas y aqullas. Enefecto, un corte que separase en dos al nio del adulto que seviene dedicando, desde el comienzo de su juventud, a un trabajo
de educacin en nada podra ayudar a la comprensin del hombrede hoy que, tratando de preservar al nio que un da fue, tambinbusca ser el nio que no pudo ser.
Realmente creo que es interesante llamar la atencin, no slode Cristina sino tambin de los probables lectores del libro que
estas cartas constituirn, sobre el hecho de que, al poner en elpapel las memorias de los sucesos, es posible que la propia distanciaque hoy me separa de ellos interfiera, alterando la exacta maneraen que se dieron en la narracin que hago de ellos. De cualquiermanera, sin embargo, todas las veces que me refiero, tanto en estas
cartas como en la Pedagoga de la esperanza, a antiguas tramas en
las que me he visto envuelto, hago un serio esfuerzo por mante-nerme lo ms fiel posible a los hechos relatados. En este tipo detrabajo no podra, por ejemplo, escribir sobre la mudanza de nues-tra familia, en 1932, de Recife a Jaboato, si nos hubisemos mu-dado de un barrio a otro en la propia ciudad de Recife. Pero esprobable que al describir la mudanza aumente algunos pormenores
que se habrn incorporado a la memoria de lo sucedido a lo largo
PRIMERAS PALABRAS 29
de mi vida y que hoy se me presentan como concretos, comorecuerdos incontestables.
En este sentido es imposible escapar de la ficcin en cualquier
experiencia de recordar. Eso, o algo muy parecido, fue lo que
escuch de Piaget en su ltima entrevista para la tele v isin suizade Ginebra, antes de mi regreso del exilio en 1980. l hablabaprecisamente de ciertas traiciones a las que la memoria de loshechos est siempre sujeta cuando nosotros, distantes de los he-chos, los invocamos.
Hablando de Jaboato, difcilmente podra olvidar la existencia(le las dos bandas de msica -la Parroquial y la de la Red FerroviariaFederal- y sus retretas, pero al hacerlo puedo haber introducido
algn elemento que se incorpor a mi recuerdo por alguna razn
y que hoy tengo como indiscutiblemente recordado y no comoinsertado en mi recuerdo.
Al referirme al seor Armada y a lo que representaba para losnios que vivan el peligro de llegar a matricularse en su escuela,no s, tal vez haya fantaseado en algn momento. El seor Armadaexisti de veras, sin embargo, as como su fama de maestro deescuela autoritario y duro.
Insistiendo en la presencia de esos riesgos me gustara decirfinalmente que no me inhiben, pero que me siento en la obligacin
(le subrayarlos, lo que no hara si las cartas a Cristina fuesen unaobra de ficcin, partiendo de la existencia de la propia Cristina.Cristina Freire Bruno, mi sobrina, psicoterapeuta en Campos, es-
tado de Rio de Janeiro, ante quien hoy cumplo mi promesa hecha
hace mucho tiempo.
Ms vale tarde que nunca.
So Paulo, febrero de 1994
PAULO FREIRE
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 15/141
PRIMERA CARTA
Volverme sobre mi infancia remota es un acto decuriosidad necesario.
Cuanto ms me vuelvo sobre mi infancia distante, tanto ms des-cubro que siempre tengo algo que aprender de ella. De ella y demi dificil adolescencia. Y es que no hago este retorno como quiense mece sentimentalmente en una nostalgia lloricona o corno quien
trata de presentar la infancia y la adolescencia poco fciles comouna especie de salvoconducto revolucionario. sta sera, por lodems, una pretensin ridcula.
En mi caso, sin embargo, las dificultades que tuve que enfrentarcon mi familia en la infancia y en la adolescencia forjaron en miser, no una postura cmoda frente al desafo, sino, todo lo con-trario, una apertura de curiosidad y de esperanza al mundo. Jams,ni siquiera cuando an me resultaba imposible comprender elorigen de nuestras dificultades, me he sentido inclinado a pensarque la vida era lo que era y que lo mejor que se poda hacer frentea los obstculos era simplemente aceptarlos tal como eran. Alcontrario, desde la ms tierna edad ya pensaba que el mundo tena
que ser transformado. Que en el mundo haba algo equivocadoque no poda ni deba continuar. Tal vez ste fuese uno de losaspectos positivos de lo negativo del contexto real en que mi familia
se mova: el que, al verme sometido a ciertos rigores que otrosnios no sufran, fuese capaz de admitir, por la comparacin desituaciones contrastantes, que el mundo tena algo equivocado quenecesitaba reparacin. Aspecto positivo que hoy vera en dos mo-mentos significativos:
1] el de, experimentndome en la carencia, no haber cado enel fatalismo;
2] el de, nacido en una familia de formacin cristiana, no ha-berme orientado a aceptar la situacin como expresin de la vo-luntad de Dios, comprendiendo, por el contrario, que haba algoequivocado en el mundo que precisaba reparacin.
Mi posicin desde entonces ha sido la del optimismo crtico,
[31
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 16/141
PRIMERA CARTA 3332 PRIMERA CARTA
vale decir, la de la esperanza que no existe fuera de la acometida.Tal vez me venga de aquella fase, la de la infancia remota, el hbito
que hasta el da de hoy me acompaa de entregarme de vez encuando a un profundo recogimiento sobre m mismo, casi como
si estuviese aislado del resto, de las personas y las cosas que merodean. Recogido sobre m mismo, me gusta pensar, encontrarmeen el juego aparente de perderme. Casi siempre me recojo as, enindagaciones, en el sitio ms apropiado, mi espacio de trabajo.Pero tambin lo hago en otros espacios y tiempos.
As, volverme de vez en cuando a mi infancia remota es param un acto de curiosidad necesario. Al hacerlo tomo distancia de
ella, la objetivo, buscando la razn de ser de los hechos en los queme vi envuelto y de sus relaciones con la realidad social en la queparticip. En este sentido la continuidad entre el nio de ayer yel hombre de hoy se hace ms clara, gracias al esfuerzo reflexivo
que hace el hombre de hoy para comprender las formas en que
el nio de ayer, en sus relaciones en el seno de su familia, en suescuela o en las calles, vivi su realidad. Pero por otro lado laatribulada experiencia del nio de ayer y la actividad educativa, ypor lo tanto poltica, del hombre de hoy, no podrn ser compren-
didas si se toman como expresiones de una existencia aislada. Seraimposible negar su dimensin particular, pero sta no es suficiente
para explicar el significado ms profundo de mi quehacer. Tantode nio como de hombre me experiment socialmente y en lahistoria de una sociedad dependiente, participando desde muytemprano en su terrible dramatismo. Es bueno subrayar desdeluego que es en ste en quien se encuentra la razn objetiva que
explica el creciente radicalismo de mis opciones. Estaran equivo-cados, corno por lo dems siempre lo estn, aquellas o aquellosque quisiesen ver en este radicalismo -que por cierto jams se
transform en sectarismo- la expresin traumtica de un nio quese hubiese sentido no amado o desesperadamente solo.
De esta forma, mi rechazo radical de la sociedad de clases, porser necesariamente violenta, sera, para esos posibles analistas, elmodo en que estara expresndose hoy el "desencuentro" afectivoque habra yo vivido en mi infancia.
Sin embargo, en realidad no fui un nio desesperadamente solo,
ni tampoco un nio no amado. Jams me sent ni siquiera amena-
zado por la duda sobre el cario que se tenan mis padres, como
tampoco de su amor por nosotros, por mis hermanos, por mi
hermana y por m. Y debe de haber sido esa seguridad la que nosayud a enfrentar razonablemente el problema real que nos afligidurante gran parte de mi infancia y adolescencia: el del hambre.
Hambre real, concreta, sin fecha sealada para partir, aunque no
tan rigurosa y agresiva como otras hambres que conoca. De cual-quier manera, no era el hambre de quien se opera de las amgdalas
ni la de quien hace dieta por elegancia. Nuestra hambre, por elcontrario, era la que llegaba sin pedir permiso, la que se instalaba
y se acomodaba y se iba quedando, sin fecha para partir. Hambreque de no ser amenizada, como lo fue la nuestra, va transformandoel cuerpo de las personas, haciendo de l muchas veces una escul-
tura de aristas, angulosa. Va afinando las piernas, los brazos, losdedos. Va escarbando las rbitas en las que los ojos casi se pierden.Como era el hambre ms dura de muchos compaeros nuestros,
y contina siendo el hambre de millones de brasileos y brasileas
que por ella mueren anualmente.
Cuntas veces fui vencido por ella sin tener con qu resistir asu fuerza, a sus "ardides", mientras trataba de hacer mis tareasescolares. A veces me haca dormir de bruces sobre la mesa deestudio, como si estuviese narcotizado. Y cuando reaccionandofrente al sueo que trataba de dominarme abra grandes los ojos
y los fijaba con dificultad en el texto de historia o de cienciasnaturales -"lecciones" de mi escuela primaria-, era como si laspalabras fueran trozos de comida.
En otras ocasiones me era posible, con mucho esfuerzo, leerlas
una por una, pero no siempre consegua comprender el significado
del texto que conformaban.Muy lejos estaba yo, en aquella poca, de participar en una
experiencia educativa en la que educandos y educadores, en tanto
lectores y lectoras, se supiesen tambinproductores de la inteligencia
de los textos. Experiencia educativa en la cual la comprensin delos textos no estuviese depositada por su autor o autora, a la espera(le que los lectores la descubriesen. Entender un texto era princi-palmente memorizarlo mecnicamente, y la capacidad de memo-rizarlo era apreciada como seal de inteligencia. Cuanto ms me
senta, entonces, incapaz de hacerlo, tanto ms sufra por lo queene pareca mi tosquedad insuperable.
Fue necesario que viviese muchos momentos como aqul, pero
principalmente que comenzase a comer mejor y ms seguido, a
partir de cierto tiempo, para que finalmente percibiese que mi
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 17/141
34 35PRIMERA CARTA PRIMERA CARTA
tosquedad no era tan grande como pensaba. Por lo menos no eratan grande como el hambre que yo tena.
Aos ms tarde, como director de la divisin de educacin deuna institucin privada en Recife, me sera fcil comprender cun
difcil les resultaba a los nios proletarios, sometidos al rigor deun hambre mayor y ms sistemtica que la que padeciera yo y sinninguna de las ventajas de que yo haba disfrutado como nio dela clase media, alcanzar un ndice razonable de aprendizaje.
No precisaba consultar estudios cientficos acerca de la relacin
entre la desnutricin y las dificultades de aprendizaje. Yo tena unconocimiento de primera mano, existencial, de esa relacin.
Poda verme en aquel perfil raqutico, en los ojos grandes, aveces tristes, en los brazos alargados, en las piernas flacuchas demuchos de ellos. En ellos reencontraba tambin a algunos de miscompaeros de infancia que, si an estn vivos, posiblemente noleern el libro que surge de estas cartas que escribo ni sabrn que
ahora me refiero a ellos con respeto y nostalgia. Toinho Morango,Baixa, Dourado, Reginaldo.
Sin embargo, al referirme a la relacin entre las condicionesdesfavorables concretas y las dificultades de aprendizaje debo dejarclara mi posicin frente a la cuestin. En primer lugar, de ninguna
manera acepto que esas condiciones sean capaces de crear, enquien las experimenta, una especie de naturaleza incompaffile conla capacidad de escolarizacin. Lo que ha estado sucediendo esque generalmente la escuela autoritaria y elitista que existe noconsidera, ni en la organizacin de sus planes de estudio ni en lamanera de tratar sus contenidos programticos, los saberes que sevienen generando en la cotidianeidad dramtica de las clases so-
ciales sometidas y explotadas. Se pasa por alto que las condicionesdifciles, por ms aplastantes que sean, generan en los y las que
las viven saberes sin los cuales no les sera posible sobrevivir. Enel fondo, saberes y cultura de las clases populares dominadas, que
experimentan diferentes niveles de explotacin y de conciencia dela propia explotacin. Saberes que en ltima instancia son expre-siones de su resistencia.
Estoy convencido de que las dificultades referidas disminuiransi la escuela tomase en consideracin la cultura de los oprimidos,su lenguaje, su forma eficiente de hacer cuentas, su saber fragmen-tado del mundo desde el cual, finalmente, transitaran hasta el
saber ms sistematizado, que corresponde a la escuela trabajar.
Obviamente no es sta tarea que deba ser cumplida per la escuelade la clase dominante, pero s es tarea que han de realizar en laescuela de la clase dominante, entre nosotros, ahora, educadores
y educadoras progresistas que viven la coherencia entre su discurso
y su prctica.Muchas veces, en mis constantes visitas a las escuelas, cuando
conversaba con unos y con otros, y no slo con las maestras, ima-ginaba de un modo bastante realista cunto les estara costandoaprender sus lecciones, desafiados por el hambre cuantitativa y
cualitativa que los consuma.En una de aquellas visitas una maestra me habl, muy preocu-
pada, de uno de ellos. Discretamente hizo que dirigiese mi atencin
hacia una figurita menuda que, en un rincn de la sala, parecaestar ausente, distante de todo lo que suceda a su alrededor. "Partede la maana -dijo-- se la pasa durmiendo. Sera una violenciadespertarlo. No lo cree usted? Qu hago con l?"
Ms tarde supimos que Pedrito era el tercer hijo de una familianumerosa. Su padre, trabajador de una fbrica local, no ganaba lo
suficiente para ofrecer a su familia el mnimo de condiciones ma-
teriales que requeran. Vivan en promiscuidad en un mocambos
precario. Pedrito no slo casi no coma nada sino que adems tena
que trabajar para ayudar a su familia a subsistir. Venda frutas por
las calles, cargaba las compras del mercado popular de su barrio.En ltima instancia, la escuela era para l como una especie de
parntesis, un espacio-tiempo donde descansaba de su cansancio
diario. Pedrito no era una excepcin, y haba situaciones peores
que la de l. Todava ms dramticas.
Al mirarlos, al conversar con ellos y con ellas, recordaba lo quehaba representado tambin para m estudiar con hambre. Meacordaba del tiempo que perda diciendo y repitiendo, con los ojoscerrados y el cuaderno en las manos: Inglaterra, capital Londres,
Francia, capital Pars, Inglaterra, capital Londres. "Reptelo, rep-
telo que te lo aprendes" era la sugerencia ms o menos generalizadaen la poca de mi niez. Sin embargo, cmo aprender si la nica
geografa posible era la de mi propia hambre? La geografa de lashuertas ajenas, de las huertas de mangos, de guanbanos, de cao-bas, de pitangas, geografa que Temstocles -mi hermano inmedia-tamente mayor- y yo sabamos, sa s, de memoria, palmo a palmo.
Conocamos sus secretos y tenamos en la memoria los caminos
ms fciles, que nos llevaban a las mejores frutas.
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 18/141
36 PRIMERA CARTA
Conocamos los lugares ms seguros donde, cuidadosamente,entre hojas secas, acogedoras, tibias, escondamos los pltanos to-
dava "en vez"" que as "arropados" maduraban "resguardados" de
otras hambres, as como, y principalmente, del "derecho de pro-
piedad" de los dueos de las huertas.Uno de esos dueos de huerta me descubri un da, de maana
temprano, tratando de robar de su huerta una papaya preciosa.Apareci frente a m inesperadamente, sin dejarme oportunidadde huir. Debo haber palidecido. La sorpresa me desconcert. Nosaba qu hacer con mis manos trmulas, de las cuales mecnica-mente se cay la papaya. No saba qu hacer con todo mi cuerpo
-si permaneca erguido, si me relajaba frente a la figura ceuda yrgida, toda ella expresin de una dura censura de mi acto.
Arrebatndome la fruta, tan necesaria para m en aquel instante,de un modo significativamente posesivo, el hombre me ech unsermn moralista que nada tena que ver con mi hambre.
Sin decir una palabra -s, no, disculpe o hasta luego-, dej lahuerta y me fui andando, ensimismado, disminuido, achatado,hacia mi casa, metido en lo ms hondo de m mismo. Lo que enaquel instante deseaba era un lugar donde ni yo mismo pudieseverme.
Muchos aos despus, en circunstancias distintas, experiment
una vez ms la extraa sensacin de no saber qu hacer con mismanos, con todo mi cuerpo: "Capitn, otro pajarito para la jaula",dijo sarcsticamente, en el "cuerpo de guardia" de un cuartel delejrcito en Recife, el polica que me traa preso desde mi casa,
luego del golpe de estado del 1 de abril de 1964. Los dos, el policay el capitn, con una sonrisa irnica de desprecio, me miraban am, de pie, frente a ellos, nuevamente sin saber qu hacer con mismanos, con todo mi cuerpo.
Pero una cosa yo saba bien: aquella vez no haba hurtado nin-guna papaya.
Ya no me acuerdo de lo que me habrn "enseado" en la escuela
el da de aquella maana en que fui descubierto con la papaya delvecino en las manos. Lo que s s es que si en la escuela me cost
resolver algunos problemas de aritmtica, no tuve ninguna dificul-tad en aprender el tiempo necesario para que madurasen los pl-tanos, en funcin del momento de madurez en el que se encon-traban cuando los "arropbamos" en nuestros escondites secretos.
Nuestra geografa inmediata era para nosotros, sin lugar a dudas,
PRIMERA CARTA 37
no slo una geografa demasiado concreta, si puedo decirlo as,sino una que tena especial significacin. En ella se interpenetrabandos mundos, dos mundos que vivamos intensamente. El mundo
de los juegos en el que, siendo nios, jugbamos ftbol, nadbamos
en el ro, volbamos papalotes,1
Q y el mundo en el que, siendonios, ramos sin embargo hombres precoces, preocupados pornuestra hambre y por el hambre de los nuestros.
En los dos mundos tuvimos compaeros, pero algunos de ellosjams supieron, existencialmente, lo que significaba pasar un daentero con un pedazo de pan, con una taza de caf, con un pocode frijoles con arroz; o buscar por las huertas ajenas alguna fruta
disponible. E incluso cuando algunos de ellos participaban connosotros en las acometidas a las huertas ajenas, lo hacan pormotivos diferentes: por solidaridad o por el gusto de la aventura.En nuestro caso haba algo ms vital: el hambre que aplacar. Estono significa sin embargo que no hubiese tambin en nosotros gusto
por la aventura, al lado de la necesidad que nos impulsaba. En elfondo vivamos, como ya lo he sealado, una ambigedad radical:ramos nios que se haban anticipado a ser gente grande. Nuestra
niez quedaba siempre comprimida entre el juego y el "trabajo",entre la libertad y la necesidad.
A los once aos yo tena conciencia de las precarias condiciones
financieras de mi familia, pero no tena manera de ayudarla de-sempeando un trabajo cualquiera. As como mi padre jams pudo
prescindir de su corbata, que ms que expresin de la moda mas-culina era una representacin de clase, tampoco poda permitirque yo, por ejemplo, trabajase en el mercado semanal cargando
paquetes, o fuese sirviente de alguna casa.En las sociedades altamente desarrolladas los miembros de laclase media pueden, principalmente en momentos difciles, realizar
tareas consideradas subalternas sin que eso signifique una amenazao una prdida real de status.
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 19/141
SEGUNDA CARTA 39
SEGUNDA CARTA
El piano en nuestra casa era como la corbata alcuello de mi padre. Ni la casa se deshizo del pianoni mi padre de la corbata, a pesar de las dificul-
tades que enfrentamos.
Nacidos, as, en una familia de clase media que sufriera el impacto
de la crisis econmica de 1929, ramos "nios conectivos": par-ticipando del mundo de los que coman, aunque comisemos peco,
tambin participbamos del mundo de los que no coman, aurquecomisemos ms que ellos -el mundo de los nios y las nias de
los arroyos, de los mocambos, de los cerros." Al primer guapoestbamos ligados por nuestra posicin de clase, al segundo por
nuestra hambre, aunque nuestras dificultades fuesen memores que
las de ellos, bastante menores.En el constante esfuerzo de reverme recuerdo cromo, :a pesar
del hambre que nos solidarizaba con los nios y con las nias delas callejuelas, no obstante la solidaridad que nos una, tanto enlos juegos como en la bsqueda de la supervivencia, 'pilchas veces
ramos para ellos como nios de otro mundo, que s(" I( .ncci(len-
talmente estaban en el suyo. Esas fronteras de clase que
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 20/141
40 41SEGUNDA CARTA SEGUNDA CARTA
El piano de Lourdes y la corbata de mi padre hacan el mismojuego de clase que las jacarandas y los platos de loza fina que anhoy hacen en el Nordeste brasileo entre los aristcratas decaden-tes. Tal vez hoy con menos eficacia de la que tenan la corbata de
mi padre y el piano de Lourdes en los aos treinta.Es importante sealar el tema de la clase social porque, en
discursos elocuentes y sumamente astutos, los dominantes insistenen que lo que vale es el valor de trabajar, la disciplina, las ganas
de crecer, de subir. Por lo tanto, vence el que trabaja con ahnco,sin protestar; el que es disciplinado, y por disciplinado debe en-tenderse no crearle dificultades al patrn.
Por eso he insistido en destacar nuestro origen, nuestra posicin
de clase, fundamental para explicar las propias maas12 que la
familia desarroll para superar la crisis.Jams me olvido de uno de nuestros "delitos". Era una maana
de domingo, tal vez fueran las diez, tal vez las once, no importa.
Habamos entretenido el estmago apenas con un poco de caf yuna discreta rebanada de pan sin mantequilla, insuficientes paraque alguien pasase el da, aunque hubiera comido el da anterior,
lo cual no era nuestro caso.Ya no me acuerdo de lo que estbamos haciendo, si convers-
bamos o jugbamos. Recuerdo solamente que estbamos juntos,mis dos hermanos mayores y yo, sentados al borde de un patioque haba en la parte posterior de la casa en que vivamos. Algunos
canteros, rosas, violetas, margaritas. Tambin lechugas, coles, to-mates, plantados con realismo por mi madre. Las lechugas, lascoles y los tomates mejoraban nuestra escasa dieta. Las rosas, las
violetas y las margaritas le embellecan la casa en jarrones del siglopasado, reliquias de la familia. De stas, mi hermana Stela guardahasta hoy una linda palangana de loza en la que todos nosotrostomamos nuestro primer bao, o uno de nuestros primeros baos,
al llegar al mundo, as como nuestros hijos e hijas. Lamentable-mente, por motivos ajenos a nuestra voluntad, la tradicin familiar
se rompi con nuestros nietos y nietas.En cierto momento nos llam la atencin la presencia de una
gallina que debera pertenecer a alguno de nuestros vecinos ms
prximos.Buscando grillos en el pasto verde que cubra el suelo, corra a
derecha e izquierda, iba y vena, evidentemente acompaando los
saltos que los grillos daban para salvarse. En una de esas idas y
venidas se aproxim demasiado a nosotros. En un segundo, comosi no slo nos hubisemos puesto de acuerdo para la accin sinoque la hubisemos preparado, tenamos a la incauta gallina ennuestras manos, entre estertores.
En seguida lleg mi madre. Ni una pregunta. Los cuatro nosmiramos unos a otros y miramos a la gallina ya muerta en lasmanos de alguno de nosotros.
Hoy, a tantos aos de aquella maana, imagino el conflicto quedebe de haber vivido mi madre, cristiana catlica, mientras nosmiraba silenciosa y atnita. Su alternativa debe de haber estadoentre reprendernos severamente y devolver de inmediato el cuerpoan caliente de la gallina a nuestro vecino, ofreciendo mil disculpas,o preparar con ella un singular almuerzo.
Triunf el sentido comn. Dentro del mismo silencio, llevndose
consigo a la gallina, mi madre camin por el patio, entr en lacocina y "se perdi" en un trabajo que haca ya mucho tiempo que
no realizaba.Horas ms tarde nuestro almuerzo de aquel domingo transcurri
en un tiempo sin palabras. Es posible que sintisemos cierto sabor
de remordimiento entre los condimentos que sazonaban la gallinade nuestro vecino. All, sobre nuestros platos, aumentando nuestra
hambre, creo que tambin fue para nosotros una "presencia" acu-sadora de lo que debe de habernos parecido un pecado o un delitocontra la propiedad privada.
Al otro da, al percatarse del desfalco en su gallinero, nuestrovecino ha de haber maldecido al ladrn que, para l, slo podrahaber sido algn "gentuza", algn "ladrn de gallinas"." Nunca se
le hubiera ocurrido que cerca, muy cerca de l, se encontraban losautores del hurto.
El piano de Lourdes y la corbata de mi padre eran incompatiblescon tal conjetura.
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 21/141
TERCERA CARTA
En realidad yo no era un nio que hablase de mimundo particular en forma altanera, con traje, cor-bata y cuello duro, repitiendo palabras del univer-so de los adultos.
Esto sucedi en Jaboato, una pequea ciudad a dieciocho kil-
metros de Recife, adonde fuimos, en 1932, como quien busca
salvacin.Hasta marzo de aquel ao habamos vivido en Recife en una
casa mediana, la misma casa en la que nac, rodeada de rboles,
algunos de los cuales eran como personas para m, tal era la inti-midad que tena con ellos.
La vieja casa, sus cuartos, su corredor, sus salas, su terraza es-
trecha, el jardn arbolado en medio del que se encontraba, todoello constituy el mundo de mis primeras experiencias. En l apren-d a caminar y a hablar. En l escuch las primeras historias de"aparecidos" -nimas que jalaban las piernas de las personas, queapagaban las velas con soplidos helados, que revelaban los escon-dites de vasijas llenas de plata, razn de su sufrimiento en cal "otro
mundo".Muchas de esas historias me hicieron temblar de miedo, una
vez acostado para dormir. Con los ojos cerrados, el corazn gol-
peando, encogido al mximo bajo la sbana, esperaba a cada mo-mento la llegada de algn alma en pena, hablando gangosamente.
Por lo general las almas del "otro mundo" comenzaban .a hacer
sus apariciones a partir de la medianoche, y siempi l' Alaban
gangosamente, por lo menos en las historias que yo escuchaba.lhaba.
Muchas veces pas la noche abrazado a mi miedo, bajo la sbana,
escuchando al gran reloj del comedor romper el silero c oil sus
golpes sonoros. En tales oportunidades se estableca ennl t (. (.1 relojgrande y yo una relacin especial. Reforzando miss ct ios.1111 t cc los
condicionamientos de mi miedo, su tictac ritmado t, II l i(tt me
deca, sobre el fondo de silencio, que l era una p> esc.II( 1.1 h spier-
ta, marcando el tiempo que yo precisaba que "c ol i pum.". Y un
TERCERA CARTA 43
extrao cario por el reloj grande me tomaba por completo. Unas
ganas de decirle al reloj grande: "Muchas gracias, por estar ah,vivo, despierto, casi velando por m."
Hoy, tan lejos de aquellas noches y de aquella . sensacin, al
escribir sobre lo que senta re-vivo el mgico afecto que senta porel reloj grande. Escucho el reloj grande y de pronto tengo, en lamemoria de mi cuerpo, la claridad indecisa de la lamparilla subra-
yando la oscuridad de la casa, la geografa de la casa, el cuarto enel que dorma, la distancia que haba entre ste y la sala dondesonaba cmodamente el reloj grande.
Un mes ms difcil lo hizo callar en nuestro comedor. Lo vi salircargado por su comprador, y hoy al hablar de l me doy cuentade cmo, en el momento de la venta, si por un lado proporcionalgn alivio a la familia, que seguramente resolvi una situacin
ms difcil, por el otro su ausencia me dej a solas con mi miedo.No dije nada de esto a mi padre ni a mi madre. No quera
exponer mi mgico cario por el reloj grande. Pero principalmen-te no quera exponer la razn de ser de mi mgico cario por elreloj.
Demor un buen tiempo hasta acostumbrarme a la ausencia del
reloj grande que me ayudaba a disminuir mis miedos, que mepareca que velaba por m en el silencio de las noches interminables.
No s bien la historia del reloj grande, slo s que cuando yonac ya estaba all, ocupando un lugar especial de la pared privile-giada del comedor, desde haca mucho tiempo. Haba llegado alas manos de la familia a fines del siglo pasado y todos sentan porl un afecto singular.
Para mis padres no debe de haber sido fcil deshacerse de l.Todava me acuerdo de la tristeza disimulada con la que mi padrelo mir por ltima vez. Era como si el reloj fuese una persona. Mi
padre casi le habl, casi le pidi disculpas por la ingratitud queestaban cometiendo. Yo me daba cuenta, por la forma en quemiraba al seor que cargaba el reloj grande, de que eso era exac-tamente lo que le dira si los relojes hablasen.
Las primeras seales de la maana que llegaban ahuyentandoa las nimas -el sol filtrndose por la ventana de mi cuarto y lospajaritos madrugadores- me devolvan la completa tranquilidad.Sin embargo, mi miedo no era mayor que yo. Comenzaba a apren-der que, aunque fuese una manifestacin de la vida, era necesario
que pusiera lmites a mi miedo. En el fondo estaba experimentando
[42]
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 22/141
44 - TERCERA CARTA TERCERA CARTA 45
los primeros intentos de educar a mi miedo, sin lo cual no nosforjamos valor.
Creo que en casa se sospechaba su existencia, por ms oculto
que yo lo guardase. Principalmente mi padre. De vez en cuando
presenta sus pasos encaminndose hasta mi cama. Ayudado porla discreta llama de una veladora trataba de saber si yo ya dorma.
Algunas veces le hablaba y le deca que estaba bien, otras, tragn-dome el miedo, finga dormir. En cualquier caso su preocupacinme alentaba.
Aqu me gustara subrayar la importancia que tena para m elsaberme objeto del cuidado de mis padres. Vale decir, sabermequerido por ellos. Lamentablemente no siempre somos capacesde expresar con naturalidad y madurez nuestro necesario afectohacia nuestros hijos e hijas a travs de diferentes formas y proce-dimientos, entre ellos el cuidado preciso, ni de ms ni de menos.A veces, por mil razones, no sabemos demostrar a nuestros hijos
que los amamos. Tenemos un miedo misterioso de decirles quelos amamos. Finalmente, siempre que escondernos dentro de no-sotros, por un pudor lamentable, la expresin de nuestro afecto,de nuestro amor, acabarnos trabajando en contra de ellos.
Sin embargo, corno ya he sealado, poco a poco fui aprendiendo
a superar los temores fciles. A los ocho aos ya dorma ms omenos tranquilamente. Si antes cualquier ruido era tomado comoseal de algo extraordinario, para entonces, aunque todava admi-tiese la posibilidad de una "visita" del otro mundo, buscaba razonesplausibles para el miedo. Por qu aceptar de antemano que algo
anormal estaba ocurriendo? Por qu no pensar en las hojas de
las palmas agitndose al soplo del viento? Al da siguiente tratabade identificar algunos ruidos que a la luz del sol se perdan difusosen un tiempo sin recelos, pero que por la noche eran tan sospe-chosos.
Afinando la percepcin durante esos momentos comenc a cap-tar, muchas veces deslumbrado, un sinnmero de ruidos antesimperceptibles dentro de la totalidad sonora de los das. Este ejer-cicio me fortaleca para enfrentar la aprensin que me consumapor las noches. En ltima instancia, el desafo de mi miedo y ladecisin de no someterme fcilmente me condujeron, en tiernaedad, a transformar mi cama, dentro del silencio de mi cuarto, en
una especie de contexto terico sui generis. Desde ste haca mis
primeras "reflexiones crticas" sobre mi contexto concreto que, en
aquella poca, se reduca al jardn de mi casa y a los trescientosmetros que la separaban de la escuelita primaria en la que meiniciaba.
As me ejercitaba desde temprano en la bsqueda de la razn
de ser de los hechos, aunque en aquella poca no pudiese com-prender el real y profundo significado de tal proceso.
En un momento dado aquella bsqueda fue coma un juego, y
yo pas a conocer ntimamente los mnimos detalles de la totalidaddel jardn grande de mi casa. Los tocones de los pltanos, el ma-
jestuoso rbol de caj, con sus ramas enroscndose sensualmentesobre el suelo, sus races salientes curvndose sobre la tierra como
ampliaciones de las venas de una mano vieja, las palmas, los mangosde diferentes especies. El rbol de pan, el viento soplando fuerte,haciendo gemir las ramas de los rboles, el canto de los pajaritos,el sanha, el benteveo, el sabi, el "mira-al-camino-quin-viene".
Todo se iba dando a mi deslumbrada curiosidad de nio.
El conocimiento que fui adquiriendo de ese mundo: las sombrasondulantes, como si fuesen cuerpos en movimiento, que las hojasde los pltanos proyectaban multiplicadas durante las noches deluna llena, el conocimiento de todo aquello pas a asegurarme una
tranquilidad que otros nios de mi edad, o mayores que yo, notenan. Y cuanto ms me esforzaba por comprender durante el dacmo se daban las cosas en aquel mundo limitado, tratando dedetectar los ms variados tipos de ruidos y sus causas, tanto msme iba liberando por las noches de los "fantasmas" que me ame-nazaban. Sin embargo, el empeo por conocerlo no acab con mi
espontaneidad de nio, colocando en su lugar una deformacin
racionalista. En realidad yo no era un nio que hablase de sumundo particular en forma altanera, con traje, corbata y cuelloduro, repitiendo palabras del universo de los adultos. Yo lo viva
intensamente. Con todo, en las experiencias en l y con l fuiaprendiendo a emerger de su cotidianeidad sin que eso significaseel fin de su encanto para m. Simplemente me mova en l conseguridad, fuese noche o da.
Mi padre tuvo un papel importante en mi bsqueda. Afectuoso,inteligente, abierto, jams se neg a escucharnos en nuestras cu-riosidades. l y mi madre hacan una pareja armoniosa, cuya unidadsin embargo no significaba ni la nivelacin de ella a l ni la de l
a ella. El testimonio que nos dieron siempre fue de comprensin,
jams de intolerancia. Catlica ella, espiritista l, se respetaron en
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 23/141
46 TERCERA CARTA
sus opciones. Con ellos aprend el dilogo desde muy temprano.Nunca me sent temeroso de preguntar y no me acuerdo de habersido castigado, o simplemente amonestado, por discrepar.
Con ellos aprend a leer mis primeras palabras, escribindolas
con palitos en el suelo, a la sombra de los mangos. Palabras y frasesrelacionadas con mi experiencia, no con la de ellos. En vez de un
engorroso abecedario o, lo que es peor, de un libro de texto deaquellos en que los nios deban recorrer las letras del alfabeto,como si aprendiesen a hablar diciendo letras, tuve como primeraescuela el propio jardn de mi casa, mi primer mundo. El sueloprotegido por la copa de los rboles fue mi pizarra sui generis, ylas astillas mis gises. As, cuando a los seis aos llegu a la escuelitade Eunice, mi primera - maestra formal, yo ya lea y escriba.
Nunca olvidar la alegra con que me entregaba a lo que ellallamaba "formar oraciones". Primero me peda que alinease tantaspalabras como supiese y quisiese escribir sobre una hoja de papel.
Luego que fuese formando oraciones con ellas, oraciones cuyosignificado pasbamos a discutir. As fue como, poco a poco, fuiconstruyendo mi intimidad con los verbos, con sus tiempos, sus
modos, que ella me iba enseando en funcin de las dificultades
que surgan. Su preocupacin fundamental no era hacerme me-morizar definiciones gramaticales, sino estimular el desarrollo demi expresividad oral y escrita.
En ltima instancia no haba ninguna ruptura entre la orienta-cin de mis padres, en casa, y la de Eunice en su escuelita particular.
Tanto en casa como en la escuelita yo era invitado a conocer, envez de verme reducido a la condicin de "depsito vaco" que habaque llenar con conocimientos.
No haba ruptura entre la forma en que la pasaba en casa y mis
ejercicios en la escuela. Motivo por el cual sta no representabauna amenaza a mi curiosidad sino un estmulo. Si el tiempo quepasaba jugando y buscando, libre, en mi jardn no era igual al queviva en la escuela, tampoco se contrapona al punto de hacermesentir mal de slo pensar en ella. Un tiempo se filtraba en el otro
y yo me senta bien en ambos. Finalmente la escuela, aunque man-
tena su especificidad, no abra un parntesis en mi alegra de vivir.Alegra de vivir que me ha venido marcando toda la vida. Inclusivede nio, en los tiempos ms difciles en Jaboato. Hombre hecho
en los tiempos de nuestro exilio. Alegra de vivir que tiene que
ver con mi optimismo que, siendo crtico, no es paralizante, y por
TERCERA CARTA 47
lo tanto me empuja siempre a comprometerme en formas de accincompatibles con mi opcin poltica.
Desdichadamente, aquella coincidencia antes referida entre mialegra de vivir en el jardn de mi casa y las experiencias de la
escuela no fue la tnica que predomin durante los aos de miescolarizacin.
Adems de Eunice, la maestra con quien aprendi a "formaroraciones", slo urea, todava en Recife, y Cecilia, ya en Jaboato,
me marcaron realmente. El resto de las escuelas primarias por lasque pas fueron mediocres y molestas, aunque no guardo ningnmal recuerdo de sus maestras como personas.
Al referirme a la escuelita particular de Eunice difcilmente po-dra olvidar a Adelino, su to abuelo, a quien vea todas las maanascuando iba a "formar oraciones".
"Ja, ja, te meto el cuchillo en la panza", canturreaba, siempre
semisonriente, afectuoso, cuando me acercaba a l, entre tmido
y curioso, sin entender el sentido de la cancin.Rotundo, totalmente cercado por una barriga enorme, bigotazo
ostentoso que lo anunciaba de lejos, ojos pequeos y vivos, Adelino
era un personaje de Ea de Queirs. Era un viejo impresionanteen su anonimato de funcionario pblico retirado. En sus momentosde rabia las palabras llamadas feas salan de su boca redondeadas,
aunque contundentes, casi acariciadas por su frondoso bigote. Losrecuerdos de mi infancia estn llenos de instantes de su presencia,
en los que el valor personal, la sinceridad en la relacin de amistad,la apertura al otro, en los que cierto gusto quijotesco de estar enel mundo, gusto quijotesco en cuerpo de Sancho, hablaban de l,
cmo era y cmo se mova en el mundo. Lo perfilaban.Nunca me olvido de uno de esos instantes. Era de noche. Llovamucho. La lluvia caa agujereando el suelo, haciendo la geografaque le daba la gana -islas, lagos, riachuelos. Los relmpagos y lostruenos se sucedan, llenando el mundo de barullo y claridad. Entreellos y el canturreo de Adelino: "Ja, Ja, te meto el cuchillo enla panza", slo haba una diferencia: de la cancin no tena yomiedo.
Adelino se haba anticipado a la tempestad, lo que no habasucedido con Martins, entonces funcionario de la oficina de iden-
tificacin de la polica civil de Pernambuco. En ciertos aspectosMartins era lo opuesto de Adelino. Bajo, tambin gordo, aunque
no tanto, risueo en el momento preciso, amante de los habanos
-
7/23/2019 ACFrOgDHJfLSlMdRDPpRBQR3jeNUJGwnjtAI3J3RYh2igYedS5tSPgjZFmDvTdC_eog0h4e-dRwlCg280xvEJRfGrnW_CYDTV7W6IG6juT8W8paPdk7DTCBJLpGTb1A=_print=true&nonce=b
http:///reader/full/acfrogdhjflslmdrdpprbqr3jenujgwnjtai3j3ryh2igyeds5tspgjzfmdvtdceog0h4e-drwlcg280xvejrfgrnwcydtv7w6ig6jut8w8papdk7dtcbjlpgtb1aprinttruenoncebrf2s 24/141
48 TERCERA CARTA 49
que fumaba hasta el fin, tena en la rutina burocrtica el sentido
mismo de su existencia. Sin ella, sin sus papeles, sin sus horariosa los que sumaba el chaleco del que jams se separaba, la vida yano sera vida. Sera, tal vez, un pasaje incmodo por el mundo.
Martins era un personaje de Machado de Assis. Es probable quemuchas veces, despus de llegar del trabajo fatigado pero "pleni-
ficado", silencioso en su mecedora, observando los dibujos arbi-trarios del humo de su habano, haya pensado en los papeles quehaban pasado por su escritorio y que l, despus de estudiarloscon apasionada meticulosidad, habra enviado al sector A, o al B,no slo como quien resolva el problema de los interesados sinotambin como quien salvase al mundo mismo.
Recin casado lo visit por ltima vez en su humilde casa, enun barrio de Recife, con mi primera mujer, Elza, para que ella loconociese. Adelino haba muerto antes.
Quebrantado ms por los males que lo consuman que por la
edad, conservaba la misma serenidad en la mirada, a pesar de queya no poda fumar su bienamado habano. Nos recibi en la "sala
de visitas", en cuyas paredes se vean viejas fotografas de familia,algunas ya opacadas por los aos, amarillentas.
sta era una constante en las salas de visita de las familias dela clase media "mediana" que se fue extendiendo a las de rentams baja. Fotografas a todo color llenando los espacios de la sala,
y abajo siempre el Corazn de Jess. Una de esas fotografas queraramente faltaba era la del compromiso o la del casamiento dela pareja, a las que le seguan las de la "primera comunin" de loshijos.
Habl de su tiempo, para l mejor que el tiempo de nuestravisita, habl de mi padre, de mi madre, de mis tos y de mis tas.De Rodovalho, principalmente, "amigo -deca l- de todas lashoras". Habl de Adelino con una sonrisa que combin con unamirada que se perda en la distancia, una sonrisa de suave nostalgia.Habl de "algunas de sus hazaas", de su valenta, de su lealtad.
En aquella noche de lluvia cerrada, con Z Paiva, que era el
marido de una de mis tas, y mi padre, Martins y Adelino armaronuna mesa de pquer.
A un lado, ni muy lejos ni muy cerca de la mesa, mi madre yuna de mis tas bordaban y conversaban. Junto a ellas estaba mihermana Stela.
Alrededor de la mesa mis hermanos mayores y yo observbamos