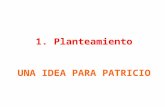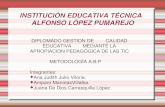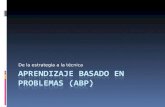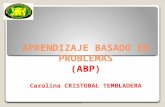ABP[1]
-
Upload
monserrath-garcia -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
description
Transcript of ABP[1]
![Page 1: ABP[1]](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022072001/563db83f550346aa9a91ec3e/html5/thumbnails/1.jpg)
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS
Naturaleza del aprendizaje basado en problemas
El "aprendizaje basado en problemas" (ABP) tiene sus orígenes en los años sesenta, en
McMaster University, Canadá. El ABP se comienza a aplicar en la Escuela de Medicina de
dicha universidad, como una forma de motivar a los alumnos por medio de una simulación
de la práctica profesional (Norman y Schmidt, 1992). Desde entonces, muchas otras
escuelas de medicina han adoptado el modelo, metodología y técnica del ABP, y lo han
adaptado a sus propias necesidades. Al mismo tiempo, el ABP se empezó a apreciar como
una herramienta no sólo útil para las ciencias médicas, sino para muchas otras disciplinas.
Mientras que en el proceso de aprendizaje convencional, "primero se expone la información
y posteriormente se busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del
ABP primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se
busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema" (Sistema Tecnológico
de Monterrey, S/F, p. 1).
En general, el ABP puede ser caracterizado de la siguiente manera: varios problemas,
cuidadosamente preparados por el profesor, son presentados a grupos pequeños de
alumnos. Estos problemas normalmente consisten en una descripción de situaciones,
eventos o fenómenos observables en la vida diaria. La tarea del grupo es discutir estos
problemas, procurando entender la naturaleza del problema y, en caso de que el problema
así lo requiera, proporcionando una solución tentativa al mismo (Schmidt, 1995).
El ABP puede ser visto de tres formas distintas: como un modelo educativo, como un
método pedagógico y como una técnica didáctica. El ABP se considera un modelo
educativo, cuando se generaliza su uso en todo el currículum de un programa de estudios e,
incluso, en todos los programas de una institución. Cuando esto ocurre, no sólo se aprecian
cambios en la manera de abordar una cierta materia, sino en la forma en que toda una
estructura organizacional se adecua al nuevo modelo.
Como método pedagógico, el ABP tiene un enfoque inductivo y holístico para el
aprendizaje. El término inductivo quiere decir que el aprendizaje se consigue a partir del
estudio de situaciones muy particulares (llamadas "problemas"), y que a partir de esas
situaciones, el alumno busca construir sus propias teorías (o generalizaciones) del
fenómeno de interés. El término holístico quiere decir que cada problema se refiere a
situaciones de la vida real que involucran fenómenos en toda su complejidad. El ABP parte
del supuesto de que, con estos enfoques, los alumnos se interesan más por la materia, ya
que la ven más asociada a sus necesidades particulares. Desde luego, el que se ponga
énfasis en estos enfoques, de ninguna manera implica que se devalúen los enfoques
deductivo y analítico, que también son importantes en un proceso de formación.
Finalmente, como técnica didáctica, el ABP tiene una secuencia bien definida de siete
pasos, que un grupo de alumnos debe seguir en el contexto de trabajo en equipo (dichos
![Page 2: ABP[1]](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022072001/563db83f550346aa9a91ec3e/html5/thumbnails/2.jpg)
pasos se describirán más adelante). Esta secuencia le da orden y estructura al proceso de
aprendizaje. Así entendido, el ABP pone énfasis en tres conceptos ("las tres C's") para
apoyar su postura como técnica promotora de un aprendizaje significativo:
El proceso de construcción de conocimiento: En el ABP, lo importante no es tanto llegar a
resolver un problema determinado. Lo importante es que el alumno aprenda del problema,
sin importar siquiera si el problema tiene o no, solución. El propósito es que el alumno, a
partir del planteamiento mismo del problema, construya sus propias teorías sobre un
fenómeno de interés.
El contexto en que el problema ocurre: El ABP trata de relacionar un conjunto de temas con
situaciones de la vida real; de ahí que los problemas planteados en el curso se ubican en un
contexto determinado. Los problemas pueden llegar a ser tan complejos como se quieran, y
tocará al alumno definir sus propias metas de aprendizaje para ponerle énfasis a aquellas
partes del problema que sean de su interés.
El trabajo colaborativo: Se entiende que todo proceso de construcción de conocimiento se
enriquece con procesos dialógicos entre los miembros de un equipo; y todo trabajo en la
vida diaria requiere de la participación de varias personas trabajando
interdisciplinariamente alrededor de una meta común. En ese sentido, el ABP promueve el
trabajo colaborativo que, en equipo, pueda darse.
Referencias:
Norman, G. R., & Schmidt, H. G. (1992). The psychological basis of problem-based
learning: A review of the evidence. Academic Medicine, 67, 557-565.
Schmidt, H. G. (1995). Problem-based learning: An introduction. Instructional
Science, 22, 247-250.
Sistema Tecnológico de Monterrey. (Sin fecha). El aprendizaje basado en
problemas. México: ITESM.
Los siete pasos del ABP
El ABP es una técnica didáctica que consiste en siete pasos que dan orden y estructura al
trabajo que los alumnos deben realizar. El siguiente esquema muestra la secuencia de estos
pasos que inician con el planteamiento de una "situación problemática" que es planteada
por el profesor de acuerdo con los temas del curso.
![Page 3: ABP[1]](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022072001/563db83f550346aa9a91ec3e/html5/thumbnails/3.jpg)
A partir del planteamiento de la situación problemática, el proceso de los siete pasos inicia:
Paso 1: Clarificar términos
El objetivo de este paso es evitar, entre los alumnos, confusiones o malos entendidos sobre
el significado de ciertos conceptos clave que se incluyen en el planteamiento de la situación
problemática. Así, los alumnos deberán tratar de precisar el significado de cada concepto
planteado, permitiendo a los miembros del grupo establecer una terminología común.
Paso 2: Definir el problema
El objetivo de este paso es que los alumnos definan uno o más problemas concretos que se
desprendan de la situación problemática planteada. La definición de estos problemas
representa el punto de partida para un análisis de la situación. Los objetivos del curso, así
como los temas de la unidad, pueden darle al alumno algunas claves sobre los asuntos que
supuestamente deben ser investigados a partir de la situación problemática.
Paso 3: Realizar una lluvia de ideas/analizar el problema
El objetivo de este paso es que los alumnos realicen una lluvia de ideas sobre diversas
formas de aproximarse a los problemas planteados en el punto anterior. La idea es que los
alumnos provean posibles explicaciones, alternativas de solución, hipótesis y perspectivas
![Page 4: ABP[1]](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022072001/563db83f550346aa9a91ec3e/html5/thumbnails/4.jpg)
para el análisis de los problemas. En este paso, la activación de conocimientos previos es
fundamental.
Paso 4: Clasificar las aportaciones del análisis
El objetivo de este paso es clasificar las ideas aportadas en el Paso 3, agrupándolas en una
forma congruente a los problemas planteados en el Paso 2. En el Paso 4, los alumnos deben
reflexionar sobre cómo sus ideas permiten explicar y/o resolver los problemas planteados.
Este paso involucra, posiblemente, tener que desechar ideas irrelevantes que hayan surgido
en el paso anterior.
Paso 5: Definir las metas de aprendizaje
El objetivo de este paso es que los alumnos traduzcan los esfuerzos anteriores en metas
concretas de aprendizaje. Este paso es una consecuencia lógica del paso anterior y refleja,
hasta cierto punto, el énfasis que cada grupo quiere poner en su proceso de aprendizaje.
Así, el planteamiento de las metas de aprendizaje da dirección a los alumnos sobre el
camino que habrán de seguir. Este paso se caracteriza por uno de los tres "autos" del
aprendizaje: autodirección.
Paso 6: Realizar un estudio independiente
El objetivo de este paso es que los alumnos encuentren materiales de aprendizaje que sean
relevantes para las metas planteadas. Hecho esto, deberán analizarlos cuidadosamente,
siendo críticos y creativos: críticos para determinar la credibilidad de lo que leen; y
creativos para evaluar las posibles aplicaciones de los materiales. Obviamente, estos
materiales deben ser suficientes, en cantidad y calidad, para responder a las metas de
aprendizaje. Este paso se caracteriza por otro de los tres "autos" del aprendizaje:
autorregulación.
Paso 7: Reportar hallazgos/obtener conclusiones
El objetivo de este paso consiste en que los alumnos reporten sus hallazgos y juntos traten
de llegar a alguna conclusión. La conclusión es variable, dependiendo de las metas de
aprendizaje: puede ser desde la simple respuesta a una pregunta concreta, hasta el
desarrollo de todo un proyecto. En este punto, puede ocurrir que los hallazgos sean
insuficientes aún para lograr las metas de aprendizaje propuestas, lo cual puede implicar
regresar al Paso 5 para refrendar o para modificar las metas planteadas y continuar a los
Pasos 6 y 7, de acuerdo con las decisiones tomadas. Una vez que las metas de aprendizaje
son logradas, el proceso de aprendizaje continúa con nuevos problemas.
Como se aprecia en la figura, a lo largo de estos siete pasos, se presenta toda una dinámica
grupal que, en el caso de nuestra modalidad de educación a distancia, ocurrirá en los foros
de discusión diseñados para tal fin. Al mismo tiempo, este proceso involucra un continuo
proceso de evaluación, que va desde la evaluación que los mismos miembros de cada grupo
hagan de su propio trabajo, hasta la evaluación que el profesor haga del mismo.
Características del aprendizaje colaborativo
Un equipo de trabajo no es lo mismo que trabajar en equipo. En muchas ocasiones
escuchamos el término de trabajo colaborativo y lo confundimos con formar equipos y
![Page 5: ABP[1]](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022072001/563db83f550346aa9a91ec3e/html5/thumbnails/5.jpg)
repartir un trabajo entre sus diversos miembros, para posteriormente "pegar" las
contribuciones que cada uno trae consigo. Eso no lleva a un aprendizaje colaborativo. En
otras ocasiones, el término se confunde con abrir un foro de discusión en donde cada quien
da sus aportaciones personales y cada quien saca sus propias conclusiones, sin que se vea
un trabajo conjunto para buscar consensos (aun cuando una conclusión sea que no hay
consensos). Eso tampoco lleva a un aprendizaje colaborativo. Dado que la técnica de ABP
pone especial énfasis en este asunto, conviene aquí hacer una precisión de términos, a la
vez que clarificar la forma en que se espera que los alumnos trabajen.
En términos generales, entendemos por aprendizaje colaborativo el proceso a través del
cual los alumnos trabajan en equipos con el propósito de construir conocimiento y alcanzar
ciertos objetivos de aprendizaje (Pinheiro, 1998, citado por López, Megchun y Ramírez,
1999). Para los propósitos de este curso, el siguiente modelo puede sernos de utilidad
(Gunawardena, Lowe, & Anderson, 1997):
Revisemos cada una de estas fases:
La comparación de información se refiere a aquella fase en que los alumnos dan una
observación u opinión, buscan acuerdo con uno o más participantes, proponen ejemplos,
realizan preguntas para clarificar detalles, proporcionan definiciones y tratan de identificar
problemas.
La disonancia e inconsistencia se refiere a aquella fase en que los alumnos identifican sus
desacuerdos, plantean preguntas para clarificar el origen de sus desacuerdos, citan
referencias bibliográficas, introducen en la discusión experiencias personales y buscan
diversas formas para apoyar sus argumentos.
La negociación o co-construcción se refiere a aquella fase en que los alumnos realizan una
negociación sobre la importancia de los argumentos, identifican áreas de acuerdos y las
comparan con áreas de desacuerdos, plantean nuevas negociaciones que encierran
![Page 6: ABP[1]](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022072001/563db83f550346aa9a91ec3e/html5/thumbnails/6.jpg)
compromisos y realizan una co-construcción del conocimiento procurando integrar ciertos
puntos de vista.
La prueba y modificación de lo co-construido se refiere a aquella fase en que los alumnos
ponen a prueba los compromisos contraidos, verifican la co-construcción previamente
realizada y comprueban su valor con los esquemas cognitivos existentes, con su propia
experiencia, con datos formales y con testimonios contradictorios dentro de la literatura.
Los acuerdos y aplicaciones se refieren a aquella fase en que los alumnos tratan de resumir
sus acuerdos, aplican sus nuevos conocimientos y hacen reflexiones metacognitivas que
ilustran el entendimiento y el cambio de las formas de pensamiento como resultado de la
interacción.
Las fases anteriores caracterizan a aquellos grupos que han aprendido a trabajar
colaborativamente en torno al logro de objetivos de aprendizaje. Cuando un grupo es
"principiante" en cuestiones de trabajo colaborativo, esto se aprecia en el tipo de mensajes
aislados que se envían por medios electrónicos. Así, en un foro de este tipo, es posible
apreciar mensajes como los siguientes (López, Megchun y Ramírez, 1999):
Yo opino que…
Estoy de acuerdo…
Me parece que las lecturas…
No entendí bien…
Yo tampoco…
Desde mi punto de vista…
Aquí va mi tarea...
En contraste, cuando los grupos han aprendido a trabajar en forma colaborativa, se generan
"cadenas de la comunicación" que promueven una construcción de conocimiento de manera
colaborativa. Los siguientes ejemplos muestran estas cadenas deseables en nuestras
actividades (<biblio>):
Primera aportación…
Estoy de acuerdo pero añadiría...
Los autores dicen…
Replanteando el problema…
Habría que aclarar el concepto...
Un ejemplo de lo que dices sería…
Sí pero…
Según mi experiencia…
Tomando en cuenta todo lo anterior…
En conclusión...
![Page 7: ABP[1]](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022072001/563db83f550346aa9a91ec3e/html5/thumbnails/7.jpg)
Referencias:
Gunawardena, C., Lowe, C., & Anderson, T. (1997). Analysis of a global online
debate and the development of an interaction analysis model for examining social
construction of knowledge in computer conferencing. Journal of Educational
Computing Research, 17, 395-429.
López, J. R., Megchun, R. M. y Ramírez, N. (1999). Grupos virtuales de trabajo
colaborativo. I.T.E.S.M., México.

![Problema abp puenting[1]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5599ecd31a28abf44f8b4868/problema-abp-puenting1-559c0c9824c9f.jpg)