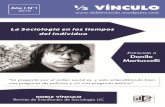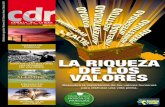94436585 Martuccelli Cambio de Rumbo PDF
-
Upload
pablo-fernandez -
Category
Documents
-
view
160 -
download
54
Transcript of 94436585 Martuccelli Cambio de Rumbo PDF
Marluicelli. Uanjlo Cambio de Rumbo: la sociedad a e'ala del individuo [ilo impres o|/ Danil Marmccelli. - I" ed.- Sanliago: LOM Ediciones; 2007. 242 p.: 11.8x21 cm . (Coleccin Escafandra) 3 ! R.P.I.: 16.1.-180 ISBN : 978-956-282-902-1 1. Sociologa 1. Tirulo. II. Serie. Dewey: 301. cdd2l Culler . M388h Fuenie: Agencia Calalogrlka Chilena DANILO MARTUCCELLI Cambio de rumbo La sociedad a escala del individuo ^^HSO/ -^SO LOM palabra de la lengua ymana que significa SOL INTRODUCCIN CAMBIO DE RUMBO La sociedad a escala del individuo ' LOM Ediciones Primera Edicin, 2007 Regislro de Propiedad Intelectual N": BASO I.S.B.N: 97S-956O82-902-I Dirige esta Coleccin: Toms Mulian Diseo, Composicin y Diagramacin: Editorial LOM. Concha y Toro 23, Santiago Fono: (5 6-21 688 52 73 Fax: (56-2) 696 63 88 web: \vv\-w.iom.tl e-mail: loniialom.cl Imp reso en los talleres de LOM Miguel de Alero 2888. Quinta Normal Fonos: 716 968-1 - 716 9695 /' Fax: 716 83IW Impreso en Santiago de Chile. En las ltimas dcadas ha habido una renovacin del inters de la sociologa por el indivi duo. Un nmero creciente de estudios hacen referencia a l; algunos celebran lo que no dudan en denominar un progreso terico, otros recriminan el peligro que ello re presenta para el anlisis social. Extrao debate. Cmo olvidar que el individuo jams est uvo ausente en los estudios de la sociologa clsica? Que tomar en cuenta su experien cia y su iwve de realidad fue una preocupacin constante en el trabajo de Marx, Dur kheim, Weber o Simmel, pero tambin, y por supuesto, de Talcott Parsons? Qu hay ento nces de nuevo? La centralidad actual del individuo en la sociologa contempornea es de otro tipo. Su importancia procede de una crisis intelectual y testifica, sob re todo, de una transformacin profunda de nuestra sensibilidad social. La sociolo ga en los tiempos del individuo debe afrontar un hecho indito: el individuo es el horizonte liminar de nuestra percepcin social. De ahora en ms, es en referencia a sus experiencias que lo social obtiene o no sentido. El individuo no es la medid a de valor de todas ias cosas, pero s el tamiz de todas nuestras percepciones. El eje de la mirada sociolgica pivota sobre s misma y se invierte. Queda por compren der qu impacto ello trae consigo y sobre todo a qu tipo de anlisis ello nos fuerza. El ncleo central de este proceso puede enunciarse simplemente. De la misma maner a en que ayer la comprensin de la vida social se organiz desde las nociones de civ ilizacin, historia, sociedad, Estado-nacin o clase, de ahora en ms concierne al ind ividuo ocupar este lugar central de pregnancia analtica. Si los desafos se disean a s en direccin contraria, el problema, empero, es similar: el reto ayer consisti en leer e insertar las experiencias de los actores dentro y desde las lgicas grupale s de los grandes procesos estructurales, hoy por hoy, a riesgo de romper toda po sibilidad de comunicacin entre los analistas y los actores, el objetivo es dar cu enta de los principales cambios societales desde una inteligencia que tenga por horizonte el individuo y las pruebas a las que est sometido. 5DANILO MMITUCCU.) CAMBIO DE RUMBO Es esta exigencia la que, como veremos, da una cenlralidad indita al estudio de l a individuacin. El personaje social Uno de los grandes mritos de la sociologa fue durante mucho tiempo su capacidad de interpretar un nmero importante de situaciones y de conductas sociales, desigual es y diversas con la ayuda de un modelo casi nico, En ltima instancia, en efecto, la verdadera unidad disciplinar de la sociologa, ms all de escuelas y teoras, provin o de esta vocacin comn, del proyecto de comprender las experiencias personales a p artir de sistemas organizados de relaciones sociales. El objetivo fue el de soci alizar Jas vivencias individuales, dar cuenta sociolgicamente de acciones en apar iencia efectuadas y vividas fuera de toda relacin social -como Durkheim lo mostr m agistralmente con el suicidio-. La experiencia y la accin individual no estn jams d esprovistas de sentido, a condicin de ser insertadas en un contexto social que le s transmite su verdadera significacin. Ningn otro modelo resumi mejor este proyecto que la nocin de personaje social. El personaje social no designa solamente la pu esta en situacin social de un individuo sino mucho ms profundamente la voluntad de hacer inteligibles sus acciones y sus experiencias en funcin de su posicin social , a veces bajo a forma de correlaciones estadsticas, otras veces por medio de una descripcin etnogrfica de medios de vida. Es esta mirada la que durante mucho tiemp o defini la gramtica propiamente sociolgica del individuo. Cada individuo ocupa una posicin, y su posicin hace de cada uno de el los un ejemplar a la vez nico y tpico de las diferentes capas sociales. El individuo se encuentra inmerso en espacios sociales que "generan", a travs un conjunto de "fuerzas" sociales, sus conductas y vivencias (y poco importa la nocin empleada para dar cuenta de este proceso-sis tema, campo o configuracin)'. Cierto, esta representacin, sobre todo en sus usos c otidianos y profanos, ha sido tanto o ms el fruto del realismo social propio de l a novela decimonnica que verdaderamente el resultado del proyecto de la sociologa. Pero esto no impide ver en esta ecuacin la gramtica, la ms durable a la cual se re fieren ' Para visiones clsicas de este modelo, cf. Talcotl Parsons, The Social System, G lencoe, Illinois. The Free Press, 1951; Fierre Bourdieu, La ilistincrim, Pars. Mi nuil. 1979. los socilogos, aquella que dicta sus reacciones disciplinarias, las ms habituales; ese saber compartido que hace comprender los rasgos individuales como factores resultantes de una inscripcin social particular. Sobre la tela de fondo de esta g ramtica, las diferencias, ms all del narcisismo de rigor entre escuelas y autores, aparecen como mnimas. La lectura posicional recorre, ayer como hoy, y sin duda maa na, lo esencial de la sociologa. Dentro de este acuerdo de principio, las diferen cias y los acentos no son sin duda minsculos, pero todos ellos extraen su sentido en referencia a este marco primigenio segn el cual la posicin de un actor es el m ejor operador analtico para dar cuenta de sus maneras de ver, actuar y percibir e l mundo. En breve, la ms venerable vocacin de la sociologa reside en el esfuerzo in agotable por hacer de la posicin ocupada por un actor el principal factor explica tivo de sus conductas. Comprender y explicar a un actor consiste en inteligir su accin insertndolo en una posicin social (y poco importa aqu que ella se defina en tr minos de clase o de modelos societales). La fuerza de la sociologa repos durante dc adas en su capacidad de articular orgnicamente los diferentes niveles de la reali dad social, al punto que entre el actor y el sistema la fusin fue incluso, en apa riencia, de rigor, a tal punto el uno y el otro parecan ser como las dos caras de una misma moneda. El triunfo de la idea de sociedad, ya sea por sus articulacio nes funcionales entre sistemas como por sus contradicciones estructurales, y la nocin adjunta de personaje social, no signific pues en absoluto la liquidacin del i ndividuo, sino la imposicin hegemnica de un tipo de lectura. Fue alrededor de esta pareja como se forj el autntico corazn analtico de la sociologa. La crisis de un modeloEs este proyecto intelectual el que ha entrado progresiva y durablemente en cris is desde hace dcadas. El modelo aparece cada vez menos pertinente a medida que la nocin de una sociedad integrada se deshace, y que se impone (por lo general sin granrigor)la representacin de una sociedad contempornea (bajo mltiples nombres: pos tindustrial, modernidad radical, segunda modernidad, posmodernidad, hiper-modern idad...) marcada por la "ncertidumbre" y la contingencia, por una toma de concien cia creciente de la distancia insalvable que se abrira "hoy" entre lo objetivo y lo subjetivo. 7 6DANILO MAKTUCCEUI CAMBIO DE RUMBO Pero leamos el movimiento desde los actores. La situacin actual se caracterizara p or la crisis definitiva de la idea del personaje social en el sentido preciso de l trmino -la homologa ms o menos estrecha entre un conjunto de procesos estructural es, una trayectoria colectiva (clasista, genrica o generacional) y una experienci a personal-. Por supuesto, el panorama es menos unvoco. Muchos socilogos continan a un esforzndose sin desmayo por mostrar la validez de un modelo que d cuenta de la diversidad de las experiencias en funcin de los di ferenciales de posicin social. Pero lentamente esta elegante taxinomia de personajes revela un nmero creciente d e anomalas y de lagunas. Subrayadas aqu, acentuadas ms all, enunciadas por doquier, algunos se limitan a constatar, sin voluntad de cambio alguno, la insuficiencia general de la taxinomia; otros, con mayor mala fe, minimizan cniegan estas falla s, pero todos, en el fondo, perciben la fuerza del sesmo. Los individuos no cesan de singularizarse y este movimiento de fondo se independiza de las posiciones s ociales, las corta transversalmente, produce el resultado imprevisto de actores que se conciben y actan como siendo "ms" y "olra cosa" que aquello que se supone l es dicta su posicin social. Los individuos se rebelan contra los casilleros socio lgicos. Frente a una constatacin de este tipo, algunos socilogos cierran los diente s y aprietan ios puos. Contra la fragmentacin de las trayectorias, se esfuerzan po r emplazar las experiencias dentro de un contexto societal del cual proceden y d el cual obtendran, hoy como ayer, su significacin. Pero escrita de esta manera, la sociologa deja escapar elementos y dominios cada vez ms numerosos de las experien cias individuales; un residuo ineliminable, un conjunto de vivencias y actitudes irreductibles a un anlisis de este tipo, que muchos socilogos constatan ^ero se e sfuerzan en sobreinterpretarlos (es decir, subinterpretndolos) en trminos de crisi s posicionales. El sentido, digan lo que digan los actores, est siempre dado de a ntemano por una visin englobante y descendente de las prcticas sociales. As las cos as, es imposible dar cuenta de los actores en otros trminos que no sean negativos , a travs de una letana de invocaciones sobre la desorientacin, la prdida de los ref erentes, la crisis... La "crisis" es justamente lo que permite, en un juego de m alabarismo intelectual, dar cuenta de la distancia que se abre entre la descripc in posicional del mundo social propia de una cierta sociologa y la realidad vivida 8 por los individuos2. Adoptando una perspectiva unidimensional de este tipo, los socilogos ejercen la ms formidable de las violencias simblicas consentidas a los in telectuales -aquella que consiste en imponer, en medio de una absoluta impunidad interpretativa, un "sentido" a la conducta de los actores. La experiencia indiv idual escapa cada vez ms a una interpretacin de esta naturaleza. Toda una serie de inquietudes toman cuerpo y sentido fuera del modelo del personaje social. Ciert o, el anlisis sociolgico guarda aun, sin duda, una verosilimitud que hace falta a muchas otras representaciones disciplinarias, pero cada vez ms, y de manera cada vez ms abierta, sus interpretaciones cejan de estar en sintona con las experiencia s de los actores. Paradoja suplementaria: en el momento mismo en el que los trmin os sociolgicos invaden el lenguaje corriente, las representaciones analticas de la sociologa se distancian -y resbalan- sobre las experiencias de los individuos. P or supuesto, la corrupcin de la taxinomia general es un asunto de grados y jams un asunto de todo o nada. En este sentido, no se trata en absoluto de la crisis te rminal de la mirada sociolgica. Lo que se modifica, lo que debe modificarse, es l a voluntad de entender, exclusivamente, e incluso mayoritariamente, a los indivi duos desde una estrategia que otorga un papel interpretativo dominante a las pos iciones sociales (en verdad, a un sistema de relaciones sociales), en el seno de una concepcin particular del orden social y de la sociedad. Intil por lo dems es e vocar, para dar cuenta de este desajuste, la necesaria y legtima distancia existe nte entre los modelos de interpretacin de la sociologa y las experiencias o el sen tido comn de los actores. El problema actual es diferente y ms acuciante. El probl ema no es la incomunicacin parcial e inevitable que se estable entre actores y an alistas a causa de su diferencial de informacin, de sus distintos niveles de cono cimiento o de los obstculos cognitivos propios a unos y otros. El problema es queun conjunto creciente de fenmenos sociales y de experiencias individuales no log ra ms ser abordado y estudiado sino a travs de mutilaciones analticas o de traducci ones forzadas. La crisis est aqu y en ningn otro lugar. Frente a esta encrucijada, cada cual es libre de escoger, con toda la : Enlre oros, y dado el rol que el autor tiene como represntame de una cierta mirada sobre el personaje social. cC Pierre Bourdieu (dir.l, La misen tin monde. Pars. Seuil, 1993. 9DANILO MARTUCCLLI CAMBIO DE RUMBO inteligencia necesaria, su camino. O todo se limita a un oggiornaiiwiiio de circ unstancia de la nocin de personaje social (y tras l, inevitablemente, del problema del orden social y de la idea de sociedad), o se asume que el desafio es ms prof undo y ms serio, y que invita a una reorganizacin terica ms consecuente en la cual e l individuo tendr una importancia otra. Este libro, y la seleccin de artculos que l o componen, toma el segundo camino. Hacia una sociologa del individuo? Pero qu quiere esto decir exactamente? Se trata de, como algunos lo avanzan de mane ra temeraria, rechazar todo recurso explicativo de ndole posicional? O por el cont rario, y como otros lo afirman, el desafio consiste en colocar, por fin, al indi viduo en el centro de la teora social? Vayamos por partes. Progresivamente se imp one la necesidad de reconocer la singularizacin creciente de las trayectorias per sonales, el hecho de que los actores tengan acceso a experiencias diversas que t ienden a singularizarlos y ello aun cuando ocupen posiciones sociales similares. Pero la toma en cuenta de esta situacin no debe traducirse necesariamente en la aceptacin de una sociedad sin estructura, incierta, fragmentada, lquida... Una des cripcin en la cual la vida social es descrita como sometida a un maeslshom de exp eriencias imprevisibles, una realidad social en la cual las normas y las reglas que ayer eran transmitidas de manera ms o menos homognea por la sociedad, deben de ahora en ms ser engendradas en situacin y de manera puramente reflexiva por los a ctores individuales. Por razones indisociablemente tericas e histricas, el proceso de constitucin de los individuos se convertira BS en el verdadero elemento de base del anlisis sociolgico. La diversidad de estudios que, progresivamente, han tomad o este camino ha sido importante en las ltimas dcadas. El lector encontrar eco de e stos debates ms adelante en las pginas de este libro3. Baste aqu sealar que lo que e s comn Cf. sobre todo la cartografa crtica desarrollada en el primer captulo, en el cual e l lector encontrar pormenorizadas las referencias bibliogrficas. En todo caso, la lista de autores es amplia y heterognea. Si bajo muchos puntos de vista es posibl e reconocerle al alemn Ulrich Beck un rol decisivo en la reactualizacin de esta pr oblemtica, paradjicamente, los desarrollos ms consecuentes han tenido lugar (Cuniimie en lu pgina siguieMe! a estos trabajos (ms all del hecho de que el eje privilegiado sea la rellexividad, la identidad o la experiencia) es la idea de que la comprensin de los fenmenos so ciales contemporneos exige una inteligencia desde los individuos. Comprendmoslo bi en: si el individuo debe ser colocado en el vrtice del anlisis, ello no supone en absoluto una reduccin del anlisis sociolgico al nivel del actor, pero aparece como la consecuencia de una transformacin societal que instaura al individuo en el zcal o de la produccin de la vida social. Evitemos todo malentendido. En estos trabajo s el individuo no es nunca percibido ni como una pura mnada -como lo afirman con ligereza tantos detractores- ni simplemente privilegiado por razones heursticas como es de rigor en el individualismo metodolgico-. Si el individuo obtiene una t al centralidad es porque su proceso de constitucin permite describir una nueva ma nera de hacer sociedad. Es el ingreso en un nuevo perodo histrico y societal donde se halla la verdadera razn de ser de este proceso. Es a causa de la crisis de la idea de sociedad que muchos autores intentan dar cuenta de los procesos sociale s buscando la unidad de base de la sociologa "desde abajo", esto es, desde los in dividuos, afinde mostrar otras dimensiones detrs del fin de las concepciones sislm icas totalizantes. Notmoslo bien, en la mayor parte de estos trabajos, el inters p or el individuo no procede y no se acompaa por una atencin privilegiada hacia el n ivel de la interaccin, como fue en mucho el caso en las microsociologias de los ao s sesenta y setenta (pensemos en la obra de Goffman, el interaccionismo simblico o la etnometodologa). El inters por el individuo procede de manera ms o menos explci ta, y de manera ms o menos crtica, de una conviccin terica-el estudio de la sociedadcontemporTea'es inseparable del ansts^del imperativo especfico que obliga a los indi viduos a constituirse en tanto que individuos. Pero cmo no percibir en la base de este movimiento el corsi y elrcorsihabitual de la sociologa? En verdad, el desafo p osee una doble dimensin. Por un lado, y contra los partidarios de la nocin de pers onaje social, es preciso afirmar la singularizacin esencialmente en Inglaterra y luego en Francia. A riesgo de ciertos olvidos, men cionemos entre los principales trabajos publicados a este respecto en las ltimas dos dcadas a: Ulrich Beck. Anthony Oiddens. Zygmunt Bauman. Scott Lash, Charles L emerl. Anthony Elliott. Alain Touraine, Alberto Melucci, Francois Dubel. Francoi s de Singly. Claude Dubar, Jean-Claude Kaufmann. Bemard Lahire, Vtncenl de Gaule jac, Alain Ehrenberg, Guy Dajoit. etc. 10 11DANILO MARTUCCELU CAMBIO DE RUMBO en curso y la insuficiencia cada vez ms patente de una cierta mirada sociolgica. P ero por el otro lado, y esta vez contra los adeptos de una cierta sociologa del i ndividuo, es imperioso comprender que la situacin actual no debe leerse nicamente como la crisis de un tipo de sociedad. Nuestro punto de partida procede pues de un doble reconocimiento: de los lmites del estudio del individuo desde una repres entacin taxonmica del mundo social que supone la existencia de posiciones caracter izadas por fronteras firmes r de las insuficiencias de un conjunto de trabajos q ue hacen del nuevo imperativo institucional de constitucin del individuo el eje c entral de la sociologa. El programa de investigacin que se requiere debe construir se a distancia, pero no a equidistancia, de estas dos perspectivas; en ruptura f rente a la tesis del personaje social, en inflexin crtica hacia el tema de la indi vidualizacin. Centrmonos pues en la segunda perspectiva tanto ms que nuestra propue sta comparte con ella un conjunto de presupuestos comunes. Presentaremos de mane ra conjunta las deudas y los desacuerdos, lo que har por lo dems oficio de present acin analtica de los captulos desarrollados en este libro. 1. S, definitivamente s, e l individuo se encuentra en el horizonte liminarde nuestra percepcin colectiva de la sociedad. No, ello no indica en absoluto que es a nivel del individuo, de su s vivencias o de sus diferenciales de socializacin, como debe realizarse necesari amente su estudio. Lo que esto implica es la urgencia que se hace sentir en el a nlisis sociolgico para que la individuacin se convierta en el eje central de su ref lexin y de su trabajo emprico (el lector encontrar una caracterizacin crtica de esta estrategia de estudio en el primer captulo). 2. S, la sociologa debe prestar mayor atencin a las dimensiones propiamente-individuales, e incluso singulares de los a ctores sociales. No. ello no quiere decir en absoluto que para analizar la vida social, las historias y las emociones individuales sean ms pertinentes que la soc iologa. De lo que se trata es de construir interpretaciones susceptibles de descr ibir, de manera renovada, la manera cmo se estructuran los fenmenos sociales a niv el de las experiencias personales (en el segundo captulo, el lector encontrar una toma de posicin crtica de esta ndole frente a los excesos del individuo psicolgico). 3. S, las dimensiones existenciales son de ahora en ms un elemento indispensable de todo anlisis sociolgico. No, ello 12 no supone abandonar lo propio de la mirada sociolgica y embarcarse en un dudoso e studio transhistrico sobre la condicin humana. Lo que esta realidad exige es la ca pacidad de la sociologa de dar cada vez ms y mejor cuenta de fenmenos que se viven como profundamente "ntimos", "subjetivos, "existenciales" y en los cuales, empero , reposa cada vez ms una parle creciente de nuestra comprensin de la vida social ( el lector encontrar ilustraciones de este calibre en los captulos dedicados a los soportes y a la evaluacin existencial). 4. S, las sociedades contemporneas son el t eatro de un nuevo individualismo institucional que estandariza fuertemente, como Ulrich Beck lo ha subrayado con razn, las etapas de la vida. No, este proceso no pasa por el tamiz de un imperativo -nico y comn de individualizacin, pero se difra cta en un nmero creciente de pruebas de distinto tenor en funcin de los mbitos y de las posiciones sociales. En otros trminos, es necesario construir operadores ana lticos susceptibles en un solo y mismo movimiento de dar cuenta de la doble tende ncia simultnea y contradictoria hacia la estandarizacin y la singularizacin (el lec tor encontrar el desarrollo de una estrategia de este tipo alrededor de la nocin d e prueba en el capitulo quinto). 5. S, la sociologa debe buscar un nuevo equilibri o en la relacin entre los individuos y la sociedad. No, ello no implica necesaria mente que un nmero creciente de fenmenos sociales sean hoy visibles, e incluso nica mente visibles, desde las "biografas" individuales y ya no ms desde las "sociograf ias" de grupos. Lo que esto implica es que la percepcin de los fenmenos sociales s e efecta desde el horizonte liminar de las experiencias individuales y que la soc iologa debe tener cuenta de ello al momento de producir sus marcos de anlisis (el lector encontrar implicaciones de esto en los captulos sobre la dominacin y la soli daridad). 6. S, la sociedad ha perdido la homogeneidad, terica y prctica, que fue b ien la suya en el seno de las sociedades industriales y en la edad de oro del Estado-nacin. No, la sociedad no es ni "incierta" ni "lquida", sometida a la "comple jidad" o al "caos", puro "movimiento" o "flujo". Lo que esto significa es que es imperioso que la mirada sociolgica tome conciencia de las especificidades ontolgi cas de su objeto de estudio, la vida social, que se encuentra constituida, hoy c omo ayer, a lo sumo hoy con una mayor acuidad, por un tipo particular 13DANILO MAKTUCCELLI CAMBIO DE RUMBO de consistencias (el lector encontrar un desarrollo terico en este sentido en el lt imo captulo). Regreso al futuro Es al amparo de estas afirmaciones y deslindes como debe interpretarse la situac in actual. La rellexin sociolgica contempornea sobre el individuo parle pues de un s upuesto radicalmente diferente del que anim a los autores clsicos. A saber, la cri sis de esta filosofa social tan particular, y durante tanto tiempo verdaderamente indisociable del desarrollo de la teora social, que se propuso establecer un vncu lo estrecho entre las organizaciones sociales y las dimensiones subjetivas en el seno de los Estados-nacin. Sin embargo, y a pesar de su contundencia, el triunfo de esta representacin y del modelo del personaje social no fue jams definitivo ni total. Subterrneamente, la sociologa no ces jams de estar trabajada por una experie ncia contraria, justamente la de la modernidad, que fascin y contina fascinando a sus principales autores, y cuya realidad y permanencia desafa la visin que estos m ismos autores han querido imponer del orden social. Esto es, la profunda afinida d electiva establecida por la sociologa entre la modernidad, la sociedad y el ind ividuo debe comprenderse en el seno de una reticencia analtica no menos profunda. Es esta ambivalencia terica la que explica por qu el individuo ha sido a la vez u n problema central y marginal en la sociologa. Central: la modernidad se declina y se impone a partir de su advenimiento. Marginal: desde su constitucin en tanto que disciplina, la sociologa se esfuerza por imponer una representacin de la vida social que le quite toda centralidad analtica. Es este doble movimiento, esta sem piterna ambivalencia, que defini y define aun el humus especfico de la mirada soci olgica hacia el individuo. Insistamos sobre este ltimo punto, puesto que de l depen de, en ltimo anlisis, la pertinencia de nuestro proyecto y el sentido de la inflex in que el individuo introduce en la sociologa. Para comprenderlo es preciso regres ar hacia sus orgenes y tomar conciencia de que este retorno, curiosamente, descri be su presente y muy probablemente su futuro. La sociologa ha estado marcada, a l o largo de toda su historia, por la construccin de un modelo terico estable de soc iedad y la conciencia de una inquietud e inestabilidad 14 indisociables de la modernidad. La modernidad, o sea la experiencia de vivir en medio de un mundo cada vez ms extrao, en donde lo viejo muere y lo nuevo tarda en nacer, en el cual los individuos son recorridos por el sentimiento de estar ubic ados en un mundo en mutacin constante4. El individuo no se reconoce inmediatament e en el mundo que lo rodea; ms aun no cesa de cuestionar existencialmente (y no s olo conceptualmente) la naturaleza de este vnculo. Y es alrededor pero en contra de esta experiencia que se instituye lo esencial de la sociologa. Lo propio del d iscurso sociolgico de la modernidad fue en efecto la conciencia histrica de la dis tancia entre los individuos y el mundo, y el esfuerzo constante por proponer, un a y otra vez y siempre de nuevo, una formulacin que permita su absorcin definitiva , a travs una multitud de esfuerzos tericos cada vez ms agnicos y complejos5. Y ning una otra nocin asegur esta tarea con tanta fuerza como la idea de sociedad. En el pensamiento social clsico lo que prim fue, pues, la idea de una fuerte estructurac in o correspondencia entre los distintos niveles o sistemas sociales. En el fondo , todas las concepciones insistan en la articulacin entre los debates polticos e in telectuales, entre las posiciones sociales y las percepciones subjetivas, entre los valores y las normas. El objetivo, indisociablemente intelectual y prctico, e ra establecer un vnculo entre todos los mbitos de la vida social. De una u otra ma nera el conjunto de los fenmenos sociales se estructuraba alrededor del sempitern o problema de la integracin. La comunicacin de las partes en un todo funcional era el credo insoslayable de la sociologa y el pivote analtico central de la idea de sociedad. En el seno de ella, la disociacin entre lo objetivo y lo subjetivo, ele mento fundante de la experiencia moderna, fue as progresivamente opacado en beneficio del conjunto de principios, prcticos e intelectuales, a travs de los cuales, y a pesar de la permanencia subterrnea de esta disociacin, se aseguraba y se daba cuenta de la integracin de la sociedad. Pero en el fondo, y en contra de lo que u na vulgata escolstica ha terminado por imponer, es contra esta representacin Para esta caracterizacin de la experiencia moderna, cf. Marshall Berman. Todo lo slido se desvanece en el aire [19R2]. Madrid. Siglo XXI. I9R9. Para una interpret acin de conjunto de la sociologa del siglo XX desde esta tesis, cf. Danilo Martucc elli. Sociolgica de la modernilc, Pars, Gallimard. 1999. 15DANILO MARTUCCELLI CAMBIO DE RUMBO de la sociedad que se rebela -y triunfa- una y mil veces la experiencia de la mo dernidad. Durante dcadas, la sociologa afirmo asi dos cosas contrarias simultneamen te: por un lado, la disociacin entre lo objetivo y lo subjetivo (la modernidad); por el otro, la articulacin estructural de todos los elementos de la vida social (la idea de sociedad). Hoy vivimos una nueva crisis de este proyecto bifronte. L a autonomizacin creciente de las lgicas de accin, el desarrollo autopoitico y mutuam ente excltiyente de diferentes sistemas sociales, la crisis de los vnculos social es, la multiplicacin de los conflictos sociales, la separacin y el predominio de l a integracin sistmica sobre la integracin social, en la mayor parte de los casos, y de muy diversas maneras, lo que subraya es el fin de la idea de una totalidad s ocietal analticamente armoniosa. Pero estas transformaciones no hacen sino poner en evidencia aquello que el pensamiento sociolgico clsico siempre supo y contra lo cual empero nunca cej de luchar. A saber, la distancia matricial de la modernida d entre lo objetivo y lo subjetivo. En contra pues de lo que el discurso amnsico y hoy a la moda de la segunda modernidad sobreentiende, el avatar actual se insc ribe en lafiliacinestricta de la sempiterna crisis -tensin- que acompaa a la sociol oga desde su nacimiento. Cmo no subrayaren efecto la constancia de una narracin que no cesa de declinar en trminos de una novedad radical e indita una experiencia tan constante y cclica a lo largo del tiempo? La conclusin se impone ella misma. Es e ste relato en tres tiempos (experiencia disociadora de la modernidad -integracin analtica gracias a la idea de sociedadnuevas disoluciones sociales...), y sus con tinuos retornos, el que estructura la forma narrativa comn a la mayor parte de la s interpretaciones sociolgicas. Lo que durante ms de un sigio fue reconocido a reg aadientes y de manera residual -la ruptura de la experiencia moderna- se conviert e en el horizonte fundamental de la reflexin. La problemtica, insistamos, es antig ua y consubstancial a la sociologa, pero de ahora en ms es imprescindible terciar en este debate adoptando una nueva posicin. Si ayer la idea de sociedad prim sobre la experiencia de la modernidad (subsumiendo a los individuos en el modelo del personaje social), el futuro de la sociologa invita, regresando paradjicamente a s us orgenes, a un cambio de rumbo. Si para la sociologa es el trnsito de la comunida d a la sociedad lo que mejor indica 16 el advenimiento del individuo, es preciso no olvidar que esta transicin no es jams definitiva, que la experiencia a la que ella da lugar no cesa de jugarse, una y otra vez, y siempre de nuevo, para cada actor en cada perodo. La tensin actual no escapa a esta regla y se inscribe en la estela de las precedentes, al punto de que es ms justo hablar en trminos de acentuaciones de grado que de una verdadera t ransformacin de naturaleza. La sociologa y el triunfo de la experiencia moderna Poner en pie una sociologa adaptada a la condicin moderna contempornea pasa por una estrategia de anlisis capaz de dar cuenta de los mltiples contornos por los que s e declina la distancia propia a la experiencia moderna. El problema principal no es as otro que el de operacionalizar una representacin que reconozca el lugar legt imo que le toca en toda explicacin social al contexto y a las posiciones sociales , pero que se muestre capaz, al mismo tiempo, de dar cuenta de la labilidad de u na y de otras. Es en ltima instancia esta tensin que abre el espacio plural de las sociologas del individuo. Es este desafo el que explica la centralidad que acorda remos en este libro, y que otorgamos en nuestras investigaciones empricas, a la n ocin de prueba. Y es por supuesto la permanencia histrica de esta tensin la que nos invita a encontrar su razn de ser en los diferenciales de consistencia de la vid a social. Como lo desarrollaremos progresivamente, y como lo enunciaremos sobre todo en el ltimo captulo, la sociologa debe ser capaz de tomar en cuenta, activamen te, en todo momento, y en cada uno de sus anlisis, la maleabilidad resistente del mundo social. El punto nodal de la teora social no se encuentra ni en el sistemani en el actor, sino en el entreds que se disea y se teje entre ambos. El origen de la pluralidad y de la diversidad no se encuentra en el individuo, sino en la naturaleza especfica de la vida social y en el juego, histricamente variable, que ella permite a los adores. Es en este movimiento general y de largo aliento dond e toma sentido el giro sociolgico actual hacia el individuo. El futuro de la soci ologa deber escribirse a escala humana y con la conciencia de una doble renuncia: de la primaca exclusiva del anlisis posicional y de la voluntad de hacer del indiv iduo el centro mismo del anlisis. Es navegando en medio de este exceso y de este dficit como la sociologa deber, sin garanta alguna, llegar a buen puerto. 17DANILO MARTUCCELLI Advertencia Los textos reunidos en este libro son una seleccin de artculos publicados en revis tas especializadas y relrabajados en el marco de esta publicacin. Dotados cada un o de ellos de una personalidad propia, pueden ser ledos independientemente unos d e otros, pero en cuanto piezas de un razonamiento nico, su plena inteligencia se obtiene, incluso a travs de las redundancias que los atraviesan, en las resonanci as cruzadas que se establece entre ellos. En este esfuerzo y en buena lgica, el lt imo captulo debera ser el primero, pero dada su mayor dificultad de lectura hemos decidido colocarlo al final, confiando en que esta decisin, una vez que el lector se haya familiarizado con la tesis central de este trabajo, facilitar su compren sin. Por ltimo, me resulta difcil, o ms exactamente imposible, agradecer a Kathya Ar aujo. Desde la idea misma del proyecto hasta su publicacin final, sin olvidar las correcciones de estilo y las discusiones sobre la seleccin de los textos, este l ibro no habra jams existido sin su inters, su trabajo y apoyo. CAPTULO I Las tres vas del individuo sociolgico El individuo se encuentra proyectado sobre la escena sociolgica''. Pero esta inne gable novedad debe ser interpretada desde una continuidad histrica. En electo, la sociologa dispone, desde sus orgenes, de tres grandes estrategias intelectuales p ara el estudio del individuo: la socializacin, la subjetivacin y la individuacin. C ada una de estas tres grandes orientaciones est organizada alrededor de una probl emtica especfica y central. Sin embargo, y a pesar de la antigedad de estas raices, los socilogos -especialmente en la tradicin funcionalista y marxista- han rechaza do, durante largo tiempo, interesarse en el individuo, porque consideraban en el fondo que ese nivel de anlisis no era verdaderamente el suyo. E incluso que cuan do era objeto de estudio (puesto que lo ha sido en el pasado), no tena sino un in ters secundario, dado que no era sino el reverso de las estructuras sociales (de lo social interiorizado o un soporte de las estructuras). Hay que reconocer que en los trabajos actuales, la mirada se posa con cada vez mayor acuidad sobre el individuo mismo. Digamos, para no perder tiempo, que a la exclusividad de una vi sin descendente (de la sociedad al individuo) se agrega -y no se le opone- una vi sin ascendente (del individuo hacia la sociedad). Reconozcamos, en vistas de lo q ue sido la historia de la sociologa, la importancia de este movimiento intelectua l: la sociedad deja de ser la escala de comprensin exclusiva de los fenmenos socia les. Nuestro objetivo, dentro de los lmites de este captulo, consiste en mostrar a l mismo tiempo la continuidad histrica, la diversidad de las vas de estudio del in dividuo y la inflexin contempornea que les es comn a cada una de ellas. Por ello he mos optado por una presentacin de conjunto matizada por algunas referencias, siem pre muy rpidas, a la obra de ciertos autores. Pero, no es -en modo alguno- la pre sencia o ausencia de estos autores lo que nos interesa. Las evocaciones 6 Este captulo es una versin relrahajada de un articulo nicialmenle publicado con el mismo ttulo en la revista EspticnTemps.net. 08.06.2005. 18 19DANILO MARTUCCEUI CAMBIO DE RUMBO de ciertos trabajos, por arbitrarias que parezcan, han sido efectuadas en funcin de la relacin que mantienen con la inflexin observable en el seno de cada matriz. En todo caso, el rodeo por la historia es indispensable por tres razones. En pri mer lugar, porque las vas analticas actualmente exploradas se inscriben en la desc endencia -y no solamente en la ruptura- de perspectivas que son, despus de lodo, centenarias. Insistir en la profunda continuidad de la mirada sociolgica permite tener una actitud teraputica contra la amnsica ilusin contempornea de la radical nov edad de una sociologa del individuo. Enseguida, esa referencia permite resituar e n una cronologa ms amplia la inflexin actual, subrayando sus fuentes desde los aos s esenta. En fin, solo lomando nota de esta continuidad en cada una de las tres ma trices sociolgicas del individuo es posible comprender la verdadera naturaleza de la inflexin perceptible actualmente bajo modalidades diversas: a saber, la pecul iaridad de la atencin dispensada a la escala propiamente individual. En otras pal abras, la socializacin, la subjetivacin y la individuacin han sido el escenario de un movimiento intelectual nico que se declina, sin embargo, en forma diferente en funcin de ios rasgos analticos especficos a cada matriz. Para defender la pertinen cia de esta lectura seguiremos la misma lgica de argumentacin para cada perspectiv a abordada. Una vez enunciado e! ncleo duro de su problemtica intelectual, esbozar emos rpidamente, en torno a lo que distinguiremos como dos momentos analticos, de una parte, su perfil terico inicial y despus su inflexin en la produccin contempornea . La socializacin i. La primera gran perspectiva de estudio del individuo gira alrededor del proce so de fabricacin social y psicolgica del actor: la socializacin. Recordemos que la socializacin designa en un nico y mismo movimiento el proceso mediante el cual los individuos se integran a una sociedad, al adquirir las competencias necesarias, y la manera como una sociedad se dota de un cierto tipo de individuo. Todas las teoras de la socializacin dan cuenta, por lo tanto, de la tensin entre los aspecto s naturales (las competencias innatas) y las dimensiones culturales de un actor socialmente constituido. Los individuos se construyen, si no siempre en reflejo, al menos en estrecha relacin con las estructuras sociales: 20 valores de una cultura, normas de conducta, instituciones, claiei sociales, esti los familiares. No obstante, el aporte esencial de la sociologa no se encuentra e n absoluto en la descripcin misma de los procesos de socializacin. A este respecto , los socilogos, con la excepcin notoria de Talcott Parsons, se han apoyado largam ente -a menudo sin gran creatividad terica-, en estudios psicolgicos (en especial en los de Freud. Mead o Piaget) al momento de definir de manera ms precisa los pr ocesos psquicos de formacin del individuo. La cuestin sociolgica primordial ser otra: se 1 rotar de precisar la funcin terica que juega el proceso de socializacin en la interpretacin de la vida social. El paso de una sociedad tradicional, que reposa sobre la existencia de modelos culturales, sino nicos, al menos totalizantes y es tables, a una sociedad marcada por la diferenciacin social y que descansa sobre u na pluralidad de sistemas de accin regidos por orientaciones cada vez ms autnomas d a, evidentemente, una importancia mayor al proceso de fabricacin del actor. La di versificacin de los mbitos sociales obliga a los individuos a adquirir competencia s diversas para enfrentar las diferentes acciones que tienen que cumplir. Esta p roblemtica, comn a todos los autores que plantean lo esencial de su reflexin sobre el individuo alrededor de la socializacin, ha conocido dos grandes momentos intel ectuales. El primero opuso a los partidarios de una concepcin ms o menos encantada de la socializacin a los que eran partidarios de una concepcin ms crtica -pero ambo s subrayando el carcter unitario de los principios de la socializacin-. El segundo momento, en el cual aun nos encontramos hoy en da, insiste, por el contrario, en la diferenciacin creciente que se produce en los procesos de socializacin. No esraro que en el primer momento, las dimensiones propiamente individuales no tuvie ran sino una significacin secundaria; mientras que en el segundo la sociologa se i nteresa, cada vez ms, en las variaciones individuales. 2. En el primer momento in telectual, la interrogacin sociolgica se interesa menos en los individuos mismos q ue en el rol que juegan en el mantenimiento de! orden social, gracias a la socia lizacin. La problemtica del orden social condiciona el cuestionamiento sobre el in dividuo. Dando cuenta del vnculo entre la accin individual y el orden social, de m anera encantada o crtica, la socializacin responda intelectualmente a la pregunta 21DANILO MAKTUCCELLI CAMBIO DE RUMBO '*'. de saber cmo era posible la vida social. En su versin "encantada", aseguraba, en u n solo y mismo movimiento, a la vez la autonoma personal y la integracin social de l individuo. Si la vida social reposa sobre un conjunto de valores compartidos y de principios de accin ms o menos circunscritos, el individuo es concebido como e l arbitro definitivo de su accin: el ideal del individuo depende de la estructura de la sociedad pero, al mismo tiempo, engendra individuos autnomos, liberados de l peso de la tradicin y capaces de independencia de juicio7. En su versin "desenca ntada" y crtica, la sociedad, percibida especialmente como un conjunto de estruct uras de poder, programa a los individuos. La accin es presentada, a menudo, como una ilusin subjetiva y las prcticas sociales concebidas como signos de dominacin. L a socializacin es una forma de programacin individual que asegura la reproduccin de l orden social a travs de una armonizacin de las prcticas y posiciones, gracias a l as disposiciones (el habitusf. Pero en los dos casos, el individuo, entendido co mo personaje social, ms all de sus mrgenes ms o menos grandes de autonoma, est ante to do definido por la interiorizacin de las normas o por la incorporacin de esquemas de accin. El trabajo de socializacin es siempre lo que permite establecer un acuer do entre las motivaciones individuales y las posiciones sociales. Por supuesto, los actores no son jams socializados al punto de impedir todo cambio; en especial porque los elementos pulsionales impiden la realizacin de una socializacin acabad a y total. Pero el individuo no es sino el reverso del sistema social. Como lo e scribe Parsons, la personalidad, el sistema social y la cultura estn imbricados nt imamente, permitiendo establecer lazos estrechos entre las orientaciones individ uales y ios procesos colectivos. Para todos, el operador mgico de la socializacin "ajusta" a los individuos -los agentes sociales- en su lugar en la sociedad. 3. El segundo momento va, por el contrario, a insistir en el carcter diferencial de la socializacin. No obstante, es difcil establecer claramente un punto de partida, incluso para simples fines de periodizacin pedaggica. Muy pronto, en efecto, los socilogos tomaron conciencia de la diversificacin de las formas de socializacin. De bido a sus influencias cruzadas con 1 los antroplogos, especiamente en el marco de la escuela funcionalista, rpidamente reconocieron que la socializacin vara segn las culturas y no lardaron en comprender que ella difiere segn los grupos sociales en el seno de una misma sociedad. Los estudios sobre la desviacin y las subculturas son as responsables de la primera es cisin importante al interior de una concepcin unitaria de la socializacin (una lgica de interpretacin prolongada aos despus por los estudios feministas o por trabajos relativos a las generaciones, mostrando unos y otros el carcter diferencial de la socializacin en funcin de los sexos o de la edad). Las interpretaciones se sucedi eron en cascada: los individuos, en funcin de sus grupos de pertenencia, no inter iorizan los mismos modelos culturales; todos los individuos, por otra parte, no riegan a ser correctamente socializados; en una sociedad hay un gran nmero de pos ibles conflictos de orientacin entre los fines y los medios legtimos; la socializa cin cesa de ser un principio exclusivo de integracin y se transforma en un proceso sometido al antagonismo social. No es abusivo asociar, en la historia del pensa miento sociolgico, esta gran familia de inflexiones a lo que Gouldner llama la "c risis de la sociologa occidental"". A partir de los aos sesenta, en efecto, la soc iologa norteamericana efecta un importante rodeo hacia el individuo bajo diferente s formas cuyo punto de partida es a menudo un cuestionamiento del modelo del per sonaje social. Es especialmente la fuerte correspondencia entre las dimensiones subjetivas y objetivas -supuestamente asegurada por la teora de la socializacin- l a que est en el centro de las crticas. Pero las perspectivas crticas han variado co nsiderablemente desde Goffman a la etnometodologa, pasando por el inleraccionismo simblico o la fenomenologa. " PoHatta de espacio para presentar en detalle esta historia intelectual, me centrar en su corazn analtico: la exploracin creciente de la s dimensiones plurales y contradictorias de la socializacin. En efecto, durante dc adas el reconocimiento de la diversidad de las subculturas no cuestion verdaderam ente el carcter unitario del proceso de socializacin. La verdadera ruptura ser intr oducida por Peter Berger y Thomas Luckmann a travs de la distincin, que se ha hech o clebre, entre socializacin primaria (la de la primera infancia) y la serie de so cializaciones secundarias * Alvin W. Gouldner, The Corning Crisis of IVeslern Sociology [1970], London. He inemann, 1971. * Talcott Parsons, The Sochi System, Glencoe. Illinois, The Free Press. 1951. Pier re Bourdieu. Le sens pralhjue, Pars. Mnuit. 1980. 22 23DANILO MARTUCCELLI CAMBIO DE RUMBO a las cuales est sometido todo individuo a lo largo de su vida'". La socializacin deja de ser un proceso nico y terminado al salir de la infancia y se convierte en una realidad abierta y mltiple. La variable temporal, ampliamente rechazada o mi nimizada en el momento anterior, adquiere una importancia decisiva. Destaqumoslo: es la toma en cuenta de esta dimensin diacrnica de la socializacin y el reconocimi ento de una sociedad altamente diferenciada lo que est en la raz de las concepcion es conflictuales de la socializacin as como en los estudios sobre la neurosis de c lase" o las inflexiones recientes que conoce en Francia el disposicionalismo, en especial, bajo la forma de un conjunto heterogneo de hbitos sociales a fuerte var iacin interindividuaF. 4. Esquematizando en exceso, es posible afirmar que a dife rencia de la versin cannica del personaje social, estas miradas sociolgicas van a p oner de relieve una serie de distancias entre el individuo y el mundo. Ya sea a travs de estrategias de puesta en escena de s mismo, de incongruencias estatutaria s, de ambivalencias normativas, de contradicciones entre hbitos, cada vez se hace ms-evidente que en un nmero creciente de contextos, el individuo ya no se ajusta perfectamente a una determinada situacin. Y en la medida en que los principales r asgos del actor no pueden ms ser referidos enteramente a una posicin social conceb ida de manera unitaria y homognea, los socilogos estn obligados a prestar mayor ate ncin 3l individuo mismo. El estudio de la socializacin conoce as una variacin en su n fasis analtico: ayer estaba subordinado anallicamente al problema de la mantencin d el orden social; hoy. al centrarse en el individuo, se interesa ms en la multipli cidad de sus facetas. Al teorizarse el orden social como ms contingente, la socio loga toma mayor conciencia de la complejidad del individuo. La subjetivacin 1. El estudio de la subjetivacin es indisociable de la concepcin de una modernidad sometida a la expansin continua Peler Berger y Thomas Luckmann. La construccin social de la realidad [ 1966], Bue nos Aires. Amorrortu, 1968. Vincent de Gaulejac, Nvrose de classe, Pars. Hommes & Groupe diteurs, 1987. Bemard Lahire, L'hommepluriet, Pars. Nalhan. 1998; Jean-Clau de Kaufmann. Ego, Pars. Nalhan, 2001. del proceso de racionalizacin, a saber, la expansin de In coordinacin, la planifica cin y la previsin creciente en lodtts las esferas de la vida social (de la economa al derecho, de la poltica al arte, como lo enunci Weber desde las primeras dcadas d el siglo XX). En el trasfondo de este movimiento de control social, se plantea l a problemtica fundamental de la subjetivacin: cmo llegar a imaginar la posibilidad d e una emancipacin humana? Y para que este proceso de subjetivacin sea posible, es imperioso que existan figuras sociales del sujeto susceptibles de ser encarnadas por los diferentes individuos. En breve, en la subjetivacin, el individuo se con vierte en actor para fabricarse como sujeto. Como lo veremos, la historia de est a matriz se juega a un doble nivel. La primera se sita entre la-consideracin de un nivel propiamente individual (el sujeto personal) y la existencia de un actor c olectivo susceptible de encarnarlo (el sujeto colectivo), y la segunda, entre un afn de liberacin stricto sensu (la emancipacin) y un proceso creciente de control social (la sujecin). Por razones de claridad analtica hemos optado por destacar (e n cursivas) de manera un poco arbitraria, cada elemento de su desarrollo intelec tual, para subrayar, como en la perspectiva anterior, la creciente consideracin d e las dimensiones propiamente individuales. 2. La primera gran lectura de la sub jetivacin asocia estrechamente la nocin de sujeto colectivo y el proveci de emancip acin. La primera formulacin acabada de esta problemtica aparece en la lectura hegel iana que ha hecho Lukacs de la obra de Marx. Frente a la explotacin capitalista y la alienacin que sta engendra (en el seno de un proceso ms general de racionalizac in), se yergue un actor particular -el proletariado-, identificado como el sujeto ,colectivo de la historia e investido de una misin universal de emancipacin. Por s upuesto, hemos roto ampliamente con este lenguaje y con esta concepcin, apenas laicizada, de la historia. Sin embargo, olvidar hasta qu punto, y durante una larga fase de su trayectoria, la subjetivacin fue asociada, en el pensamiento social, de cerca o de lejos, a esta representacin especfica, impide simplemente comprender la situacin contempornea. Recordemos pues rpidamente el anlisis de Georg Lukacs. Pa ra l, como para todo el marxismo occidental, as como para lo esencial del pensamie nto de la emancipacin hasta los aos setenta, es a causa de la situacin que ocupa en el proceso productivo, 25 24DANILO MARTUCCELU CAMBIO DE RUMBO y debido a sus intereses objetivos de clase, que el proletariado poda aprehender la sociedad en tanto totalidad. La "superioridad del proletariado sobre la burgu esa" reside en su capacidad de "considerar a la sociedad a partir de su centro, c omo un todo coherente y, despus, actuar de una manera central, modificando la rea lidad; en que por su conciencia de clase coincidan teora y praxis y, en que, por consiguiente, pueda poner en la balanza de la evolucin social su propia accin como factor decisivo"'1. Una superioridad indirecta, sin embargo. Para materializars e, es necesario que el proletariado supere la dispersin de situaciones y la reifi cacin en las que lo hunde la organizacin productiva capitalista, y que acceda a su verdadera conciencia y misin de clase. Es solo a este precio que el proletariado puede ser "el sujeto-objeto idntico de la historia"14. Ms simplemente: el proleta riado (con la ayuda del Partido) es el actor, el sujeto colectivo, en el cual el conocimiento de s mismo puede coincidir con el conocimiento de la sociedad como totalidad. Como en la fenomenologa hegeliana, la Historia, con el proletariado, s e dota de su propia conciencia. Si la objetivacin es un espejo de los actos del s ujeto y si la reificacin es una mala objetivacin (reflejo de un "falso sujeto" ena jenado por el capitalismo y la cultura burguesa), el proletariado, l, es consider ado el "buen" sujeto de la historia, en verdad, el sujeto colectivo portador de la subjetivacin emancipadora de todo el gnero humano. Este lenguaje puede hoy prov ocar sonrisas. Sin embargo, vivimos aun dentro de la estructura analtica de esta matriz: un principio de dominacin (la reificacin engendrada por el capitalismo) y un proyecto de emancipacin organizado en lomo a un sujeto colectivo (el proletari ado). Pero en el seno de esta dinmiea-intelectiial, la toma en consideracin e los a spectos propiamente individuales -cuando existe- no puede ser sino un momento an exo del anlisis, sino sin valor, en todo caso, sin gran inters intelectual, puesto que la subjetivacin pertenece al orden de la historia y a los movimientos social es. Es preciso recordar que en este universo de pensamiento, la palabra "socializ acin" designaba la colectivizacin de los medios de produccin? No es anecdtico. Era l a colectivizacin la que deba permitir la subjetivacin de la humanidad. Georg Lukacs, Hisioire el conscience ile clusse [1923], Pars, Minuit. 196U, p. 94 . lbid., p. 243. El proyecto de subjetivacin fue pues en un primer momento adosado a un sujeto col ectivo, y comprendido esencialmente en trminos emancipadores. Es a partir de la a ccin virtual de un sujeto de la historia (trtese de la burguesa o del proletariado, antes que la forma del relato se aplique a muchos grupos sociales -minoras tnicas , el Tercer Mundo, las mujeres, los estudiantes) que siempre se exploraba esta p osibilidad. 3. Entre los aos 60 y 70, esta perspectiva conocer una verdadera ruptu ra. Lo que de una manera polismica (y no siempre con la claridad necesaria) se ha llamado la "muerte del sujeto", signific el agotamiento, ms o menos definitivo, d e la formulacin encantada de la subjetivacin. En la sociologa, por vas a menudo sinu osas, terminar por imponerse una consecuencia mayor: al debilitarse el sustrato n ormativo y emancipador sobre el que se basaba el proyecto colectivo de subjetiva cin, su cara negativa ocupar el centro de la escena, abrindose paso a una visin ms pe simista y desencantada. La dominacin toma incluso en ciertos trabajos una forma t entacular que impide toda subjetivacin emancipadora. Para abreviar, este desplaza miento y esta inversin pueden ser asociados al "momento Foucault" que se caracter iza por dos grandes inflexiones. La primera -sin duda, la ms importante- transfor ma el proveci colectivo y emancipador ile la subjetivacin en un proceso individual izante de sujecin. El sujeto se convierte en un efecto del poder; el resultado de un conjunto "de operaciones insidiosas, de maldades imposibles de confesar, de pequeas astucias, de procedimientos calculados, de tcnicas, de 'ciencias' que perm iten, al tln de cuentas, la fabricacin del individuo disciplinario"15. El sujeto es una consecuencia directa de las prcticas de examen, confesin y medida. El despl iegue de la racionalizacin es as sinnimo de la constitucin de una subjetividad somet ida de manera creciente a disciplinas corporales, con la ayuda de todo un aparato de discursos verdaderos. El sujeto no es ya otra cosa que una realidad fabrica da por una tecnologa especfica de poder. Si esta critica ha encontrado tanto eco e s porque, ms all de su bro intrnseco, reflejaba un sentimiento colectivo de desgaste y desconfianza hacia la liberacin prometida por el proyecto del sujeto colectivo de la historia. La subjetivacin haba quedado sin bases colectivas y no poda aun se r concebida como un proyecto " Michel Foucaull, Siinvlller el punir. Pars. Gallimard. 1975. p. 315. 26 27DANILO MARTUCCELLI CAMBIO DE RUMBO tico individual. Pero el "momento Foucault" no seala solamente la salida radical y crtica de la versin emancipadora del sujeto colectivo y el reino absoluto de la s ujecin; marca tambin la entrada hacia una nueva problemtica - hsubjetivacin individu al. Es, por lo dems-como se sabe-, la paradoja fundamental de su obra: su volunta d constante de mostrar un poder y una sujecin crecientes y su voluntad, subreptic ia, pero no por menos constante, de visualizar una posibilidad de emancipacin, En la ltima etapa de su vida individual, la respuesta de Michel Foii'-ault, luego d e un largo recorrido por la Antigedad clsica hasta los primeros siglos del cristia nismo, consiste en aislar un modelo tico que obligue a los individuos a buscar, d e manera singular, su propia "tcnica de vida". Se trata de que cada uno encuentre en s mismo la manera de conducirse y, sobre todo, de gobernarse. La libertad a l a que se aspira "es ms que una esclavitud, ms que una emancipacin que volvera al hom bre independiente de toda restriccin exterior o interior; en su forma plena y pos itiva es un poder que se ejerce sobre s mismo en el poder que se ejerce sobre los otros""'. Para Foucault, esta actitud es una habilidad que instaura una relacin particular de s a s mismo.puesto que no se orienta ni sobre una codificacin de los actos (sobre una moral basada en Ja renuncia) ni hacia una hermenutica del sujeto (que buscara los deseos en los arcanos del corazn), sino hacia una esttica de la e xistencia, una especie de tcnica de vida que busca organizar los actos lo ms cerca de lo que "demanda" la naturaleza, y que por lo mismo da la posibilidad de cons tituirse como sujeto dueo de su conducta. La inquietud de s designara precisamente para los antiguos un dominio de s obtenido fuera de las reglas impuestas por la r estriccin social y la sujecin. La emancipacin se convierte as en un proyecto de subj etivacin personal. 4. Los estudios contemporneos de la subjetivacin se definen -a l a vez- en descendencia, ruptura e inflexin con estos dos grandes momentos. Por un a parte, algunos autores en una descendencia ms o menos explcita con la obra de Fo ucault, se esfuerzan por delimitar nuevas formas y principios de la sujecin, busc ando, al mismo tiempo, lugares posibles de resistencia. Ciertos trabajos han ret omado en Francia esta tradicin", pero es especialmente en los pases de lengua ingl esa '" '' Michel Fo-jcaull. L 'usage des plaisirs. Pars, Gallimard. 19S4. p.93. Guy V incent. L'cole primaire fiemeaise. Lyon. l'.U.L., 1980; Dominique Memmi. Fuire vi vre el lamer mourir, Pars. La Dcouverte, 2003; Jean-Franv'ois Bayart, Le gomvrnein enl tlii monde. I'aris. Fnyard, 21X14. donde se ha proseguido lo esencial de esta inspiracin, en una relacin por lo menos problemtica con la sociologa, sea en estudios feministas, en estudios postcolonia les o incluso en los trabajos ms recientes sobre la subjetivacin en el Imperio18. Pero, por otra parte, algunos autores, restableciendo de manera muy crtica lazos con la tradicin marxista, tratan de establecer un nuevo vnculo entre las dimension es del sujeto histrico y el sujeto personal, estudiando especialmente las posibil idades de construccin de s mismo producidas colectivamente en los nuevos movimient os sociales. Pero a diferencia notoria de la antigua versin marxista, en estos tr abajos las declinaciones singulares de la subjetivacin son abordadas con mayor at encin. Se trata, a menudo, de mostrar hasta qu punto un conjunto de temas abordado s por los nuevos movimientos sociales se han convertido en preocupaciones y en p osibilidades de emancipacin individuales. Ya se trate de experiencias de mujeres, de minoras sexuales o tnicas, o de diversas exploraciones asociadas a la conlracu llura, se trata siempre de delimitar las nuevas formas personales de fabricacin d e s inducidas por el proceso de subjetivacin colectiva. Se trata pues en el fondo, y a pesar de las inflexiones, de continuar estudiando la relacin entre la emanci pacin y la sujecin. En efecto, para los autores que trabajan en esta ptica es compl etamente falso pensar que los individuos pueden crear, libremente y de manera au tnoma, su "existencia"; La subjetivacin se define siempre, de manera directa o ind irecta, en relacin a una accin colectiva y ella es inseparable de un conflicto soc ial y de las relaciones de poder'". En resumen: lo que es decisivo en la economaconceptual del estudio de la subjetivacin es la consideracin, de manera ms y ms fina , y ms y ms individualizante, de la dupla emancipacin-sujecin. Menos -sin embargo- b ajo la forma de un desplazamiento puro y llano del sujeto colectivo hacia el suj eto personal, que por un compromiso ms firme y ms rico en el estudio de sus dimens iones singulares, pero siempre en relacin con un proyecto poltico o tico de realiza cin de s. En la matriz de la subjetivacin, la relacin consigo mismo Judilh Buller. G>)II/T 7raiW\T-,'e\v Yi.rk, Roulledge, 1990; Homi K. Dliabha, The L ocacm of Culture. New York, Koulledge. 1994; Michael Hardl. Antonio Negri, Empire . Paris. Exils. 2000. Alain Touraine, Pomrons-imiis mre ensemble?, Pars. Fayard, 1997; Alberto Melucci, L'invenzione del presente. Bologna, II Mulino. 1982. 28 29DANILO MURTUCCI I I i CAMBIO DE RUMBO es siempre estudiada como el resultado de una oposicin entre as lgicas del poder y su ciiesliunamieiito social. I-a individuacin 1. La va de la individuacin estudia a los individuos a travs de las consecuencias q ue induce para ellos el despliegue de la modernidad. De acuerdo a la caracteriza cin de Charles Wright Mills, se trata de "comprender el teatro ampliado de la his toria en funcin de las significaciones que ella reviste para la vida interior y l a carrera de los individuos"2", una ecuacin que exige la puesta en relacin de los debates colectivos de la estructura social y las experiencias de los individuos. La intencin de esta matriz es, por lo tanto, establecer una relacin suigeneris en tre la historia de la sociedad y la biografa del actor. La dinmica esencial de a in dividuacin combina un eje diacrnico con un eje sincrnico, tratando de interpretar e n el horizonte de una vida -o de una generacin- las consecuencias de las grandes transformaciones histricas. La articulacin entre estos dos ejes explcita la persona lidad de esta perspectiva, a saber, la intermgacin por el tipo de individuo que f abrica estructuralmente una sociedad. En este marco, los diferentes procesos soc iales, ligados a cambios econmicos, polticos o culturales, no quedan en un segundo plano, limitndose a ser una especie de "adorno" lejano, sino que, por el contrar io, son estudiados, a travs de diferentes metodologas, en las formas concretas en que se inscriben en las existencias individuales. En resumen, una sociologa de la individuacin se afirma como una tentativa para escribir y analizar, a partir de la consideracin de algunos grandes cambios histricos, la produccin de los individuo s. La cuestin no es entonces saber cornos! individuo se integra a la sociedad por la socializacin o se libera por medio de la subjetivacin, sino de dar cuenta de l os procesos histricos y sociales que lo fabrican en funcin de las diversidades soc ietales. Y aqu tambin el movimiento terico general ha consistido en pasar de la con sideracin privilegiada de los factores macrosociales de individuacin a la identifi cacin y anlisis de las pruebas y experiencias individuales. 2. El primer gran mome nto de la individuacin est especialmente interesado en los grandes factores estruc turales " Charles Wrighl VA\\\i,L'imaginationsoch>logi. 1:7 1:1 ,;i 118 119DANILO MARTUCCELU CAMBIO DE RUMBO Globalizaein, nacin, territorios Ilustremos rpidamente lo anterior, a partir de un contexto regional. Actualmente, las actividades calificadas como globalizadas, r elevantes real o potencialmente en la competencia internacional no son sino uno de los componentes del tejido econmico, y, a menudo, "un componente generalmente minoritario en relacin a las actividades que se basan en mecanismos fuera del mer cado o, en actividades comerciales de corto alcance""". Las rentas de un territo rio no provienen solamente de los mercados internacionales. Una pane importante y a veces incluso creciente de los recursos de los actores proviene de las renta s inyectadas en la economa local va salarios, jubilaciones, subvenciones pblicas, e n sntesis, de transferencias diversas. Es as que una parte importante de las renta s de los hogares franceses no tiene relacin directa, en su monto y evolucin, con l a eficacia productiva local. Es decir, que una parte no despreciable de la creac in de empleo depende de las formas de gasto local -y en este rubro las rentas de las regiones estn muy marcadas por los presupuestos pblicos o las prestaciones soc iales-. En una situacin de este tipo, atraer a las empresas no aparece como la nic a estrategia viable para un territorio. Sin duda, limitar una economa regional a las puras rentas de transferencia es insostenible en el mediano plazo, pero, tam bin es verdad que el Estado benefactor es una verdadera mquina de empleos y que, a veces, en ciertos contextos o perodos, constituye la nica fuente significativa de crecimiento. Por otra parte, cmo no mencionarlo, es en el llamado sector terciar io poco calificado donde probablemente estarn en el futuro las ms importantes fuen tes de empleo. Ahora bien, la existencia de este doble sistema de relaciones soc iales tiene mltiples consecuencias sobre la? vjdas individuales. En las sociedade s contemporneas, el proceso de individuacin se efecta a travs de un conjunto de prot ecciones y derechos garantizados y dispensados, para muchos, por el Estado benef actor. En especial, la desmercantilizacin de la vida social ha sido una de las ms poderosas palancas de la individuacin, que ha permitido pasar de relaciones de de pendencia mutua a un universo ms electivo, y sobre todo '"' Pierre Veliz. Des lieux t'f es liens [201)2]. Ui Tour d'Aieues. Editions de l'A ube, 2(11)4. p.59. Pierre Veliz. Lanrem Davezies. Legrumltounicini. La Tour d'Ai gues, Edilionsde l'Aube. 2004. ha permitido emancipar a los ms desposedos, y tambin a las mujeres y jvenes, de la e sfera del parentesco. Por lo dems, jos actores tienen perfecta conciencia de esto : saben que su vida depende ampliamente de la evolucin del Estado benefactor, y q ue sta ser muy diferente segn se acente o no el abandono de la socializacin de divers os riesgos (o sea, la devolucin a los hogares de una serie de actividades-educacin , salud- que todava hoy corren por cuenta de la solidaridad colectiva). En todos los casos, la situacin y el itinerario de la vida de las mujeres, los jvenes, los sectores populares e, in fine. la de las capas medias conocern variaciones import antes. En los ltimos decenios, y a pesar de profundas transformaciones sociales y econmicas, las sociedades europeas no han asistido al abandono puro y simple de las formas de regulacin nacional. Siguen siendo sociedades marcadas por una lgica capitalista y una variante recompuesta del Estado benefactor. Sin duda, que en e ste registro, las diferencias son muy grandes entre los pases, pero en un pas como Francia, por ejemplo, el rol activo del Estado, la importancia de las prestacio nes sociales y de las transferencias de recursos disponibles, sin olvidar el oto rgamiento de nuevos derechos, no puede bajo ningn punto de ser vista analizado po r la simple idea de un desmantelamiento del Estado benefactor. Por cierto, este doble eje de las relaciones sociales es insuficiente para caracterizar la divers idad de los capitalismos nacionales contemporneos. Como lo demuestran desde hace decenios los trabajos de la teora de la regulacin, para ello deben tenerse en cuen ta muchas otras formas institucionales"1. Sin embargo, si la sociologa debe perma necer alerta ante la diversidad real de los contextos nacionales y los compromis os institucionales, debe tambin disponer de una representacin analtica simple de la s grandes tendencias en curso. Dos peldaos sociales A grandes rasgos, es pues posible caracterizar las grandes posiciones estructurles a pan ir de la imbricacin de este doble sistema de relaciones sociales, Se distinguen cinco grandes posicion es: '" Roben Boyer. Une Ihcorie ilu cupiiilisiw csl-elh pnssihle .'. Pars, Odle Jacob. 2(104. Bruno Amable, les cincj capiuliunes ilivml des syslmes comuniques el sociaitx liins la numHalisuiitin, Pars, Scuif, 2005. 120 121DANILO MARTUCCELLI CAMBIO DE RUMBO los dirigentes (una pequea minora, que goza de un emplazamiento ventajoso en los d os ejes, y que tiene capacidades reales de conduccin y decisin globales); - los co mpetitivos (los "ganadores" de la globalzacin, adores cuyo trabajo tiene un fuerte valor agregado, verstiles, y que trabajan a menudo en sectores altamente interna cionalizados de la economa mundial); - los protegidos (operan sobre todo en los s ervicios y estn relativamente protegidos de la competencia mundial ya sea debido al sector en que trabajan o a su estatuto de empleo); - los precarios (que produ cen bienes y servicios y estn fuertemente expuestos a la competencia global, some tidos, casi siempre a una importante fragilidad estatutaria); - por ltimo, los ex cluidos (verdaderos "perdedores" de la globalizacin y ms o menos definitivamente e xpulsados del mundo del empleo). Sin embargo, la idea de una pirmide posicional c onduce al anlisis a un conjunto de atolladeros. La multiplicacin de posiciones int ermedias hace cada vez ms difcil saber quien est verdaderamente "arriba" o "abajo". Los posicionamientos hbridos se incrementan y los actores pueden conocer de mane ra simultnea y contradictoria, movilidades "ascendentes" o "descendentes" en dive rsos mbitos sociales. En muchas situaciones, por ejemplo, ya no hay una frontera clara entre los asalariados colocados definitivamente del lado "bueno" o "malo", porque las fronteras entre el ncleo y la periferia del empleo (incluso en el sen o de una misma empresa) son casi siempre movedizas y Huidas, y las condiciones d e paso del uno Ja otra (de la proteccin a la precaridad) estn en permanente redefi nicin1". No obstante, el problema no es "complejizar" la jerarqua posicional. El a nlisis debe distinguir siempre un nmero limitado de posiciones estructurales, a pa rtir de algunos ejes considerados mayores, que establecen una distribucin desigua ! de los principales recursos. Pero este reconocimiento no debe olvidar la inici ativa que queda en manos de los actores. Dicho de otra manera, el anlisis tiene n ecesidad de postular la existencia de algunos grandes emplazamientos objetivamen te definidos ''' Jeun-Picrre Durand, n f/iir invisible. Pars. Seuil. 201)4. (especialmente, en el cruce del mercado y las intervenciones pblicas) pero que se encuentran en tensin permanente con otros factores. Junto con reconocer su impor tancia, hay pues que mirar este nivel solo como un instrumento provisorio de tra bajo, al que es necesario agregar otro nivel. A falta de una mejor denominacin, l lamemos a este segundo nivel o peldao: los estados sociales. Ellos no se pueden s uperponer a un anlisis piramidal lie la estructura social porque se deslizan, de manera transversal, entre las diversas posiciones estructurales. Para delimitarl os, no basta complejifizar los sistemas de relaciones sociales o sumar los atrib utos de los actores (clase, edad, sexo, etnia). Ms bien es necesario aprender a c onstruirlos a partir de anlisis empricos tratando de comprender, lo ms cerca posibl e de las experiencias individuales reales, las maneras como los actores logran o no forjarse espacios sociales protegidos. Todo depende entonces de lo que se bu sca. Siempre es posible colocar en un extremo a lodos os que disfrutan de buenas conexiones (en trminos de empleo, ganancias, protecciones institucionales) y que mantienen, sobre lodo, un control activo de su situacin, tanto desde un punto de vista econmico como poltico. En el otro extremo, todos los que se definen por tene r conexiones "malas" (ingresos escasos), "raras" (pobre densidad relacional), "p erversas" (ligadas a actividades informales o legales) y, sobre todo, sin el ejer cicio de un control activo sobre ellas (porque son ampliamente dependientes de d ecisiones en las cuales estos actores tienen dbil incidencia poltica). A un alto n ivel de generalidad, sera posible encontrar, en apariencia sin gran dificultad, u n lazo jerrquico poco problematizado entre las diferentes posiciones. Sin embargo , v.n anlisis ms detallado corrige de inmediato esta primera lectura. Excepto para una minora durable y globalmente protegida, la mayor parte de los individuos -en la mayor parte de las sociedades- siente que su posicin ya no es impermeable al cambio ni al deterioro social. Las prcticas ms diversas aparecen en todos los mbito s de la vida social. Si limitamos el anlisis por ejemplo a este solo registro, elresultado es una dinmica particular entre las conexiones econmicas globales y la transformacin de los principios y mecanismos de proteccin social. De hecho, ms que los cambios cuantitativos, ts la creciente capacidad de los actores para afmntnr y anticipar losriesgossociales lo que es importante. Tanto ms cuanto frente 122 123D A N I I O MAKTUCTLLLI CAMBIO DE KUMBO a la talla de los desafos de la globalizacin lo importante no es muchas veces inte rvenir directamente sobre los acontecimientos, sino aprender a protegerse de las conmociones del mundo. Ms que en un juego de suma cero, nos vemos confrontados a efectos en cascaJa, Je parle Je actores sociales que se protegen y exponen en f orma diferente. Las diferencias entre actores provienen de competencias cogniliv as distintas (entre los que son susceptibles o no de anticipar los riesgos), de la diversidad de recursos prcticos de que disponen, del control por lo menos indi recto que tienen sobre esos procesos al fabricarse refugios ("nichos", "diques" o "escudos"), pero tambin de la calidad de los soportes de que dispone un individ uo. Los estajos sociales, transversales a las posiciones estructurales, no modif ican la ubicacin social "objetiva" de un individuo, pero sealan las maneras en que ios actores efectan sus procesos de individuacin. El objetivo de un estudio de es te tipo es pues llegar a describir de manera concreta y casi singular el efecto de las estructuras sobre las acciones individuales a travs de una pluralidad de f ormas de difraccin. A veces, evidentemente, nada impide la superposicin entre una posicin estructural y un estado social. Pero, en muchos otros casos, los estados sociales deben ser definidos de. manera transversal a la mayor parte de las posi ciones estructurales, las mismas que ya son transversales a los Estados-nacin. Ll anlisis exige pues romper el muro a menudo artificial de las separaciones social es o nacionales a fin de establecer otras fronteras ms significativas. Por lo dems , los estudios del PNUD y sus diferentes indicadores han subrayado fuertemente l a importancia de estos procesos en el mundo actual: algunas grandes ciudades de los pases del Norte pueden, por ejemplo, tener condiciones de desigualdad y pobre za ms grandes que ciertas zonas de los pases del Sur. La prueba como operador analtico Las pruebas tienen cuatro grandes caractersticas. En primer lugar, son indisociables de un relato que les asigna a los actores, i ndividuales o colectivos, un papel mayor en la comprensin de los fenmenos sociales . En seguida, la prueba hace referencia a las capacidades que tiene un actor par a afrontar las prescripciones y procesos difciles a los cuales est sometido. En te rcer lugar, toda prueba aparece como un examen, en realidad, como un mecanismo J e seleccin a travs del cual, en funcin de sus xitos o fracasos, los actores forjan s us existencias. Por ltimo, las pruebas son inseparables de un conjunto de grandes desafos estructurales a los que los individuos estn obligados de responder y que difieren en funcin de las sociedades y los perodos histricos. Pero el inters analtico de la nocin de prueba proviene sobre todo de su capacidad para operar como un in strumento en dos niveles, que no fusionan casi nunca, pero en torno al cual pued e establecerse una conviccin compartida entre el analista y los actores. La nocin de prueba procede de la articulacin, por una parte, del examen de las modalidades efectivas en que los individuos loman conciencia y enfrentan los grandes desalos de su existencia (nivel 1) y. por otra parte, una representacin reflexiva distan ciada de los hechos vividos, pero animada porua escrupulosa voluntad de poner en relacin los fenmenos sociales y las experiencias individuales (nivel 2). En otras palabras, se trata de aprehender las estructuras histricas a travs de las situacio nes individuales, y para ello es preciso que el anlisis capte las coerciones desd e las trayectorias personales. Un mecanismo de estudio que exige igualmente deli mitar los diferentes mecanismos sociales que producen histricamente las prueba;:. En breve, la risi:: panormica debe ir a la par con el zoom de acercamiento, a fin de captar las mltiples difracciones de los procesos en desarrollo. El problema d e fondo es entonces explicar las diversas maneras en que las pruebas (explicitad as por el analista en el nivel 2) se difractan hasta los individuos, y son recon ocidas y expresadas por stos a tr.avs de formas de lenguaje diferentes (nivel 1). Sin duda, las maneras en que las experiencias son restituidas, y en cierta maner a por ende constituidas por los lenguajes, son inseparables de los dispositivos discursivos de que se dispone en una sociedad o una cultura dadas.Globalizacin c individuacin La sociologa en la era de la globalizacin ser un permanente ejercicio bicfalo. Por u na parte, debe estar cada vez ms atenta a las dimensiones globales y transnaciona lcs de ciertos fenmenos. Por otra parte, debe ser cada vez ms precisa en la descri pcin de las maneras en que esos fenmenos se difractan en la vida social. Es a la r esolucin de esta ecuacin a la que justamente se dedica la nocin de prueba. 124 125DANILO MAKTUCCELU CAMBIO DE RUMBO pero esas traducciones-enunciaciones (nivel 1) no quitan nada a la pertinencia d e una mirada objetivante sobre las grandes formas estructurales de esas pruebas -incluyendo, por lo tanto la utilizacin de una amplia variedad de procedimientos de investigacin exteriores a los individuos (nivel 2). En realidad, no se trata e n absoluto de un problema indito. Es un problema que enfrenta todo historiador cu ando aborda un fenmeno colectivo en otros trminos que los empleados por los actore s mismos en el momento en que la historia se estaba haciendo. Y de la misma mane ra en que el historiador siempre debe cuidarse al interpretar la historia, de co nfundir su definicin de los acontecimientos con la conciencia que de ellos tuvier on los actores, tambin el socilogo debe conservar esta tensin presente analticamente a lo largo de todo su estudio. En sntesis: la realidad de una prueba no se reduc e a su percepcin, pero su percepcin no es nunca un. mero corolario de su existenci a. La realidad estructural de una prueba (extrada analticamente al nivel 2) y su e xpresin individual o colectiva (nivel 1) son cosas diferentes e irreductibles, qu e tienen sin embargo muchas articulaciones posibles, desde un reflejo ms o menos fuerte a un divorcio ms o menos radical. Cuando la sociologa abandona el nivel 2, se reduce a una mera compilacin del discurso de los actores, a lo ms a una mera or denacin tipolgica de los discursos, o a una presentacin organizada de una serie de elementos habitualmente diseminados en sus experiencias. Cuando la sociologa no e studia las vivencias (nivel I), se encierra en una postura dogmtica, poco reflexi va, ya que al olvidar tomar en cuenta la experiencia de los actores, deja fuera de su anlisis una parte substancial'de la realidad social. Es el encuentro de amb os niveles lo que permitir posicionaruna sociologa-de la individuacin .que estaJa al iura del desafo planteado por la globalizacin1". Una ilustracin: la ciudad Pensemos , por ejemplo, en la experiencia urbana. La globalizacin de la economa lleva a una reorganizacin entre los territorios, conduciendo a algunos a una insercin exitosa , condenando a otros a una marginalizacin impuesta. Muchos anlisis subrayan as, no sin razn, el debilitamiento Para una investigacin emprica en este sentido, et". Danilo Marluccelli. Fnrgpar I e pivinv, Paris, Armand Coln. 2111 lh. de una jerarqua nacional organizada de clases, en provecho de nuevas desigualdade s sociales y espaciales1'4. De hecho, la competilividad de las empresas est ligad a de manera compleja al entorno urbano, a causa de las facilidades que encuentra n all en trminos de mano de obra (calificada o barata), y tambin de infraestructura de transportes, de estabilidad de diferentes tipos, sin olvidar la importancia, casi siempre silenciada, y no obstante con frecuencia decisiva, de las ayudas pb licas. En esta apertura hacia la ciudad global, los poderes pblicos conservan sie mpre -bajo diferentes formas- una cierta responsabilidad: desde un punto de vist a propiamente econmico, urbanstico, cultural, y tambin, social. Una ciudad, como po lo de atraccin, necesita hacer inversiones contradictorias para asegurar su compe utividad y su cohesin social. Debe hacerlo en direccin de la innovacin y de la riqu eza cultural, pero su valor, para el exterior, no puede nunca desinteresarse ent eramente de la respuesta a las necesidades interiores de sus habitantes, dando l ugar a la renovacin del conflicto clsico entre el valor de uso de una ciudad y su valor de cambio"". Si es absurdo oponerlos entre s. es necesario tomar nota de lo s nuevos conflictos que se organizan en tomo a ellos. En realidad, hay que disti nguir dos procesos diferentes. Por una parte, las realidades demogrficas de un ba rrio o una ciudad y, por otra parte, la orientacin de una ciudad en funcin de cons ideraciones estrictamente econmicas y productivas. El valor de cambio-especulacio nes de diferentes tipos- o el valor productivo -la puesta en red de la ciudad en la era de la globalizacin- puede as a veces primar ampliamente (sin jams desconect arse completamente) de consideraciones de valor de uso cotidiano. Si se trata de una tensin que puede ser importante en la vida de los actores, esta prueba se de fine, sin embargo, a un nivel que, incluso cuando los individuos tienen parcial conciencia de ella, les es ajena. Y, no obstante, y cualquiera que sea el grado de conciencia que tienen los actores, estas transformaciones estructurales (nive l 2) tienen consecuencias muy concretas sobre sus vidas personales (nivel 1). Sin embargo, lo anterior no debe llevar a olvidar el estudio de la difraccin por la cual se declina ese proceso. En la situacin francesa actual, incluso en una ciud ad como Pars, ms vale '" '" Scott Lash., John Urry. Etomwiit's o Sigm ,iml .S/imr [ I W ] . Londoii. Sa ge Publications, IWn. p.32.1. ManucK'aslells, 77ii,("i/fimi///ii'(i/,ii.i.tiiJH/ .!.Beikclry.UnieisityofC'alil(imi:iPi,m. 1983. 126 127IMNIKI MAIIIIK C III.I CAMBIO DE RUMBO no son independientes de los lugares sociales, pero en lugares idnticos ellas son heterogneas. Son mltiples y explican los sentimientos a menudo ambivalentes que t ienen los actores: ] 0 que ganan por un lado, lo pierden por el otro. En todo ca so, son ellas las que dan sentido a muchas caractersticas sociales e individuales (en trminos de gnero, edad, estado de salud recursos materiales). Nunca directame nte, pero siempre a travs del juego especfico de las consistencias sociales que ro dean al individuo. El problema principal no es esencialmente, entonces cuantillc ar los medios disponibles para un individuo, sino estudiar las pruebas que afron ta efectivamente cada actor, en juncin de las etapas de la vida, de los mbitos abo rdados y de las posiciones ocupadas. La individuacin por las pruebas El estudio d e la individuacin exige dar cuenta de la inscripcin concreta de las grandes transf ormaciones sociales en las trayectorias y vidas individuales. Es evidente que. e se proceso se compiejiza en la era de la globalizacin. Y hace ms y ms necesario dis poner de instrumentos de anlisis simples y operacionales que permitan establecer un vnculo entre esos fenmenos. En lodo caso, la sociologa de la individuacin es un v anen constante entre la historia y la biografa, un proyecto intelectual sobre el cual pesa la prohibicin suprema de la tentacin de detenerse sobre una u otra, un e sfuerzo condenado a la bsqueda de una equidistancia permanente entre esos polos. El sistema estandarizado de pruebas es un compendio sociolgico de una historia co lectiva de vida. Designa una problemtica histrica comn a la cual estn confrontados d esigualmente la mayor parte -por no decir todos- los actores de una sociedad. Un modo de individuacin no existe sino en la medida en que est vivo el sistema de pr uebas que lo forja. Las pruebas se suceden y acumulan a medida que los individuo s avanzan en la vida, obligndoles a darle un sentido dilerente segn que hayan sali do o no airosos de ellas. Y, sin embargo, esta sucesin no es en absolulo improvis ada: por el contrario, pocas cosas parecen ms estandarizadas y estructurales en l a vida moderna. En cambio, a nivefde la vida individual, ellas aparecen como una serie de etapas ms o menos abiertas en las que pueden acumularse los reveses del destino o lo xitos de la fortuna. Ventaja suplementaria: las pruebas son asun dispositivo de investigacin que permite al mismo tiempo hacer justicia al carct er abierto de su expresin y tener presente el carcter estandarizado y secuencia! d e su inscripcin social. El resultado de las pruebas es contingente a nivel de ind ividuo (nivel I), pero su organizacin y secuencia no es en absoluto aleatoria al nivel de la sociedad (nivel 2). Si la nocin de prueba es tan central, es porque p ermite dar cuenta, de manera diferente a una filiacin descendente, de las transfo rmaciones estructurales y el juego de los espacios sociales. Para hacerlo, convi ene delimitar el modo de individuacin propio de una sociedad a travs de un nmero li mitado de pruebas. En efecto, aunque sea posible identificar una gran diversidad de mecanismos institucionales y posibles registros analticos, el estudio debe re stringirse al examen de un nmero limitado de procesos, considerados particularmen te significativos desde una realidad histrica y social concreta. Pero es tambin ne cesario caracterizar cada una de las pruebas estudiadas por una tensin esquemtica entre dos principios, Gracias a esta particular economa analtica, la tensin especfic a de cada prueba refleja y organiza la disociacin entre el individuo y el mundo, es decir, el elemento fundamental ms perdurable de la experiencia de la modernida d. Por supuesto, los tipos de pruebas y los principios de tensin propios de cada una de ellas varan en funcin de los contextos y perodos. Dicho muy concretamente, d escribir el sistema estandarizado de pruebas de individuacin equivale a describir una sociedad histrica en su unidad. Este esfuerzo, indisociablemente intelectual y crtico, participa de la conviccin de que es a travs de una sociologa histrica escr ita a escala del individuo que es posible, hoy, aprehender los grandes desafos de la globalizacin1". El anlisis macrosociolgico est siempre as en idsc COT observacionE s *n'vooc'iOogtca y e estudio sincrnico de la individuacin se hace en estrecha relaci n un eje diacrnico. Sin embargo, y es la apuesta intelectual y poltica de esta per spectiva, lodos los individuos son estudiados como enrolados en una aventura comn en el seno de una sociedad y un momento histrico dados14". '" Con una perspectiva dilerente a la nuestra, el lector encontrar aclaraciones interesantes de !a imbricacin entre transformaciones econmicas globales y experienci as individuales diversas en la obra de .lohn Kay. The Trulh uhoul Markels, Londo n. Penguin Books. 2004. Lo que implica, como se ver en el capitulo 7, consecuenci as importantes para la produccin de la solidaridad. " 130 131DANIIO MAUTUCCI.LI.I CAMBIO D RUMBO La sociologa de la individuacin es una tentativa por renovar el anlisis macrosociolg ico. Una nueva sociologa comparada La individuacin invita a una nueva familia de e studios comparados entre sociedades. Para ello, hay que evitar un doble escollo. Por una parle, la tentacin de suponer que el sistema estandarizado de pruebas es el mismo para todas las sociedades actuales, con algunas variantes menores. Por otra parte, la tentacin exactamente opuesta de considerar que no hay nada en comn entre las diferentes sociedades nacionales o entre los habitantes del Norte y d el Sur. Una sociologa comparada de la individuacin en la era de la globalizacin no se lograr a menos que se eviten estos dos escollos. Y para hacerlo, no habr otra p osibilidad que abocarse a verdaderos estudios empricos. No es, en efecto, sino de manera muy emprica que ser posible, por ejemplo, decidir si deben o no ser respet ados los lmites nacionales y en cules mbitos de accin. Actualmente, toda posicin de p rincipio sera a este respecto un engao. A veces, en efecto, es indispensable tener presente la fuerza que tiene el marco nacional ya que es evidente que las prueb as a las que son sometidos los individuos son siempre definidas ampliamente en e se nivel. Pero otras veces, y sin olvidar el vigor del marco nacional, es necesa rio, igualmente, considerar las maneras en que se insinan lo global y transnacion al en las experiencias personales (el diferencial de vulnerabilidad ante fenmenos globales -crisis financieras, ecolgicas u otras- es por ejemplo, uno de los prin cipales elementos a considerar). Una sociologa emprica de la globalizacin no es pos ible sino a este precio. Por cierto que esto lleva a condenar una sociologa que s e antoiimita ai solo marco nacional, pero invita tambin a rechazar la intransigen cia infundada de una mirada que atribuye a la visin cosmopoltica una virtud analtic a universal1'". Para