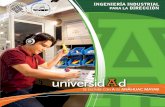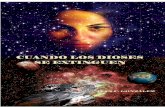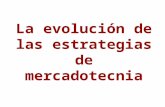90 MAYAB - dialnet.unirioja.es · de ese momento se extinguen los fuegos domésti- ... nos de...
Transcript of 90 MAYAB - dialnet.unirioja.es · de ese momento se extinguen los fuegos domésti- ... nos de...
90 MAYAB
GOSSEN, Gary H.: «The chamula festival of games: native macoranalysis and social commentary in a maya carnival». EnSymbol and meaning beyond, the close community • essays in mesoamerican ideas. Institute for MesoamericanStudies. State University of New York at Albany. 1986, pp. 227-254, 3 figuras, 1 cuadro, notas.
Este artículo forma parte de los que figuran en ellibro titulado Simbolo y significado más allá de lacomunidad cerrada: ensayos sobre ideas mesoameri-canas editado en inglés por el autor del mismo.
El objetivo perseguido por Gary H. Gossen en él esel de demostrar, rechazando la opinión contraria dela mayoría de los estudiosos, que los indígenastzotziles de San Juan Chamula (Chiapas) son per-fectamente conscientes de su situación de depen-dencia de las circunstancias económicas y políticasimpuestas por el mundo exterior que les rodea. Estaconciencia de ellos mismos, de su clase, de suhistoria y en definitiva del lugar que ocupan en eluniverso, se manifiesta de forma relevante en ellenguaje —1Ieno de metáforas— y las acciones delacontecimiento más importante de su ciclo ritual, laIlamada «Fiesta de los Juegos».
Durante los cinco días anteriores a la Cuaresma,incluyendo el miércoles de Ceniza que ellos desig-nan como miércoles «de comer pescado»— se Ilevaa cabo la fiesta a través de la cual se expresan«verdades sociales» habitualmente no articuladas ensu vida cotidiana. Las secuencias rituales hacenreferencia a multitud de aspectos de la vida indíge-na: sus costumbres diarias, su conciencia histórica yla etnicidad y el reconocimiento de la existencia deun mundo exterior en el que se incluyen los gobier-nos regional y estatal, España y los turistas extran-jeros.
A diferencia de otras festividades, ésta se prolongadurante cinco días en lugar de tres; es la más cara encuanto a los gastos que requiere su preparación; sedesarrolla fuera de la iglesia y no guarda ningunarelación con el culto a los santos, sino que la figuraque recibe toda la atención es la del dios solasociado a Jesucristo.
El artículo se centra en la presentación y análisisde datos obtenidos como resultado del trabajo decampo realizado por Gary H. Gossen en San JuanChamula en 1978.
Dedica la primera parte a describir los distintostipos de «actores» rituales que intervienen en lafiesta, sus roles, obligaciones y sus correspondientesasociaciones simbólicas. Sólo participan varones,aunque las mujeres ayuden en la preparación decomidas. Todos deben mantener abstinencia sexual,
prohibición cuya transgresión provoca tormentas yotras calamidades. De acuerdo con el origen delnombramiento pueden establecerse dos grupos deactores: unos ocupan sus puestos por herencia, otrosson cargos de servicio p ŭ blico por los que se debepagar y que a veces son solicitados con varios añosde antelación. Independientemente del puesto delque se trate, siempre se les atribuye un caráctersimbólico ambivalente.
Los pasiones. Son los que se encargan directa-mente del culto al sol/Jesucristo, cargando con losobjetos que simbolizan su cabeza.
• El soldado Pasión representa a los ejércitosespañoles, mexicanos y de Guatemala, invaso-res de Chamula a lo largo de la historia.
• El jefe lacandón se asocia a los adversarios quelos chamula tuvieron en épocas prehispánicas.
• La «Señora Española» simboliza la presenciamexicana mestiza y el culto a la Malinche,amante indígena de Hernán Cortés, pero a suvez también se vincula con la luna, la VirgenMaría, Santa Madre del Cielo.
Los flores. Son ayudantes de los pasiones encar-gados de custodiar los objetos que simbolizan elcuerpo y el esqueleto del sol/Jesucristo.
Los comisarios. Son mensajeros y diputados delos pasiones; vigilan el cofre en el que se guarda la«cabeza» del sol.
Los comunes. Conno mensajeros y diputados delos flores Ilevan el cofre sagrado que contiene el«cuerpo» y el «esqueleto del sol/Jesucristo.
Una serie de personajes vestidos con uniformes dela armada francesa del siglo xix, reciben el nombrede «monos» y son considerados como estos seresque poblaron el mundo antiguo y fueron responsa-bles, con los demonios y los judíos, de la muerte delsol. Hablan un español deformado con mezcla deruidos animales; los indígenas los vinculan con losmestizos.
Los policás. Supervisan los bailes que se acompa-ñan con tambores.
El chilonero. Se encarga de poner cinturones depiel de jaguar a los danzantes y de ir tocando lascampanillas al son del baile.
El pregonero. Es el maestro de ceremonias cuyaprincipal tarea es la de leer la Ilamada «carta españo-
RESEÑAS 91
la» una docena de veces a lo largo de la fiesta.El señor del tambor. Cada uno de los tres barrios
de la comunidad tiene un tambor que es objeto deun culto similar al de los objetos del dios sol y unseñor que se encarga de custodiarlo.
Nana Mará Cocorina. Act ŭa como consorte de lospasiones.
Mŭsicos. Arpistas y guitarristas ofrecen, a travésde sus coplas tradiconales, la narración de lo que vaocurriendo en cada momento de la fiesta.
Además de los que han sido citados participanotra serie de hombres «sirvientes» encargados detareas secundarias: un consejero ritual; un abrazadorque guía a los danzantes para que sigan al tambor;un portador de inciensos; varios portadores de floresque decoran las casas de los pasiones y el centroceremonial; un jefe de cocina que, con la ayuda detreinta mujeres prepara la comida para la fiesta; eljefe del maíz; jefes de bebidas y de cohetes; portea-dores que Ilevan la comida de un sitio a otro;barrenderos, carniceros, recogedores de leña y cos-taleros.
La segunda parte del artículo constituye una lectu-ra de la secuencia cronológica del ritual incluyendolos días preparatorios de la fiesta.
1 de enero. Reunión de los pasiones en el centroceremonial para el juramento de su cargo.
21 de enero. Petición de permiso de los participan-tes a la fiesta al presidente municipal para su cele-bración.
28 de enero. Reclutamiento de hombres en lasaldeas de los alrededores del centro ceremonial.
4 de febrero. Los voluntarios acuden al centro,donde tras una comida van en busca de leña; a partirde ese momento se extinguen los fuegos domésti-cos. De regreso del monte se ofrece una sopagrasienta que contrasta notablemente con la comidahabitual y se asocia con la dieta de los mestizosmexicanos (los indígenas dicen que éstos huelena tocino).
4-16 de febrero. En estos días, los pasiones yflores acuden al señor del tambor para pedirle queacuda a la fiesta, petición tras la cual se celebra unritual de aceptación. Un toro es sacrificado y algunoshombres viajan a las tierras tropicales en busca deflores.
17 de febrero. Los oficiales se trasladan desde susrespectivas aldeas a las casas que han alquilado enel centro ceremonial.
19 de febrero. Los pasiones «salientes» —queabandonan sus cargos— ofrecen bebida a los hom-
bres que han acudido a asistir al sacrificio del toro.Salen en busca de este animal a alguna aldeacercana; la comitiva bebe, come y masca tabaco a laida y al regreso mientras que los monos bailan. Losindígenas creen que el trago y el tabaco fortalece elánimo de los que tienen que lidiar con el toro. Unamujer mayor entrega simbálicamente a la víctima delsacrificio.
20 de febrero. Se Ileva a cabo la matanza delanimal que representa al sol/Jesucristo, pero tam-bién es un «sustituto de los hombres». La sangrederramada se bebe y con las entrañas se hace unasopa que es consumida al anochecer por los asisten-tes a la fiesta.
21 de febrero. Este día está dedicado a hacercompras. Los acompañantes de los pasiones acudena San Cristóbal Las Casas, pero, a diferencia de lasmercancías adquiridas habitualmente en el mercado,compran exclusivamente artículos ladinos, querien-do con ello manifestar de alg ŭ n modo su inevitabledependencia sustancial y simbólica del comerciomexicano ladino.
22 de febrero. Los barrenderos limpian los cami-nos de acceso al centro ceremonial y las sendas queconducen a los altares de montaña; los portadoresde flores se encargan de decorarlos debidamente.
23 de febrero. Preparación de una comida ritual abase de posole que simboliza el brillo del sol y lafuerza vital misma porque se hace con maíz, plantaque Jesucristo entregó a la humanidad extrayéndolade su propio cuerpo. También se consumen peque-ños tamales Ilamados crtamales-bebés» como recuer-do de la época mítica en que los ancestros tenían lacostumbre de devorar a sus hijos.
A partir del 24 de febrero (sábado) se inicia lafiesta propiamente dicha, que comienza poco des-pués de la medianoche.
Los asistentes recorren las casas de los pasionessalientes y entrantes bailando al son de los tambo-res. En casa de los recién nombrados se ofrece unbanquete; las personas que acuden Ilevan regalos yson invitadas a participar en la «Danza de los Gue-rreros». Esta es la ŭ nica ocasión para los que no hanocupado cargo alguno en la jerarquía civil o religiosadurante sus vidas de poder incorporarse a la comu-nidad.
Este baile resume algunas de las ideas de los cha-mulas acerca del mundo que les rodea y por ello esnecesario aportar un pequeño resumen del mismo.
El mensajero recluta a los oficiales que van aparticipar en la danza, acompañado del chilonero y
92 MAYAB
el abrazador. El chilonero coloca una piel de jaguarsobre el oficial elegido que Ileva uno de los estan-dartes con la «cabeza» del sol. El señor del tamborcoloca su instrumento sobre un lecho de aguja depino. El abrazador se queda fuera del círculo espe-rando el momento de soltar al «jaguar». Lo patea tresveces mientras ondea el estandarte hacia los cuatropuntos cardinales y finalmente le Ileva hasta unacruz para colocarlo al pie de la misma. Inmediata-mente el chilonero le quita la piel de jaguar deencima, el mensajero coge el estandarte y corre enbusca de otro oficial.
La piel del jaguar representa al jaguar de Dios,animal que le defendía cuando los diablos (judíos)trataban de matarle. Ning ŭ n hombre puede rechazarla participación en la danza proque significaría noquerer proteger a Dios contra el mal. Adoptandocualquiera de los papeles simbólicos en el baile, loselegidos cumplen dos misiones distintas y opuestas:por un lado, «destruyen» el orden social chamula ypor otro, lo restablecen intentando colocar al sol enel cielo.
25 de febrero. Se baila de nuevo la Danza de losGuerreros en casa del pasión saliente de cada barrioy se celebra un mercado al que acuden foráneos. La«invasión» de «otros» se enfatiza en la figura másrelevante del ritual en ese día, Nana María Cocorina.Esta acompaña al pasión en todo momento, vestidade novia, coquetea con los monos —como represen-tación de la promiscuidad e inmoralidad atribuidos alos mestizos y extranjeros. Al final del día tiene lugarun banquete con carne del toro sacrificado.
26 de febrero. Una procesión con teas sube alMonte del Calvario, el más importante de los altaresde montaña, para entregar ofrendas, tributo que loshombres deben pagar por la derrota ante los «inva-sores».
En el atrio de la iglesia se lee la carta española y seorganizan visitas a los pozos sagrados de cadabarrio, lo que parece simbolizar la caída de Chamula(incluidos el centro y la periferia) en manos deextranjeros.
Los pasiones hacen un sendero de paja en elcentro de la plaza, le prenden fuego y caminan sobreél tres veces de Este a Oeste y viceversa. El senderosimboliza el itinerario del sol en la bóveda celeste.Con los fuegos artificiales la tensión de los cuatrodías anteriores desaparece para dar paso a unaespecie de carnaval secular. La iglesia se abre denuevo y se reanuda el mercado, volviendo los acon-tecimientos a su cauce habitual.
28 de febrero. Los oficiales se re ŭ nen en la iglesiay los pasiones organizan un banquete final queconsiste en pescado seco con papas.
En el epígrafe de la conclusión Gary H. Gossenresume los aspectos más relevantes del simbolismode la Fiesta de los Juegos. Los indígenas channulamediante la misma no hacen sino escenificar unalucha moral, militar y étnica que no es distinta de laque tienen diariamente contra las fuerzas perjudicia-les externas e internas que amenazan la integridadde su comunidad.
La acción ritual se centra al inicio de la fiesta en unespacio social periférico los bosques y ranchos delas tierras bajas, asociados ambos con seres malig-nos y con el mundo mestizo.
A medida que se Ilevan a cabo los preparativosestas fuerzas perjudiciales «invaden» el centro cere-monial. La vida cotidiana y familiar aparece como silos indígenas regresaran a la infancia.
Los fuegos se encienden fuera de las casas y lavida adquiere un carácter «primitivo». Cuando losejércitos triunfantes bajan de los altares de montañasimbolizan la victoria sobre los chamula Ilegandohasta la frontera ritual representada por el atrio de laiglesia. Finalmente el sol/Jesucristo vence a los sol-dados y los monos, al mismo tiempo que los asis-tentes purgan su naturaleza negativa recorriendo lasenda de su trayectoria celeste, como si ellos mis-mos fueran la deidad en su primera ascensión a loscielos. De este modo toda la comunidad se ve inmis-cuida en un viaje a través del tiempo y es1 espacio.
La Fiesta de los Juegos es un comentario popular,presentado bajo forma de «macroanálisis» de unarealidad social real. Es un comentario moral; losasistentes purgan sus pecados con la marcha sobreel fuego. Es también un comentario económico, puesconfirma la dependencia de los chamulas de unacomunidad mexicana mayor. La fiesta dice inclusoalgo acerca del ciclo agrícola tradicional: se trata deuna Ilamada al sol/Jesucristo para que permita unaestación calurosa y a los señores de la tierra para queproporcionen el agua necesaria para las cosechas.Finalmente, el ritual alude a la ambivalencia de lanaturaleza del hombre: los indígenas se consideranbuenos ciudadanos, pero también «ladrones deovejas». En definitiva, los chamula aparecen asícomo un pueblo bien consciente de sí mismo, de suhistoria y de su clase y quizá sea éste el motivo por elcual se justifica su relevancia en el Estado de Chiapas.conocimiento que es consustancial a tal función.
Ana ERICE CALVO SOTELO