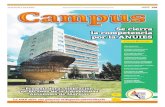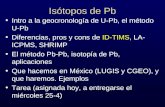506-776-2-PB
-
Upload
gandal-ramirez -
Category
Documents
-
view
224 -
download
0
Transcript of 506-776-2-PB
-
7/26/2019 506-776-2-PB
1/14
Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009
Introduccin
Uno de los mayores retos queactualmente enfrenta la EducacinEspecial, en conjunto con otras disciplinas,es hacer realidad una educacin paratodas las personas; es decir, una educacinenfocada hacia el respeto de la diversidad
social y la inclusin1
de cada ser humanoen su carcter nico e irrepetible queenriquece, desde sus particularidades, elcurrculo escolar (Arnaiz, 2004; Arnaiz,2005; Arnaiz, s.f.; Blanco, 2005; Echeita,2006; Hegarty, 2006; Marchesi, 2006;Martn, 2006; Melndez, 2001; Moreira,2008; Organizacin de las Naciones Unidaspara la Educacin, la Ciencia y la Cultura[UNESCO], 2004; UNESCO y ProyectoRegional de Educacin para Amrica
Latina y el Caribe [PRELAC], 2007;Verdugo, s.f.). En este sentido, el Temario
EL CAMINO DE LA INCLUSIN DE PERSONAS CONNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN COSTA RICA:
APORTES PARA LA DISCUSIN
Viviana Mara Richmond GonzlezDocente de Educacin Especial del Equipo Regional Itinerante
Direccin Regional de Educacin de Heredia
Ministerio de Educacin Pblica
Resumen: El presente ensayo esboza una serie dereflexiones acerca del estado actual de la Educacin
Especial, tomando en consideracin los aciertos y
los factores coexistentes que debilitan y anulan el
proceso hacia la educacin inclusiva. Examina, den-
tro del mbito de la Educacin Especial, el papel
de determinadas(os) funcionarias(os) y sus aportesindividuales, la influencia del sistema ideolgico
imperante y la forma en que los proyectos de este tipo
de educacin han sido desarrollados en Costa Rica.
Su objetivo es constituirse en un aporte a esta amplia
discusin nacional hacia el esclarecimiento de metas
comunes y operativas, con el propsito de tener un
sistema educativo realmente inclusivo.
Palabras clave: Educacin especial, diversidad,inclusin.
Recibido 14-IX-2009 Aceptado 22-X-2009 Corregido 11-XI-2009
Yo soy solamente si t tambin eres
Desmond Tutu
-
7/26/2019 506-776-2-PB
2/14
82 Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009
Abierto sobre Educacin Inclusiva indicaque es necesario generar una corriente deopinin a favor de la inclusin y comenzarun proceso que busque consenso desde sus
primeras etapas (UNESCO, 2004, p. 28).De este modo, cuando se tiene una
meta comn, lo primordial es tratar deesclarecer el camino. En Costa Rica, estecamino se ha iniciado desde hace ya algu-nos aos con importantes aciertos, perotambin con grandes desaciertos.
En el presente artculo se abordarnde forma crtica diferentes acciones que hadesarrollado el Estado Costarricense paraacercarse operativamente a la educacininclusiva, con la intencin de valorar susalcances y aportar a la reflexin nacionalen la bsqueda de consensos y de propues-tas ms vlidas y funcionales.
En la medida en que cada uno delos elementos vinculantes con la educacininclusiva sea discutido, analizado y mejora-do, la meta final puede emerger con mayorclaridad: la concrecin de una sociedad msjusta, solidaria y equitativa.
Por otra parte, es importante anotarque tanto las referencias a ideas expresadaspor otras personas que se mencionan en eltexto, as como los ejemplos usados, sonextrados fundamentalmente de la propiaexperiencia laboral de la autora, la cualincluye puestos de docencia en EducacinEspecial, la direccin de un Centro deEducacin Especial, la participacin enel Equipo Regional Itinerante2 y comoasesora en el mbito nacional. Asimismo,
cabe anotar que la autora ha recopilado ytranscrito estos testimonios.
Los aciertos
La historia de la Educacin Especialha evidenciado el esfuerzo reiterado depadres, madres y profesionales porla reivindicacin de los derechos de las
personas con discapacidad (Verdugo, s.f.). Eneste proceso, los aciertos estn relacionados
Abstract: The present essay poses a series of reflec-tions regarding the current state of Special Education,
considering the well-made decisions along with the
coexistent factors that weaken and annul the process
towards an inclusive education. It examines the role of
specific employees and their individual contributions,
as well as the influence of the prevailing ideological
system, special education, and the way in which
projects related to this topic have been developed in
Costa Rica. The objective is to contribute to this wide-ranging national discussion in order to understand
more clearly what our common goals and strategies
should be, in the interest of achieving a truly inclusive
educational system.
Key words: Special education, diversity, inclusion.
-
7/26/2019 506-776-2-PB
3/14
Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009 83
con los esfuerzos que han realizado ciertossectores en todas las reas y niveles deatencin de la poblacin con discapacidad.
En el mbito nacional no se pone en duda,
por ejemplo, el apoyo dado a la promulgacinde la Ley 7600: Igualdad de Oportunidades
para las Personas con Discapacidad porparte de Rossete Kleiman, lvaro Mendieta,Ana Helena Chacn, Mildred Garca y elDr. Alfaro, as como del Consejo Nacionalde Rehabilitacin y Educacin Especial yla Defensora de los Habitantes. De igualmanera, se rescata la claridad conceptualde la Dra. Lady Melndez, asesora nacionaldurante muchos aos en el Departamentode Educacin Especial y quien cont en sumomento con los permisos del Ministerio deEducacin Pblica (MEP) para realizar todossus estudios e investigaciones. Asimismo,fue fundamental la contribucin de la M.Sc.Brbara Holst, quien presidi durante algunosaos el Consejo Nacional de Rehabilitacin yEducacin Especial. En representacin delpersonal docente, cabe mencionar el trabajorealizado por la Licda. Ana Luca Barrantes,docente en el Instituto Andrea Jimnez queactualmente labora en el Centro de EnseanzaEspecial de Heredia, donde padres y madresluchan para que sea ella quien les imparta laslecciones a sus hijos e hijas.
No se pretende ser exhaustivo eneste artculo con la lista de personas cita-das anteriormente que han aportado granriqueza a la Educacin Especial con suvisin humanista; el inters radica, msbien, en recalcar que una docente con entre-
ga, mstica y objetividad, una directora res-ponsable en la ejecucin de sus funciones,una asesora que ofrece un verdadero apoyoy denuncia situaciones irregulares, y, engeneral, cualquier persona que trabaje contica en sus funciones son quienes hanhecho y seguirn haciendo la diferencia.
Sin embargo, es fundamental aclararque el panorama de trabajo de estaspersonas no necesariamente era ni es elms apropiado. Segn Marcuse (1964), las
personas que trabajan en una institucindel Estado y que se caracterizan por su
efectividad y eficiencia son sometidas aaltas presiones sociales derivadas delsistema ideolgico imperante.
Dussel (1999, citado por Hinkelammert
y Mora, 2009) indica en este sentido que setrata entonces de una totalizacin de la insti-tucin, de una fetichizacin, de una autorrefe-rencia que niega la vida humana a favor delsistema. La ley del sistema como tal... seconvierte en la ltima instancia (p. 400).
Con respecto a este tema, Berger(1999) seala que a medida que las per-sonas van aceptando las normas y ruti-nas establecidas por las instituciones, sesometen a los intereses sociales impuestosmediante el ejercicio del poder. Por ello, seimplementan una serie de mtodos paraponer en lnea a sus miembros, los cua-les varan de una situacin social a otra ypueden ir desde la murmuracin hasta laaplicacin de leyes.
Los obstculos
Si bien existen aciertos que deben sertomados en cuenta, parece que desde hacemuchos aos los obstculos cayeron comopiedras enormes y ha sido difcil remover-los. Algunas de estas piedras solamentehan cambiado de lugar, otras se han ero-sionado y existen las que se han empezadoa formar con nuevas dimensiones. Aunqueciertos sectores de la sociedad costarricen-se reconocen muchos de estos obstculos, esrecurrente encontrar una actitud de indife-
rencia ante esta realidad.A continuacin se enumeran algunos
de los principales obstculos que se identificanen un camino hacia la educacin inclusiva.
1. Ideologa social basada en un
sistema capitalista neoliberal
El tipo de ideologa que impera en
toda sociedad es la base que determina laposibilidad de la existencia de las personas
-
7/26/2019 506-776-2-PB
4/14
-
7/26/2019 506-776-2-PB
5/14
Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009 85
que no pueden ser dominadas socialmentedesde la actual ideologa se incluyen dentrodel grupo que debe ser eliminado.
Campabadal (2008) indica, por su
parte, que las desigualdades que generael actual sistema social se sostienen poruna frmula simblica donde diferente =inferior/peligroso. Por ello, la desigualdady la discriminacin se retroalimentan pormedio de la produccin social de los diferen-tes tipos de consenso que las legitiman.
Ante esta realidad, Assmann (1995citado por Hinkelammert y Mora, 2009)seala que el hecho mayor de la coyunturaactual del mundo es ciertamente el imperiopavoroso de la lgica de la exclusin y lacreciente insensibilidad de muchsimos enrelacin a ella (p. 401). Bajo este panora-ma, aspectos como la competitividad y laproduccin econmica adquieren un altovalor, siendo el tiempo de produccin dela mercanca uno de los elementos msimportantes en la organizacin del trabajo(Santos de Morais, 1980).
Marcuse (1964) menciona al respec-to que el aparato impone sus exigenciaseconmicas y polticas para la expansiny defensa sobre el tiempo de trabajo y eltiempo libre (p. 25). Bajo este esquema deorganizacin, los excluidos son los no-com-petitivos de la sociedad (De Souza, 2009,p. 2). Por lo tanto, las personas con disca-pacidad representan un obstculo para laideologa imperante.
Por su parte, Palacios (2008), alreferirse a los efectos de la Revolucin
Industrial cuna del capitalismo en laspersonas con discapacidad, indica:
El ser humano adquiere una dimensin econmicadeterminada por su capacidad de produccin, todoaquel sector de la sociedad que tena alguna discapa-cidad qued sujeto a la dimensin productiva, en lacual, dentro de los conceptos de dominacin y depen-dencia caractersticas del capitalismo, su incorpora-cin a la sociedad productiva se haca en proporcindirecta a su capacidad de generar riquezas (p. 4).
Sin embargo, la realidad en la quevivan las personas con discapacidad
posterior a la Revolucin Industrialpuede considerarse una constante antela profundizacin del actual sistemaneoliberal. Hinkelammert y Mora (2009)
afirman al respecto:
Para sta (la economa dominante neoclsica), laracionalidad formal abstracta (eficiencia, rendimien-to, utilidad, competitividad, maximizacin, equili-brios macroeconmicos, etc.), se ha transformadoen la substancia, en el valor supremo y el fin en smismo, en referencia al cual la vida humana real sepuede producir o no. La produccin tiene que ser antetodo, lo ms eficiente posible, mxima, competitiva;para slo despus considerar y decidir cuntos y qui-nes pueden vivir a partir de este resultado. Y esto no
excluye la necesidad de un clculo de vidas (p. 44).
Posterior al anlisis realizado al sis-tema econmico imperante, los autoresantes citados establecen que la sociedadse debera dirigir hacia una economa querespete la vida: Otro mundo es posiblees el mundo en el cual quepan todos losseres humanos. Se trata, adems, de laconcepcin de un mundo en el cual que-pan diferentes culturas, naciones, razas,
etnias, gneros, preferencias sexuales, etc.(Hinkelammer y Mora, 2009, p. 403).Mientras el sistema social tenga su
base en una economa competitiva y no enuna economa solidaria que reconozca lostalentos y los esfuerzos de cada ser humanodesde la diversidad y se dirija a la satisfac-cin de las necesidades bsicas para la viday, por lo tanto, al respeto de sus derechoshumanos, cualquier propuesta educativadirigida hacia la inclusin no ser ms
que una novela romntica que muchos(as)seguirn aorando en la realidad.
2. Desarrollo de proyectos con poca
planificacin, seguimiento y
sistematizacin
El sistema capitalista se encuentraestrechamente ligado con la inoperancia,
desactualizacin, burocratizacin ynegligencia general que embiste a las
-
7/26/2019 506-776-2-PB
6/14
86 Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009
instituciones del Estado (Hinkelammerty Mora, 2009) y, entre ellas, al sistemaeducativo.
Como parte de esta misma lgica
social, son pocas las propuestas educativasque se realizan de forma planificada conuna visin a largo plazo y de forma siste-mtica y operativa.
Ahumada, (citado por Castellano,2004), indica al respecto que la planifi-cacin es un instrumento destinado apermitir el ms lcido y completo anlisisde prcticamente todos los complejos pro-blemas que enfrenta la sociedad, y a ofrecermtodos de organizacin capaces de lograrla mejor utilizacin de los recursos con elmnimo posible de costo social (p. 64).
Una adecuada planificacin debecumplir con las funciones de problematizar,explicar las situaciones problemticas, dise-ar alternativas y proporcionar el apoyorequerido para la ejecucin y evaluacin delas medidas tomadas (Pichardo, 1993).
Un ejemplo de la falta de planifica-cin es la creacin a finales del siglo pasadode los Equipos Regionales Itinerantes, loscuales nacen en la coyuntura conceptualentre el modelo de integracin y el con-cepto de necesidades educativas especiales(G. Aguilar, comunicacin personal, 17 desetiembre del 2009). Las compaeras queiniciaron este proceso dan fe de capacita-ciones o inducciones impartidas desde lasinstancias nacionales; sin embargo, anno queda claro si se realiz un diagnsticoprevio como base para el planteamiento
de la capacitacin, ni si se efectu unaevaluacin de impacto posterior a ella.Resulta interesante que, aos despus,en la investigacin de Dobles, Navarro ySolano (2005), los resultados evidencianque no existe un manejo conceptual clarode lo que es la inclusin educativa en dichasinstancias regionales.
Otro ejemplo se dio a iniciosde la presente dcada. El director delDepartamento de Educacin Especial del
Ministerio de Educacin Pblica de esemomento comentaba acerca del xito de la
inclusin en relacin con el cierre de unporcentaje significativo de aulas integradasen el pas. No obstante, no se consider queesta situacin tambin indicaba que no hubo
variacin en el flujo de estudiantes que seintegraban de los Centros de EducacinEspecial a las aulas integradas. Al respecto,Blanco (2005) indica que desde la educacininclusiva:
La tendencia es que los centros de educacin especialse transformen en centros de recursos y apoyo a lacomunidad y a las escuelas comunes, y que slo esco-laricen a aquellos alumnos con necesidades educati-vas especiales muy significativas, aunque tambin
existen experiencias en las que estos alumnos estnen la escuela comn (p. 2).
Tal parece que los pasos lgicos detodo proceso no son tomados en cuenta:diagnstico, desarrollo de la propuesta apartir de los resultados de dicho diagns-tico, validacin de la propuesta, ejecucin,apoyo en la ejecucin, seguimiento y eva-luacin final. Esta falta de visin profesio-nal se justifica con el estribillo de estamos
contra el tiempo, y, por estar contra eltiempo, parece que los procesos se estancanen el inicio.
No deben existir hiptesis que se denpor sentadas desde la suposicin, por loque se ofrecern ejemplos desde vivenciasparticulares, tomados de la experienciaprofesional acumulada de la redactora deeste artculo, con los cuales se ponen enduda afirmaciones como:
Todas las asesoras y asesores nacio-
nales tienen un adecuado manejo
conceptual sobre inclusin. La autoraha escuchado a una asesora nacionalexpresarse de la siguiente mane-ra: Pobrecito, a este chiquito hayque ayudarlo. Esta frase tiene pors misma una base profunda en elmodelo de rehabilitacin3.
Todos(as) los(as) directores(as)
de centros educativos comprendenla Ley 7600. Un director de un
-
7/26/2019 506-776-2-PB
7/14
Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009 87
Centro Educativo en Heredia dijoliteralmente: Se debe recuperar atodos los estudiantes que se encuentrenacadmicamente enfermos. En
un anlisis rpido de la frase, sededuce que este director considera ladiscapacidad como una enfermedad yseala el deber de recuperarla, enclaro desconocimiento conceptual deltrmino discapacidad.
El personal docente de Educacin
Especial trabaja desde la diversidad y
para la inclusin educativa. An conlicenciaturas en Educacin Especial,hay docentes que siguen expresndosede las siguientes formas: Esa mamest faltita, Los de aula abierta, soncomo chapulincitos, Qu pecado conesa nia. Una docente del serviciode problemas emocionales y de con-ducta le pregunt a una estudianteque haba reprobado tres veces elprimer ao: Mamita, usted sabeleer y escribir? y se extra cuandola nia se puso a llorar posterior a supregunta.
A las docentes de I y II Ciclo ya se les
ha dado demasiada formacin sobre
adecuaciones de acceso y curriculares.En otra institucin y ante el anlisisde las condiciones de una estudianteque requera apoyos permanentes anivel acadmico, una docente de ICiclo expres: Yo pens que ellaera buena. Prejuicios valorativoscomo normal, anormal, buena y
mala siguen coexistiendo alrededordel tema de la discapacidad.
Estos ejemplos evidencian que losdiferentes enfoques de atencin a laspersonas con discapacidad coexisten,subyacen y siguen arraigados en lasrepresentaciones sociales de docentes,directores(as) y asesores(as) (Agenciade Cooperacin Internacional del Japny Consejo Nacional de Rehabilitacin y
Educacin Especial, 2006 y Verdugo, s.f.).En este sentido, es importante tener claro
que la promulgacin de una poltica pblicacomo la Ley 7600 no garantiza un cambioinminente en los modelos conceptualesdesde los cuales se atiende a esta poblacin
(G. Aguilar, comunicacin personal, 17 desetiembre del 2009).
Las teoras que se han planteadosiguen siendo hiptesis; sin embargo, loque se desea resaltar es la necesidad derealizar una investigacin en Costa Ricaque determine el estado actual de las perso-nas con necesidades educativas especialesasociadas a la discapacidad y, en general,del proceso de inclusin educativa. En estesentido, Pichardo (1993) indica que el diag-nstico para la programacin social tieneque ver con el esclarecimiento de la natu-raleza y magnitud de los problemas que sepretende atender y ubicacin de los espaciosestratgicos para actuar (p. 69).
Hasta no tener informacin al respec-to, toda iniciativa tiene la gran posibilidadde no reflejar a ciencia cierta la realidadsociocultural y, por lo tanto, de no respon-der a sus necesidades y caractersticas. Enotras palabras, podra no poseer los elemen-tos suficientes de validez y confiabilidad.
3. Educacin Especial a la deriva
a. Perfil de los(as) docentes deeducacin especial y formacinprofesional
Cuando en el proceso de eleccin
vocacional alguna persona decide estudiarEducacin Especial, por lo general la reac-cin social ante ello es considerarla comobuena porque ha optado por trabajarcon personas discapacitadas. Esta visinencuentra su lgica en el paradigma derehabilitacin, caracterizado por una visinde lstima hacia esta poblacin (Agenciade Cooperacin Internacional del Japny Consejo Nacional de Rehabilitacin yEducacin Especial, 2006 y Verdugo, s.f.).
En trminos operativos y laborales,esto podra implicar que si dicha poblacin es
-
7/26/2019 506-776-2-PB
8/14
88 Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009
integrada o incluida y por lo tanto atendidaen el sistema educativo regular por un(a)docente de I y II Ciclo, se quebrantara elimaginario colectivo alrededor de la persona
que es de Educacin Especial. Al respecto,Blanco (2005) indica que el desarrollo deuna educacin inclusiva tambin implica uncambio importante en el rol de la educacinespecial (p. 2).
Por su parte, la M.Sc. Gilda Aguilar,asesora nacional de Educacin Especial,seala que en muchas ocasiones las perso-nas que ponen ms obstculos al proceso deinclusin son los(as) mismos(as) docentesde Educacin Especial (comunicacin per-sonal, 17 de setiembre del 2009).
Ainscow y Miles (2008) advierten que:
La educacin especial puede ser una forma de ocultarla discriminacin de que son vctimas algunos gruposde estudiantes bajo una calificacin aparentementeinocente, que justificara el bajo nivel de rendimientoy, por lo tanto, la necesidad de un rgimen educativodistinto (p. 26).
Cabe en este punto cuestionar los
procesos de formacin docente que las uni-versidades, tanto estatales como privadas,han desarrollado, ya que a los diecisiete odieciocho aos, las personas pueden erraren la seleccin de sus carreras. En estesentido, se considera que es responsabilidadde los entes de formacin orientar, no slopara que la persona redescubra sus propiashabilidades y las canalice en la carrera oprofesin indicada, sino tambin en consi-deracin de las otras personas que podran
recibir los servicios de quienes se sienteninconformes con lo que estudiaron. En estarealidad, muchas veces los resultados soncatastrficos.
Asimismo, las universidades tienenan mucho que revisar internamente.Dnde estn las evaluaciones de impactodel proceso de formacin docente? Puedendar una garanta social de que su currculorealmente prepara para trabajar ante lastendencias actuales y desde los nuevosparadigmas y realidades socioculturales?
A lo mejor sus egresadas(os) podrancontribuir mucho a esta materia.
Blanco (2005) aporta en este sentido:
Si queremos que los docentes sean inclusivos y tam-bin capaces de educar en y para la diversidad esnecesario que se produzcan cambios importantes ensu propia formacin. En primer lugar, las institucio-nes de formacin docente deberan estar abiertas ala diversidad y formar docentes representativos delas distintas diferencias presentes en las aulas. Ensegundo lugar, se les debera preparar para ensearen diferentes contextos y realidades, y en tercer lugar,todos los profesores, sea cual sea el nivel educativo enel que se desempeen deberan tener unos conoci-mientos bsicos, tericos y prcticos, en relacin conla atencin a la diversidad, la adaptacin del curr-
culo, la evaluacin diferenciada y las necesidadeseducativas ms relevantes asociadas a las diferenciassociales, culturales e individuales (p. 3).
Es importante indicar en este puntoque uno de los resultados de la investi-gacin desarrollada por el Instituto deDesarrollo Profesional (IDP) del MEPsobre Necesidades de Capacitacin revelque solo un 36% de la poblacin docenteentrevistada era egresada de universida-
des privadas (Costa Rica. Ministerio deEducacin Pblica, 2008). Si se consideranestos datos, es inaceptable que las univer-sidades pblicas sigan responsabilizandonicamente a las universidades privadasde los grandes problemas existentes ennuestro pas en la formacin docente.
Al respecto, J. Pozo (comunicacinpersonal, 20 de agosto del 2009) expres enuna reciente conferencia en la UniversidadNacional de Costa Rica que el fracaso esco-
lar no es que los alumnos deserten, sinoque los que aprueban no aprendan.
b. Prcticas pedaggicas con unaamplia tradicin rehabilitadora
Siguiendo la lnea de Ainscowy Miles (2008) respecto de las prcticasdiscriminatorias que se generan desde laEducacin Especial, es necesario investigarlos paradigmas que fundamentan las
-
7/26/2019 506-776-2-PB
9/14
Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009 89
experiencias de aprendizaje que desarrollandichos(as) profesionales. Una posibilidadsera mediante el anlisis de susplaneamientos didcticos, en tanto cantidad
de objetivos dirigidos a la eliminacin deconductas autoestimulatorias y disruptivasen contraposicin con los referidos aldesarrollo de habilidades y destrezas.
La hiptesis de este artculo es quelos planeamientos todava reflejan no sloelementos del paradigma de la rehabi-litacin, sino tambin la bsqueda pornormalizar a un nio o nia, intentandoen muchas ocasiones eliminar un compor-tamiento determinado porque molesta ala sociedad y no necesariamente porqueafecte el desarrollo de las tareas de su vidacotidiana. Se violentan, en este sentido, losderechos humanos fundamentales relativosa la propia personalidad: el derecho a ser(Delors, 1994). G. Aguilar (comunicacinpersonal, 17 de setiembre del 2009) agregaal respecto:
Prevalece la idea de la super especializacin y elestatus que este proporciona frente a otros, propio
del modelo rehabilitador. Parece que intervenirsobre conductas autoestimulatorias y disruptivasda una mejor idea de que se debe tener un alto gradode conocimiento en algo extremadamente particular.El otro asunto es que pareciera que los docentes deEducacin Especial tienen ms armas para interve-nir, que para ensear.
De la misma manera, Ainscow (cita-do por Ainscow y Miles, 2008) refiere:
La preocupacin por las respuestas individualiza-
das, que han sido una caracterstica de la educacinespecial, sigue desviando la atencin de la creacinde formas de enseanza que puedan llegar a todoslos educandos de una clase y del establecimiento decondiciones en las escuelas que fomenten esa evolu-cin (pp. 25-26).
Estos mismos autores tambin sea-lan que las escuelas inclusivas no se lograntraspasando las prcticas que se han desa-rrollado desde la Educacin Especial a lasinstituciones de I y II ciclos, ya que es nece-sario generar nuevas propuestas que pasen
del marco de planificacin individualizadoa una perspectiva que procure personali-zar la enseanza por medio de un compro-miso con toda la clase (Ainscow, citado por
Ainscow y Miles, 2008, p. 26).
c. Desvalorizacin del aporte deotras(os) profesionales
Desde esta perspectiva de manejodel poder proveniente del modelo reha-bilitador, es comn que muchos de losprocesos de educacin inclusiva estn a
cargo nicamente de profesionales de laEducacin Especial, o al menos lideradospor ellos(as). Si bien la Educacin Especialy la inclusin estn estrechamente rela-cionadas, esta ltima debe considerarseuna responsabilidad que engloba todaslas esferas sociales (Garca, 2003). Blanco(2005) explicita el respecto:
Hay que pensar en la creacin de centros de recursoscomunitarios que incluyan diferentes perfiles pro-
fesionales con funciones complementarias, ya que elapoyo de los docentes que provienen de la educacinespecial no es suficiente para atender plenamente ladiversidad (p. 4).
Aunque la actual Comisin deEducacin Inclusiva ha superado en parteesta visin al estar conformada por per-sonal de diferentes departamentos de laDivisin de Desarrollo Curricular del MEP,es imprescindible que se abra a la participa-cin de expertos(as) ms all del mbito de la
Educacin. Contar con el apoyo de profesio-nales en las reas de las Ciencias Sociales,como la Psicologa, Sociologa, Planificaciny Trabajo Social, puede enriquecer desde ladiversidad el proceso de educacin inclusiva,al mismo tiempo que favorece la visin deresponsabilidad compartida.
Incluso, cualquier persona que estu-die las implicaciones del paradigma deatencin a la diversidad estar de acuerdoen que debera ser asumido como base parael desarrollo social de un pas.
-
7/26/2019 506-776-2-PB
10/14
90 Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009
Consideraciones finales
Algunas personas cercanas a lasvisiones psicoanalticas compartirn la idea
de que slo existe aquello que es nombrado.En la cultura latinoamericana de doblemoral proveniente del sistema capitalista,nombrar representa en algunas ocasionesuna traicin. Sin embargo, lo que no senombra no se puede reflexionar, y menosan mejorar.
Para llegar a lograr una sociedadrealmente inclusiva, las fuerzas del ConsejoNacional de Rehabilitacin y EducacinEspecial no deben dirigirse exclusivamentea ver si un bus tiene rampas o no; tambinsu accionar debe encaminarse a analizarlas polticas socioeconmicas que imperan ygenerar las luchas necesarias para favoreceruna economa para la vida (Hinkelammerty Mora, 2009). Con la Ley 7600 las solucio-nes en materia de legislacin nacional nohan terminado: apenas comienzan.
Es inaceptable que se sigan escuchandopor parte de asesoras(es), directoras(es) decentros de educacin especial y personas enpuestos de poder frases que ilustran su manejodel tema desde el modelo de la rehabilitaciny con un amplio desconocimiento de lo queimplica la diversidad. Como mnimo, esnecesario que se asuma la responsabilidadde una actualizacin hacia este personalcon cursos de impacto en las prcticasprofesionales. Adems, es fundamentalrevisar los mecanismos para la seleccindel recurso humano que tiene el MEP, ya
que actualmente la presentacin del ttuloes suficiente para asignar un puesto enpropiedad, lo que implica que no se lleva acabo ningn tipo de proceso de evaluacinde competencias para ejercer la docencia.
Una persona no puede hacerle frentesola a una situacin tan compleja, serequiere de un equipo transdisciplinariode seres humanos que trabajen con unavisin clara y objetiva. Se precisan mujeresy hombres que no solo hayan revisado las
motivaciones intrnsecas que conllevarona que trabajaran en determinada rea,
sino que hayan rescatado objetivamente laslimitaciones y las potencialidades de esaexperiencia.
Es prioritario que quienes laboran
en la Divisin de Desarrollo Curricular delMEP se rodeen de expertas(os) internacio-nales con un amplio conocimiento tericoy prctico de las tendencias mundiales enmateria de educacin inclusiva. De estaforma, posterior a un anlisis de la reali-dad costarricense se pueden contextualizaraquellas acciones y lecciones aprendidasde otros pases o, en su defecto, construirnuevas propuestas. Su papel no est endar charlas a las instituciones educativas,su papel consiste en proponer cambios a lapoltica educativa desde un conocimientoprofundo de la realidad nacional.
Es necesario que las universidadesse caractericen por su profesionalismo, enel sentido de determinar si su currculo esrealmente lo que pregonan: flexible, adap-tado a la realidad y generador de conoci-mientos y habilidades.
En definitiva, es esencial que, tantolas diferentes instituciones mencionadasen este texto como cada una de las perso-nas que estn vinculadas con los derechoshumanos, ejerzan su responsabilidad ymovilicen el tema tal y como lo propone elTemario Abierto sobre Educacin Inclusiva(UNESCO, 2004). Hay que hablar deltema, y hablar mucho para que la gente loentienda, asimile y asuma.
La educacin inclusiva tambinimplica una responsabilidad personal: la
forma de apropiacin del conocimientojunto con las oportunidades para com-partirlo; la manera de interrelacionarsecon respeto a cada una de las opinionesy formas de ver la vida; el modo de diri-girse hacia el(la) otro(a), ni ms arriba nims abajo, y la visin que se tenga de smismo(a) en tanto ser nico e importanteen este engranaje social.
El camino es largo, pero si no sediscute, si no se retoman los aciertos y las
lecciones aprendidas, si no se es humildeen reconocer los desaciertos, se estar en
-
7/26/2019 506-776-2-PB
11/14
Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009 91
esta maraa llamada Educacin Especialpor muchos aos ms, sin una luz clara alfinal del camino.
Notas
1 La inclusin no es lugar, sino sobre todo unaactitud y un valor que debe iluminar polticasy prcticas que den cobertura a un derechotan fundamental como olvidado para muchosexcluidos del planeta el derecho a una edu-cacin de calidad, y unas prcticas escola-res en las que debe primar la necesidad deaprender en el marco de una cultura escolarde aceptacin y respeto por las diferencias(Echeita, 2006, p. 76).
2 El Equipo Regional Itinerante est conformadopor profesionales con especialidades en reascomo Psicologa, Sociologa, Trabajo Social,Educacin de I y II Ciclo y Educacin Especial.Tiene como objetivo fundamental el apoyo a losestudiantes con discapacidad que se encuen-tran incluidos en el sistema educativo regular.
3 El modelo biolgico o mdico-rehabilitadorsurge entre las dos Guerras Mundiales yconsidera que las deficiencias y limitaciones
de las personas constituyen un problema. Porlo tanto, la persona se convierte en paciente yes atendida por profesionales bajo un mantode superioridad, proteccin y lstima, con elfin de lograr maximizar las destrezas fun-cionales de la vida diaria y as conseguir unempleo remunerado (Agencia de CooperacinInternacional del Japn y Consejo Nacional deRehabilitacin y Educacin Especial, 2006).
Referencias bibliogrficas
Agencia de Cooperacin Internacionaldel Japn y Consejo Nacional deRehabilitacin y Educacin Especial.(2006). Rehabilitacin en Costa Rica.Situacin y perspectiva. San Jos,Costa Rica: Poder Judicial.
Ainscow, M., y Miles, S. (2008). Poruna educacin para todos que sea
inclusiva: Hacia dnde vamosahora? Perspectivas, 38(1). Oficina
Internacional de Educacin, Ginebra,Suiza. Consultado el 23 de octubre del2009, de: http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Publications/
Prospects/Prospects145_spa.pdf
Arnaiz, P. (2004). La educacin inclusiva:Dilemas y desafos. Educacin,
Desarrollo y Diversidad, 7(2),25-40. Asociacin Espaola parala Educacin Especial. Consultadoel 5 de julio del 2007, de: http://www.aedes-nacional.com/revista7(2)articulo2.pdf
Arnaiz, P. (2005).Atencin a la diversidad.Programacin curricular. San Jos,Costa Rica: EUNED.
Arnaiz, P. (s.f.). Currculum y atencin ala diversidad. Consultado el 5 dejulio del 2007, de: http://www.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada3/actas/conf2.pdf
Berger, P. (1999). Los lmites de la cohesinsocial: Conflictos y mediaciones en
las sociedades pluralistas. Barcelona:Galaxia Gutenberg.
Blanco, R. (2005). Los docentes y el desa-rrollo de escuelas inclusivas. Revista
Proyecto Regional de Educacin para
Amrica Latina y el Caribe, N 1, 174-177. Oficina Regional de Educacinpara Amrica Latina y el Caribe,Santiago, Chile. Consultado el 2 de abrildel 2009, de: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001446/144666s.pdf
Campabadal, M. (2008). Violencia y dere-chos humanos en mujeres emigran-
tes latinoamericanas residentes en
Costa Rica. Tesis para optar porel grado de doctorado en EstudiosLatinoamericanos. Facultad de
Filosofa y Letras, UniversidadNacional de Heredia: Costa Rica.
-
7/26/2019 506-776-2-PB
12/14
92 Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009
Castellano, H. (2004). Planificacin:Herramientas para enfrentar la
complejidad, la incertidumbre y el
conflicto. Caracas: CENDES.
Costa Rica. Ministerio de EducacinPblica. Instituto de DesarrolloProfesional. (2008). Necesidades decapacitacin docente. San Jos, CostaRica. Manuscrito sin publicar.
De Souza, J. (2009). Descolonizando ladicotoma del superior-inferior en la
idea de desarrollo de lo universal,
mecnico y neutral a lo contextual,
interactivo y tico. Consultado el 2de setiembre del 2009, de: http://pensardenuevo.org/descolonizando-la-dicotomia-del-superior-inferior-en-la-idea-de-desarrollo/
Delors, J. (1994). Los cuatro pilares dela educacin. En J. Delors (Comp.),La educacin encierra un tesoro(pp. 91-103). Mxico: UNESCO.Consultado el 2 de abril del 2009,de: http://148.202.105.241/biblioteca/bitstream/20050101/946/1/Los_cuatro_pilares_de_la_educacion.pdf
Daz, D. G. (2003). Las rutas histricasde la globalizacin.San Jos, CostaRica: Editorial de la Universidad deCosta Rica.
Dobles, C., Solano, S., y Navarro, T. (2005).
Conociendo las realidades de losequipos regionales itinerantes en
las veinte regiones educativas del
pas. Informe final del proyecto deinvestigacin. San Jos, Costa Rica:Fundacin Mundo de Oportunidades.Centro Nacional de Recursos para laInclusin Educativa (CENAREC).
Echeita, G. (2006). Educacin para lainclusin o educacin sin exclusiones.
Madrid, Espaa: Narcea.
Gallardo, H. (2008). Teora crtica: Matrizy posibilidad de derechos humanos.Murcia, Espaa: David SnchezRubio Editor.
Garca, E. (2003). La formacin de pro-fesionales para la educacin inclu-
siva. Montevideo. Consultado el 23de octubre del 2009, de: http://www.oei.es/docentes/articulos/formacion_profesionales_educacion_inclusiva_teske.pdf
Garca, G. (2006). La posmodernidad y susmodernidades: Una introduccin.
San Jos, Costa Rica: Editorial de laUniversidad de Costa Rica.
Garca, N. (2007). La globalizacin comohistoria de nuestro tiempo: Sociedad,
cultura y economa. San Jos, CostaRica: Editorial Librera AlmaMater.
Hegarty, S. (2006). Diversidad del currculoy necesidades especiales de educa-cin. RevistaProyecto Regional deEducacin para Amrica Latina y
el Caribe, N 3, 128-133. OficinaRegional de Educacin para AmricaLatina y el Caribe, Santiago, Chile.Consultado el 2 de abril del 2009,de: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001516/151698s.pdf
Hinkelammert, F., y Mora, H. (2009).
Hacia una economa para la vida(2da. ed.). San Jos, Costa Rica:Editorial Departamento Ecumnicode Investigaciones.
Marchesi, A. (2006). El valor de educar atodos en un mundo diverso y des-igual. Revista Proyecto Regionalde Educacin para Amrica Latina
y el Caribe, N 2, 54-69. OficinaRegional de Educacin para Amrica
Latina y el Caribe, Santiago, Chile.
-
7/26/2019 506-776-2-PB
13/14
Revista Educacin 33(2), 81-93, ISSN: 0379-7082, 2009 93
Consultado el 2 de abril del 2009,de: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001455/145502s.pdf
Marcuse, H. (1964). El hombre unidimen-sional: Ensayo sobre la ideologa
de la sociedad industrial avanzada.
Mxico: Editorial Joaqun Mortiz.
Martn, E. (2006). Currculo y atencina la diversidad. Revista ProyectoRegional de Educacin para Amrica
Latina y el Caribe, N 3, 112-119.Oficina Regional de Educacinpara Amrica Latina y el Caribe,Santiago, Chile. Consultado el 2 deabril 2009, de: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001516/151698s.pdf
Melndez, L. (2001). Sociologa de ladiversidad. San Jos, Costa Rica.Manuscrito sin publicar.
Moreira, T. E. (2008). Desafos de la Ley7600 ante las nuevas tendenciasde la educacin inclusiva. RevistaEducacin, 32(2), 57-71. Universidadde Costa Rica, San Jos. Consultadoel 14 de abril del 2009, de: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRedjsp?iCve=44032205&iCveNum=10810
Palacios, A. (2008). El modelo social dediscapacidad: Orgenes, caracteriza-
cin y plasmacin en la Convencin
Internacional sobre los Derechosde las Personas con Discapacidad.Comit Espaol de Representantes dePersonas con Discapacidad (CERMI).
Madrid, Espaa: Grupo EditorialCinca. Consultado el 17 febrerodel 2009, de: http://www.cermi.es/NR/rdonlyres/71F353B1-DDB9-
4217-A2C8-99F4D7876EBD/20212/Elmodelosocialdediscapacidad2.pdf
Pichardo, A. (1993). Planificacin y pro-gramacin social. Buenos Aires:Editorial Humanitas.
Santos de Morais, C. (1980). Apuntes deteora de la organizacin. Cuadernosde Capacitacin. Mxico D.F.: INCARURAL.
UNESCO. (2004). Temario abierto sobreeducacin inclusiva. Santiago,Chile. Consultado el 22 de enerodel 2008, de: http://portal.unesco.org/es/files/21505/10886659511temario_ab ier t o_ed u cac ion _ in c lu s iv a_ manual.pdf/temario_abierto_educa-cion_inclusiva_manual.pdf
UNESCO y Proyecto Regional de Educacinpara Amrica Latina y el Caribe[PRELAC]. (2007). Educacinde calidad para todos: Un asun-
to de derechos humanos. Santiago,Chile. Consultado el 22 de enero del2008, de: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150272s.pdf
Verdugo, M. A. (s.f.). La concepcin dediscapacidad en los modelos
sociales. Consultado el 29 deoctubre del 2006, de: http://www.usal.es/~inico/publicacio-nes/Verdugo-ModelosSoc.pd
-
7/26/2019 506-776-2-PB
14/14