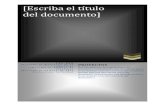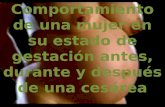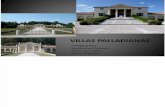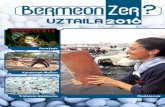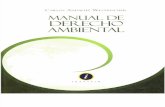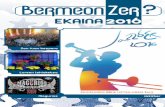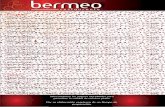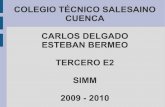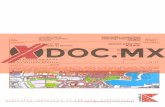11 SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE ... · de villas, siendo la novena en...
-
Upload
nguyenkhanh -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of 11 SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE ... · de villas, siendo la novena en...
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
II.- SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
"El urbanismo prepara el territorio para la actividad [actividad constructiva, económico-industrial, etc.]. A veces incita a la actividad, pero para ello han de darse las condiciones socioeconómicas necesarias".
Juan Ramón Lombera
Con este segundo capítulo del. estudio, comenzamos a tratar a partir de ahora directamente el caso de Bilbao que ya se venía introduciendo paulatinamente a lo largo de las anteriores páginas. Ponemos el énfasis inicialmente en el desarrollo histórico de la villa y los planes urbanos que se han ido sucediendo hasta recabar en el ensanche que, corno veremos al especificar sus características particulares, define un modelo de ciudad dada su ubicación geográfica y evolución político-económica, trazando una ciudad que es legada a la modernidad como una metrópoli, perfilándose a ambas orillas de la Ría con el advenimiento de la industria, en la que juega un papel relevante la arquitectura, así como cuestiones más relacionadas con el arte desde la perspectiva de la escultura pública -estatuaria mo1111111e11tal decimonónica con sus matices y sutilezas que presenta en Bilbao-, compartiendo un mismo escenario urbano con la presencia de mobiliario a escala de detalle. Elementos en ocasiones tipificados con una impronta ciertamente emblemática caracterizada, incluso con unas señas de identidad propias de la ciudad.
En el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao se recoge la estructuración territorial aludiendo al origen y proceso de urbanización en el País Vasco que es relativamente tardío en comparación con el mundo mediterráneo, donde la urbanización está relacionada con los asentamientos portuarios de la antigüedad y con economías agrícolas avanzadas en las que la utilización de técnicas de regadío precisan una organización social consistente manifestada básicamente por formas de hábitat agrupado.
De este fonna el medio físico de la vertiente septentrional del País Vasco fue calificado por los geógrafos romanos atendiendo a los componentes fonnales y visibles del territorio como el 'saltus' o "saltus vasconum" (espacio 'natural'), donde se presuponía una economía frágil preferentemente ganadera y de media-montaña1
. En cambio la vertiente mediterránea que constituía el "ager vasconum" (espacio 'explotado') resultaba mucho más provechosa para sus intereses, por lo que la romanización fue aquí más intensa, dadas las tierras propicias para el cultivo de cereal, olivo y viña.
Las formas de organización territorial en un mundo rural de tales características estuvieron condicionadas en la alta edad media por la única institución que ofrecía una imagen de organización consistente: el clero y la iglesia, cuyos sistemas de jerarquización vertical quedaban reflejados en la jerarquía urbana del momento2
. Ello se manifestaba principalmente en el nivel más bajo de la organización territorial de la provincia de Bizkaia, que eran las anteiglesias3
. Hay que recordar, no obstante, que las provincias vascongadas se encontraban en la órbita Astur en la edad media. El primer núcleo de Navarra surge con el caudillo Eneko Aritza en el siglo IX. Se asienta como reino con Sancho
1 En el "saltus vasconum" las formas de asentamiento humano se encontraban totalmente condicionadas por el ritmo de las actividades ganaderas. la trashumáncia y la alternancia de tierras bajas invernales y pastos veraniegos en tierras de mayor altitud. 2 Todo el País Vasco ha dependido hasta época relativamente moderna de obispados 'lejanos'; Calahorra, Logroño, S. V" de la Calzada. En ocasiones el 'Jauntxo' del lugar era el que construía la iglesia de su propiedad y proveía de religiosos que llevasen a cabo sus servicios. Esto sucedía en lugares rurales lejos de los centros político-administrativos y principales rutas de comunicación. Roma admitía esto a regañadientes y toda la reforma gregoriana estuvo enfocada a la erradicación de este tipo de costumbres, que en Euskal Herria perduran hasta el siglo XV. ·1 "La iglesia, como único p1111to de reu11ió11 por motivos religiosos de 1111a pohlació11 dispersa, es también el motivo de creació11 de 11110 conciencia vecinal y territorial. y el lugar de reunión -bajo el atrio o delante de la puerta de la iglesia, o en el campo próximo- de los vecinos para tratar de intereses comunes [aspecto sobre el que volveremos en breve al tratar preambularmente estos conceptos y términos, referenciando una singular ordenación espacial muy determinada). Bi/boko Hiri Antolaketaren Egita11111 Orokorra!Pla11 General de Ordenació11 Urbana de Bilbao-!, Egitamuaren Udal Bulegoa. Bilboko Udala/Oficina Municipal del Plan. Ayuntamiento de Bilbao. 'lnformaldia/lnfonnación'. (Bilbao, a partir de 1989), pág. 26.
57
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
I, y se afianza en los siglos X y XI bajo Sancho Garcés III incluyendo también al núcleo de Bizkaia, es ya una fuerte monarquía. Posteriormente, las tres provincias vascas recalan en el reino castellano y comienza el surgimiento de las villas bajo la tutela de Sancho el Sabio (sobre todo villas marineras). No obstante, la política del Señorío de Bizkaia difiere sensiblemente del régimen señorial castellano4
.
Sobre tales condicionantes políticos y territoriales se inicia el proceso de urbanización que se consolida en la fundación de villas por paiie de los sucesivos señores de Bizkaia a lo largo de un período histórico que comprende desde 1199 hasta 13 7 6, espacio de tiempo en el que surgen 21 asentamientos urbanos, 20 de ellos con el título de villas y solo uno con rango superior de ciudad: Orduña. La fundación de las villas responde a distintas motivaciones como son los asentamientos de carácter aduanero (Balmaseda, Ennua, la propia Orduña), para el cobro de derechos señoriales o en lugares de producción manufacturera (el caso de Durango ), y por último otras asociadas a puertos comerciales, como es el caso de Benneo y especialmente Bilbao. Bilbao ocupa un puesto intermedio en la secuencia de fundaciones de villas, siendo la novena en aforarse y la tercera con carácter marítimo, a continuación de Bermeo y Plentzia. La concesión de la "carta puebla" que les confiere el fuero de Logroño implica un derecho distinto al resto del territorio gestionado por las anteiglesias, que a partir de ese momento comenzará a denominarse Tierra Llana (desprovista de murallas) y continuarán rigiéndose por el Fuero de B izkaia5
.
En este peculiar contexto veremos el surgimiento del núcleo histórico de Bilbao primeramente con un modelo de trazado que responde a la tipología de villa medieval en un punto de confluencia de tres caminos importantes por el puente de San Antón. Puente histórico que en este caso cumple durante varios siglos la función de enlace territorial-urbano, del que podemos destacar igualmente su impronta simbólica metafórica que aludíamos al término del apartado precedente. Se comienza ya a resaltar la importancia de los puentes y el hecho de que constituye el final del camino de Castilla en el Abra, con lugares propicios para poder varar las naves por lo que, como luego veremos, toda la Ría de Bilbao desde el Abra hasta casi el Arenal se convertirá hasta épocas no muy lejanas en una extensión del puerto lo que definirá todos los procesos y actividades comerciales e industriales. Y es que en el caso de ciudades que responden a una tipología asimilable a Bilbao, de 'ciudad varada' a la vega de un río que constituye su fuente vital y dorsal urbanísticamente configuradora, hay que asumir que "los ríos no son meros accidentes naturales. Los ríos son metáforas. Y el Nervión ha encontrado la suya uniendo su suerte a una tierra de hierro, una tierra que hace tiempo sustituyó los aperos de labranza por los engranajes, las sirenas y las estructuras de acero" en otra metáfora industrial que nos propone el escritor Pedro Ugarte6
. Unido a ello serán también muy importantes los muelles, que para el historiador y catedrático Kosme Barañano constituyen el resultado de un largo proceso histórico-espacial, siendo un signo físico de la actividad económica y de la cultura urbana que en cada momento los ha hecho posibles y necesarios. No obstante, los últimos descubrimientos arqueológicos en el subsuelo de San Antón aparte de elevar la edad de la villa en 150 años más de lo que se suponía, indican también que el templo se construyó sobre la peña que constituía la única parte seca en un territorio marismático, lo que incide aún más en su carga simbólica. Era además el centro mismo de la villa primitiva, atalaya de la ciudad desde donde se barría con la mirada un paisaje desde el que se dominaba el puerto, la marisma y el puente. El río se ha integrado en la fisonomía de las ciudades que los atraviesa siendo para ello un elemento indispensable de cohesión el puente, como más tarde veremos en este mismo capítulo la extraordinaria importancia que los puentes han tenido para Bilbao. Los puentes han detenninado en las ciudades, también en Bilbao, fonnas concretas de asentamientos humanos en los que esa estructura, el puente, ha sostenido inclusive cierta forma de vida ciudadana como en el caso de Florencia, Venecia, Amsterdam o Hong-Kong, donde "el agua se ha convertido en soporte de la vivienda, en límite del espacio y elemento ordenador, y en vía de comunicación"7
. Isabel Lugo nos habla aquí precisamente de
4 "Así, mientras en Castilla el seFzor es propietario de la tierra)' tiene un carácter hereditario, el seiior de Bi:zkaia no es propietario del territorio. aunque puede poseer dentro del Seiiorío tierras y casas, su origen es efectivo y está sometido a los usos y costumbres, al Fuero". Ibídem. 5 La obtención del fuero fundacional no significaba usos o privilegios especiales sobre la Tierrá Llana, sino que suponía el establecimiento de un enclave de ciudadanos 'libres' bajo un régimen jurídico-administrativo diferente. 6 Pedro Ugarte, "Nervión, río salvaje, ria de hierro", Euskal Herria, n.º 01, enero de 2003, pág. 37. 7 lsabel Lugo Generoso, "El agua: mito y materia plástica", en: Arte eflmero y espacio estético, Anthropos, BarceÍona 1988, pág. 366.
58
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
una estructuración geográfica, territorial y urbanística, ·modeladora del territorio y de la ciudad y que extiende sus efectos al modo de vida de una colectividad urbana (aspectos que indudablemente tienen que ver con la sociología y antropología urbana). El río como eje dorsal del territorio hace además reconocible la fonna de asentamiento y perpetuación de la ciudad en sus vegas y sus orillas (lo que en el caso de Bilbao detenninará toda su historia urbanística, económica y muy directamente su desarrollo industrial).
Por otro lado en el proceso de formación del valle de la Ría de Bilbao intervienen diversos agentes relacionados con los cambios climáticos propios de la era geológica cuaternaria, y en relación con las transformaciones en el nivel medio del mar. Se encuentran numerosas fonnas de relieve como son los glacis antiguos, terrazas fluviales y superficies de cohnatación flandriense. La formación del estuario que conforma la Ría de Bilbao en su apertura hacia el Abra (futura área metropolitana) proviene también del cuaternario. Se reconoce en este sentido que:
"Es tradicional el recurso de la hidrografía para justificar el origen de la urbanización. Así, el conjunto de lo que se puede denominar 'teorías hidráulicas' incluye tanto las tecnologías agrarias en economías de regadío, como la utilización de las c~rrientes y saltos de agua en tecnologías preindustriales: molinos, ruedas, herrerías, etc., y también -y éste ha sido el argumento más utilizado en el caso de Bilbao- economías portuarias, orientadas a la exportación, y al comercio hechos que, como veremos, servirán como origen de muchos procesos posteriores en la evolución de la villa a lo largo del tiempo, sobre todo en la época de los procesos de ensanche]"8
.
II.1.- Situación de la villa y delimitación geográfica. El arranque urbano de una ciudad trazada
El primitivo núcleo de Bilbao se funda en la estrecha cuenca del río Ibaizabal-Nervión9, en su orilla
derecha, adosado al pie de la montaña de Stº Domingo que se halla ubicada de Suroeste a Noroeste cerrando el paso entre montes de mediana altitud a su izquierda (Pagasarri 673 m, Ganekogorta 998 m., Bitarratxo 519 m. o Serantes 455 m.) y otra línea de colinas montañosas de menor altitud en su margen derecha (Santa Marina 478 m., San Bernabé 225 m., Ganguren ... ). La situación de las coordenadas responde a los 43º 26' y 43º 09' de latitud Norte y 3º 08' y 2º 45' de longitud al Oeste del meridiano de Greenwich, como uno de los puntos neurálgicos del 'eje Atlántico' (hecho del que luego se destacará su . . )10 nnportancia .
Estos prolegómenos sirven, no obstante, para ratificar estudios de mayor envergadura centrados en el ámbito geográfico y medio físico de Bilbao, que estiman la extensión actual del municipio en 109.41 Km2
, producto de las sucesivas anexiones de antiguos municipios colindantes 11. El área que corresponde
al municipio se encuentra ubicada en el valle del Nervión, (Bajo-Nervión) en uno de cuyos meandros se afincaba el primitivo núcleo urbano de Bilbao. Valle al cual rodean una serie de alineaciones montañosas como quedaba recogido en las citas inmediatamente anteriores. Las fallas y fracturas dieron lugar a un proceso de mineralización de los materiales de la zona, dando lugar a las diversas minas existentes la mayoría de ellas abandonadas o en proceso de reconstrucción y/o reutilización. Al Norte del
8 Idem, pág. 11. '' En las proximidades del río aparecen rellenos cuaternarios. es decir recientes y poco consolidados, con margas alteradas, gravas, arenas y limos que marcan la ruptura de la homogeneidad. 'ºEllo genera en sus valles un 'continuum' construido con treinta municipios (en la actualidad, no obstante, son cifras muy variables) de muy desigual tamaño, desde los 3.2 Km' de Portugalete hasta los 41.3 Km2 ocupados en la actualidad por Bilbao (con muchos avatares históricos). En conjunto la superficie es de 411.8 Km2
, 18.6% de la extensión total de la provincia de Bizkaia. Todos estos conceptos serán revisados en breve en estas páginas. cuando se plantee la conurbación de Bilbao como área metropolitana de 0.9 millones de habitantes en la década de 1990 (Londres tenía 9.8 millones en 1985, París 8.9, Moscú 8.7, Barcelona 3.7 en 1981 y Valencia 1.2 en 1986). 11 Estudio presentado en la Enciclopedia histórico geográfica de Vizcaya, vol. 2, (con la colaboración de entidades como el Instituto Geográfico Vasco, bajo el asesoramiento y supervisión de ilustres personalidades como D. José Miguel de Barandiaran y D. Julio Caro Baraja), Haranburu, Caja de Ahorros Municipal de Bilbao, Vitoria 1981, págs. 150-208.
59
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
curso del río que surca la ciudad nos topamos con una nueva alineación montañosa, que separa este valle del de Txorierri, al otro lado de las fonnaciones montañosas. Los investigadores y científicos califican los materiales que componen esta cordillera como del Cretácico superior, pertenecientes a un período de formación distinto y más moderno. "La distinta consistencia de los materiales que forman el Sinclinorio de Vizcaya es el origen del valle del Txorierri (Asua), labrado en un 'flysch margo-calcáceo', y que enlaza con el valle del Butrón (Plentzia), a través de una serie de relieves con materiales eocénicos" 12
.
Este valle de Asúa es más llano y consta de mayor amplitud que el valle del Nervión (donde, sin embargo, se observan terrazas fluviales y glaciares de erosión en ciertos tramos, que posteriormente condicionarán los sucesivos procesos de ensanche y extensión de la ciudad). Las condiciones climáticas se caracterizan mayormente por la gran abundancia de precipitaciones presentando ambos valles un alto índice pluviométrico y la frecuencia de las inversiones térmicas, frnto de la orientación dominante hacia el Sureste, hecho en el que también influye notablemente el encontrarse desprotegidos hacia el Noroeste, y que además las alineaciones montañosas coincidan de la misma manera con esta orientación.
El profesor José Angel Barrio Loza nos dice que los alrededores de Bilbao se encontraban recubiertos de caliza en la que los primitivos habitantes hallaron cuevas para el refugio y protección de las primeras comunidades. La extensa e incontrolada explotación minera posterior ha acabado con todos los vestigios arqueológicos de la vida en esta región en el paleolítico superior. Por todo ello los únicos indicios de la existencia de colectivos humanos provienen de un tiempo más reciente, el Eneolítico Bronce (de 2800 a l 000 a. de C.) localizados en los montes que rodean la villa. Se instalan en esa época poblados de carácter temporal a la intemperie (fuera de los habitáculos naturales de protección) donde se asientan comunidades algo más avanzadas que por esta época conocen ya los entresijos de la domesticación de animales salvajes hasta entonces (habiéndose recuperado instrumentos de sílex en excavaciones). Aparecen también los monumentos de enterramiento de difuntos; túmulos y dólmenes (túmulo de Hirumugarrieta, cámara funeraria, monumento megalítico en la estación pastoril de Artxanda). En estas alineaciones montañosas se conocen también algunos de ellos entre los municipios de Zamudio y Galdakao en un estado de conservación ciertamente deficiente. Posteriormente, se conoce la llegada de la romanización al País Vasco. Por otro lado este autor nos indica que los trabajos efectuados en las calles Carnicería y Tendería en el Casco Viejo bilbaíno permiten poner en duda al menos la hipótesis habitualmente aceptada que admite que la parcelación gótica medieval de la primitiva villa se mantiene fija e inmutable a lo largo del desarrollo urbano de la ciudad.
El nacimiento de la primitiva villa tampoco es ajeno al papel de encrncijada que en más de una ocasión se le atribuye, por la confluencia de los valles del Nervión y del Kadagua, que ponen en comunicación la costa vizcaína con el interior de la Península Ibérica, donde incide con mayor énfasis si cabe la transformación del sistema de comunicaciones del transporte terrestre al marítimo. Parece ser que desde tiempos remotos existía un poblado de pescadores en la orilla derecha del Nervión, que algunos autores han intentado relacionar con el 'Amamnum Portus' romano citado ya por Plinio, o Flaviobriga, citada a su vez por Ptolomeo. Sea como fuere, la necesidad de salvaguardar las actividades comerciales que se derivaban del puerto indujo la fundación de la villa por privilegio (legislación jurídica fundacional) fechado en el año 1300 en Valladolid, otorgado por el señor de Vizcaya Diego López de Raro (el Intruso) 13
. De la misma manera, a la villa sita en los dominios de la Anteiglesia de Begoña se le aplicó el fuero de Logroño y gobierno de dos alcaldes anuales, uno del bando gamboíno y otro del oñacino14
• Se
Enciclopedia histórico-geográfica de Vi=c·arn. op. cit., pág. 153. 11 "Carta comunal", o "carta de franquicias", o "carta puebla", o "fuero". estos documentos suelen ser el fruto de los esfuerzos de la "comuna" (concejo) -·una 'conjuratio' de los habitantes del burgo para la defensa de sus libertades- frente a la jurisdicción de los señores en cuyas tierras se ubicaba la ciudad. Los municipios estaban constituidos por el Consejo Local y administrados por sus magistrados. Han evolucionado desde el "concilium" romano y su expresión territorial hasta la imagen de una asamblea de ciudadanos que eligen sus representantes y mantienen una democracia directa. En cualquier caso, parece claro que en los municipios -consejo. alfoz- se desmTolla un enfrentamiento entre el poder real o señorial y el poder de la burguesía, con el triunfo de esta última, caballeros villanos u hombres libres. ya en el siglo XIII. Diego López de Haro Quinto, "el intruso" otorgó Carta Puebla de fundación para Bilbao. el pergamino vino sellado desde Valladolid. Se definen los límites geográficos comprendidos entre Zorroza, Buya, Echévarri y Deusto, además de montes y aguas próximas. con otros detalles. (Por cierto el monumento conmemorativo a D. Diego López de Haro, es una de las dos obras que el escultor valenciano Mariano Benlliure realizó para Bilbao -la otra es 'Antonio de Trueba' en la plaza de los Jardines de Albia-. Ambas obras son del final del siglo XIX, tal y como veremos más adenate). 14 Es preciso observar la influencia de las luchas de banderizos en el País Vasco durante toda la edad media.
60
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
dice que las incursiones de los piratas nom1andos consiguieron que el núcleo principal se trasladase del lado derecho de la Ría (en tomo a Zubialdea) a la margen izquierda15
. La villa recibió confirmación de su fundación por los reyes castellanos y los subsiguientes señores de Vizcaya: Fernando IV en 1301, María Diaz de Haro16 en 1309, Alfonso XI en 1315, etc. que tuvieron a bien conceder privilegios comerciales 17
. En 1300 parece que existía ya Allende del Río en la orilla izquierda (núcleo poblaciona! luego arrabal de Bilbao).
El arquitecto Iñaki GalaiTaga da cuenta de la articulación geográfica entre las anteiglesias de Begoña, Abando y Deusto en su relación con el río. Ambos aspectos constituyen para este autor los argumentos base para comprender el fuero fundacional de la villa de Bilbao, que contiene aspectos importantes en cuanto al interés por los temas urbanos, el puerto y las mercaderías.
Se confirma jurídicamente una nueva población ponderando todas las condiciones necesarias para fundar un mercado (objetivo de la villa) que contará como institución civil de importancia para su desarrollo el mercado semanal. Ese ágora, foro, plaza o mercado es el lugar ('locus', como veíamos en Aldo Rossi) por excelencia del ocio y el negocio de la colectividad que allí realiza sus relaciones y sus transacciones, "actividad específicamente urbana y plena de significaciones de honda figuratividad arquitectónica" 18
.
La fonna del mercado, la transformación en el tiempo de ese lugar central que inscribe toda la vida en la ciudad adquiere para I. Galarraga suma importancia ya en la redacción del fuero fundacional de la villa. Para este autor es renombrable el hecho de que:
"La villa de Bilbao aforada en 1300, se organizó en base a una serie de princ1p1os urbanísticos firmemente establecidos, comunes a las villas europeas de la época y con toda la riqueza de significados arquitectónicos y urbanos, característicos de la villa medieval. [ ... ] Bien puede aventurarse la hipótesis que la construcción de la villa bilbaína, tuviera algunos aspectos de coincidencia en los desarrollos urbanos, específicamente propios de la villa medieval burguesa, de Lubeck, la villa hanseática que fundara Enrique el León en 1158 y con la que Bilbao ciertamente mantuvo intercambios marítimos" 19.
Paloma Rodríguez Escudero destaca, no obstante, que la idea de la ciudad como símbolo e imagen también del poder se encuentra frecuentemente reflejada en los escritos de historiadores, urbanistas, sociólogos o pensadores de todas las épocas.
Iñaki Galarraga nos habla también de las primeras planimetrías sobre la villa, citando a George Braun y Joris (Georg) Hofnagel, autores de la compilación bajo el nombre "Cititatis Orbis Terrarurn" (grabado del siglo XVI) como la primera representación gráfica que conocemos hasta el momento del antiguo Bilbao. Este primer diseño sirvió de modelo y en muchos casos fue simplemente copiado después por otros grabadores durante los siglos XVII y XVIII y sirvió de base para la mayor parte de las representaciones reales y figuradas de la villa (más figuradas que reales en todo caso). En esta línea se entienden los grabados de Daniel Meisner, Pierten van der Aa de 1714, copia del primero modificando mínimas cosas, pero sin adaptarse a los cambios en edificaciones surgidas en aquel período. Así mismo el grabado de Pieter van den Berge corresponde a la interpretación personal que este grabador holandés realizó al inicio del siglo XVIII. Los esquemas planimétricos que representan a Bilbao en los años 1375
15 Por lo que la casa de Zubialdea tomó el apellido de Bilbao la Vieja, perpetuando su primera localización en la orilla derecha. 16 "Die::: wios después, un 5 de junio de ! 3 ! O, la nueva Senora de Vizcaya, sobrina del anterior [ ... ] volvió a ejercer el derecho de fimdación con una segunda Carta Puebla, sellada en Valencia''. "La fimdación de Diego López de Haro es históricamente más significativa, pero la de lvfaría Dia:: de Haro tiene mayor valor político, ya que c!arzjica la existencia de luchas familiares, manifiesta una voluntad decidida desde el Seiiorío por co11so!idar su ide11tidad fi-e11te a /os jauntxos de la Tierra Llana. apoyándose e11 'los burgueses' bilbaínos y amplía las libertades económicas con las que contará la villa en e!fiituro". Javier del Vigo, Arte y urbanismo en el Casco Viejo de Bilbao, Ayuntamiento de Bilbao. Servicio de Educación, Bilbao 1990, pág. 18. 17 El más importante de ellos sería el de Alfonso XI por el que bajo su mandato el camino desde Orduña a Bermeo se desviaba a favor de Bilbao, lo que de hecho influyó decisivamente en la posterior decadencia del, hasta entonces importante puerto de Bermeo y el impulso de la actividad portuaria de Bilbao, que comenzó a emancipar los productos de los comerciantes y mercaderes de orígen burgalés. 18 Jñaki Galarraga, La vasconia de las ciudades. Sayona, Bilbao, Pamp/011a, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz. Ensayo arquitectónico e iconográfico, Sendoa, Bilbao 1996, págs. 84-85. 19 ldem, pág. 86.
61
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
y 1442 han sido repetidas veces publicados. El segundo de ellos debido al dibujo de Delmas de 1881 ha sido expuesto en el Museo arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco. Para I. Galarraga sería interesante conocer si estos esquemas proceden de la copia de algún original antiguo o si en su caso se limita a ser una recreación gráfica interpretativa del siglo XIX, de las descripciones del Bilbao de los siglos XIV y XV. No obstante, hemos de recalcar que Desde 1550 hasta 1700 han perdurado cuatro cartografías referidas a Bilbao; dos planos de fines del XVI, uno en el Museo Británico y el otro en el Museo de la Guerra en Madrid y otros dos de mediados del XVH, ambos en Londres.
Mª José Torrecilla e Iñaki Izarzugaza nos informan sobre "el problema del origen y configuración del primer Bilbao"2º insistiendo en la no existencia de datos ce1ieros antes de la villa del 1300. Se señala, no obstante, el planteamiento de algunos estudios recientes que vierten una hipótesis de origen altomedieval, situándose quizás alrededor del siglo XI21 en estos ténninos: "vendría a ser una primitiva agrupación, a modo de barriada, que contaría con un vado, el puerto más al interior de la Ría"22
.
De todas formas los autores del presente trabajo nos recuerdan que el texto de la carta puebla que otorgara Don Diego López de Haro proporcionando al enclave bilbaíno rango de villazgo no es de ninguna fonna aclarador sobre su aspecto físico. Otros textos fundacionales respectivos a otras villas y ciudades son más explícitos a la hora de citar cercas, solares y calles -especificando todo tipo de detalles, proporciones y dimensiones-, diferenciándose en este punto de la correspondiente a Bilbao que se muestra escueta y hermética. Para J. A. García de Cortázar, la fundación de las villas es de la siguiente manera: hasta 1338 se crean ciudades para reorganizar la población generada por la economía más abierta de los siglos precedentes, mientras que desde 133 8 las ciudades se explican por la situación bélica creada por los enfrentamientos de los banderizos durante 50 años. Caro Baraja en su obra Los Vascos dice que también Vizcaya en un principio parece haber estado dividida en distritos rurales y en valles con sus anteiglesias correspondientes. La existencia de un espacio con definición de pue1io parece ser uno de los indicadores de poblamiento antiguo. Este dato ha creado polémica. Ptolomeo refiere la existencia de dos puertos en la zona de los autrigones durante la Hispania romana: 'Nueva Fluvii Ostia' y 'Flaviobriga'. El historiador Lasa, el arquitecto Fullaondo y el geógrafo Julio Galindo consideran que Flaviobriga es el espacio del Bilbao medieval, a diferencia del antropólogo Caro Baraja, quien la sitúa en Gemika23
.
No obstante, el área original que delimitaba Bilbao habría que deducirla de la observación de su plano actual y en concreto de su casco antiguo denominado 'Siete Calles'24
, ya que se muestra reflejada una
20 M" José TmTecilla, lñaki lzarzugaza; "Evolución urbana del primer Bilbao: Las siete calles y sus elementos más sobresalientes" en; Bilbao, arte e historia, AA.VV .• Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao 1990, vol. l. págs. 39-54. 21 El río y la muralla son imágenes características de la ciudad medieval. El apogeo del 'gótico vizcaíno' tiene lugar en los siglos XIV y X motivado por la creciente actividad comercial portuaria. El desan-ollo del fenómeno urbano en el XIV fue un acicate añadido. Los monjes cistercienses y la monarquía navarra extendieron el gótico clásico y la bóveda de crucería por el País Vasco. El fenómeno urbano no tiene una plasmación igual en todo el espacio europeo. Si seguimos al historiador Julio Valderón. hay tres sectores geográficos que asientan sus ciudades medievales sobre otras preexistentes desde la época romana o sin tradición ni romanización: el 'sector Norte' -en Inglaterra- que crea ciudades en los "Wiks", bahías o valles fluviales estratégicos; el 'sector intermedio'. noroeste de Europa continental. que funde las ciudades romanas con el desarrollo carolingio y con el renacer del comercio bajomedieval; el 'sector meridional', donde existían ciudades romanas como residencia de la nobleza. en las que a las funciones tradicionales se une la actividad industrial y comercial a partir del siglo XI. Resumiendo. algunos factores del despegue europeo entre los siglos XI al Xlll pueden ser: aumento demográfico. nuevas técnicas de cultivo agrícola. renovación del pensamiento religioso. unido a una renovación eclesiástica que va del Cister a las ordenes mendicantes. la reanimación de los caminos y su papel generador de economía, riqueza y comunicaciones y el renacer de las ciudades y el comercio (en este marco contextual aparece la ciudad medieval). 22 Mª José Torrecilla, Iñaki lzarzugaza, op. cit., pág. 39. 23 "La explicación más razonable parece ser la de D. Javier de Jharra y Bergé, quien sostiene que en la 111argen derecha existió una puebla marinera, enlazada con la ruta de los peregrinos de Santiago. que venían de la costa y por eso se erigió una er111ita al apóstol en este lado de fa Anteiglesia de Begmla, en donde estaba este primer 'puerto de Bilbao', vinculado a fa otra orilla donde se extraía el mineral de hierro de los criaderos de Miravilla ... ". Manuel Basas Femández, Bilbao y su comarca. Bilbao. 1969. Cap.!. Se puede configurar un panorama urbano previo a la fundación de la villa en base a diversos datos: 'estructuras arquitectónicas'. El "puente" de San Antón; la ermita de Sant Yago; las hospederías de Santa María la Magdalena y San Lázaro; molinos en el Ibaizabal y casas labradoriegas. como Marzana, lbeni. Larrínaga, Ascao, topónimos que han prevalecido en el nomenclátor bilbaíno hasta la actualidad. 24 Esta peculiar denominación se debe básicamente al número de calles que componen históricamente el casco antiguo bilbaíno. Tratándose precisamente de siete calles que las podemos ordenar de la siguiente manera haciendo uso de unos topónimos que perduran hasta nuestros días; Barrencalle Ban-ena. (o calle del Palacio) Barrencalle (la Susera), Carnicería Vieja, Belosticalle (o Pesquería), Artecalle (o calle de Francos), Somera (disposición coordenada Noroeste-Noreste) y después Bidebarrieta, ~la novísima calle
62
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
morfología típicamente medieval que exterioriza la agrupac10n ordenada del poblamiento en solares estrechos y alargados, ocupados por casas cuyos ejes ofrecen fachadas a unas calles paralelas entre sí y unidas por cantones. Los autores señalados a pesar de damos cuenta una vez más de la escasa documentación existente al respecto, nos hablan de la interpretación de las citadas Siete Calles como consecuencia directa de dos secuencias históricas y sendos momentos urbanísticos, con un primer trazado originario de únicamente tres calles -Somera, Artecalle y Tendería-. En el siglo XIV las calles del primitivo enclave tenían ya un trazado rectilíneo y probablemente una anchura en torno a los seis metros (casi invariable a lo largo del tiempo). A partir de las cuales se conformarían las restantes cuatro vías urbanas -Belosticalle, Carnicería Vieja, BalTencalle y Barrencalle BalTena- en un tiempo comprendido entre el final del siglo XIV y la primera mitad del XV, a medida que surgían y se establecían las nuevas edificaciones que con su presencia reforzaban el primigenio casco urbano.
De esta forma en los primeros doscientos años de su existencia se define el núcleo urbano de la ciudad, del que se conservan restos fisicos y/o documentales que muestran estructuras de habitación y servicios públicos, edificaciones religiosas o militares básicamente de defensa (muralla), casas, palacios o casastmre. Por otra parte se encuentran también elementos extramuros como los puentes, el alcázar, muelles, albercas y atTabales25
. En Bilbao tomaron carácter de arrabales tanto las agrupaciones y elementos preexistentes -Allende la Puente (en la actualidad barrio de Bilbao la Vieja), San Nicolás/ Ascao- como las barriadas de formación más tardía -arrabal de Ibeni (actualmente Atxuri) y el Arenal-. En el antiguo Allende la Puente por ejemplo la fórmula de organización la trazaron los caminos que confluían en el puente y paso a la villa: el que llegaba desde Orduña por La Peña y el de Balmaseda más o menos por la actual calle San Francisco.
La muralla que envolvía la villa establecía con el resto de elementos intramuros una relación de contención y limitación del espacio a ocupar. "En Bilbao, al igual que en otras villas de la época, este elemento definitorio sería, a lo largo del tiempo, reutilizado, -convertido en uno más de los muros constituyentes de las viviendas-26 y finalmente sobrepasado desde el interior de las casas y solares"27
. La muralla parece que en un tiempo rodeaba por completo las Siete Calles, y en ella existían distintas entradas o puertas que se llamaron 'portales' o 'portillos' según la importancia del camino al cual daban acceso. A pesar de que la situación exacta de estas puertas ha sido siempre bastante inexacta e imprecisa con considerables diferencias entre unos y otros autores, parece bastante claro que las más importantes fueron el "Po1ial de Zamudio", en el extremo norte de Artecalle y el "Portal de Ibeni" como salida hacia el atTabal del mismo nombre. Más tarde, una vez comenzados los procesos de desecación y ocupación del Arenai28 se fueron creando otros accesos. Mª José Torrecilla e Iñaki Izarzugaza nos dicen que con el tiempo evidentemente a la muralla se le fue restando su impronta de fortificación defensiva así como olvidando su carácter de barrera "hasta casi perder memoria de su existencia. Pese a ello, la huella que
emblemáticamente renaciente-. Todas ellas se encuentran citadas ya en 1463. coincidiendo con la primera solicitud de ensanche de la villa a Enrique IV (E. J. de Labayru: Historia general del Seilorío de Bi::caya. Bilbao, 1968, vol. lll, púg. 240). Esto nos proporciona ya una idea del intervalo histórico que comprendería la formación de dicho enclave. El plano clásico grecolatino, más racional. es también conocido corno "hipodámico" -por ser el arquitecto griego Hipoclamo de Mileto quien estableció el sistema de la ordenación paralela-. en cuadrícula, del conjunto ele los edificios que componen un espacio urbano, en el siglo V a. de C. El núcleo inicial del Bilbao medieval surge. corno vemos. con tres calles: 'Cal Somera' -o cimera~. o Goiencalle (calle ele arriba); 'Artecallc' -llamada luego también "ele Francos", tal vez por sus moradores de Allende los Pirineos (calle de en medio o mayor)- y 'Tendería' -otro nombre conocido, "calle ele Santiago"-; "tendería" por clara connotación gremial a la actividad preferente desarrollada allí. 25
"[ ... ] Término con que se denominaba a las formas de ocupació11/habitació11 exte11didas 111ás allá de los límites por la cerca, y cuya organización es mucho más l'ariada que en el espacio interno de la l'i/la. Normalmente se esrructura11 sobre los cami11os existentes, 10ma11do como referencia las 'salidas de la ciudad. Es e11 estos lugares donde establecerían los conventos de diferentes órdenes a partir defines del X!Vy durante el siglo XV. También sería aquí do11C!e se poducirían las tra11sfbr111aciones urbanísticas más importantes en los siglos posteriores [ensanches y expansiones]" Mª José Torrecilla. Iñaki Izarzugaza. op. cit .. pág. 44. 26 Que al igual que en el caso de otras villas de la época ele marcado earácter medieval, se apoyaban y sustentaban sobre la pared de dicho muro. "La ernlución que pudo conocer la cerca de Bilbao es desconocida. [ ... ]Los datos que tenemos sobre el recinto murado de Bilbao son demasiado escasos y poco descriptirns como para hacemos una idea clara de cómo se desarrolló el proceso de construcción r fbrtificación de la Filia. Las primeras referencias a él datan de los privilegios concedidos tanto por el Rey de Castilla Alfbnso XI en 1334 como el Seiior de Vi::caya Juón Núize:: de Lara". M" José TmTecilla, Iñaki lzarzugaza. op. cit., pág. 45.
Ibídem. 28 Con intervenciones a este respecto, comienza tímidamente la transformación de las ciudades desde criterios ele embellecimiento, como la organización de paseos y alamedas, la creación de infraestrucuras y políticas de equipamientos, que encontramos en las ciudades europeas de estas épocas (el Salón del Prado en Madrid, las Ramblas en Barcelona, el Arenal en Bilbao ... ).
63
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
dejó, y manifiesta en el plano actual, es indeleble"29. Ello obligó a que en parte las calles que surgían en
el exterior del muro se adaptasen a su forma y trazado en especial en el sector Noroeste que comprende las actuales calles del Perro, Pelota, Torre, Lotería o Banco de España.
Precisamente en relación a las calles se estructura el entramado urbano delimitándose las áreas de terreno edificable que a su vez definen las manzanas de casas. Siguiendo las pautas de otras villas similares las calles en el primer Bilbao se unen entre sí mediante otras vías complementarias y más estrechas denominadas 'cantones', las cuales facilitan el tránsito entre unas calles principales y otras a medida que crean la trama o retícula ortogonal. En Bilbao estos cantones presentan ligeras pendientes que sin duda se adaptan a la topografía. Aunque en Bilbao no parecen hallarse elementos morfológicos suficientes que induzcan a pensar en una jerarquía de importancia o poder entre unas calles y otras, es factible concluir que a lo largo de la historia han podido igualmente existir diferencias tanto de densidad poblacional como de actividades que en ellas se desarrollaban (no hay más que observar los topónimos que han perdurado hasta la actualidad) o incluso la calidad de las viviendas en general. No obstante, la plaza era el lugar adecuado para llevar a cabo actividades públicas y comerciales. Bilbao contaba en esta época con la plaza de Santiago, que, sin embargo, perdería parte de su importancia en detrimento de una nueva plaza de mayor tamaño surgida a extramuros en la Rivera -entre la Ría y las Siete Calles-, a medida que se asentaba con rotundidad la actividad portuaria y el auge de las derivadas transacciones comerciales. Hasta tal punto fue así que llegó a convertirse en el espacio público emblemático de la ciudad (hasta que las expansiones futuras propiciaron nuevos ámbitos y escenarios), más aún con la categoría que adquirió al erigirse en ella durante el siglo XVI la casa consistorial de la villa.
Respecto a una de las iglesias más antiguas de Bilbao, Ja actual catedral de Santiago, hemos de señalar que se desconoce su ubicación originaria30
. No obstante, en tanto que Bilbao también se caracterizó por ser una ciudad de paso, de tránsito en la ruta jacobea, puede ponerse en relación con un punto más en el itinerario que disponía el camino que atravesaba por Bizkaia. Este camino 'generó un comercio y una aiiesanía' que explica el desarrollo de buena parte de las ciudades medievales de la meseta Norte. La ciudad atraía inmigrantes' de los valles próximos, por la crisis agraria del XIV. La ciudad diversificaba sus funciones, políticas, económicas, ... internamente, el proceso es también claro: la ciudad es un espacio abierto, donde economía, administración o cultura tienen cabida. Se desmTolla una gran complejidad social, con minorías marginadas -juderías, vagabundos, musulmanes- y la dicotomía fundamental: la aristocracia ciudadana frente al proletariado urbano. Los mercaderes se asientan en cruces de caminos habitados, estratégicamente, renaciendo el viejo "castrum" romano por las rutas de comercio, al que amurallan; o desarrollando poblamientos nuevos, junto a un castillo o un templo; abadía o catedral.
Para el catedrático J. Angel Barrio Loza la primitiva humildad de los templos de Bilbao trasciende basta la época medieval, que es cuando aparece la monumentalidad. No obstante, casi todos los elementos se vinculan al gótico tardío o flamígero, con escasas reminencias al gótico clásico. Chueca, Torres Balbás y otros autores hallan alguna dependencia francesa (Caudebec, Saint Jean des Champs ... , repaiio de los tramos de la girola intercalando rectángulos y triángulos isósceles en planta) en la traza del templo de Santiago en lo fonnal, que a partir de los últimos años del siglo XIV denota cierto apego al foco burgalés, con el claustro que asemeja a la de Santa María de Güeñes. El pórtico de la iglesia de Santiago (trazado en principio por Martín de Homar e intervenido después por Lucas Longa) es un espacio renacentista intervenido en el siglo XVII con cementerio cubierto y estribo eficaz de la iglesia gótica (fig.II.3).
29 Mª José Torrecilla, lñaki lzarzugaza, op. cit .. pág. 47. 3° Francisco Sesmero divide las iglesias góticas vizcaínas en dos tipologías: de influencía navarra unas; castellana otras. Las 'Iglesias de influencia navarra' constan de tres naves, girola, triforios, arbotantes y portadas suntuosas, imitando las iglesias francesas del XIV. En este grupo incluye la iglesia catedral de Santiago, en Bilbao. 'Iglesias de influencia castellana'; son iglesias con tres naves. sin girola, con o sin triforios, arbotantes, portadas y rasgos ojivales más simples (San Antón de Bilbao).
64
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Eduardo Artamendi, aplicando las hipótesis expresadas por Enrico Guidoni sobre la fon11a de asentamientos de las órdenes mendicantes sobre la ciudad medieval, establece para el caso de Bilbao la categoría de auténtico paradigma, en cuanto que el triángulo virtual construido mediante los ejes que vinculan los tres conventos entre sí (San Agustín, San Francisco y La Encarnación), contiene en el centro el lugar urbano de toda la villa por antonomasia, la ton-e de la iglesia parroquial de Santiago, estableciéndose de este modo toda una serie de relaciones figurativas y simbólicas de alto interés en sus contenidos arquitectónicos y urbanos. La idea de las implantaciones conventuales extramuros de cualquier ciudad conlleva directamente a la idea de arrabal como forma de urbanización característica de la extensión de la ciudad y en Bilbao se da esta manera urbana con evidencias incluso más significativas que en ámbitos de más generalidad, pudiéndose considerar como el antecedente primitivo de la conurbación metropolitana de la ciudad futura, si se nos permite esta licencia.
***
Basándonos en las primeras planimetrías (fig.Il.1 ), vemos la paulatina constitución de la traza urbana de Bilbao durante las centurias iniciales tras la fundación de la villa31
, apareciendo los primeros espacios urbanos asociados a fenómenos de comercio, mercado e iglesia. Los arquitectos Javier Cenicacelaya, Antonio Román e Iüigo Saloüa explican cómo en la ciudad histórica sobresale el trazado tardogótico conformado por lotes32
, esquema de ciudad que el geógrafo Pien-e Lavedan califica con el nombre de Espina de Pez, y se puede observar igualmente en otras villas de Bizkaia. Las últimas excavaciones arqueológicas muestran que ya hacia 1350 estaban desan-olladas las siete calles, lo que indica un núcleo urbano muy temprano que preveía la expansión económica y demográfica. Recientemente se ha podido constatar además que los primeros vestigios de la villa parecen ser cien aüos más antiguos de lo que se había considerado, tras el estudio de los restos de murallas hallados bajo el templo de San Antón. González Cebellín se refiere por su parte a la posible existencia de las siete calles en la primera ciudad fundacional, frente a la hipótesis de las tres únicas calles basada en la toponimia de A1iecalle. Junto a todo ello, el desan-ollo de los puertos a lo largo de la historia posibilitará la expansión de Bilbao de ciudad a metrópoli de forma que ya ni tan siquiera es posible establecer unos límites clarificados que delimiten ese espacio metropolitano desde Galdakao hasta el Abra33
. Este es, no obstante, el origen de los núcleos principales que se desarrollarán a medida que transcurra el tiempo y determinen los avatares históricos en el área metropolitana de Bilbao.
II.2.- Planes de expansión y desarrollo
Como preludio a este apartado, vamos a referimos momentáneamente a las anteiglesias como una ordenación urbana peculiar y localizada, ya que consideramos que no sería lícito avanzar sin tratar esta situación te1Titorial pmiicular del País Vasco que determina un no menos peculiar modo de organizar el espacio urbano. Pilar Feijoo nos guiará en el escrutinio de los entresijos de las discordias con los puertos que en un momento dado comienzan a surgir en todo el territorio de Bizkaia, y que se hacen más patentes a lo largo del siglo XVIII por múltiples avatares, ya que se habla en esos momentos de la necesidad de 'abatir el orgullo bilbaíno' creando un puerto alternativo que contrarreste el monopolio que
" Una traza que encuentra sus dificultades de adecuación por el sistema de casas-torre que existían en el interior de la ciudad. A medida que transcurren los siglos estas construcciones más acordes a una organización territorial medieval del País Vasco que ralentiza su modernización. se convierten en casas palaciegas cuando se encuentran inmersas en las ciudades, procesos estos que se aligeran cuando !ns ordenanzas de arnochamiento de estas fortalezas.
Se favorece la construcción de edificios que comprenden vivienda, trastero, local de negocios o mercaderías y lonja. Esta configuración de espacios 'personalizados' encuentra vínculos entre identidad espacial, unidad de uso y unidad de dominio.
Su importancia rebasa el ámbito provincial. La construcción de autopistas y la ubicación de una serie de servicios supramunicipales (MERCABlLBAO. Puerto Exterior, nuevas áreas de transporte, etc.) han introducido cambios en el espacio y, a la vez, en las relaciones entre municipios que forman esta comarca. Junto al sector industrial y financiero. Bilbao es, o ha sido también centro a nivel regional en la rama del transporte (puerto con mercancías y viajeros; aeropuerto, autobuses, ferrocarril, etc.). Junto a todo ello una serie de servicios (universidades. periódicos, sanidad) constituyen un foco de irradiación que rebasa ese ámbito provincial y comarcal.
65
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
ejercía el de Bilbao por sus privilegios jurídicos. Se plantea así el proyecto 'Plan de Aldama' (nombre debido a uno de los junteros) en las juntas de 1792 para un puerto alternativo en la ría de Gernika y 'Ban-a de Mundaka'. Idea que inmediatamente queda an-uinada por la inminente Guerra de la Convención. En las juntas generales de 1801 se vuelve a la carga recordando e insistiendo en la necesidad de un puerto, materia que ya se plasma con una mayor evolución en el gigantesco, aunque otra vez fallido, "Puerto de la Paz"34
.
Varios motivos como la Guerra de la Independencia, la ocupación francesa y la influencia de José I fueron los detonantes principales para abandonar este proyecto, no siendo causa suficiente únicamente el amotinamiento y la posterior Zamacolada35 que en aquel tiempo estalló debido a diversos problemas políticos, como algunos autores señalan.
Dichos intentos de creación por parte de las Juntas Generales de primeramente un puerto en la Ría de Gernika y después el Puerto de la Paz, serían unos de los componentes necesarios para un pleito que a la larga terminaría solucionándose con las anexiones que comenzaron durante la época de la Segunda Guerra Carlista y que no remitieron hasta hace pocas décadas con la anexión de algunos municipios del valle de Asua, que posteriormente han vuelto a lograr su independencia como ten-itorios escindidos. Y es que las relaciones que históricamente ha mantenido Bilbao con las Anteiglesias colindantes no siempre han sido satisfactorias, produciéndose en más de una ocasión discordias y situaciones embarazosas difíciles de solventar de una manera pacífica y estimulante para ambas partes. Sea por razones políticas, económicas, sociales o territoriales la polémica siempre estaba servida. Es de destacar además que estas relaciones eran en todo momento relaciones de poder, de primacía de Bilbao como villa jurídico y administrativamente privilegiada sobre municipios sujetos a las leyes generales del Señorío en el antiguo régimen.
Por ejemplo hay ya constancia en el siglo XII de la existencia de la Anteiglesia de Abando, que igualmente fonnaba parte de la Merindad de Uribe y que como nos lo transmite Pilar Feijoo Caballero36
convivió con la villa de Bilbao aunque no siempre en una relación amistosa. Abando jugó un importante papel protagonista desde los siglos bajomedievales, y al igual que sus anteiglesias vecinas constaba de instituciones como el Ayuntamiento, que albergaba su propia casa consistorial o el Real Arsenal de Zon-oza. En un eje de coordenadas limitaba hacia el Norte con la vecina Anteiglesia de Barakaldo, al Este con Bilbao y también colindante Anteiglesia de Deusto y al Oeste con Arrigorriaga y las regiones de las Encaiiaciones37
.
Algunas industrias como el denominado "Tinglado de Albia" comenzaban además a instalarse en las inmediaciones de la Ría (ocupando territorios de Abando) hacia el año 1857, aunque aún por esas fechas su economía se adecuaba a una actividad eminentemente rural. Sin embargo, se señala a la Anteiglesia de Abando como la más rica y próspera del Señorío de Bizkaia a mediados del siglo XIX. Algunos señores bilbaínos asentaban en Abando sus primeras industrias debido a sus importantes recursos mineros y agrícolas fundamentalmente. Así encontramos tanto la proliferación de astilleros privados como la constante edificación de quintas de recreo y veraneo. Si a todo esto añadimos los problemas que Bilbao tenía para albergar toda su población, y los nuevos puentes que facilitan el tránsito entre las dos
"Fi11ali::adas sus sesio11es y cua11do los allí presentes iba11 a abandonar fa asamblea, don Simón Bernardo de Zamácola, represe11tante de la Anteiglesia de Dima, expuso [ ... ] la necesidad que tenía Bi::kaia de comar co11 un puerto, e11 fa Ria del Nerl'ión, libre de las inu11dacio11es periódicas que padecía el de Bilbao. Es decir. 1111 puerto en la margen i::quierda, en la Anteiglesia de Abando. [ ... ] Con fecha del 3 / de diciembre de 1801 una Real Orden, expedida por el Secretario del Despaco U11i1•ersal, daba fu:: verde al nuevo puerto. [ ... ] Se co11cedia al Seilorío poder para establecer u11 1111e\'o puerto, co11 los mismos privilegios y libertades de que go:::aba el de Bilbao, en cualquiera de las anteiglesias de la Ria de Olabeaga, es decir, o bien e11 Deusto o bien en Abando". Pilar Feijoo Caballero, "La Anteiglesia de Abando", en; Bilbao, arle e historia. AA.VV .. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao 1990. vol. l págs. 163-164.
A este respecto en junio de 2004 se conoció la publicación. publicada por las Juntas Generales de Bizkaia, de la tesis doctoral realizada por el historiador Luis de Guezala. 11'P. Feijoo,op. cit.,págs.151-167. 17 No obstante, su población se encontraba repartida fundamentalmente en ocho barrios: Bilbao la Vieja. Abando-lbarra. Mena. Larraskitu, lndautxu-Olabeaga. Zugazti-Novia-Elexabarri, Ibaizabal y Zorroza. actualmente todos ellos barrios y distritos de Bilbao que incluso conservan en parte sus nombres topónimos originarios.
66
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
orillas de la Ría, no es difícil entender que en 1870 comience la anexión a Bilbao, dando por concluida definitivamente dos décadas después, formando ya Abando el ensanche de Bilbao.
Respecto a la Anteiglesia de Begoña y sus relaciones con la villa de Bilbao hay que destacar los conflictos continuos hasta el punto de la existencia de una continua 'guerra' en la que la Anteiglesia de Begofia perdió evidentemente la apuesta.
La Anteiglesia de Deusto hará frente igualmente a lo largo de toda su historia a las pretensiones expansivas de Bilbao en sus intentos repetidos de invadir los territorios anexos, hasta que se produce la anexión definitiva ya entrado el siglo XX, entre los años 1924 y 192538
. No obstante, cuando se efectúa la fundación de Bilbao en 1300 ya había constancia de una entidad poblacional denominada Deusto39
.
Ignacio Villota cita a Delmas, quien en 1864 describe Deusto como una Anteiglesia de la Merindad de Uribe, que confina por el Norte con Erandio y Lujua, por el Este con Sondika y Begoña y por el Sur también con Begoña y con Abando, de quien la separa por el Oeste el río lbaizabal-Nervión. Al igual que otros municipios distribuidos a lo largo de la ribera de la Ría, Deusto disponía también de dos núcleos de población que aún se mantienen en parte en época contemporánea. Encontramos así por un lado el Goierri, como un barrio anclado en la tradición rural y agropecuaria y por otro lado Olabeaga (también conocido como Ribera o, más excepcionalmente Bekoerri), con una dedicación fundamentalmente portuaria y uno de los enclaves de más tradición industrial a posteriori40
. Por lo tanto Deusto rompe el esquema tradicional de las Anteiglesias rurales vizcaínas, provista de una doble economía agrícola e industrial. Su importancia se ve nuevamente acrecentada cuando a lo largo del siglo XVII se van realizando las obras de canalización de la Ría41 (transformando amplias zonas de marismas) que convierten a la Ribera de Deusto en un enclave privilegiado para el asentamiento de cualquier tipo de infraestructura que precise de un contacto directo o indirecto con las aguas de la Ría.
Ya existe constancia de un primitivo astillero artesanal en la temprana época del siglo XIV, industria que (sobre todo al servicio de la construcción naval y equipamiento para los buques) progresa a un ritmo imparable en sentido ascendente hasta su culminación entrado el siglo XIX, con uno de los hitos más importantes acaecidos en 1833 con la instauración de la empresa-taller de tejidos "Bilbao-Goyoaga" (después "Toldos Goyoaga", cuyas instalaciones aún encontramos, como veremos, en la península artificial de Zorrozaurre ). En el último tercio del 1800 hay constancia de al menos cinco empresas de suficiente envergadura como para no pasar desapercibidas: dos fábricas de conservas, la industria de salitre a1iificial, la dedicada al ácido nítrico y una cordelería. En 1885 se crea una fábrica de cerveza, otra de hierro colado y otras dos: la de jabón y bujías y una dedicada a la construcción de calderas para vapores. "Talleres de Deusto" nace en 1891, mientras que un año después se funda "Tubos Reunidos S.A." para la fabricación, como su nombre lo indica, de tubos de acero. Más tarde, durante los primeros decenios del siglo que nos precede se implantaron una serie de innumerables pequeñas y medianas empresas que contribuían al auge con la aportación de materiales complementarios. Surgen así la industria electromecánica, la proveedora del hogar ("Brasso"), Gumersindo Artiach y una larga lista que se va completando en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, que por supuesto, tuvo una gran relevancia en el desarrollo industrial de Bilbao y toda su área de influencia. Al término de esta contienda, sobre todo a partir de 1921 se comienza a intuir el peligro de la crisis. Todo ello se vio acrecentado por las ansias de expansión de Bilbao hacia sus anteiglesias circundantes, hasta el punto de que se hablaba ya insistentemente de anexión y ensanche desde 1861. En 1890 se produce una masiva
18 Ignacio Villota destaca que las anexiones de territorios como Begoña, Deusto. Erandio y el Txorierri (aunque Erandio y los municipios del Txorierri se encuentren actualmente desanexionados) se realizaron en momentos políticamente significativos como los regímenes de José Antonio Primo de Rivera y posteriormente el general Franco. 39 Su templo parroquial. San Pedro de Deusto, pertenece obviamente al gótico tardío. que abarca un holgado porcentaje de construcciones de orden religoso presentes en todo el úmbito rural del País Vasco. 40 Entorno actualmente degradado, de edificios derruidos y empresas arruinadas. icono tangible de la decancia industrial. Parece que los términos se invierten y es ahora el Goierri más próspero que antaño, debido a la dedicación y ocupación de dichas tierras por paiie de gentes dedicadas a actividades alternativas. 41 Obras de encauzamiento que se van concluyendo para el siglo XIX con las últimas intervenciones del área de Botica Vieja, zona a la cual volveremos más adelante.
67
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
recogida de firmas en Deusto, por parte de propietarios de casas y solares, muchos de ellos residentes en Bilbao, a favor de la anexión. De este modo, una vez concluida la anexión de Abando, en 1917 se adoptan en el ayuntamiento de Bilbao decisiones en orden a solicitar del Gobierno las anexiones de Begoña y Deusto. Consigue este propósito en 1920 el Excmo. Alcalde de la Villa don Rufino Laiseca. Un Real decreto de 1924 viene a pennitir definitivamente las anexiones42
.
Es de destacar por otra parte un elemento extraordinariamente significativo que contribuyó al auge y relevancia que adquirió Deusto. Es este el caso de la universidad que lleva su propio nombre (apartado al cual volveremos en un momento más propicio) regida por la orden religiosa de la Compañía de Jesús y cuya primera sede nace a partir del proyecto concebido por Francisco de Cubas43
.
***
Como decíamos anterionnente respecto a la traza de la ciudad que venía configurándose, a mediados del siglo XV Bilbao es una ciudad floreciente, fruto de la comercialización de las lanas burgalesas y el hierro de la provincia, fundamentalmente. Posee ya una Universidad de Maestres Capitanes y Mercaderes y tiene el monopolio casi exclusivo del tráfico marítimo del Señorío (tras la decadencia de Benneo y el fracaso de los intentos de Pmiugalete de equipararse a Bilbao). Cuatro son las iglesias con las que cuenta: Santiago (la futura catedral), San Antón (que ocupó el solar del antiguo castillo de Bilbao, demolido en 1366); San Juan y San Nicolás (en el Arenal), antigua ennita del barrio de pescadores; todas ellas dependían de su matriz, Santa María de Begoña. A mediados del XV, urbanísticamente, Bilbao queda configurada de esta manera: dieciocho manzanas de conjunto urbano con sus cantones, muralla perimetral -excepto el Suroeste, junto a la Ría- con casas-torre y portales en las cabeceras de cada calle, iglesia de Santiago y espacio abierto circundante, en el remate de las tres calles originarias, puente de San Antón e iglesia aneja, de nueva planta, el embarcadero, desde San Antón hasta 'los Arenales' y tres arrabales: Bilbao la Vieja, Ibeni y San Nicolás.
En la segunda mitad del XV la ampliación se va a producir en dirección Norte: 'Calle real' (Cruz, hoy) calle la 'Torre', 'Bidebarrieta' o camino nuevo de 1526, junto a la remodelación de edificios de las calles Ascao, esperanza y Sendeja, por la que Bilbao llega hasta el espacio del actual Ayuntamiento, conocido entonces por "robledal de las Ibarras", donde se erigió el destruido convento de San Agustín.
Alfonso de Andrés Morales44 pretende acercarse a la realidad urbana del Bilbao del siglo XVI, fundamentándose, como él mismo nos dice, en sendos estudios (quizás las contribuciones más importantes) llevados a cabo por Guiard: Historia de la noble villa de Bilbao y Labayru: Historia general de Bizcaya (obras significativas aparecidas durante el siglo XIX). Son de considerar también otras ap01iaciones más novedosas de carácter más o menos puntual y específico, centrándose en acontecimientos y referencias a nivel local y/o regional.
Este autor expone como punto de partida el incendio que en 1571 asoló la ciudad, que a su entender sirvió como punto de inflexión para replantear algunas deficiencias e incongruencias que no se habían remitido tiempo atrás, al mismo tiempo que se producía una ocasión para restaurar, modificar o reparar defectos, aprovechando la compra, por parte del Concejo que regía la villa, de solares deshabitados con clara intención edificativa. Este Concejo o 'Regimiento' que gobernaba la villa quiso actualizar la trama urbana, con la intención de afrontar también la primitiva canalización de la Ría a su paso por la villa,
42 La GueITa Civil Española fue a continuación la encargada de destruir el edificio del Ayuntamiento de Deusto. 43 "la Compwiía de Jesús llega a la villa en 1604, con el prestigio de haber/imdado ya varias escuelas en los territorios de Gipu:::.koa y Pamplona. Fundan [inicialmente] el colegio de San Andrés. primer centro de ense11an:::.a reglada en Bilbao. El colegio es 1111 preludio de la implantación de las ideas contrarreformistas en Bilbao, con claras influencias del arquitecto italiano G. B. Vignola y su templo JI Gesü en Rama, matriz de las obrasjesuíticas e importante obra manierista, manierismo filtrado no obstante en la Península Ibérica por Juan de Herrera [más de dos siglos después llegarían la Universidad de Deusto y el colegio de lndautxu]". Javier Cenicacelaya, Antonio Román, Iñigo Saloña; Bilbao. Hiri ikuspegia/Una visión urbana/An Urban vis ion, 1300-2000, COA VN Bizkaia, Bilbao 2001, síp. 44 Alfonso de Andrés Morales, "Urbanismo y arquitectura en el Bilbao del siglo XVI", en; Bilbao, arte e historia, AA.VV., Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao 1990, vol. 1, págs. 81-103.
68
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
otro problema que acarreaba consigo las constantes inundaciones con su consiguiente devastación y la aparición de focos de enfermedades e infecciones.
En este singular marco, a medida que los conflictos banderizos se apaciguan las torres también se transforman abriendo amplias galerías y ventanales dando paso a los rayos de sol cuya luz destierra las tinieblas del medioevo, al mismo tiempo que surgen los palacios de nueva planta con portada de ingreso decorada, patio interior porticada y habitaciones dispuestas en planta superior. El puente de San durante largo tiempo única comunicación de la villa con las vías que discurrían hacia el interior de la península, casi pierde su hegemonía cuando la orden religiosa de San Francisco se instala en la orilla izquierda de la Ría, una vez conocida la intención de estos de construir un nuevo puente para facilitar su comunicación con la otra orilla de Bilbao, puente que, sin embargo, nunca se llevó a cabo dada la radical oposición de la villa, que consideraba que suponía un peligro al retener y represar las aguas en tiempos de crecida. En 1527 se construye el paredón y el muelle al tiempo que se realizaron intervenciones desde Barrencalle hacia el Arenal, con la construcción de muelles y su empedradura y !asadura (junto con las obras de continuo mantenimiento que estas nuevas infraestructuras requerían).
La conducción de las aguas era otro elemento clave y quebradero de cabeza para el Regimiento, junto con el adecentamiento y calidad higiénica de espacios públicos (calles, plazas) como privados (consumo y abastecimiento a las casas). Otra de las eternas cuestiones que atafie a la creación de estructuras civiles es la construcción de un lugar permanente donde poder realizar las reuniones del Regimiento y establecer su sede. Así en 1535 se resolvió la construcción de la que fuera la primera casa consistorial de la villa, sita junto a la iglesia de San Antón. Su función se vio poco después interrumpida cuando una riada la arrastró en 1553, iniciándose la construcción de su sucesora en 1560, que igualmente disfrutó de una corta vida hasta la riada de 1593. En vista del infortunio este propósito quedó interrumpido hasta el levantamiento de una nueva casa consistorial ya en el siglo XVII. En 1511 se funda el Consulado de Bilbao, por la reina Dª Juana, cuyo nombre completo fue Consulado Casa de la Contratación, Juzgado de los Hombres de Negocios de Mar y Tierra y Universidad de Bilbao. Felipe II aprobó 'Las ordenanzas' de la institución. Es la época del establecimiento de las hermandades, cofradías gremiales o ghildas que hicieron más favorable el comercio durante aproximadamente doscientos años. Bilbao es en el siglo XVI una villa donde se ejercen actividades potiuarias, en la parte del océano llamado por entonces 'Mar de Bizcaia' o 'Mar de los Bascas'.
Respecto al patrimonio religioso de este intervalo histórico y en lo referente a la conjunc10n de los templos con la traza urbana, Alfonso de Andrés considera que en el siglo XVI fue prolífico el esfuerzo realizado tanto en Bilbao como en sus vecinas anteiglesias. Acerca de lo poco que se conoce referente al origen de la catedral de Santiago se dice que sobre el primitivo enclave al parecer románico se levanta tras un devastador incendio otro templo gótico que llega al siglo XVI con sus tres naves45
. Es en el primer tercio de ese siglo cuando se realizan la sacristía y el claustro y en el último tercio se completa el pórtico que constituye un polígono ÍlTegular de colosales dimensiones. Una singularidad reseñable es, si recordamos, que la peculiar forma del pórtico es el resultado de la adaptación a la trama urbana, de manera que esta vez el monumento respeta la forma urbana, en vez del proceso inveí-so donde la ciudad se adapta a los monumentos que la caracterizan. Las bóvedas de la girola se resuelven también de una manera inteligente, métodos que ya se habían utilizado en Reims, de alternar tramos cuadrados con tramos triangulares. En la catedral de Santiago trabaja la escuela de Beaugrant, una de las escuelas regionales más importantes del plateresco y primer renacimiento. En relación quizás con el Flamenco de Brujas que también aparecerá con frecuencia en los diversos templos de Bilbao.
Los promotores (del gótico fundamentalmente) son las órdenes religiosas o los concejos (=o ayuntamientos) de las villas. pues al rey y los obispos les estaba vedado penetrar al territorio de los sefioríos (hasta época muy avanzada, siglos X!V y XV) a controlar la situación eclesiástica. Por ello, la coordinación entre monarquía y obispado no se daba (eludiendo la financiación clásica-tradicional ante otras fórmulas instituidas bajo el poder exclusivo de los sefioríos). Esta situación sucede en Al'ava, Gipuzkoa y Bizkaia. Por ello, los templos están concebidos como iglesias parroquiales y no corno catedrales (puesto que no había obispo. Aparte de las catedrales de Baiona y Pamplona ningún otro templo ostentará ese rango). La Colegiata de Armentia fue, no obstante, una de las primeras manifestaciones de rango superior al de parroquia.
69
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Otros edificios religiosos significativos son las iglesias de los Santos Juanes y San Nicolás, que aún no habían trascendido la categoría de ermitas. No obstante, cuando se construye la iglesia de San Nicolás, es presumible la denotación monumental que deriva de su tipología y el sentido cívico que advierten algunos autores, ya que se asienta en un paseo que constituyó uno de los más importantes espacios públicos de la ciudad: el Arenal de Bilbao. Cronológicamente algún tiempo antes, parecido a lo que sucede con la futura catedral de Santiago46
, se desconoce también la fecha inicial de la aparición de la iglesia de San Antón47
, ubicada en el lugar más privilegiado de la villa entre medio de la plaza del mercado y el único puente que atravesaba la Ría. Al inicio del siglo XVI se comenzaban también las obras para la que sería la iglesia de Santa María de Begoña, en una colina totalmente exenta sin ninguna conexión con la traza de la ciudad48
. Otro tanto sucede con la fundación originaria de San Pedro de Deusto, que parece remontarse hasta el siglo XIV, aunque no se conoce ninguna referencia del primitivo edificio hasta el siglo XVI. Respecto a la parroquia de la Anteiglesia de Abando (bajo la advocación de San Vicente) decir que se concluyeron las obras sobre el ecuador del siglo XVII, si bien parece haber seguido un ralentizado proceso constructivo comenzado un siglo antes, sobre los terrenos llanos de la vega de Abando que después ocuparía el ensanche al final del siglo XIX. Otras construcciones de índole religiosa más insertadas en la trama urbana o en los arrabales de la ciudad que se podrían citar sin alejarnos del trecho histórico que nos ocupa, serían el convento de San Agustín, el de San Francisco y el de la Encarnación.
***
El siglo XVII, restrictivo en cuanto a invers1on en edificios, cede el turno en el País Vasco a una construcción de cie1ia calidad en el XVIII, preferentemente civil, testimonio de una deten11inada cultura ilustrada que penetra. En este sentido edificios notables o destacables son el palacio de Gortazar o la Casa de Mazarredo, en las confluencias de las calles Perro, Pelota y Torre. Con el siglo de la ilustración veremos que se remarca en cierta fon11a la importancia de la traza urbana, apareciendo los primeros vestigios d~ ensanchamiento con sus calles y sus plazas, así como el establecimiento de los primeros elementos urbanos, básicamente fuentes monumentales, que no dejan de constituir de algún modo manifestaciones con carácter de mobiliario urbano. (figs.II.25-28)
Con Alberto Santana Ezquerra encontramos las claves para abordar los cambios acaecidos en Bilbao durante otro siglo bastante productivo sobre todo en lo que se debe al carácter cívico de los nuevos monumentos públicos que se multiplican en el período de la razón; nos estamos refiriendo precisamente a ese ilustrado siglo XVIII:
"Podemos recordar aquí los hitos más conocidos, como la Plaza Nueva -concebida a modo de gran ágora de relación ciudadana-, el antiguo hospital de Atxuri, [ ... ]el viejo cementerio de las Calzadas de Mallona [uno de los entramados neoclásicos más lustrosos en opinión de algunos autores, entre otros J. A. Barrio Loza], las fuentes de abasto público [primeras manifestaciones de mobiliario urbano muy ligado a connotaciones de monumentalidad] de las plazas de Santiago y de Jos santos Juanes o la gigantesca panadería municipal que se construyó en el Pontón. Otros elementos, [ ... ] han desaparecido o no llegaron a construirse, pero todos coinciden en una idea común: mejorar el marco ciudadano, hacerlo más habitable, más cohesionado en tomo a un proyecto organizado de vida común [concepciones que coinciden con las ideas propias de la ilustración]"49
.
46 La primitiva ermita (anterior a la iglesia de Santiago) con dependencia jerárquica de Pamplona, Armentia. Calahorra. San Antonio Abad, con su puente gótico de ojos desiguales, en el que pagaban peaje las personas y las bestias de carga. En su orilla.
sobre un terreno rocoso. allí era donde estaba el alcázar de Bilbao, un castillo anterior al templo que protegía y controlaba el puente. 48 Hoy convertida en Basílica de Nuestra Señora de Begoña, dedicada a la Virgen María de Begoña patrona de Bizkaia, importante monasterio de culto y peregrinación, que además actualmente alberga la sede del Obispado de Bizkaia. El actual templo de Begoña nace de una Provisión Real de la Reina Juana. La iglesia de Begoña surgió con el apoyo incondicional de los mercaderes y armadores de Bilbao. que financiaban partes concretas de las obras por su devoción a la virgen que protegía sus empresas por todos los mares. '" Alberto Santana Ezquerra, "La racionalidad de la arquitectura neoclásica bilbaína: soluciones para una ciudad ahogada". eu ; Bilbao, arte e historia. AA.VV., Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao 1990, vol. l. págs. 255-287.
70
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Esta nueva concepción ilustrada en torno al componente cívico50 es lo que caracteriza de una forma más adecuada a la arquitectura que se comienza a realizar en Bilbao a finales del siglo XVIII51 y principios del XIX (sin olvidar la componente histórica monumental que perdura de otras épocas, constituido por casas torre y residencias aristocráticas, iglesias, templos parroquiales y ermitas) de una manera más explícita que los cambios en los lenguajes constmctivos, formales u ornamentales, que también dejaron su impronta. Este autor asegura que aunque se haga uso del término general neoclasicismo, las citas textuales a la antigüedad clásica grecolatina no son muy frecuentes en los monumentos arquitectónicos de Bilbao, sobre todo tratándose de edificios con un claro uso funcional52 de abastecimiento o requeridos para satisfacer necesidades primarias, ni tampoco en casas de vecinos que se construyen en la época, recurriéndose solo eventualmente "a los frontones y grandes estructuras arquitrabadas soportadas por columnas para enfatizar las portadas y otros elementos simbólicos de la arquitectura monumental"53
.
En el impas vivido durante el transcurso del antiguo régimen a un mundo moderno (donde pronto arrebataría la industria toda la atención haciendo suyo todo espacio productivo de interés capitalista y especulativo) "la ciudad no estaba para discursos grandilocuentes de arquitectura imperial". Más bien con énfasis de lo constructivo sobre lo decorativo, se promueve una composición libre de impureza, que con rigor y severidad huye de discursos superfluos y fatuos, en una producción arquitectónica controlada y dirigida símbolo de una villa de mercaderes, comerciantes, rentistas y propietarios, liberándose así de las vías impuestas por las escuelas italiana y francesa: "sería más justo hablar de una 'arquitectura académica', ya que, [ ... ] todos los proyectos de obra pública en los que interviniese el Consejo de Castilla -y por extensión todas las obras de gran envergadura- debían de contar con la aprobación de la Academia de Bellas Artes de San Fernando"54
. A partir de ahí surgen y se establecen los conceptos y los cánones estéticos, así como los nuevos procedimientos.
En este contexto surge la figura del arquitecto municipal, que no decae ya en lo sucesivo, instaurado este como sucesor de los denominados 'maestros mayores de obras'. Tiene competencias en el ámbito municipal y es el encargado de estimar o no cualquier iniciativa privada, que para que se realice ha de contar indispensablemente con su aprobación. Su intervención ayuda a la hora de programar o especificar la imagen unitaria del paisaje urbano en un contexto escenográfico en el que comienza a importar la cohesión urbanística que proporcionan los modelos de planificación urbana (de estos criterios se desprende, no obstante, la imagen unitaria de aquel Bilbao, en claro contraste con otras villas de origen medieval donde se encuentran mezcladas todo tipo de tipologías y estilos arquitectónicos en una mayor diversificación)55
. Esta homogeneidad en parte conseguida, tuvo, sin embargo, su alteración
50 En el siglo XVIll los gobiernos se caracterizaron por un racionalismo centralizador; el despotismo aplicado por el orden con el apoyo de las minorías ilustradas -ministros- y la oposición al fanatismo o la ignorancia dominantes, en cuyo empeño. los ilustrados no rompieron con el peso de la 'tradición religiosa ultramontana', pero se enfrentaron a ella. Los gobiernos acometieron algunas medidas de contenido social. Se muestran el 'zenit del Rey Sol', Luis XIV de Francia. y las 'ideas centralistas' que él representa, en la figura de su nieto Felipe V, primer Borbón español, frente al archiduque Carlos de Austria, el Habsburgo derrotado. 'La ilustración vasca' generada en torno a los 'Caballeritos de Azcoitia' y la 'Real Sociedad Vascongada de Amigos del País' a partir de 1765, tendrá mayor eco en Bilbao y su burguesía. que comenzará a ser considerada progresivamente como una 'sociedad liberal' (que se mantiene.hasta las carlistadas). En el último tercio del XVIII se van a producir intentos serios de pasar desde el capitalismo comercial al industrial. Serán comercio e industria, sin embargo, junto a la navegación quienes proporcionarán a la ciudad riqueza. En Bilbao se instaló por ejemplo la 'Factoría Real de Tabaco' cuando otros sectores atraviesan crisis económicas, en 1714.
Las calles nuevas que se abren en esta época son: san Vicente Mártir (nueva), en 1740. Zurradores (Fueros, en el lateral de la Plaza Nueva, entre Arenal y Ascao ); la urbanización de San Francisco; la reforma de la subida a Begoña, construyéndose las Calzadas de Mallona por acuerdo Municipal de 1745; las calles Marzana y beatas, en Bilbao la Vieja y el paseo de Volantín hasta la Salve.
En la concepción de la época estaba presente la clara diferenciación entre arquitectura funcional y arquitectura monumental. "A la obra fimcional se le exige absoluta sobriedad omamental, sei•eridad constructiva. orden geométrico, y sobre todo. la mayor uiformidad posible con el entorno edificado de la ciudad, y esto último afecta antes que nada a la unifimnidad de alturas. Solamente la arquitectura 111011umenta/ recurre al viejo arsenal semántico de fa Roma Imperial. huscando los recursos ropajes que le permitan evocar mejor la idea abstracta del poder". A. Santana, op. cit., pág. 256.
Ibídem. 54 "El dictamen inapelable de una institución superior al artista y al promotor de la obra es e/factor que. por primera ve.: en la historia. da unidad a toda la producción artística de una época". fbíd. 55 11Lo más importante de su labor consistió en determinar y hacer guardar unas normas de estética que hoy consideraríamos puramente escenográficas o fbrmalistas, [ ... ] que llamaban 'el lmen arle de la arquitectura'. [ ... ] Este tipo de actitudes son las que nos permiten descubrir el 1•erdadero rostro co11.1·e1Tador del reformismo i/uslrado. del que el neoclasicismo es su expresión arquitectónica. Aunque se prediquen cambios radicales. 110 hay que olvidar que los más importames ilustrados espwlo/es son personajes bien afian::ados en el poder, que lo último que quieren es alentar un proceso rew>lucionario. La reacción clásica de la Academia contra los excesos del
71
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
,.°''º'-"'"'D más adelante con la instauración del eclecticismo y las intervenciones que a ello se sujetan (en paso entre los siglos XIX y XX).
Para el autor mencionado, pueden definirse básicamente cinco líneas 'maestras' en la creac1on y ordenación urbanística de Bilbao en lo que se refiere al período el XVI!l que ahora nos de antiguas fachadas provenientes de los siglos inmediatamente anteriores (XVI y XVII)
a punto hasta la conversión definitiva (y superflua) al neoclasicismo, crecimiento vertical de las casas, hasta completar unidades de cuatro pisos, fórmula prácticamente unánime en las construcciones históricas del Casco Viejo bilbaíno, demolición de algunas casas que ocupaban esquinas notablemente
que provenían de la antigua parcelación gótica y que se quisieron convertir en casas en de alquiler, y por último, ensanches que se proponen corno alternativa al casco medieval, sobre
todo para hacer frente a los problemas de hacinamiento de densidad poblacional que asolaban Bilbao con cada vez más crudeza (sea el caso de lo que luego seda la Plaza Nueva)56
.
En este enrarecido ambiente de insolvencia y especulación surgió en 1786 el plan del síndico personero Nicolás Loredo dispuesto a lograr la edificación sin necesidad de mayores ampliaciones en el territorio urbanizado de Bilbao. Se requería para ello completar los solares vacíos existentes y una
de alturas, espacios y alineaciones. Alberto Santana valora la propuesta como una visionaria de lo que iba a ser la futura Plaza Nueva: "el mayor hito monumental del
clasicismo de la Villa". La ciudad que sueña Loredo es una urbe de corte ilustrado y, como tal, clasista"57
. En este contexto A. Santana vuelve a decimos que la Plaza Nueva "es una típica heredada de las de Madrid ( l 639-1790), Salamanca ( 1729) y, más directamente, Vitoria
Es tipológicamente afín a esta última de Vitoria preparada por Justo Antonio de Olagibel una tradición que remonta al legado histórico de las grandes plazas castellanas. No obstante,
hubo unos intentos para la configuración de una plaza de estas características en 1784 y en 1805 por Alexo de Miranda y Agustín de Humaran respectivamente (la oposición de los propietarios y los difíciles momentos vividos a raíz de la intrusión francesa aplazaron los proyectos hasta el siglo XIX). El fallecimiento de Silvestre Pérez (a quien La Junta ordenó trazar los planos definitivos en 1821 59
, un año más tarde el proyecto fue aprobado por la Real Academia de Bellas artes de San Fernando a pesar de que los primeros dibujos datan de 1819), hizo que su sucesor, Antonio de Echevarría presentase el proyecto finalmente 16 de mayo de 182960
. Se disponía de un patio decrépito en el interior de una manzana, que S. Pérez ordenó con planta cuadrada de 25 vanos en cada lado. Tras las intervenciones de Echevarría comenzadas en 1828 (que en principio propuso el orden dórico del teatro Marcello de Roma siguiendo
harroco ch11rrig11eresco [tan presente en el ámbito español con su particular int1ucncia] puede ellfenderse como una aplicoción del femo 're/órmarlo rodo para que nada cambie'"- Jdem, pág. 257. Estas reflexiones de Alberto Santana vienen a colación de un fenómeno que se dá frecuencia en Bilbao y se generaliza después en el período ecléctico. que tiende a conservar a rajatabla viejas tendencias y
no muy convincentes en la construcción. como por ejemplo la adecuación de espacios en las casas de vecinos, donde se mantienen de los csfücrzos renovadores de cara a los exteriores y fachadas_
Resulta desolador desproporción entre el poco espacio habitable y el e_levado número de residentes que a duras penas podía soportar Bilbao fines del siglo XVIJI (en el Casco Viejo el grado de saturación debía de ser insostenible. como bien da cuenta de ello Alberto Santana). "Por un lado, lwhía que contar con los reducidos límites jurisdicionales de la villa, que castrahcm cualquier proyecto de expansión masil'a, a no ser que se alterasen los territorios de las anteiglesia~· vecinas de Abando, Begolia y Deusto. ( ... ] Por otra parte, la mayoría de los solares bilbaínos, tanto los ya edificados como los edificables, perte11ecía11 a mayorccgos rentistas que practicaban ww política [---1 consistente en evitar las m1ems im-crsio11es y explotar C--l el patrimonio heredodo". A Santana, OJJ- cit., pág. 260.
"Lo que propone el plan Loredo es la ciudad de los comerciantes, la expresión 11rha11istica de la mercantil ascendente, que pretende liberarse del lastre de la l'ieja aristocracia solariega dinami::ar el mercado del suelo y de propiedad inmohiliaria" Jdei11,
26 l. !dem, pág. 28 l.
'0 Proponía un orden monumental tanto en las dimensiones de la plaza como en las alturas de los edificios, con una digna calidad
edificatoria que después no tuvo su plasmación. El espacío porticada de columnas dóricas sobre pilastras lisas permitía mejorar las alturas de las plantas bajas. "º Alberto Santana hace las siguientes observaciones respecto a una problernútica que ya aludíamos anteriormente: "a pesar de la C"ngwiosa sensación dé' 11nifim11idad exterior, fas casas de la Pla::a Nue\'Cl son muy distintas entre sr [---l Cada uno de 101' antiguos propietarios de parcelas a{Í!ctodas por el proyecto siguió manteniendo la titularidad sobre su solar, y las normas de sólo afectaron a las 11uerns fáchadas, en una actitud de conl'ii-encia con fas co11dicio11es sociales heredadas del [---l todas las \'Íl'iendas de la Pla::a N11en1, nacieron con una distribución interior adecuada, de tipo barroco, y con unos equipamientos insuficientes
fechas tan amn::adas del siglo XIX" A. Santana, op_ cit., pág. 282. Estas mismas conclusiones son también resefiadas por como Jesús Pacho.
72
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
las reglas vitrubianas) y Avelino de Goicoechea (prosiguiendo las obras hasta l 851) se planta actual de l 8x 15 vanos a modo de un tratado fachadista neoclásico, pues todos los alzados de plaza aparecieron en el lugar donde originariamente confluían las fachadas traseras de los una nueva crujía en el patio de la manzana. La traza neoclásica constituye así una hacia espacio público urbano61
, con fachadas continuas únicamente resaltadas levemente por el edificio de Diputación que permaneció allí enfatizando la plaza hasta 1900, con pilastras y frontón del propio Echevarría.
La plaza debía estar presidida por una estatua ecuestre de Femando VII, e incluso tiempo década de 1870 D. Fernando Chueca Goitia convocó las bases para un concurso -que no realizarse-- con el objetivo de establecer un monumento al ilustre bilbaíno D. Miguel de Unamuno. No obstante, el centro de la Plaza Nueva varió su configuración a lo largo de los años. Comenzó teniendo una disposición ajardinada en cuatro bloques, con una gran fuente en medio con surtidores exteriores uno central en 1857. A partir de 1890 estuvo instalada la estatua de D. Diego de Haro y antes de finalizar el siglo se colocó en su lugar el quiosco con urinarios públicos en sus bajos ( 1 La reforma afectó a la zona occidental de la plaza62
. Como las entradas a la plaza se por los lados y esquinas menores de una forma un tanto oculta y que ponía de manifiesto para un observador sagaz carácter originario de ese espacio-patio residual, ya en 1939 el arquitecto Amann apertura de mayor envergadura hacia la calle Correo63
. En 1974 se realizó el en el subsuelo 1990 nuevas obras desafortunadas de restauración y reforma alteraron la forma y el es en esencia una plaza neoclásica, calificada además como monumento histórico-artístico Gobierno Vasco en 1
Atendiendo a esta concepción de espacios públicos urbanos de ascendencia neoclásica se ha mencionar otra iniciativa importante que sucumbió en cambio al suefío de los Se trata de propuesta que por sus dimensiones y constitución, sobresalió como el plan más ambicioso de la la vez que fue1iemente polémico y conflictivo: nos referimos sin duda al anteriormente mencionado Puerto de la Paz de Silvestre Pérez (1807). De tan tremendo esfuerzo, es menester entresacar opinión mínimamente positiva aunque ciertas arbitrariedades y despropósitos augurasen su fracaso irreversible antes de su nacimiento. Hay tres aspectos fundamentales, la vivienda, la estructura que configura la intervención urbanística, y el propio tratamiento de los monumentos. La trama ortogonal propuesta con plazas en las intersecciones posibilitan una ~".,~·"J' se encuentran obstáculos naturales insalvables a su paso, y una decidida sumisión a las ciudad moderna. El investigador al cual venimos aludiendo para explicar estas cuestiones A. Santana dice que aunque cuenta con relevantes precedentes del barroco americano el de urbanismo contemporáneo de estas características en el marco del País Vasco:
"El peso simbólico de Ja ciudad recae sobre el área comprendida entre la Ría y una avenida que uniría conventos de San Francisco y San Mames. Esta sección de trama. penetrada por un tridente de canales y interiores, dispondría de una espina dorsal -virtual precursora de la Gran Vía actual- que arrancaría Ayuntamiento de Abando. Acumularía todos los monumentos religiosos heredados y los nuevos edificios de representación civil o económica que hubieran de crearse. Cabe destacar la actitud de culto museístico que demuestra el proyecto ante los viejos templos y conventos de la Anteiglesia. Acepta integrarlos en la trama urbana, pero los
''1 Respondiento al estilo de las plazas neoclásicas que surgen en Euskal Herria entre las últimas décadas del siglo XVlll y principios del
siglo XIX. con cierto retraso respecto a otros países. "La pla:::a neoc/úsica se caracteri:::ará como un lugar público programado con un proyecto confiado a 1111 arquitecto académico. Su co11/ig11ració11 tradicional es un amplio e.1pacio rectangular cohesionado por la homogeneidad.de la arquitectura de sus cuatroji·emes con w1 desarrollo perímetral muy característico. Una planta baja porticada arcos de medio punto entre cuadrangulares a los que se adosan pilastras o semico/wnnas. En las plantas superiores, dos o tres. la u11ifim11idad de estará regulada por el ritmo de balcones y presidida por un edificio público, diferenciado del resto de la picea. especialmente en.rnl:::ado con 1111fiYmtó11 triangular coronado con el escudo i11stit11cio11al y en su tímpano por un reloj". Iñaki Uriartc, en prensa: "La Plaza Nueva de Bilbao". Bilhao, febrero de 2002. pág. 26.
En la década de Jos cuarenta del siglo XX se abrió una nueva salida directa a la calle Correo, y en 1970 se construyó el parking, en la actualidad se ha llevado a cabo un proceso de regeneración.
Esta salida de la plaza hacia Ja calle Correo se efectuó. según las informaciones procedentes de después de haber sido derribada parte de la construcción por Ja caída de un obús durante los años de la 6~ Decreto 265! 1984, de l 7 de julio.
73
más veteranas de la villa, Civil y torna de Bilbao.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
priva de su ecosistema natural, aislándolos en el centro de grandes plazas y utilizándolos como puros hitos escenográficos"65
.
Los canales interiores que atravesarían el ensanche de Bilbao posibilitarían la navegación de los barcos hasta llegar a los respectivos muelles de carga, almacenes y depósitos de mercancías que se pretendían instalar. Conviene señalar que el propio Silvestre Pérez prestaría una eficaz contribución en repetidas ocasiones, como en el caso de la Plaza Nueva, Hospital Civil de Bilbao, o el sometimiento de los an-abales a una organización urbanística adecuada cumpliendo las demandas y solicitudes de las clases dirigentes, pero eso sí, desde perspectivas más tradicionales y realistas, abandonando consecuentemente los delirios de utopía que hipotecaron en gran medida el Puerto de la Paz66
. (fig.II.5)
Según Camilo Villabaso el proyecto pretendía crear una nueva ciudad, constrnida con an-eglo a los principios del arte, con grandes calles, anchas plazas, jardines, parques, estatuas y monumentos. La plaza de San Mamés es uno de los espacios urbanos más importantes de los ideados por Silvester Pérez, un enorme semicírculo de 400 metros de diámetro abierto en plataforma alta sobre la Ría, representando la continuidad histórica y la inexorable vinculación de la villa de Bilbao con su entorno, con la Ría, fonnulada desde el más ~ositivo de los enunciados neoclásicos según I. Galarraga, como la gran apertura de la ciudad al paisaje '7. Sin embargo, hay una ignorancia deliberada del nuevo puerto respecto al antiguo, ninguna referencia, ni un solo puente, ningún nexo de articulación de la vieja villa y la nueva ciudad. Dos aspectos del urbanismo son los que denotan para l. Galarraga las más altas cualidades en el desan-ollo urbano de la villa; el Puerto de la Paz y La Plaza Nueva, en tanto que una procura la apertura de la ciudad a la Ría y la otra se refiere a la sistematización de una plaza interior como manera de crear los solares necesarios para los nuevos edificios con el tipo de edificación típica de la plaza mayor española.
Los consortes y propietarios de la villa lograron por último lapidar para siempre los proyectos como el Puerto de la Paz en vista de una caída general de sus intereses económicos y an-endatarios, convenciendo para ello al Señorío y la Anteiglesia de Abando. A pesar de todo ello parte del proyecto se llevó a cabo con algunas modificaciones, al fin en 1792. Como es de suponer, los primeros en integrarse en este entramado fueron los terrenos de titularidad pública, como un paso más en el proceso secular de destrucción de los bienes comunales, quedando relegadas de este proceso las propiedades privadas, con sus dueños temerosos de salir malparados de estos movimientos inseguros.
Otro lugar público emblemático de la vi.lla surge a partir de un barrio de pescadores 'Rebal de San Nicolás' del siglo XV, en el que existía un arenal que con el paso de los siglos se convirtió en muelle de descarga creándose un parque, renacentista en sus orígenes debido a las corrientes artísticas predominantes, pero que para el final se transfonnó en un parque de corte romántico con gran profusión de árboles y jardines variados. Sus piezas destacadas eran el estanque con los nueve surtidores y el quiosko de estructura férrea68
. Se consolidó el Arenal como núcleo de la nueva escenografía urbana y principal reclamo, en un afán de expansión y ruptura con las concepciones de cerrazón y hermetismo imperantes en la ciudad de carácter y actitud medieval. La zona de la Rivera se convirtió así en el espacio público más importante para un largo período: allí estaban el 'azoque' depósito de trigo y legumbres- (silos primitivos) y el mercado.
"'A. Santana. op. cit., págs. 272-273. 6
'' El mencionado gigantesco trazado en 'cuarto creciente' en torno a San Mames, recuerda además los esquemas de la plaza Luis XVI de Víctor Louis en Bourdeaux. Se reflejan las ideologías dominantes del rigorismo de Marc-Antoine Laugier y Francesco Milicia, o las propuestas de Pierre Palle para París y Christopher Wren para la ciudad de Londres. 67 Existe un plano que se encuentra en el antiguo Consulado de Bilbao publicado por el Colegio de Arquitectos de Bizkaia en la colección Bilbao 1807-1943 siglo v medio de propuestas urbanas, que es la misma versión del publicado por Juan Daniel Fullaondo en Nueva Forma, especial Bilbao, 1 de noviembre de l 968 y en cualquier caso distinto del esquema que sobre el Puerto de la Paz publicara Chueca en su Resumen histórico del urbanismo en Espwia en 1968. Es observable un error por el que aparece rayada como un solar la plaza de San Mamés. 68 En 1928 fue sustituido por el actual que varió su emplazamiento desde el centro del parque a un lateral menos privilegiado. El parque también varió de aspecto al tiempo que remitía la actividad portuaria a favor de otros muelles más modernos (con la llegada del tráfico rodado se acorió su tamaño que le fue devuelto muy recientemente). Tuvo sus construcciones típicas como el palomar que estaba situado cerca del puente y que fue instalado a petición de la Sociedad protectora de Animales.
74
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Los arquitectos conocidos se enfrascaron en los principales encargos de índole pública, por ejemplo la resolución de nuevas fuentes como la fuente del Perro, que según su inscripción en piedra data de 1800. Aunque se carece de referencias históricas tangibles, la fuente primitiva preexistente en el lugar se llamaba "Chorros de San Miguel", a la que acompafió durante un tiempo otra fuente, la del Meridiano, desaparecida al parecer en 1858 y que se encontraría emplazada en la zona del Arenal69
. A la fuente del Perro, obra monumental y anónima -aunque atribuida a Orueta y Maruri (maestro arquitecto y perito agrimensor)-, se le han hallado referencias estilísticas a Grecia (palmeras), Egipto (leones decorativos de los cafios) y a la arquitectura paleocristiana (estrígilos), únicamente dos años después de que Poyet realizara la Rue des Colonnes en París, por lo que tampoco nos encontramos demasiado alejados del ideario ilustrado de Ledoux, Sobre o incluso el inglés Soane. El académico Luis Paret y Alcázar exiliado en Bilbao entre 1779 y 1787 aprovechó el tiempo para introducirse en el mundo arquitectónico y decorativo del urbanismo, diseñando fuentes para la villa. La fuente de Paret en la zona de Atxuri (1786) es de estilo barroco en transición al neoclásico. Esta fuente estuvo originariamente enclavada en la plaza del Mercado, junto al templo de San Antón y en las proximidades de los muelles de la Ría. La plazuela de Santiago, consta también de una fuente "exenta" de Paret. Fue construida en 1785, con cuatro cafios sobre jaspe blanco de Azkoitia; fonna parte del mobiliario patrimonial del Ayuntamiento de Bilbao70
. El establecimiento de estas fuentes fue el remate de la traída de aguas a Bilbao, gracias al tesón del entonces corregidor Joaquín Colón de Larreátegui que logró culminar las obras de encauzamiento y canalización en 1785, procesos que comenzaron en 1783 bajo la dirección técnica de Ignacio de Albiz y Juan de Iturburu.
Estas fuentes públicas, monumentales y emblemáticas, para el suministro de agua potable constituyen equipamientos importantes en la generación de las primeras redes de abastecimiento en las ciudades que bajo el ímpetu ilustrado del siglo XVIII crecen de forma radial siguiendo los principales ejes y vías de comunicación71
. El siglo XVIII heredará en este sentido el impulso de las técnicas hidráulicas que se desarrollan en el renacimiento con los principios básicos de la hidrostática e hidrodinámica enunciados por los tratados de Leonardo, Galileo o Simon Stevin entre los siglos XV y XVII y que se completarán en los siglos posteriores con Pascal, Bernuilli o To1Ticelli. Para la historiadora del arte Isabel Lugo el agua una vez que ha sido canalizada a la ciudad para su función de aprovisionamiento, puede ser reciclada en circuitos de aprovechamiento de modo que comienza a ser también utilizada como espectáculo en las fuentes ornamentales convirtiéndose en manifestación de poder de las clases dominantes72
. La fuente monumental se enriquece tipológica y estilísticamente a paiiir del renacimiento73 a medida que el repertorio simbólico y ornamental va siendo más complejo y manifiesto, todo un proceso que culmina en los programas barrocos; en la Roma de Bernini y en los espectáculos de Villa d'Este de Bóboli en el siglo XVI. No obstante, desde esa época en adelante la fuente comenzará a entenderse en función del montaje escenográfico (concepto de teatralidad que denotan las fuentes y
69 Diseñada en forma piramidal por el Almirante Mazarredo, adquirió el nombre de fuente del Meridiano por señalar supuestamente la línea astronómica que se situaba sobre el municipio. '
0 Junto a las fuentes de Paret, esta del 'Perro' es la última de las realizaciones para la canalización del agua influidos por el espíritu ilustrado. Es una fuente adosada a una medianera, que dibuja tres pequeños arcos con un caño en cada uno, propiedad municipal. Es de piedra de arenisca y caños de plomo. Aún conserva la pila que servía como abrevadero de bestias de carga .Este hecho diferencia más este monumento del Casco Viejo respecto a las de Paret, de traza más urbana, con un planteamiento decorativo y de servicio a las personas. La sitúan los ilustres historiadores de la villa en la transición entre el barroco y el neoclasicismo sin excesivos rasgos formales que definan plenamente su traza. 71 En muchos de esos lugares existían pozos privados con aguas en pésimas condiciones de salubridad. Posteriormente los concejos y ayuntamientos compran los derechos de explotación de manantiales a los particulares que los mantenían en su propiedad. 72 "No hay a veces, sin emhargo, una separación tan grande e11trefúe11te popular yfi1ente omamenta/. Y para ejemplificar estafúsión de elementos plásticos y creencias ancestrales, podemos hacer referencia a un singular grupo de fl1entcs que se populari::an e11 Europa sobre todo a partir de la Baja Edad ivfedia y el Renacimiento: lasfúentes antropomórficas". Isabel Lugo Generoso, "El agua: mito y malcría plástica", en: Arte efimero y e,1pacio estético, Anthropos, Barcelona 1988. pág. 363. Esta autora diferencia así las fuentes ornamentadas (en general de carácter popular) y fuentes ornamentales (voluntariamente pragmáticas, desprovistas de contenidos míticos o mágicos)
"Lasfúentes arcaicas griegas 110 contaban más que con una cavidad escmrnia en la roca de fa tfl!e brotaba el 11w1w11tia/. [ ... ]Será Roma la que acometa las grandes obras de ingeniería que permitan conducir a las ciudades el agua necesaria para abastecer sus i111111111erablesfiientes, príl'Ctdas o públicas, bwios o termas". ldem, púgs. 369 y 380.
75
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
cascadas de Vetsalles y Vaux le Vicomte por ejemplo) y la ordenación urbanística74. De hecho, para esta
autora a la que hacemos referencia, la fuente puede conve1iirse en un importante elemento (emblemático) de composición arquitectónica75 partiendo de una fu~ción práctica o incluso de concepciones simbólicas. De este modo "la fuente se asocia, bien a la idea de manantial, bien al punto del ordenamiento urbano en el que se sitúa una terminal de conducción de aguas [configurado como hito urbano revestido de monumentalidad y cargado de simbolismo]"76
. En este sentido las fuentes que hemos citado en Bilbao además de constituir nuevas piezas urbanas utilitarias aportaron una calidad de imagen relevante a los espacios cívicos en la villa, constituyendo a su vez un emblema simbólico asociado a un uso público y al cambio que se intuía en el campo de las artes. Cambio que ya apuntaba hacia la interpretación neoclásica que pronto se impondría en la arquitectura con el impulso de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, tal y como sefiala especialmente en este caso el arquitecto E lías
En lo referente a la arquitectura industrial de esta época del entorno del siglo XVIII que estamos referenciando, es impo1iante también la panadería industrial78 de Bilbao (el conjunto estaría provisto de molino, panadería, depósito para el almacenaje de grano y lefiera. Se situaban escalonadamente en la ladera de Miraflores79
) así corno la Alhóndiga. (Proyecto de Peso y Alhóndiga presentado por Miranda y Humaran en 1806 y nunca llegó a construirse)80
. Se levanta también por fin el denostado puente de San Francisco. Otro proyecto que surgió fue por ejemplo el teatro Coliseo de Ronda (que actualmente conserva una de sus ventanas enrejada). Juan Bautista Escondrillas es autor de uno de los proyectos del teatro en el Arenal, hoy conservado en fotografías de época.
En estos momentos se hace más patente la especulación inmobiliaria en Bilbao81, aunque los primeros
intentos en este sentido los encontramos ya en la restauración monárquica (1814-1836) con la construcción de Bideban-ieta 7-9-11, edificios de bajo coste planeados como viviendas de vecinos
"A partir de ese momen/o, y hasta nuestros días en muchos casos, lafiiente monumental sigue repitiendo el mismo esquema. De ser 1111
elemento i111egrudo de ordenación urbanística, pasa a orde11ar el iráfico rodado [glorietas]. El agua por su parle se acaba com•irtiendo m11chos casos en 1111 mem complemento, 1111a coartada. A ji na les del siglo XIX y principios del sin embargo. [ ... ] !.'11 las fiientes
aparecerá una 1101·edad suplementaria: la electricidad r con ella la lu::: [después nos ocuparemos de este hecho en estas mismas . Ide111, pág. 38 l.
"Prohablemente sea en el ,ímbiio 1111m!ÍmlÍ11 donde ·se ha producido 111111 de los conjunciones más perfectas entre agua y espacio arq11itec/IÍ11ico" Idem, pág. 369. 76 ldem, 380. 77
unos tiempos e ihon o comen:::ar otros. Bilbao concluía aquel siglo )\VIII, con uno traída de oguas, con sus caminos a la lvfel'e/a o al enlomo territorial resueltos o en /osfi11ale1· de su ejecución y la Ría había iniciado, poco a poco, la vía a su destino global portuario industrial. Se i11si111wlw, además, la necesidad de extender el área urbana saltando el cauce y extendiendo la Villa a ambos márgenes". Elías Mas. "Las fuentes de Luis Paret". Bilbao, n." 171, mayo de 2003, 8.
episodio de la co11struccirí11 de la panadería 1111111icipal constituyó otro en.fa consolidación de la i11fi·aeslruct11ra abas/os de la villa, a la par que una apor1aciú11 realmente imwrndora al panorama de las tipologías constructil·as i·b:caínas". A.
Santana, cit.. 26 7. mediados la década de los noventa del siglo XX se lleva a cabo la reconversión, cuando tras diversos avatares se propone
definitivamente ubicar un centro escolar en la vieja fúbrica se cuenta nada más que con los cuatro muros pcrimetrales y algunos muros del interior parcialmente desmoronados. Carece de cualquier cubrición aunque los cimientos y los muros de carga se encontraban en un estado aceptable. No obstante, la rehabilitación promovida por la lkastola Abusu (que albergará las dependencias escolares de dicha institución) se llevó a cabo por los arquitectos Federico Arruti Aldape y Anton Boyra Eguiluz ("Arruti-Boyra Arkitektura S.L.") de modo que en la memoria del proyecto fechada en julio de 1995 se menciona que en la propuesta presentada se intenta mantener la 'rotundidad volumétrica' del edificio, constituyendo quizús la intervención más importante el descabezamiento del muro perimetral de la última planta que carece de comisa o línea de remate horizontal, por ausencia de dinteles en la franja de ventanas más elevada, sustituido por otra planta mucho más permeable a la luz de amplios ventanales corridos, aparte de la cubierta totalmente nueva con un lucemario cenital central que ilumina un patio interior de tránsito que ya existía anteriormente. A pesar de que los propios arquitectos tildan la reconstrucción como un tanto 'libre', se ha de reconocer la coherencia formal y unitaria del conjunto sin transgresiones ni accidentes demasiado resefiablcs. Una labor estimable para un programa educativo que en el interior del edificio se desarrolla a ambos lados del patio cubierto con accesos directos hacia las distintas dependencias del habitáculo (hubo que recalificar los terrenos y degradar el nivel de nff.tPC'0H>n del edificio).
"Nos muestra cómo la arquitectura pública reclama para sí el lenguaje más 111011w11e11tal del academicismo clásico: el carácter em/J/emárico. simbólico. de esta utili::ación del estilo queda remarcado por el hecho de que, pese a la aparatosidad y empaque, el destino del edificio proyectado 110 otro que el al111ace11aje.1• el cobro de ciertas tasas". A. Santana, op. ci!., pág. 271.
Hecho que va a estar siempre presente. más en unas épocas que en otras, y que lamentablemente va a asolar Bilbao hacia la segunda mitad del siglo XX, como ya tendremos ocasión de observar.
76
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
masivas, en un ensayo de la instauración dé la arquitectura como negocio y la especulación inmobiliaria, que fueron los principales responsables de la homogeneización de la trama urbana en la ciudad histórica.
Para finalizar con este apartado citar, no obstante, aquellos tres proyectos de índole arquitectónicamonumental que tanto cautivaron a los bilbaínos ilustrados de la época, como son el Hospital de Atxuri, la Plaza Nueva que ya hemos mencionado y el Cementerio de Begoña.
Gabriel Benito de Orbezogo82 proyecta el hospital de Atxuri (sólido edificio del XVIII que responde íntegramente a postulados neoclásicos e ilustrados) estableciendo definitivamente la sanidad pública en Bilbao, con un resultado final firmemente satisfactorio que incorporaba un edificio moderno siguiendo las más avanzadas directrices del ámbito europeo y a imagen y semejanza de las 'instituciones modélicas' de Plymouth y Portsmouth, según Albe1io Santana (en su momento la obra de mayor volumen que se había alzado en Bilbao). Los tratados terapéuticos e instituciones médicas de la época comenzaban a preocuparse por la correcta iluminación natural y eficaz ventilación de las estancias, virtudes que poseía este nuevo edificio. Tanto es así que fue uno de los edificios hospitalarios más avanzados de Europa en su momento. La ordenación espacial interior, (ciertamente innovadora tras la fachada 'a la romana', con altos índices de monumentalidad realzados por la gran escalinata que le precede, y su estructuración en 'tridente' propia de los monumentos públicos que desde el barroco perduran hasta bien entrado el siglo XX), de las respectivas instancias es fruto de una notable investigación que tiene muy en cuenta las necesidades y requisitos médicos y sanitarios tanto como de limpieza e higiene. Actualmente alberga la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Aiiísticos de Bilbao, recientemente transformado en Instituto de Educación Secundaria debido a la reforma de las Ensefianzas Medias.
Como hemos visto, el Plan Loredo de finales del s. XVIII, supondrá el inicio de una profunda transformación de la zona entre Correo, Sombrerería y Ascao a favor de las normas urbanísticas de la época -neoclásicas- y a favor de la historia del moderno Bilbao, tal como preveían los objetivos fundacionales de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País en 1763. Fruto de este plan de 1786, recordamos que Alejo de Miranda trazó la delimitación de los terrenos que debían sustentar la Plaza de los Arcos (La Plaza Nueva) diez años después, en 1796. En su interior se afincaron, además de la Diputación, Ja Escuela de Ingenieros, La Bolsa, La Sociedad Bilbaína, el Café Suizo ... (ahora Euskaltzaindia). Sobre La Plaza Nueva y las propuestas de Antonio de Echevarría Nieves Basmio, Jaione Velilla y Paloma Rodríguez escudero nos dicen que el arquitecto que finalmente tuvo una pmiicipación más decisiva fue el propio Antonio de Echevarría. En 1816 Humaran realiza un proyecto de casas para la Plaza Nueva, trata de sacar el mayor beneficio de los terrenos, tanto para toda la población como para las casas de la plaza en particular83
.
Estas autoras se refieren igualmente a otras plazas de Bilbao como el Monumento y plaza para el solar de San Agustín (monumento a los fueros) que no llegaron a realizarse:
"Monumento a Jos defensores de la villa de Bilbao [1 del arquitecto Luciano de !barra. [ ... ] se trataría de defensores del sitio contra los franceses. [ ... ] No se llevó a la práctica y la idea se retoma tras la primera Guerra Carlista. [ ... ] El Ministerio de Hacienda, ya en 1841, hizo cesión gratuita del solar y terrenos del ex convento de San Agustín al Ayuntamiento de Bilbao para levantar el monumento. En 1842 [ ... ] se hacen varias propuestas [del] arquitecto Julián de Salces [y posteriormente] el arquitecto Antonio de Arrnona. [ ... ]No llegó a levantarse ninguno de ellos. En 1865 se trasladaron los restos de los defensores de la Villa al cementerio de Mallona y nuevamente se piensa en levantar un monumento en su memoria. [ ... ] Se encargó al escultor Bellver que hiciese una propuesta. [ ... ] Finalmente se aprobó un proyecto de Marcos Ordozgoiti. El panteón se inauguró [en] 1870. Sin embargo,[ ... ] en 1871, la entidad municipal retoma la idea de 'conmemorar en aquel emplazamiento los recuerdos de la gloriosa defensa de las instituciones patrias' y levantar un monumento en el mismo lugar de los hechos. [ ... ] Se levantaría en el
Como A. Santana descubre, "110 era arquitecto. síno un acaudalado hombre de negocios, pero ya había demostrado sohradamente sus dotes como tracísta al lograr conquistar di1'ersos premios mien/ras/Ílc estudiante de la escuela de Dihuio de Bill)(/o". A. Santana. op. cit., pág. 278. Después de muchas desventuras, reformas, contrareformas y disputas. este proyecto continuo su camino con pocas variantes. 81 Se advierte que la figura de Antonio de Echevarría. perteneciente a la corriente neoclásica tardía de la primera mitad del siglo XIX. no ha sido basta ahora debidamente estudiada.
77
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
centro de una plaza semicircular un monumento [ ... ] a la memoria de los defensores de la Villa, [según] proyecto fonnado por el arquitecto Francisco de Orueta. [ ... ] Esa nueva iniciativa de 1871 no se llevó nunca a la práctica"84
.
La plaza de Los Arcos en el Ensanche fue planteada como reserva para la vida social de la ciudad con amplio poder de convocatoria para el ensanche de Bilbao, puesto que ni la plaza Circular ni la plaza Elíptica se proyectaron con esa vocación85
. Propuesta a imagen y semejanza de la popular Plaza Nueva debía ubicarse en algún solar próximo al parque del ensanche. No obstante, la Comisión del Ensanche enten-ó definitivamente este proyecto. Unido a todos estos procesos hay que resaltar la aparición paulatina de lugares emblemáticos de esta índole en Bilbao (plazas, jardines ... ), consolidados para la posteridad y que constituyen precisamente, esos lugares en los que menos cambios se van a producir en el futuro.
Otras plazas para Bilbao que tampoco se hicieron realidad fueron por una parte la que presentó el propio vecindario del ya populoso ban-io de San Francisco en 1886, solicitándose la creación de una nueva plaza en la zona congestionada de Bilbao La Vieja. La propuesta de esta plaza debió coincidir con otra que este mismo abigan-ado vecindario realizó solicitando la conversión del antiguo cuartel de San Francisco, que había dejado de ser utilizado corno tal, en un parque para la zona, absolutamente desprovista de espacios verdes.
Por último, encontramos también el Cementerio de Mallona, destacando la gigantesca puerta de acceso, de claro ascendiente clásico, con una basa tetrástila de capitel jónico y un entablamiento con frontón decorado en su interior. Respecto a esta obra neoclásica, destacar que según José Angel Barrio Loza se le encargó directamente al arquitecto Juan Bautista Belaunzaran sin que mediase concurso público entre maestros y arquitectos. En un breve plazo se ejecutó con la intervención de algunos de los mejores profesionales de la zona, inaugurándose así "un modelo de cementerio neoclásico que sería unánimemente imitado en Bizkaia"86
. Sobre la ordenación y la disposición de los elementos en los cementerios la profesora Ana Arnaiz refleja en su tesis doctoral cómo se manejan aspectos similares que aparecen en la concepción de los ensanches decimonónicos, apelando a todo tipo de cuestiones climatológicas, trazado y distribución de 'calles' y/o 'manzanas' al igual que si se tratase de un auténtico trazado urbano, con 'plazas', 'paseos' y 'edificios públicos' (tumbas, panteones, estatuas y monumentos funerarios). Se barajan también cuestiones de salubridad y estudios para los índices de mortalidad previstos. Es preciso citar a esta autora cuando asegura que "la ciudad de los vivos adquiere significación con el tiempo, [de modo que] es el tiempo, el pasado visto desde el presente, el que ha depositado objetos en el espacio. Edificios, plazas, jardines, monumentos, instalados según los acontecimientos de la historia, dan forma a los lugares que significan la ciudad":
"Y es que cementerio y ciudad son inseparables. De tal manera, que para referirnos a él usamos las mismas palabras que para referirnos al concepto de habitar en vida. El lenguaje tópico y común lo designa como un lugar para la muerte: la ciudad de los mue1ios. El cementerio, identificado desde sus comienzos [ ... ] con la ciudad de los vivos, funciona como su doble desde el mismo momento que empieza a configurarse en la imaginación del arquitecto"87
.
84 Jaione Velilla lriondo, Nieves Basurto Ferro, Paloma Rodríguez-Escudero, El Bi!hao que pudo ser, Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao 1999, págs. 27-38.
"Recordemos el concepto de picea mayor como un espacio de enorme prestigio urbano, área de comunicación excepcional y escenario de la vida púh/ica. con 1111.fúerte sentido colectivo de la fiesta. y pensemos en la dificultad de trasladar estas características a la picea proyectada en el Ensanche, alejada de los centros más importantes de la vida ciudadana y prácticamente despoblada". ldem. págs. 39-49. % ldem. pág. 284.
Ana Mª Pilar Amaiz Gómez, La memoria evocada. Vista Alegre, un cementerio para Bilbao, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/EHU ('Serie Tesis Doctorales'), Bilbao 1995, pág. 284. En este sentido citamos también al profesor de historia del arte Carlos Rcyero cuando dice que "el cementerio es. de alguna manera, la ciudad ideal del siglo XIX La arquitectura alcanza allí los extremos másfi:mtásticos del eclec1icismo, son las numerosas esculturas que salen de nichos y tumbas como seres mágicos congelados fas que otorgan a los cementerios la dimensión sentimental y moral que poseen. Hay representaciones del propio difímto, de desgarrado realismo unas 1•eces. de plácida solemnidad historicista en otras, pero lo que más abunda es la escultura alegórica. trasposición de personajes mitológicos o ángeles de dudosafiliación Cristiana. que, junto a símbolos fimerarios, se mezclan con la arquitectura y la vegetación hasta situarse en la imprecisa fi-oiztera entre la vanalidad y la apoteosis ... Carlos Reyero. Las clm·es del Arte del Romanticismo al lmpresionismo, 'El urbanismo', Planeta, Barcelona 1991, s/p.
78
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
***
Hemos visto hasta ahora cómo a lo largo de los procesos de desarrollo de la ciudad se va paulatinamente consolidando la traza urbana de Bilbao que caracteriza el espacio público y urbano. Un trazado aún constreñido en los límites históricos de la villa en vísperas del salto cualitativo trascendental que será el inminente ensanche de cara a una expansión y a una nueva fonna de entender la ciudad en annonía con los postulados decimonónicos que preludian la ciudad moderna, lamentando dejar atrás intentos tan interesantes y magníficos como la resolución de un modelo de ciudad planteado por el ilustre Silvester Pérez en el Pue1io de la Paz.
Hemos reseñado también cómo durante el siglo XVIII predominan incluso en Bilbao las tendencias a la mejora de la infraestructura cívica que se hacen notar en nuevos equipamientos para la ciudadanía sobre todo en lo referente a la red de abastecimiento de agua potable con la aparición del primer vestigio de mobiliario urbano revestido de monumentalidad que da consistencia y articula los espacios públicos unidos al trazado urbano de la ciudad. Así mismo el elemento mobiliario sella y proporciona el anclaje necesario que engarza la trama urbana, función que en otros momentos es delegada o compartida con la escultura y el monumento. Punto en donde viene al caso además citar la tesis de algunos autores como Giovannoni reconociendo la importancia de las relaciones establecidas entre monumento y estructura urbana, pues como nos diría J. Luque Valdivia recordando a Aldo Rossi junto con las 'pennanencias físicas' encontramos también pennanencias formales (hechos como los trazados y el plano )88
. "La ciudad, como arquitectura en proceso, carga de sentido toda su construcción. Desde esta perspectiva la continuidad de los hechos urbanos no ~ueda propiamente confiada a las permanencias sino al proceso de cambio de esas mismas permanencias" 9
.
Aparecen así fuentes monumentales como los ejemplos que hemos visto de Paret y Alcázar y otros caños no menos importantes como la Fuente del Perro, que han perdurado hasta nuestros días algunos de ellos como elementos protegidos bajo el Régimen de Protección de la Edificación90
. Sobre estas cuestiones nos parece interesante retomar algunas ideas de Aloi's Riegl que anterionnente observábamos, acerca del 'valor de contemporaneidad' atribuible a los monumentos según los esquemas de este estudioso de principios del siglo XX. Veíamos cómo ese 'valor de contemporaneidad' se convierte en 'valor instnnnental' cuando se trata de monumentos que a su vez satisfacen necesidades materiales, como por ejemplo sería el caso de las fuentes públicas. En este sentido "Ja posibilidad de un conflicto entre valor de antigüedad y valor instrumental se da sobre todo en aquellos monumentos que se encuentran en la línea divisoria que separa a los utilizables de los no utilizables"91
, similar a esa otra escurridiza frontera aludida por nosotros que discurre 'entre la escultura (propiamente dicha) y el mobiliario urbano' (con jimción de uso). El valor histórico, podrá adaptarse por su parte con mayor facilidad para A. Riegl a las exigencias del valor instrumental. La fuente pública insertada en el espacio de la ciudad a modo de monumento, ornato o hito urbano y que atiende a la satisfacción de utilidad que deriva de su función en cumplimiento de un servicio, no se aleja, sin embargo, de las concepciones simbólicas que rigen los espacios donde se ubican o se instalan, concepciones que nos catapultan en todo caso hacia fonnas determinadas de entender el espacio público urbano de la ciudad y la urbanística como método de ordenación de ese espacio. Un espacio que no puede prescindir del valor simbólico del monumento aún en esta 'forma de fuente' a medio camino entre lo escultórico monumental, la tradición arquitectónica que se refleja en las bases y/o pedestales y junto a ello el carácter de mobiliario, lo cual nos hace
88 "Tal como 1Vfarcel Poiite y Pierre Lal'Cdan defienden. pues, 'las 'ciudades permanecen sobre ejes de desarrollo, mantienen la posición de sus trazados. crecen según la dirección y el significado de hechos más antiguos que los actuales. remotos a menudo. lvfuchas veces estos hechos permanentes, están dotados de vitalidad continua. y a veces se destruyen; queda entonces la permanencia de lasfórmas"'. José Luque Valdivia, La ciudad de la arquitectura. Una relectura de A.Ido Rossi, Oikos-tau ('Colección de Urbanismo'), Barcelona 1996, pág. 257. 89 Idem, pág. 256. 90 Para más información véase la documentación referente a las fuentes públicas de Bilbao y los listados de elementos sometidos al régimen de protección reproducidos en la sección de Apéndices. 91 Alo'is Riegl, El rnlto moderno a los monumentos, Visor ('La Balsa de la Medusa'), Madrid 1987, pág. 77. Versión original, primera edición de 1903.
79
rememorar Navonna.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A VILLA DE BILBAO
históricos como las fuentes florentinas o el Bernini en la de la
Al hilo de estas consideraciones los arquitectos Javier Cenicacelaya, Antonio Román e Iñigo Salofia realizan además unas interesantes declaraciones observando que en un cuadro del s. XVIII titulado "Vista del Arenal de Bilbao", realizado precisamente por el académico Luís Paret y Alcázar en 1784, se destaca ya la importancia que estaba adquiriendo el ornato público en Bilbao con paseos como El Arenal jalonados de fuentes monumentales y presencias escultóricas (a lo que, indudablemente, contribuyen los ensanches decimonónicos trasformando el trazado de la cuando se urbanizan los bordes de la Ría sin alterar excesivamente el uso portuario de las riberas de la creciente concienciación ilustrada en este sentido se puede citar la limpieza de las calles). Estos arquitectos destacan, sin embargo, la importancia de la mencionada Fuente del Perro de 180 l resumiendo el interés arqueológico de un refinado estilo imperio, que, como ejemplo, se observa en Ja de la Rue des Colonnes de B. Poyet en la francesa.
Nos señalar por último que a partir de aquí 'las reconstrucciones que siguieron al bombardeo de la villa durante la carlistada y la inercia continuista de postguerra' marcan el punto más de una
de deslizamiento e inevitable que culmina en el ensanche y en lo referente al arte, el nPrln,r1r\ de los revivalismos y eclecticismos de tendencia
11.2.1.- Alusiones urbano 'moderno' en Bilbao
Comienza así a una reflexión sobre el de la ciudad con proyección de futuro, teniendo muy presente las posibles situaciones que puedan darse en un futuro más o menos cercano a medida que se prevén ingeniosas soluciones para el histórico de una villa que transformará drásticamente sus estructuras tanto urbanas como industriales y comerciales con todas las reorientaciones que ello implica. Es imp01iante volver a no que todos estos procesos no afectan únicamente a la sino a todo el entramado urbano.
Enmarcado en ese renovado clima cultural el elocuente de ensanche masivo para Bilbao lo encontramos hacia 1862 en la propuesta del de canales y puertos Amado de Lázaro corno consecuencia de un estudio que le encarga el de la villa al amparo de la suprema autoridad de la reina Isabel II, una vez comenzada la fase de anexión de parte de los territorios a la anteiglesias circundantes. Había, no obstante, cuestiones previas que resolver:
los límites de tiempo para los que el ensanche debía de - Resolver si había que atenerse a considerar un tipo gradual de aumento de población, o bien
establecer un número concreto de habitantes predeterminado sin tomar en cuenta el espacio de que ello requeriría.
Cl">.PC'lCC>C atmosféricos y climáticos dominantes, crecidas de condiciones y estructura del subsuelo,
Por otra parte tomando como punto ele referencia a Arturo Rafael Ortega rccorclcrnos que. "el Bilhao i11mediata111e11te anterior a la i11dusiriali:::aci<í11 acelerada [y masiva] presentaba ya desequilibrios 11rba11Íslicos, que se acc11t11aró11 notablemente después. Frente a la serenidad orde11ada del Casco Viejo, en la margen derecha, se puede ohsermr caos de júhricas y barracones ohreros [donde los trabajadores malvivían pernoctando en condiciones de acinamicnto en 'dormitorios corridos' carentes de condiciones mínimas de salubridad] c11 la margen i:::quierda. Esta co111parti111c111ació11 social de los espacios será 1111a de los características esenciales de la i11dm1riali:::ació11 hilhaína". Arturo Rafael Ortega Bcrrugucte. "Inmigración muerte. El impacto de la industrialización sobre la
bilbaína". en; AA.VV .. Bílhao, arle e historia, Diputación Foral de Bizlrnia, Bilbao l 990, vol. ll. págs. 35-51 (púg, 47). Bilbao una ciudad entre montaiías. proclive a un clima Atlántico húmedo de grandes precipitaciones. El problema del agua, no viene
únicamente por la crecida de la Ría. sino que hay que constatar el hecho de los caudales subterráneos que transcurren por el subsuelo de Bilbao recorriendo arterias localizadas.
80
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
- Aspectos de higiene y salubridad general, que proclamaban espacios abiertos y amplios (las calles debían de tener el ancho mínimo equivalente a la altura de los edificios que las El área idónea por habitante venía a situarse en los 40 metros cuadrados
- Espacios destinados a calles (30% del total), patios y edificable (restante - La estación de ferrocarril sería uno de los centros notables (de ella partiría la vía central de
orientación Este-Oeste. En el centro, esta gran vía se interseccionaba perpendicularmente con otra arteria principal en sentido Norte-Sur, generándose en el punto de unión una plaza)
- Evitar en la medida de lo posible manzanas irregulares e imperfectas, con calles secundarias rectas que se dispondrían con una orientación Noroeste-Suroeste y Noreste-Sureste
- Conecto funcionamiento portuario en cuestiones de movilidad y transporte (unión del ferrocarril con el puerto)
- Establecer las ubicaciones idóneas para los edificios de carácter público - Enmarcación geográfica y topográfica. Se considera así la vega de Abando el enclave más apropiado
con aprovechamiento también de la falda oriental del cerro de Miribilla (lo que se realiza al comienzo del siglo XXI) y un sector de Las Huertas de la Villa. Habría que modificar igualmente los barrios de Atxuri y Sendeja en relación a las obras del futuro puerto94
.
Amado Lázaro justifica la conveniencia de un ensanche para Bilbao incidiendo en la situación pésima de la vivienda que se arrienda en condiciones infrahumanas y la especulación que existe en tomo a la propiedad de los solares y terrenos en manos de las clases burguesas adineradas que de ninguna manera están dispuestas a perder sus privilegios. Sus justificaciones se recogen en el documento f'vfemoria descriptiva sobre el de ensanche de la villa de Bilbao. Amado aíio una de cuyas publicaciones comentadas corrió a cargo del Departamento de Urbanismo, Vivienda y medio Ambiente del Gobierno Vasco en colaboración con Eusko Ikaskuntza en l 988. Dicho texto se acompaña, no obstante, de un brillante estudio preliminar como prólogo a! documento histórico, elaborado por la profesora Paloma Rodríguez Escudero95
.
Por otra parte Nieves Basurto Ferro96 hace notar las deudas o referencias explícitas que este proyecto de Lázaro mantenía con respecto a las brillantes propuestas del ingeniero y urbanista catalán lldefonso Cerdá97
, que le inspiró en este proyecto para Bilbao, sobre todo a la hora de optar por la solución de la manzana como elemento modular fijo, de forma cuadrada, a fin de respetar más fácilmente las rigurosas relaciones entre edificio, patio, jardín y calle, indicadas anteriormente en porcentajes. También hemos de suponer que Lázaro conocía igualmente los más importantes acontecimientos que a nivel de urbanismo venían produciéndose dentro y fuera del país, como es el caso del Plan Castro para Madrid entre 1855 y 186098
.
Paloma Rodríguez Escudero explica que Amado de Lázaro fijó el desarrollo del ensanche a 150 años vista99
, planteando cuatro cuestiones básicas a resolver como la determinación de los emplazamientos, la orientación y disposición de las calles y los edificios, la correcta adecuación de las dimensiones y escalas de cada elemento y la observación de las prescripciones generales urbanas, siguiendo un procedimiento
''9 Antes de la obras de Evaristo de Churruca para el Puerto Exterior de Bilbao. Amado Lázaro promueve un anteproyecto de Puerto del
Abra en la Ría de Bilbao. que es en definitiva el que aquí se alude. 95 El estilo de Amado Lázaro ha sido respetado, pues como bien dicen los editores. tratándose de un texto de carácter científico de hace aproximadamente siglo medio. se considera a todas luces fácilmente comprensible y asequible. sin olvidar. eso sí, que se trata de un texto antiguo. ""Nieves Basurto Ferro. "Los ensanches y la arquitectura de una burguesía emergente". en; Bilbao. arle e historia, AA.VV .. Diputación Foral de Bizkaia. Bilbao 1990. vol.!!, púgs. 115-143.
Paloma Rodríguez-Escudero también índica lo propio. matizando que la obra esencial que caracteriza el de teorización es la aportación de lldefonso Ccrdá Teoría General de la Urhc111i::ació11 (aunque esta aparece en 1867. cinco años de los de Lázaro). A propósito de todo ello en opinión de la mencionada autora Gastón Bardct en L 'urhanismc. París P.U.F., 1959, en un error al afirmar que el tratado de urhanismo consistió el denominado Der Stc'iclteba11 de .l. Stübbcn aparecido en 1880, trece años después que el de l. 98 Existe también un estudio inédito de Elías Mas Serra relativo al proyecto de ensanche de A. Lázaro: Estudio del Plano de las !11mediacio11es de la Villa de Bilbao v Proyecto de su E11sa11che del Ingeniero D. Amado Lcí=c1ro, de l 979. 99 Precisamente este fue uno de los aspectos más atacados del proyecto. el cscesivo período temporal para el que se proponía. aparte de la ausencia de demarcación concreta de los límites jurisdicionales.
81
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
para Bilbao con unos puntos de análisis similares a los que propusiera Cerda para la ciudad de Barcelona. Este ingeniero, bajo el neonato ténnino de 'urbanización' suscribe las reflexiones propiciadas y experiencias acumuladas con el ensanche de Barcelona, movido por la necesidad de disponer de una ciencia que afronte sin reparos las profundas mutaciones que comienzan a surgir en un sinfín de ciudades importantes, de tal modo que únicamente en el ámbito peninsular se producen el ensanche de Barcelona seguido por el de Madrid en 1860, el de Bilbao de Lázaro solamente dos años después, en San Sebastián en 1864, Sabadell 1865, Elche 1867, y el de Alzo la, Achúcarro y Hoffmeyer para Bilbao en 1876 que procederemos a comentar en el transcurso de estas páginas. (fig.II.7)
Los ensanches, que generalmente parten de un núcleo poblacional anterior que se encuentra desbordado, tienden a concebirse como expansiones íntimamente unidas a la ciudad original y en conexión con estas y sus vías principales, regularizando y organizando el espacio urbano para posibilitar un crecimiento ordenado. En este panorama prevalece el trazado ortogonal en 'planta de damero' o 'parrilla', que con la retícula geométricamente racional divide y clasifica el territorio. Este plano cuadrangular facilita las comunicaciones además de aprovechar el espacio al máximo, al tiempo que traza vías diagonales conectando las partes más alejadas de emplazamientos menos ventajosos. Sin embargo, como bien señala P. R. Escudero, los ensanches encerraban la realidad de una nueva ciudad; "una ciudad tan alejada de la antigua como lejanas estaban las sociedades que las originan. Una ciudad reflejo del orden social y económico imperante, que, desde sus comienzos, se convierte en una operación especulativa de la que se esperaba rentabilidad inmediata" 1º0
•
No obstante, se prosigue con la explicación de la especulación en los siguientes términos:
"Al crearse el mercado del suelo irremediablemente se elevaron los precios de los te1wnos trayendo la secuela del encarecimiento de las construcciones y su destino primordial a quienes podían pagarlas: la burguesía ascendente [que comenzaba a realizar sus inversiones en la industria, también ascendente]. La trama urbana reprodujo las desigualdades sociales existentes y las diversas de especialización en su uso y función. Surgió de nuevo una urbanización marginal, allende al ensanche, producto de la necesidad de ubicar a aquellos sectores que no tenían cabida [ ... ] en el nuevo centro urbano. La ciudad que se deriva del ensanche separa los sectores residenciales, los de vivienda obrera y los industriales adjudicándoles un carácter y una función que habrían de conservar, en muchos casos, hasta nuestros días" 1º1
•
Por otra parte, y volviendo a Lázaro, se observa "en un defensor tan acendrado del progreso técnico y del desarrollo industrial, [ ... ] la adve1iencia 'ecológica' cuando indica la influencia de las industrias en la modificación del medio ambiente o advierte de los peligros de la proximidad de las fábricas a las ciudades" 1º2
• Lázaro trata también de compaginar el carácter mercantil de la ciudad con un mínimo reparo a las incipientes necesidades sociales, urgentes por otro lado, que mTeciaban a la villa y contribuían al progresivo deterioro de Bilbao, como él mismo da constancia en su memoria. Por todo ello, a pesar de proyectar dársenas y dar emplazamientos privilegiados a cuestiones como el ferrocarril, no descuida en absoluto el apartado dedicado a las constrncciones civiles, preocupándose especialmente de las ubicaciones correctas de mataderos, hospitales, lavaderos, cárceles, cementerios (cuestión que preocupa en especial a Lázaro, sobre todo la tradición de los enterramientos en el interior de los templos), plazas públicas y calles importantes. P. R. Escudero, sin embargo, advierte en este sentido que "podía entenderse que al fijar un emplazamiento concreto estaba adjudicando a cada zona un valor de
'00 Paloma Rodríguez-Escudero, 1V!emoria descriptirn sobre el proyecto de ensanche de fo ri/!a de Bilbao. Amado de Lázaro. lHgeniero
de CC. Y P. Reproducción del texto original del mio 1862. Gobierno Vasco, Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Bilbao l 988, pág. 20. Esta autora añade además que "La propia legislación posihi!itaha la utilización de fa ciudad como negocio al limitar la intervención de los organismos púh!icos al proceso de .fórmación del plano. ordenación del suelo y control sobre las edificaciones. lvfientras que, en coherencia con las expectativas de una economía hasada en el libre cambio, ponía en monos privadas fa promoción de las construcciones y por tanto su adecuada planificación enfimción de la máxima rentabilidad". Ibídem. 1111 ldem. pág. 20. "La propia ciudad antigua se ve inmersa en este proceso de diferenciación. Pocas inten·enciones se reali::an sobre su antigua estructura, pocas mejoras se introducen y su traba::ó11 con el nuern espacio urbano es defectuosa e insuficiente. Por ello. vencidas las primeras resistencias. la población tra.1pasa !asfi·onteras seculares y se instala en la ciudad nueva, la ciuda racional y del progreso. El centro urbano se despla::a y la vieja ciudad se queda o/Jsoleta co11virtié11dose, a su ve:::, en 1111 barrio q11e posee poco más
1111 cierto carácter em/J!emútico". Ibídem. ldem, pág. 29.
82
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
uso diferenciado", pero que, sin embargo, "en la memoria no se hace de ello mención específica dejando absoluta libe1iad a los responsables de la construcción" 1º3
• El proyecto de Lázaro contribuía a la mejora de las condiciones de vida de todos los habitantes de Bilbao a pesar de que una ciudad ideal como la propuesta nunca es tan rentable como la ciudad real. Ello se hace patente en la inadvertencia de este planificador hacia los intereses creados sobre las propiedades privadas susceptibles de expropiar, hecho que las instituciones municipales de la época no se encontraban en condiciones de llevar adelante sobre todo para la defensa de un proyecto de tal magnitud que invadía sin contemplaciones gran parte del territorio de la vecina Anteiglesia de Abando, por lo que ello tenía de conflictivo104
. Lógicamente, dadas las circunstancias de la época que regían las iniciativas políticas en el Sefiorío, la Diputación podía considerar suficiente la lesión que se produciría a las pretensiones de las anteiglesias para rechazar sin demasiados miramientos el proyecto.
Además, convenimos con la autora en que los grandes proyectos urbanísticos eran aún una realidad embrionaria en el tiempo que Lázaro gesta su propuesta intentando anticiparse a los acontecimientos venideros. "En una ciudad renacida al calor del positivismo industrial y comercial sus previsiones debieron parecer cuentos de un fabulador" 105
. A pesar de todo ello, y que muchas de las críticas se centraron en tomo a esta nebulosa difusa que contraía el impulso aperturista y anticipador de las conciencias, para mantenerlas en el letargo profundo inscrito en la atmósfera protectora que sucumbe a la quietud y el estancamiento en la tradición y la disciplina asumida, la fe en el progreso le había servido a Lázaro para "advertir el nacimiento de una época. Una época en la que la realidad que llamamos ciudad nunca volvería a ser igual" 106
. Ante todo ello es más que significativa la siguiente reflexión de P. R. Escudero:
"Cualidades y defectos pueden apreciarse siempre en un proyeeto urbanístico que no llega a realizarse. Desde la perspectiva del tiempo, con la experiencia acumulada y a la vista de lo que Bilbao es en Ja actualidad cabe preguntarse si Lázaro fue utópico o visionario. Pero sobre todo se puede cuestionar si la ciudad que hoy poseemos no sería infinitamente mejor de haberse realizado su proyecto. Si no dispondríamos de calles más aptas para la compleja circulación actual; si no disfrutaríamos de un ámbito urbano que favoreciera las relaciones humanas; si con otra estructura del ensanche no hubiera sido una realidad menos caótica. Una vez más las presiones e intereses, pero sobre todo la falta de previsión, abortaron un proyecto urbanístico siquiera bien concebido y, como afirma Zevi, 1111
urbanismo equivocado mata la posibilidad de mucha arquitectura"107,
Se insiste en que tanto Cerda como Lázaro consideraban los proyectos de ensanche como un modo de encauzar adecuadamente el crecimiento futuro. El fatal error consistió para esta autora el no tener presentes las variables político-económicas que redundan en todas las operaciones urbanísticas a cualquier escala en términos de especulación.
Las reacciones contrarias a este proyecto llegaron inmediatamente, pues el Ayuntamiento de Bilbao no gozaba de plenas facultades para realizar un proyecto que rebasara ampliamente sus posibilidades, tanto técnicas como referentes a la jurisprudencia (en este sentido la anchura otorgada a las calles y la superficie por habitante fueron los obstáculos más imp01iantes e insalvables).
Era competencia del Ayuntamiento crear una comisión que, al efecto, realizara los reajustes y cambios necesarios para que el definitivo proyecto de ensanche resultase viable. Fue así como se encomendó esta función en 1871 al arquitecto Severino Achúcano y los ingenieros Ernesto Hoffmeyer y Pablo Alzola. Los subsiguientes trabajos, aunque preparados para dos años después, tuvieron que ser relegados hasta el ténnino de la Segunda Guena Carlista en 1876. Nieves Basurto destaca que, en consecuencia de las conecciones que se impusieron a Lázaro, surge el ensanche con una concepción espacial un tanto
103 fde111, pág. 33 "Así como Cerdá y Castro se preocupan por estudiar en la memoria [para Barcelona y para Madrid respectivamente] e i11dicar en el plano el destino de cada barrio, lá::aro deja en suspenso este punto si11 propo11er tampoco ni11gú11 modelo de vil'ie11das particulares". ídem, pág, 32. 10~ También Begoña perdía una importante porción de su ten-itorio. 105 P, Rodríguez-Escudero, op. cit., pág. 37, 106 Ibídem. 107 ldem, págs, 37-38.
83
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
mezquina en lo referente a la estrechez de las calles y la limitada importancia de plazas, parques o jardines. Habían de tenerse en cuenta las siguientes premisas imprescindibles: una rápida comunicación de los barrios entre conservar de todas formas algunas vías ya existentes a pesar de las incongruencias, proyectar las calles y avenidas lo más largas posibles, sólo interrumpidas por la inclusión de algunas plazas y orientar adecuadamente las calles, con una anchura 'compatible con las posibilidades económicas'. Además, se debería de:
"-Respetar las masas de edificación, procurando una buena división de las propiedades más importantes. -Que las manzanas tengan dimensiones convenientes, para que resulte una relación aceptable entre la superficie
edificada y la destinada a patios y jardines. -Destinar a jardines y paseos las paiies de terreno que por accidente no se prestan a una regular edificación" 108
.
Primeramente se estableció una arteria , principal como eje de las nuevas calles y las vías de comunicación existentes, para proporcionar nexos de unión correctos de tránsito entre la ciudad antigua y el nuevo ensanche 109
• A tal efecto se articuló la que sería principal vía de la ciudad, conocida como Gran Vía de don Diego López de Haro, que nace en la plaza Circular (anterionnente plaza de España), remonta la plaza de Federico Moyúa (plaza Elíptica) en su ecuador y concluye en otro hito histórico, la plaza del Sagrado Corazón de Jesús. Una dirección análoga a la de la Gran Vía se adoptó para las demás calles que formaban el ensanche, tomando como requisito indispensable el establecimiento de una fluida comunicación entre los nuevos barrios. En el ensanche podemos diferenciar una serie de sectores. Al Norte, la zona de Albia, fue el lugar por donde se empezó la construcción del Ensanche. En la actualidad son sustituidas las unidades residenciales por oficinas y centros de servicio. En la periferia de este podemos distinguir tres subcentros: la plaza de lndautxu, la plaza Zabalburu y el cruce Gregorio Balparda-Gordóniz. Las manzanas (de planta rectangular) se acomodarían, no obstante, sobre una retícula formada por calles paralelas y perpendiculares que se disponían más o menos regulannente. Dos calles diagonales (Ercilla y Elcano) dinamizaban el tránsito entre los barrios extremos. La calle más ancha de Bilbao era Sabino Arana con 55 m. Allí fue a parar la solución Sur. La siguiente calle en anchura de Bilbao, la Gran Vía con sus 35 m. Después pasamos a las calles del estilo de Autonomía con 25.28 m. La solución Centro llega en su día, en 1972, a enfocarse con la calle Rekalde.
La memoria presentada para el proyecto de ensanche obtuvo así su aprobación en 1877. De todas formas los problemas se recrudecen cuando a raíz de la incipiente y poderosa industria minera y siderometalúrgica que se estaba gestando se comenzaban ya a notar los primeros efectos de la creciente inmigración atraídos por el foco industrial del Norte, y que comenzaban a instalarse en las barriadas obreras 1
IO. A esto hay que añadir las grandes cantidades de terreno que la industria buscaba en la margen izquierda de la Ría para su asentamiento. Resulta de todo ello que mientras el ensanche se iba realizando según los esquemas previstos a priori, nuevos territorios circundantes se ocupaban a medida que se afincaba el grueso de la población venidera. Al complicarse la situación producto de los mencionados factores, se proponían proyectos alternativos para la ampliación del ensanche, algunos de los cuales se rechazaban sin miramientos mientras que otros se aplicaban con poca convicción. Por todo ello en 1923 Ricardo Bastida denunció un estado de las cosas bastante deplorable "producto de la total falta de organización y de las mismas condiciones de trazado del Ensanche" no demasiado óptimas:
"El fallo fundamental estriba, a su juicio, en que, a pesar de la buena voluntad de Alzola, Hoffmeyer y Achúcarro, estos no habían sabido ver lo que era urbanizar. Se habían limitado a convertir el campo en urbe, no teniendo un planteamiento de la ciudad como un todo en que cada una de las partes debía de ser concebida para una determinada función, pero englobada dentro de un conjunto. [ ... ] Los nuevos barrios se habían fonnado por repetición de manzanas similares que ampliaron la ciudad, pero no descongestionaron su interior ni facilitaron la vida; la obsesión por la cuadrícula aumentó, decía, las distancias y dificultó la edificación de muchos sitios por no adaptarse al terreno.
108 ldun. pág. l 18. 109 Hecho que en opinión de la autora a la cual estamos aludiendo no se tuvo suficientemente en cuenta en el proyecto de Lúzaro que
a este ensanche. Los sectores acomodados que se reservaban las ventajas del ensachc. desplazaron la humilde población obrera hacia las laderas de los
montes, tierras en su mayoría pertenecientes a las anteiglesias contiguas.
84
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
En definitiva, planteamientos decimonónicos, intereses particulares y falta de visión de futuro habían llevado a la ciudad, desde su nacimiento, a una situación crítica que era preciso remediar" 111
•
En la Memoria del proyecto de ensanche de Bilbao de 1876 asoman los primeros elementos asociables de alguna manera al mobiliario urbano adecuado a una época y unas circunstancias detenninantes pero susceptible también de evolución en el tiempo, cuando se hace referencia a 'accesorios indispensables para la comodidad de los habitantes', como fuentes con vasos, columnas mingitorias, 'apoyos para que puedan descansar los mozos de carga y otros detalles análogos'. Se estima igualmente la conveniencia de emplazar algunas fuentes, estatuas, 'jarrones y otros objetos artísticos que embellecen las plazas y los paseos', sobre todo en el terreno reservado para el parque, donde al final, desechando algunos monumentales se instalan fuentes decorativas-honoríficas (mobiliario-monumento análogamente a lo que antes aludíamos), destacando la del andén, un pilar con cuatro surtidores y relieves en bronce (obra de Ricardo Bastida en 1914 ). La fuente de Aureliano del Valle es obra del escultor Quintín de Torre ( 1920), constituyendo una alegoría de la música. Existe también una fuente-banco (con integración de usos de mobiliario en una misma pieza como más tarde recapitularemos) dedicada al artista Adolfo Guiard.
La polémica del ensanche tuvo, no obstante, su reflejo en los escritos que personajes ilustres de la época publicaban en la prensa bilbaína, como los artículos que se cruzaron Unamuno (bajo el seudónimo de 'Sr. Exóristo') y Pablo Alzola que con el sobrenombre de 'Sr. X' respondía habitualmente desde las páginas de La República 112
, a un Unamuno que gustaba de anteponer los progresos lentos y fecundos del trabajo realizado siguiendo tendencias espontáneas" 113
. Este acusaba a P. Alzola de hacer un Bilbao a medida de los caciques y los especuladores, siempre escéptico ante las ventajas del progreso moderno y tan receloso ante los propietarios de grandes fortunas. Nadie podía abstraerse de la problemática social de la generación de riqueza y las relaciones entre el capital y el trabajo. Tampoco se encontraban ajenos a la discusión los problemas jurisdiccionales de las anexiones y la iniciativa público-privada, además de las dualidades entre progreso y estancamiento. Paralelamente a ello se ha de valorar en este sentido la fuerte catarsis que suponía para los ten-itorios circundantes a la villa el paso, el gran salto partiendo desde una organización semirural aún sustentada en una institución social, jurídica y te1Titorial que antes aludíamos refiriéndonos a la anteiglesia, que inclusive produce su peculiar ordenación espacial, hacia la ciudad propiamente dicha en tomo a unas trazas definidas y espacios urbanos resultantes de los ensanches decimonónicos de claras connotaciones europeístas. En este sentido en el País Vasco perduraba un orden simbólico derivado de una concepción tradicional del 'espacio urbano vasco', constituido esquemáticamente por la casa, el fronton y el templo, y que por esta época aún sigue vigente en la mentalidad colectiva (donde se agrupa lo habitable, lo lúdico y lo espiritual; la plaza es en este contexto el centro del comercio y el mercado) 114
•
Una prueba bastante fehaciente de que las opiniones sobre el ensanche no estaban demasiado consensuadas fue, no obstante, el hecho de que dos de los edificios más emblemáticos de Bilbao, el nuevo Ayuntamiento y el teatro An-iaga, ambos construidos por el entonces arquitecto municipal Joaquín Rucoba entre 1880 y 1890, no fueron ubicados en la zona del ensanche, sino que se buscó para ellos lugares próximos a la ciudad histórica (frenando en cierta manera la tendencia de otras ciudades europeas de instalar edificios públicos emblemáticos ocupando solares de las manzanas de los ensanches).
111 Paloma Rodríquez Escudero, op. cit., págs. 120-121. 112 Los artículos revisados aparecieron en La cuestión del ensanche. Artículos del Sr. X en contestación al Sr. Exóristo, Típografia de la Vda. de E. Calle, Bilbao 1893. 11
·1 José Antonio Ereño Altuna; Ana lsasi Saseta (introduc.), Miguel de Unamuno y Jugo. Pablo de Alzola y Minando. La cuestión del
ensanche de Bilbao, Bidebarrieta, Bilbao 2000, pág. 125. "Si me hieren /os oídos los gritos de los aplastados bajo las ruedas de nuestro progreso [subrayado original del texto] económico. las explosiones de cólera y desesperación de los q11e gimen bajo fa máquina del Estado hurocrático [ ... ]; si me parecen mil veces mús e/ocuentes un George o un Marx que el aparatoso Pe!letan o el idílico Bastiat, la rn/pa de este mi espíritu, cuyo oído abre más las voces del dolor que a las del placer". Miguel de Unamuno, "El voto de los pobres", en réplica a los artículos de Pablo Alzola, extracto recogido en: !dem, pág. 135. 114 Ejemplos que como veremos, se intentan recuperar en cierta forma.
85
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Nieves Basurto fundamenta que una de las cuestiones que el ensanche planteó a medida que avanzaba su ejecución, aparte de los ban-ios, infraestructuras y demás estructuración del territorio conforme a las incipientes necesidades y servicios, fue el equipamiento y la dotación a la ciudad de una nueva familia de edificios con carácter público, que supliese de algún modo la carencia de estrncturas de esta índole. Esta iniciativa englobaba tanto la solvencia de necesidades prácticas, como la nueva imagen que debería de presentar una ciudad industrial moderna que rebasaba todas las expectativas de crecimiento. De esta manera se fueron planteando una serie de edificios públicos y privados que diesen entidad y colmasen las ansias y apaciguasen la vanidad de las nuevas clases burguesas industriales.
N. Basurto, P. Rodríguez-Escudero y J. Velilla vuelven a recordar, no obstante, que el proyecto del nuevo parque del ensanche -con Ricardo Bastida como arquitecto municipal responsable de lo referido al diseño general, de las arquitecturas y del resto de los elementos, y Juan de Eguiraun encargado de las cuestiones técnicas y específicas de su campo- fue presentado en abril de 1907. El plano general, con su con-espondiente leyenda, iba acompañado de una Memoria explicativa. Según parece, para su planteo Bastida buscó inspiración en el parque de la Ciudadela de Barcelona, un espacio que había servido de marco a la célebre Exposición Universal de 1888. Hay muy variados aspectos que se dan cita en el proyecto de Bastida. La unicidad de su carácter sin duda obligó al arquitecto a desplegar un programa excesivamente ambicioso para la exigua superficie que finalmente le fue otorgada. El pretendido pintoresquismo que en primera instancia quiso dársele, un pintoresquismo llamado a evocar el desorden de la propia Naturaleza -y ya difundido en China muchos años antes de que pasara a ser característica de los románticos parques ingleses o alemanes- resultó notablemente matizado por la necesidad de racionalizar y ordenar un espacio -característica esta propia de los jardines franceses- que debía cubrir un amplio número de necesidades. Encontramos el espacio concebido casi como un gran decorado de teatro. Las autoras señaladas indican que bien poco de cuanto ofreció Bastida fue llevado a la práctica. El tiempo acabó eliminando mármoles, cascadas, grntas, restaurante, jardín botánico 115
... y el resultado final poco o nada tuvo que ver con aquel proyecto en el que habían confluido tantas y tan variadas expectativas.
Por otro lado, volviendo a la realidad palpable, sobre finales del XIX Bilbao asistió a una gran actividad en la construcción de nuevos puentes (importantes elementos de conexión y estructuración urbana íntimamente unidos al río en ciudades de características similares a Bilbao 116
) uniendo puntos concretos de ambas orillas de la Ría, materia casi monopolizada por los ingenieros. Surgen así el puente del Arenal de Adolfo Ibarreta en 1878, puente de San Francisco de Pablo Alzola, puente de la Merced de Ernesto Hoffmeyer, el puente giratorio (del 'perrochico', puesto que había que abonar esa cantidad para atravesarlo) de Brahon inaugurado en 1892 o en su caso el proyecto para el denominado puente Seüorial. El puente de Deusto y su gemelo el puente del Ayuntamiento fueron volados durante la Guen-a Civil y reinaugurados en 1939. Técnicamente ambos son móviles basculantes y el primitivo adoquinado de acceso es sustituido por la pavimentación de asfalto. La importancia de los puentes en Bilbao es de hecho manifiesta si observamos la opinión de arquitectos e ingenieros que han tratado de cerca estas cuestiones, resultando especialmente bien emplazados los puentes 'arteriales' en los cambios de orientación de la Ría -de recta a curva-, marcando los meandros y con conexiones de ejes importantes de la estructura viaria. Se pueden citar como ejemplos de ello el puente de San Antón y puente de La Merced como extremos de un tramo de la Ría definiendo la ribera del Casco Viejo y Bilbao la Vieja, puente del Ayuntamiento y puente de la Salve marcando otro extremo rectilíneo del cauce fluvial ligados a su vez a las diagonales del ensanche, así como los puentes secundarios en los intervalos para la disminución de las distancias. Puentes de menor incidencia local y más ligera responsabilidad metropolitana. El crecimiento de Bilbao ha modelado unos emplazamientos geográficos marcados por los saltos sucesivos de la ciudad de ribera a ribera; desde Bilbao La Vieja hasta el primitivo Casco Viejo, después hacia Abando con el ensanche, posterionnente hacia Deusto, San Inazio y Erandio y a
111 Sin embargo, junto al hospital de Atxuri existió un jardín botánico a mediados del siglo XIX. 116 Hechos que comenzarán a recalar en estos momentos con el florecimiento de la industria ya emergente.
86
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
continuación otra vez hacia los núcleos urbanos de la margen izquierda. Un eje rectilíneo viario corno el que propone en cambio el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano tal y como luego mencionaremos, carece de esa 'referencia ribereña' tan particular. Es fundamental además que la vía arterial conecte con el ensanche, en vista de lo cual el arquitecto Xabier y el Luis Gómez Ordoñez no olvidan la importancia de los terrenos postindustriales, en un estudio elaborado precisamente corno alternativa al PTP (Plan Territorial Parcial) del Bilbao metropolitano:
"En las oportunidades de los vacíos dejados por la vieja industria, el espacio de la Ría debe asentar estructuras urbanas que supongan referencias, hitos, que reconozcan referencien la identidad de los como libres significativos a escala metropolitana. La propia Ría, en ambas se convierte, en elemento geográfico, en corredor urbano caracterizado por una secuencia de elementos emergentes cuyo ritmo, distancia y referencias visuales constituyen relaciones espaciales y seflales dando continuidad a los elementos de la ciudad [y los históricos monumentos arquitectónicos]" l17.
Elías Mas también se refiere a la vinculación de los puentes de Bilbao a edificios singulares de la ciudad desde tiempos inmemoriales como una referencia insoslayable de nuestra geografía urbana que define una traza de ciudad determinada y peculiar (el puente de San Antón y el templo), siendo esto, otro de sus rasgos identitarios más simbólicos y significativos. La asociación de los puentes a los edificios emblemáticos y monumentales de Bilbao siguió produciéndose con el ensanche decimonónico y la expansión de la ciudad en ambas orillas de la Ría (el puente del Ayuntamiento y el edificio de la casa Consistorial, el puente del Arenal y el teatro Arriaga, el puente de Deusto y la Universidad ecléctica neomedieval), perdurando hasta nuestros días con el puente de la Salve y el Guggenheim, el puente de Euskalduna y el Palacio de Congresos y de la Música, el puente de Calatrava con el Depósito Franco que será en breve sustituido por las torres de lsozaki. Inclusive la pasarela de Abandoibarra viene a manifestar más claramente la asociación con los edificios históricos de la Universidad de Deusto. Con los puentes vuelve además a ponerse de manifiesto la relevancia que en Bilbao adquiere, como decíamos, la arquitectura del hierro, con lo cual Bilbao se va configurando con una arquitectura peculiar que contribuye decisivamente a la formación de un singular paisaje urbano. Hay que destacar en este sentido hitos corno el antiguo Mercado de la Ribera conformado por tres pabellones de hierro y cristal de Julio Saracibar y Puente de Vizcaya, construido por el insigne Alberto de Palacio 118 entre los años 1890 y 1893, volado en 193 7 durante la Guerra Civil y vuelto a levantar en 1941 por el ingeniero Arancil. Surge así mismo en el final del siglo XIX la propuesta no realizada de un gran centro comercial sobre la Ría del Ibaizabal-Nervión a su paso por Bilbao con una galería cubierta, también de Alberto Palacios Elissagüe. La arquitectura del hierro afecta además a construcciones semi-industriales no menos monumentales como las estaciones de ferrocarril que igualmente hemos aludido ya en estas páginas.
Sin alejarnos completamente de la concepción portuaria y comercial de Bilbao, J. Velilla, P. RodríguezEscudero y N. Basmio inciden en que, en lo que se refiere al proyecto de cubrición de la Palacio sugería cubrir un tramo del Nervión: concretamente la superficie limitada por el teatro Nuevo (actual teatro Arriaga), la calle Bailén, el puente del Arenal y el punto donde estuvo emplazado el antiguo puente de los Fueros ~el segundo puente colgante de Bilbao~ y que se situó entre el citado puente del Arenal y el de la Merced. Sobre esta plataforma se debía de levantar lo que en términos actuales definiríamos como un gran centro comercial. La propuesta resultaba espectacular no tanto por su novedad, ya que los pasajes cubiertos conocían desde largo tiempo una amplia difusión en Europa, sino
Xabier Unzurrunzaga Goikoetxea (dir.), y José LL1is Gómez Ordóñcz; Análisis y oltematíms a los co111e11idos de 1111ei·as
i11kaestruct11ras 1'iarias contempladas e11 el Plan Territorial Parcial del Bilhao Metropolitano (estudio inédito), Diputación Foral de Bizkaia. Instituto de Estudios Territoriales, Universidad del País VascoíEHU, 2000-200 L apuntes recogidos en la memoria presentada. Estos autores insisten además en la importancia fundamental de la Ría, que nosotros igualmente venirnos enunciando continuamente: "la q11ehrada lopografla de la Ría no ha sido históricamente 1111 obstáculo sino bie11 al contrarío, l/11 estímulo para distribuir el accevo l.'11/re sus rnlles ciudades, elltre sus minas y susfábricas, co111111a red dcferrocarriles para el hierro extraordinaria. a lo largo de la Ría. con obras portuarias 11111y raliosas, cómo sobre esta red arterial han crecido las ciudades[ ... ] allá donde el rc/in·e lo ha hecho posihle". Xabicr Unzurrunzaga Goikoetxea (dir.), y José Luis Gómez Ordóficz, cit., sip. 118 Él mismo constituyé una sociedad mercantil, denominada Mecantil Alberto de Palacio y Cía con doce socios, pues no encontraba suficiente apoyo financiero por el riesgo de edificación de tan magna obra, una vez desintegrada la sociedad de Palacio refundida en la Compañía del Puente de Vizcaya. A la cabeza de la sociedad figuraba un indiano de Zeanuri relacionado la industria textil: Santos Lópcz de Letona. En la actualidad la Sociedad Puente Colgante S.A. gestiona los servicios del puente transbordador.
87
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
por factores como su tamaño y su situación, amén de las características formales que impregnaban el de modo que, de haberse realizado, hubiera supuesto uno de los hitos urbanos más
y destacados de la ciudad.
En el caso de París se volvió sobre esta fónnula tradicional para establecer unos elementos urbanos que de una para crear atajos y enlazar unas calles con otras por medio de un pasaje, que, a la
vez, comercios a uno y otro lado. Se creaban unas vías peatonales fuera de la circulación. Al parecer la primera galería cubierta propiamente dicha que se realiza en París fue el Passage du Prado, una de las escasas que han logrado sobrevivir hasta hoy. Trazada en escuadra, había sido creada en 1785. Posteriormente aparecerían otras hasta que en 1800 se crea una de las más populares, el pasaje Panoramas. El gran responsable de Ja decadencia de este tipo de elemento urbano fue el prefecto
ya que impuso una ciudad abierta, rasgada, alineada, en la que sobraban los refugios, pues tan importante como el embellecimiento o reorganización vial de la ciudad la garantía del
control policial en un momento de frecuentes algaradas. Sin embargo, hacia finales de siglo se observa un cierto resurgimiento de los 'pasajes' pero con una mayor tendencia a la monumentalidad.
Para Bilbao se eligió, no obstante, la versión más monumental. Un conjunto grandioso conformado por un edificio de magnitud y corte palaciego, de estilo entre renacimiento y barroco. En él debían de incluirse dependencias destinadas a instituciones y organismos oficiales: también probablemente a sedes de destacadas empresas privadas, y no sabemos si a viviendas de lujo. Palacio proyectó que el suelo de la galería fuera, Jo mismo que la cubierta, de cristal, pues estaba previsto disponer de muelles y pasarelas de para las gabarras que previsiblemente habrían de circular por debajo de é1 119
.
La posterior propuesta de ampliación del ensanche de Bilbao al inicio del siglo XX coincidió oportunamente con la llegada a la ciudad del arquitecto Ricardo de Bastida. Estaba ya completada totalmente la anexión de la Anteiglesia de Abando, desde el ramal de Cantalojas hasta el escarpe de la meseta de La plaza de Toros, y de allí hacia Basurto transcurriendo la estación de Amezola. La nueva territorialidad que así se definía comprendía de igual manera Olabeaga y la Península de Zorrozaurre. Nieves Basurto Ferro da por supuesto que el plan que Bastida y Guimón elaboraron conjuntamente desautorizaba en ténninos generales la rigidez de la cuadrícula, sugiriendo que se ha de ir paulatinamel1te trasladando el peso circulatorio de Bilbao hacia el área prevista para ejecutar la ampliación mencionada, componiendo allí una nueva gran plaza (plaza Central) y situarla en la unión de los dos diseños (coincidiendo con lo que actualmente es la plaza de Indautxu). Aún no resultando vencedores en el concurso 120
, algunas de las soluciones más interesantes propuestas por estos dos ""'"'"''V" fueron impuestas por el jurado a la hora de trazar el plan definitivo. La ampliación del
no comenzó a realizarse hasta entrados los años veinte del siglo XX y Bastida no tuvo oportunidad de llevar a la práctica de una manera sistemática como esta ocasión lo requería, sus ideas reformadoras en el campo del urbanismo. Ricardo Bastida expresa sus consideraciones en un texto que ha sido recogido e introducido por Nieves Basurto, Eduardo Leira y Damián Quera, que se caracteriza básicamente en la insistencia de Bastida en que "la urbanización no solo es un problema de trazado, sino de organización y previsión, y partiendo de este concepto se ha llegado a apreciar y a definir las necesidades de una ciudad o a satisfacerlas por medio de agrupamientos racionales, de tal manera
119 La cubrición de un tramo de la Ría vuelve a ser motivo de controversia hacia el último tercio del siglo XX. como se recoge en artículos de la época como los de Manuel Basas en el Correo Espafiol, el Pueblo Vasco en 1972: "La ría de Bilbao tapada o el despropósito del siglo", acerca de ciertos rumores en este sentido que se hicieron públicos en la época por la influencia de algún proyecto,
texto dice así: "Entre los arcos del Puente de San Antón (¡adiós motil'o heráldico de la ri!la 1) y los del puente del Arenal sefórmoría 1111 extroíio túnel del que saldrían por el que entrarían, avergon::adas, las aguas dulces y salohres. La Rihera dejarla de ser ríhera por carecer de sentido este nombre y paraje: lo mismo que los muelle.\' de i\Iar~ana y La Naja. La rorre de San Antón (otro símbolo heráldico al suelo) quedaría tapada en la perspecfil'(l del ataúd-tapadera. Desaparecerían los dos puentes intermedios sustituidos por calles empinadas o escalinatas totalmente desangeladas. A los árholes que queden les sustituirían unos asépticos enormes tiestos a los que los 'enterradores' llaman 1cspacios i·erdes'. [ ... ] Todo quedaría descompuesto por nueva mole de hormigón, el nuevo garqje con termcitas todas las monffías que le pongan encima. [ ... ] ¿Dónde irían a pamr todas las suciedades de este supergarnje" ¡A la ria de dehajo, sin duda, entonces la salida por los ojos del puente del Arenal sl!l'Ía todo 1111 e.1pectácu!o que ¡ríanse ustedes del actual ... 1''.
Recogido en: Nueva Forma, 1972-ll (referente al segundo número del año citado). "ºNieves Basurto achaca esta cuestión a la mala disposición financiera que siempre presentaban los presuspuestos del municipio. y a la influencia de Gregario Balparda, que tomó postura a favor de Ugalde.
88
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
lógicos, que hacen preciso rectificar los planos o proyectos que no se sujetan a tales 21• Se
destaca además que la solución de cuadrícula que históricamente ha servido para una configuración y ordenación global de la ciudad, comienza a resultar una técnica parcial incapaz de atender más que a diseños de detalle, por la propia complejidad territorial y metropolitana que adquieren las tal como se divisaba ya en el caso de Bilbao. La urbanización no ha de referenciar únicamente un progreso en el orden material, sino expresar la 'noción moderna' de la vida social, noción que en de Bastida debe resumirse así: "obtener por la estructura misma de la ciudad, el orden y la cohesión sociales, que permita a la colectividad exigir del individuo el máximo esfuerzo útil, y al individuo recibir de la comunidad los medios para desarrollarse plenamente en la libertad y en el bienestar" 122
.
Estaríamos aquí ante la genninacíón de ciertas ideas referentes a la sociología urbana tal y como destacaba el propio Bastida, considerando que la idea de ciudad no es solamente un o de edificios sometidos a las reglas de la composición arquitectónica y de sino que debe presentar un 'orden dispositivo' como afirmación de un 'orden social'. Ante todo, "la idea en que debe descansar cuanto se haga en Bilbao en sentido urbanístico [ha estudiarse obedeciendo a un plan de conjunto y haciendo que cada uno de Jos elementos citados ~y los demás, que unidos una urbe moderna~formen un todo armónico"r:3
.
Por otro lado una vez transcurrida la primera generación de los del tal y como veíamos con Severino Achúcarro, Joaquín Rucaba, Epalza, Fidel etc., encontramos una segunda promoción, caracterizada por los Amann, Camiña, Guimón, Anasagasti ... Secundino Zuazo se relaciona de una manera un tanto filial con estos arquitectos en opinión de Juan Daniel Fullaondo, dando sus primeros pasos con Emiliano en el edificio para la Sociedad Bilbaína. Es pues esta figura la que marca de alguna manera una cierta transición hacia la modernidad. Historiográficamente, J. D. Fullaondo lo define como una Traemos aquí a colación la figura del arquitecto Secundino Zuazo por uno de sus destacados concebido para Bilbao, que fue precisamente la reforma viaria parcial del interior de la proyecto no realizado que marca una clara estrategia de modernidad, con interesantes anotaciones de la arquitecto e investigadora Lilia Maure Rubio, que realizó su tesis doctoral bajo el título Secundino Zuazo Ugalde, la arquitectura y el urbanismo espaí'íol en el primer tercio del (Madrid 1985), así como extractos de la memoria original del propio en referencia a elementos de mobiliario urbano como el interesante estudio técnico para la instalación del alumbrado por su naturaleza se prestan a ser mencionados en este trabajo, como veremos al final de este No obstante, sobre la instalación de equipamientos destacamos el por su para el objeto de estudio de esta investigación, ya que se refiere a cuestiones como el adoquinado que Zuazo cita en la memoria de su proyecto, el cual debía de ajustarse a las condiciones climáticas bilbaínas. Se proponían así materiales como el 'adoquín lineal de encintar' o el 'asfalto comprimido de Suiza' para vías y aceras, así como materiales de reminiscencias más localistas: "en las vías principales de la zona calzada de loseta de asfalto, [ ... ] a más del adoquín de Deva, baldosín de cemento ranurado" Todas estas cuestiones referentes a los detalles de la pavimentación se debían de cuidar con sumo esmero por parte del Ayuntamiento de Bilbao, de modo que suponemos que estarían de haberse realizado, en los proyectos de urbanización.
Diversos autores han destacado que Secundino Zuazo apela por su parte al Haussmann Esta propuesta aparentemente 'antihistoricista' para la modernización del centro de Bilbao tuvo un gran obstáculo, con todas las expropiaciones de terrenos que implicaba, hechos que nunca han sido bien
121 "El problema urbanístico de Bilbao". conferencia pronunciada por Ricardo Bastida en el salón de Actos de las asociaciones. el día l 7 de noviembre· del año 1923, Asociación de Arquitectos y de Ingenieros lndustriales de Vizcaya, Bilbao, José A. de Lerchundi. 1923. en: El problema 11rba11ístico de Bilhao. co11fere11cht Ricardo Bastida 1923. (introducciones de Nieves Basurto. Eduardo y Darnián Quero ), Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia, Bilbao 199 I. págs. 77-95. Una de las trascendentales inílucncias que Bastida adquirió en Barcelona durante el transcurso ele los años de estudiante en la escuela de arquitectura. viene hasta cierto punto definida la personalidad de Luis Dornenech i Montancr (figura del modernismo catalán anteriormente comentada).
Nieves Basurto, Leira y Darnián Quero (introdc.). El problema urhanístico de Bilbao ... op. cit., págs. 77-95. fhidem (subrayado nuestro}. Secundino Zuazo Ugaldc. Juan Daniel Fullaondo, Lilia Maure: Refimna l'iaria parcial del interior de Bilbao (reproducción del texto
original de la memoria de 1922), Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos de Vizcaya, Bilbao l 987. págs. 3 -54.
89
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES LA VILLA DE BILBAO
recibidos tampoco en Bilbao por parte de los propietarios, tal y como venimos seí'ialando continuamente. Este arquitecto evoca además la tipología de edificio alto de oficinas surgido en
en las últimas décadas del siglo XIX.
Casi coetáneamente, Segurola y Agüero desarrollan la extensión de Bilbao en 1929 reflejando el debate urbano europeo con la mirada puesta en autoridades como Joseph Stübben, lo cual en Bilbao cubre un espectro a nivel formal entre los proyectos de ensanche y el posterior Plan Comarcal de Pedro Bidagor entre 1943 y 1945, que será el germen para concebir Bilbao y el valle del Bajo-Nervión como telTitorio definitivamente metropolitano. Mientras tanto, antes de llegar a la época de 1940, durante la década de esos aí'ios veinte que decíamos hay una concatenación de sucesos relevantes para el desarrollo urbanístico:
"La inmediata de la de Extensión para las ciudades anticipaba la obligación de todos los de más de cien mil habitantes a presentar ... en el término de 1111 aiío. un anteproyecto de
extensión, no sólo dentro de sus límites sino alcan:::ando los naturales, aunque para ello tengan la necesidad de inrndir de los comarcanos. Este fue el desencadenante de un proceso que
con la anexión de lo que de Begoi'ía, Deusto, Lutxana y Erandio, [ ... ) y la convoeatoria de un concurso para el "'"'""""'"
En dicho concurso convocado en 1926 el jurado falló en principio a favor del proyecto de J. Stübben, si bien y Agüero quedaron en segundo lugar. El proyecto definitivo lo suscribieron Estanislao
y Marcelino Odriozola (este como ayudante o colaborador). En él se incluye un primer modelo de trazado para el canal de Deusto 126
. Las intenciones recogidas en el Proyecto de Extensión fueron y sobrepasadas con la entrada en vigor del Plan Comarcal en 1943. Por lo tanto:
"Tres visiones urbanas de la década de l 920 muestran tres maneras de abordar el de Bilbao: Seeundino Zuazo busca resolver los problemas urbanos de Bilbao desde el diseño urbano, no dudando en intervenir drústícamcnle en la ciudad histórica; Ricardo Bastida quien con el Plán de Enlaces, sentó las bases del urbanismo
de Bilbao antes decíamos], ve el principal problema en la ausencia de una visión urbana E. Segurola y M. Odriozola presentan un entendimiento práctico de Bilbao, resolviendo de manera
urbanos que las "'""'"'v'""c
En los instantes a la instauración de la Segunda República, una nueva opción de art déco en el País Vasco su protagonismo en un período muy corto, alcanzando su cenit poco después,
entre 1930 y 1 aunque hemos visto que existían ejemplos desde los al'íos veinte. Todo ello ha de convivir con el racionalismo que empieza a producir por toda Europa sus arquitecturas formalmente revolucionarias y funcionales. El art déco proveniente del sezessionismo vienés propone una relectura del hecho arquitectónico pero ponderando· lo ornamental, a lo cual se opondrá algo después el funcionalismo más radical. Sin embargo, este racionalismo incipiente no llegó a ser totalmente 'ortodoxo', por lo que la ornamentación no desaparecerá. Esta tendencia se consolida en el País Vasco a
del afio 1933 y su punto de eclosión se sitúa hacia 1936 (aunque se entremezclaban en el plano ideológico la filiación falangista y la tendencia socialista de izquierdas o incluso arquitectos que
a
Hemos de citar de nuevo al historiador Gorka Pérez de la Peí'ia para tratar la influencia de ese estilo art déco en el entorno que acotamos dado que sus numerosos estudios se han centrado básicamente en este ámbito. Su origen parte de una evolución de la arquitectura vienesa centroeuropea que surge a partir de 1903 dentro del taller de arquitectura Weiner Werkstate (se le ha querido encontrar también alguna relación con el movimiento promovido por Viollet le Duc en París) reconociéndose su influencia en el
Elías Mas Serra, "Proyecto de Extensión Urbana, 1929". en: op. cir., pág. 212. 126 "La complejidad morfiilógica del ámhito territorial que abarca v el tiempo urha11ístico en que se redacta se concentran en la adopción de nuerns tipos de urba11i::ación. Estos recuerdan, OClL\'io1wl111e11te, los modelos de H P. Berlage y E Saari11e11, así como las agrupaciones de /Jaja demidad ciudadjardín La experiencia rclatil'a a las actuaciones cooperativistas, barriadas ubreras, etc., "'"'"°'"'"'en el •'vfwlicipio, determínó, e11 /Jucna medida, la elección de unos tipos de man::ww" ldem. pág. 212.
!dem. pág. 22. Acción Nacionalista Vasca.
90
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
período de entreguerras. Esta influencia se extendió por Europa con motivo de la Exposición de Artes Decorativas celebrada en París en 1925. En Bizkaia adquirió su máximo fulgor entre 1926 y 1931 aunque ya se realizaba desde 1922 con los arquitectos de la generación del 17 (Juan Carlos Gue1n, Estanislao Segurola, Manuel Ignacio Galíndez, Fernando Arzadín, Tomás Bilbao, Pedro Ispizua entre otros) una variante española influyó también en Bizkaia: el neobaiToco.
Esta generación de jóvenes arquitectos superó definitivamente la tradición ecléctica que se limitaba a una lectura meramente formalista (esta es una de las más acertadas aportaciones del art déco ). Aún así estos profesionales entroncaban en ocasiones con los aspectos mucho más vanguardistas y socializadores de la aún muy incipiente ortodoxia racionalista, que provocó algunos rechazos debido a sus dogmatismos excluyentes, lo que dispersó el discurso del racionalismo por una parte hacia Ja búsqueda de la depuración forn1al extrema (vía del GATEPAC) y por otra parte la pennanencia de una 'voluntad de refinamiento' que se plasmaría en la utilización del aplacado de piedra, la escultura, los esgrafiados y los diseños de portales (Galíndez, Amann, Larreategui). En esta época en la problemática de la ciudad se empieza a tratar seriamente el problema de la vivienda obrera con leyes que se aprueban desde el Estado para la creación de cooperativas de las mencionadas 'casas baratas' que en Bilbao se van insertando en diversos barrios periféricos. El racionalismo se define en ocasiones como una construcción rápida que emplea el hormigón como elemento fundamental. Es austera y tiende hacia lo apaisado, la horizontalidad (recuerda la arquitectura naval). Aparecen las ventanas curvas (ventanales sobre o bajo las 'viseras') y balcones escalonados con barandillas. No admite talla ni molduras y se prescinde del tejado. La vía ortodoxa es muy minoritaria en Euskadi 129
. Se puede asociar con el uso de cubierta plana a veces oculta, paredes que no soportan carga alguna (por influencia del hormigón armado) en donde es posible la apertura de grandes huecos. Prima la geometrización y la abstracción. La otra opción que perdura en parte después de la Guerra Civil incluye balcones c01Tidos o simples con miradores y une el revoco con el ladrillo mientras camufla la idea de ventanal corrido. Se ciñe a la lectura formalista en cuanto a las fachadas, pero después, en su interior, se producen errores derivados del eclecticismo sobreponiendo huecos y dormitorios que no se ventilan por patio sino uno con el otro. Las fachadas presentan soluciones de racionalismo expresionista. Suele haber una entreplanta de ventanas corridas bajo las viviendas, que habitualmente se destina a oficinas. Se suele percibir la influencia del art déco en la rejería y en la solución de los portales. Existen dormitorios gabinete o 'habitaciones a la italiana' como continuación del error producido en épocas eclécticas.
El también historiador y profesor Javier González de Durana precisa, sin embargo, sobre el racionalismo en Euskadi que éste no se encontraba en todo caso mayonnente ligado a ideologías revolucionarias, sino que fue asumido más bien por razones de índole económica y circunstancias de la época, atendiendo a problemáticas de higiene, luminosidad y distribución de plantas. Sin embargo, un carácter paradójicamente 'fachadista' enmascaraba las retóricas de los historicismos con una especie de 'mestizaje entre racionalismo y expresionismo'. No se encuentra en cambio las filosofías y reflexiones sociopolíticas que en otros lugares de Europa posibilitaron la concepción de estos nuevos ideales en la construcción. Por su parte Kenneth Franpton aprecia cierta tendencia al racionalismo que a menudo utiliza para su expresión formas que él denominaba 'cripto-clásicas' (en una concepción quizás cercana a lo que anteriormente se denominaba escurialense-herreriano). También se evidencia el hecho del impacto que tuvo el movimiento mediterráneo novecentista en el País vasco, durante los años treinta del siglo XX y que aún se mantuvo cerca de dos décadas más, influencias que denotan algunos edificios singulares como el cine Consulado de Secundino Zuazo, la Naviera Aznar de Galíndez o algunos bloques de esquina diseñados por Pedro Ispizua.
129 En este sentido recordemos que desde el romanticismo postnapoleónico, se produce en Europa un desgarro entre la defensa y afirmación de lo propio y los proyecto de uniformización de sus diversas culturas. El movimiento GA TEPAC divisa en la arquitectura popular una especie de reducto de la racionalidad. Se tiende un puente entre lo propio y lo foráneo, en lo que no reparan muchos de los nuevos lenguajes_ modernos. Las renovaciones ideológicas del movimiento moderno quedan en cambio muy alejadas de los arquitectos modernos que suscriben estas propuestas formales de las vanguardias. Ya hemos señalado por ejemplo la inconsistencia de algunos edificios donde las iniciativas renovadoras no trascienden el plano de la fachada.
91
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Tras el lapsus de la Guerra Civil según Gorka Pérez de la Peña se pueden establecer en Bizkaia dos etapas, una que discurre desde nada más acabada la guerra (1939) hasta 1975, y la posterior etapa autonómica que prosigue en nuestros días. En la primera de las etapas encontramos un primer período entre 1938 y 1959. Aquí se instauró el 'estilo nacional,¡ 30 (escurialense o neohetTeriano que fue imposible de expandir, incapaz de trascender los meros ejemplo monumentales 131 y oficiales) asumiendo las directrices del movimiento nacional y el partido único que se formalizaban en el falangismo autárquico. Dentro de este período, en 1939 se elevó a Dirección General el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, creado en 1938 y que hasta entonces tenía un rango inferior, al mismo tiempo que se creaba la Dirección General de Arquitectura132 y el Instituto Nacional de Vivienda, que representaban los tres organismos directores de toda la arquitech1ra y urbanismo que se desatTollaba en España. Comenzando por un período caracterizado por la influencia de la Guerra Civil, así como la nueva situación de postgue1Ta, no todavía excesivamente distanciado del contexto que hemos citado donde en mayor o menor medida perduran aún, y en ocasiones priman los postulados derivados de las épocas de depuración racionalista, es pertinente observar algunas ideas que un arquitecto vasco como es Elías Mas Serra hace destacar al respecto:
"La lenta transformación de un racionalismo militante, como contexto habitual del lenguaje arquitectónico, hacia una de formalización clásica (con algunos expedientes casi escurialenses-herrerianos) [en clara alusión a los
estilos derivados de los maestros de El escorial en un primer barroco clasicista] puede ser paradigmático de la situación de años. Habría, incluso, que considerar la transfomrnción sufrida por los propios proyectos
que pasarán a incorporar -como es el caso de lspizua- eclécticas interpretaciones ornamentales [y que encubren las posibles referencias más directas a la modernidad". Toda una postura programática
la que que reconocer la fuerte presión de un contexto: el político, a la propia disciplina arquitectónica, y, en todo caso -no nos cabe duda de que la arquitectura fascista itaÍiana y la del Tercer Reich, [con referencias a la
lo franca difusión entré los sectores vascos- promotor de
Hemos además cómo tras la demarcación y acotación del ensanche de Bilbao tardó mucho en consolídarse 134 por lo que alrededor de 1945 el espacio urbano es interpretado por Natxo Azkue según diferentes prismas: un peculiar juego de volúmenes entre manzanas edificadas y no edificadas, contrastes entre bloques de viviendas y parcelas ocupadas por fincas de construcción exenta, la
atávica' de lo rural en el entorno urbano en cota un tanto inferior a las calles que traza el ensanche en parcelas sin edificar), entorno agropecuario en los aledaños de Bilbao, la amplitud relativa de las calles proyectadas incrementada por el escaso tráfico y condicionada por los elementos de
que las atravesaban (tranvías, automóviles con gasógeno, ... ), la influencia de las construcciones arquitectónicas emblemáticas e impactantes y los diferentes ambientes sociales en las
que en ocasiones figuraban como límites espaciales del ensanche.
Javier de Durana nos dice referenciando esta misma época que el gobierno "afloja el rigor de su intervencionismo inquisitorial como consecuencia de que, a partir de 194 7, en los aparatos del poder
111> Ya en un texto premonitorio de 1935 Ernesto Giménez Caballero decía que el arte del imperio es siempre arquitectura. u; Luis Domcnech Girbau nos dice por su parte hasta 1951, el estilo monumcntalista alemán e italiano dominó totalmente las construcciones oficiales y las de Regiones La arquitectura racional fue proscrita y las artes figurativas académicas gozaron de exclusividad en las exposiciones. Estas afirmaciones. no obstante. se rectificarían en parte tiempo después por el mismo autor. Luis Domenech Girbau, contemporáneá, Blume, Barcelona 1968, pág. l 7.
Pedro Muguruza. autor pedestal arquitectónico monumental al Sagrado Corazón en el final de la Gran Vía en Bilbao, "jite al de la Dirección Nacional de Arquitectura el animador del sueíio de 11na arquitectura imperial, grandilocuente propagandística, que pronto se reveló imposible por ausencia de ideas a las de los modelos que se querían imitar, !tafia y Alemania, por incapacidad económica para hacerfi"ente a los costos que comportahff [.""]Las aspiraciones de 1\fL1g11ruza por dar realidad a 11110 monumental que simbolizara plásticamente lafórtaleza del 1111e1·0 régime11fí1eron paulatinamente sustitllidas durante el de fa autarquía por un conservadurismo burgués de carácter académico qlle resolvía sin complicaciones, ni calidad, las necesidades más perentorias" Javier González de Durana lsusi. "El muro y la grieta, aiic y desarrollo urbano durante la posguerra en Euskadi (1939-1959), pág, 127 (material no especificable).
Elias Mas Serra, "50 años de en Euskadi". en: 50 wlos de arquitectura en Euskadi. Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco. Departamento de Urbanismo. y Medio Ambiente. Vítoria-Gasteiz 1990. 9, 114 En base a la retícula originaria del ensanche Federico Ugalde el de Bilbao hacia el Oeste que se cumplimentará a lo largo del s, XX, un nuevo eje, hoy día la Sabino Arana que remata el trazado ensanchísta desde el Sagrado
hasta
92
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
se empieza a P:roducir una sustitución de la oligarquía caciquil ~terrateniente y eclesial~ por la industrial y financiera" 35
. Aunque una vía del racionalismo funcional con matices art déco siguió adelante, evidentemente no mantuvo la firmeza ni la idiosincrasia anterior a la guerra a pesar de que el rechazo del régimen vigente hacia el racionalismo asociado a las ideas políticas de izquierdas no recaló especialmente en el País vasco 136
, pues por una parte uno de los mayores exponentes del racionalismo de preguerra, Manuel Aizpurua, era falangista, y por otro lado, muchas de las urbanizaciones de E Amann, G. Aguirre (Deusto-Torremadariaga ya en los años 1940), E. Aguinaga (Sanatorio de Santa Marina), Santos Zunzunegui (mercado de Portugalete) y otros arquitectos de la época fueron concebidos en unas tendencias estilísticas y conceptuales reminiscentes del racionalismo anterior. Existe pues una negación verbal de todo lo anterior al alzamiento insurrecto, pero que no se libera aún así de todas las influencias anteriores a pesar de la destrucción del Estado Republicano. Prolifera el énfasis en la propaganda institucional y el engrandecimiento del régimen encabezado por Franco, que viene marcado por el impacto de la guerra, el exilio de profesionales leales a la República y la 'depuración' de los que se quedan. Tras el cierre de fronteras la influencia externa disminuye bruscamente y en las escuelas de arquitectura se imparte una fom1ación deficiente e incompleta. Se impone una arquitectura nacional con premisas provenientes de los austrias, de un pasado glorioso para España.
Entre los propios participantes protagonistas no hay un acuerdo estilístico de cómo han de ser esas 'nuevas' artes, únicamente se rechaza el modernismo por asociarlo con ideologías de índole marxista (este plano, sin embargo, nunca trascenderá lo meramente teórico). Se hace uso de tres ideas que son por una patie el imperialismo, la consecución de la ciudad 'orgánica' y las viviendas sociales. El interés dominante recaía en la propaganda ideológica, y no tanto en la solución de problemas. Existen cinco líneas estilísticas: arquitectura moderna subsistente de anteguerra, frenada en sus diferentes aspectos; arquitectura academicista de recuperación imperialista, arquitectura rnral popular, arquitectura de propaganda 'pan-hispánica' y arquitectura vernácula que enlaza con la tradición local y escapa a toda intención de monopolización de estilos. En Barcelona hay una repetición de arquitectura académica estilística de la tradición monumental. Sigue vigente la generación del 17 (de ideología conservadora pero que enlaza y asume en cie1ia forma los postulados del racionalismo no-ortodoxo 137
). Mantienen su formación académica y continúan construyendo. Continúa también el modernismo de principios de siglo, una arquitectura nacional de realizaciones estatales y Regiones Devastadas con cierta influencia en casas burguesas. La recuperación de los regionalismos se produce ante un panorama tan cerrado sin ningún tipo de escape, sobre todo en viviendas unifamiliares y realizaciones institucionales cuando la componente regional folclorista así lo
La arquitectura religiosa de la época se encuentra también muy activa con lenguajes medievales, preferentemente con el fin de significar la religiosidad más pura entre el arqueologismo y la visión esencializadora. En estos proyectos se encubren estructuras de hormigón de magnifica tradición.
Hay, por último, una arquitectura industrial (muy ingenieril) de gran interés, más condicionada por el uso, que dispondrá de mayor libetiad y menos reparos a la hora de proponerse. La idea de hueco se sobrepone a la idea de macizo. La seriación la realiza en ocasiones la carpintería metálica que da un aspecto más liviano y diáfano (esto permite la inserción de nuevas tecnologías). Hay además edificios mixtos para funciones industriales en su parte inferior, y dos pisos de auténticas ventanas corridas que son carpinterías metálicas, los pisos superiores presentan un racionalismo local (tónica que se repite en diversos edificios semindustriales ). La idea de torreón que se incluye a veces proporciona verticalidad.
135 J. González de Durana, op. cit., pág. 127. 136 La 'aminorada prolongación' del racionalismo se ha puesto de manisfiesto igualmente en las monografías que se refieren a otras 'regiones devastadas'. En este sentido Angel Alvarez Mírnnda nos dice que el racionalismo proveniente de la Bauhaus representaba "11110
etapa de anulación de lo específicameme arq11itectó11ico" y un modelo para "los partidarios de 1111 arte intemacional. materialísla, judío y socialista a 1111 mismo tiempo" (a esto en España se le afiadiría lo de 'masón') en el que se 'proscribía' el estilo y la cultura beneficiando en cambio cierto énfasis del 'neoprimitivismo'. Angel Alvarcz de Miranda, "Arte y política", Re1•ista de estudios políticos. 1945, s/p. En una línea similar el propio Ernesto Gimenez Caballero afirmaba en l 944 que el ladrillo ensalzaba 'propiedades' comunistas y que el honnigón suponía el aplastamiento de todo ordenjenírquico. 137 Empleo de plaquetas de ladrillo macizo, expresionismo en los ángulos y proliferación de formas curvas combinadas con elementos decorativos (aparecen ribetes, bolas ... , que intentan hacer referencia a una visión imperialista de influencia art déco ).
93
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
En la parte habitable se combinan los balcones corridos con miradores-balcón. En ocasiones se mantiene la retícula entre las ventanas en el más puro estilo racionalista.
Para J. González de Durana más desapercibida pasaba aún la modernidad palpable en las estructuras industriales ligadas a las más recientes experiencias que se estaban llevando a cabo a lo largo de toda Europa. Este autor proporciona unas pautas totalmente válidas para resumir en cierta manera los ponnenores y las líneas de comportamiento de la arquitectura posterior a la guerra:
- "Una prolongación del racionalismo fom1almente más genuino, sin complejos ni culpabilidad en mostrarse como tal, y que al cabo de unos años, por presión de los ideólogos de la 'nueva estética' (Giménez Caballero, Víctor D'Ors ... ), termina desapareciendo.
-La aplicación de los hallazgos del racionalismo se recluyó en el interior de programas de viviendas populares, campesinas y marineras de Regiones Devastadas y otras de promoción pública (sindical, municipal...).
-La aparición de un epidémlico pintoresquismo como consecuencia de la búsqueda del 'estilo nacional y popular',[ ... ] unido al resurgimiento de la retórica historicista, que vuelve a echar mano del aparato decorativo y ornamental de estilos antiguos, en especial del que se consideraba español por esencia, el 'escurialense'.
-El abuso de la escala monumental y el exhibicionismo exagerado en edificios institucionales, de factura clasicista y nobles materiales.
-El inicio de la recuperación de la vivienda de calidad por parte de la alta burguesía [ ... )y, de otro lado, en viviendas unifamiliares o de muy baja densidad, de ambientación anglosajona, con las que empieza a dar su magnífica nueva lección Eugenio Aguinaga" 138
•
Durante la primera llegada masiva de emigrantes hacia los años cincuenta del siglo XX ya se comenzaron a palpar las insuficiencias del Plan Comarcal del Gran Bilbao que databa de 1945 a nivel de vivienda, problema que se agrava con la escasez de recursos económicos. Los sucesos caóticos de aquella época colaboraron en la desmembración de la ciudad y la ruptura del crecimiento organizado asentando las primeras bases especulativas que no cesan casi hasta nuestros días, posibilitando en todo momento la suburbiación de la ciudad:
"La urgencia por dotar de viviendas a tantos necesitados dio lugar a la frase 'primero viviendas, después urbanismo' y en realidad se tradujo en 'primero viviendas, después nada' o mejor 'después el caos'. [ ... ] La arquitectura con mayores ambiciones estéticas y conceptuales hubo de esperar a que pasaran estas urgencias, pero sería de la mano del Ayuntamiento de Bilbao y con un Concurso de Viviendas Municipales en San Ignacio-Deusto cuando apareció en l 959. Este concurso, ganado por Rufino Basañez, Javier Larrea y Jesús Argárate, dio lugar a un bloque de reminiscencias lecorbuserianas ['Unité d'habitation' lecorbuseriana pero 'reducida' nos dirá J. A. Sánz Esquide] que abrió la etapa siguiente, los años 60, caracterizada por un vanguardismo neo-racionalista [ya en la próxima década)" 119
.
El urbanismo se extiende operativamente a la comarca, el suburbio y el núcleo urbano. No puede hacerse la ciudad sin un programa, y los 'programas' han de ser nacionales, y tienen que tener 'órganos'. Se impone así el organicismo, con la simbología entre la ciudad y un organismo vivo, estableciendo las consiguientes interrelaciones y procesos de 'zonificación'. Los programas urbanísticos del Gran Bilbao por ejemplos hay que entenderlos en esta época desde el punto de vista comarcal en vez de municipal. Las viviendas sociales para trabajadores se crean con una clara vocación de ideologización, dispersando cualquier foco de aparición de tensiones sociales.
118 Javier González de Durana, "Medio siglo de arquitectura en Euskadi: relámpagos en la oscuridad", en: Elías Mas SetTa, 50 anos de arq11itect11ra en Euskadi, Eusko Jaurlaritza. Hirigintza, Etxebizitza eta lngurugiro Saila/Gobierno vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Vitoria-Gasteiz 1990, págs. 70-71. 119 A. Alvarez de Miranda, op. cit, síp. Por otra parte J. G. de Durana nos recuerda que la corriente plástica renovadora tuvo su iniciación en una vía paralela comenzada en la basílica de Arantzazu en 1955. con el Padre Pablo Lete como inductor y casi único defensor del proyecto de Jorge Oteiza y Francisco Javier Sáenz de Oiza. J. González de Durana remarca los clichés tradicionalistas que aún mantiene esta construcción (en su opinión la relativa modernidad en Euskadi se materializó en el arco, la marquesina y la tribuna del estadio de San Mamés). Después de la experiencia de Arantzazu el mismo Sáenz de Oiza proyectó junto a Jorge Oteiza una capilla para un punto del Camino .de Santiago extremadamente luminosa y cristalina con la utilización de una malla espacial con un procedimiento indudablemente miesiano. Sin embargo, dentro de la arquitectura religiosa coetanea se cita como ejemplo la Iglesia de las Mercedes de Las Arenas, obra de Rafael Garamendi. quien iniciado al parecer en el pintoresquismo de ascendencia británica fue cautivado por el racionalismo hasta situarse en una especie de 'gigantismo sobrio y desnudo' (hasta el punto de que algunos estudiosos han calificado a este templo de Las Arenas como uno de los exponentes más grandilocuentes de la arquitectura tardofaxista al menos en Bizkaia).
94
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Una segunda subfase en este período comienza con un intento de superación de las premisas del régimen hacia 1949 que no se llega a configurar hasta diez años después, debido a presiones en el mundo económico a causa del régimen autárquico que ya no convenía demasiado. En política se produce el resquebrajamiento de la Falange con algunas pautas de cambio y apertura hacia el exterior como fue la inclusión de España en la ONU en 1955. En arquitectura se supone una renovación mediante los viajes de los arquitectos al extranjero, introducción de nuevas revistas con la subsiguiente crítica a la Revista Nacional de Arquitectura, conferencias, conocimiento de otros arquitectos, etc. Se desarrolla un manifiesto para la inclusión de la modernidad en arquitectura, desde el punto de vista disciplinar, sin que ello provoque una asunción de sistemas ideológicos 'no deseados' (pues no se pueden permitir este tipo de 'concesiones'). Esta es la única fonna de hacer frente a nuevas demandas, puesto que lo que no se puede variar es el propio régimen (aunque sí aminorar la influencia de lo que había sido su órgano principal, la Falange). Kenneth Frampton en su lectura que realiza añade también que después, durante los años de 1960 la tradición racionalista se fusionó con el brutalismo heredado de la década anterior, poniendo como ejemplo de ello el Hospital de Cruces de Martín Marcide, o más recientemente algunos intentos calificables como neo-racionalistas; aquí se cita la clínica de Etxebarri realizada por el propio Elías Mas en colaboración con otro arquitecto presente en el panorama vasco, como es Ramón Losada.
El segundo período desde 1959-60 hasta 1975 estuvo regido por la arquitectura internacional como reflejo de la apertura hacia el capitalismo y la libre economía de mercado dada la inoperabilidad y obsolescencia de la economía autárquica propuesta desde el poder. Aún así algunos arquitectos tampoco se contentaron con la sumisión a los postulados internacionales, que los consideraban excesivamente rígidos, por lo que sus reflexiones teóricas se encaminaban hacia un expresionismo contenido, sea por ejemplo el caso de Juan Daniel Fullaondo y la importante influencia que este ejerció en los arquitectos jóvenes como Rufino Basañez o Alvaro Líbano sobre todo desde las memorables páginas de la revista de arquitectura y urbanismo Nueva F arma que dirigió desde Madrid entre 1967 y 197 5.
La crisis del momento no hace desaparecer, sin embargo, la arquitectura funcionalista enmarcada en el estilo internacional 140
. Se abre el debate sobre el internacionalismo liberado de todas las connotaciones ideológicamente dogmáticas. En el grupo 'R' catalán se vislumbra una reivindicación de lo social, lo cual lleva inmediatamente a su disolución en 1958 (surgido en 1951 ). Todas las aproximaciones a la arquitectura moderna se realizan desde puntos de vista individuales, careciendo de un cuerpo teórico definido. La mala asimilación de la arquitectura internacional y los conceptos derivados del 'zoning' y la Carta de Atenas conllevan a la destrucción de núcleos históricos y zonas de costa que comienzan a crecer indiscriminadamente debido al filón turístico incipiente (en Bizkaia obsérvese el caso de Bakio ). Se alza una arquitectura que aprovecha los nuevos materiales y tecnologías del momento (acero laminado, aluminio anodizado y vidrio) al tiempo que presenta una racionalización de espacios y modulación-nuclearización de los enlaces verticales (unificación de huecos de escalera, zonas de servicio ... ). La diafanidad espacial y el cierre con elementos seriados permite confundir los espacios exteriores e interiores. Un horror a la curva y una ubicación formal que in:glican la pérdida de significado e individualidad de la obra y la tendencia hacia un mismo significante 1 1
• España asiste tarde a estos procesos, cuando ya los postulados internacionalistas están superados y existe un intenso debate al respecto promovido por la crisis de los CIAM. Este panorama complejo y confuso se salda con el interés por los aspectos forn1alistas, sin introducirse claramente en la verdadera problemática de los
140 Bruno Zevi hace una labor a ,favor del organicismo, con el que mantendrá una relación de amistad J, Daniel Fullaondo. La arquitectura brutalista se defendía en Ja obra de Le Corbusier (caracterizado por la exhibición honesta de los materiales, la estructura y la forma, Relación de los espacios funcionales y sus interrelaciones). Se deja de lado la geometría y el racionalismo acentuando otros valores como la topografía del terreno. También se intuyen la arquitectura tardoexpresionista que bascula entre el primer Mies y los expresionistas alemanes, y una excrecencia constructivista con referencias a 'de stilj' y las vanguardias soviéticas (parámetros funcionalistas con la inclusión de elementos plasticistas ). 141 El funcionalismo se plantea en la Escuela de Chicago a finales del siglo pasado con Sullivan bajo el postulado "la fonna sigue a la función". El siguiente paso lo encontramos en la Bauhaus con arquitectos como W. Gropius y Mies Van der Rohe (Le Corbusier también es considerado por su aportación de las formas prismáticas cubistas. propuestas para la función) y en los arquitectos integrantes de los grupos C!AM.
95
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
edificios repiten en cierto modo manierismo del En el País Vasco existe una línea renovadora y otra más moderada sustentada por arquitectos corno Aguinaga142
.
Retomando a José Angel Sanz Esquide, los aspectos que se ponen de relieve en esta época son la 'extraversión de la estructura', la eliminación de los pasillos interiores y la aparición de las escaleras exteriores, de alguna manera de lo que en 1966 fue calificado por Ryner Banham como brutalísmo estructuralista o brutalismo en arquitectura. En el edificio del Banco de Vizcaya de la plaza Circular por otra paiie (concurso ganado por I. E. Casanueva y Martín de la Torre en 1961 en colaboración con el arquitecto José Chapa para la ejecución y la realización de la obra entre 1961 y 1965) este autor ve una clara 'filiación miesiana' que se advie1ie en la separación de las estructuras portantes interiores metálicas, aunque recubiertas por las de las ordenanzas de protección contra incendios y el cerramiento exterior en muro cortina que se materializa como una piel externa que enfatiza la estructuración y concentración de la arquitectura. Se admite la importancia del cristal como elemento de cierre. Es también el momento en el que se instalan definitivamente los sistemas de calefacción y aire acondicionado. En el encuentro del edificio con la cota del suelo en cambio se produce una 'reducción miesiana', siendo esta la más que Mies en cambio la resuelve con un
a modo de Este último en la del Museo de Bellas Aiies de Bilbao de Alvaro Líbano y Ricardo Beascoa en 1963 con un abierto que
el núcleo interior acristalado donde se encuentra el hall. Diseño diáfano entre el suelo y el techo acentuado por mamparas flotantes. Esta influencia también rniesiana se acentúa con la estructura metálica el recubrimiento exclusivo de vidrio y metal. J. A. Sánz pone de relieve otro edificio de viviendas de los de Onzoño Germán Alvarez en una manzana del ensanche de Bilbao clara que vincula las ideas de los CIAM,
hacia el neoracionalismo.
Aún así este autor no olvida que si bien en el campo exclusivo de la durante esta década propuestas notables y avances ello no aminoró los efectos del catastrófico planeamiento a nivel urbanístico, pues como Rafael Moneo al final de la década parte del fracaso de la arquitectura moderna residía en el 'entendimiento de la obra de arquitectura no como un proceso de localización en un <<continuo>> sino corno un <<único>> asociable a un individuo':
"Y esto en buena parte el cambio de actitud de de los años sesenta corno L ·architettura della cittá
en la Escuela de de and Contradiction in Architect11re (
consciencia la crisis de Ja de la derivan hacia las formulaciones de los movimientos .,~,,-.,,,,~~
núcleos urbanos con graves deficiencias medioambientales y desprovistos de toda de manzana de más altura y más No se crean tramas
urbanas puesto que se sobreponen unas a otras en el entramado de la ciudad sin ningún tipo de estructuralización. totalmente la ciudad y densifican en exceso, de ser una arquitectura muy pobre y banal a las del mercado. Se movimientos de tierra y se arrasan barrios haciendo los inidentificables dentro de un proceso de destrucción y
ar'1r1rm total de la ciudad.
Este complejo edificado presenta una ruptura hacia las premisas dominantes. con bloques macizos que se rematan en soluciones verticales cxpresionistas como los cuerpos de escaleras completamente Yidriados, Opinamos también que la gran torre que el frente la férrea simetría que impone a todo el edificio hace resurgir cierto de magnificencia y muy carácterísiticos de las obras monumentales, Por otro lado hay proyectos de ikastolas bastante dignos en todo el territorio vasco alrededor de la década de 1960 (cuando estas instituciones de cnseiianza comienzan a surgir). Son que siguen en cierta forma la tradición racionalista de índole funcional. Se subvencionaban los proyectos a través de escote o en cooperativas de padres de alumnos. Los arquitectos comprometidns en ocasiones contribuían a la causa no cobrando los diseños o direcciones de obras. '"' José Angel Sánz Esquide, "60ko Hamarkadako arkitckturn Euskal Hcrrian, Arkilckturn modernoarcn craldakuntza eta krisiaiLa arquitectura de los años 60 en el País Vasco, y de la arquitectura moderna" (material no espccificable),
96
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A VILLA DE BILBAO
Con todo el balance de la arquitectura de los años sesenta aún setenta) no fue tan positiva como se auguraba. J. González de Durana por su parte nos recuerda que durante la década de 1960 se entremezclaron 'racionalistas standard, neoracionalistas (Instituto de Enseñanzas Medias de Txurdinaga), funcionalistas sometidas al estilo internacional, contextualistas acumulando recursos de diversos programas complejos (Campus de Leioa de la Universidad del País Vasco, aunque en opinamos que con postulados cercanos al brutalisrno estructuralista. Destacar las pérgolas de cementos con un tratamiento casi escultórico) o incluso conceptualistas. Aunque en algunos casos las deudas eran demasiado notables, se plasmaba una clara voluntad innovadora y enfocada hacia la experimentación moderna. A la hora de encuadrar la obra de arquitectos de esta generación se habla también de organicismo o expresionismo-organicismo, con una asociación de volúmenes de distintas alturas, tamaños y escalas o elementos que se cruzan a diferentes alturas y direcciones. En respuestas a los edificios en 'bloque', surgen estos elementos maclados e intersectados que enfatizan las escalas. Hay que señalar además un hecho importante que tiene lugar más que nada a partir del ecuador del siglo XX; el denominado segundo período de la industrialización del área de Bilbao y su consiguiente política urbana, que se lleva a cabo durante los años comprendidos entre 1960 y 1975, y que se ve afectado o agravado con un detonante especial que hace estallar a pmiir de los años cincuenta la masiva inmigración y asentamiento de nuevo volumen poblacional, fenómeno este que remite hacia el final de la década de los sesenta pero que se palpan sus efectos secundarios aún tiempo después.
Jon Leonardo Aurtenetxe 144 plasma como hechos más significativos a nivel de política urbana en lo referente al Gran Bilbao, la modificación de la trama urbana que se va paulatinamente divisando a medida que entran en vigor los planes parciales de intervención urbanística, fruto de las continuas revisiones a las cuales se ve sometido el Plan Comarcal de 1945 (redactado en pleno período autárquico). Estas continuas revisiones y adecuaciones llevan implícito evidentemente el problema del incremento demográfico que experimenta la comarca en tomo a estos años. Como consecuencia, los citados planes parciales se llevarán a cabo independientemente, existiendo dobles planteamientos y dilatadas controversias en consecuencia de la incorporación ilegal de ciertos terrenos a la trama urbana y la consiguiente revalorización de estos, calificados en ocasiones como rurales o 'de reserva'. Dentro de todo este 'mare magnurn' donde prima la especulación y la 'quiebra del modelo urbano', se han de citar escuetamente algunos de estos planes que implican directamente a Bilbao:
- Plan parcial de Reforma Interior de Basurto San-Mamés. - Plan Parcial de Reforma Interior de Deusto, Olabeaga y Zorroza. - Plan Parcial de Reforma Interior de Begoña. - Plan Parcial de Ordenación Urbana de la Zona Sur de Bilbao. - Plan Parcial de Ordenación Urbana de Erandio (que entonces se encontraba anexionado a Bilbao).
Todos estos planes quieren responder a diferentes cuestiones que resumimos sintéticamente: - Construcción masiva de vivienda en las zonas que aún es posible edificar, con la intención de
solucionar el problema del alojamiento. - Creación de redes adecuadas de infraestructura que solventen el problema de la congestión.
Jon Leonardo Aurtenetxe observa cómo mediante estos planes parciales se intentan enmarcar proyectos corno la Solución Centro, puente de Olabeaga, Rontegi ... En definitiva, elementos extraños que "van a afectar profundamente a la trama urbana existente y van a desestructurar algunas zonas de gran raigambre de la Villa, como en los casos de la Ciudad Jardín o la salida de la Solución Sur por el barrio de Rekalde [Rekaldeberri] o la calle Sabino Arana [otrora avenida José Antonio Primo de Rivera]". En este sentido "las condiciones para el conflicto urbano están dadas; los graves problemas medioambientales, urbanísticos, unidos a la falta de legitimidad de las instituciones políticas locales serán algunos de los elementos detonantes de las protestas vecinales que con tanta fuerza se producirán durante este período" 145
. Apreciamos, no obstante, ciertos rasgos definitorios del período considerado:
Jon Leonardo Aurtenetxe, "Segunda industrialización. urbanismo y crisis. El Bilbao de los ai\os l 960-80", en; Bilbao, arte e historia, AA.VV., Diputación Foral de Bizkaia, Bilbao l 990, vol. ll, págs. 235-25 l. J-l'i ldem, pág. 238. 11A pesar de las· d[lerentc.s rePisíones a las que se 1'e sometido el Plan Comarcal, este carece de nt!ide::: La racionalidad estrictamente económica prima sobre cualquier otro objetiro [mercado especulativo en torno a la vivienda]; es contemplado únicamente comofóctor de producción, como soporte para la reproducción del capital, [ ... ]la del el punto de l'ista territorial prornca cfüfimcioncs, deseconomías que atentan a la propia s11pe11fre11cia del [Recuérdese además
97
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
- Consolidación definitiva del centro urbano en torno a los distritos de Abando e Indautxu. - Como ya anticipara Ricardo Bastida, frente al centro urbano, existe una notable pérdida de importancia de los centros históricos como el Casco Viejo, Bilbao La Vieja o Begoña, núcleos tradicionales que decrecen y en ocasiones se marginan por problemas afiadidos que i1nunpen acrecentando la marginación y el desasosiego (el caso de Bilbao La Vieja es claro, aunque parece que lentamente se despierta de su letargo con estrategias impulsadas desde diversos sectores). - Por último una exacerbada saturación de los distritos anexos y los barrios periféricos sujetos en ocasiones a una marginación atenuada por constantes operaciones de 'lavado de cara'. Es precisamente el período de 1956 a 1965 coincidente con la masiva urbanización de la periferia, dado el imparable y acelerado crecimiento de viviendas construidas (a veces en condiciones de ínfima calidad). L. Aurtenetxe denomina como la 'explosión del Bilbao de los barrios' este fenómeno que circunda el área submetropolitana de la ciudad, donde básicamente se establecen las clases bajas o medias-bajas que no tienen capacidad de acceder a una vivienda en enclaves más céntricos y ventajosos. Por otra parte la revalorización se hace notar en algunas áreas concretas en el interior de los diferentes distritos, como en los casos del ensanche de Begoña o el Karmelo en Santutxu-Bolueta.
En las técnicas especulativas la estructura urbana tiende a reproducir (e incrementar y hacer más visibles) las desigualdades existentes en el seno de la sociedad. Hay que dar cuenta de que Jos grupos provenientes de extractos sociales más desfavorecidos han tenido que afrontar un coste superior, consecuencia de las reglas que dirigen la especulación, produciendo una revalorización asimétrica o inversamente proporcional respecto a las zonas, digámoslo así, más privilegiadas. Si todo ello se inscribe en un ambiente general de precariedad, escasas condiciones de habitabilidad debido a la ausencia de equipamientos básicos, infraestructuras y demás materias sociales, nos encontramos frente a desigualdades indirectas generadas por la organización (en tanto que desorganización) urbana, añadidas a las ya existentes e impuestas por las condiciones laborales y de mercado.
Este período que viene caracterizado por aspectos como el fracaso de la política urbanística, sometida a los vaivenes que marca la potente política económica ignorando cualquier pauta cívica, en una época en que incluso la legitimación de las instituciones queda en entredicho, bajo la ya tenue preponderancia de una administración pública colapsada y en estado agónico, como corresponde a los últimos años de una situación política próxima a expirar. Después de la autarquía, durante el 'desarrollismo' "ante la inhibición del sistema político, el sistema económico interviene en toda su crudeza, de tal forma que el espacio es considerado únicamente desde la óptica de la producción" 146
. Este autor observa además cómo en un sistema capitalista la producción de espacio sin ningún tipo de control se vuelve en ocasiones contra sí misma, siendo esto lo que sucede en el final de la década de los sesenta y principios de los setenta del siglo XX con los colapsos derivados de la nefasta planificación urbana y unos sistemas territoriales totalmente caóticos en Bilbao. La creación por doquier de redes de infraestructuras en esta época contribuye además a la seria desestabilización de la trama urbana, cuyas consecuencias aún se perciben en la actualidad.
Las viviendas que surgen en esta época, a pesar de estar calificadas en la legislación vigente bajo la denominación de "Viviendas de Protección Oficial", no cubren el déficit existente, a lo que hay que añadir el gran número de viviendas de esta índole que se encuentran vacías debido a la nefasta distribución y adjudicación de este tipo de viviendas. Con arreglo a estas contribuciones, Jon L. Aurtenetxe refleja la correspondencia que entrevé al encontrarse en íntima relación la posición social de los individuos o grupos y sectores sociales con los lugares de residencia, "de tal forma que las pautas de localización residencial adoptan la fonna de círculos concéntricos a partir del centro urbano" 147
(fenómeno que parece extenderse también a otras regiones y ciudades de cierta densidad). Estos
que los problemas que las comunidades de vecinos planteaban una y otra vez por la cercanía de la autovía a las casas (Solución-Centro. Solución-Sur). la desmembración de los barrios afectados. y problemas de estética así como polución o contaminación acústica], constit11yc11 ejemplos mós que significativos de la pérdida de visión de la ciudad como espacio social [de componente público]". !dem, pág. 241. 146 !dem, pág. 250. 147 !dem, pág. 251.
98
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
términos evidentemente se diluyen al hablar de enclaves de gran densidad como Santutxu, Rekaldeberri o Deusto donde no se puede partir de ninguna premisa de homogeneidad, puesto que a pesar de las escasas distancias físicas que a nivel del tetTeno existen, cohabita en ese reducido espacio donde se erigen los barrios un gran potencial de diferenciación social, debido a la instauración de una serie de vecindarios muy diversos concentrados todos ellos en una misma zona, hecho que responde a la participación de los promotores inmobiliarios en su afán de explotar hasta el último metro cuadrado existente en estas áreas donde reina la especulación. La fuerte densidad ayuda por otra parte a que estas cosas sucedan, pues no podemos olvidar que sin ir más lejos el barrio de Santutxu, ha sido considerado como el entorno que más habitantes soportaba por metro cuadrado en todo el territorio del Estado español.
El arquitecto y catedrático de urbanismo Xabier Unzummzaga Goikoetxea se refiere también a la década de 1960 en términos no muy halagüeños referenciando que en todas las ciudades donde ha existido un intenso proceso industrial se desaiTOllaron incontroladamente periferias de residencia dispersa desconectadas tanto fom1al como espacialmente con los centros urbanos y sometidas a grandes deficiencias a nivel de equipamientos e infraestrncturas. Lo más significativamente grave es que al inicio del siglo XXI, el problema del nefasto urbanismo que se genera en ese período tan negativo, continúa en buena medida siendo un gran lastre que se ha de resolver 'en claves de futuro' enmarcadas en esas operaciones de rehabilitación y regeneración urbana. Operaciones de recuperación y regeneración que veíamos por ejemplo en casos de ciudades de alguna entidad como Barcelona para retejer el entramado urbano, lo cual se procurará también, como veremos, en Bilbao a pesar de que en estos casos influyen siempre otras políticas de cara a la consecución y consiguiente promoción de una renovada imagen de la ciudad -hechos que después nuevamente habrá que referenciarlos-. En estas cuestiones inciden también autores citados como L. Aurtenetxe, aunque en este caso Unzurrunzaga pone mayor empeño en la sugerencia urbana.
En otro sentido, volviendo nuevamente a Elías Mas, este autor cita al también arquitecto bilbaíno Juan Daniel Fullaondo como el profesional "más vitalmente creativo, más vitalmente culto del panorama vizcaíno -y nos atreveríamos a extender la afirmación al panorama vasco- de aquellos años que abarcan mediados los 60 hasta mediados de los años 70" 148
. Se destaca el carácter orientador y singular de la obra de este arquitecto, didáctica y crítica a su vez, teórica más que construida.
Se señala también como hito importante la creación de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián (ETSA-SS), en un principio como apéndice de la Escuela análoga de Barcelona, pero que nace en un momento en el cual convergen varias circunstancias como el inminente cambio político y funcionarial, la sucesiva construcción de nuevos equipamientos, así como la aparición de revistas de arquitectura en la recién formada Comunidad Autónoma, la reedición de los premios de arquitectura (concretamente el Bizkaia que sustituye al antiguo Pedro Asúa). Estos y otros acontecimientos han hecho del presente período 'uno de los más ricos', en producción arquitectónica de Euskal Herria. En este sentido se refiere E. Mas "a una generación de arquitectos que, sin excesiva obra realizada[ ... ] asumen la labor oscura pero de decisiva importancia, de estructurar, desde las nacientes Instituciones de Euskadi, la formulación de una nueva 'Praxis' urbanística. [En este contexto incluiríamos a Juan Daniel Fullaondo ]" 149
.
Por lo tanto, en los años venideros será el 'dominio de las personalidades' y la proliferación del organicismo mezclado con un expresionismo o 'racionalismo-expresionista' la tónica general que mayormente guiará el proceso constructivo 150
. Elías Mas extrapola sus tesis en referencia a los movimientos arquitectónicos de esta época a nivel mundial, diferenciando dos planos significativos; por un lado perdurando un plano dominante ideológico y otro plano de una clara componente pragmática.
148 Elias Mas Serra, "50 años de arquitectura en Euskadi", en: 50 aiios de arq11itect11ra ... , op. cit., pág. 9. 149 !dem, pág. 11. 1511 Junto a esto una versión más amplia y extensa del neo-racionalismo ha tenido su impacto en la Europa continental: en Alemania por ejemplo (Ungers, Kleihues), o también 'La escuela de Madrid' que nuevamente recuerda Elias Mas (con notables integrantes como Alejandro de la Sota, Luis Moneo, al igual que mcís recientemente Campo Bacza o Manuel de las Casas).
99
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Entre tanto el estilo Internacional se dice que no sobrepasó el 'enfoque reductivo' con alguna cierta aspiración de universalidad; como una 'modalidad cubista' de la arquitectura que se había extendido en el mundo desarrollado desde la Segunda Guetrn Mundial 151
. Otras propuestas de nuevo cm1o como los brutalismos estructuralistas y los deconstructivismos son producto para Elias Mas de la crítica a los CIAM de antaño, el agotamiento de estos junto a una serie de circunstancias económicas, sociales, culturales o políticas cambiantes hacia la década de 1960, "cuyo resultado final fue el desmontaje fonnal y el ocaso ideológico del Movimiento Moderno" 152 (poco después termina definitivamente la modernidad ante una inminente inupción de las actitudes revisionistas). Aún así, tarda en disiparse la sombra de figuras como Le Corbnsier o Mies Van der Rohe, como ejemplificación de "dos líneas de actuación que pueden representar el hilo conductor de las actitudes posteriores que emergen en el cuarto final del siglo: la aproximación a lo vernáculo [y con ello la arquitectura popular] y la valoración paradigmática de la técnica respectivamente" 153
. No olvidemos que Leonardo Benévolo señalaba lo siguiente al borde de esos años sesenta:
"Continuar hablando de arquiteetura moderna hoy día pareee casi una ostentación, o una patética nostalgia de las fónnulas de los años veinte, inexorablemente superadas por los desarrollos sueesivos; los maestros del movimiento moderno -Le Corbusier, Gropius, Mies, Aalto- son, en general, escrupulosamente reexaminados, universalmente admirados, pero reducidos a representar otros tantos casos personales y a los que nadie pide ya orientaeiones concreías" 154 (formulaciones que denotan ya una clara actitud postmoderna).
A partir de la fecha señalada de 1975 para Gorka Pérez de la Peña se evidencian contrastes entre arquitecturas públicas y privadas, de modo que mientras que las primeras consienten un mayor margen al diseño las segundas continúan sujetas a postulados comerciales que anulan o reducen al mínimo la reflexión compositiva y estilística arquitectónica, en un momento además de cierta confusión tras el abandono o superación de las teorías del movimiento internacional. Se expresa así francamente bien la nefasta incidencia en Bilbao de la 'arquitectura de la especulación' que aún perdura en la época del 'desarrollismo decadente'. La asunción de los patrones comerciales ata el proceso creativo en arquitectura, que queda relegado a las construcciones públicas e institucionales con un mayor trecho para la experimentación (con interesantes manifestaciones en palacios de justicia, viviendas públicas, museos, escuelas, hospitales, arquitectura cuartel aria, etc.).
Enmarca los inmediatamente siguientes años setenta J. G. de Durana en una fase final del desarrollismo, donde la tonalidad constructiva general se inscribe en la omnipotencia de los promotores y constructores que tienden a concebir la ciudad de espaldas al entorno circundante, fuera de toda 'escala humana'. El lenguaje 'impersonalmente mercantilizado' reina en la mayoría de las promociones de nuevas viviendas sin ningún interés formal resueltas a contrapasa y en aras de la especulación, la cual ve que se le están escapando los años más fructíferos (muchos arquitectos para ganarse su sustento se vieron obligados a participar en estos descalabros urbanísticos). "Coincide este momento[ ... ] con el máximo distancimiento entre el arquitecto y la sociedad en cuyo favor supuestamente trabaja: al profesional se le atribuyen responsabilidades que no le competen exclusivamente y la arquitectura [ ... ] pasa a ser un paisaje
. ,,¡ '5 enemigo - .
'"Tesis defendidas también por autores como Kenneth Frampton, sobre el cual volveremos en breve. E. Mas, op. cit., pág. 16 Ibídem. "Alvar Aalto supone el límite y cúspide de la revolución de la arquitectura nórdica, desde los primeros pasos del
nacionalismo romántico de Saarinen en Finlandia o de Asplwzd en Suecia hasta la concepción orgállico-expresionista que ha caracterizado a su arquitectura v a la de un fi1erte conjunto de arquitec/os nórdicos y especialmente .fineses en los últimos tiempos. Definida en el sentido de que '. .. continuó la esencial tradición nórdica de fi1sionar lo vernáculo con lo clásico .. 10 idiosioncrático con lo normativo ..... ' [Kenneth Frampton], constituye, en definitiva, otro de los hilos conductores a la arquitectura más reciente. dentro del marasmo que ha supuesto la crisis cultural que seiialábamos en apartados anteriores" !bíd Otras propuestas como las de F. LL. Wright, "-en lo que a orden más social hace referencia-· 1'erían, asimismo, su eclipse en una suerte de arquitectura más próxima a la ciencia
. Idem, pág. 17. Leonardo Benévolo, Introducción a la arquitectura, Blume, Madrid 1979 (edición en castellano), s/p.
111 Javier González de Durana, "Medio siglo de arquitectura en Euskadi: relámpagos en la oscuridad", en: E lías Mas Serra, 50 anos de arquitectura en Euskadi, Eusko Jaurlaritza. Hirigintza, Etxebizitza eta lngurugiro SailaiGobierno vasco. Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, Vitoria-Gasteiz 1990, pág. 78. "Por otra parte, las corrientes brilánicas de aplicación de los recursos tecnológicos para lograr con ellos tanto una iconogra}Ta como una espacialidad derivadas de lo manifiestamente ingenieril no encuentra
100
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
....
(1
o
Fig.11.1
-., r··············~ . . ' , . . . . . . .... . : : : . . . . . . . .. . .
Plano en relieve del Bilbao fundacional, entre 1375 y 1442. El trazo de mar del Arenal llegaba hasta el Portal de Zamudio y como hitos urbanisticos importantes se divisan el templo de Santiago Apóstol, las murallas, las casas-torres en las zonas de muralla y el puente salvaguardado por el Alcázar de Bilbao. Fuera del límite urbano medieval quedan los arrabales y las ermitas. El plano de escayola ubicado en el bilbaíno restaurante Mandoya (Casco Viejo) fue restaurado tras las inundaciones del año 1983.
Figs.11.2-3 Planta de la catedral de Bilbao y dibujo de la planta (trazo rojo) sobre el plano de la catedral de Amiens para la comparación de las escalas. El claustro define un espacio privado y el pórtico casi triangular constituía uno de los pocos espacios públicos de la villa tras su construcción.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Fig.11.4 Conexión del casco antiguo de Bilbao con el nuevo ensanche entre el Arenal y Abando.
Fig.11.5
-v~ v. ¡:l ~"'l 4.1 ...
Mtt:Dl.\CIONr.g OC 1.4 YIU.A -..... ... ,
/:. ~ ~..J-1: ..
l:í -• 1 • •• ,. . . # ,. .~ "
I L •
/ ~ , ,
...
'•
Fig.11.6
Fig.11.8 El proyecto de ensanche del ingeniero Amado de Lázaro respondía a criterios racionales en cuanto a la disposición de las calles y la ordenación de las manzanas, en lo referente a la integración de la trama urbana con la red de comunicaciones preexistente. '
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
.... , •
...
Fig.11.7
• •
. . . . . -· -~
•
'/, --
Jfü~ !P1Ll\lirll~ IDlli. IBil!W3Cl~ ,.., O 1u ..... ,,. O(tonu••a. • 'fr'""ª
.... M IDlllClllllUl-TIB-lll'lmlUl:fllWAlllANlllll!I
o
Proyecto de ensanche de Bilbao (1876}.
Fig.11.8
Fig.11.7
Fig.11.9 Reloj público junto al edificio de la Diputación (final siglo XIX, inicio s. XX).
.;:__,, ...... ..Figs.11.10-11 Paulatina ocupación del ensanche a lo largo
- .::,_ de la primera mitad del siglo XX (fotografías - - Ayuntamiento de Bilbao. Departamento de
_::.:-_ Urbanismo).
Fig.11.8
"Proyecto de Ensanche de la Villa de Bilbao", según idea de los ingenieros Pablo Alzola y Ernesto Hoffmeyer, y el arquitecto Severino Achúcarro, Bilbao 1876. E; 1 :1.000, tinta y color sobre papel vegetal, Ayuntamiento de Bilbao, Archivo de Urbanismo. Con el plan de ejecución del ensanche de cara a la consolidación urbana de una nueva ciudad, Bilbao sufrió la gran transformación desde el papel de ciudad mercantil hacia las funciones propias de un centro fabril y financiero de primer orden en el que la Ría establecía el límite entre el casco antiguo y el nuevo ensanche en Abando, si bien se procuró que la calle Correo (arteria financiera del Bilbao histórico), tuviera cierta continuidad simbólica o prolongación con el eje de la Gran Vía.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Fig.11.12
Fig.11.13
Figs.11.12-13 Puente del Ayuntamiento y estructura de la misma época, similar al Ple. de Oeusto.
Figs.11.14-15
Figs.11.14-15 Durante el siglo XX se configura la ciudad de Bilbao en torno a las conexiones de la ciudad histórica con el ensanche mediante los puentes (algunos levadizos para facilitar el tránsito marítimo) y las infraestructuras industriales que se asientan en las riberas de la Ría.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Figs.11.16-17 Fig.11.16 En la zona del Ayuntamiento de Bilbao se instalan los elementos industriales asociados al transporte marítimo, durante el último tercio del siglo XIX.
Fig.11.17 La Plaza Nueva de Bilbao con el quisko y la iluminación modernista, hacia las décadas de 1910 y 1920 en las instantáneas fotográficas de la época. Fotografías Ayuntamiento de Bilbao, Departamento de Urbanismo.
Fig.11.18 La ribera fluvial en la zona de Deusto se va consolidando como eje de tránsito marítimo, con los puentes levadizos y edificios emblemáticos como el asentamiento de la Universidad de la Compañía de Jesus en el la ultima década del siglo XIX. El edificio principal de la Universidad de Deusto corresponde al proyecto del arquitecto Francisco de Cubas.
Fig.11.19 Puente Transbordador ('Puente de Vizcaya') de Portugalete, A. de Palacio, inicio de la década de 1890. El Consejo de Patrimonio Histórico ha escogido recientemente esta infraestructura industrial para ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2005.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Fig.11.20 Club Náutico de San Sebastián, arquitecto Manuel Aizpurua, 1928. Dibujo cortesía del profesor Mikel Garata .
Figs.11.21-22-23 Ftg.11.21 Escuelas de Bril'las. Fachada posterior a modo de amplio ventanal conido (dibujos elaboración propia).
Fig.11.22 Escuelas Brfñas. Ejemplo de arquitectura racionalista del arquitecto Pedro lspizua, 1933.
Fig.11.23 Fachada principal y enfatii;ación de la torre monumental en las Escuelas de Briñas.
Fig.11.24 Estación de Abando, estructura y vidriera.
• , ~~·=~ Figs.11.25-26-27-28
Figs. 11.25-26-27 -28
.fl.!.1,j-,f
,(p "'' t:J1i<,_1
Fuente modernista en el parque del Ensanche, 16 de marzo de 1914 (firma: el Arquitecto Jefe de Construcciones Civiles). Planta intermedia, planta superior, de1alles y desagüe.
Fig.11.29 Entrada a la estación de RENFE en Bilbao desde el puente de Cantalojas.
Fig.11.31 Estación de las Encartaciones, Bilbao. Edificio del arquitecto Severino Achúcarro según postulados modernistas (final siglo XIX).
Figs.11.29-30
Figs.11.31-32
Fig.11.30 Llegada a la estación de RENFE en Barcelona desde el puente de Calatrava.
Fig.11.32 Estación de Abando de los Ferrocarriles del Norte, RENFE, Bilbao (cyanotipo).
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
'I
Figs.11.35-36 Dibujos originales para lémparas de iluminación de finales del siglo XIX y modelos de farol artlstico sobre diversos brazos de fundición característicos.
Figs.11.33-34
=-=-l ...
Figs.11.33-34 Hipogrifos sobre los fustes de las farolas junto al edificio de la Diputación en Bilbao, de cuyo pico cualgan las lamparas. Su leyenda tiene que ver con el mítico personaje nobiliario 'Jaun Zuria', como señor protector de las gentes de la Anteiglesia de Abando.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Fig.11.37 'El Gallo', Galdakao (1830). Este monumento alude al pago del fielato por la utilización de la vla de tránsito, que comenzaba al amanecer con el canto del gallo.
Fíg.11.38 Monumento al Sagrado Corazón de Jesús (década de 1920).
Fig.11.39
• Monumento en honor a Doña Casilda de lturrizar (1906).Dibujo elaboración propia.
Fig.11.42 -
"3'
1
1
1
i
Fíg.11.39 Fig.11.40 Fig.11.41
' ..
D r =~~>O ~Ni?!'
---'00LUC10N -[)------~- f4"--00LVCION·C----./-
Fig.11.40 Mariano Benlliure, estatua de D. Diego López de Haro (fotografía y cyanotipo negativo).
Fig. ll.42
Fig.11.41 Busto-monumento en honor al Dr. Fleming.
Bocetos para los pedestales del rnonumetno a Don Diego López de Haro. "Soluciones de pedestal para la estatua de Don Diego López de Haro" (leyenda). Escala: 1150 (Bilbao, enero 1939 [¿?],sello de la Dirección de Arquitectura y rúbrica del Arquitecto Jefe). Ayuntamiento de Bilbao. Dpto. Urbanismo.
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
En los proxunos años ochenta que este autor califica como de 'encrucijada' siguen vigentes las tendencias neoracionalistas provenientes de las décadas anteriores, teniendo en cuenta sobre todo que a nuestras latitudes llegan las corrientes del exterior con diez años de retraso. No obstante, crecen los encargos por paiie de las comunidades autonómicas y se amplían las escuelas de arquitectura a muchos territorios. En este sentido las primeras reacciones un tanto anti-funcionalistas procedían, como adelantaba J. A. Sanz Esquide, de personalidades como Venturi, Rossi o Portoghesi, y empiezan a repercutir en el País vasco hacia la segunda mitad de la década de 1980 (se cita como ejemplo relevante la Facultad de Bellas A1ies de la UPV/EHU en el Campus de Leioa).
En el panorama internacional, personalidades como Michael Graves, James Stirling, o Hans Hollein desde concepciones fundamentadas en postulados neo-racionalistas, neo-brntalistas ... , han incorporado así su obra a la propuesta postmodema, quedando en otro plano diferenciado "el concepto-interpretación de una arquitectura moderna e identidad cultural 'versus' regionalismo crítico [que] puede suponer[ ... ] un intento de explicar la propuesta de otras arquitecturas que se niegan a abandonar 'los aspectos [ ... ] progresistas del legado de la arquitectura moderna' [Kenneth Frampton]" 156
.
En un sentido análogo Elías Mas considera que nuestra arquitectura de Euskal Herria del último tramo del siglo XX ha presentado en alguno de sus momentos históricos componentes con una posible categoría regionalista. La reinterpretación de lo vernáculo junto al valor del lugar (la 'forma del lugar') o un cierto 'consenso anticentrista' son aspectos que afluyen desde algunos de los episodios recientes y singulares de aquella arquitectura regionalista o vernácula. A este respecto el ya citado Kenneth Frampton hace las siguientes afirmaciones que recogemos:
"Como ya se ha dicho en alguna ocasión, a menudo ocurre que el regionalismo es un arma de doble filo. Por una parte, se opone a la hegemonía del poder central, pero por otra, puede ser explotado como una táctica demagógica para aplacar los intereses reaccionarios endógenos. Así pues, aunque puede servir como impulso resistente y sensible, también puede. a veces, caer en mero provincialismo [recordemos el regionalismo neovasco de principios del siglo XX, bajo las premisas de Rucabado y compañía]. Y, lo que es más desconcertante aún, el regionalismo puede presentar todas estas manifestaciones a la vez, con el resultado de que una determinada fuerza cultural se ve contrarrestada por una debilidad idiosincrática, o bien, resulta simplemente que no logra establecerse ninguna 'escuela' identificable como tal, como ha sido el caso generalmente en el País vasco. [sic] En este sentido, hay que decir que una provincia puede ser más susceptible a una moda que la capital. Y efectivamente, como se verá en este repaso, los últimos cincuenta años en la historia de la Arquitectura Vasca se han visto sujetos precisamente a este tipo de oscilaciones; lo cual no debe sorprendernos, ya que una región puede resultar tan variopinta y compleja como el continente del cual forma parte" 157
.
Por último, Kenneth Frampton evalúa la arquitectura vasca de los años ochenta advirtiendo una presencia aún subyacente de la metodología del racionalismo, no sin dirigir el foco de atención a una especie de nuevo eclecticismo sobre todo en lo que se refiere a la edificación de vivienda. No obstante, como una excepción resistente a esa denominada 'nueva ola' de eclecticismo se señala al arquitecto Fernando Olabarria, en muchas de las obras realizadas sobre todo en Bilbao en alguna ocasión con la colaboración de Juan Ramón Villanueva. En definitiva, tras un dilatado tira y aflója que ha perdurado
muchos seguidores en el País vasco. Tan sólo, en un plano de seguimiento a James Stirling, se puede seilalar [el caso de] Carlos Lázaro''. !dem, pág. 79 156 Elias Mas Serra, op. cit., pág. 21. Esto se explicitaría para este autor en ténninos de una arquitectura ajustada al paisaje urbano y rural de la perspectiva región. "En tanto que la arquitectura post-moderna respondería a un i11te1110 esce11ográjico de reproducir aquí o allá toda propuesta susceptible de 'novelar' una imagen 'evasora' de la realidad circundante, el regionalismo crítico basaría sus edificios 'en la configuración de una topografla del lugar' [kenneth Frampton]. Frente a la visualización y el valor gráfico de la primera, opone, fa segunda, lo táctil)' lo tectónico''. Jbíd. Por otra parte, "el análisis de la producción arquitectónica en el período de la autarquía nos ha permitido encontramos con arquitectos de posteriores trayectorias más que dudosas y que, sin embargo, presentan 1111os expedientes de incuestionable valor en [ ... ] los momentos tempranos. La importante obra de Germán Aguirre -arquitecto municipal de Bilbao- solo o en colaboración, en la posguerra, es una referencia de los expuesto. El matadero de Bilbao, el Mercado del ensanche, el edificio de Oficinas en la calle Buenos Aires o el cine Abando, todo ello en Bilbao, y su participación en los barrios de S. Ignacio y Torremadariaga, igualmente en Bilbao, son un buen ejemplo de la irregular pero, a la )'e=. significa/ira aportación de este arquitecto''. !dem, pág. 22. 15
' Kenneth Frampton, "On Busque architecture" ('la arquitectura vasca: algunas reflexiones'. Traducción: M. Dean Johnson), en: Elías Mas Serra, op. cit., págs. 31-35.
101
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
durante medio siglo, una tardía tradición racionalista moderna comenzaría a surgir para este en el panorama constructivo del País Vasco, recuperando nuevamente viejas pautas provenientes del racionalismo de la postguerra como el ladrillo caravista, pero quizás con otras connotaciones y desde concepciones renovadas:
"Visto desde fuera, uno no puede sino pensar que esta con-iente diversa pero estricta en la actual eultura vasca del ladrillo es críticamente regionalista [ténninos resaltados por el autor] en el mejor sentido, ya que en su profundo respeto por lo topográfico, no depende exelusivamente de la calidad del material o de las evocaciones idiosincráticas de la fonna clásica o autóctona, sino de la transformación del lugar al más alto nivel" 158
.
Teniendo en cuenta lo que hemos mencionado hasta ahora en este apartado, como conclusión más destacada podemos entresacar enlazándolo a estos últimos párrafos, primeramente el cambio de los eclecticismos y revivalismos hacia el racionalismo, lo cual nos aproxima a la arquitectura de índole industrial que retomaremos en el siguiente apartado y a las diferencias que caracterizan la imagen que ha perdurado respecto a Bilbao. Son estos unos acontecimientos y fenómenos netamente urbanos que dibujan el contorno de un contexto detenninado en el paisaje de la ciudad, uniendo lo económico con lo arquitectónico y los elementos simbólicos como los edificios emblemáticos o el mobiliario que seguidamente trataremos de manera más específica, junto con la tradición que en Bilbao se ha perfilado respecto a la escultura pública. No ol¡stante, traemos a colación unas palabras del propio Elías Mas que se acercan al objetivo de este nuestro estudio cuando refleja que: "queda, por fin, el contexto sutil del mobiliario urbano. [ ... ] En este terreno algunas artes contiguas han proporcionado excelentes trabajos cuya integraciónfimcional y formal en la Arquitectura es ejemplar [y ejemplificante ]" 159
.
II.2.1.1.- El mobiliario urbano
A lo largo de estas líneas hemos ido viendo la expansión de Bilbao hacia su ensanche configurado como elemento estructurante para nueva ciudad, a partir del 'primer ensanche' entre 1873 y 1926, que es cuando se edifica la mayor parte del mismo, al cual le sigue posteriormente el 'segundo ensanche' y desde 1950 la intensa y constante ocupación del suelo dentro de una dinámica imparable que llega hasta los finales del desmTollismo en el último cuarto del siglo veinte, período de tiempo en el cual se consolidan las periferias y el ámbito metropolitano de Bilbao modelado por la industria en tomo a un elemento natural paisajístico de extraordinaria importancia urbana como es el estuario del IbaizabalNervión -que culmina en el puerto tan relevante para Bilbao a lo largo de su historia-, en las orillas del cual se asientan tanto los densos núcleos industriales abigarrados ('margen izquierda') como las áreas más caracterizadas por la residencia de prestigio ('margen derecha').
Observábamos anteriormente algunas especificaciones acerca de la importancia estimable de la traza urbana, que hila lugares específicos y elementos específicos, a medida que se configuran los espacios urbanos de la ciudad como espacios significados por medio de construcciones y monumentos, que en enclaves detenninados rodean espacios de uso público para el encuentro y especialmente para actividades cotidianas como el mercado, tejiendo así relaciones a nivel social y ciudadano. En Bilbao estas circunstancias se hacen notar en las zonas donde se va consolidando el ensanche; los jardines de Albia, la zona de Indautxu, el parque y otras plazas comprendidas entre el primer y segundo ensanche. Esto enlaza también con la idea de que en los ensanches se proyectaban en general, como ya adelantábamos, grandes plazas como escenarios públicos, aunque bien es cierto que en Bilbao, veíamos cómo algunas de estas iniciativas quedaban prácticamente anuladas o minimizadas ante otras motivaciones -sobre todo económicas- de mayor peso específico para los promotores de los eventos ensanchistas.
Idem, pág. 35. 159 Jde111 .. pág. 23 (el subrayado es nuestro).
102
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Recordando cómo la ciudad da el salto a los ensanches, vemos así mismo que la concepción de ciudad avanza y las calles y espacios urbanos comienzan a poblarse de monumentos no constmctivos (esculturas), haciendo aparición también esos primeros elementos específicos que decíamos, objetos de mobiliario urbano que vienen a completar funciones y mejoras nuevas que pretende ofrecer .la ciudad ante las crecientes necesidades. Sobresalen toda clase de elementos clasificables como 'objetos urbanos' sean estos quioscos (constmcciones que sería discutible contemplarlos como arquitectura o como mobiliario, en todo caso 'microarquitectura', en alguna medida al margen de la corporeidad construida de la ciudad), también 'aterpes' 160
, lámparas, papeleras y otros elementos; y junto con todo ello la escultura y el monumento decimonónico, que será tema a comentar en el siguiente subapartado. Consecuentes primeramente con los diseños de la época de los cuales deriva el mobiliario y adecuándose a estilos artísticos en vigor, evolucionará más tardíamente con la llegada de las vanguardias y la confluencia con procesos de constmcción seriada y mecánica en relación también con el auge del diseño industrial y los nuevos materiales más resistentes y manejables.
No obstante, el mobiliario urbano que a consecuencia sobre todo del ensanche y el establecimiento de las redes de alumbrado público aparece inicialmente en Bilbao se asocia con materiales de fo1ja y fundición derivados en ocasiones de la industria local (figs.II.33-34), hecho que se percibe además, como veremos también más adelante, por ejemplo en el caso de la empresa "Aurrerá" afincada en Bilbao, que desde sus inicios se ha dedicado a la fundición de hierro, acero y metales y su mecanización: tuberías de hierro colado para aguas, vapor o gas, aparatos para saneamientos, retretes, sifones, urinarios,... y especialmente mobiliario urbano 161
. Hemos visto que es en el entorno de la mitad del siglo XIX cuando se comienzan a buscar soluciones para los problemas de salubridad e higiene en las ciudades industriales. En 1867 con la Teoría General de la Urbanización y la aplicación de los principios doctrinales descritos a la refonna y ensanche de Barcelona de Ildefonso Cerda, no sólo se plantea un modelo isótropo de desarrollo y crecimiento de la ciudad, sino también la base para la planificación del subsuelo como nos lo recuerdan Ramón Losada y Eduardo Rojí. Surgen así un número importante de conducciones de electricidad, gas, agua potable y albañales y junto a ello aparece la necesidad de coordinar los servicios urbanos e infraestmcturas. En Bilbao entre 1879 y 1886 el ingeniero del ensanche E. Hoffmeyer genera los sistemas de redes bien definidas de abastecimiento y almacenamiento de aguas. No son menos apreciables tampoco las contribuciones técnicas de P. Alzola, otro de los ingenieros del ensanche, o aportaciones políticas e ideológicas como las propuestas de traída de aguas y colectores de saneamiento de F. Moyua162
. Las nuevas redes urbanas de instalaciones nacen al abrigo de la industria como consecuencia de la aplicación de determinados avances que revierten en el espacio urbano. Esto supone una profunda transfonnación en las ciudades tanto en su fonna de crecimiento como en la gestión del espacio. Se crean los territorios dominados por el grafo o esquema de red de servicios como elementos principales de ordenación de la ciudad ('urbanismo de las redes'), redes quasi-invisibles, subterráneas e incluso aéreas, y que algunas de ellas fonnan puntos nodales en el espacio urbano de la ciudad, como veremos después, cuando asoman rítmicamente en los puntos donde los elementos de mobiliario urbano asociados a esas redes se instalan para el cumplimiento de un uso funcional.
Es peculiar el desarrollo histórico que en este sentido ha tenido por ejemplo la iluminación en Bilbao, ya que hasta prácticamente el siglo XVIII no existe ninguna iniciativa clara por parte del municipio para el establecimiento de alumbrado público en la ciudad 163
. En 1721 se contrata a dos individuos de la villa para el cuidado, mantenimiento y reparación de unos faroles de hojalata y cristal que se distribuyeron
1·'º Voz euskérica que alude a toda una serie de objetos o construcciones que sirven para guarecerse o protegerse de las inclemencias climáticas, como marquesinas, pérgolas, umbráculos, etc. 161 En época más reciente, desde 1983 se abandona la fabricación de radiadores, calderas y tubos centrando su producción en accesorios hidráulicos y mobiliario urbano. · 162 "l\lfás próxi111as a nuestros días aparecerán las redes semafóricas o reguladoras de 1ráfico, ligadas al alu111hrado público. y mucho más recientemente. los tra::ados defihra óptica, la red de gas natural y los nuevos colectores e interceptores de saneamiento a lo largo de la Ría". R. Losada, E. Rojí: "La ingeniería urbana y la planificación del subsuelo", Bílbao, n." 126, marzo de 1999, pág. 12. 163 Con anterioridad al parecer no existía ningún tipo de alumbrado público, pues en las ordenanzas de 1593 se prohibía la circulación nocturna por las calles de Bilbao con antorchas o teas prendidas para evitar incendios. En 1641 existe constancia de que cuatro personas circulaban de noche por la ciudad portando cada uno un farol-linterna de hojalata por si sucedía algún percance.
103
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
por y cantones de Bilbao, colgados de unos hierros anclados en las paredes. Estos primitivos faroles arrendados generalmente se encontraban ubicados al lado de ventanas o balcones, para que pudieran ser encendidos por los vecinos. En 1780 se consideró ya la reforma del alumbrado, pues las lámparas quedaban muy alejadas entre sí a pesar de la existencia de más de un centenar de piezas. El responsable de esta reforma fue el capitular Joseph Ibáñez de Rentería que consideró elevar en otros cien más el número de faroles con una distancia de 30 pasos entre uno y otro. Propuesta que, una vez más, aunque las cuestiones de mobiliario no exigiesen tanto presupuesto con arreglo a las arcas públicas tampoco se llevó a cabo, al igual que los grandes proyectos de ensanche y expansión de la villa que hemos visto a lo largo de este capítulo 164
. Sin embargo, en 1783 sí llegaría la reforma con nuevas farolas alimentadas por aceite, por lo que se puso a seis personas a su cuidado y conservación, nombrándose la primera 'comisión de alumbrado', fonnada por otros dos capitulares.
Comenzado ya el siglo XIX, en 1800, se instalan los primeros faroles del Arenal165. Eran estos faroles de
'reverbero' que funcionaban con combustible de aceite, iluminación que hacia 1840 se extendió con otras cien unidades por las calles de Bilbao. Estos serían los últimos faroles de este modelo, pues en la misma década de 1840 se impondría el nuevo alumbrado a gas. Sistema que, además, despertaría un gran interés por el célebre Pall Mal! de Londres, instalado poco tiempo después también en París y Barcelona. Por lo tanto, no es de extrafi.ar que la primera propuesta para la gasificación del alumbrado en Bilbao se estudiara en 1844, precisamente a cargo del ingeniero Juan Bautista Stears de la sociedad inglesa "Compagnie General Provinciale du Gaz". Se convocó un concurso para la iluminación en 1845 del cual resultó ganador Mr. Esprit Luis Laty de Bayona, que al año siguiente constituyó la "Societé pour léclairage au gaz de la Ville de Bilbao", eso sí, domiciliada en Lyon 166
. Se inauguró así en 1847 la red de alumbrado a gas de Bilbao (con 245 lámparas) proporcionando a la ciudad un nuevo paisaje urbano nocturno que jamás había presentado.
Ya en 1880, época en que Edison descubrió la lámpara incandescente, se realizó en Bilbao una experiencia con la luz eléctrica167
. El profesor de física del Instituto D. Manuel Naverán encendió un arco voltáico desde el Teatro Viejo, de modo que con un reflector alumbró el paseo del Arenal. Ello produjo que a partir de 1880 se sucediesen varios intentos de introducir iluminación eléctrica en Bilbao, hecho que topaba con intereses contrapuestos, ya que el municipio poseía su propia fábrica de gas. Sin embargo, la negativa del consistorio propició la generación de cierto movimiento especulativo por parte de empresas particulares que tenían intereses por el sistema eléctrico. Se comenzó a establecer luz eléctrica a domicilio con las empresas "Bergé", "Compañía Electra" ... , mientras que las redes de distribución propiciaron la aparición en Bilbao de los primeros mástiles y postes del tendido eléctrico168
.
Es en 1887 cuando se comienza a utilizar la central elevadora de agua de la Ría en La Peña para alimentar algunos focos de arcos voltáicos destinados a la población. Electrificación que, no obstante,
1''' Un año después. en 1781. se perfeccionó el sistema de alumbrado portuario construyéndose una torre sobre la Galea.
11'' Permanecían encendidos desde la hora crepuscular del Angelus hasta las once de la noche.
166 Hubo problemas en la designación de los terrenos para la ubicación de la fábrica y se llegó así hasta el afio 1846, en que por fin, comenzaron las obras. Con permiso del obispo de Calahorra (pues Bilbao pertenecía. como hemos visto, a ese arzobispado), se trabajó incluso los días festivos todo Bilbao se levantó por sus calles y empedrados con zanjas y tuberías.
Un autor antes mencionado con respecto a la iluminación artificial, el pintor Javier Aguilar, se hace eco del relativo poco tiempo en que se produjo. en todas las ciudades en general, la sustitución de la antigua iluminación de gas por iluminación eléctrica, de modo que al finalizar la ll Guerra Mundial todas las ciudades europeas de cierto rango poseían luz eléctrica. En l 929 se celebró el cincuentenario de la lámpara eléctrica incandescente coincidiendo con la Exposición de Barcelona de ese año en la que se organizo una especie de feria conmemorativa de este evento. iluminando edificios con grandes proyectores, fuentes monumentales con cascadas y multitud de efectos lumínicos (como por ejemplo en la emblemática fuente de Montju!c en Barcelona). !sabe! Lugo nos dice además que las fuentes luminosas hicieron su aparición precisamente en el marco de las exposiciones universales (Barcelona 1888, París 1889, 1900. l 925 hasta llegar al citado complejo de Montju1c de Carlos Buigas). Estas fuentes "suponen además lo primera experiencia de amhientoción espacial lotali::odora a partir de los elementos característicos tan i11/brmales, abstractas y sugerenles como son el agua y la lu::. [Se crea un espacio mágico] por medio de la sugestiónfórmal y la espectacularidad de los elementos combinados". Isabel Lugo Generoso, "El agua: mito y materia plástica", en: Arle efimero ... op. cit., págs. 382-383. Veremos también cómo en Barcelona esta cuestión ha perdurado e incluso se ha acrecentado a posteriori si se toma en cuenta la importancia que la iluminación y los elementos urbanos asociados a ello han adquirido en el final del siglo XX y sobre todo con los programas y operaciones urbanísticas llevadas a cabo en el proyecto de la regeneración barcelonesa de cara a la recuperación y rehabilitación del espacio público urbano en el que incide la simbología de la luz llamativa. 16
' La m;toridad portuaria, siempre un paso por delante que la villa de Bilbao en este sentido, da luz verde a la instalación de alumbrado eléctrico en el Puerto Exterior en 1883, para lo que Evaristo Churruca había establecido una central eléctrica con motores a vapor.
104
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
aparece por fin hacia 1890 en varios focos de la Plaza Nueva, Arenal, Plaza de Isabel 11, calle de la Estación y Ribera 169
. Mientras, otras calles y plazas de Bilbao continuaron iluminadas por farolas de gas o de petróleo, que igualmente se introdujeron en aquella época. En el interior de las viviendas en cambio se afianzó la utilización de la electricidad. No obstante, paulatinamente fue extendiéndose el alumbrado público de carácter eléctrico (en 1891 se instaló luz eléctrica en las escaleras de la Casa Consistorial) aunque en rivalidad constante con la luz a gas. Javier Aguilar asocia también a esta cuestión de la iluminación en la ciudad el concepto de 'arquitectura de la luz', que hizo su aparición al ser posible "la utilización de la luz artificial como creadora de espacio y ambiente, algo parecido a las catedrales góticas, pero ahora con luz artificial" 170
. De esta forma el alumbrado eléctrico se ha conve1iido en parte esencial del proyecto arquitectónico de modo que "las capitales del mundo son ahora ciudades de masas anónimas ['mayorías silenciosas' -Baudrillard-, 'espacios del anonimato' en las que el alumbrado urbano juega un papel definitivo" 171
, que puede ser a su vez simbólico, arquitectónicoambiental, pictórico o escultórico y frecuentemente publicitario: un simulacro efímero, móvil, furtivo, espectacular y escenográfico. Por su parte José Eugenio Villar dilucida de la siguiente manera los orígenes de la energía eléctrica en Bizkaia:
"El 13 de octubre de 1883 se inaugura la primera instalación de alumbrado eléctrico de Bizkaia. El recorrido iluminado partía del Muelle de Hierro de Portugalete y llegaba hasta el fondeadero del Desierto por ambas nvirm»w
de la Ría. Se perseguía con ello el tráfico marítimo aprovechando las pleamares nocturnas para evitar las aglomeraciones de buques en la Ría que causaban continuos conflictos. El sistema de alumbrado utilizaba ... ,..,, ..... e
Brush de arco voltaico abastecidas por una máquina de vapor de 30 caballos de fuerza y una dinamo de 720 r.p.m. [revoluciones por minuto] que fueron instaladas en una [edificación] situada en el actual emplazamiento de la estación de Portugalete1n Pocos años en 1890, Bilbao quedaba alumbrada con luz eléctrica y aparecen las primeras centrales
La sustitución completa se demoró, no obstante, en Bilbao hasta el primer tercio del siglo que aún en la década de los años veinte el arquitecto Secundino Zuazo al proyectar 'la Reforma Viaria del Interior de Bilbao' considera en el apartado destinado al servicio de alumbrado que la iluminación de las grandes urbes ha de sacar provecho tanto de las ventajas de las lámparas de gas como de la iluminación eléctrica, dado que una de sus condiciones de mayor importancia es la seguridad ante las posibles averías, y esto se consigue a su entender con una iluminación mixta de gas y eléctrica (recordemos que, como ya hemos visto, la refonna viaria parcial del interior de la ciudad de Bilbao se plantea en unos términos de avanzada modernidad que asumen algunos de los postulados norteamericanos para la creación de ciudades).
Por lo tanto se propone una iluminación mixta con focos luminosos de pequeña intensidad (mecheros rectos a gas 174
) y focos de gran intensidad (tanto lámparas de gas comprimido 175 como de medio vatio 176
). S. Zuazo se inspira además en ejemplos de importantes poblaciones europeas para adoptar las distancias de separación de los focos para la consecución de la mayor uniformidad lumínica posible (focos ordinarios con distancias mínimas de 15 metros y máximas de 30 m., así como focos intensivos a distancias mínimas de 25 m. y máximas de 60 m.). Consideró también una iluminación provisional para el tiempo que durase la ejecución de las obras.
'"''En 1889 se fecha el primer contrato del Ayuntamiento de Bilbao con la entidad "Thonsom Houston International Electric Company" la instalación de 46 focos de arco voltáico en la vía pública.
Javier Aguilar !caza, "La iluminación nocturna y el neón", en: Arte eflmero v estético, Anthropos, Barcelona 1988. pág. 488. Este autor proporciona así mismo en la publicación mencionada una breve relación fechas claves en la historia del alumbrado (si se precisan reseñas 'a este respecto remítase el lector a las páginas 507 y 508 del texto citado). ''' !dem, pág. 488.
Basado en: Evaristo de Churruca. Resumen descriptivo de las obras de mejora de la ría y puerto de Bilbao, Bilbao 1909. pág. l 02 (nota del autor) 173 José Eugenio Villar, Catedrales de la industria. Patrimonio industria/ en la lvfarge11 I::quicrda y Zo11a Afi11era de la ría del Nen·ián, Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura, Barakaldo !994. pág. 47. 174 Focos ordinarios de 'incandescencia Auer' con una intensidad máxima de 500 bujías. Mecheros rectos o invertidos a filamento de carbón o filamento metálico.
Focos de gas comprimido con una intensidad entre 500 y 4000 bujías. 176 Arcos voltáicos de llama o lámparas de medio vatio.
105
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Para las avenidas y plazas de rango superior se diseña tanto iluminación central como lateral. El alumbrado central se compondría de candelabros con tres focos luminosos; el foco superior de la parte central sería eléctrico, y los dos focos laterales del mismo mástil a menor altura, lámparas de gas comprimido. El alumbrado lateral es concebido de forma que no existan soportes que obstaculicen el tráfico, con lámparas suspendidas en el borde exterior de las marquesinas que existirían sobre las aceras en toda la longitud de la calle. Estas serían lámparas de gas comprimido sobre candelabros con un solo foco lumínico. Las vías secundarias estarían provistas por lámparas incandescentes de gas a presión nonnal, por medio de mecheros rectos con reflector. En el Muelle de Ripa, como iban a resultar dos vías superpuestas, se ilmninaría la vía superior como las demás calles mientras que para la senda inferior se proyectaron faroles suspendidos en vez de montados sobre candelabros para facilitar el tránsito.
Un alumbrado tan minucioso como el que se proponía no tenía que funcionar al completo toda la noche, cosa que por otro lado puede parecer evidente. El ahorro energético era factible de poner en práctica a partir de medianoche reduciendo a la cantidad e intensidad que fuera indispensable para las necesidades de circulación. Al hilo de todo ello se proponía igualmente que según el mayor o menor tránsito que tuvieran las calles y las vías públicas se adecuase la potencia requerida para la iluminación, de modo que a más intensidad de tráfico mayor intensidad lumínica. La iluminación más intensa correspondía siguiendo estos principios a las vías y plazas que sirviesen de paseo y punto de encuentro y reunión para los ciudadanos (hecho que a nuestro entender, responde también a una determinada manera de entender lo social y los espacios para la colectividad en la ciudad, cuestiones que venimos destacando y entresacando en la medida de lo posible). A este respecto debemos añadir que el 'cumplimiento del servicio funcional' que al principio mencionábamos, no es el único objetivo destacable en lo que se refiere al auge de la iluminación en las ciudades en general y en Bilbao en particular, ya que se ha de reconocer también cierto énfasis un tanto simbólico impuesto en la luz artificial y eléctrica como signo tangible de un progreso tecnológico en el que se sustenta el mundo occidental. Evolución tecnológica que además en Bilbao se asocia sobre todo a la implantación de la actividad industrial, que alcanza su esplendor a partir de ese instante histórico finisecular a medio camino entre los siglos XIX y XX.
Sea de un modo u otro, Secundino Zuazo quiere remarcar como conclusión su empeño en una concepción correcta y elegante del alumbrado público, 'tan importante en las grandes urbes', por lo que no hay excusa para ahorrar esfuerzos en conseguir la perfección para el caso de Bilbao. Cosa difícilmente demostrable por otro lado, ya que como el mismo autor lo indica es extremadamente complicado concebir a priori y con exactitud la iluminación sin un referente visual palpable.
Hemos visto cómo uno de los apaiiados más característicos del universo que constituyen los elementos de mobiliario urbano en Bilbao, ha sido la iluminación y los objetos materiales asociados a ello. De hecho, en Bilbao también podíamos encontrar por ejemplo faroles y lámparas de fundición con un toque modernista, sobre todo hacia el último tercio del siglo XIX (algunos de cuyos diseños han perdurado y se han actualizado posterionnente sobre todo en el casco histórico), lo cual sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, ha derivado hacia unos diseños de índole más clarainente funcional si observamos los elementos mobiliarios de iluminación asociados a lugares específicos: lo que se constata claramente en uno de los lugares más emblemáticos como puede ser la plaza de Moyúa, núcleo principal del ensanche (otro tanto sucede en los puentes, que son también hitos urbanos característicos en Bilbao), viendo que desde unas piezas de indudable carácter decimonónico y decorativo la evolución del mobiliario transcurre un largo período en el que la extrema despreocupación se trasluce inclusive en la devaluación visual del entorno hasta recabar, ya con los procesos de regeneración y peatonalización de la Gran Vía al final del siglo XX (tal y como veremos después), en una situación en la que el valor del diseiio vuelve a revelarse como un asunto de primer orden en el espacio público urbano. Auge del diseño que, sin embargo, viene en parte refrendado por las posibilidades técnicas que ofrecen los nuevos materiales que paulatinamente han contribuido a disipar el interés por el puro decorativismo y una imagen un tanto 'localista' de la forja y la fundición, dejando paso al acero inoxidable, al hierro galvanizado o a la fibra de vidrio a favor de un diseño más 'internacionalista' y funcional que en los
106
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
últimos tiempos tiende a singularizarse desde la apróximación a lo escultórico. Al igual que en el caso de la iluminación, otro tanto sucede con otros elementos de mobiliario urbano entre los que podemos destacar, no obstante, las series de marquesinas, 'aterpes' o elementos de 'microarquitectura' que bajo esa peculiar denominación hemos reseñado, si nos detenemos como ejemplo a observar las características formales, materiales y estéticas que se han desarrollado desde la influencia modernista de los proyectos para las estaciones del fenocarril metropolitano que se proponían en la década de 1920, pasando por el funcionalismo radical de las paradas de autobús urbano hasta los tecnológicos 'fosteritos' de aparente funcionalidad que se resaltan y ensalzan como emblema 'logotípico' de la imagen urbana de Bilbao; ciudad que vuelve a afrontar otro instante finisecular (esta vez postmoderno en vez de decimonónico), con magnos empeños de renovación urbanística remarcando así su estrategia de impulso hacia el futuro en los albores del siglo XXI.
11.2.1.2.- La escultura
Es también el último tercio del siglo XIX el tiempo de más esplendor de la escultura decimonónica; bustos, estatuas y monumentos en honor a ilustres personalidades cuando no simples presencias alegóricas u ornamentales, en esos nuevos espacios que los ensanches posibilitan en el modelo de ciudad europea que caracteriza el momento finisecular. Jardines, parques y plazas serán así los lugares más idóneos donde se instalan los monumentos y las esculturas públicas también en el singular contexto de Bilbao.
Sin embargo, el profesor Carlos Reyero retoma la idea de la pérdida del pedestal como 'altar inaccesible' que se produce -como veíamos en la introducción del presente trabajo aludiendo a Rosalind Krauss y autores que han tratado estos temas corno prólogo de la escultura moderna-, en torno también a ese momento finisecular, generándose, de la misma manera, una progresiva difusión mental del límite inequívocamente constituido entre la peana y la escultura, aunque según este autor (C. Re yero) esa circunstancia no diluye por sí misma la frontera entre arte y realidad. "El verdadero equívoco ilusionista no se produce tanto como consecuencia de la integración de pedestal y escultura, sino [ ... ] por la sutil asimilación entre pedestal y realidad. [ ... ] Ello supone una apropiación espacial ilusoria que va mucho más allá de lo escenográfico" 177
.
Como consecuencia o necesidad de respuesta a estas cuestiones surgen diferentes tipologías y concepciones de lo escultórico y lo monumental siendo una de ellas -la de mayor sencillez- la representación del personaje sentado (como ya adelantábamos en le capítulo primero)178
, ya que "el asiento se presta, más que ningún otro soporte, a la identificación realista con un objeto concreto, ya que está, de algún modo a la vez, en el mundo del arte y en el mundo de la realidad" 179
. Cita además expresamente el monumento a Antonio Trueba180 en Bilbao -del escultor M. Benlliure (obra sobre la que volveremos a no tardar)-, como una de las primeras manifestaciones conmemorativas que popularizó la tipología que se acaba de mencionar, aunque "su condición elevada, que no se corresponde con la posición que debe ocupar un banco de un parque urbano, impide, [ ... ] alcanzar el completo equívoco" 181
. La pregunta -quizás retórica- inmediatamente posterior a estas afirmaciones sería, en el contexto del presente trabajo, si acaso la peana, el pedestal, con unas tipologías detenninadas y bajo una forma concreta de entender cie1ios procesos ocurridos en esa 'deriva del monumento hacia lo escultórico', comenzó a ocupar -o a simular- la función, o la ilusión si atendemos a C. Reyero, de
177 Carlos Reyero, la escultura conmemorativa en Espalia. la edad de oro del monwnento, Cátedra, Madrid 1999. pág. 251. 178 Otra tipología por la cual se transforma el pedestal sería para C. Reyero la estatua ecuestre, a pesar de contar con una larga tradición de monumento público. 179 C. Reyero, op. cit., pág. 251. 180 Bronce de Casa Masrieta de Barcelona sobre pedestal de piedra de marmol de Ereño. Inaugurada el 1 O de noviembre de 1895 la escultura consiguió la medalla de honor en la Exposición Nacional. 181 C. Reyero, op. cit., pág. 251.
107
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
mobiliario urbano. Si es este el caso, estaríamos pues aquí hablando de otro límite 'entre la escultura (en este caso monumental) y el mobiliario urbano' (entendido como cie1io tipo de pedestales):
"Todo ello viene a reflejar el mundo de contradicciones a que había llegado la representación realista en torno a 1900. Teóricamente el aiie seguía cumpliendo unas funciones simbólicas heredadas de la cultura artística del Antiguo Régimen en lo social y dependientes genéricamente del bagaje plástico académico en Jo formal. Pero los deseos de mímesis y de comprensión estética en términos de reproductibilidad sensorial llevaron a los escultores al deseo de apropiarse de las coordenadas más intrínsecas de la realidad humana: las referencias espacio-temporales. Ello implica una paradoja, la que deriva de la alusión simultánea a la duración (aunque fuera sólo un instante congelado de la misma) en un ámbito que, a la vez, era recreado y existente" 182
•
Si consideramos brevemente el primer ejemplo de estatuaria decimonónica en nuestro entorno nos topamos con un hito para situar un cruce de caminos; el 'monumento' (aunque este no sea un honorable fallecido) al Gallo de Galdakao (pieza que ha sufrido muchos avatares y visicitudes, para lo que nos remontamos al año 1823 [fig.II.37]) 183
. Constituye para el historiador X. Saenz de Garbea un primer emblema neoclásico de la modernidad ilustrada del País Vasco, ya que la sociedad necesitaba elementos que simbolizaran sus valores. En el lugar que se ubica 'El Gallo', en el término municipal de Galdakao, confluían además las rutas del Ibaizabal y la que, por Barazar, comunicaba con la Llanada alavesa. Su papel de cruce se ha reafirmado con la construcción de la autopista Bilbao-Behobia, una de cuyas salidas está en sus proxirnidades 184
. Siguiendo la carretera hacia Gasteiz llegamos nada menos que a Otxandio y nos encontramos con el señor de la fragua simbolizando a Vulcano sobre un pedestal-fuente, otra pieza neoclásica de 1850. Son a su vez destacables los monumentos a los ilusti:es marinos, en pueblos y enclaves portuarios a lo largo de la quebrada geografía de la costa vasca.
En lo que se refiere ahora ya más concretamente a Bilbao encóntramos obras de autores relevantes de la época corno el citado Mariano Benlliure, Quintín de Torre, Agustín Querol, Moisés de Huerta, Higinio Basterra o Francisco Durrio, en ese momento finisecular que se prorroga hasta el comienzo de la segunda década del siglo XX, aunque este tipo de escultura-monumento se prolonga a su vez, si bien con otros matices hasta el ecuador del siglo. A este respecto el anteriom1ente citado profesor J. A. Barrio Loza incide en la importancia de la escultura monumental, siempre dentro de un marco figurativo donde se tiene en cuenta principalmente la forma junto con la textura, el soporte y los materiales.
Se intuye así una primera fase en la que se evidencia una fuerte herencia decimonónica tanto en técnicas como en lo referente a las temáticas. La clientela se encuentra entre la burguesía (marcadamente industrial) y las instituciones185 (que son poderes en alza, en sustitución de los tradicionales encargos provenientes de la iglesia) y se entiende, corno en arquitectura, una línea de influencia modernista revelando la imp01iancia que ese movimiento artístico adquiere en escultura, a pesar de que en ocasiones aparece 'difuminada' en la arquitectura. Los escultores del momento aceptan los gustos plásticos y las nonnativas impuestas por la tradición en sus encargos que supeditan la actividad artística a satisfacer el gusto de las instancias que demandan este tipo de arte. Autores e historiadores intuyen por lo tanto cierta timidez o cortedad de miras en la escultura de este tiempo, que además tuvo que sufrir una vez más la comparación con la pintura, de mayor estima social y económica186
. Hemos reseñado ya de alguna manera una idea anteriormente esbozada que ahora volvemos a retomar, que es la imp01iancia del monumento funerario y los cementerios, repletos de panteones 'escultórico-arquitectónicos', corno se deriva de lo dicho por el propio J. A Barrio Loza y en especial en el caso de Bilbao, de la tesis doctoral de la profesora de escultura Dña. Ana Arnaiz que para tratar otras cuestiones hemos traído a colación en estas mismas páginas. No obstante, en el cementerio se produce también una especie de 'vaciamiento' de
Ide1n, pág. 254. Indicaba que cada mañana se abría el fielato (cantidad que había que abonar por la circulación de personas o animales de carga por la
vía pública y los productos que se transportaban) con el canto del gallo. Ya en 1969, Vicente Larrea concebirá, para el mismo lugar, una escultura metálica de láminas de aluminio representando 'El Gallo'. 184 Esta autopista Bilbao-Behobia supone el primer paso de otra de mayor envergadura que unirá los principales núcleos industriales mineros y portuarios del cantábrico, una red de tránsito que será en el futuro sumamente importante para las comunicaciones de Bilbao. 185 Aunque los bancos y las cajas de ahorro del país aún no habían comenzado sus colecciones de arte. 186 Esta dinámica parece invertirse, sin embargo, tras la Guerra Civil, por la recuperación de ciertas formas de entender la monumetalidad impulsadas por el sistema que imponen los vencedores.
108
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
la 'trama urbana' cuando el mausoleo se introduce bajo tierra, en lugar de elevarse hacia arriba. Se reseña también en la escultura otra dirección que quizás se pueda denominar más 'naturalista', que se observa sobre todo en monumentos conmemorativos como el "Monumento a Trueba", el "Monumento a D. Diego López de Haro" (que a lo largo de su historia propia ha ocupado tres lugares: Plaza Nueva, Atxuri y, por último, la Plaza Circular -su ubicación actual donde ya se encontraba en 1912-. La estatua de bronce data de 1889 y es también de M. Benlliure. El pedestal original en mánnol, de cinco metros de altura, fue diseñado por Edesio Garamendi mientras que E. Segurola se encargó del nuevo tras la Guerra Civil) [figs.II.40, 42], o el "Monumento a Doña Casilda de Iturrizar" (fig.II.39) en el parque de su mismo nombre (que también a tenido que afrontar su deriva particular desde la plaza Elíptica al parque del ensanche, lugar donde ha ocupado así mismo dos ubicaciones diferentes).
La segunda fase se ha denominado de la 'transición' hacia las nuevas fonnas sobre todo bajo influencia extranjera, donde la exageración de la naturaleza es lo más interesante. Se habla de tres opciones de clara ascendencia e influencia 'rodiniana'; la mediterránea, la castellana y la regional. De los primeros se dice que son más tendentes al clasicismo haciéndose en ocasiones evidente la evocación de Grecia. Mientras, en la opción castellana se aprecia un mayor realismo a la vez que una actitud más pesimista (en sintonía con el pensamiento sintomático de la 'generación del 98'). Respecto a los regionales es notable esta tendencia sobre todo en Barcelona y en Bilbao, puntos donde existe un importante capital económico. En el panorama vasco se encuentran autores ya citados; Higinio Basterra, Moisés de Huerta, Quintín de Torre o Mogrobejo.
En las generaciones de transición del siglo XIX al s. XX encontramos también artistas eclécticos que en un determinado momento se acercan a la modernidad (en cuanto a espíritu de innovación) y otra actitud demarcada por el novecentismo con trabajos que se encuentran entre la estatuaria clásica y el modernismo como el citado Quintín de Torre. En una segunda fase de ese novecentismo se sitúan en cambio autores como Valentín Dueñas, -trataremos de ver más tarde algunos ejemplos- con un regreso al orden y llamada de atención con la conjunción de referencias clásicas y referencias simbolistas (con elementos de síntesis pero que se abre al helenismo representando valores cívicos y clásicos). Son frecuentes en esta época los monumentos alegóricos al comercio y a la industria (veremos que hay algunos ejemplos en Bilbao). Se representa a través del dios Mercurio y el comercio aparece, junto a la industria, como dama coronada de laurel con una rama en la mano derecha mientras que apoya la izquierda en una rueda dentada. Aparecen así mismo a menudo obras menores o relieves alusivos a estas temáticas en pedestales de monumentos. A este respecto Carlos Reyero nos revelará la actitud en general alegórica al progreso en la temática escultórica, dado que la encarnación física de estos valores modernos "representó, figurativamente hablando, algo equiparable a las grandes virtudes intemporales y a los específicos ideales políticos [sustituidos quizás por otros ideales del capitalismo industrial en una ciudad de incipiente desarrollo como Bilbao], en un proceso de asimilación simbólica tan constante
d... 11187
como para OJlCa .
Celia Rodríguez Pelaz es una de las autoras que han tratado el tema de la escultura pública en Bilbao ya que, como anunciábamos en la introducción y refrendado además por esta autora, no existen muchos trabajos de investigación serios que hayan abordado la escultura pública en el País Vasco en general o en Bizkaia y en Bilbao en particular. Puede citarse un trabajo de E. Marrodán: Escultura vasca 1889-1936, fechado ya en Bilbao en 1984 y otro de B. Lausen titulado Monumentos a vizcainos ilustres (Bilbao, 1995). Otras publicaciones han constituido básicarnente monografías personalizadas sobre escultores determinados en las cuales no vamos a entrar o artículos puntuales en prensa con motivo de las inauguraciones de algunas esculturas públicas renombradas. A decir de C. Rodríguez no ha sido hasta los años setenta del siglo XX cuando se han comenzado a editar estudios sobre escultores vascos de más o menos intensa trayectoria, aproximándonos ya a las nuevas tendencias en escultura -con un
187 C. Reyero, op. cit., pág. 121. De la misma manera el fenocarril también fue fruto de concepciones de carácter estético como 'valor de progreso', aunque en Bilbao extrañamente no se encuentren ejemplos de ello a pesar de la enorme importancia que tuvieron en un tiempo los trazados de ferrocarril asociados a la actividad minera (esto se puede deducir en cierta forma de los motivos figurativos de las extraordinarias piezas de vidrieras en la estación de Abando, aunque no es este el caso que nos ocupa).
109
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
resurgimiento o auge de la obra escultórica pública que comienza así a hacerse patente para Agustín Gómez. Es destacable, no obstante, el proyecto de investigación impulsado desde la Universidad del País Vasco bajo la dirección de Kosme Barañano en el que se recogen y clasifican esculturas públicas instaladas entre 1945 y 1997, donde intervienen varios autores además de la propia C. Rodríguez Pelaz. Dicho trabajo denominado 50 ai1os de escultura pública en el País Vasco (Bilbao, 2000) es aludido por nosotros en algunos apartados que componen las presentes páginas.
La investigadora mencionada cataloga 119 esculturas públicas en Bilbao desde 1890 hasta 1998. En lo referente al período que ahora nos ocupa esta autora reconoce que antes de 1900 pocos escultores realizaron obra pública en Bilbao por lo que, el número de piezas también es escaso. Existen dos de Benlliure, la escultura del fundador de Ja villa fechada, como veíamos, en 1890 y la otra en honor a Trneba en los Jardines de Albia (ambas aludidas hace unos momentos). Aparte de ello se encuentran en esta época un tímpano en la iglesia de la Residencia (de los Padres Jesuitas), las esculturas de la fachada de la Quinta Parroquia y unos frontones en la Universidad de Deusto. Esta autora observa cómo la mayoría de la escultura está además vinculada a la arquitectura, aspecto que como veremos va a ser una constante en Bilbao también a posteriori, con numerosas piezas asociadas a fachadas de edificios públicos o incluso privados durante prácticamente todo el siglo XX hasta época relativamente reciente. En las décadas finales del siglo XIX el retrato de personajes ilustres de gran impronta política o social en la villa se caracterizaba por un estilo realista de estatuaria decimonónica conmemorativa más próxima a un interés significativo que estético. Con repertorios historicistas lo anecdótico regía este tipo de representación escultórica. Un segundo período que va desde 1900 hasta el final de la Gue1Ta Civil fue bastante prolífico en este sentido, y aunque en los años de la contienda bélica no se colocó ninguna escultura, C. Rodríguez cataloga hasta 33 piezas de este primer tercio del siglo XX. El Monumento a Casilda Iturrizar de Agustín Querol, también citado hace unos instantes es de 1906, mientras que se encuentran igualmente ejemplos como los bustos de Luis Briñas (1929) realizados por Higinio Basterra o el de Gregorio de la Revilla en el Hospital de Basurto (1932). Moisés de Huerta realiza el "Mercurio" en 1922, Quintín de Torre la escultura en honor a Ramón de Basterra y Aureliano Valle en 1935 y Francisco Durrio el "Homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga" en 1933 (bronce y piedra sobre pedestal, instalado en el estanque del Museo de BB.AA. de Bilbao). Este autor ganó el proyecto de este monumento en 1905, y según C. Rodríguez se establece aquí una renovación en el campo de la escultura conectada con las corrientes simbolistas incipientes188
, espíritu que se desprende también de artistas como Estanislao Segurola en "Homenaje a Adolfo Guiard" de 1927. En esa misma década de 1920 interviene el escultor foráneo Lorenzo Coullant levantando el monumento al "Sagrado Corazón" (obra fechada en 1923, en numerosas ocasiones erróneamente atribuida a la época franquista [fig.II.38]).
Tras la guerra y hasta el cambio de régimen político se catalogan 26 piezas encontrando autores que se mostraban especialmente activos durante esa época siendo promocionados quizás por la escasez de artistas por causas de fallecimiento o exilio y porque además "el régimen de Franco fue incapaz de crear una estética artística de entidad" 189
, mucho menos en escultura que en arquitectura, como bien lo hemos podido comprobar. Uno de los escultores que trabaja en esta época hasta el punto de llegar a ser el artista que más obra tiene en Bilbao como luego recordaremos es el ínclito Joaquín Lucarini Macazaga, aun habiendo comulgado con la República comenzando su carrera en ese tiempo como bien lo atestiguan algunas piezas como "La Equitativa" de 1935. Después de la guerra realiza entre otras la 'leona' o 'tigre' de Deusto (pieza clave), Homenaje al Dr. Fleming (en la plazoleta de arranque de las calles San Francisco y Cortes), Ceres y Mercurio, La industria y la navegación, La Ley, ... y un largo etcétera.
No obstante, durante estos años los temas son muy repetitivos y predominan a decir de C. Rodríguez tanto los bustos ("Gregorio Balparda" de Enrique Pérez Comendador, "Alfredo Alonso Allende" de Ricardo Iñurria o "Monumento al General Mola" de Moisés de Huerta, obra realizada en 1945 para el
188 Según C. Reyero: "entre los escultores más renovadores de los últimos ai'íos del período estudiado se trasforma el ilusionismo naturalista a favor de un ilusionismo de carácter abstracto. En este sentido, el ejemplar más avanzado desde un punto de vista estilístico [ ... ]se encuentra en el monumento a Juan Crisóstomo de Arriaga en Blibao". C. Reyero, op, cit .• pág. 254. 189 Celia Rodríguez Pelaz, "Cien años de escultura pública en Bilbao", Ondare 20. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, Eusko lkaskuntza, Donostia-San Sebastián 2001, pág. 227.
110
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
Arenal y actualmente desaparecida) como las vírgenes ("Virgen de Begoña" de Tomás Martínez de Arteaga o virgen de Agustín de la Herrán). Hay también un predominio a instalar relieves para la exaltación de valores patrios o valores morales de religiosidad o catolicismo en fachadas de edificios de viviendas promocionales.
También con el escultor Lucarini Macazaga dan comienzo algunas innovaciones en cuanto al material, con la introducción del cemento. Es en ocasiones definido el estilo de este aiiista como un modelador escueto y esquemático, casi postcubista, quedándose con el mínimo dato representacional. Se percibe un sometimiento geométrico en algunas piezas religiosas presintiéndose la influencia del cubismo a través del art déco que antes hemos tratado en arquitectura basándonos en los estudios del historiador Gorka Pérez de la Peña. La geometría se empieza así a imponer al modelado con una estructuración sistematizada y dinámica. Es mencionable por lo que aquí nos concierne que el arquitecto Ispizua acude a Lucarini para colocar algunas piezas en sus construcciones y sobre edificios públicos (como el significativo caso ya citado de la 'leona' o el 'tigre' -según versiones- en un edificio semindustrial del barrio bilbaíno de Deusto, en el paseo de Botica Vieja [fig.III. 13]). El artista impone sus propios lenguajes a las representaciones, partícipe de una nueva actitud.
Estas últimas líneas nos han servido para acercamos cautelosamente a una breve incursión en fenómenos provenientes de las vanguardias hacia los años 1930, con la aproximación a una abstracción en estado embrionario de la mano de prestigiosos autores como Julio González, el propio Picasso o P. Gargayo 190
,
que introduce el hierro como avance sobre la fundición de bronce (hierro en fundición o con soldadura autógena). En la primera postguerra (década de 1940) sobreviene la vuelta a la figuración y el clasicismo. De igual manera que, como veíamos, los arquitectos 'regresan al Escorial', los escultores fondean en posturas no lejanas a la imaginería castellana del siglo XVI, con los recuerdos nostálgicos de las glorias y triunfalismos del imperio. Será a partir de los años cincuenta del siglo XX, incluso antes en una línea paralela aunque no del todo manifiesta, cuando resurgen nuevas opciones sobre todo por parte de unas generaciones de renovado ímpetu con personalidades como Nestor Basterretxea, Remigio Mendiburn, Vicente Larrea o Eduardo Chillida (algunos con prolífica obra de carácter público como citaremos), comandados en un principio por los esfuerzos de una personalidad tan sagaz, arrolladora y fructífera como lo fue Jorge Oteiza, así como otros artistas, cuestión que en todo caso se retomará con posterioridad, volviendo a incidir sobre ello. Sin embargo, los temas de homenajes no abandonaran la imaginería estatuaria y la escultura pública bilbaína inclusive en el período postfranquista como luego veremos, aunque algunas piezas de exaltación de ese régimen hayan sido paulatinamente retiradas ya que en numerosas ocasiones "la escultura pública nos hace recordar un pasado que no siempre se quiere mirar y por lo tanto hay que encerrar en las ?irofundidades de los almacenes para retirarlas de la visión pública o en el peor de los casos destruirlas"1 1
•
A partir de los años setenta del s. XX es para el historiador Xabier Saenz de Garbea cuando se cambian los paradigmas del 'ser atiista'. Sobreviene la 'muerte de las vanguardias' y es el tiempo de las 'postvanguardias' o 'neovanguardias'. La postmodemidad -o 'posthistoricismo' para A. C. Dantoabandera el final de las utopías y el ideal revolucionario con una perspectiva nihilista; la nada como horizonte 192
. El artista tampoco realiza magnos empeños en crear nada nuevo puesto que todo está inventado a lo largo del siglo XX. La búsqueda de identidad cultural se hace muy patente en este contexto -en este otro momento que vuelve a ser casi finisecular-. En la vanguardia se vivía para el futuro con la conciencia siempre presente de seres históricos. Ello evoluciona en cambio hacia un tiempo en el que el futuro es relativo, donde a decir de X. Saenz de Garbea se pasa 'del mito de la <<aldea global>> al desecho postindustrial'. Frase que no podía ser más propicia además para dar paso al siguiente capítulo donde se abordarán estas cuestiones. Y es que los avatares históricos y desarrollos urbanísticos que mencionábamos, constituyen sobre todo los 'hechos urbanos' más importantes que en el
190 Este esccultor comienza ya a tratar el espacio vacío, tan propio de autores como Oteiza; el hueco que toma importancia dentro de lo macizo 'desocupando el espacio'. 191 C. Rodríguez Pelaz, "Imágenes en la memoria", Bilbao ('Pérgola'), n." 148, abril de 2001, pág. 8. 192 Como no hay 'sofoco del presente que mira hacia el futuro', el artista puede reposar en el pasado.
111
SURGIMIENTO Y NOTAS HISTÓRICAS REFERENTES A LA VILLA DE BILBAO
panorama urbano localizado en un territorio geográfico concreto ha generado, por decirlo así, el 'estilo' de Bilbao, produciendo una traza urbana considerablemente densa y consolidada con lugares significativos, y, más aún, lugares que no se llegaron a construir pero que nos han legado el sedimento compacto de un imaginario determinado.
112