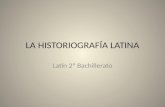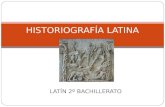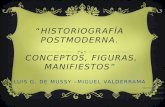· Web viewEn los últimos años la historiografía ha tenido avances en el estudio del mercado en...
Click here to load reader
Transcript of · Web viewEn los últimos años la historiografía ha tenido avances en el estudio del mercado en...

“REDES COMERCIALES EN TLAXCALA A FINES DE LA COLONIA”
ALMA DELIA HERNÁNDEZ RUGERIO
IntroducciónEn los últimos años la historiografía ha tenido avances en el estudio del mercado en la
época colonial y el siglo XIX. Con nuevas fuentes, diferentes metodologías y diversos
temas han surgido nuevas investigaciones de los diversos espacios que conformaron a la
Nueva España, sin embargo aún faltan estudios por realizar. El siglo XVIII ha sido
abordado de manera particular, pues la documentación es más rica para trazar de manera
más detallada las rutas del comercio. Debido a la necesidad ce complementar estos estudios
regionales, es que nos damos a la tarea de analizar un lugar poco estudiado.
En este trabajo tenemos como objetivo principal mostrar las relaciones económicas
que se establecieron entre la provincia de Tlaxcala no sólo con la región poblana y
Veracruz, sino también con el camino conocido como “tierra adentro”. Esto nos llevó a
plantearnos la importancia que tuvieron las rutas comerciales que atravesaron la provincia
para conectar a la ciudad de México con el puerto de Veracruz, además de la importancia
que tuvo el paso por Orizaba para unir las economías de los pueblos del altiplano central
con los del sur.
A partir de lo anterior planteamos que los dos motores de arrastre de la economía
tlaxcalteca fueron, en primer lugar, el abastecimiento de textiles de baja calidad a las zonas
mineras en el norte de la Nueva España, y en segundo lugar la producción de trigo para el
puerto de Veracruz para el abastecimiento del ejército borbónico. Por la cercanía a la
ciudad de Puebla y su predominio sobre Tlaxcala, veremos que ésta última se moverá al
ritmo de la economía poblana. Por el momento sólo atenderemos la primera red
económica, pues no contamos con las fuentes para abocarnos al estudio de la producción de
las unidades agrarias1. Sí podemos reconstruir la ruta de la materia prima (algodón) que 1 Aunque es un tema importante para abordar el problema del mercado, éste quedará fuera del trabajo. No se evitará hacer menciones con base en algunos datos encontrados que hacen alusión sobre lo que producen haciendas y ranchos, temas que nos ayudará a reconstruir la vida mercantil de la provincia.
1

llega desde Veracruz, también podemos mostrar los lugares a donde llegaban la producción
textil (mantas) realizada en los pueblos y la ciudad de Tlaxcala.
El escenario, los actores y localidadesA fines de la colonia Tlaxcala era conocida como una provincia de indios, pues casi tres
cuartas partes de su población estuvo compuesta por este grupo, el resto de la población era
española (14%) y de castas (13%), además de unos cuantos mulatos (Pietschmann, 1983).
La provincia estaba divida en seis partidos, Huamantla, Tlaxco, Apizaco, Ixtacuixtla,
Nativitas y Chiautempan, que eran administrados por un teniente de gobernador, además la
ciudad de Tlaxcala en donde residía el gobernador español y de naturales (Gerhard, 1986:
336; Trautman, 1981). Estos pueblos se encontraban organizados dentro de los cuatro
señoríos que se conformaron a partir de la conquista española (Martínez Baracs, 2008), es
decir, Huamantla, Chiautempan y Apizaco estuvieron dentro del señorío de Tizatlán; al
señorío de Tepeticpac le correspondió el gobierno de Tlaxco; Nativitas e Ixtacuixtla
estuvieron en el señorío de Quiauixtlán. Lo que nos indica la importancia que seguía
teniendo la organización administrativa de los caciques, aunque a fines del siglo XVIII
éstos habían perdido los privilegios que se les habían concedido en la conquista.
Aunque Tlaxcala es considera como un lugar con un claro predominio rural (el 44%
de su población eran jornaleros) algunos informes de la época nos dicen que el comercio
principal era de tejidos de algodón que se producían en la ciudad y algunos pueblos, sin
embargo otros productos como la harina, el pulque, cal, chile y cerdos también fueron
importantes los cuales recorrían los caminos para abastecer a la ciudad de Tlaxcala y otros
mercados de la región.
Ubicado en un punto de paso entre la ciudad de México y el puerto veracruzano el
territorio de la provincia de Tlaxcala era más pequeño en la colonia que el comprendido por
el actual estado. Con una altura superior a 2 500 metros sobre el nivel del mar está
clasificado con un clima templado-frío.
2

Fuente: Peter Gerhard, Geografía histórica de la Nueva España 1519-1821, México, UNAM, 1986.
Los tlaxcaltecas sabían de los beneficios que les proporcionaban las lagunas, ríos y montes,
es por eso que en la colonia los pueblos estaban asentados cerca de los principales caminos
y de la corriente del Zahuapan, río que nace al norte de Tlaxcala. Al suroeste de la ciudad
se encontraba la zona más fértil de toda la provincia en ella se establecieron haciendas y
ranchos que producían trigo, maíz y cebada, es decir el cultivo era mixto (Sempat
Assadourian, 1991). Al norte, la producción también era mixta, pero con un dominio de la
producción de cebada, debido a que también se criaba ganado de cerda y ovejuno.
Algunos pueblos como Chiautempan y Apetatitlán se dedicaban a la producción
textil, hubo otros en los que predominaban los arrieros, otros que recolectaban la leña de los
montes y la vendían a las ciudades, además de ser carboneros como en San Francisco
Tetlanocan, pueblo asentado a orillas del volcán de la Malintzi.
Las fuentesLas políticas económicas que implantaron los borbones fueron un duro golpe para la
sociedad novohispana que al finalizar el periodo colonial estaban sumergidos en una
3

presión fiscal debido a las demandas de la metrópoli para poder sufragar no sólo los costos
de defensa de la colonia, sino también de los gastos ordinarios de España2. Además de los
ramos tradicionales de recaudación se crearon estancos o monopolios manejados por el
estado, los productos iban desde los artículos estándar de monopolio europeo como el papel
sellado y los naipes, hasta peleas de gallos, la nieve y la pólvora.
También los impuestos por el tránsito de mercancías sufrieron cambios importantes,
pues para hacer de manera más efectiva el cobro de las alcabalas se creó la Dirección de
Alcabalas y Pulques para realizar después de esa fecha el cobro de manera directa, lo que se
tradujo en una mayor recaudación. Así nos enfrentamos a una de las fuentes más
importantes para medir la actividad comercial de las colonias americanas.
Nuestra principal fuente de análisis son los libros de alcabalas de 17943, a partir de
ellos logramos identificar las principales redes mercantiles que alimentaron a la provincia
tlaxcalteca a fines del periodo colonial, por lo tanto es necesario hablar sobre la naturaleza
de la fuente.
La alcabala es una de las figuras fiscales más antiguas e importantes de la Hacienda
del antiguo régimen español. Desde que se inició el cobro de la alcabala en 1571 ésta fue
establecida como un impuesto que gravaba las transacciones mercantiles, su pago debía
efectuarse en el momento de introducirse los efectos en el suelo alcabalatorio y sin aguardar
a su venta. Los tres sistemas de cobro fueron mediante la administración directa por parte
de los funcionarios reales, el arrendamiento a particulares y el encabezamiento por parte de
determinadas instituciones como los ayuntamientos y los consulados de comercio. La
institución que se encargaba del encabezamiento se comprometía a pagar a la Real
Hacienda un monto fijo. Para cubrir la cantidad encabezada se cobraba la tasa estipulada
sobre todas las transacciones mercantiles gravables, pero si no se llegaba a recaudar el total
de la suma pactada, la cantidad faltante debía repartirse a prorrata entre los gremios,
vecinos y comerciantes.
2 Para ver la importancia de las remesas enviadas a España y las colonias del Caribe ver capítulo I de Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810 , México, Fondo de Cultura Económica (FCE), 1999.3 Nos referimos al libro Real de 1794 y los libros de las cuatro receptorías de la provincia de Tlaxcala (Chiautempan, Apetatitlán, Huamantla e Ixtacuixtla) del mismo año, AHET, Fondo Colonia, Sección siglo XVIII, caja: 351.
4

Los arrendamientos de las alcabalas terminaron al crearse la Dirección de Alcabalas
y Pulques en 1776, y la manera de cobrar se hizo de manera directa por parte de los
administradores de la Real Hacienda. Toda mercancía que entraba a otro suelo
alcabalatorio4 debía pagar una cuota al pasar por las aduanas o garitas, el guarda anotaba el
nombre del arriero que conducía la mercancía, el nombre del comerciante, la procedencia,
el peso o cantidad de la mercancía y el tanto por ciento de la alcabala establecida 5 esta
información se registraba en un libro, y se devolvía a el conductor una tornaguía en el que
demostraba el lugar al cual había llegado la mercancía que tenía que coincidir con el que
estaba anotado en su pase.
Al principio todas las mercancías que se vendieran en el reino novohispano y las
que salieran o entraran de los distintos suelos alcabalatorios debían pagar este impuesto,
pero existieron productos que se exentaron de la contribución. La venta del maíz estuvo
relativamente exenta, pues en casos particulares sí se cobraba cuando “las ventas de maíz
que se hicieran fuera de los mercados, o plazas públicas, o en ellos siendo para sembrar,
cebar ganado de cerda o cualquier otro uso que no sea la inmediata provisión a los pueblos”
(Grosso y Garavaglia, 1988).
Otros productos tan importantes como el maíz fueron el trigo que no pagaba pero la
harina sí, y el pulque que tampoco pagó, las únicas bebidas gravadas fueron el vino y el
aguardiente. La grana cochinilla que servía como colorante en el área textil tampoco pagó,
además de la sal. La corona en su afán por beneficiar a la minería exceptúo los utensilios
que se utilizaban para el beneficio de los metales (Grosso y Garavaglia, 1998).
4 Para poder efectivizar el cobro de la alcabala, se establecieron en todo el virreinato de la Nueva España un número determinado de receptorías (existían 101 en 1810) con sede en ciudades y pueblos y a cargo de un administrador de alcabalas. Cada una de las receptorías dependía a su vez de una administración foránea y comprendía una serie de pueblos subalternos –algunos de los cuales poseían el rango de subreceptoría- localizados en un área territorial que constituía el suelo alcabalatorio bajo su jurisdicción. Las administraciones foráneas de alcabalas eran Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Valladolid, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La administración foránea de Puebla tuvo a su cargo 14 receptorías, eran la ciudad de Puebla, Atlixco, Chiautla de la sal, Huajuapan, Huauchinango, Huejotzingo, San Juan de los Llanos, Tehuacán, Tepeaca, Tlaxcala, Tochimilco, Igualapan, Izúcar y Zacatlán. A su vez la receptoría de Tlaxcala se subdividía en cuatro subreceptorías que fueron Santa Ana Chiautempan, San Pablo Apetatitlán, San Luis Huamantla e Ixtacuixtla (Grosso y Garavaglia, 1985)5 A principio de la colonia el porcentaje de cobro fue del 2%. A fines del siglo XVIII el porcentaje del cobro de este impuesto varió, 1778-1780: 6%; 1781-1790: 8% y 1791-1810: 6% (Grosso y Garavaglia, 1985).
5

En cuanto a la calidad de las personas como fueron “los frutos [de los indios] de su
crianza y labranza en tierras propias o que tuvieran en arrendamiento de otros, y de todo lo
que fuere suyo propio y de su industria o de lo que vendieren de otros indios” (Grosso y
Garavaglia, 1988). Los eclesiásticos en general estaban liberados de la alcabala, “las ventas
y trueques que hicieran de los fructos de sus haciendas naturales o industriales, de sus
Beneficios, Diezmos, Primicias, Obvenciones u otros Emolumentos o Limosnas…
entendiéndose que las que las Haciendas, ha de ser, y pertenecerles por herencia, legado o
donación”(Grosso y Garavaglia, 1988), también los huérfanos y viudas estaban
exceptuados de pago, y por último la gente pobre que vendiera al menudeo y que su
contribución no alcanzara el medio real.
Las igualas se pagaban cada año por las unidades agrarias, y en algunos casos los
pueblos de indios también participaban en este sistema, sobre todo cuando eran
considerados localidades de arrieros, comerciantes o sencillamente intermediarios de
ciertos productos que pudieran contar con un alto valor comercial o interés para los
funcionarios españoles. Esta forma de recaudación era un impuesto concertado, cuyo monto
era fijado de común acuerdo entre el recaudador fiscal y el contribuyente con base en un
cálculo aproximado del valor que podría llegar a alcanzar las operaciones mercantiles o
artesanales gravables a realizar durante un año (Grosso y Garavaglia, 1988).
Aunque las alcabalas no registraban los productos como el maíz y el pulque, ni la
calidad de algunas personas como lo indígenas y los eclesiásticos, lo que no impide que la
podamos considerar como una fuente importante para medir el consumo y las diversas
actividades económicas, además de conocer los circuitos mercantiles de los que se
alimentaba su comercio.
Las mercancías estaban agrupadas en cuatro distintos grupos, que fueron los efectos
de castilla, efectos de la tierra e igualas, además de los libros del viento6. Al finalizar el año 6 Los de castilla se referían a las mercancías que llegaban de España, Asia y China, la mayoría de los efectos importados fueron el vino y los textiles y algunas veces se asentaba en las partidas como “efectos de Castilla” sin especificar a qué mercancías se referían exactamente. Dentro del rubro tierra se encontraban las mercancías que generaba el reino y sus distintas regiones como fueron las materias primas (lana, algodón, mordientes, hilo), las harinas, azúcar y sus derivados, la sal, cacao, pescado, ganado y otros. En los libros del viento entraban las mercancías de la tierra, pero en especial se anotaba lo aportado por la producción local y las partidas eran menores a diez pesos, por lo que en este libro podemos encontrar a los pequeños productores y comerciantes de la localidad. En los libros de igualas se anotaba el monto aportado por los hacendados, rancheros, pegujaleros, los molinos, algunas tiendas y otros comercios, por lo que llegaran a vender, el pago
6

se realizaba un libro, llamado Libro Real, en el que estaban registradas las introducciones
por día y mes de los efectos de castilla y tierra. Al completar la información de todos los
meses se hacía un resumen de las igualas por cada uno de los pueblos más importantes,
para después mostrar el monto total recaudado durante todo un año por los distintos rubros.
La condición racial de los obligados de la alcabala muestra otro problema de
interpretación, por lo que al igual que Juan Carlos Grosso y Juan Carlos Garavaglia
consideraremos como españoles a todos aquellos a los que la fuente de alcabala tratan con
apelativo de “don” antes de su nombre y apellido, pues los líderes indígenas utilizaban este
título pero no pagaban este impuesto. Para Tlaxcala encontramos una excepción a esta
regla, pues uno de los caciques del pueblo de Panotla aparece en el libro del viento de 1789
pero sin el “don” que lo distinguía de los demás indios, probablemente era considerado
como cacique por los documentos, pero socialmente ya no era reconocido como tal. Por tal
motivo sólo afirmaremos que se refiere a un cacique hasta que encontremos el documento
que nos lo confirme.
La industria textil una de las principales actividadesLa industria textil en Tlaxcala fue una de las principales actividades económicas en todo el
periodo colonial, al finalizar el siglo XVIII esta actividad se había venido a menos y la
forma de organización y la producción también sufrieron cambios importantes.
El obraje fue la unidad productiva textil más importante para la región Puebla-
Tlaxcala. José Ignacio Urquiola (Urquiola y Viqueira, 1990; 132) basándose en los
contratos de trabajo nos dice que en Tlaxcala, Puebla y Cholula los obrajes se habían
extendido de tal manera que podían absorber gran cantidad de trabajadores, refiriéndose a
los contratos realizados entre los años de 1527 y 1630 en donde se registraron 350 contratos
de los cuales 254 fueron para obrajes de Tlaxcala y el resto para los poblanos.
En el siglo XVIII en la actividad textil sucede un “reordenamiento” (Miño Grijalba,
1993: 77) pues el obraje se ha desplazado hacia Querétaro y Acámbaro y prácticamente han
desaparecido los de Texcoco, Tlaxcala, Cholula, Puebla y muchos de la ciudad de México.
se hacía anualmente y el monto que se recaudaba era concertado entre el dueño de la unidad productiva y el recaudador, ver Juan Carlos Grosso y Juan Carlos Garavaglia, Las alcabalas novohispanas…1996, Jorge Silva Riquer, La administración de alcabalas y pulques de Michoacán, 1776-1821, Instituto Mora, 1993.
7

El alto costo de la lana y el crecimiento económico que vivió la región del Bajío fueron
algunas de las causas de este reordenamiento (Salvucci, 1992: 215-126), pero en general los
obrajes tuvieron su decaimiento al finalizar la etapa colonial con mayor fuerza en el centro
y de manera lenta en el norte novohispano.
En Puebla y Tlaxcala el golpe fue mucho más duro, pues casi llegaron a eclipsarse
los obrajes. Durante el siglo XVIII hay una gradual desaparición de estas unidades
productivas, y es a mediados de esta centuria cuando no se anota la existencia de ninguno y
sólo dos en 1793 uno de los cuales le perteneció a Tomás Díaz Varela, un prominente
comerciante y labrador de la región.
Cuadro 1
OBRAJES DE TLAXCALA
Año Obrajes
1616 14
1635 33
1674 5
1759 0
1793 2
1801 2
Fuente: Manuel Miño Grijalba, Obrajes y tejedores en la Nueva España, México, El Colegio de México, 1998.
Ante la desaparición del sistema basado en la manufactura en los obrajes se dio de manera
paulatina otra forma de organizar el proceso productivo en la actividad textil, así cobró
auge el trabajo a domicilio y doméstico en toda la región basado en el algodón que convivió
con la realización de telas de lana. Pero cualquiera que fuera la forma de producir telas, el
comerciante tlaxcalteca siempre tuvo el control de esta actividad mediante el “avío” a los
tejedores. Si bien, los comerciantes fueron los que controlaron la actividad textil en cuanto
a la compra de la materia prima y la redistribución de las telas manufacturadas dos
8

preguntas se imponen al respecto ¿de dónde provenían la materia prima? y ¿cuál fue el
destino de la producción textil?
Aunque la línea que nos conduce a conocer los redes mercantiles es la actividad
textil, es importante que mostremos los flujos mercantiles que tuvieron más influencia en
Tlaxcala.
Tlaxcala y sus relaciones con Puebla y VeracruzEl desarrollo económico que mostró Puebla desde su fundación quedó como uno de los
pesares de la población tlaxcalteca cuando la sede del obispado se trasladó a la ciudad de
los Ángeles, la cual estaba avecindada, en su mayoría, por españoles. Pronto se convirtió en
un importante centro de consumo y necesario para el abasto del puerto de Veracruz y el
Caribe, en el siglo XVIII se transformó en un centro de distribución de ultramarinos en el
virreinato (Del Valle Pavón, 1992:21) convirtiéndose en un centro de atracción económico
para la provincia de Tlaxcala.
En la ciudad y alrededores de Puebla se realizaban las negociaciones entre los
comerciantes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Es decir funcionaba como almacén de
diferentes mercancías ya fueran efectos de Castilla o algodón y tabaco de Veracruz a los
poblados del altiplano central o productos como harina, trigo o provechos de tocinería para
el puerto de Veracruz. De Puebla llegan a Tlaxcala mercancías de todo tipo como azúcar,
jabón, cacao, efectos de Castilla, aguardiente, sebo y algodón. Es por eso que los libros
alcabalatorios nos muestran una clara relación con Puebla y en menor medida con Veracruz
y de menor notoriedad fue el circuito mercantil con la ciudad de México.
El gráfico numero uno nos puede mostrar esta influencia. Debemos hacer notar que
tenemos un gran porcentaje de partidas que no especifican el origen de la mercancía, esto se
debe a que el libro de alcabalas de Apetatitlán no da esta información, la tres receptoría
restantes anotan pocas mercancías con procedencia, los datos sobre la ciudad son más
completos aunque no mencione ninguna procedencia de los animales de matanza y harina.
Grafico 1
9

FLUJOS MERCANTILES DE LA PROVINCIA DE TLAXCALA 1794
Veracruz10%
México2%
Puebla16%
Tlaxcala4%
Molinos6%
Varios1%
Vacias61%
Fuente: AHET/Fondo colonia, sección siglo XVIII, Varias cajas.
Aunque buena parte del algodón es almacenado en Puebla para ser dirigida a los pueblos
donde se tejían mantas vemos que la mayoría de esta materia prima provenía de Veracruz.
El principal pueblo abastecedor de para Tlaxcala fue Tlalixcoyan, otros no menos
importantes fueron Cosamalopan y Orizaba. De Veracruz también procedían los efectos de
Castilla, la sal y el pescado. Del norte de Veracruz, zona conocida como la Huasteca, llegó
la mayoría de las arrobas de queso.
Como ya mencionamos la mayoría de las partidas de harina no tenían procedencia,
sin embargo tenemos identificados seis molinos que están activos en la molienda de trigo
para la elaboración de pan. Estos molinos son el de Atlihuetzi, el de La Defensa, de
Tepeyanco, San Diego, San Simón y Santo Domingo, con seguridad los molinos poblanos
también se hacía presentes con harinas para Tlaxcala.
Entonces, vemos que son Puebla y Veracruz los lugares más importantes que
proveen a Tlaxcala, el primero se debió a la cercanía y sobre todo a la dependencia
económica que tenía con su vecina. Con Veracruz esencialmente es por el abastecimiento
de algodón y por la importancia e independencia económica que esta teniendo al finalizar el
siglo con respecto a los comerciantes de la ciudad de México. Ésta última ciudad aparece
10

apenas con el 2% a pesar de su cercanía con Tlaxcala, de la capital llegan efectos de la
tierra y sebo.
El último grupo denominado como varios tiene el 1%, en este insertamos a las
mercancías con procedencia de lugares como Zacuatilpan, San Luis Potosí, San Miguel el
Grande y Tamapa en Oaxaca, además de dos haciendas de Teoloyuca y la Tepetitlán. Son
lugares que apenas participan un asola vez en el mercado.
Los comerciantes y las mercancías Algunas veces los negocios se realizaban entre los comerciantes tlaxcaltecas y
veracruzanos, otras lo poblanos funcionaron como intermediarios. El comerciantes dueño
de la materia prima contactaba a los distintos comerciantes del altiplano para venderle su
mercancía o el mismo la introducía al suelo alcabalatorio como sucedió con un comerciante
de Veracruz, José Díaz Colombres, quien controló la entrada de algodones a Tlaxcala en
1793 con más del 50%, al año siguiente éste ubica su vecindad en la ciudad de Tlaxcala
entablando negocios con el comerciante de Tlaxcala Marcos Gómez.
En la ciudad de Tlaxcala predominó el trabajo doméstico y a domicilio, distinto fue
en los pueblos de su alrededor. Nuestra fuente nos dice en la cuatro subreceptorías
(Chiautempan, Apetatitlán, Huamantla e Ixtacuixtla) se tejieron mantas de algodón, pues
mientras en la ciudad se concentró el 63% de esta materia prima en Chiautempan y
Apetatitlán el resto. En cuanto a la lana ésta se distribuyó sólo en los dos últimos pueblos.
No es casual que esto sucediera, ya que en Chiuatempan se encontraba uno de los obrajes
más importantes de la Nueva España que pertenecía a Tomás Díaz Varela. El administrador
de Varela, José Ignacio de los Reyes, aparece de manera constante en el libro de alcabalas
de Chiautempan, pues su patrón se encontraba residiendo en Tepeaca.
La lana a diferencia del algodón provenía de lugares más cercanos a la provincia
como fue San Juan de los Llanos, Apan y Puebla, en ocasiones de poblados más cercanos
como Apizaco.
De acuerdo con Manuel Miño Grijalba, podemos decir que el trabajo textil en
Tlaxcala fue predominantemente urbano, pues fue en la ciudad donde estuvieron
concentrados los tejedores y el consumo de materia prima.
11

En 1794 la ciudad acaparó el 52% de los algodones, las receptorías captaron el resto, siendo
Chiautempan el segundo lugar en importancia, en este pueblo se produjo la mitad de tejidos
de lana y la mitad en algodón.
Cuadro 2
CONSUMO DE MATERIA PRIMA EN TLAXCALA
Receptoría Lana/algodón (cargas)
Tlaxcala/ciudad 1434
Chiautempan 633
Apetatitlán 507
Huamantla 42
Ixtacuixtla 116
Fuente: AHET/Fondo colonia, sección siglo XVIII, varias cajas
En Apetatitán también se combinó el tipo de producción “existían 12 obradores con cuatro
telares angostos cada uno, que se dedicaban al tejido de géneros de lana y algodón,
indistintamente, de acuerdo con la materia prima que “se les proporcionaba” aunque su
trabajo no era continuo. Si tomamos como indicador que el tipo de producción dependía de
la materia prima proporcionada, entonces para1794 la superioridad de los tejidos de
algodón fue superior sobre los hechos de lana.
Creemos que buena parte de la producción textil se quedaba en Tlaxcala, pero
también salía de su espacio para recorren distancias grandes. Podemos ver que las
manufacturas tlaxcaltecas no sólo se ubican en los espacios vecinos, sino también en el
norte. En el cuaderno en donde se lleva el registro de la extracción de ropa de Apetatitlán
nos muestra la presencia de sus tejidos en ciudades del norte como Zacatecas, Saltillo y
Durango y tan cercanas como Texmelucan, Cuautitlán y Orizaba.
Podemos ver que el principal consumidos fue la ciudad de Puebla, debido a que en
ella descansaban las mantas antes de se enviadas al norte por el caminos de “tierra adentro”.
Por último queremos hacer notar la presencia de los caciques en la comercialización de sus
tejidos que buscan venderlas en la ciudad de Puebla. La presencia de los indios en el 12

mercado para el caso de Tlaxcala es una de las vetas que nos falta por explorar, pues
contamos con un par de libros alcabalatorios que nos hacen notar su comercio a pesar de su
exención de pago.
Conclusión
En el marco de la implantación de las reformas borbónica y el reordenamiento económico
es que tomamos resaltamos el caso que hemos presentado pues creemos haber resaltado la
importancia que tuvieron las relaciones comerciales entre los comerciantes de Tlaxcala,
Puebla y Veracruz, pero también la importancia de la producción textil para las zonas
mineras del norte de la Nueva España. Así pudimos percatarnos de las diferencias en las
relaciones mercantiles entre un espacio y otro. Es decir se resalta el grado de integración
mercantil entre la ciudad de Puebla, Veracruz y Tlaxcala y en menor medida la relación con
la ciudad de México.
La comercialización de textiles en el norte respondió a las necesidades de mantas
para las zonas mineras como Zacatecas y Real del Monte. Lo que nos muestra el grado de
integración económica que Tlaxcala tenía no solo con Puebla sino también con otros
espacios lejanos.
13