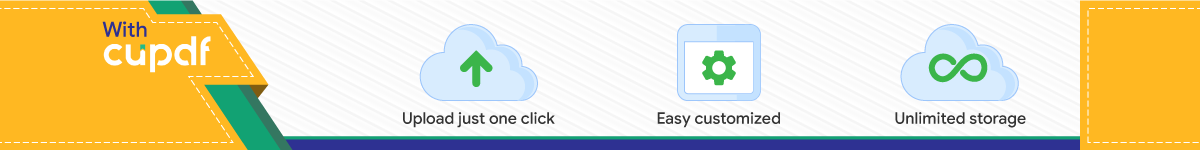
2. al esqueleto, a los prpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea ms difcil. So un hombre ntegro, un mancebo, pero ste no se incorporaba ni hablaba ni poda abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soaba dormido. En las cosmogonas gnsticas, los demiurgos amasan un rojo Adn que no logra ponerse de pie; tan inhbil y rudo y elemental como ese Adn de polvo era el Adn de sueo que las noches del mago haban fabricado. Una tarde, el hombre casi destruy toda su obra, pero se arrepinti. (Ms le hubiera valido destruirla.) Agotados los votos a los nmenes de la tierra y del ro, se arroj a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e implor su desconocido socorro. Ese crepsculo, so con la estatua. La so viva, trmula: no era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y tambin un toro, una rosa, una tempestad. Ese mltiple dios le revel que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y en otros iguales) le haban rendido sacrificios y culto y que mgicamente animara al fantasma soado, de suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el soador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le orden que una vez instruido en los ritos, lo enviara al otro templo despedazado cuyas pirmides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto. En el sueo del hombre que soaba, el soado se despert. El mago ejecut esas rdenes. Consagr un plazo (que finalmente abarc dos aos) a descubrirle los arcanos del universo y del culto del fuego. ntimamente, le dola apartarse de l. Con el pretexto de la necesidad pedaggica, dilataba cada da las horas dedicadas al sueo. Tambin rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces, lo inquietaba una impresin de que ya todo eso haba acontecido... En general, sus das eran felices; al cerrar los ojos pensaba: Ahora estar con mi hijo. O, ms raramente: El hijo que he engendrado me espera y no existir si no voy. Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le orden que embanderara una cumbre lejana. Al otro da, flameaba la bandera en la cumbre. Ensay otros experimentos anlogos, cada vez ms audaces. Comprendi con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer -y tal vez impaciente. Esa noche lo bes por primera vez y lo envi al otro templo cuyos despojos blanqueaban ro abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de cinaga. Antes (para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros) le infundi el olvido total de sus aos de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empaadas de hasto. En los crepsculos de la tarde y del alba, se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idnticos ritos, en otras ruinas circulares, aguas abajo; de noche no soaba, o soaba como lo hacen todos los hombres. Perciba con cierta palidez los sonidos y formas del universo: el hijo ausente se nutra de esas disminuciones de su alma. El propsito de su vida estaba colmado; el hombre persisti en una suerte de xtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en aos y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche: no pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mgico en un templo del Norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago record bruscamente las palabras del dios. Record que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la nica que saba que su hijo era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acab por atormentarlo. Temi que su hijo meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algn modo su condicin de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyeccin del sueo de otro hombre qu humillacin incomparable, qu vrtigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado (que ha permitido) en una mera confusin o felicidad; es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraa por entraa y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas. El trmino de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero (al cabo de una larga sequa) una remota nube en un cerro, liviana como un pjaro; luego, hacia el Sur, el cielo que tena el color rosado de la enca de los leopardos; luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches; despus la fuga pnica de las bestias. Porque se repiti lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pjaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concntrico. Por un instante, pens refugiarse en las aguas, pero luego comprendi que la muerte vena a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Camin contra los jirones de fuego. stos no mordieron su carne, stos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustin. Con alivio, con humillacin, con terror, comprendi que l tambin era una apariencia, que otro estaba sondolo. 3. Jorge Luis Borges (18991986) FUNES EL MEMORIOSO (Artificios, 1944; Ficciones, 1944) LO RECUERDO (YO no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, slo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto) con una oscura pasionaria en la mano, vindola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepsculo del da hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrs del cigarrillo. Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la Banda Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz; la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Ms de tres veces no lo vi; la ltima, en 1887... Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre l; mi testimonio ser acaso el ms breve y sin duda el ms pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarn ustedes. Mi deplorable condicin de argentino me impedir incurrir en el ditirambo gnero obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla, porteo: Funes no dijo esas injuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para l esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres; Un Zarathustra cimarrn y vernculo; no lo discuto, pero no hay que olvidar que era tambin un compadrito de Fray Bentos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del ao ochenta y cuatro. Mi padre, ese ao, me haba llevado a veranear a Fray Bentos. Yo volva con mi primo Bernardo Haedo de la estancia de San Francisco. Volvamos cantando, a caballo, y sa no era la nica circunstancia de mi felicidad. Despus de un da bochornoso, una enorme tormenta color pizarra haba escondido el cielo. La alentaba el viento del Sur, ya se enloquecan los rboles; yo tena el temor (la esperanza) de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejn que se ahondaba entre dos veredas altsimas de ladrillo. Haba oscurecido de golpe; o rpidos y casi secretos pasos en lo alto; alc los ojos y .vi un muchacho que corra por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrn ya sin lmites. Bernardo le grit imprevisiblemente: Qu horas son, Ireneo? Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondi: Faltan cuatro mnutos para las ocho, joven Bernardo Juan Francisco. La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distrado que el dilogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atencin si no lo hubiera recalcado mi primo, a quien estimulaban (creo) cierto orgullo local, y el deseo de mostrarse indiferente a la rplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejn era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora, como un reloj. Agreg que era hijo de una planchadora del pueblo, Mara Clementina Funes, y que algunos decan que su padre era un mdico del saladero, un ingls O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Viva con su madre, a la vuelta de la quinta de los Laureles. 4. Los aos ochenta y cinco y ochenta y seis veraneamos en la ciudad de Montevideo. El ochenta y siete volv a Fray Bentos. Pregunt, como es natural, por todos los conocidos y, finalmente, por el cronomtrico Funes. Me contestaron que lo haba volteado un redomn en la estancia de San Francisco, y que haba quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresin de incmoda magia que la noticia me produjo: la nica vez que yo lo vi, venamos a caballo de San Francisco y l andaba en un lugar alto; el hecho, en boca de mi primo Bernardo, tena mucho de sueo elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se mova del catre, puestos los ojos en.la higuera del fondo o en una telaraa. En los atardeceres, permita que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benfico el golpe que lo haba fulminado... Dos veces lo vi atrs de la reja, que burdamente recalcaba su condicin de eterno prisionero: una, inmvil, con los ojos cerrados; otra, inmvil tambin, absorto en la contemplacin de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria yo haba iniciado en aquel tiempo el estudio metdico del latin. Mi valija inclua el De viris illustribus de Lhomond, elThesaurus de Quicherat, los comentarios de Julio Csar y un volumen impar de la Naturalis historia de Plinio, que exceda (y sigue excediendo) mis mdicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico; Ireneo, en su rancho de las orillas, no tard en enterarse del arribo de esos libros anmalos. Me dirigi una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichadamente fugaz, del da siete de febrero del ao ochenta y cuatro, ponderaba los gloriosos servicios que don Gregorio Haedo, mi to, finado ese mismo ao, haba prestado a las dos patrias en la valerosa jornada de Ituzaing, y me solicitaba el prstamo de cualquiera de los volmenes, acompaado de un diccionario para la buena inteligencia del texto original, porque todava ignoro el latn. Prometa devolverlos en buen estado, casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada; la ortografa, del tipo que Andrs Bello preconiz: i por y, j por g. Al principio, tem naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latn no requera ms instrumento que un diccionario; para desengaarlo con plenitud le mand el Gradus ad Parnassum de Quicherat. y la obra de Plinio: El catorce de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente, porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone; el prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo Fray Bentos la contradiccin entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentacin de dramatizar mi dolor, fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija, not que me faltaban el Gradus y el primer tomo de la Naturalis historia. El Saturno zarpaba al da siguiente, por la maana; esa noche, despus de cenar, me encamin a casa de Funes. Me asombr que la noche fuera no menos pesada que el da. En el decente rancho, la madre de Funes me recibi. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extraara encontrarla a oscuras, porque Ireneo saba pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atraves el patio de baldosa, el corredorcito; llegu al segundo patio. Haba una parra; la oscuridad pudo parecerme total. O de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latn; esa voz (que vena de la tiniebla) articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantacin. Resonaron las slabas romanas en el patio de tierra; mi temor las crea indescifrables, interminables; despus, en el enorme dilogo de esa noche, supe que formaban el primer prrafo del vigsimocuarto captulo del libro sptimo de la Naturalis historia. La materia de ese captulo es la memoria; las palabras ltimas fueron ut nihil non usdem verbis redderetur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba; creo rememorar el ascua momentnea del cigarrillo. La pieza ola vagamente a humedad. Me sent; repet la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo, ahora, al ms dificil punto de mi relato. Este (bueno es que ya lo sepa el lector) no tiene otro argumento que ese dilogo de hace ya medio siglo. No tratar de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y dbil; yo s que sacrifico la eficacia de mi relato; que mis lectores se imaginen los entrecortados perodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empez por enumerar, en latn y espaol, los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis historia: Ciro, rey de los persas, que saba llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejrcitos; Mitrdates Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio; Simnides, inventor de la mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravill de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volte el azulejo, l haba sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. (Trat de recordarle su percepcin exacta del tiempo, su memoria de nombres propios; no me hizo caso.) Diecinueve aos haba vivido como quien suea: miraba sin ver, oa sin or, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdi el conocimiento; cuando lo recobr, el presente era casi intolerable de tan rico y tan ntido, y tambin las memorias ms antiguas y ms triviales. Poco despus averigu que estaba tullido. El hecho apenas le interes. Razon (sinti) que la inmovilidad era un precio mnimo. Ahora su percepcin y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos tres copas en una mesa; Funes, todos los vstagos y racimos y frutos que comprende una parra. Saba las formas de las nubes australes del amanecer del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y poda compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta espaola que slo haba mirado una vez y con las lneas de la espuma que un remo levant en el Ro Negro la vspera de la accin del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples; cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, trmicas, etc. Poda reconstruir todos los sueos, todos los entresueos. Dos o tres veces haba reconstruido un da entero; no haba dudado nunca, pero cada reconstruccin haba requerido un da entero. Me dijo: Ms recuerdos tengo yo solo que los que habrn tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y tambin: Mis sueos son como 1a vigilia de ustedes. Y tambin, 5. hacia el alba: Mi memora, seor, es como vacadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrn, un tringulo rectngulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente; lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No s cuntas estrellas vea en el cielo. Esas cosas me dijo; ni entonces ni despus las he puesto en duda. En aquel tiempo no haba cinematgrafos ni fongrafos; es, sin embargo, inverosmil y hasta increble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable; tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano, todo hombre har todas las cosas y sabr todo. La voz de Funes, desde la oscuridad, segua hablando.. Me dijo que hacia 1886 haba discurrido un sistema original de numeracin y que en muy pocos das haba rebasado el veinticuatro mil. No lo haba escrito, porque lo pensado una sola vez ya no poda borrrsele. Su primer estmulo, creo, fue el desagrado de que los treinta y tres orientales requirieran dos signos y tres palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplic luego ese disparatado principio a los otros nmeros. En lugar de siete mil trece, deca (por ejemplo) Mximo Prez; en lugar de siete mil catorce, El Ferrocarril; otros nmeros eran Luis Melin Lafinur, Olimar, azufre, los bastos, la ballena, gas, 1a caldera, Napolen, Agustn vedia. En lugar de quinientos, deca nueve. Cada palabra tena un signo particular, una especie marca; las ltimas muy complicadas... Yo trat explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario sistema numeracin. Le dije decir 365 tres centenas, seis decenas, cinco unidades; anlisis no existe en los nmeros El Negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendi o no quiso entenderme. Locke, siglo XVII, postul (y reprob) idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pjaro y cada rama tuviera nombre propio; Funes proyect alguna vez un idioma anlogo, pero lo desech por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no slo recordaba cada hoja de cada rbol de cada monte, sino cada una de las veces que la haba percibido o imaginado. Resolvi reducir cada una de sus jornadas pretritas a unos setenta mil recuerdos, que definira luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era intil. Pens que en la hora de la muerte no habra acabado an de clasificar todos los recuerdos de la niez. Los dos proyectos que he indicado (un vocabulario infinito para serie natural de los nmeros, un intil catlogo mental de todas las imgenes del recuerdo) son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. ste, no lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platnicas. No slo le costaba comprender que el smbolo genrico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaos y diversa forma; le molestaba que el perro de las tres y catorce (visto de perfil) tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto (visto de frente). Su propia cara en el espejo, sus propias manos, lo sorprendan cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discerna el movimiento del minutero; Funes discerna continuamente los tranquilos avances de la corrupcin, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lcido espectador de un mundo multiforme, instantneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginacin de los hombres; nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presin de una realidad tan infatigable como la que da y noche converga sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difcil dormir. Dormir es distraerse del mundo; Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. (Repito que el menos importante de sus recuerdos era ms minucios y ms vivo que nuestra percepcin de un goce fsico o de un tormento fsico.) Hacia el Este, en un trecho no amanzanado, haba casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homognea; en esa direccin volva la cara para dormir. Tambin sola imaginarse en el fondo del ro, mecido y anulado por la corriente. Haba aprendido sin esfuerzo el ingls, el francs, el portugus, el latn. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no haba sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entr por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche haba hablado. Ireneo tena diecinueve aos; haba nacido en 1868; me pareci monumental como el bronce, ms antiguo que Egipto, anterior a las profecas y a las pirmides. Pens que cada una de mis palabras (que cada uno de mis gestos) perdurara en su implacable memoria; me entorpeci el temor de multiplicar ademanes intiles. Ireneo Funes muri en 1889, de una congestin pulmonar. 6. La casa de Asterin [Cuento. Texto completo] Jorge Luis Borges Y la reina dio a luz un hijo que se llam Asterin. Apolodoro: Biblioteca, III,I S que me acusan de soberbia, y tal vez de misantropa, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo castigar a su debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero tambin es verdad que sus puertas (cuyo nmero es infinito)1 estn abiertas da y noche a los hombres y tambin a los animales. Que entre el que quiera. No hallar pompas mujeriles aqui ni el bizarro aparato de los palacios, pero s la quietud y la soledad. Asimismo hallar una casa como no hay otra en la faz de la Tierra. (Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida.) Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridcula es que yo, Asterin, soy un prisionero. Repetir que no hay una puerta cerrada, aadir que no hay una cerradura? Por lo dems, algn atardecer he pisado la calle; si antes de la noche volv, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se haba puesto el Sol, pero el desvalido llanto de un nio y las toscas plegarias de la grey dijeron que me haban reconocido. La gente oraba, hua, se prosternaba; unos se encaramaban al estilbato del templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocult bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre; no puedo confundirme con el vulgo; aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy nico. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el filsofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espritu, que est capacitado para lo grande; jams he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro porque las noches y los das son largos. Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galeras de piedra hasta rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiracin poderosa. (A veces me duermo realmente, a veces ha cambiado el color del da cuando he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterin. Finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo:Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocamos en otro patio o Bien deca yo que te gustara la canaleta o Ahora vers una cisterna que se llen de arena o Ya veras cmo el stano se bifurca. A veces me equivoco y nos remos buenamente los dos. No slo he imaginado esos juegos; tambin he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa estn muchas veces, cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce (son infinitos) los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamao del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galeras de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de las Hachas y el mar. Eso no lo entend hasta que una visin de la noche me revel que tambin son catorce (son infinitos) los mares y los templos. Todo est muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado Sol; abajo, Asterin. Quiz yo he creado las estrellas y el Sol y la enorme casa, pero ya no me acuerdo. Cada nueve aos entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galeras de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangriente las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadveres ayudan a distinguir una galera de las otras. Ignoro quines son, pero s que uno de ellos profetiz, en la hora de su muerte, que, alguna vez llegara mi redentor. Desde entonces no me duele la soledad, porque s que vive mi redentor y al fin se levantar sobre el polvo. Si mi odo alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibira sus pasos. Ojal me lleve a un lugar con menos galeras y menos puertas. Cmo ser mi redentor?, me pregunto. Ser un toro o un hombre? Ser tal vez un toro con cara de hombre? O ser como yo? El Sol de la maana reverber en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. -Lo creers, Ariadna? -dijo Teseo-. El minotauro apenas se defendi. FIN 1. El original dice catorce, pero sobran motivos para inferir que en boca de Asterin, ese adjetivo numeral vale por infinitos. 2. 7. Jorge Luis Borges (18991986) JUAN MURAA (El informe de Brodie, 1970) DURANTE AOS HE repetido que me he criado en Palermo. Se trata, ahora lo s, de un mero alarde literario; el hecho es que me cri del otro lado de una larga verja de lanzas, en una casa con jardn y con la biblioteca de mi padre y de mis abuelos. Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba (me aseguran) por las esquinas; en 1930, consagr un. estudio a Carriego, nuestro vecino cantor y exaltador de los arrabales. El azar me enfrent, poco despus, con Emilio Trpani.. Yo iba a Morn; Trpani, que estaba junto a la ventanilla, me llam por mi nombre. Tard en reconocerlo; haban pasado tantos aos desde que compartimos el mismo banco en una escuela de la calle Thames. Roberto Godel lo recordar. Nunca nos tuvimos afecto. El tiempo nos haba distanciado y tambin la recproca indiferencia. Me haba enseado, ahora me acuerdo, los rudimentos del lunfardo de entonces. Entablamos una de esas conversaciones triviales que se empean en la busca de hechos intiles y que nos revelan el deceso de un condiscpulo que ya no es ms que un nombre. De golpe Trpani me dijo: Me prestaron tu libro sobre Carriego. Ah habls todo el tiempo de malevos; decime, Borges, vos, qu pods saber de malevos? Me mir con una suerte de santo horror. Me he documentado le contest. No me dej seguir y me dijo: Documentado es la palabra. A m los documentos no me hacen falta; yo conozco a esa gente. Al cabo de un silencio agreg, como si me confiara un secreto: Soy sobrino de Juan Muraa. De los cuchilleros que hubo en Palermo hacia el noventa y tantos, el ms mentado era Muraa. Trpani continu: Florentina, mi ta, era su mujer. La historia puede interesarte. Algunos nfasis de tipo retrico y algunas frases largas me hicieron sospechar que no era la primera vez que la refera. A mi madre siempre le disgust que su hermana uniera su vida a la de Juan Muraa, que para ella era un desalmado: y para Ta Florentina un hombre de accin. Sobre la suerte de mi to corrieron muchos cuentos. No falt quien dijera que una noche, que estaba en copas, se cay del pescante de su carro al doblar la esquina de Coronel y que las piedras le rompieron el crneo. Tambin se dijo que la ley lo buscaba y que se fug al Uruguay. Mi madre, que nunca lo sufri a su cuado, no me explic la cosa. Yo era muy chico y no guardo memoria de l. Por el tiempo del Centenario, vivamos en el pasaje Russell, en una casa larga y angosta. La puerta del fondo, que siempre estaba cerrada con llave, daba a San Salvador. En la pieza del altillo viva mi ta, ya entrada en aos y algo rara. Flaca y huesuda, era, o me pareca, muy alta y gastaba pocas palabras. Le tena miedo al aire, no sala nunca, no quera que entrramos en su cuarto y ms de una vez la pesqu robando y escondiendo comida. En el barrio decan que la muerte, o la desaparicin, de Muraa la haba trastornado La recuerdo siempre de negro. Haba dado en el hbito de hablar sola. La casa era de propiedad de un tal seor Luchessi, patrn de una barbera en Barracas. Mi madre, que era costurera de cargazn, andaba en la mala. Sin que yo las entendiera del todo, oa palabras sigilosas: oficial de justicia, lanzamiento, desalojo por falta de pago. Mi madre estaba de lo ms afligida; mi ta repeta obstinadamente: Juan no va a consentir que el gringo nos eche. Recordaba el caso que sabamos de memoria de un surero insolente que se haba permitido poner en duda el coraje de su marido. Este, en cuanto lo supo, se coste a la otra punta de la ciudad, lo busc, lo arregl de una pualada y lo tir al Riachuelo. No s si la historia es verdad; lo que importa ahora es el hecho de que 8. haya sido referida y creda. Yo me vea durmiendo en los huecos de la calle Serrano o pidiendo limosna o con una canasta de duraznos. Me tentaba lo ltimo, que me librara de ir a la escuela. No s cuanto dur esa zozobra. Una vez, tu finado padre nos dijo que no se puede medir el tiempo por das, como el dinero por centavos o pesos, porque los pesos son iguales y cada da es distinto y tal vez cada hora. No comprend muy bien lo que deca, pero me qued grabada la frase. Una de esas noches tuve un sueo que acab en pesadilla. So con mi to Juan. Yo no haba alcanzado a conocerlo, pero me lo figuraba aindiado, fornido, de bigote ralo y melena. bamos hacia el sur, entre grandes canteras y maleza, pero esas canteras y esa maleza eran tambin la calle Thames.. En el sueo el sol estaba alto. To Juan iba trajeado de negro. Se par cerca de una especie de andamio, en un desfiladero. Tena la mano bajo el saco, a la altura del corazn, no como quin est por sacar un arma, sino como escondindola. Con una voz muy triste me dijo: He cambiado mucho. Fue sacando la mano y lo que vi fue una garra de buitre. Me despert gritando en la oscuridad. Al otro da mi madre me mand que fuera con ella a lo de Luchessi. S que iba a pedirle una prrroga; sin duda me llev para que el acreedor viera su desamparo. No le dijo una palabra a su hermana, que no le hubiera consentido rebajarse de esa manera. Yo no haba estado nunca en Barracas; me pareci que haba ms gente, ms trfico y menos terrenos baldos. Desde la esquina vimos vigilantes y una aglomeracin frente al nmero que buscbamos. Un vecino repeta de grupo en grupo que hacia las tres de la maana lo haban despertado unos golpes; oy la puerta que se abra y alguien que entraba. Nadie la cerr; al alba lo encontraron a Luchessi tendido en el zagun, a medio vestir. Lo haban cosido a pualadas. El hombre viva solo; la justicia no dio nunca con el culpable. No haban robado nada. Alguno record que, ltimamente, el finado casi haba perdido la vista. Con voz autoritaria dijo otro: 'Le haba llegado la hora'. El dictamen y el tono me impresionaron; con los aos pude observar que cada vez que alguien se muere no falta un sentencioso para hacer ese mismo descubrimiento. Los del velorio nos convidaron con caf y yo tom una taza.. En el cajn haba una figura de cera en lugar del muerto. Coment el hecho con mi madre; uno de los funebreros se ri y me aclar que esa figura con ropa negra era el seor Luchessi. Me qued como fascinado, mirndolo. Mi madre tuvo que tirarme del brazo. Durante meses no se habl de otra cosa. Los crmenes eran raros entonces; pens en lo mucho que dio que hablar el asunto del Melena, del Campana y del Silletero. La nica persona en Buenos Aires a quien no se le movi un pelo fue Ta Florentina. Repeta con la insistencia de la vejez: Ya les dije que Juan no iba a sufrir que el gringo nos dejara sin techo. Un da llovi a cntaros. Como yo no poda ir a la escuela, me puse a curiosear por la casa. Sub al altillo. Ah estaba mi ta, con una mano sobre la otra; sent que ni siquiera estaba pensando. La pieza ola a humedad. En un rincn estaba la cama de fierro, con el rosario en uno de los barrotes; en otro, una petaca de madera para guardar la ropa. En una de las paredes blanqueadas haba una estampa de la Virgen del Carmen. Sobre la mesita de luz estaba el candelero. Sin levantar los ojos mi ta me dijo: Ya s lo que te trae por aqu. Tu madre te ha mandado. No acaba de entender que fue Juan el que nos salv. Juan? atin a decir. Juan muri hace ms de diez aos. Juan est aqu me dijo. Quers verlo? Abri el cajn de la mesita y sac un pual. Sigui hablando con suavidad: Aqu lo tens. Yo saba que nunca iba a dejarme. En la tierra no ha habido un hombre como l. No le dio al gringo ni un respiro. Fue slo entonces que entend. Esa pobre mujer desatinada haba asesinado a Luchessi. Mandada por el odio, por la locura y tal vez, quin sabe, por el amor, se haba escurrido por la puerta que mira al sur, haba atravesado en la alta noche las calles y las calles, haba dado al fin con la casa y, con esas grandes manos huesudas, haba hundido la daga. La daga era Muraa, era el muerto que ella segua adorando. Nunca sabr si Le confi la historia a mi madre. Falleci poco antes del desalojo. Hasta aqu el relato de Trpani, con el cual no he vuelto a encontrarme. En la historia de esa mujer que se qued sola y que confunde a su hombre, a su tigre, con esa cosa cruel que le ha dejado, el arma de sus hechos, creo entrever un smbolo de muchos smbolos. Juan Muraa fue un hombre que pis mis calles familiares, que supo lo que saben los hombres, que conoci el sabor de la muerte y que fue despus un cuchillo y ahora la memoria de un cuchillo y maana el olvido, el comn olvido. 9. El sur [Cuento. Texto completo] Jorge Luis Borges El hombre que desembarc en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era pastor de la Iglesia evanglica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Crdoba y se senta hondamente argentino. Su abuelo materno haba sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantera de lnea, que muri en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel: en la discordia de sus dos linajes, Juan Dahlmann (tal vez a impulso de la sangre germnica) eligi el de ese antepasado romntico, o de muerte romntica. Un estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas msicas, el hbito de estrofas del Martn Fierro, los aos, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dahlmann haba logrado salvar el casco de una estancia en el Sur, que fue de los Flores: una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos balsmicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmes. Las tareas y acaso la indolencia lo retenan en la ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesin y con la certidumbre de que su casa estaba esperndolo, en un sitio preciso de la llanura. En los ltimos das de febrero de 1939, algo le aconteci. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mnimas distracciones. Dahlmann haba conseguido, esa tarde, un ejemplar descabalado de Las Mil y Una Noches de Weil; vido de examinar ese hallazgo, no esper que bajara el ascensor y subi con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le roz la frente, un murcilago, un pjaro? En la cara de la mujer que le abri la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pas por la frente sali roja de sangre. La arista de un batiente recin pintado que alguien se olvid de cerrar le habra hecho esa herida. Dahlmann logr dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gast y las ilustraciones de Las Mil y Una Noches sirvieron para decorar pasadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetan que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oa con una especie de dbil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho das pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el mdico habitual se present con un mdico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era indispensable sacarle una radiografa. Dahlmann, en el coche de plaza que los llev, pens que en una habitacin que no fuera la suya podra, al fin, dormir. Se sinti feliz y conversador; en cuanto lleg, lo desvistieron; le raparon la cabeza, lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta la ceguera y el vrtigo, lo auscultaron y un hombre enmascarado le clav una aguja en el brazo. Se despert con nuseas, vendado, en una celda que tena algo de pozo y, en los das y noches que siguieron a la operacin pudo entender que apenas haba estado, hasta entonces, en un arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos das, Dahlmann minuciosamente se odi; odi su identidad, sus necesidades corporales, su humillacin, la barba que le erizaba la cara. Sufri con estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que haba estado a punto de morir de una septicemia, Dahlmann se ech a llorar, condolido de su destino. Las miserias fsicas y la incesante previsin de las malas noches no le haban dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro da, el cirujano le dijo que estaba reponindose y que, muy pronto, podra ir a convalecer a la estancia. Increblemente, el da prometido lleg. 10. A la realidad le gustan las simetras y los leves anacronismos; Dahlmann haba llegado al sanatorio en un coche de plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitucin. La primera frescura del otoo, despus de la opresin del verano, era como un smbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la maana, no haba perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche; las calles eran como largos zaguanes, las plazas como patios. Dahlmann la reconoca con felicidad y con un principio de vrtigo; unos segundos antes de que las registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla del nuevo da, todas las cosas regresaban a l. Nadie ignora que el Sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dahlmann sola repetir que ello no es una convencin y que quien atraviesa esa calle entra en un mundo ms antiguo y ms firme. Desde el coche buscaba entre la nueva edificacin, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zagun, el ntimo patio. En el hall de la estacin advirti que faltaban treinta minutos. Record bruscamente que en un caf de la calle Brasil (a pocos metros de la casa de Yrigoyen) haba un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad desdeosa. Entr. Ah estaba el gato, dormido. Pidi una taza de caf, la endulz lentamente, la prob (ese placer le haba sido vedado en la clnica) y pens, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesin, y el mgico animal, en la actualidad, en la eternidad del instante. A lo largo del penltimo andn el tren esperaba. Dahlmann recorri los vagones y dio con uno casi vaco. Acomod en la red la valija; cuando los coches arrancaron, la abri y sac, tras alguna vacilacin, el primer tomo de Las Mil y Una Noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmacin de que esa desdicha haba sido anulada y un desafo alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal. A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios; esta visin y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. La verdad es que Dahlmann ley poco; la montaa de piedra imn y el genio que ha jurado matar a su bienhechor eran, quin lo niega, maravillosos, pero no mucho ms que la maana y que el hecho de ser. La felicidad lo distraa de Shahrazad y de sus milagros superfluos; Dahlmann cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. El almuerzo (con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niez) fue otro goce tranquilo y agradecido. Maana me despertar en la estancia, pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres: el que avanzaba por el da otoal y por la geografa de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metdicas servidumbres. Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecan de mrmol, y todas estas cosas eran casuales, como sueos de la llanura. Tambin crey reconocer rboles y sembrados que no hubiera podido nombrar, porque su directo conocimiento de la campaa era harto inferior a su conocimiento nostlgico y literario. Alguna vez durmi y en sus sueos estaba el mpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del da era el sol amarillo que precede al anochecer y no tardara en ser rojo. Tambin el coche era distinto; no era el que fue en Constitucin, al dejar el andn: la llanura y las horas lo haban atravesado y transfigurado. Afuera la mvil sombra del vagn se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones ni otros signos humanos. Todo era vasto, pero al mismo tiempo era ntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado, a veces no haba otra cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann pudo sospechar que viajaba al pasado y no slo al Sur. De esa conjetura fantstica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto, le advirti que el tren no lo dejara en la estacin de siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dahlmann. (El hombre aadi una explicacin que Dahlmann no trat de entender ni siquiera de or, porque el mecanismo de los hechos no le importaba). El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vas quedaba la estacin, que era poco ms que un andn con un cobertizo. Ningn vehculo tenan, pero el jefe opin que tal vez pudiera conseguir uno en un comercio que le indic a unas diez, doce, cuadras. Dahlmann acept la caminata como una pequea aventura. Ya se haba hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, Dahlmann caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trbol. El almacn, alguna vez, haba sido punz, pero los aos haban mitigado para su bien ese color violento. Algo en su pobre arquitectura le record un grabado en acero, acaso de una vieja edicin de Pablo y Virginia. Atados al palenque haba unos caballos. Dahlmam, adentro, crey reconocer al patrn; luego comprendi que lo haba engaado su parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, odo el caso, dijo que le hara atar la jardinera; para agregar otro hecho a aquel da y para llenar ese tiempo, Dahlmann resolvi comer en el almacn. En una mesa coman y beban ruidosamente unos muchachones, en los que Dahlmann, al principio, no se fij. En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos aos lo haban reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dahlmann registr con satisfaccin la vincha, el 11. poncho de bayeta, el largo chirip y la bota de potro y se dijo, rememorando intiles discusiones con gente de los partidos del Norte o con entrerrianos, que gauchos de sos ya no quedan ms que en el Sur. Dahlmann se acomod junto a la ventana. La oscuridad fue quedndose con el campo, pero su olor y sus rumores an le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrn le trajo sardinas y despus carne asada; Dahlmann las empuj con unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el spero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soolienta. La lmpara de kerosn penda de uno de los tirantes; los parroquianos de la otra mesa eran tres: dos parecan peones de chacra: otro, de rasgos achinados y torpes, beba con el chambergo puesto. Dahlmann, de pronto, sinti un leve roce en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, haba una bolita de miga. Eso era todo, pero alguien se la haba tirado. Los de la otra mesa parecan ajenos a l. Dalhman, perplejo, decidi que nada haba ocurrido y abri el volumen de Las Mil y Una Noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanz a los pocos minutos, y esta vez los peones se rieron. Dahlmann se dijo que no estaba asustado, pero que sera un disparate que l, un convaleciente, se dejara arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvi salir; ya estaba de pie cuando el patrn se le acerc y lo exhort con voz alarmada: -Seor Dahlmann, no les haga caso a esos mozos, que estn medio alegres. Dahlmann no se extra de que el otro, ahora, lo conociera, pero sinti que estas palabras conciliadoras agravaban, de hecho, la situacin. Antes, la provocacin de los peones era a una cara accidental, casi a nadie; ahora iba contra l y contra su nombre y lo sabran los vecinos. Dahlmann hizo a un lado al patrn, se enfrent con los peones y les pregunt qu andaban buscando. El compadrito de la cara achinada se par, tambalendose. A un paso de Juan Dahlmann, lo injuri a gritos, como si estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageracin era otra ferocidad y una burla. Entre malas palabras y obscenidades, tir al aire un largo cuchillo, lo sigui con los ojos, lo baraj e invit a Dahlmann a pelear. El patrn objet con trmula voz que Dahlmann estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurri. Desde un rincn el viejo gaucho esttico, en el que Dahlmann vio una cifra del Sur (del Sur que era suyo), le tir una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. Dahlmann se inclin a recoger la daga y sinti dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometa a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no servira para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez haba jugado con un pual, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una nocin de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pens. -Vamos saliendo- dijo el otro. Salieron, y si en Dahlmann no haba esperanza, tampoco haba temor. Sinti, al atravesar el umbral, que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberacin para l, una felicidad y una fiesta, en la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sinti que si l, entonces, hubiera podido elegir o soar su muerte, sta es la muerte que hubiera elegido o soado. Dahlmann empua con firmeza el cuchillo, que acaso no sabr manejar, y sale a la llanura. 12. Carta a una seorita en Pars [Cuento. Texto completo] Julio Cortzar Andre, yo no quera venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha. No tanto por los conejitos, ms bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las ms finas mallas del aire, esas que en su casa preservan la msica de la lavanda, el aletear de un cisne con polvos, el juego del violn y la viola en el cuarteto de Rar. Me es amargo entrar en un mbito donde alguien que vive bellamente lo ha dispuesto todo como una reiteracin visible de su alma, aqu los libros (de un lado en espaol, del otro en francs e ingls), all los almohadones verdes, en este preciso sitio de la mesita el cenicero de cristal que parece el corte de una pompa de jabn, y siempre un perfume, un sonido, un crecer de plantas, una fotografa del amigo muerto, ritual de bandejas con t y tenacillas de azcar... Ah, querida Andre, qu difcil oponerse, aun aceptndolo con entera sumisin del propio ser, al orden minucioso que una mujer instaura en su liviana residencia. Cun culpable tomar una tacita de metal y ponerla al otro extremo de la mesa, ponerla all simplemente porque uno ha trado sus diccionarios ingleses y es de este lado, al alcance de la mano, donde habrn de estar. Mover esa tacita vale por un horrible rojo inesperado en medio de una modulacin de Ozenfant, como si de golpe las cuerdas de todos los contrabajos se rompieran al mismo tiempo con el mismo espantoso chicotazo en el instante ms callado de una sinfona de Mozart. Mover esa tacita altera el juego de relaciones de toda la casa, de cada objeto con otro, de cada momento de su alma con el alma entera de la casa y su habitante lejana. Y yo no puedo acercar los dedos a un libro, ceir apenas el cono de luz de una lmpara, destapar la caja de msica, sin que un sentimiento de ultraje y desafio me pase por los ojos como un bando de gorriones. Usted sabe por qu vine a su casa, a su quieto saln solicitado de medioda. Todo parece tan natural, como siempre que no se sabe la verdad. Usted se ha ido a Pars, yo me qued con el departamento de la calle Suipacha, elaboramos un simple y satisfactorio plan de mutua convivencia hasta que septiembre la traiga de nuevo a Buenos Aires y me lance a m a alguna otra casa donde quiz... Pero no le escribo por eso, esta carta se la envo a causa de los conejitos, me parece justo enterarla; y porque me gusta escribir cartas, y tal vez porque llueve. Me mud el jueves pasado, a las cinco de la tarde, entre niebla y hasto. He cerrado tantas maletas en mi vida, me he pasado tantas horas haciendo equipajes que no llevaban a ninguna parte, que el jueves fue un da lleno de sombras y correas, porque cuando yo veo las correas de las valijas es como si viera sombras, elementos de un ltigo que me azota indirectamente, de la manera ms sutil y ms horrible. Pero hice las maletas, avis a la mucama que vendra a instalarme, y sub en el ascensor. Justo entre el primero y segundo piso sent que iba a vomitar un conejito. Nunca se lo haba explicado antes, no crea que por deslealtad, pero naturalmente uno no va a ponerse a explicarle a la gente que de cuando en cuando vomita un conejito. Como siempre me ha sucedido estando a solas, guardaba el hecho igual que se guardan tantas constancias de lo que acaece (o hace uno acaecer) en la privaca total. No me lo reproche, Andre, no me lo reproche. De cuando en cuando me ocurre vomitar un conejito. No es razn para no vivir en cualquier casa, no es razn para que uno tenga que avergonzarse y estar aislado y andar callndose. Cuando siento que voy a vomitar un conejito me pongo dos dedos en la boca como una pinza abierta, y espero a sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higinico, transcurre en 13. un brevsimo instante. Saco los dedos de la boca, y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento, es un conejito normal y perfecto, slo que muy pequeo, pequeo como un conejilo de chocolate pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos, el conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, movindolo con esa trituracin silenciosa y cosquilleante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo (hablo de cuando esto ocurra en mi casa de las afueras) lo saco conmigo al balcn y lo pongo en la gran maceta donde crece el trbol que a propsito he sembrado. El conejito alza del todo sus orejas, envuelve un trbol tierno con un veloz molinete del hocico, y yo s que puedo dejarlo e irme, continuar por un tiempo una vida no distinta a la de tantos que compran sus conejos en las granjas. Entre el primero y segundo piso, Andre, como un anuncio de lo que sera mi vida en su casa, supe que iba a vomitar un conejito. En seguida tuve miedo (o era extraeza? No, miedo de la misma extraeza, acaso) porque antes de dejar mi casa, slo dos das antes, haba vomitado un conejito y estaba seguro por un mes, por cinco semanas, tal vez seis con un poco de suerte. Mire usted, yo tena perfectamente resuelto el problema de los conejitos. Sembraba trbol en el balcn de mi otra casa, vomitaba un conejito, lo pona en el trbol y al cabo de un mes, cuando sospechaba que de un momento a otro... entonces regalaba el conejo ya crecido a la seora de Molina, que crea en un hobby y se callaba. Ya en otra maceta vena creciendo un trbol tierno y propicio, yo aguardaba sin preocupacin la maana en que la cosquilla de una pelusa subiendo me cerraba la garganta, y el nuevo conejito repeta desde esa hora la vida y las costumbres del anterior. Las costumbres, Andre, son formas concretas del ritmo, son la cuota del ritmo que nos ayuda a vivir. No era tan terrible vomitar conejitos una vez que se haba entrado en el ciclo invariable, en el mtodo. Usted querr saber por qu todo ese trabajo, por qu todo ese trbol y la seora de Molina. Hubiera sido preferible matar en seguida al conejito y... Ah, tendra usted que vomitar tan slo uno, tomarlo con dos dedos y ponrselo en la mano abierta, adherido an a usted por el acto mismo, por el aura inefable de su proximidad apenas rota. Un mes distancia tanto; un mes es tamao, largos pelos, saltos, ojos salvajes, diferencia absoluta Andre, un mes es un conejo, hace de veras a un conejo; pero el minuto inicial, cuando el copo tibio y bullente encubre una presencia inajenable... Como un poema en los primeros minutos, el fruto de una noche de Idumea: tan de uno que uno mismo... y despus tan no uno, tan aislado y distante en su llano mundo blanco tamao carta. Me decid, con todo, a matar el conejito apenas naciera. Yo vivira cuatro meses en su casa: cuatro -quiz, con suerte, tres- cucharadas de alcohol en el hocico. (Sabe usted que la misericordia permite matar instantneamente a un conejito dndole a beber una cucharada de alcohol? Su carne sabe luego mejor, dicen, aunque yo... Tres o cuatro cucharadas de alcohol, luego el cuarto de bao o un piquete sumndose a los desechos.) Al cruzar el tercer piso el conejito se mova en mi mano abierta. Sara esperaba arriba, para ayudarme a entrar las valijas... Cmo explicarle que un capricho, una tienda de animales? Envolv el conejito en mi pauelo, lo puse en el bolsillo del sobretodo dejando el sobretodo suelto para no oprimirlo. Apenas se mova. Su menuda conciencia deba estarle revelando hechos importantes: que la vida es un movimiento hacia arriba con un clic final, y que es tambin un cielo bajo, blanco, envolvente y oliendo a lavanda, en el fondo de un pozo tibio. Sara no vio nada, la fascinaba demasiado el arduo problema de ajustar su sentido del orden a mi valija-ropero, mis papeles y mi displicencia ante sus elaboradas explicaciones donde abunda la expresin por ejemplo. Apenas pude me encerr en el bao; matarlo ahora. Una fina zona de calor rodeaba el pauelo, el conejito era blanqusimo y creo que ms lindo que los otros. No me miraba, solamente bulla y estaba contento, lo que era el ms horrible modo de mirarme. Lo encerr en el botiqun vaco y me volv para desempacar, desorientado pero no infeliz, no culpable, no jabonndome las manos para quitarles una ltima convulsin. Comprend que no poda matarlo. Pero esa misma noche vomit un conejito negro. Y dos das despus uno blanco. Y a la cuarta noche un conejito gris. Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio, con la gran puerta que se abre generosa, las tablas vacas a la espera de mi ropa. Ahora los tengo ah. Ah dentro. Verdad que parece imposible; ni Sara lo creera. Porque Sara nada sospecha, y el que no sospeche nada procede de mi horrible tarea, una tarea que se lleva mis das y mis noches en un solo golpe de rastrillo y me va calcinando por dentro y endureciendo como esa estrella de mar que ha puesto usted sobre la baera y que a cada bao parece llenarle a uno el cuerpo de sal y azotes de sol y grandes rumores de la profundidad. De da duermen. Hay diez. De da duermen. Con la puerta cerrada, el armario es una noche diurna solamente para ellos, all duermen su noche con sosegada obediencia. Me llevo las llaves del dormitorio al partir a mi empleo. Sara debe creer que desconfo de su honradez y me mira dubitativa, se le ve todas las maanas que est por decirme algo, pero al final se calla y yo estoy tan contento. (Cuando arregla el dormitorio, de nueve a diez, hago ruido en el saln, pongo un disco de Benny Carter que ocupa toda la atmsfera, y como Sara es tambin amiga de saetas y pasodobles, el armario parece silencioso y acaso lo est, porque para los conejitos transcurre ya la noche y el descanso.) Su da principia a esa hora que sigue a la cena, cuando Sara se lleva la bandeja con un menudo tintinear de tenacillas de azcar, me desea buenas noches -s, me las desea, Andre, lo ms amargo es que me desea las buenas noches- y se encierra en su cuarto y de pronto estoy yo solo, solo con el armario condenado, solo con mi deber y mi tristeza. 14. Los dejo salir, lanzarse giles al asalto del saln, oliendo vivaces el trbol que ocultaban mis bolsillos y ahora hace en la alfombra efmeras puntillas que ellos alteran, remueven, acaban en un momento. Comen bien, callados y correctos, hasta ese instante nada tengo que decir, los miro solamente desde el sof, con un libro intil en la mano -yo que quera leerme todos sus Giraudoux, Andre, y la historia argentina de Lpez que tiene usted en el anaquel ms bajo-; y se comen el trbol. Son diez. Casi todos blancos. Alzan la tibia cabeza hacia las lmparas del saln, los tres soles inmviles de su da, ellos que aman la luz porque su noche no tiene luna ni estrellas ni faroles. Miran su triple sol y estn contentos. As es que saltan por la alfombra, a las sillas, diez manchas livianas se trasladan como una moviente constelacin de una parte a otra, mientras yo quisiera verlos quietos, verlos a mis pies y quietos -un poco el sueo de todo dios, Andre, el sueo nunca cumplido de los dioses-, no as insinundose detrs del retrato de Miguel de Unamuno, en torno al jarrn verde claro, por la negra cavidad del escritorio, siempre menos de diez, siempre seis u ocho y yo preguntndome dnde andarn los dos que faltan, y si Sara se levantara por cualquier cosa, y la presidencia de Rivadavia que yo quera leer en la historia de Lpez. No s cmo resisto, Andre. Usted recuerda que vine a descansar a su casa. No es culpa ma si de cuando en cuando vomito un conejito, si esta mudanza me alter tambin por dentro -no es nominalismo, no es magia, solamente que las cosas no se pueden variar as de pronto, a veces las cosas viran brutalmente y cuando usted esperaba la bofetada a la derecha-. As, Andre, o de otro modo, pero siempre as. Le escribo de noche. Son las tres de la tarde, pero le escribo en la noche de ellos. De da duermen Qu alivio esta oficina cubierta de gritos, rdenes, mquinas Royal, vicepresidentes y mimegrafos! Qu alivio, qu paz, qu horror, Andre! Ahora me llaman por telfono, son los amigos que se inquietan por mis noches recoletas, es Luis que me invita a caminar o Jorge que me guarda un concierto. Casi no me atrevo a decirles que no, invento prolongadas e ineficaces historias de mala salud, de traducciones atrasadas, de evasin Y cuando regreso y subo en el ascensor ese tramo, entre el primero y segundo piso me formulo noche a noche irremediablemente la vana esperanza de que no sea verdad. Hago lo que puedo para que no destrocen sus cosas. Han rodo un poco los libros del anaquel ms bajo, usted los encontrar disimulados para que Sara no se d cuenta. Quera usted mucho su lmpara con el vientre de porcelana lleno de mariposas y caballeros antiguos? El trizado apenas se advierte, toda la noche trabaj con un cemento especial que me vendieron en una casa inglesa -usted sabe que las casas inglesas tienen los mejores cementos- y ahora me quedo al lado para que ninguno la alcance otra vez con las patas (es casi hermoso ver cmo les gusta pararse, nostalgia de lo humano distante, quiz imitacin de su dios ambulando y mirndolos hosco; adems usted habr advertido -en su infancia, quiz- que se puede dejar a un conejito en penitencia contra la pared, parado, las patitas apoyadas y muy quieto horas y horas). A las cinco de la maana (he dormido un poco, tirado en el sof verde y despertndome a cada carrera afelpada, a cada tintineo) los pongo en el armario y hago la limpieza. Por eso Sara encuentra todo bien aunque a veces le he visto algn asombro contenido, un quedarse mirando un objeto, una leve decoloracin en la alfombra y de nuevo el deseo de preguntarme algo, pero yo silbando las variaciones sinfnicas de Franck, de manera que nones. Para qu contarle, Andre, las minucias desventuradas de ese amanecer sordo y vegetal, en que camino entredormido levantando cabos de trbol, hojas sueltas, pelusas blancas, dndome contra los muebles, loco de sueo, y mi Gide que se atrasa, Troyat que no he traducido, y mis respuestas a una seora lejana que estar preguntndose ya si... para qu seguir todo esto, para qu seguir esta carta que escribo entre telfonos y entrevistas. Andre, querida Andre, mi consuelo es que son diez y ya no ms. Hace quince das contuve en la palma de la mano un ltimo conejito, despus nada, solamente los diez conmigo, su diurna noche y creciendo, ya feos y nacindoles el pelo largo, ya adolescentes y llenos de urgencias y caprichos, saltando sobre el busto de Antinoo (es Antinoo, verdad, ese muchacho que mira ciegamente?) o perdindose en el living, donde sus movimientos crean ruidos resonantes, tanto que de all debo echarlos por miedo a que los oiga Sara y se me aparezca horripilada, tal vez en camisn -porque Sara ha de ser as, con camisn- y entonces... Solamente diez, piense usted esa pequea alegra que tengo en medio de todo, la creciente calma con que franqueo de vuelta los rgidos cielos del primero y el segundo piso. Interrump esta carta porque deba asistir a una tarea de comisiones. La contino aqu en su casa, Andre, bajo una sorda grisalla de amanecer. Es de veras el da siguiente, Andre? Un trozo en blanco de la pgina ser para usted el intervalo, apenas el puente que une mi letra de ayer a mi letra de hoy. Decirle que en ese intervalo todo se ha roto, donde mira usted el puente fcil oigo yo quebrarse la cintura furiosa del agua, para m este lado del papel, este lado de mi carta no contina la calma con que vena yo escribindole cuando la dej para asistir a una tarea de comisiones. En su cbica noche sin tristeza duermen once conejitos; acaso ahora mismo, pero no, no ahora. En el ascensor, luego, o al entrar; ya no importa dnde, si el cundo es ahora, si puede ser en cualquier ahora de los que me quedan. Basta ya, he escrito esto porque me importa probarle que no fui tan culpable en el destrozo insalvable de su casa. Dejar esta carta esperndola, sera srdido que el correo se la entregara alguna clara maana de Pars. Anoche di vuelta los libros del segundo estante, alcanzaban ya a ellos, parndose o saltando, royeron los lomos para afilarse los dientes -no por hambre, tienen todo el trbol que les compro y almaceno en los cajones del escritorio. Rompieron las cortinas, las telas de los sillones, el borde del autorretrato de Augusto Torres, llenaron de pelos la alfombra y tambin gritaron, 15. estuvieron en crculo bajo la luz de la lmpara, en crculo y como adorndome, y de pronto gritaban, gritaban como yo no creo que griten los conejos. He querido en vano sacar los pelos que estropean la alfombra, alisar el borde de la tela roda, encerrarlos de nuevo en el armario. El da sube, tal vez Sara se levante pronto. Es casi extrao que no me importe verlos brincar en busca de juguetes. No tuve tanta culpa, usted ver cuando llegue que muchos de los destrozos estn bien reparados con el cemento que compr en una casa inglesa, yo hice lo que pude para evitarle un enojo... En cuanto a m, del diez al once hay como un hueco insuperable. Usted ve: diez estaba bien, con un armario, trbol y esperanza, cuntas cosas pueden construirse. No ya con once, porque decir once es seguramente doce, Andre, doce que sern trece. Entonces est el amanecer y una fra soledad en la que caben la alegra, los recuerdos, usted y acaso tantos ms. Est este balcn sobre Suipacha lleno de alba, los primeros sonidos de la ciudad. No creo que les sea difcil juntar once conejitos salpicados sobre los adoquines, tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales. Casa tomada [Cuento. Texto completo] Julio Cortzar Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la ms ventajosa liquidacin de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podan vivir ocho personas sin estorbarse. Hacamos la limpieza por la maana, levantndonos a las siete, y a eso de las once yo le dejaba a Irene las ultimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzbamos al medioda, siempre puntuales; ya no quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cmo nos bastbamos para mantenerla limpia. A veces llegbamos a creer que era ella la que no nos dej casarnos. Irene rechaz dos pretendientes sin mayor motivo, a m se me muri Mara Esther antes que llegramos a comprometernos. Entramos en los cuarenta aos con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealoga asentada por nuestros bisabuelos en nuestra casa. Nos moriramos all algn da, vagos y esquivos primos se quedaran con la casa y la echaran al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del da tejiendo en el sof de su dormitorio. No s por qu teja tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era as, teja cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para m, maanitas y chalecos para ella. A veces teja un chaleco y despus lo desteja en un momento porque algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montn de lana encrespada resistindose a perder su forma de algunas horas. Los sbados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tena fe en mi gusto, se complaca con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las libreras y preguntar vanamente si haba novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qu hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover est terminado no se puede repetirlo sin escndalo. Un da encontr el cajn de abajo de la cmoda de alcanfor lleno de paoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercera; no tuve valor para preguntarle a Irene qu pensaba hacer con ellas. No necesitbamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a 16. Irene solamente la entretena el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a m se me iban las horas vindole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Cmo no acordarme de la distribucin de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte ms retirada, la que mira hacia Rodrguez Pea. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde haba un bao, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zagun con maylica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zagun, abra la cancel y pasaba al living; tena a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conduca a la parte ms retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y mas all empezaba el otro lado de la casa, o bien se poda girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo ms estrecho que llevaba a la cocina y el bao. Cuando la puerta estaba abierta adverta uno que la casa era muy grande; si no, daba la impresin de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca bamos ms all de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increble cmo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires ser una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una rfaga se palpa el polvo en los mrmoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macram; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento despus se deposita de nuevo en los muebles y los pianos. Lo recordar siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias intiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurri poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuch algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido vena impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversacin. Tambin lo o, al mismo tiempo o un segundo despus, en el fondo del pasillo que traa desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tir contra la pared antes de que fuera demasiado tarde, la cerr de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y adems corr el gran cerrojo para ms seguridad. Fui a la cocina, calent la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: -Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dej caer el tejido y me mir con sus graves ojos cansados. -Ests seguro? Asent. -Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tard un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que me teja un chaleco gris; a m me gustaba ese chaleco. Los primeros das nos pareci penoso porque ambos habamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queramos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene pens en una botella de Hesperidina de muchos aos. Con frecuencia (pero esto solamente sucedi los primeros das) cerrbamos algn cajn de las cmodas y nos mirbamos con tristeza. -No est aqu. Y era una cosa ms de todo lo que habamos perdido al otro lado de la casa. Pero tambin tuvimos ventajas. La limpieza se simplific tanto que aun levantndose tardsimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estbamos de brazos cruzados. Irene se acostumbr a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien, y se decidi esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinara platos para comer fros de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba ms tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la coleccin de estampillas de pap, y eso me sirvi para matar el tiempo. Nos divertamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era ms cmodo. A veces Irene deca: -Fijate este punto que se me ha ocurrido. No da un dibujo de trbol? Un rato despus era yo el que le pona ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mrito de algn sello de Eupen y Malmdy. Estbamos bien, y poco a poco empezbamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. (Cuando Irene soaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueos y no de la garganta. Irene deca que mis sueos consistan en grandes sacudones que a veces hacan caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenan el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier 17. cosa en la casa. Nos oamos respirar, toser, presentamos el ademn que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De da eran los rumores domsticos, el roce metlico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del lbum filatlico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el bao, que quedaban tocando la parte tomada, nos ponamos a hablar en voz ms alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiados ruidos de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitamos all el silencio, pero cuando tornbamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se pona callada y a media luz, hasta pisbamos despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soar en alta voz, me desvelaba en seguida.) Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella teja) o ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el bao porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llam la atencin mi brusca manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el bao, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apret el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrs. Los ruidos se oan ms fuerte pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerr de un golpe la cancel y nos quedamos en el zagun. Ahora no se oa nada. -Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdan debajo. Cuando vio que los ovillos haban quedado del otro lado, solt el tejido sin mirarlo. -Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunt intilmente. -No, nada. Estbamos con lo puesto. Me acord de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rode con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos as a la calle. Antes de alejarnos tuve lstima, cerr bien la puerta de entrada y tir la llave a la alcantarilla. No fuese que a algn pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada. FIN La trama celeste [Cuento. Texto completo] Adolfo Bioy Casares Cuando el capitn Ireneo Morris y el doctor Carlos Alberto Servian, mdico homepata, desaparecieron, un 20 de diciembre, de Buenos Aires, los diarios apenas comentaron el hecho. Se dijo que haba gente engaada, gente complicada y que una comisin estaba investigando; se dijo tambin que el escaso radio de accin del aeroplano utilizado por los fugitivos permita afirmar que stos no haban ido muy lejos. Yo recib en esos das una encomienda; contena: tres volmenes in quarto (las obras completas del comunista Luis Augusto Blanqui); un anillo de escaso valor (un aguamarina en cuyo fondo se vea la efigie de una diosa con cabeza de caballo); unas cuantas pginas escritas a mquina Las aventuras del capitn Morris firmadas C. A. S. Transcribir esas pginas. LAS AVENTURAS DEL CAPITN MORRIS Este relato podra empezar con alguna leyenda celta que nos hablara del viaje de un hroe a un pas que est del otro lado de una fuente, o de una infranqueable prisin hecha de ramas tiernas, o de un anillo que torna invisible a quien lo lleva, o de una nube mgica, o de una joven llorando en el remoto fondo de un espejo que est en la mano del caballero destinado a salvarla, o de la busca, interminable y sin esperanza, de la tumba del rey Arturo: 18. sta es la tumba de March y sta la de Gwythyir; sta es la tumba de Gwgawn Gleddyffreidd; pero la tumba de Arturo es desconocida. Tambin podra empezar con la noticia, que o con asombro y con indiferencia, de que el tribunal militar acusaba de traicin al capitn Morris. O con la negacin de la astronoma. O con una teora de esos movimientos, llamados "pases", que se emplean para que aparezcan o desaparezcan los espritus. Sin embargo, yo elegir un comienzo menos estimulante; si no lo favorece la magia, lo recomienda el mtodo. Esto no importa un repudio de lo sobrenatural, menos an el repudio de las alusiones o invocaciones del primer prrafo. Me llamo Carlos Alberto Servian, y nac en Rauch; soy armenio. Hace ocho siglos que mi pas no existe; pero deje que un armenio se arrime a su rbol genealgico: toda su descendencia odiar a los turcos. "Una vez armenio, siempre arrnenio." Somos como una sociedad secreta, como un clan, y dispersos por los continentes, la indefinible sangre, unos ojos y una nariz que se repiten, un modo de comprender y de gozar la tierra, ciertas habilidades, ciertas intrigas, ciertos desarreglos en que nos reconocemos, la apasionada belleza de nuestras mujeres, nos unen. Soy, adems, hombre soltero y, como el Quijote, vivo (viva) con una sobrina: una muchacha agradable, joven y laboriosa. Aadira otro calificativo tranquila, pero debo confesar que en los ltimos tiempos no lo mereci. Mi sobrina se entretena en hacer las funciones de secretaria, y, como no tengo secretaria, ella misma atenda el telfono, pasaba en limpio y arreglaba con certera lucidez las historias mdicas y las sintomatologas que yo apuntaba al azar de las declaraciones de los enfermos (cuya regla comn es el desorden) y organizaba mi vasto archivo. Practicaba otra diversin no menos inocente: ir conmigo al cinematgrafo los viernes a la tarde. Esa tarde era viernes. Se abri la puerta; un joven militar entr, enrgicamente, en el consultorio. Mi secretaria estaba a mi derecha, de pie, atrs de la mesa, y me extenda, impasible, una de esas grandes hojas en que apunto los datos que me dan los enfermos. El joven militar se present sin vacilaciones era el teniente Kramer y despus de mirar ostensiblemente a mi secretaria, pregunt con voz firme: Hablo? Le dije que hablara. Continu: El capitn Ireneo Morris quiere verlo. Est detenido en el Hospital Militar. Tal vez contaminado por la marcialidad de mi interlocutor, respond: A sus rdenes. Cundo ir?pregunt Kramer. Hoy mismo. Siempre que me dejen entrar a estas horas... Lo dejarndeclar Kramer, y con movimientos ruidosos y gimnsticos hizo la venia. Se retir en el acto. Mir a mi sobrina; estaba demudada. Sent rabia y le pregunt qu le suceda. Me interpel: Sabes quin es la nica persona que te interesa? Tuve la ingenuidad de mirar hacia donde me sealaba. Me vi en el espejo. Mi sobrina sali del cuarto, corriendo. Desde haca un tiempo estaba menos tranquila. Adems haba tomado la costumbre de llamarme egosta. Parte de la culpa de esto la atribuyo a mi ex libris. Lleva triplemente inscrita en griego, en latn y en espaol la sentencia Concete a ti mismo (nunca sospech hasta dnde me llevara esta sentencia) y me reproduce contemplando, a travs de una lupa, mi imagen en un espejo. Mi sobrina ha pegado miles de estos ex libris en miles de volmenes de mi verstil biblioteca. Pero hay otra causa para esta fama de egosmo. Yo era un metdico, y los hombres metdicos, los que sumidos en oscuras ocupaciones postergamos los caprichos de las mujeres, parecemos locos, o imbciles, o egostas. Atend (confusamente) a dos clientes y me fui al Hospital Militar. Haban dado las seis cuando llegu al viejo edificio de la calle Pozos. Despus de una solitaria espera y de un cndido y breve interrogatorio me condujeron a la pieza ocupada por Morris. En la puerta haba un centinela con bayoneta. Adentro, muy cerca de la cama de Morris, dos hombres que no me saludaron jugaban al domin. Con Morris nos conocemos de toda la vida; nunca fuimos amigos. He querido mucho a su padre. Era un viejo excelente, con la cabeza blanca, redonda, rapada, y los ojos azules, excesivamente duros y despiertos; tena un ingobernable patriotismo gals, una incontenible mana de contar leyendas celtas. Durante muchos aos (los ms felices de mi vida) fue mi profesor. Todas las tardes estudibamos un poco, l contaba y yo escuchaba las aventuras de los mabinogion, y en seguida reponamos fuerzas tomando unos mates con azcar quemada. Por los patios andaba Ireneo; cazaba pjaros y ratas, y con un cortaplumas, un hilo y una aguja, combinaba cadveres heterogneos; el viejo Morris deca que Ireneo 19. iba a ser mdico. Yo iba a ser inventor, porque aborreca los experimentos de Ireneo y porque alguna vez haba dibujado una bala con resortes, que permitira los ms envejecedores viajes interplanetarios, y un motor hidrulico, que, puesto en marcha, no se detendra nunca. Ireneo y yo estbamos alejados por una mutua y consciente antipata. Ahora, cuando nos encontramos, sentimos una gran dicha, una floracin de nostalgias y de cordialidades, repetimos un breve dilogo con fervientes alusiones a una amistad y a un pasado imaginarios, y en seguida no sabemos qu decirnos. El Pas de Gales, la tenaz corriente celta, haba acabado en su padre. Ireneo es tranquilamente argentino, e ignora y desdea por igual a todos los extranjeros. Hasta en su apariencia es tpicamente argentino (algunos lo han credo sudamericano): ms bien chico, delgado, fino de huesos, de pelo negromuy peinado, reluciente, de mirada sagaz. Al verme pareci emocionado (yo nunca lo haba visto emocionado, ni siquiera en la noche de la muerte de su padre). Me dijo con voz clara; como para que oyeran los que jugaban al domin: Dame esa mano. En estas horas de prueba has demostrado ser el nico amigo. Esto me pareci un agradecimiento excesivo para mi visita. Morris continu: Tenemos que hablar de muchas cosas, pero comprenders que ante un par de circunstancias asmir con gravedad a los dos hombresprefiero callar. Dentro de pocos das estar en casa; entonces ser un placer recibirte. Cre que la frase era una despedida. Morris agreg que "si no tena apuro" me quedara un rato. No quiero olvidarme continu. Gracias por los libros. Murmur algo, confusamente. Ignoraba qu libros me agradeca. He cometido errores, no el de mandar libros a Ireneo. Habl de accidentes de aviacin; neg que hubiera lugares El Palomar, en Buenos Aires; el Valle de los Reyes, en Egipto que irradiaran corrientes capaces de provocarlos. En sus labios, "el Valle de los Reyes" me pareci increble. Le pregunt cmo lo conoca. Son las teoras del cura Moreau repuso Morris. Otros dicen que nos falta disciplina. Es contraria a la idiosincrasia de nuestro pueblo, si me segus. La aspiracin del aviador criollo es aeroplanos como la gente. Si no, acordate de las proezas de Mira, con el Golondrina, una lata de conservas atada con alambres . . . Le pregunt por su estado y por el tratamiento a que lo sometan. Entonces fui yo quien habl en voz bien alta, para que oyeran los que jugaban al domin. No admitas inyecciones. Nada de inyecciones. No te envenenes la sangre. Toma unDepuratum 6 y despus un rnica 10000. Sos un caso tpico de rnica. No lo olvides: dosis infinitesimales. Me retir con la impresin de haber logrado un pequeo triunfo. Pasaron tres semanas. En casa hubo pocas novedades. Ahora, retrospectivamente, quiz descubra que mi sobrina estuvo ms at
Top Related