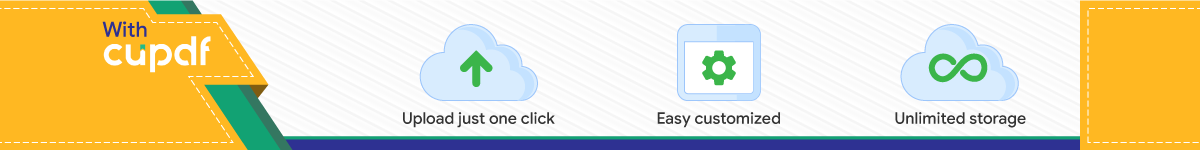

Le llamaban Bill. Tocaba de lunes a sábado el piano de pared que había en el bar New
Orleans. Un tugurio bien cuidado para lo que eran los bares del Congo, cercano a los
cuarteles de la ONU en la ciudad. El viejo instrumento no tenía el mejor sonido del
mundo, pero al menos desde que Bill pulsaba sus teclas todas sonaban afinadas. El
mismo Bill se había encargado de afinarlo. El propietario del local, Jean, un hombre
negro y barrigón que siempre sonreía cuando se le hablaba, fuera lo que fuese lo que se
le dijera, solía contar mucho la historia de aquel día en que le permitió abrir el piano
para “entonarlo”, como él decía.
“Entró con su madre, Solenne, vive a unas calles de aquí. Ella quería un vaso de agua.
Él se sentó en el piano y yo no dije nada porque no había clientes a los que pudiera
molestar. Se puso a tocar las teclas de una en una, luego varias a la vez. Solenne le
llamó la atención pero yo le dije que le dejara, que eran cosas de críos. El chico se ve
que no tiene muchas luces así que creí que estaba bien dejarle ser un poco feliz a su
modo. De vez en cuando ponía caras raras. De repente empezó a golpear las teclas y me
quedé impresionado. No sé qué era, pero sonaba bien. No me podía creer que ese chico
tocara así y su madre parecía igual de sorprendida. Pero después de poco rato paró. Y
entonces se acercó otra vez a la barra y me dijo que el piano estaba desafinado y que lo
iba a afinar. Le dije que hiciera lo que le diera la gana pero que yo no le iba a pagar por
ello. Así que se presentó al cabo de unos minutos con unas herramientas. Por lo visto se
le daba bien arreglar cosas, me dijo Solenne, y ayudaba en un taller cercano donde le
pagaban a veces por echar una mano. Dejó el piano desnudo, lo miró, tocó algunas
teclas, movió algunas clavijas y con una llave, un par de alicates y unos cables de metal
se puso a toquetear todo aquel lío de cosas que hay ahí dentro. Gira por aquí, tira por
allá…>>

La anécdota siempre terminaba preguntando si se quería otra ronda. A cuenta del
cliente, por supuesto, y mirando a Bill que tocaba sus teclas al son del jazz que aquella
noche le viniera a la cabeza.
Se acercaban militares y gente blanca a escucharle tocar. Cuando terminaba su madre
pasaba un sombrero entre el público. Ese era su sueldo. Era el acuerdo al que Solenne
había llegado con Jean, y el barman estaba encantado de tener a aquel muchacho que
atraía buena clientela y al que no había que pagar. A veces había gente de servicios
diplomáticos que le daba algunos billetes con los que él y su madre podían vivir más de
dos semanas. Siempre que alguien quería que le tocara alguna canción en particular, Bill
le pedía que la tarareara. No sabía de quien era casi todo aquello que tocaba. No sabía
leer en los discos las letras, que además decía que le bailaban delante de los ojos cuando
trataba de interpretarlas y aprenderlas forzado por su madre, en aquellos sobres de
cartón en los que se guardaban los vinilos que ella ponía de vez en cuando. El
tocadiscos lo tenía desde hacía años, lo había salvado de la erupción del Nyaragongo a
costa de perder mucha ropa. El volcán había asolado con su furia la casa de Solenne y la
de tantos otros, no había respetado siquiera la sede de la ONU ni el aeropuerto
internacional, aunque las dos infraestructuras habían sido reconstruidas antes incluso
que la red eléctrica de la ciudad, nunca eficaz más que algunas horas al día. El aparato,
que funcionaba a manivela cargando algún mecanismo interno que Bill ajustaba
regularmente, era el tesoro del chico. Tocaba la música que salía de aquel cuerno, y de
vez en cuando la mejoraba. Recordaba todas las canciones que escuchaba. Acorde por
acorde. Pero a veces, decía él, algunas piezas no las habían terminado bien y el las
tocaba como debieron haber sido.
Bill era feliz. Al menos todo lo feliz que se puede ser en Goma. Mientras la mayoría de
los jóvenes se dedicaban al comercio de trastos en la calle, iban a las minas a pasar la

mitad del día metidos en agujeros claustrofóbicos, o simplemente holgazaneaban en la
calle esperando encontrar algo que echarse a la boca, él había pasado de ayudar en el
taller a tocar en el New Orleans, siempre acompañado de su madre.
Los domingos iban juntos a misa a una pequeña iglesia con techo de chapa. Un
sacerdote italiano venía de uno de los seminarios que había a las afueras de la ciudad,
junto al lago. Decía la misa en un francés un poco macarrónico, pero se le entendía. El
domingo era precisamente el único día en el que no podía tocar. Era el día del Señor, y
en esa jornada no se trabajaba. Y aunque él los primero domingos se enfadara, se
golpeara contra las paredes y tirara cosas, había acabado por comprender lo importante
que era aquello para su madre. A mamá, que le daba de comer, le vestía por las
mañanas, le ayudaba a bañarse en el lago y cuidaba de él en todos los sentidos, no se le
podía contradecir. Y menos si el mandato era divino.
La rutina era algo que Bill disfrutaba, y modificarla era una mortificación para él. Por
eso no entendió aquello que le decía su madre respecto a una gente de un tal M23 que
venía a la ciudad. Si venían, que fueran a verle tocar.
“Una noche más, pero mañana a primera hora partimos hacia el campamento”.
Aquella noche no había ya soldados blancos en el New Orleans. Pero Jean tenía abierto,
no pensaba cerrar. Incluso la guerrilla tiene que beber y mejor estar a buenas y tener que
invitar a algunas rondas que perder aquel negocio que tanto le había costado mantener.
Vinieron los parroquianos congoleños de siempre, y sin previo aviso llegaron otros, a
los que no se esperaba hasta el día siguiente. Debía ser una avanzadilla que quería
juerga. Con sus sonrisas, sus ropas de camuflaje, sus ristras de balas de punta afilada
alrededor del pecho o la cintura, a diez centavos la unidad en cualquier mercadillo y sus
AK47, de sonido característico. Estas a diez dólares, para el que pudiera pagarlos.

Cantaban y pidieron una ronda, siempre riendo, siempre desafiantes. Algunos les
vitorearon mientras Bill seguía tocando. Jean puso aquella ronda por la que no esperaba
recibir ni un franco.
¡Tararatatatatá!
Bill respondió al mismo ritmo con acordes disonantes. Paró y se quedó esperando
alguna petición. Su madre ya estaba a su lado, sin saber muy bien si obligarle a
levantarse o a seguir tocando.
“El pianista sabe improvisar. Improvísanos algo más movido, si es que tu madre te
deja”.
Bill miró a su madre, sin entender por qué después de tanto tiempo tenía que pedir
permiso si no lo había hecho antes. Ella asintió con mucho parpadeo y un resoplido
prolongado. Bill siguió tocando lo que habían interrumpido.
¡Tararatatatatá!
Repitió Bill los acordes disonantes.
“¿Te estas quedando conmigo?” Bill no entendió, el hombre había cambiado del francés
al suajili, y él sólo hablaba francés, pero sabía que aquel hombre quería alguna otra
canción. La boca de la kalashnikov estaba ahora sobre su frente. Su madre le abrazaba
fuerte y lloraba.
“¿Me la puede tararear?”