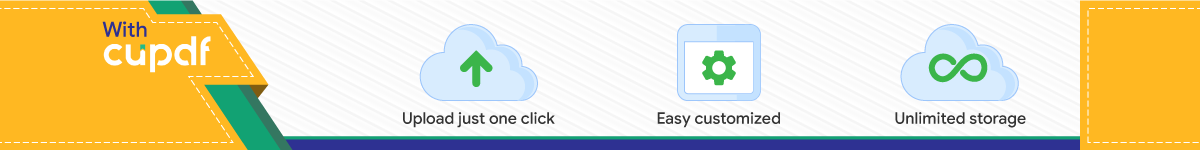
1
Departamento de Lenguas – Sección Lengua y Literatura
Antología Literaria 1° año
-Narrativa- ÍNDICE LEYENDAS El cacto enamorado
(Leyenda diaguita)……………………………………………………… … 2 La leyenda del urutaú
(Leyenda guaraní)……………………………………………………….… 2 Huampi
(Leyenda calchaquí) ….…………………………….…………………… 3 MITOS Dafne y Apolo……………………………………………………………… 5
Deméter…………………………………………………………………….. 6
Orfeo y Eurídice…………………………………………………………… 7
CUENTOS La hormiga
(Marco Denevi – argentino 1922-1998)…………………………………. 9 La muerte
(Eduardo Galeano – uruguayo 1940) …………………………………… 9 Algo muy grave va a suceder en este pueblo
(Gabriel García Márquez – colombiano 1928)………………………….. 10 EL HOMBRE ILUSTRADO (Ray Bradbury – norteamericano 1920) Prólogo……………………………………………………………………….. 11
La pradera……………………………………………………………………. 13
El cohete……………………………………………………………………… 22
El otro pie…………………………………………………………………….. 28
2
LEYENDAS El cacto enamorado (Leyenda diaguita)
Hace cientos de años, en tierras de lo que es hoy la provincia argentina de Catamarca, vivían en guerra permanente las tribus de los Huasanes y los Mallis. La hija del cacique de los Huasanes, llamada Munaylla, que en lengua quechua significa hermosa, había conocido al hijo del gran jefe de los Mallis, Pumahina, nombre que quiere decir valiente.
Munaylla y Pumahina se amaban pero no se atrevían a confesárselo a sus mayores, quienes pretendían que los jóvenes se odiaran tanto como los viejos. En uno de sus muchos encuentros a escondidas, él le propuso a su novia: - ¡Escapa conmigo! Vayámonos a donde no puedan encontrarnos, será ésa la única forma de estar juntos y de ser felices. Así lo hicieron. De día se ocultaron en las cuevas protectoras de los cerros, de noche caminaron incansablemente, al amparo de los frondosos árboles. Hasta Quilla Hatum, la Luna Grande, trató de ocultar su resplandor para que no los descubrieran. Huyeron durante cuatro días. Al caer la quinta noche, oyeron voces a la distancia; sin duda, eran las de sus perseguidores. Sucedía que ambas tribus se habían puesto en marcha para detenerlos y castigarlos. Ya habían descubierto sus rastros y se acercaban peligrosamente. Munaylla desesperada, pidió la protección de Pachacámac, el dios cuyo nombre debía pronunciarse con la cabeza inclinada y los brazos elevados al cielo. Pachacámac escuchó el ruego y encontró la forma de salvarlos: convirtió a Pumahina en una planta nunca vista hasta entonces, recta y alta como una torre y cubierta de espinas. Era el cacto. En su interior se refugió Munaylla. Poco después llegaron los perseguidores pero pasaron de largo junto al cacto sin sospechar que cobijaba a los dos jóvenes. Jamás los hallaron. Se sucedieron los días y las noches y Pumahina y Munaylla siempre allí, juntos y felices. Ni siquiera cuando Pachacámac los visitó desearon ellos recobrar la forma humana. Pasó el tiempo y llegó la primavera. Entonces Munaylla ansió ver el cielo y respirar el aire de los cerros, pero ¿cómo hacerlo? Día tras día fue empujando con su cabeza la verde envoltura que los cubría. Hasta que por fin asomó en forma de espléndida flor de pétalos sedosos y colores brillantes. Así nació la flor del cacto. Desde aquellos lejanos tiempos, Pumayna defiende a su amor con las agudas espinas de su cuerpo vegetal. Y todas las primaveras ella reaparece y saluda al mundo convertida en flor. Esta antigua historia la contaban los diaguitas que, aunque aquí aparecen guerreando entre ellos, también supieron luchar con bravura contra los conquistadores españoles en defensa de sus tierras, y de la cultura de su gente. La leyenda del urutaú (Leyenda guaraní) Kiyá y Urú eran los hijos de dos caciques guaraníes cuyas tribus se odiaban desde hacía largo tiempo. Los jóvenes habían crecido sin conocerse pero, cierta vez, Kiyá se cruzó con la muchacha que solía salir con sus amigas a ver y escuchar los pájaros a la orilla del río. Kiyá quedó deslumbrado por la belleza de Urú. Y ella preguntó quién era el apuesto joven. - Debes saber - le dijo una de sus compañeras- que se trata de Kiyá, el hijo del cacique enemigo. Cuídate, porque nuestros hechiceros predijeron que acarreará la desgracia de la mujer que lo ame. ¡Apártalo de tus pensamientos, Urú! Era tarde para tal advertencia: ella estaba perdidamente enamorada del joven. A partir de entonces, frecuentaron la orilla del río inventando encuentros casuales que, ya que no podían hablarse, al menos les dejaban el consuelo de una sonrisa, una mirada. El padre de Urú lo supo. Ante los ruegos del cacique la hermosa joven accedió a olvidar a
3
Kiyá. Sin embargo a partir de aquel día su alegría se apagó por completo. Una mañana, descubrieron que se había marchado. La buscaron por todas partes, pero no había rastros de la joven. Alguien sugirió que habría huido con Kiyá. La tribu preparó sus armas para la guerra. Pero al amanecer, Kiyá en persona se presentó y enfrentó al cacique. - No es el temor el que me impulsa a venir ya que todos conocen nuestra valentía. Pero sé que buscas a Urú y he venido a decirte que ella no está entre nosotros. El joven se retiró y todos quedaron desconcertados. Enseguida escucharon un canto dulcísimo que provenía de lo más profundo del bosque: era la voz de Urú. Los hombres salieron a buscarla organizados en grupos. La descubrió el que era guiado por el brujo más viejo de la tribu. La joven estaba sentada sobre la rama de un árbol, junto al río. No los reconoció. La pobre Urú había enloquecido. Temiendo que se asustara, el anciano ordenó a los otros que permanecieran alejados y se acercó solo. Comenzó a hablarle suavemente pero no obtenía respuesta. De pronto, recordó que le gustaban las aves y le habló de ellas. - Mis pájaros... Mis pájaros están en el agua ¡Vamos a buscarlos! - dijo Urú y, bajándose de la rama, corrió hacia el río. El brujo temió que se arrojara en él. Para hacerla reaccionar, le gritó: - Escucha mis palabras Urú: Kiyá murió ahogado en ese mismo río. Un grito desgarrador brotó primero de la garganta de Urú. Pero inmediatamente después, retumbaron por el todo el bosque sus enloquecidas carcajadas. Su bella figura comenzó a transformarse hasta que quedó convertida en un pájaro, el urutaú. Emitiendo su grito lastimero, que terminaba en una sonora carcajada, el urutaú voló sobre las cabezas de los atemorizados guaraníes y se perdió en el bosque. Huampi (Leyenda calchaquí) Desde muy joven, Huampi había sido un diestro cazador. Cuando la presa era la vicuña, reunía a sus compañeros y todos juntos, guiados por él, se iban a los cerros. Allí, a una señal de Huampi, rodeaban el lugar donde se hallaban los animales con largas cuerdas de lana de las que colgaban cintas de colores. Improvisaban así un corral enorme. Las vicuñas, al intentar huir, se encontraban con ese cerco de lana tan delicado y frágil que bien podrían haberlo cruzado con un saltito de sus ágiles patas. Pero no; asustadas por las cintas de colores sacudidas por el viento, retrocedían espantadas y quedaban en poder de los cazadores. En la dura lucha por la vida, aunque no lo parezca, aquellos hombres no eran despiadados. Cazaban tan sólo lo necesario y acataban las leyes de la Pacha Mama, la Gran Madre que, desde algún lugar del cielo, velaba por todas las criaturas. Los cazadores siempre le demostraban respeto. Antes de subir al cerro, hacían un hoyo en la tierra y en él depositaban sus ofrendas sencillas. Después, el jefe de la cacería le dirigía una súplica: - Pacha Mama, Madre del Cerro, ¡haz que nos vaya bien! No mezquines tus vicuñas. ¡Haz que nos vaya bien! Danos suerte, no nos hagas apunar. i Haz que nos vaya bien! Pasó el tiempo y las cosas cambiaron. El joven Huampi, ya no tan joven, fue elegido cacique. Y no sólo de los suyos, también llegó a gobernar varios pueblos de los valles calchaquíes. Entonces también cambió la mente y el corazón de Huampi. -Cayca noccapa -afirmaba, soberbio, señalando cerros y hondonadas. En su lengua quechua eso significaba: "Esto es mío". El poder se le subió a la cabeza y se creyó dueño absoluto de aquellas tierras, de sus bienes naturales y sus gentes. Cuando su mujer lo veía echar mano a las boleadoras y al cuchillo o la lanza, le recordaba que había carne de sobra y no tenía sentido sacrificar más animales. Porque Huampi seguía apasionado por la caza pero, de hombre prudente, se había convertido en cazador desaforado.
4
Su mujer no fue la única; otros miembros de la tribu dejaron oír sus voces. -No persigas a las vicuñas -le suplicaron las tejedoras- La lana que tenemos es más que suficiente. -Basta ya, no mates más pájaros -le pidió el artesano encargado de las vinchas y los mantos recubiertos de plumas para las grandes ceremonias. Huampi ni los oyó. Él sólo estaba atento a quienes lo festejaban y aplaudían cuando obraba a su antojo. Así las cosas, Viñucorco, el cerro más poblado de animales, parecía temblar con el miedo de las vicuñas y los guanacos. En Pumayaco, la aguada del puma, las madres escoltaban a sus crías hasta los sitios más ocultos y resguardados. Todos buscaban salvarse al presentir que se acercaba Huampi, el que mataba porque sí y perseguía hasta a los más indefensos. Suri, el ñandú, escapaba a las zancadas. Y las aves, del cóndor a la lechuza, volaban lejos. Un día corrió peligro Ruilla, la liebre. Aunque, al ver a Huampi, huyó con las orejas tiesas, él alcanzó a apuntarle con su flecha. Por suerte desde allá arriba, alguien apartó una cortina de nubes y se asomó a ver lo que ocurría; era Llastay, el dueño de los animales, ayudante de la Pacha Mama en la tarea de cuidar la tierra. Huampi estaba por disparar una flecha certera cuando, con esa costumbre de estar en todas partes al mismo tiempo tan propia de los dioses, Llastay se le plantó delante y le dijo de todo.
-¡Pedazo de ignorante! ¿El poder te ha cegado a tal punto que ya no sabes lo que te conviene? Si sigues matando por gusto, la naturaleza se dará el gusto de privarte de muchas cosas que tu pueblo necesita, como la carne y la lana de los animales. Huampi se defendió: - Cayca noccapa. En su cabeza sólo había lugar para una idea: jEsto es mío! - Ese es tu error - sentenció Llastay-. Te advierto que, por este camino, le harás daño a tu gente y a tu tierra porque, te prevengo, hasta los dioses perdemos la paciencia. Dicho esto desapareció dejando a Huampi triste y pensativo. Por un tiempo perdió las ganas de salir de cacería y los animales respiraron tranquilos. Sin embargo, pronto se las ingenió para volver a las andadas. Se dijo que lo de Llastay había sido un sueño, que era cosa de chicos dejarse intimidar, y otros razonamientos por el estilo. La cuestión es que un día se alejó del pueblo para seguir haciendo barbaridades. Quiso el destino que la primera en salirle al paso fuera Huilla, la liebre. El encuentro la dejó paralizada de miedo y Huampi aprovechó para hacer puntería. Pero esta Huilla era un animalito con suerte y volvió a salvarse. Huampi no quiso perder tiempo con ella: acababa de divisar en el cielo la majestuosa silueta del cóndor. La gran ave no era presa fácil. Se alejó y Huampi fue tras ella, seguro de alcanzarla con sus flechas. Cuando parecía detenido en el aire, daba un giro y se alejaba más aún. Huampi lo siguió, fascinado, y sin darse cuenta, llegó a un paraje desconocido. Entonces por fin creyó poder acertarle y le apuntó, pero el ave se esfumó en el aire y en su lugar apareció la cara de la Pacha Mama. -¡Qué trabajo nos das, Huampi! -suspiró la Gran Madre-. Te prestamos los animales para que los cuides y los matas porque sí. El cacique no atinó a decir palabra. -Sé que me has hecho ofrendas pero eso poco y nada significa. Ahora te mostraré lo que ocurre en la naturaleza cuando los hombres le pierden el respeto. Huampi quedó perplejo. La cara de la Pacha Mama se desvaneció, dando lugar a densos nubarrones y se oyó un silbido penetrante que llegaba de lejos. Huampi se acurrucó temblando al pie de un árbol y llegó lo anunciado. No tenía forma de hombre ni de animal; no tenía forma alguna porque era nada menos que el viento. Un viento furioso que jamás antes había soplado. Tan cálido que quemó las plantas; tan fuerte que arrancó los árboles. El vendaval le arrebató a Huampi su vincha de cacique y las armas y, si bien respetó las poblaciones, dejó muchas tierras peladas, desiertas. Cuentan que así apareció en la región el temible viento zonda, aquel que la Pacha Mama tenía bien atadito en los palenques del cielo y que desató un día que perdió la paciencia por causa de un mal cazador llamado Huampi.
5
MITOS Dafne y Apolo Los dioses de la antigua Grecia eran muy orgullosos y gustaban de los desafíos. Cierta vez, estaba Apolo disparando sus divinas flechas contra una gran serpiente venenosa. Aunque varios de sus tiros erraron el blanco, pues el ofidio se movía velozmente, al final le dio muerte. Cuando se acercó a su presa, descubrió entre el follaje un resplandor dorado: era Eros, el dios del amor. Eros, hijo de Afrodita, era un niño con alas de oro que atravesaba con sus flechas el corazón de los hombres y de los dioses para inspirarles el amor. Al ver las flechas de Apolo se había acercado curioso y, habiendo tomado una, jugaba con ella simulando dispararla con su pequeño arco. Molesto, el dios Apolo lo increpó: -¡Deja esa flecha, Eros! Es un arma demasiado poderosa para que la utilice un niño. Con ella, he dado muerte a esta temible serpiente. No pretendas robarme la gloria de esta victoria, porque es mucho más de lo que puedes hacer con tus dardos. -No te jactes, Hijo de Zeus. Pues si tus flechas pueden atravesar a los animales, las mías se clavan por igual en el corazón de los hombres y en el de los inmortales dioses. Si quisiera, yo podría hacerte sufrir... Las carcajadas de Apolo lo interrumpieron. -Difícil será comprobar ese poder, pequeño Eros -lo desafió y se alejó riéndose. Molesto por la burla, el niño juró vengarse. Ya pagaría Apolo muy caras sus risotadas. Entre los muchos dardos que tenía Eros, había dos que se oponían radicalmente. Uno tenía una aguda punta de oro que despertaba la pasión en quien lo recibiera; el otro, en cambio, tenía una punta roma de plomo y provocaba un profundo rechazo hacia el amor. Disparar el primer dardo era sencillo, pero el segundo, por su punta roma y por su peso, requería muy buena puntería. "¿A quién elegiré para no errar el disparo?", se preguntaba el dios de alas doradas. De pronto, sonrió: en un claro del bosque vio a Dafne, la hija de Peneo, el dios del río, a la que conocía muy bien. Había encontrado lo que buscaba. Dafne era una bellísima ninfa que adoraba a Artemisa, diosa protectora de la caza. Como ella, Dafne pretendía llevar una existencia solitaria, en contacto con la naturaleza. -Hija querida, ya tienes edad para contraer matrimonio - le reprochaba a menudo a su padre -, y sin embargo rechazas a todos los jóvenes que se te acercan. ¿Cómo podré yo tener un nieto si no accedes a las pretensiones de alguno de ellos? Dafne siempre le respondía de igual modo: -Si Zeus, padre de Artemisa, le permitió permanecer soltera, entonces puedes hacer lo mismo conmigo, porque no tengo intenciones de tener marido alguno. El padre, quien la amaba mucho, sonreía, pero le replicaba: -Eres una muchacha extremadamente bella. Tanta es tu hermosura que te será muy difícil cumplir con tus deseos, porque siempre habrá alguien que se sienta atraído hacia ti. -¡Ay, padre mío, prométeme que me ayudarás a cumplir el destino que he elegido! Peneo accedía condescendiente, pues pensaba que la joven ninfa cambiaría de opinión con el tiempo. Conociendo las preferencias de Dafne, Eros tensó en el arco la flecha de plomiza punta roma. Sabía que no fallaría el tiro, como en efecto sucedió. Hizo blanco en el centro de su corazón e, instantáneamente, la ninfa sintió que surgían en ella más poderosas las ansias de soledad, y aborreció el amor con todas sus fuerzas. Eros sonrió, pero enseguida preparó de nuevo su arco, porque sintió los pasos de Apolo, que se acercaba. La flecha dorada y aguda se clavó en el pecho del desprevenido dios. En ese mismo instante, sus ojos descubrieron a Dafne. Se sintió deslumbrado por su belleza; su corazón palpitaba alocadamente, y enrojecieron sus mejillas. Toda su sangre se inflamó de pasión por ella, y se le acercó presuroso para declararle su amor. -Dafne, tu hermosura... - murmuró Apolo. No hizo falta que completara su pensamiento porque sólo con verlo la ninfa comprendió lo que había en su corazón, pues lo gritaban su ojos. Y huyó despavorida.
6
Apolo se sintió desconcertado, pero reaccionó de inmediato y la siguió. -Bella ninfa -imploraba el dios-, detente. No soy tu enemigo. Quiero acercarme a ti para ofrecerte mi corazón. Dafne tropezaba, caía y se levantaba velozmente para continuar su huida. El ardiente enamorado veía con desesperación cómo los brazos y los pies de su amada sangraban, lastimados por ramas y raíces. -¡Por favor, detente! ¡Por favor! -imploraba-. Tal vez me evitas porque no me has reconocido. Soy Apolo, hijo de Zeus. El famoso oráculo de Delfos me pertenece, pues soy el dios de las profecías. Domino las artes, como la música y la poesía y, por eso, soy el protector de los artistas. He enseñado a los hombres el arte de la medicina... Pero su poder y sus grandezas no impresionaban a Dafne, ya que no se detenía. Su cabello despeinado por el viento de la carrera acrecentaba su hermosura. Sin embargo, Dafne se sentía desfallecer; percibía que había llegado al límite de sus fuerzas. Estaba desesperada y las lágrimas cubrían sus ojos puros. Pronto se detuvo, porque no podía dar ni un paso más. Creía estar perdida, pero en ese momento un recuerdo alivió su corazón apesadumbrado. ¡La promesa! -Ayúdame, padre! Te lo suplico -gimió la joven- Ahora reconozco cuánta razón tenías. Utiliza tu poder para cambiar la figura de esta desdichada hija tuya, pues es la que despierta el amor de mi perseguidor. Mi belleza me condena... ¡Hazla desaparecer, y seré libre! No necesitó decir nada más. Sus pies heridos por la carrera se aferraron firmemente al suelo y, de ellos, brotaron raíces que se hundieron en la tierra. Su cuerpo comenzó a cubrirse de una fina corteza, mientras que sus brazos se convertían en ramas. Los cabellos largos y desordenados se transformaron en hojas ante los ojos atónitos de Apolo, quien observaba con desesperación la metamorfosis que estaba sufriendo su amada. Lloraba desconsolado el dios, abrazando el nuevo árbol al que bautizó con el nombre de la joven ninfa Dafne, que en griego, desde entonces, menciona al laurel. El bosque escuchó silencioso la queja del sufriente hijo de Zeus. -¡Ay de mí! ¡Qué mal hice en burlarme de Eros! Ahora conozco el enorme poder del amor. Es tan grande que, aunque sea el dios de la Medicina, no existe remedio capaz de curar el dolor que atraviesa mi corazón. Ya no podré conquistar a Dafne, pero no me apartaré de ella. Desde hoy las hojas del laurel adornarán mi cabellera. Del mismo modo, lucirán en la cabeza de los poetas y los músicos consagrados, y en la de los generales triunfantes, como símbolo de la gloria imperecedera. Vocabulario: Ninfas: deidades de las aguas, bosques, selvas, etc. llamadas también nereidas o náyades. Se caracterizaban por su belleza y porque estaban en edad de casarse. Deméter Deméter, diosa de la fecundidad, dio a Zeus una hija, Perséfone, de una belleza que cautivaba a cuantos la veían. Cierto día, Perséfone, totalmente ajena a la admiración que despertaba, recogía flores junto con las hijas de Océano. Hades, el sombrío dios de los infiernos, la contemplaba en silencio y se enamoró de ella. Precipitadamente se acercó y, si hacer el menor ruido, la llevó consigo al reino de las tinieblas donde la hizo su esposa. Cuando Deméter bajó a la tierra a buscar a su hija, no la encontró. Anduvo errando, entonces, nueve días con sus noches sin cesar de llamarla. Al décimo día, Helios -el dios que todo lo sabe porque contempla permanentemente lo que sucede sobre la faz de la tierra- le reveló lo que había ocurrido a Perséfone. La desolación y el dolor de la madre fueron tan intensos que, abandonando la comunidad de los dioses, adoptó la figura de mujer y se fue a vagar entre los humanos. Profundamente herida en su amor de madre e
7
irritada contra Zeus que había permitido el rapto, en un gesto de ira y de desesperación retuvo los frutos de la tierra y no permitió que asomaran ni el más pequeño brote en planta alguna. La tierra se convirtió en un desierto estéril y helado. El hambre comenzó azotar al hombre que se vio privado del sustento proporcionado hasta ese momento por las cosechas. A medida que pasaban los días, la situación empeoraba y la gran carestía amenazó con destruir a toda la especie humana. Las súplicas de los hombres llegaron hasta Zeus, mezcladas con los lamentos de Deméter que continuaba clamando por su hija. Entonces, el padre de los dioses decidió que debía intervenir y le pidió a Deméter que calmara su ira y devolviera a los hombres los frutos de la tierra. Pero la diosa, cegada por el dolor, respondió que jamás permitiría que una sola semilla germinara mientras su hija no regresara a su lado. Afligido por el sufrimiento de la diosa y de los hombres, Zeus prometió a Deméter que obligaría a Hades a devolver a Perséfone, pero con la condición de que ella no hubiera probado ni un solo bocado en los infiernos. Hades, celoso del tesoro que guardaba, permanecía vigilando todo lo que sucedía en el exterior. Cuando escuchó las palabras de Zeus indujo a Perséfone a que comiera los granos de una granada para poder retenerla junto a él. Zeus supo del ardid utilizado por el dios de los infiernos y, tras cavilar detenidamente, encontró la solución que conformara a todos: Perséfone residiría una parte del año con Deméter bajo la luz del sol y el resto con su esposo, en las tinieblas. Pero la diosa de las cosechas no cejó en su posición y por eso, mientras su hija la acompaña, sobre la tierra todo florece y da frutos -reinan la primavera y el verano- ; cuando la hija se apresta a partir, la naturaleza comienza marchitarse y a decaer -es el otoño- y, finalmente, durante su ausencia llega el invierno y con él la desolación y la esterilidad. Desde entonces Perséfone es el símbolo de la semilla, que permanece un tiempo enterrada para luego germinar. Orfeo y Eurídice
Orfeo recibió de Apolo una lira tal que, cuando la tañía acompañándola del canto maravilloso que le enseñara su madre, la musa Calíope, acudían los pájaros, los peces, las aguas, los animales e incluso los árboles y las rocas, para recibir los sones celestiales.
La esposa de Orfeo era la encantadora náyade Eurídice, y entre ellos existía un entrañable amor. Pero su dicha fue muy breve porque apenas se habían extinguido las alegres canciones de la boda, cuando una muerte prematura arrebató a la esposa. Mientras paseaba Eurídice por los campos en compañía de las ninfas, una víbora oculta en la hierba le mordió el talón y la joven cayó moribunda en los brazos de sus aterrorizadas amigas.
Desde aquel momento resonaron en montes y valles los sollozos y las quejas de las ninfas, a los que les hacían coro los lamentos y cantos de Orfeo que expresaba su dolor en melancólicas tonadas. También lo acompañaban en su pena las aves, los ciervos y los corzos. Pero ni sus súplicas ni sus lágrimas le devolvieron el perdido tesoro.
Entonces Orfeo tomó una insólita resolución: descendería al reino de las sombras para mover a la real pareja del Hades a que le devolviese a Eurídice.
Emprendió el descenso por las puertas del infierno; en torno a él flotaban las almas de los muertos, pero él siguió avanzando por entre los horrores del Orco hasta llegar al trono del pálido Hades y su severa esposa. Una vez allí Orfeo tomó la lira y comenzó a cantar, al dulcísimo son de sus cuerdas.
-¡Oh, soberanos del imperio de los infiernos, permitidme que os diga palabras de verdad y escuchad benévolos mis súplicas! No he llegado hasta aquí impulsado por la curiosidad ni para encadenar al can de las tres cabezas; fue el amor de esposo el que me condujo hasta vosotros. Envenenada por la ponzoña de una pérfida víbora cayó mi amada en la flor de su juventud; tan sólo unos breves días fue el orgullo y la alegría de mi morada. He tratado de soportar ese dolor
8
inmenso; durante largo tiempo he luchado como un hombre. Pero el amor me destroza el corazón; yo no puedo vivir sin Eurídice. Por eso vine a rogaros, ¡oh, dioses temibles y sagrados de la muerte! por estos lugares, por estos reinos vastos y silenciosos. Devolvedme a mi fiel esposa. Y si ello no es posible, entonces recibidme a mí también entre los muertos: ¡no quiero volverme sin ella!
Así cantó, rasgando las cuerdas con los dedos, y he aquí que las sombras lo escuchaban llorando y la sombría pareja soberana se sintió, por primera vez, movida por la piedad. Perséfone llamó a la sombra de Eurídice, que se acercó con paso inseguro.
-¡Llévatela! -dijo la reina de los muertos-, pero recuerda una cosa: sólo te pertenecerá si no le diriges una sola mirada antes de que hayas franqueado la puerta del Hades; pero si la miras antes, la gracia te será retirada.
En silencio y con paso rápido remontaron ambos el tenebroso camino, envueltos en los terrores de la noche. Se había apoderado de Orfeo un ansia indecible; aguzaba el oído tratando de percibir la respiración de su amada o el roce de su vestido; pero en torno a ella reinaba un silencio total, absoluto. Dominado por la angustia y el temor, perdió el dominio de sí mismo y se atrevió a dirigir una rápida mirada hacia atrás. Entonces vio a Eurídice, sus ojos fijos en él, con expresión de amor y tristeza infinitos, que se desvanecía en el espantoso abismo. Desesperado, Orfeo en vano le tendió los brazos. Por segunda vez Eurídice sufrió la muerte sin quejarse. Casi había desaparecido ya de su vista cuando “¡Adiós!, ¡adiós!”, dijo su voz en un eco apenas perceptible
Orfeo quedó como petrificado de pesar y terror, pero enseguida se precipitó en la tenebrosa sima; sin embargo, esta vez Caronte se negó a pasarle en su barca a la orilla opuesta de la Estigia. Siete días permaneció el enamorado en el borde de la laguna sin comer ni beber, derramando lágrimas e implorando compasión a los dioses subterráneos. Pero ellos fueron inexorables, no se dejaron ablandar por segunda vez y él debió regresar, desolado, a la Tierra. Se dirigió a los solitarios bosques en los que vivió tres años, huyendo de la sociedad de los humanos, acompañado solamente de la adorable imagen de Eurídice.
Cuando murió Orfeo, acudieron las aves y, tristemente, se acercaron las rocas y los animales. También llegaron las ninfas de las fuentes y los árboles, envueltas en ropajes negros. Llorando, le dieron sepultura, pero mientras lo hacían, la rápida corriente de un río arrebató su cabeza y su lira y las arrastró, por el mar, hasta las playas de la isla de Lesbos. Sus habitantes sepultaron la cabeza y colocaron la lira en un templo. Por eso, la isla de Lesbos dio nacimiento a tantos magníficos poetas y cantores.
Pero el alma de Orfeo seguía vagando por el reino de las sombras donde al fin encontró a Eurídice, y desde entonces moran para toda la eternidad, estrechamente abrazados y felices. Vocabulario: Orco: Infierno, lugar que habitan los espíritus de los muertos. Can de tres cabezas: perro de tres cabezas llamado Cerbero que custodiaba la entrada al Infierno. Sima: cavidad grande y muy profunda en la tierra. Caronte: personaje mitológico griego, barquero de los Infiernos que cruzaba en su barca a los muertos. Estigia: Laguna del infierno mitológico. Lesbos: Isla griega ubicada en el mar Egeo cerca del litoral turco.
9
CUENTOS La hormiga Un día las hormigas, pueblo progresista inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a hojalata. Pero al menos las releva de salir de los hormigueros en procura de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse con un solo Gran Hormiguero bajo la dirección de una sola Gran Hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y canto. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del Gran hormiguero, incurren en el error de lógica de identificarlo con el Gran Universo. Pero cierta vez una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas, distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima, descubre una boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana. Ve un jardín. Ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y comienza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al Gran Hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanas, trata de explicarles lo que ha visto, grita: “Arriba...luz...jardín...hojas...verde...flores... Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje delirante, creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. (Escrito por Pavel Vodnik un día antes de suicidarse. El texto de la fábula apareció en el número 12 de la revista Szpilki y le valió su director Jorzy Kott, una multa de cien znacks).
(En: DENEVI, Marco. Falsificaciones. Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1996)
La muerte El primero de los indios modoc, Kumokums, construyó una aldea a orillas del río. Aunque los osos tenían buen sitio para acurrucarse y dormir, los ciervos se quejaban de que hacía mucho frío y no había hierba abundante. Kumokums alzó otra aldea lejos de allí y decidió pasar la mitad del año en cada una. Por eso partió el año en dos, seis lunas de verano y seis de invierno y la luna que sobraba quedó destinada a las mudanzas. De lo más feliz resultó la vida alternada entre las dos aldeas y se multiplicaron asombrosamente los nacimientos; pero los que morían se negaban a irse y tan numerosa se hizo la población que ya no había manera de alimentarla. Kumokums decidió entonces, echar a los muertos. Él sabía que el jefe del país de los muertos era un gran hombre y que no maltrataba a nadie. Poco después, murió la hijita de Kumokums. Murió y se fue del país de los modoc, tal como su padre había ordenado. Desesperado, Kumokums consultó al puercoespín.
-Tú lo decidiste - opinó el puercoespín - y ahora debes sufrirlo como cualquiera. Pero Kumokums viajó hasta el lejano país de los muertos y reclamó a su hija. -Ahora tu hija es mi hija - dijo el gran esqueleto que mandaba allí -. Ella no tiene carne ni
sangre ¿Qué puede hacer ella en tu país? -Yo la quiero como sea - dijo Kumokums. Largo rato meditó el jefe del país de los muertos. -Llévatela – admitió. Y advirtió: Ella caminará detrás de ti. Al acercarse al país de los vivos,
la carne volverá a cubrir sus huesos. Pero tú no podrás darte vuelta hasta que hayas llegado ¿Me entiendes? Te doy esta oportunidad.
Kumokums emprendió la marcha. La hija caminaba a sus espaldas Cuatro veces le tocó la mano, cada vez más carnosa y cálida, y no miró hacia atrás. Pero
cuando ya asomaban, en el horizonte, los verdes bosques, no aguantó las ganas y volvió la cabeza. Un puñado de huesos se derrumbó ante sus ojos.
(En: GALEANO, Eduardo. Memoria del fuego I. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2001)
10
Algo muy grave va a suceder en este pueblo Imagínense un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le preguntan qué le pasa y ella les responde: “No sé. Pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder a este pueblo”. El hijo se va a jugar al billar y, en el momento que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice: “Te apuesto un peso a que no la haces”. Todos se ríen; él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y le preguntan: “Pero ¿qué pasó?, si era una carambola sencilla”. Contesta: “Es cierto pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo”. Todos se ríen de él y el que se ha ganado el peso regresa a casa, donde está su mamá o una nieta o, en fin cualquier pariente. Feliz con su peso dice: “Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla porque es un tonto”.
-¿Y por qué es un tonto? Dice: “Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima estorbado por la idea de que su mamá amaneció hoy con la certeza de que algo muy grave iba a suceder en este pueblo.” Entonces le dice su madre: “No te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen”.
La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero: “Véndame una libra de carne”; y, en el momento en que se la está cortando agrega: “Mejor véndame dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado”. El carnicero despacha su carne y, cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice: “Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y andan comprando cosas”. Entonces, la vieja responde: “Tengo varios hijos, mire, mejor déme cuatro libras”. Se lleva las cuatro libras, y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora, agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparcir el rumor. Llega el momento en que todo el mundo, en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades, y de pronto a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice: “¿Se ha dado cuenta el calor que está haciendo?” “Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor.” (Tanto calor que es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque, si tocaban al sol, se les caían los pedazos) “Sin embargo” dice uno, “nunca a esta hora ha hecho tanto calor” “Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor” “Sí, pero no tanto calor como ahora”. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz: “Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el mundo, espantado, a ver el pajarito. “Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan”. “Sí, pero nunca a esta hora”. Llega un momento de tal tensión para todos los habitantes del pueblo, que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy macho” grita uno.”Yo me voy”. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: “Si éste se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos”, y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo, dice: “Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa”, y entonces la incendia y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio, clamando: “Yo dije que algo muy grave iba a pasar, y me dijeron que estaba loca”.
(En: GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Yo no vengo a decir un discurso. Ed. Grijalbo Mondadori, México, 2010)
11
EL HOMBRE ILUSTRADO - Ray Bradbury Prólogo
En una tarde calurosa de principios de septiembre me encontré por primera vez con el hombre ilustrado. Yo caminaba por una carretera asfaltada, recorriendo la última etapa de una excursión de quince días por el Estado de Wisconsin. Al atardecer me detuve, comí un poco de carne de cerdo, unas habas y un bizcocho. Me preparaba a descansar y leer cuando el hombre ilustrado apareció sobre la colina. Su figura se recortó brevemente contra el cielo. Yo no sabía entonces que era ilustrado; sólo vi que era alto, que alguna vez había sido esbelto, y que ahora, por alguna razón, comenzaba a engordar. Recuerdo que tenía los brazos largos y las manos anchas, y un rostro infantil en lo alto de un cuerpo macizo. Me habló antes de verme, como si hubiese adivinado mi presencia.
-Señor, ¿sabe usted dónde podría encontrar trabajo? -Temo que no -le respondí. -Cuarenta años y nunca he tenido un trabajo duradero - me dijo.
Aunque hacía mucho calor, el hombre ilustrado llevaba una camisa de lana, cerrada hasta el cuello. Los puños de las mangas le ocultaban las anchas muñecas. La transpiración le corría por la cara. Y sin embargo, no se abría la camisa.
-Bien -me dijo al fin-, este lugar es tan bueno como cualquiera para pasar la noche. ¿No lo molesto?
-Si usted quiere, me sobra un poco de comida -le dije. Se sentó pesadamente y lanzó un gruñido.
-Se arrepentirá de haberme invitado -me dijo-.Todos se arrepienten. Por eso no paro en ningún sitio. Aquí estamos, a principios de septiembre, en lo mejor de la temporada de las ferias. Tendría que estar ganando montones de dinero en el parque de diversiones de cualquier pueblo, y aquí me tiene, sin ninguna perspectiva. El hombre ilustrado se sacó un enorme zapato y lo examinó con atención.
-Comúnmente conservo mi empleo diez días. Luego algo ocurre, y me despiden. Hoy ningún hombre, de ninguna feria del país se atrevería a tocarme, ni con una pértiga de tres metros.
-¿Qué le pasa?- le pregunté. El hombre me respondió desabotonándose lentamente el cuello apretado. Cerró los ojos, y con movimientos muy lentos se abrió la camisa. Luego, con la punta de los dedos, se tocó la piel,
-Es curioso -dijo con los ojos todavía cerrados-. No se las siente, pero están ahí. No dejo de pensar que algún día miraré y ya no estarán. Camino al sol durante horas, en los días más calurosos, cocinándome y esperando que el sudor las borre, que el sol las queme; pero llega la noche, y están todavía ahí. El hombre ilustrado volvió hacia mí la cabeza, mostrándome el pecho.
-¿Están todavía ahí? me preguntó. Durante unos instantes no respiré.
-Sí –dije-, están todavía ahí. Las ilustraciones. -Me cierro la camisa a causa de los niños -dijo el hombre abriendo los ojos- . Me siguen
por el campo. Todo el mundo quiere ver las imágenes, y sin embargo, nadie quiere verlas. El hombre se sacó la camisa y la apretó entre las manos. Tenía el pecho cubierto de ilustraciones, desde el anillo azul, tatuado alrededor del cuello, hasta la línea de la cintura. -Y así en todas partes -me dijo adivinándome el pensamiento-. Estoy totalmente tatuado. Mire. Abrió la mano. En la mano se veía una rosa recién cortada, con unas gotas de agua cristalina entre los suaves pétalos rojizos.
-Extendí la mano para tocarla, pero era sólo una ilustración. En cuanto al resto, no sé cómo pude quedarme quieto y mirar. El hombre ilustrado era una acumulación de cohetes y fuentes y personas, dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creía oír las voces y los murmullos apagados de las multitudes que habitaban su cuerpo. Cuando la carne se estremecía, las manitas rosadas gesticulaban, los labios menudos se movían,
12
en los ojitos verdes y dorados se cerraban los párpados. Había prados amarillos y ríos azules, y montañas y estrellas y soles y planetas, extendidos por el pecho del hombre ilustrado como una vía láctea. Las gentes se dividían en veinte o más grupos, instalados en los brazos, los hombros, las espaldas, los costados, las muñecas y la parte alta del vientre. Se los veía en bosques de vello, escondidos en una constelación de pecas, o hundidos en las cavernas de las axilas, con ojos resplandecientes como diamantes. Cada grupo parecía dedicado a su propia actividad; cada grupo era toda una galería de retratos,
-¡Oh! ¡Son hermosas! -exclamé. ¿Cómo podría describir las ilustraciones? Si en lo mejor de su carrera, el Greco hubiese pintado miniaturas, no mayores que tu mano, infinitamente detalladas, con sus colores sulfurosos y sus deformaciones, quizá hubiera utilizado para su arte el cuerpo de este hombre. Los colores ardían en tres dimensiones. Eran como ventanas abiertas a mundos luminosos. Aquí reunidas en un muro, estaban las más hermosas escenas del universo. El hombre ilustrado era un museo ambulante. No era ésta la obra de esos ordinarios tatuadores de feria que trabajan con tres colores y un aliento que huele a alcohol. Era el trabajo de un genio; una obra vibrante, clara y hermosa.
-Oh, -dijo el hombre ilustrado-, mis ilustraciones. Me siento tan orgulloso de ellas que me gustaría destruirlas. He probado con papel de lija, con ácidos, con un cuchillo... EI sol se ponía. La luna se levantaba ya por el este.
-Pues estas ilustraciones -afirmó el hombre- predicen el futuro. No dije nada.
-Todo está bien a la luz del sol -continuó-. Puedo emplearme entonces en una feria. Pero de noche... las pinturas se mueven. Las imágenes cambian.
Creo que sonreí. -¿Desde cuándo está usted ilustrado? -Desde el año 1900. Yo tenía entonces veinte años y trabajaba en un parque de
diversiones. Me rompí una pierna. No podía moverme. Tenía que hacer algo para no perder el empleo, y entonces decidí tatuarme.
-Pero ¿quién lo tatuó? ¿Qué pasó con el artista? -La mujer volvió al futuro -dijo el hombre-. Así es. Vivía en una casita en el interior de
Wisconsin no muy lejos de aquí. Una vieja bruja que en un momento parecía tener cien años, y poco después no más de veinte. Me dijo que ella podía viajar por el tiempo. Yo me reí. Pero ahora sé que decía la verdad.
-¿Cómo la conoció? El hombre ilustrado me lo dijo. Había visto el letrero al lado del camino. ¡ILUSTRACIONES EN LA PIEL! ¡Ilustraciones y no tatuajes! ¡Ilustraciones artísticas! Y allí había estado toda la noche, mientras las mágicas agujas lo mordían y picaban como avispas y abejas delicadas. A la mañana parecía un hombre que hubiese caído bajo una prensa multicolor: tenía el cuerpo brillante y cubierto de figuras.
-He buscado a esa bruja todos los veranos, durante casi medio siglo -dijo el hombre extendiendo los brazos-. Cuando la encuentre, la mataré. El sol se había ido. Brillaban ya las primeras estrellas y la luna iluminaba los pastos y las espigas. Las imágenes del hombre ilustrado resplandecían en la sombra como carbones encendidos, como esmeraldas y rubíes con los colores de Rouault y de Picasso, y los cuerpos enjutos y alargados del Greco.
-Cuando las imágenes empiezan a moverse, me despiden. Ocurren cosas terribles en mis ilustraciones. Cada una es un cuento. Si usted las mira atentamente unos pocos minutos, le contarán una historia. Si las mira tres horas, las narraciones serán treinta o cuarenta, y usted oirá voces, y pensamientos. Todo está aquí, en mi piel; no hay más que mirar. Pero sobre todo, hay cierto lugar de mi espalda... -El hombre ilustrado se volvió- ¿Ve? Sobre mi omóplato derecho no hay ningún dibujo. Sólo una mancha de color.
-Sí. -Cuando he estado con alguien un rato, ese omóplato se cubre de sombras, y se convierte
en un dibujo. Si estoy con una mujer, al cabo de una hora su rostro aparece ahí, en mi espalda, y ella ve toda su vida... cómo vivirá, cómo morirá, qué parecerá cuando tenga sesenta años. Y si me
13
encuentro con un hombre, una hora después su retrato aparece también en mi espalda y el hombre se ve a sí mismo cayendo en un precipicio, aplastado por un tren... Entonces me despiden. El hombre hablaba y al mismo tiempo movía las manos sobre las ilustraciones, como para ajustar los marcos y sacarles el polvo, con los ademanes de un conocedor, de un aficionado al arte. Al fin se tendió de espaldas, a la luz de la luna. Era una noche calurosa, serena y sofocante. Nos habíamos sacado la camisa.
-¿Y nunca encontró a la vieja? -Nunca. -Y cree usted que venía del futuro? -¿Cómo, si no, podía conocer estas historias que me pintó sobre la piel? El hombre, fatigado, cerró los ojos. -A veces, de noche -dijo débilmente-, siento las figuras, como hormigas sobre la piel. Sé lo
que pasa entonces, lo que tiene que pasar. Ya nunca las miro. Trato de olvidarme. No duermo mucho. No las mire usted tampoco, se lo advierto. Vuélvame la espalda cuando se vaya a dormir. Yo estaba acostado no muy lejos. El hombre no tenía, aparentemente, un carácter violento, y las ilustraciones eran tan hermosas... Yo me hubiese ido, lejos de toda esa charla. Pero las ilustraciones... Dejé que los ojos se me llenaran de imágenes. Con esos cuadros sobre el cuerpo, cualquiera podía perder la cabeza. La noche era serena. Yo podía oír la respiración del hombre ilustrado, bañado por la luna. Los grillos cantaban dulcemente en las bocanadas lejanas. Me puse de costado para ver mejor las ilustraciones. Pasó, quizá, una media hora. Yo no sabía si el hombre ilustrado se había dormido, pero de pronto lo oí suspirar:
-Se mueven, ¿no es cierto? Esperé un minuto. Y luego dije:
-Sí. Las imágenes se movían, una por vez, uno o dos minutos. Allí, a la luz de la luna, con el
menudo tintineo de los pensamientos y las voces distantes como voces del mar, se desarrollaron los dramas. No sé si esos dramas duraron una hora o dos. Sólo sé que me quedé allí, inmóvil, fascinado, mientras las estrellas giraban en el cielo. Dieciocho ilustraciones, dieciocho cuentos. Los conté uno a uno. Primero, mis ojos se posaron en una escena, una casa grande con dos personas. Vi unos buitres que volaban en un cielo rosado y ardiente. Vi leones amarillos, y oí voces. La primera ilustración tembló y se animó. La pradera
-George, me gustaría que mirases el cuarto de los niños. -¿Qué pasa? -No sé. -¿Entonces? -Sólo quiero que mires, nada más, o que llames a un psiquiatra. -¿Qué puede hacer un psiquiatra en el cuarto de los niños? -Lo sabes muy bien.
La mujer se detuvo en medio de la cocina y observó la estufa que se cantaba a sí misma, preparando una cena para cuatro.
-Algo ha cambiado en el cuarto de los niños -dijo. -Bueno, vamos a ver.
Descendieron al vestíbulo de la casa de la Vida Feliz, la casa a prueba de ruidos que les había costado treinta mil dólares, la casa que los vestía, los alimentaba, los acunaba de noche, y jugaba y cantaba, y era buena con ellos. El ruido de los pasos hizo funcionar un oculto dispositivo y la luz se encendió en el cuarto de los juegos, aún antes que llegaran a él. De un modo similar, ante ellos, detrás, las luces fueron encendiéndose y apagándose automáticamente, suavemente, a lo largo del vestíbulo.
14
-¿Y bien? -dijo George Hadley. . La pareja se detuvo en el piso cubierto de hierbas. El cuarto de los niños medía doce metros de ancho, por doce de largo, por diez de alto. Les había costado tanto como el resto de la casa.
-Pero nada es demasiado para los niños -comentaba George. El cuarto, de muros desnudos y de dos dimensiones, estaba en silencio, desierto como el
claro de una selva bajo la alta luz del sol. Alrededor de las figuras erguidas de George y Lydia Hadley, las paredes ronronearon, dulcemente, y dejaron ver unas claras lejanías, y apareció una pradera africana en tres dimensiones, una pradera completa con sus guijarros diminutos y sus briznas de paja. Y sobre George y Lydia, el cielo raso, se convirtió en un cielo muy azul, con un sol amarillo y ardiente. George Hadley sintió que unas gotas de sudor le corrían por la cara.
-Alejémonos de este sol –dijo-. Es demasiado real, quizá. Pero no veo nada malo. De los odorófonos ocultos salió un viento oloroso que bañó a George y Lydia, de pie entre las hierbas tostadas por el sol. El olor de las plantas selváticas, el olor verde y fresco de los charcos ocultos, el olor intenso y acre de los animales, el olor del polvo como un rojo pimentón en el aire cálido... Y luego los sonidos: el golpear de los cascos de lejanos antílopes en el suelo de hierbas; las alas de los buitres, como papeles crujientes... Una sombra atravesó la luz del cielo. La sombra tembló sobre la cabeza erguida y sudorosa de George Hadley.
-¡Qué animales desagradables! -oyó que decía su mujer. -Buitres. -Mira, allá lejos están los leones. Van en busca de agua. Acaban de comer -dijo Lydia-. No
sé qué -Algún animal. -George Hadley abrió la mano para protegerse de la luz que le hería los
ojos entornados-. Una cebra, o quizá la cría de una jirafa. -¿Estás seguro? -dijo su mujer nerviosamente. George parecía divertido. -No. Es un poco tarde para saberlo. Sólo quedan unos huesos, y los buitres alrededor.
-¿Oíste ese grito? -preguntó la mujer. -No. -Hace un instante. -No, lo siento.
Los leones se acercaban. Y George Hadley volvió a admirar al genio mecánico que había concebido este cuarto. Un milagro de eficiencia, y a un precio ridículo. Todas las casas debían tener un cuarto semejante. Oh, a veces uno se asusta ante tanta precisión, uno se sorprende y se estremece; pero la mayor parte de los días ¡qué diversión para todos, no sólo para los hijos, sino también para uno mismo, cuando se desea hacer una rápida excursión a tierras extrañas, cuando se desea un cambio de aire! Pues bien, aquí estaba África. Y aquí estaban los leones ahora, a una media docena de pasos, tan reales, tan febril y asombrosamente reales, que la mano sentía, casi, la aspereza de la piel, y la boca se llenaba del olor a cortinas polvorientas de las tibias melenas. El color amarillo de las pieles era como el amarillo de un delicado tapiz de Francia, y ese amarillo se confundía con el amarillo de los pastos. En el mediodía silencioso se oía el sonido de los pulmones de fieltro de los leones, y de las fauces anhelantes y húmedas salía un olor de carne fresca. Los leones miraron a George y a Lydia con ojos terribles, verdes y amarillos.
-¡Cuidado! -gritó Lydia. Los leones corrieron hacia ellos. Lydia dio un salto y corrió, George la siguió
instintivamente. Afuera, en el vestíbulo, después de haber cerrado ruidosamente la puerta, George se rió y Lydia se echó a llorar, y los dos se miraron asombrados.
-¡George! -¡Lydia! ¡Mi pobre y querida Lydia! -¡Casi nos alcanzan! -Paredes, Lydia; recuérdalo. Paredes de cristal. Eso son los leones. Oh, parecen reales, lo
admito. África en casa. Pero es sólo una película suprasensible en tres dimensiones, y otra película detrás de los muros de cristal que registra las ondas mentales. Sólo odorófonos y altoparlantes, Lydia. Toma, aquí tienes mi pañuelo.
-Estoy asustada. -Lydia se acercó a su marido, se apretó contra él y exclamó -: ¿Has visto? ¿Has sentido ¡Es demasiado real!
15
-Escucha, Lydia... -Tienes que decirles a Wendy y Peter que no lean más sobre África. -Por supuesto, por supuesto - le dijo George, y la acarició suavemente. -¿Me lo prometes? -Te lo prometo. -Y cierra el cuarto unos días. Hasta que me tranquilice. -Será difícil, a causa de Peter. Ya sabes. Cuando lo castigué hace un mes y cerré el cuarto
unas horas, tuvo una pataleta. Y lo mismo Wendy. Viven para el cuarto. -Hay que cerrarlo. No hay otro remedio. -Muy bien. -George cerró con llave, desanimadamente-. Has trabajado mucho. Necesitas
un descanso. -No sé... no sé -dijo Lydia, sonándose la nariz. Se sentó en una silla que en seguida
empezó a hamacarse, consolándola-. No tengo, quizá, bastante trabajo. Me sobra tiempo y me pongo a pensar. ¿Por qué no cerramos la casa, sólo unos días, y nos vamos de vacaciones?
-Pero qué, ¿quieres freírme tú misma unos huevos? Lydia asintió con un movimiento de cabeza.
-Sí. -¿Y remendarme los calcetines? -Sí -dijo Lydia con los ojos húmedos, moviendo afirmativamente la cabeza. -¿Y barrer la casa? -Sí, sí. Oh, sí. -Pero yo creía que habíamos comprado esta casa para no hacer nada. -Eso es, exactamente. Nada es mío aquí. Esta casa es una esposa, una madre y una
niñera. ¿Puedo competir con unos leones? ¿Puedo bañar a los niños con la misma rapidez y eficacia que la bañera automática? No puedo. Y no se trata sólo de mí. También de ti. Desde hace un tiempo estás terriblemente nervioso.
-Quizá fumo demasiado. -Parece como si no supieras qué hacer cuando estás en casa. Fumas un poco más cada
mañana, y bebes un poco más cada tarde, y necesitas más sedantes cada noche. Comienzas, tú también, a sentirte inútil.
-¿Te parece? George pensó un momento, tratando de ver dentro de sí mismo.
-¡Oh, George! -Lydia miró, por encima del hombro de su marido, la puerta del cuarto-. Esos leones no pueden salir de ahí, ¿no es cierto? George miró y vio que la puerta se estremecía, como si algo la hubiese golpeado desde dentro.
-Claro que no -dijo George. Comieron solos. Wendy y Peter estaban en un parque de diversiones de material plástico, en el otro extremo de la ciudad, y habían televisado para decir que llegarían tarde, que empezaran a comer. George Hadley contemplaba, pensativo, la mesa de donde surgían mecánicamente los platos de comida
-Olvidamos la salsa de tomate -dijo. -Perdón - exclamó una vocecita en el interior de la mesa, y apareció la salsa.
Podríamos cerrar el cuarto unos pocos días, pensaba George. No les haría ningún daño. No era bueno abusar. Y era evidente que los niños habían abusado un poco de África. Ese sol. Aún lo sentía en el cuello como una garra caliente. Y los leones. Y el olor de la sangre. Era notable, de veras. Las paredes recogían las sensaciones telepáticas de los niños y creaban lo necesario para satisfacer todos los deseos. Los niños pensaban en leones y aparecían leones. Los niños pensaban en cebras, y aparecían cebras. En el sol, y había sol. En jirafas, y había jirafas. En la muerte, y había muerte.
Esto último. George masticó, sin saborearla, la carne que la mesa acababa de cortar. Pensaban en la muerte. Wendy y Peter eran muy jóvenes para pensar en la muerte. Oh, no. Nunca se es demasiado joven, de veras. Tan pronto como se sabe qué es la muerte, ya se la desea uno a alguien. A los dos años ya se mata a la gente con una pistola de aire comprimido. Pero esto... Esta pradera africana, interminable y tórrida... y esa muerte espantosa entre las
16
fauces de un león. Una vez, y otra vez... -¿A dónde vas? -preguntó Lydia. George no contestó. Dejó, preocupado, que las luces se encendieran suavemente ante él,
que se apagaran detrás, y se dirigió lentamente hacia el cuarto de los niños. Escuchó con el oído pegado a la puerta. A lo lejos rugió un león.
Hizo girar la llave y abrió la puerta. No había entrado aún, cuando oyó un grito lejano. Los leones rugieron otra vez. George entró en África. Cuántas veces en este último año se había encontrado, al abrir la puerta, en el país de las Maravillas con Alicia y su tortuga, o con Aladino y su lámpara maravillosa, o con Jack Cabeza de Calabaza en el país de Oz, o con el doctor Doolittle, o con una vaca que saltaba por encima de una luna verdaderamente real... con todas esas deliciosas invenciones imaginarias. Cuántas veces se había encontrado con Pegaso, que volaba entre las nubes del techo; cuántas veces había visto unos rojos surtidores de fuegos de artificio, o había oído el canto de los ángeles. Pero ahora... esta África amarilla y calurosa, este horno alimentado con crímenes. Quizá Lydia tenía razón. Quizá los niños necesitaban unas cortas vacaciones, alejarse un poco de esas fantasías excesivamente reales para criaturas de no más de diez años. Estaba bien ejercitar la mente con las acrobacias de la imaginación, pero ¿y si la mente excitada del niño se dedicaba a un único tema? Le pareció recordar que todo ese último mes había oído el rugir de los leones, y que el intenso olor de los animales había llegado hasta la puerta misma del despacho. Pero estaba tan ocupado que no había prestado atención. La figura solitaria de George Hadley se abrió paso entre los pastos salvajes. Los leones, inclinados sobre sus presas, alzaron la cabeza y miraron a George. La ilusión tenía una única falla: la puerta abierta y su mujer que cenaba abstraída más allá del vestíbulo oscuro, como dentro de un cuadro.
-Váyanse -les dijo a los leones. Los leones no se fueron. George conocía muy bien el mecanismo del cuarto. Uno pensaba cualquier cosa, y los pensamientos aparecían en los muros.
-¡Vamos! ¡Aladino y su lámpara! -gritó. La pradera siguió allí; los leones siguieron allí. -¡Vamos, cuarto! ¡He pedido a Aladino!
Nada cambió. Los leones de piel tostada gruñeron. -¡Aladino!
George volvió a su cena. -Ese cuarto idiota está estropeado -le dijo a su mujer-. No responde. -O... -¿O qué? -O no puede responder -dijo Lydia-. Los chicos han pensado tantos días en África y los
leones y las muertes que el cuarto se ha habituado. -Podría ser. -O Peter lo arregló para que siguiera así. -¿Lo arregló? -Pudo haberse metido en las máquinas y mover algo. -Peter no sabe nada de mecánica. -Es listo para su edad. Su coeficiente de inteligencia... -Aun así... -Hola, mamá. Hola, papá.
Los Hadley volvieron la cabeza. Wendy y Peter entraban en ese momento por la puerta principal, con las mejillas como caramelos de menta, los ojos como brillantes bolitas de ágata, y los trajes con el olor a ozono del helicóptero.
-Llegáis justo a tiempo para cenar. -Comimos muchas salchichas y helados de frutilla -dijeron los niños tomándose de la
mano-. Pero miraremos cómo coméis. -Sí. Habladnos del cuarto de juegos -dijo George. Los niños lo observaron, parpadeando, y
luego se miraron. -¿El cuarto de juegos? -África y todas esas cosas -dijo el padre fingiendo cierta jovialidad. -No entiendo -dijo Peter. -Tu madre y yo acabamos de hacer un viaje por África con una caña de pescar, Tom Swift
17
y su león eléctrico. -No hay África en el cuarto -dijo Peter simplemente. -Oh, vamos, Peter. Yo sé por qué te lo digo. -No me acuerdo de ninguna África -le dijo Peter a Wendy-. ¿Te acuerdas tú? -No. -Ve a ver y vuelve a contarnos. La niña obedeció. -¡Wendy, ven aquí! -gritó George Hadley; pero Wendy ya se había ido. Las luces de la casa siguieron a la niña como una nube de luciérnagas. George recordó,
un poco tarde, que después de su última inspección no había cerrado la puerta con llave. -Wendy mirará y vendrá a contarnos. -A mí no tiene nada que contarme. Yo lo he visto. -Estoy seguro de que te engañas, papá. -No, Peter. Ven conmigo.
Pero Wendy ya estaba de vuelta. -No es África - dijo sin aliento. -Iremos a verlo -dijo George Hadley, y todos atravesaron el vestíbulo y entraron en el
cuarto. Había allí un hermoso bosque verde, un hermoso río, una montaña de color violeta, y unas voces agudas que cantaban. El hada Rima, envuelta en el misterio de su belleza se escondía entre los árboles, con los largos cabellos cubiertos de mariposas, como ramilletes animados. La selva africana había desaparecido. Los leones habían desaparecido. Sólo Rima estaba allí, cantando una canción tan hermosa que hacía llorar. George Hadley miró la nueva escena.
-Vamos, a la cama -les dijo a los niños. Los niños abrieron la boca. -Ya me oísteis -dijo George. Los niños se metieron en el tubo neumático, y un viento se los llevó como hojas amarillas a
los dormitorios. George Hadley atravesó el melodioso cañaveral. Se inclinó en el lugar donde habían estado los leones y alzó algo del suelo. Luego se volvió lentamente hacia su mujer.
-¿Qué es eso? -le preguntó Lydia. -Una vieja valija mía -dijo George. Se la mostró. La valija tenía aún el olor de los pastos calientes, y el olor de los leones. Sobre ella se veían algunas gotas de saliva, y a los lados, unas manchas de sangre. George Hadley cerró con dos vueltas de llave la puerta del cuarto. Había pasado la mitad de la noche y aún no se había dormido. Sabía que su mujer también estaba despierta.
-¿Crees que Wendy habrá cambiado el cuarto? -preguntó Lydia al fin. -Por supuesto. -¿Convirtió la pradera en un bosque y reemplazo a los leones por Rima? -Sí. -¿Por qué? -No lo sé. Pero ese cuarto seguirá cerrado hasta que lo descubra. -¿Cómo fue a parar allí tu valija? -No sé nada -dijo George-. Sólo sé que estoy arrepentido de haberles comprado el cuarto.
Si los niños son unos neuróticos, un cuarto semejante... -Se supone que el cuarto les saca sus neurosis y tiene una influencia favorable.
George miró fijamente el cielo raso. -Comienzo a dudarlo. -Hemos satisfecho todos sus gustos. ¿Es ésta nuestra recompensa? ¿Desobediencia,
secreteos? -¿Quién dijo alguna vez "Los niños son como las alfombras, hay que sacudirlos de cuando
en cuando"? Nunca les levantamos la mano. Están insoportables. Tenemos que reconocerlo. Van y vienen a su antojo. Nos tratan como si nosotros fuéramos los chicos. Están echados a perder, y lo mismo nosotros.
-Se comportan de un modo raro desde hace unos meses, desde que les prohibiste tomar el cohete a Nueva York.
-Me parece que le pediré a David McCIean que venga mañana por la mañana para que vea esa África.
18
-Pero el cuarto ya no es África. Es el país de los árboles y Rima. -Presiento que mañana será África de nuevo. Un momento después se oyeron dos gritos. Dos gritos. Dos personas que gritaban en el piso de abajo. Y luego el rugido de los leones. -Wendy y Peter no están en sus dormitorios -dijo Lydia.
George escuchó los latidos de su propio corazón. -No –dijo-. Han entrado en el cuarto de juegos. -Esos gritos... Me parecieron familiares.
-¿Sí? -Horriblemente familiares.
Y aunque las camas trataron de acunarlos, George y Lydia no pudieron dormirse hasta después de una hora. Un olor a gatos llenaba el aire de la noche.
-¿Papá? -Sí. -dijo Peter.
Peter se miró los zapatos. Ya nunca miraba a su padre, ni a su madre. -¿Vas a cerrar para siempre el cuarto de juegos? -Eso depende. -¿De qué? -De ti y tu hermana. Si intercalaseis algunos otros países entre esas escenas de África.
Oh... Suecia, por ejemplo, o Dinamarca, o China. -Creía que podíamos elegir los juegos. -Sí, pero dentro de ciertos límites. -¿Qué tiene África de malo, papá? -Ah, ahora admites que pensabais en África, ¿eh? -No quiero que cierres el cuarto -dijo Peter fríamente-. Nunca. -A propósito. Hemos pensado en cerrar la casa por un mes, más o menos. Llevar durante
un tiempo una vida más libre y responsable. -¡Eso sería horrible! ¿Tendré que atarme los cordones de los zapatos, en vez de dejar que
me los ate la máquina atadora? ¿Y cepillarme yo mismo los dientes, y peinarme y bañarme yo solo?
-Será divertido cambiar durante un tiempo. ¿No te parece? -No, será espantoso. No me gustó nada cuando el mes pasado te llevaste la máquina de
pintar. -Quiero que aprendas a pintar tú mismo, hijo mío. -No quiero hacer nada. Sólo quiero mirar y escuchar y oler. ¿Para qué hacer otra cosa? -Muy bien, vete a tu pradera. -¿Vas a cerrar pronto la casa? -Estamos pensándolo. -¡Será mejor que no lo pienses más, papá! -¡No permitiré que ningún hijo mío me amenace! -Muy bien.
Y Peter se fue al cuarto de los niños.
-¿Llego a tiempo? -dijo David McCIean. -¿Quieres comer algo? -le preguntó George Hadley. -Gracias, ya he desayunado. ¿Qué pasa aquí? -David, tú eres psiquiatra. -Así lo espero. -Bueno, quiero que examines el cuarto de los niños. Lo viste hace un año, cuando nos
hiciste aquella visita. ¿Notaste entonces algo raro? -No podría afirmarlo. Las violencias usuales, una ligera tendencia a la paranoia. Lo común.
Todos los niños se creen perseguidos por sus padres. Pero, oh, realmente nada. George y David McCIean atravesaron el vestíbulo.
19
-Cerré con llave el cuarto -explicó George- y los niños se metieron en él durante la noche. Dejé que se quedaran y formaran las figuras. Para que tú pudieses verlas.
Un grito terrible salió del cuarto. -Ahí lo tienes -dijo George Hadley-. A ver qué te parece. Los hombres entraron sin llamar. Los gritos habían cesado. Los leones comían. - Salid un momento, chicos -dijo George-. No, no alteréis la combinación mental. Dejad las
paredes así. Marchaos. Los chicos se fueron y los dos hombres observaron a los leones, que agrupados a lo lejos
devoraban sus presas con gran satisfacción. - Me gustaría saber qué comen -dijo George Hadley -. A veces casi lo reconozco. ¿Qué te
parece si traigo unos buenos gemelos y...? David McClean se rió secamente. -No -dijo, y se volvió para estudiar los cuatro muros-. ¿Cuánto tiempo lleva esto? -Poco menos de un mes. -No me impresiona muy bien, de veras. -Quiero hechos, no impresiones. -Mi querido George, un psiquiatra nunca ha visto un hecho en su vida. Sólo tiene
impresiones, cosas vagas. Esto no me impresiona bien y te lo digo. Confía en mi intuición y en mi instinto. Tengo buen olfato. Y esto me huele muy mal... Te daré un buen consejo. Líbrate de este cuarto maldito y lleva a los niños a mi consultorio durante un año. Todos los días.
-¿Es tan grave? -Temo que sí. Estos cuartos de juegos facilitan el estudio de la mente infantil, con las
figuras que quedan en los muros. En este caso, sin embargo, en vez de actuar como una válvula de escape, el cuarto ha encauzado el pensamiento destructor de los niños.
-¿No advertiste nada anteriormente? -Sólo noté que consentías demasiado a tus hijos. Y parece que ahora te opones a ellos de
alguna manera. ¿De qué manera? -No los dejé ir a Nueva York. -¿Y qué más? -Saqué algunas máquinas de la casa, y hace un mes los amenacé con cerrar este cuarto si
no se ocupaban en alguna tarea doméstica. Llegué a cerrarlo unos días, para que viesen que hablaba en serio.
-¡Aja! -¿Significa algo eso? -Todo. Santa Claus se ha convertido en un verdugo. Los niños prefieren a Santa Claus.
Permitiste que este cuarto y esta casa os reemplazaran, a ti y tu mujer, en el cariño de vuestros hijos. Este cuarto es ahora para ellos padre y madre a la vez, mucho más importante que sus verdaderos padres. Y ahora pretendes prohibirles la entrada. No es raro que haya odio aquí. Puedes sentir cómo baja del cielo. Siente ese sol, George, tienes que cambiar de vida. Has edificado la tuya, como tantos otros, alrededor de algunas comodidades mecánicas. Si algo le ocurriera a tu cocina, te morirías de hambre. No sabes ni cómo cascar un huevo. Pero no importa, arrancaremos el mal de raíz. Volveremos al principio. Nos llevará tiempo. Pero transformaremos a estos niños en menos de un año. Espera y verás.
-¿Pero cerrar la casa de pronto y para siempre no será demasiado para los niños? -No pueden seguir así, eso es todo. Los leones habían terminado su rojo festín y miraban a los hombres desde las orillas del
claro. -Ahora soy yo quien se siente perseguido -dijo McCIean-. Salgamos de aquí. Nunca me
gustaron estos dichosos cuartos. Me ponen nervioso. -Los leones parecen reales, ¿no es cierto? -dijo George Hadley-. Me imagino que es
imposible... -¿Qué? -Que se conviertan en verdaderos leones. -No sé. -Alguna falla en la maquinaria, algún cambio o algo parecido...
20
-No. Los hombres fueron hacia la puerta. -Al cuarto no le va a gustar que lo paren, me parece. -A nadie le gusta morir, ni siquiera a un cuarto. -Me pregunto si me odiará porque quiero apagarlo. -Se siente la paranoia en el aire -dijo David McCIean-. Se la puede seguir como una pista.
Hola.- Se inclinó y alzó del suelo una bufanda manchada de sangre-. ¿Es tuya? -No -dijo George Hadley con el rostro duro-. Es de Lydia. Entraron juntos en la casilla de los fusibles y movieron el interruptor que mataba el cuarto.
Los dos niños tuvieron un ataque de nervios. Gritaron, patalearon y rompieron algunas cosas. Aullaron, sollozaron, maldijeron y saltaron sobre los muebles.
-¡No puedes hacerle eso a nuestro cuarto, no puedes! -Vamos, niños. Los niños se dejaron caer en un sofá, llorando. -George -dijo Lydia Hadley-, enciéndeles el cuarto, aunque sólo sea un momento. No
puedes ser tan rudo. -No puedes ser tan cruel. -Lydia, está parado y así seguirá. Hoy mismo terminamos con esta casa maldita. Cuanto
más pienso en la confusión en que nos hemos metido, más me desagrada. Nos hemos pasado los días contemplándonos el ombligo, un ombligo mecánico y electrónico. ¡Dios mío, cómo necesitamos respirar un poco de aire sano!
Y George recorrió la casa apagando relojes parlantes, estufas, calentadores, lustradoras de zapatos, ataderas de zapatos, máquinas de lavar, frotar y masajear el cuerpo, y todos los aparatos que encontró en su camino. La casa se llenó de cadáveres. Parecía un silencioso cementerio mecánico.
-¡No lo dejes! -gemía Peter mirando el cielo raso, como si le hablase a la casa, al cuarto de juegos-. ¡No dejes que papá mate todo! -Se volvió hacia George-. ¡Te odio!
-No ganarás nada con tus insultos. -¡Ojalá te mueras! -Hemos estado realmente muertos, durante muchos años. Ahora vamos a vivir. En vez de
ser manejados y masajeados, vamos a vivir. Wendy seguía llorando y Peter se unió otra vez a ella. - Sólo un rato, un ratito, sólo un ratito - lloraban los niños. - Oh, George - dijo Lydia -, no puede hacerles daño. - Bueno... bueno. Aunque sólo sea para que se callen. Un minuto, nada más, ¿oísteis? Y
luego lo apagaremos para siempre. -¡Papá, papá, papá! -cantaron los niños, sonriendo, con las caras húmedas. -Y en seguida saldremos de vacaciones. David McCIean llegará dentro de medía hora,
para ayudarnos en la mudanza y acompañarnos al aeropuerto. Bueno, voy a vestirme. Enciéndeles el cuarto un minuto, Lydia. Pero sólo un minuto, no lo olvides.
Y la madre y los dos niños se fueron charlando animadamente, mientras George se dejaba llevar por el tubo neumático hasta el primer piso, y comenzaba a vestirse con sus propias manos. Lydia volvió un minuto mis tarde.
-Me sentiré feliz cuando nos vayamos -suspiró la mujer. -¿Los has dejado en el cuarto? -Quería vestirme. ¡Oh, esa África horrorosa! ¿Por qué les gustará tanto? -Bueno, dentro de cinco minutos partiremos para Iowa. Señor, ¿cómo nos hemos metido
en esta casa? ¿Qué nos llevó a comprar toda esta pesadilla? -El orgullo, el dinero, la ligereza. -Será mejor que bajemos antes que los chicos vuelvan a entusiasmarse con sus
condenados leones. En ese mismo instante se oyeron las voces infantiles. -¡Papá, mamá! ¡Venid pronto! ¡Rápido! George y Lydia bajaron por el tubo neumático y
corrieron hacia el vestíbulo. Los niños no estaban allí.
21
-¡Wendy! ¡Peter! Entraron en el cuarto de juegos. En la selva sólo se veía a los leones, expectantes, con los
ojos fijos en George y Lydia. -¿Peter, Wendy? La puerta se cerró de golpe. -¡Wendy, Peter! George Hadley y su mujer se volvieron y corrieron hacia la puerta. -¡Abrid la puerta! -gritó George Hadley moviendo el pestillo-. ¡Pero han cerrado del otro
lado! ¡Peter! -George golpeó la puerta-. ¡Abrid! Se oyó la voz de Peter, afuera, junto a la puerta. -No permitan que paren el cuarto de juegos y la casa. El señor George Hadley y su señora golpearon otra vez la puerta. -Vamos, no seáis ridículos, chicos. Es hora de irse. El señor McCIean llegará en seguida y... Y se oyeron entonces los ruidos. Los leones avanzaban por la hierba amarilla, entre las
briznas secas, lanzando unos rugidos cavernosos. Los leones. El señor Hadley y su mujer se miraron. Luego se volvieron y observaron a los animales que se deslizaban lentamente hacia ellos, con las cabezas bajas y las colas duras. El señor y la señora Hadley gritaron. Y comprendieron entonces por qué aquellos otros gritos les habían parecido familiares.
-Bueno, aquí estoy -dijo David McCIean desde el umbral del cuarto de los niños-. Oh, hola
-añadió, y miró fijamente a las dos criaturas. Wendy y Peter estaban sentados en el claro de la selva, comiendo una comida fría. Detrás de ellos se veían unos pozos de agua, y los pastos amarillos. Arriba brillaba el sol. David McCIean empezó a transpirar-. ¿Dónde están vuestros padres?
Los niños alzaron la cabeza y sonrieron. -Oh, no van a tardar mucho. -Muy bien, ya es hora de irse. El señor McCIean miró a lo lejos y vio que los leones jugaban lanzándose zarpazos, y que
luego volvían a comer, en silencio, bajo los árboles sombríos. Se puso la mano sobre los ojos y observó atentamente a los leones. Los leones terminaron de comer. Se acercaron al agua. Una sombra pasó sobre el rostro sudoroso del señor McCIean. Muchas sombras pasaron.
Los buitres descendían desde el cielo luminoso. -¿Una taza de té? -preguntó Wendy en medio del silencio.
El hombre ilustrado se movía en sueños. Se volvía a un lado y a otro, y con cada movimiento una escena nueva comenzaba a animarse, y le coloreaba la espalda, el brazo, la muñeca. El hombre ilustrado alzó una mano sobre la oscura hierba de la noche. Los dedos se abrieron y allí, en su palma, otra ilustración nació a la vida. El hombre ilustrado se volvió hacia mí y allí en su pecho había un espacio vacío, negro y estrellado, profundo, y algo se movía entre esas mismas estrellas, algo que caía en la oscuridad, que caía, mientras yo lo miraba...
(En: BRADBURY, Ray. El hombre ilustrado. Buenos Aires, Ediciones Minotauro, 2000 - pág. 15-39) El cohete
Fiorello Bodoni se despertaba de noche y oía los cohetes que pasaban suspirando por el cielo oscuro. Se levantaba y salía de puntillas al aire de la noche. Durante unos instantes no sentiría los olores a comida vieja de la casita junto al río. Durante un silencioso instante dejaría que su corazón subiera hacia el espacio, siguiendo a los cohetes. Ahora, esta noche, de pie y semidesnudo en la oscuridad, observaba las fuentes de fuego que murmuraban en el aire. ¡Los
22
cohetes en sus largos y veloces viajes a Marte, Saturno y Venus! -Bueno, bueno, Bodoni.
Bodoni dio un salto. En un cajón, junto a la orilla del silencioso río, estaba sentado un viejo que también observaba los cohetes en la medianoche tranquila.
-Oh, eres tú, Bramante. -¿Sales todas las noches, Bodoni? -Sólo a tomar aire. -¿Sí? Yo prefiero mirar los cohetes -dijo el viejo Bramante-. Yo era aún un niño cuando
empezaron a volar. Hace ochenta años. Y nunca he estado todavía en uno. -Yo haré un viaje uno de estos días. -No seas tonto -dijo Bramante-. No lo harás. Este mundo es para la gente rica. -El viejo
sacudió su cabeza gris, recordando-. Cuando yo era joven alguien escribió unos carteles, con letras de fuego: El mundo del futuro. Ciencia, confort y novedades para todos. ¡Ja! Ochenta años. El futuro ha llegado. ¿Volamos en cohetes? No. Vivimos en chozas como nuestros padres.
-Quizá mis hijos -dijo Bodoni. -¡Ni siquiera los hijos de tus hijos! -gritó el hombre viejo-. ¡Sólo los ricos tienen sueños y
cohetes! Bodoni titubeó.
-Bramante, he ahorrado tres mil dólares. Tardé seis años en juntarlos. Para mi taller, para invertirlos en maquinaria. Pero desde hace un mes me despierto todas las noches. Oigo los cohetes. Pienso. Y esta noche, al fin, me he decidido. ¡Uno de nosotros irá a Marte! Los ojos de Bodoni eran brillantes y oscuros.
-Idiota -exclamó Bramante-. ¿A quién elegirás? ¿Quién irá en el cohete? Si vas tú, tu mujer te odiará, toda la vida. Habrás sido para ella, en el espacio, casi como un dios. ¿Y cada vez que en el futuro le hables de tu asombroso viaje no se sentirá roída por la amargura?
-No, no. -¡Sí! ¿Y tus hijos? ¿No se pasarán la vida pensando en el padre que voló hasta Marte
mientras ellos se quedaban aquí? Qué obsesión insensata tendrán toda su vida. No pensarán sino en cohetes. Nunca dormirán. Enfermarán de deseo. Lo mismo que tú ahora. No podrán vivir sin ese viaje. No les despiertes ese sueño, Bodoni. Déjalos seguir así, contentos con su pobreza. Dirígeles los ojos hacia sus manos, y tu chatarra, no hacia las estrellas...
-Pero... -Supón que vaya tu mujer. ¿Cómo te sentirás, sabiendo que ella ha visto y tú no? No
podrás ni mirarla. Desearás tirarla al río. No, Bodoni, cómprate una nueva demoledora, bien la necesitas, y aparta esos sueños, hazlos pedazos. El viejo calló, con los ojos clavados en el río. Las imágenes de los cohetes atravesaban el cielo, reflejadas en el agua.
-Buenas noches -dijo Bodoni. -Que duermas bien -dijo el otro.
Cuando la tostada saltó de su caja de plata, Bodoni casi dio un grito. No había dormido en toda la noche. Entre sus nerviosos niños, junto a su montañosa mujer, Bodoni había dado vueltas y vueltas mirando el vacío. Bramante tenía razón. Era mejor invertir el dinero. ¿Para qué guardarlo si sólo un miembro de la familia podría viajar en el cohete? Los otros se sentirían burlados.
-Fiorello, come tu tostada -dijo María, su mujer. -Tengo la garganta reseca -dijo Bodoni.
Los niños entraron corriendo. Los tres muchachos se disputaban un cohete de juguete; las dos niñas traían unas muñecas que representaban a los habitantes de Marte, Venus y Neptuno: maniquíes verdes con tres ojos amarillos y manos de seis dedos.
-¡Vi el cohete de Venus! -gritó Paolo. -Remontó así, ¡chiii! -silbó Antonello. -¡Niños! -gritó Fiorello Bodoni, tapándose los oídos. Los niños lo miraron. Bodoni nunca gritaba.
23
-Escuchen todos -dijo el hombre, incorporándose-. He ahorrado algún dinero. Uno de nosotros puede ir a Marte.
Los niños se pusieron a gritar. -¿Me entienden? -preguntó Bodoni-. Sólo uno de nosotros. ¿Quién? -¡Yo, yo, yo! -gritaron los niños. -Tú -dijo María. -Tú -dijo Bodoni. Todos callaron. Los niños pensaron un poco. -Que vaya Lorenzo... es el mayor. -Que vaya Mirianne... es una chica. -Piensa en todo lo que vas a ver -le dijo María a Bodoni, con una voz ronca. Tenía una
mirada rara-. Los meteoros, como peces. El universo. La Luna. Debe ir alguien que luego pueda contarnos todo eso. Tú hablas muy bien.
-Tonterías. No mejor que tú -objetó Bodoni. Todos temblaban. -Bueno -dijo Bodoni tristemente, y arrancó de una escoba varias pajitas de distinta
longitud-. La más corta gana. -Cerró la mano-. Elijan. Solemnemente todos fueron sacando su pajita. -Larga. -Larga. Otro. -Larga. Los niños habían terminado. La habitación estaba en silencio. Quedaban dos pajitas. Bodoni sintió que le dolía el corazón. -Vamos -murmuró-. María. María tiró de la pajita. -Corta -dijo. -Ah -suspiró Lorenzo, mitad contento, mitad triste-. Mamá va a Marte. Bodoni trató de sonreír. -Te felicito. Mañana compraré tu pasaje. -Espera, Fiorello... -Puedes salir la semana próxima... -murmuró Bodoni. María miró los ojos tristes de los niños, y las sonrisas bajo las largas y rectas narices.
Lentamente le devolvió la pajita a su marido. -No puedo ir a Marte. -¿Por qué no? -Pronto llegará otro bebé. -¿Cómo? María no miraba a Bodoni. -No me conviene viajar en este estado. Bodoni la tomó por el codo. -¿Es cierto eso? -Elijan otra vez. -¿Por qué no me lo dijiste antes? -dijo Bodoni incrédulo. -No me acordé. -María, María -murmuró Bodoni acariciándole la cara. Se volvió hacia los niños-.
Empecemos de nuevo. Paolo sacó en seguida la pajita corta. -¡Voy a Marte! -gritó dando saltos-. ¡Gracias, papá! Los chicos dieron un paso atrás. -Magnífico, Paolo. Paolo dejó de sonreír y examinó a sus padres, hermanos y hermanas. -Puedo ir, ¿no es cierto? -preguntó con un tono inseguro. -Sí. -¿Y me querrán cuando regrese?
24
-Naturalmente. Paolo alzó una mano temblorosa. Estudió la preciosa pajita y la dejó caer, sacudiendo la
cabeza. -Me había olvidado. Empiezan las clases. No puedo ir. Elijan otra vez. Pero nadie quería elegir. Una gran tristeza pesaba sobre ellos. -Nadie irá -dijo Lorenzo. -Será lo mejor -dijo María. -Bramante tenía razón -dijo Bodoni Fiorello Bodoni se puso a trabajar en el depósito de chatarra, cortando el metal,
fundiéndolo, vaciándolo en lingotes útiles. Aún tenía el desayuno en el estómago, como una piedra. Las herramientas se le rompían. La competencia lo estaba arrastrando a la desgraciada orilla de la pobreza desde hacía veinte años. Aquella era una mañana muy mala.
A la tarde un hombre entró en el depósito y llamó a Bodoni, que estaba inclinado sobre sus destrozadas maquinarias.
-Eh, Bodoni, tengo metal para ti. -¿De qué se trata, señor Mathews? -preguntó Bodoni distraídamente. -Un cohete. ¿Qué te pasa? ¿No lo quieres? -¡Sí, sí! Bodoni tomó el brazo del hombre, y se detuvo, confuso. -Claro que es sólo un modelo -dijo Mathews-. Ya sabes. Cuando proyectan un cohete
construyen primero un modelo de aluminio. Puedes ganar algo fundiéndolo. Te lo dejaré por dos mil...
Bodoni dejó caer la mano. -No tengo dinero. -Lo siento. Pensé que te ayudaba. La última vez me dijiste que todos los otros se llevaban
la chatarra mejor. Creí favorecerte. Bueno... -Necesito un nuevo equipo. Para eso ahorré. -Comprendo. -Si compro el cohete, no podré fundirlo. Mi horno de aluminio se rompió la semana pasada. -Sí, ya sé. Bodoni parpadeó y cerró los ojos. Luego los abrió y miró al señor Mathews. -Pero soy un tonto. Sacaré el dinero del banco y compraré el cohete. -Pero si no puedes fundirlo ahora... -Lo compro. -Bueno, si tú lo dices... ¿Esta noche? -Esta noche estaría muy bien - dijo Bodoni-. Sí, me gustaría tener el cohete esta noche. Era una noche de luna. El cohete se alzaba blanco y enorme en medio del depósito, y
reflejaba la blancura de la luna y la luz de las estrellas. Bodoni lo miraba con amor. Sentía deseos de acariciarlo y abrazarlo, y apretar la cara contra el metal contándole sus anhelos.
Miró fijamente el cohete. -Eres todo mío –dijo-. Aunque nunca te muevas ni escupas llamaradas, y te quedes ahí
cincuenta años, enmoheciéndote, eres mío. El cohete olía a tiempo y distancia. Caminar por dentro del cohete era caminar por el
interior de un reloj. Estaba construido con una precisión suiza. Uno tenía ganas de guardárselo en el bolsillo del chaleco.
-Hasta podría dormir aquí esta noche - murmuró Bodoni, excitado. Se sentó en el asiento del piloto. Movió una palanca. Bodoni zumbó con los labios
apretados, cerrando los ojos. El zumbido se hizo más intenso, más intenso, más alto, más salvaje, más extraño, más excitante, estremeciendo a Bodoni de pies a cabeza, inclinándolo hacia adelante, y empujándolo junto con el cohete a través de un rugiente silencio, en una especie de grito metálico, mientras las manos le volaban entre los controles, y los ojos cerrados le latían, y el
25
sonido crecía y crecía hasta ser un fuego, un impulso, una fuerza que trataba de dividirlo en dos. Bodoni jadeaba. Zumbaba y zumbaba, sin detenerse, porque no podía detenerse; sólo podía seguir y seguir, con los ojos cerrados, con el corazón furioso.
-¡Despegamos! -gritó Bodoni. ¡La enorme sacudida! ¡El trueno!-. ¡La Luna!- exclamó con los ojos cerrados, muy cerrados-. ¡Los meteoros! -La silenciosa precipitación en una luz volcánica-. Marte. ¡Oh, Dios! ¡Marte! ¡Marte!
Bodoni se reclinó en el asiento, jadeante y exhausto. Las manos temblorosas abandonaron los controles y la cabeza le cayó hacia atrás, con violencia. Durante mucho tiempo Bodoni se quedó así, sin moverse, respirando con dificultad.
Lenta, muy lentamente, abrió los ojos. El depósito de chatarra estaba todavía allí. Bodoni no se movió. Durante un minuto clavó los ojos en las pilas de metal. Luego,
incorporándose, pateó las palancas. -¡Despega, maldito!
La nave guardó silencio. -¡Ya te enseñaré! -gritó Bodoni.
Afuera, en el aire de la noche, tambaleándose, Bodoni puso en marcha el potente motor de su terrible máquina demoledora y avanzó hacia el cohete. Los pesados martillos se alzaron hacia el cielo iluminado por la luna. Las manos temblorosas de Bodoni se prepararon para romper, destruir ese sueño insolentemente falso, esa cosa estúpida que le había llevado todo su dinero, que no se movería, que no quería obedecerle.
-¡Ya te enseñaré! -gritó. Pero sus manos no se movieron. El cohete de plata se alzaba a la luz de la luna. Y más allá del cohete, a un centenar de metros, las luces amarillas de la casa brillaban afectuosamente. Bodoni escuchó la radio familiar, donde sonaba una música distante. Durante media hora examinó el cohete y las luces de la casa, y los ojos se le achicaron y se le abrieron. Al fin bajó de la máquina y echó a caminar, riéndose, hacía la casa, y cuando llegó a la puerta trasera tomó aliento y gritó:
-¡María, María, prepara las valijas! ¡Nos vamos a Marte! -¡Oh! -¡Ah! -¡No puedo creerlo!
Los niños se apoyaban ya en un pie ya en otro. Estaban en el patio atravesado por el viento, bajo el cohete brillante, sin atreverse a tocarlo. Se echaron a llorar. María miró a su marido.
-¿Qué has hecho? -le dijo-. ¿Has gastado en esto nuestro dinero? No volará nunca. -Volará -dijo Bodoni, mirando el cohete. -Estas naves cuestan millones. ¿Tienes tú millones? -Volará -repitió Bodoni firmemente-. Vamos, ahora vuelvan a casa, todos. Tengo que
llamar por teléfono, hacer algunos trabajos. ¡Salimos mañana! No se lo digan a nadie, ¿eh? Es un secreto. Los chicos, aturdidos, se alejaron del cohete. Bodoni vio los rostros menudos y febriles en las ventanas de la casa. María no se había movido.
-Nos has arruinado -dijo-. Nuestro dinero gastado en... en esta cosa. Cuando necesitabas tanto esa maquinaria.
-Ya verás -dijo Bodoni. María se alejó en silencio.
-Que Dios me ayude -murmuró su marido, y se puso a trabajar. Hacia la medianoche llegaron unos camiones, dejaron su carga, y Bodoni, sonriendo, agotó su dinero. Asaltó la nave con sopletes y trozos de metal; añadió, sacó, y volcó sobre el casco artificios de fuego y secretos insultos. En el interior del cohete, en el vacío cuarto de las
26
máquinas, metió nueve viejos motores de automóvil. Luego cerró herméticamente el cuarto, para que nadie viese su trabajo. Al alba entró en la cocina.
-María -dijo-, ya puedo desayunar. La mujer no le respondió.
A la caída de la tarde Bodoni llamó a los niños. -¡Estamos listos! ¡Vamos!
La casa estaba en silencio. -Los he encerrado en el desván -dijo María. -¿Qué quieres decir? -le preguntó Bodoni. -Te matarás en ese cohete -dijo la mujer-. ¿Qué clase de cohete puedes comprar con dos
mil dólares? ¡Uno que no sirve! -Escúchame, María. -Estallará en pedazos. Además, no eres piloto. -No importa, sé manejar este cohete. Lo he preparado muy bien. -Te has vuelto loco -dijo María. -¿Dónde está la llave del desván? -La tengo aquí.
Bodoni extendió la mano. -Dámela.
María se la dio. -Los matarás. -No, no. -Sí, los matarás. Lo sé. -¿No vienes conmigo? -Me quedaré aquí. -Ya entenderás, vas a ver -dijo Bodoni, y se alejó sonriendo. Abrió la puerta del desván -.
Vamos, chicos. Sigan a su padre. -¡Adiós, adiós, mamá!
María se quedó mirándolos desde la ventana de la cocina, erguida y silenciosa. Ante la puerta del cohete, Bodoni dijo:
-Niños, vamos a faltar una semana. Ustedes tienen que volver al colegio, y yo a mi trabajo -Tomó las manos de todos los chicos, una a una-. Escuchen. Este cohete es muy viejo y no volverá a volar. Ustedes no podrán repetir el viaje. Abran bien los ojos.
-Sí, papá. -Escuchen con atención. Huelan los olores del cohete. Sientan. Recuerden. Así, al volver,
podrán hablar de esto durante todas sus vidas. -Sí, papá.
La nave estaba en silencio, como un reloj parado. La cámara de aire se cerró susurrando detrás de Bodoni y sus hijos. Bodoni los envolvió a todos, como a menudas momias, en las hamacas de caucho.
-¿Listos? -les preguntó. -¡Listos! -respondieron los niños. -¡Allá vamos!
Bodoni movió diez llaves. El cohete tronó y dio un salto. Los niños chillaron y bailaron en sus hamacas.
-¡Ahí viene la Luna! La Luna pasó como un sueño. Los meteoros se deshicieron como fuegos de artificio. El tiempo se deslizó como una serpentina de gas. Los niños gritaban. Horas más tarde, liberados de sus hamacas, espiaron por las ventanillas.
-¡Allí está la Tierra! ¡Allá está Marte! El cohete lanzaba rosados pétalos de fuego. Las agujas horarias daban vueltas. A los niños se les cerraban los ojos. Al fin se durmieron, como mariposas borrachas en los capullos de sus hamacas de goma.
27
-Bueno -murmuró Bodoni, solo. Salió de puntillas del cuarto de comando, y se detuvo largo rato, lleno de temor, ante la puerta de la cámara de aire. Apretó un botón. La puerta se abrió de par en par. Bodoni dio un paso hacia adelante. ¿Hacia el vacío? ¿Hacia los mares de tinta donde flotaban los meteoros y los gases ardientes? ¿Hacia los años y kilómetros veloces, y las dimensiones infinitas? No. Bodoni sonrió. Alrededor del tembloroso cohete se extendía el depósito de chatarra. Oxidada, idéntica, allí estaba la puerta del patio con su cadena y su candado. Allí estaban la casita junto al agua, la iluminada ventana de la cocina, y el río que fluía hacia el mismo mar. Y en el centro del patio, elaborando un mágico sueño se alzaba el ronroneante y tembloroso cohete. Se sacudía, rugía, agitando a los niños, prisioneros en sus nidos como moscas en una tela de araña. María lo miraba desde la ventana de la cocina.
Bodoni la saludó con un ademán, y sonrió. No pudo ver si ella lo saludaba. Un leve saludo, quizá. Una débil sonrisa. Salía el sol. Bodoni entró rápidamente en el cohete. Silencio. Todos dormidos. Bodoni respiró aliviado.
Se ató a una hamaca y cerró los ojos. Se rezó a sí mismo. "Oh, no permitas que nada destruya esta ilusión durante los próximos seis días. Haz que el espacio vaya y venga, y que el rojo Marte se alce sobre el cohete, y también las lunas de Marte, e impide que fallen las películas de colores. Haz que aparezcan las tres dimensiones, haz que nada se estropee en las pantallas y los espejos ocultos que fabrican el sueño. Haz que el tiempo pase sin un error." Bodoni despertó.
El rojo Marte flotaba cerca del cohete. -¡Papá!
Los niños trataban de salir de las hamacas. Bodoni miró y vio el rojo Marte. Estaba bien, no había ninguna falla. Bodoni se sintió feliz. En el crepúsculo del séptimo día el cohete dejó de temblar. -Estamos en casa -dijo Bodoni.
Salieron del cohete y cruzaron el patio. La sangre les cantaba en las venas. Les brillaban las caras.
-He preparado jamón y huevos para todos -dijo María desde la puerta de la cocina. -¡Mamá, mamá, tendrías que haber venido, a ver, a ver Marte, y los meteoros, y todo! -Sí -dijo María.
A la hora de acostarse, los niños se reunieron alrededor de Bodoni. -Queremos darte las gracias, papá. -No es nada. -Siempre lo recordaremos, papá. No lo olvidaremos nunca.
Muy tarde, en medio de la noche, Bodoni abrió los ojos. Sintió que su mujer, sentada a su
lado, lo estaba mirando. Durante un largo rato María no se movió, y al fin, de pronto, lo besó en las mejillas y en la frente.
-¿Qué es esto? -gritó Bodoni. - Eres el mejor padre del mundo -murmuró María. -¿Por qué? -Ahora veo -dijo la mujer-. Ahora comprendo. -Acostada de espaldas, con los ojos
cerrados, tomó la mano de Bodoni -. ¿Fue un viaje muy hermoso? -Sí. -Quizás -dijo María-, quizás alguna noche puedas llevarme a hacer un viaje, un viaje corto,
¿no es cierto? -Un viaje corto, quizá. -Gracias -dijo María-. Buenas noches. -Buenas noches -dijo Fiorello Bodoni.
(En: BRADBURY, Ray. El hombre ilustrado. Buenos Aires, Ediciones Minotauro, 2000 - pág. 255-267)
28
El otro pie Cuando oyeron las noticias salieron de los restaurantes y los cafés y los hoteles y observaron el cielo. Las manos oscuras protegieron los ojos en blanco. Las bocas se abrieron. A lo largo de miles de kilómetros, bajo la luz del mediodía, se extendían unos pueblitos donde unas gentes oscuras, de pie sobre sus sombras, alzaban los ojos. Hattie Johnson tapó la olla donde hervía la sopa, se secó los dedos con un trapo, y fue lentamente hacia el fondo de la casa.
-¡Ven, Ma! -¡Eh, Ma, ven! -¡Te lo vas a perder! -¡Eh, Ma!
Los tres negritos bailaban chillando en el patio polvoriento. De cuando en cuando miraban ansiosamente hacia la casa.
-Ya voy -dijo Hattie, y abrió la puerta de tela de alambre-. ¿Dónde oísteis la noticia? -En casa de Jones, Ma. Dicen que viene un cohete. Por primera vez después de veinte
años. -¡Y con un hombre blanco dentro! -¿Cómo es un hombre blanco, Ma? Nunca vi ninguno. -Ya sabrás cómo es -dijo Hattie-. Sí, ya lo sabrás, de veras. -Dinos cómo es, Ma. Cuéntanos, por favor.
Hattie frunció el ceño. -Bueno, han pasado muchos años. Yo era sólo una niñita, ¿sabéis? Fue en 1965. - ¡Cuéntanos del hombre blanco, Ma!
Hattie salió al patio, y miró el cielo marciano, claro y azul, con las tenues nubes blancas marcianas, y más allá, a lo lejos, las colinas marcianas que se tostaban al sol. Y dijo al fin:
-Bueno, ante todo tienen manos blancas. -¡Manos blancas!
Los chicos se rieron lanzándose manotones. -Y tienen brazos blancos. -¡Brazos blancos! -Y caras blancas. -¡Caras blancas! ¿De veras? -¿Blanca como ésta, Ma? -El más pequeño de los negritos se arrojó un puñado de polvo a
la cara y lanzó un estornudo-. ¿Así de blanca? -Más blanca aún -dijo la negra gravemente, y se volvió otra vez hacia el cielo. Tenía como
una sombra de inquietud en los ojos, como si esperara una tormenta y no pudiese verla-. Será mejor que entréis, chicos.
-¡Oh, Ma! -Los negritos la miraron asombrados-. Tenemos que verlo, Ma. No va a pasar nada, ¿no?
-No sé. Tengo un mal presentimiento. -Sólo queremos ver el cohete, e ir al aeródromo, y ver al hombre blanco. ¿Cómo es el
hombre blanco, Ma? -No lo sé. No lo sé de veras -murmuró la mujer, sacudiendo la cabeza. - Cuéntanos algo más! -Bueno, los blancos viven en la Tierra, el lugar de donde vinimos todos nosotros hace
veinte años. Salimos de allí y nos vinimos a Marte y construimos las ciudades, y aquí estamos. Ahora somos marcianos y no terrestres. Y ningún hombre blanco vino a Marte en todo este tiempo. Eso es todo.
-¿Por qué no vinieron, Ma? -Bueno, porque... Apenas llegamos, estalló en la Tierra una guerra atómica. Pelearon entre
ellos, de un modo terrible. Se olvidaron de nosotros. Cuando terminaron de pelear, no tenían más cohetes. Sólo hace poco pudieron construir algunos. Y ahora vienen a visitarnos después de tanto tiempo. -La mujer miró distraídamente a sus hijos, y se alejó unos metros-. Esperad aquí. Voy a ver a Elizabeth Brown.
29
-Bueno, Ma. La mujer se alejó calle abajo. Llegó a la casa de los Brown en el momento en que todos se subían al coche.
-Eh, Hattie, ¡ven con nosotros! -¿A dónde van? -dijo la mujer, sin aliento, corriendo hacia ellos. -¡A ver al hombre blanco! -Eso es -dijo el señor Brown, muy serio-. Mis chicos nunca vieron uno, y yo casi no me
acuerdo. -¿Qué van a hacer con el hombre blanco? -les preguntó Hattie. -¿A hacer? Vamos a verlo, nada más. -¿Seguro? -¿Y qué podíamos hacer? -No sé -dijo Hattie vagamente, algo avergonzada -. ¿No van a lincharlo? -¿A lincharlo? -Todos se rieron. El señor Brown se palmeó una rodilla-. ¡Dios te bendiga,
criatura! Vamos a estrecharle la mano. ¿No es cierto? Todos nosotros. -¡Claro, claro! Otro coche se acercó corriendo. Hattie lanzó un grito: -¡Willie! -¿A dónde piensan ir? ¿Dónde están los chicos? -les gritó agriamente el marido de Hattie,
mirándolos con furia-. Se van como idiotas a ver a ese blanco... -Exactamente -asintió el señor Brown, sonriendo. -Bueno, llévense sus armas -dijo Willie-. Yo voy a buscar la mía ahora mismo. -¡Willie! -¡Entra en este coche, Hattie. -El negro abrió la puerta, y así la sostuvo, hasta que la mujer
obedeció. Sin volver a hablar con los otros, se lanzó por el camino polvoriento. -¡Willie, no tan rápido! -No tan rápido, ¿eh? Ya lo veremos.-Willie miró el camino que se precipitaba bajo el
coche-. ¿Con qué derecho vienen aquí después de tantos años? ¿Por qué no nos dejan tranquilos? ¿Por qué no se habrán matado unos a otros en ese viejo mundo, permitiéndonos vivir en paz?
-Willie, no hablas como un cristiano. -No me siento como un cristiano -dijo Willie furiosamente, asiendo con fuerza el volante-.
Me siento malvado. Después de hacernos, durante tantos años, todo lo que nos hicieron... A mis padres y a los tuyos... ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo colgaron a mi padre en Knockwood Hill, y cómo mataron a mamá? ¿Recuerdas? ¿O tienes tan poca memoria como los otros?
-Recuerdo -dijo la mujer. -¿Recuerdas al doctor Phillips, y al señor Burton, y sus casas enormes, y la cabaña de mi
madre, y a mi viejo padre que seguía trabajando a pesar de sus años? El doctor Phillips y el señor Burton le dieron las gracias poniéndole una soga al cuello. Bueno –dijo Willie-, todo ha cambiado. El zapato aprieta ahora en el otro pie. Veremos quién dicta leyes contra quién, quién lincha, quién viaja en el fondo de los coches, quién sirve de espectáculo en las ferias. Vamos a verlo.
-Oh, Willie, no hables así. Nos traerá mala suerte. -Todo el mundo habla así. Todo el mundo ha pensado en este día, creyendo que nunca iba
a llegar. Todos pensábamos: “¿Qué pasará el día que un hombre blanco venga a Marte?” Pues bien, el día ha llegado, y ya no podemos retroceder.
-¿No vamos a dejar que los blancos vivan aquí en Marte? -Sí, seguro. -Willie sonrió, pero con una ancha sonrisa de maldad. Había furia en sus ojos-.
Pueden venir y trabajar aquí. ¿Por qué no? Pero para merecerlo tendrán que vivir en los barrios bajos, y lustrarnos los zapatos, y barrernos los pisos, y sentarse en la última fila de butacas. Sólo eso les pedimos. Y una vez por semana colgaremos a uno o dos. Nada más.
-No hablas como un ser humano, y no me gusta. -Tendrás que acostumbrarte -dijo Willie. Se detuvo frente a la casa y saltó fuera del coche-.
Voy a buscar mis armas y un trozo de cuerda. Respetaremos el reglamento. -¡Oh, Willie! -gimió la mujer, y allí se quedó, sentada en el coche, mientras su marido subía
de prisa las escaleras y entraba en la casa dando un portazo.
30
Al fin Hattie siguió a su marido. No quería seguirlo, pero allá estaba Willie, agitándose en la buhardilla, maldiciendo como un loco, buscando las cuatro armas. Hattie veía el salvaje metal de los caños que brillaba en la oscura bohardilla, pero no podía ver a Willie. ¡Era tan negro! Sólo oía sus juramentos. Al fin las piernas de Willie aparecieron en la escalera, envueltas en una nube de polvo. Willie amontonó los cartuchos de cápsulas amarillas, y sopló en los cargadores, y metió en ellos las balas, con un rostro serio y grave, como ocultando una amargura interior.
-Déjennos solos -murmuraba, abriendo mecánicamente los brazos-. Déjennos solos. ¿Por qué no nos dejan?
-Willie, Willie. -Tú también... tú también. Y Willie miró a su mujer con la misma mirada, y Hattie se sintió tocada por todo ese odio. A
través de la ventana se veía a los niños que hablaban entre ellos. -Blanco como la leche, dijo Ma. Blanco como la leche. -Blanco como esta flor vieja, ¿ves? -Blanco como una piedra como la tiza del colegio.
Willie salió de la casa. -Chicos, adentro. Os encerraré. No habrá hombre blanco para vosotros. No hablaréis de él.
Nada. -Pero, papá
El hombre los empujó al interior de la casa, y fue a buscar una lata de pintura y un pincel, y sacó del garaje una cuerda peluda y gruesa, en la que hizo un nudo corredizo, con manos torpes, mientras examinaba cuidadosamente el cielo.
Y luego se metieron en el coche, y se alejaron sembrando a lo largo de la carretera unas apretadas nubes de polvo.
-Despacio, Willie. -No es tiempo de ir despacio -dijo Willie-. Es tiempo de ir de prisa, y yo tengo prisa.
Las gentes miraban el cielo desde los bordes del camino, o subidas a los coches, o llevadas por los coches, y las armas asomaban como telescopios orientados hacia los males de un mundo en agonía. Hattie miró las armas.
-Has estado hablando -dijo acusando a su marido. -Sí, eso he hecho -gruñó Willie, y observó orgullosamente el camino-. Me detuve en todas
las casas, y les dije que debían hacer: sacar las armas, buscar la pintura, traer las cuerdas, y estar preparados. Y aquí estamos ahora: el comité de bienvenida, para entregarles las llaves de la ciudad. ¡Sí, señor!
La mujer juntó las manos delgadas y oscuras, como para rechazar el terror que estaba invadiéndola. El coche saltaba y se sacudía entre los otros coches. Hattie oía las voces que gritaban:
-¡Eh, Willie! ¡Mira! -y veía pasar rápidamente las manos que alzaban las cuerdas y las armas, y las bocas que sonreían.
-Hemos llegado -dijo Willie, y detuvo el automóvil en el polvo y el silencio. Abrió la puerta de un puntapié, salió cargado con sus armas, y se metió en los campos del aeródromo.
-¿Lo has pensado, Willie? -No he hecho otra cosa en veinte años. Tenía dieciséis años cuando dejé la Tierra. Y muy
contento. No había nada allí para mí, ni para ti, ni para ninguno de nosotros. Jamás me he arrepentido. Aquí vivimos en paz. Por primera vez respiramos a gusto. Vamos, adelante.
Willie se abrió paso entre la oscura multitud que venía a su encuentro. -Willie, Willie, ¿qué vamos a hacer? -decían los hombres. -Aquí tienen un fusil -les dijo Willie-. Aquí otro fusil. Y otro. -Les entregaba las armas con
bruscos movimientos-. Aquí tienen. Una pistola. Un rifle. La gente estaba tan apretada que semejaba un solo cuerpo oscuro, con mil brazos extendidos hacia las armas.
-Willie, Willie. Hattie, erguida y silenciosa, apretaba los labios, con los grandes ojos trágicos y húmedos.
-Trae la pintura -le dijo Willie.
31
Y la mujer cruzó el campo con una lata de pintura, hasta el lugar donde en ese momento se detenía un ómnibus con un letrero recién pintado en el frente: A LA PISTA DE ATERRIZAJE DEL HOMBRE BLANCO. El ómnibus traía un grupo de gente armada que salió de un salto y corrió trastabillando por el aeródromo, con los ojos fijos en el cielo. Mujeres con canastas de comida; hombres con sombreros de paja, en mangas de camisa. El ómnibus se quedó allí, vacío, zumbando. Willie se meció en el coche, instaló las latas, las abrió, revolvió la pintura, probó un pincel, y se subió a un asiento.
- ¡Eh, oiga! - El conductor se acercó por detrás, con su tintineante cambiador de monedas-. ¿Qué hace? ¡Fuera de aquí!
- Vas a ver lo que hago. Espera un poco. Y Willie mojó el pincel en la pintura amarilla. Pintó una B y una L y una A y una N y una C y una O y una S con una minuciosa y terrible aplicación. Y cuando Willie terminó su trabajo, el conductor arrugó los párpados y leyó: BLANCOS: ASIENTOS DE ATRÁS. Leyó otra vez: BLANCOS. Guiñó un ojo. ASIENTOS DE ATRÁS. El conductor miró a Willie y sonrió.
-¿Te gusta? -le preguntó Willie descendiendo. Y el conductor respondió:
-Mucho, señor. Me gusta mucho. Hattie miraba el letrero desde afuera, con las manos apretadas contra el pecho. Willie volvió a reunirse con la multitud. Esta aumentaba con cada coche que se detenía gruñendo, y con cada ómnibus que llegaba tambaleándose desde el pueblo cercano. Willie se subió a un cajón.
-Nombremos a unos delegados para que pinten todos los ómnibus en la hora próxima. ¿Hay voluntarios? Las manos se alzaron.
-¡Adelante! Los hombres se fueron a pintar.
-Nombremos a unos delegados para separar con cuerdas los asientos de los cines. Las dos últimas filas para los blancos. Más manos.
-¡Adelante! Los hombres corrieron. Willie miró a su alrededor, transpirado, fatigado por el esfuerzo, orgulloso de su energía, con la mano en el hombro de su mujer. Hattie miraba el suelo con los ojos bajos.
-Veamos -anunció Willie-. Ah, sí. Tenemos que votar una ley esta misma tarde. ¡Se prohíben los matrimonios entre razas de distinto color!
-Eso es -dijeron algunos. -Todos los lustrabotas dejan hoy su empleo. -¡Ahora mismo!
Algunos de los hombres arrojaron al suelo unos trapos que habían traído del pueblo, aturdidos por la excitación.
-Votaremos una ley sobre salarios mínimos, ¿no es cierto? -¡Seguro! -Se les pagará, por lo menos, diez centavos por hora. -¡Eso es!
El alcalde de la ciudad se acercó corriendo. -Oye, Willie Johnson. ¡Bájate de ese cajón! -Alcalde, nada podrá sacarme de aquí. -Estás provocando un tumulto, Willie Johnson. -Justo. -Cuando eras chico, odiabas todo esto. No eres mejor que esos blancos que ahora atacas. -Las cosas han cambiado, alcalde -dijo Willie, desviando la vista y mirando los rostros que
se extendían ante él: algunos sonrientes, otros titubeantes, otros asombrados, y otros que se alejaban disgustados y temerosos.
-Te arrepentirás, Willie -dijo el alcalde. -Haremos una elección y tendremos otro alcalde -dijo Willie, y volvió los ojos hacia el
pueblo, donde, calles abajo y calles arriba, se colgaban unos letreros recién pintados: EL
32
ESTABLECIMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE NO ACEPTAR A ALGÚN CLIENTE. Willie mostró los dientes y golpeó las manos. ¡Señor!
Y se detuvo a los ómnibus y se pintaron de blanco los últimos asientos, como para sugerir quiénes serían los futuros ocupantes. Y unos hombres alegres invadieron los teatros y tendieron unas cuerdas, mientras sus mujeres los miraban desde las aceras, sin saber qué hacer. Y algunos encerraron a sus niños en las casas, para apartarlos de esas horas terribles.
-¿Todos listos? -preguntó Willie Johnson, alzando una soga bien anudada. -¡Listos! -gritó media multitud. La otra mitad murmuró y se movió como figuras de una
pesadilla de la que deseaban huir. -¡Ahí viene! -dijo un niño.
Como cabezas de títeres, movidas por una sola cuerda, las cabezas de la multitud se volvieron hacia arriba.
En lo más alto del cielo, un hermoso cohete lanzaba un ardiente penacho anaranjado. El cohete describió un círculo amplio y descendió, y todos lo miraron con la boca abierta. El campo ardió, aquí y allá, y luego el fuego se fue apagando. El cohete inmóvil descansó unos instantes. Y al fin, mientras la multitud esperaba en silencio, en un costado de la nave se abrió una puerta y dejó escapar una bocanada de oxígeno. Un hombre viejo apareció en el umbral.
-Un blanco, un blanco, un blanco... Las palabras corrieron por la expectante multitud. Los niños se hablaron al oído, empujándose suavemente; las palabras retrocedieron en ondas hasta los últimos hombres y hasta los ómnibus bañados por la luz y golpeados por el viento. De las abiertas ventanillas salía un olor a pintura fresca. El murmullo se alejó lentamente, y al fin dejó de oírse. Nadie se movió. El hombre blanco era alto y esbelto, pero llevaba en el rostro las huellas de un profundo cansancio. No se había afeitado ese día, y sus ojos eran tan viejos como pueden serlo los ojos de un hombre todavía vivo. Eran ojos incoloros, casi blancos. Las cosas que había visto en su vida habían destruido la mirada. El hombre era delgado como un arbusto en invierno. Le temblaban las manos, y mientras miraba a la multitud buscó apoyo en los quicios de la puerta. El hombre blanco sonrió débilmente, y extendió una mano, y la dejó caer. Nadie se movió. El hombre observó atentamente los rostros, y quizá vio, sin verlos, los fusiles y las cuerdas, y quizá olió la pintura. Nadie llegó a preguntárselo. El hombre blanco comenzó a hablar. Comenzó lentamente, dulcemente, como si no esperase ninguna interrupción. Nadie lo interrumpió. Su voz era una voz fatigada, vieja y uniforme.
-No importa quién soy -les dijo-. De todos modos, no sería más que un nombre para vosotros. Yo tampoco sé vuestros nombres. Eso vendrá más tarde. -Se detuvo, cerró los ojos un momento, y luego continuó-: Hace veinte años dejasteis la Tierra. Han sido años tan largos, tan largos... Pasaron tantas cosas... Son más de veinte siglos. Cuando os fuisteis estalló la guerra. -El hombre asintió con un lento movimiento de cabeza-. Sí, la gran guerra, la tercera. Duró mucho. Hasta el año pasado. Bombardeamos todas las ciudades. Destruimos Nueva York y Londres, y Moscú, y París, y Shanghai, y Bombay, y Alejandría. Lo arruinamos todo. Y cuando terminamos con las grandes ciudades, nos volvimos hacia las más pequeñas, y lanzamos sobre ellas nuestras bombas atómicas... Y el hombre nombró ciudades y lugares y calles. Y mientras los nombraba un murmullo se elevó de la multitud.
-Destruimos Natchez... Un murmullo.
-Y Columbus, Georgia... Otro murmullo.
-Quemamos Nueva Orleans... Un suspiro.
-Y Atlanta... Un nuevo suspiro.
-Y no quedó nada de Greenwater, Alabama. Willie Johnson alzó la cabeza y abrió la boca. Hattie vio el gesto de Willie y los recuerdos
33
que le venían a los ojos. -No quedó nada -dijo el viejo, hablando lentamente-. Ardieron los algodonales. -¡Oh! -dijeron todos. -Los molinos de algodón cayeron bajo las bombas... -¡Oh! -Y las fábricas, radiactivas; todo radiactivo. Los caminos y las granjas y los alimentos,
radiactivos. Todo. El hombre nombró otras ciudades y pueblos.
-Tampa. -Mi pueblo -dijo alguien. -Fulton. -El mío -murmuró otro. -Memphis.
Una voz indignada: -¿Memphis? ¿Quemaron Memphis? - Memphis saltó en pedazos. -¿La calle Cuatro de Memphis? -Toda la ciudad -dijo el viejo.
La multitud comenzó a agitarse. Una ola los llevaba al pasado. Veinte años. Los pueblos y las plazas, los árboles y los edificios de ladrillo, los carteles y las iglesias y las tiendas familiares. Todo volvía a la superficie entre las gentes del aeródromo. Cada nombre despertaba un recuerdo, y todos pensaban en algún otro día. Todos eran, excepto los niños, suficientemente viejos.
-Laredo. -Recuerdo Laredo. -Nueva York. -Yo tenía una tienda en Harlem. -Harlem, bombardeado.
Las palabras siniestras. Los lugares familiares. El esfuerzo de imaginar todo en ruinas. Willie Johnson murmuró:
-Greenwater. Alabama. El pueblo donde nací. Lo veo aún. -Destruido. Todo.
Destruido. Todo. Así decía el hombre. Y el hombre continuó:
-Destruimos todo y arruinamos todo, como estúpidos que éramos y somos todavía. Matamos a millones. No creo que los sobrevivientes pasen de quinientos mil. Y de todo ese desastre salvamos un poco de metal, construimos este único cohete, y vinimos a Marte, a pediros ayuda. El hombre se detuvo y miró hacia abajo, y escrutó los rostros como para ver qué podía esperar. Pero no estaba seguro. Hattie Johnson sintió que el brazo de su marido se endurecía y vio que sus dedos apretaban la cuerda.
-Hemos sido unos insensatos -dijo el hombre serenamente-. Destruimos la Tierra y su civilización. No vale ya la pena reconstruir las ciudades. La radiactividad durará todo un siglo. La Tierra ha muerto. Su vida ha terminado. Vosotros tenéis cohetes. Cohetes que no habéis intentado usar, pues no queríais volver a la Tierra. Yo ahora os pido que los uséis. Que vayáis a la Tierra a recoger a los sobrevivientes y traerlos a Marte. Os pido vuestra ayuda. Hemos sido unos estúpidos. Confesamos ante Dios nuestra estupidez y nuestra maldad. Chinos, hindúes, y rusos, e ingleses y americanos. Os pedimos que nos dejéis venir. El suelo marciano se mantiene casi virgen desde hace innumerables siglos. Hay sitio para todos. Es un buen suelo... Lo he visto desde el aire. Vendremos y trabajaremos la tierra para vosotros. Sí, hasta haremos eso. Merecemos cualquier castigo; pero no nos cerréis las puertas. No podemos obligaros ahora. Si queréis subiré a mi nave y volveré a la Tierra. Pero si no, vendremos y haremos todo lo que vosotros hacíais... Limpiaremos las casas, cocinaremos, os lustraremos los zapatos, y nos humillaremos ante Dios por lo que hemos hecho durante siglos contra nosotros mismos, contra otras gentes, contra vosotros.
34
El hombre calló. Había terminado. Se oyó un silencio hecho de silencios. Un silencio que uno podía tomar con la mano, un silencio que cayó sobre la multitud como la sensación de una tormenta distante. Los largos brazos de los negros colgaban como péndulos oscuros a la luz del sol, y sus ojos se clavaban en el viejo. El viejo no se movía. Esperaba. Willie Johnson sostenía aún la cuerda entre las manos. Los hombres a su alrededor lo observaban atentamente. Su mujer Hattie esperaba, tomada de su brazo. Hattie Johnson hubiese querido entrar en el interior de aquel odio, y examinarlo hasta descubrir una grieta, una falla. Entonces podría sacar un guijarro o una piedra, o un ladrillo, y luego parte de una pared, y pronto todo el edificio se vendría abajo. Ahora mismo ya estaba tambaleándose. ¿Pero dónde estaba la piedra angular? ¿Cómo llegar a ella? ¿Cómo sacarla y convertir ese odio en un montón de ruinas? Hattie miró a su marido, hundido en el silencio. No entendía qué pasaba, pero conocía a su marido, conocía su vida, y de pronto comprendió que él, Willie, era la piedra angular. Comprendió que sin él todo caería en pedazos.
-Señor... -Hattie dio un paso adelante. No sabía cómo empezar. La multitud le clavó los ojos en la espalda. Sintió esas miradas-. Señor... El hombre se volvió hacia Hattie con una débil sonrisa.
-Señor -dijo Hattie-, ¿conoce usted Knockwood Hill en Greenwater, Alabama? El viejo le habló por encima del hombro a alguien que estaba dentro de la nave. Un momento después le alcanzaban un mapa fotográfico. El hombre esperó.
-¿Conoce el viejo roble en la cima de la colina, señor? El viejo roble. El sitio donde habían baleado al padre de Willie, donde lo habían colgado. El
sitio donde lo habían descubierto, balanceado por el viento del alba. -Sí. -¿Todavía está? -preguntó Hattie. -No -dijo el viejo-. Saltó en pedazos. Toda la colina ha desaparecido, y el árbol también.
¿Ve? - Señaló el lugar en el mapa. -Déjeme ver -dijo Willie adelantándose y mirando la fotografía. Hattie parpadeó ante el hombre blanco. El corazón se le salía del pecho. -Hábleme de Greenwater -dijo rápidamente. -¿Qué quiere saber? -El doctor Phillips, ¿vive todavía?
Pasó un momento. Encontraron la información en una máquina tintineante, en el interior del cohete...
-Muerto en la guerra. -¿Y su hijo? -Muerto. -¿Qué pasó con la casa? -Se incendió. Como todas las casas. -¿Y qué pasó con aquel otro viejo árbol de Knockwood Hill? -Todos los árboles murieron. -¿Aquel árbol también? ¿Está usted seguro? preguntó Willie. -Sí.
El cuerpo de Willie pareció aflojarse. -¿Y qué pasó con la casa del señor Burton, y el señor Burton? -No quedó en pie ninguna casa. Murieron todos los hombres. -¿Y la cabaña de la señora Johnson, mi madre?
El sitio donde la habían matado. -Desapareció también. Todo desapareció. Aquí están las fotografías. Usted mismo puede
verlo. Allí estaban las fotografías. Podía tenerlas en la mano, mirarlas, pensar en ellas. El cohete estaba lleno de fotografías y respuestas. Cualquier pueblo, cualquier edificio, cualquier sitio. Willie se quedó, allí, inmóvil, con la cuerda en las manos. Estaba recordando la Tierra, la Tierra verde y el pueblo verde donde había nacido y crecido. Y pensaba en ese pueblo, hecho pedazos, destruido, arruinado, y en todos sus lugares, en todos aquellos lugares relacionados con algún mal, y en todos sus hombres muertos, y en los establos, y las herrerías, y las tiendas de
35
antigüedades, los cafés, las tabernas, los puentes, los árboles con sus ahorcados, las colinas sembradas de balas, los senderos, las vacas, las mimosas, y su propia casa, y las casas de columnas a orillas del río, esas tumbas blancas en donde mujeres delicadas como polillas revoloteaban a la luz del otoño, distantes, lejanas. Esas casas en donde los hombres fríos se balanceaban en sus mecedoras, con los vasos de alcohol en la mano, y los fusiles apoyados en las balaustradas del porche, mientras aspiraban el aire del otoño y meditaban en la muerte. Ya no estaban allí, ya nunca volverían. Sólo quedaba, de toda aquella civilización, un poco de papel picado esparcido por el suelo. Nada, nada que él, Willie, pudiese odiar... ni la cápsula vacía de una bala, ni una cuerda de cáñamo, ni un árbol, ni siquiera una colina. Nada sino unos desconocidos en un cohete, unos desconocidos que podían lustrarle los zapatos y viajar en los últimos asientos de los ómnibus o sentarse en las últimas filas de los cines oscuros.
-No tienen por qué hacer eso - murmuró Willie Johnson. Su mujer le miró las manos. Los dedos de Willie estaban abriéndose. La cuerda cayó al suelo y se dobló sobre sí misma. Los hombres corrieron por las calles del pueblo y arrancaron los letreros tan rápidamente dibujados y borraron la pintura amarilla de los ómnibus, y cortaron los cordones que dividían los teatros, y descargaron los fusiles, y guardaron las cuerdas.
-Un nuevo principio para todos -dijo Hattie, en el coche, al regresar. -Sí -dijo Willie al cabo de un rato-. El Señor ha salvado a algunos: unos pocos aquí y unos
pocos allá. Y el futuro está ahora en nuestras manos. El tiempo de la tortura ha concluido. Seremos cualquier cosa, pero no tontos. Lo comprendí en seguida al oír a ese hombre. Comprendí que los blancos están ahora tan solos como lo estuvimos nosotros. No tienen casa y nosotros tampoco la teníamos. Somos iguales. Podemos empezar otra vez. Somos iguales. Willie detuvo el coche y se quedó sentado, inmóvil, mientras Hattie hacía salir a los chicos. Los chicos corrieron hacia el padre.
-¿Has visto al hombre blanco? ¿Lo has visto? -gritaron. -Sí, señor -dijo Willie, sentado al volante, pasándose lentamente la mano por la cara-. Me
parece que hoy he visto por primera vez al hombre blanco... Lo he visto de veras, claramente.
(En: BRADBURY, Ray. El hombre ilustrado, Buenos Aires, Ediciones Minotauro, 2000 - pág. 52-68)