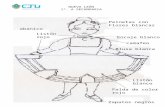Zapato rojo, zapato blanco
-
Upload
juan-angel-cabaleiro -
Category
Documents
-
view
215 -
download
1
description
Transcript of Zapato rojo, zapato blanco
1
Zapato rojo, zapato blanco
Juan Ángel Cabaleiro
Se discutieron todas las alternativas. Finalmente se decidió que un
hombre con un paquete sospechoso no podía quedarse esperando a la salida.
Era necesario que alguien, desde el interior, le diera una señal. Entonces sí: el
hombre saldría de la cafetería y cruzaría la Rue Auber y en dos minutos (el
tiempo justo) coincidiría con ellos a la salida de las cocheras.
La reunión se había demorado más de la cuenta a causa de los últimos
ajustes del plan. Poco después, Michèle se apresuró a abandonar la estación
Madeleine y echó a andar por el Boulevard en dirección a la Ópera. “Ellos
harían este mismo trayecto mañana, pero en dirección contraria”, pensó. Cruzó
una calle a toda prisa. Más que la fina lluvia, le preocupaba llegar tarde al
ensayo (no al del ballet, sino al ensayo de lo que debía ocurrir al día siguiente).
En el cristal de uno de los cafés, la figura de la bailarina se reflejaba avanzando,
clavando con decisión las agujas del taco en las baldosas mojadas. Después, los
mismos zapatos rojos que las miradas clandestinas habían visto en la reunión
atravesaron la acera del Café de la Paix, hasta desaparecer en el edificio de la
Ópera. No quiso ver las banderas alemanas —¡ni una sola francesa!— ocupando
los balcones del Boulevard des Capucines.
Tampoco se detuvo en el hall principal. Pisó con rabia uno a uno los
mármoles de la escalinata y una vez arriba se descalzó y se dejó guiar por la
alfombra de los corredores hasta el vestuario, en una transición que la separaba
y la alejaba de las miserias de la calle. Como en un sueño de Degas, se
conjuntaban en Michèle la íntima furia y la felina delicadeza al andar. Entró al
vestuario. Junto con los zapatos rojos se fue la ira al fondo de la taquilla.
Michèle, sentada en el banco de madera, se colocó el maillot y comenzó a atarse
2
las delicadas zapatillas de punta. Ahora se incorporaba a ese vaporoso mundo
de artificios elásticos. En el salón, las alumnas la esperaban comentando
frivolidades. Comenzaron, y mientras ellas hacían sus ejercicios al ritmo parejo
del bastón, afuera, el pueblo de París se sometía al ritmo de los taconazos
germánicos. Lejos de todo, Michèle estaría allí refugiada hasta las ocho de la
tarde. Entonces quedarían unas diez horas para el acto final.
Una vez terminado el ensayo, Michèle se dispuso a retocar las últimas
piezas del plan. Comenzaría por visitar un momento al ujier, monsieur Dumont.
Con sutileza había podido sonsacarle la tarde anterior lo que nadie sabía en
todo París: que la visita sería al día siguiente: 23 de junio de 1940. El Führer
había considerado conveniente iniciar su “tour por París” en la Ópera, a
primerísima hora de la mañana, cuando las calles están limpias todavía de
franceses. Michèle ya había comunicado a sus camaradas de la resistencia esa
oportunidad única. ¡Cómo no aprovecharla!
La señal había sido una idea suya y el mérito estaba en su simplicidad: si
los camaradas veían el rojo: peligro, había que abandonar el plan. Si veían el
blanco: adelante, el atentado podía realizarse. Cuando Michèle viera salir los
primeros uniformes solo tendría que asomar un poco el pie por el balcón que
daba a la Rue Auber.
A las seis de la mañana llegaría la comitiva alemana. (¿El propio Hitler?).
Un guía los acompañaría por el interior del edificio durante unos treinta
minutos. De allí saldrían en cinco coches descapotables con dirección a la Plaza
de Madeleine para continuar el recorrido por París. ¿El lugar más propicio para
hacerlo?, le habían preguntado los camaradas en la reunión de esa tarde. En la
calle, justo después de abandonar la Ópera por las cocheras de la Rue Auber. A
la señal de Michèle, uno de los conjurados debía abandonar el bar, caminar
hacia la salida de las cocheras y arrojar el explosivo dentro del primer vehículo,
donde solía ubicarse el odiado objetivo.
3
Habían calculado hasta el último detalle. Un solo imprevisto obligaría a
cancelar la operación. Se rumoreaba que Hitler, por cuestiones de seguridad,
solía desistir a último momento de las visitas programadas y enviar un
sustituto. En ese caso, no tendría sentido sacrificar la operación para eliminar a
un nazi cualquiera. Después de un primer atentado, Hitler ya no se expondría
en público. Además quedaba un asunto por resolver: el edificio estaría
acordonado durante la visita. Para estar allí y ver al Führer, Michèle necesitaba
pasar la noche en la Ópera. El ujier tenía sus dependencias en el primer piso, y
si ella se empeñaba, podría ocupar el sitio. Esa noche se lo propuso como una
obligación patriótica.
Desde el salón de ensayo regresó al vestuario y allí, como queriendo
imponerse al destino, eligió los zapatos blancos para iniciar el otro ensayo, el que
realmente le importaba. Se ajustó el broche del tobillo y salió pisando firme al
corredor central. Al llegar a las dependencias del ujier se detuvo y golpeó la
puerta. Un hombre gordo y calvo, con una cara muy ancha y muy floja, le abrió
la puerta. Michèle, sonriente, le ronroneó una excusa cualquiera y el hombre la
dejó pasar. Al principio hablaron de vaguedades referentes al próximo estreno.
En un momento de la charla, Michèle alabó las vistas del primer piso y se
dirigió al pequeño balcón. Su cuerpo se inclinó sobre la barandilla y, entre las
figuras de la forja, dejó aparecer la blanca punta de su zapato. Abajo, como
parte del ensayo, alguien en el café de la Paix recibió el mensaje. Michèle lo vio
cruzar la Rue Auber y dirigirse hasta la salida de las cocheras: dos minutos. Se
imaginó que era muy fácil, que al día siguiente nada podría fallar. Monsieur
Dumont, unos pasos más atrás, observaba inquieto esa figura juvenil levemente
inclinada sobre el balcón. Michèle, como toda mujer, sabía lo que él anhelaba en
su alma pero callaba en su boca. El cuerpo de una bailarina es una miel que un
viejo como Dumont ya no espera, por eso se sorprendió cuando Michèle le
comentó que pasaría la noche en un hotelito cerca de la Ópera.
—¿Sí?, ¿esta noche? —Se apresuró a decir él.
4
—No quisiera regresar ahora en tren hasta mi piso de St. Denis. Mañana
temprano me gustaría estar aquí para conocer al Führer. —Monsieur Dumont vio
en aquel deseo, que interpretó frívolo, una inmejorable oportunidad de
conquista.
—Cerrarán la Ópera para la visita. No podrá hacerlo, mademoiselle. A
menos que pase la noche en el edificio. —Él jugaba ahora con esa idea y
prefiguraba la horrenda victoria de su piel sobre la bailarina.
—Oh, sí. Todos esos soldados… —Dijo Michèle, sabiendo que el entero
cumplimiento del plan no residía más que en ella.
Monsieur Dumont se excusó pobremente mencionando los controles de la
Gestapo. Luego, con torpeza insinuó:
—Michèle… si me acompañara aquí esta noche, quizás mañana… —A
ella le llegaban como abejas aquellas palabras infames. Pero los temperamentos
femeninos son diversos, innumerables, y Michèle fingió ceder a la perforada
acción de esas abejas y alentó falsamente la ilusión del viejo. Iría a cenar y
estaría de vuelta a última hora.
Tarde en la noche, Michèle regresó a la Ópera y subió por una escalera
lateral hasta la miserable dependencia donde Dumont la esperaba con ánimo
propicio. La artista estaba decidida a todo con tal de completar su misión.
Pasaron las horas. La noche fue avanzando lenta, minuciosa entre tazas de té y
diálogos vacíos. Desde su silla, Michèle vio en el rectángulo del balcón
anunciarse las primeras manchas de claridad. El alba no tardaría en llegar. Pero
las cosas, que hasta ese momento le habían resultado fáciles a Michèle,
mostraron bruscamente su cara más ingrata. Dumont, que se sentía impune en
la intimidad de sus dominios, no parecía nada dispuesto a dar por clausurada la
noche con la mera presencia intacta de la joven. El sosiego, que la larga vida
aporta a los mortales, abandonó de repente a monsieur Dumont, que se abalanzó
5
impetuoso sobre el frágil cuerpo de la bailarina. No es posible dar cuenta exacta
de los lances que se echaron entre ambos. Llantos y gritos resonaron en la
oscuridad. Acentos iracundos, voces fuertes y roncas le respondían en el
continuo tumulto de aquel cuarto. Michèle, avasallada por aquella bestia, tenía
poquísimas esperanzas de defenderse, pero la fortuna tornó por un instante de
su lado y, en la milimétrica exactitud de un descuido, pudo clavar hasta el
fondo el fino tacón de su zapato en el cuerpo del ujier. Estaba oscuro, pero
advirtió que aquel volumen caía blandamente al suelo interponiéndose entre
ella y el balcón. Hubo un instante de inmovilidad total en la sala. Un minuto
después golpearon la puerta. Michèle, que permanecía en silencio, oyó una voz
militar que llamaba a monsieur Dumont…, y luego unos pasos alejándose. Poco
después, Michèle salió al pasillo.
La presencia de los soldados anunciaba la llegada de la comitiva. Sin
posibilidad de pensar en lo que acababa de suceder, presa de la ansiedad se
deslizó hasta la escalera y bajó a la planta principal. Abajo ya estaban los
primeros guardias alemanes, que se sorprendieron al verla. No necesitó
acercarse para confirmar que era él. Hitler recorría el anfiteatro principal junto a
un grupo de uniformados. Un soldado joven les sacaba fotos. Siguió
discretamente a la comitiva, que acabó de admirar todo en menos de media
hora. Cuando ya se dirigían a las cocheras, Michèle subió de nuevo a las
dependencias del ujier para dar la señal convenida: ya tenía puestos los zapatos
blancos, que indicaban vía libre a la acción. Antes de entrar, en el silencio del
edificio oyó resonar los motores. Era el momento. La habitación estaba todavía
en penumbras y sus ojos demoraban en adaptarse a la escasa luz. Michèle,
apresurada, tropezó con el cuerpo del ujier cuando salía al balcón.
Al asomarse se sintió observada por los miembros de la custodia
apostados justo enfrente, pero la discreta señal no levantaría sospechas. Abajo
se producían los primeros movimientos para la salida. El zapato de Michèle
asomó entre las curvas de la forja, y la bailarina miró hacia la esquina buscando
al camarada. El hombre, para su sorpresa, salió del bar y se alejó con paso firme.
6
Michèle, sorprendida, notó que los movimientos se intensificaban abajo, en la
acera. Inmediatamente después vio salir los coches. Al parecer, los pocos
transeúntes que por allí circulaban libremente, ignoraban a quién tenían tan
cerca. Olvidándose de la señal convenida, Michèle intentó hacer gestos con la
mano, pero ya era inútil: el hombre que se alejaba con el mortífero paquete no
podía verla. Los coches oficiales pasaron justo por debajo del balcón, llegaron al
Boulevard y giraron hacia la plaza de Madelaine. La historia de Europa
continuó sin tropiezos. Michèle, sin comprender qué había pasado, se recostó
exhausta sobre la pared del balcón y entonces vio en su zapato la gran mancha
de sangre. Rojo de sangre, rojo.