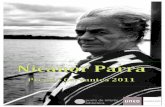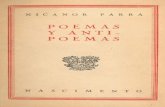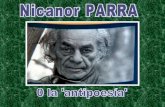Yo, Violeta - BlindWorlds · Web viewSe acaba por supuesto, después de esta separación, la...
Transcript of Yo, Violeta - BlindWorlds · Web viewSe acaba por supuesto, después de esta separación, la...
Yo, Violeta
VIVIMOS SOBRE NUESTRAS RAÍCES, NO SOBRE NUESTRAS RAMAS
PARA SABER QUIÉN ES CANTA EL CANARIO
EL RÍO BUSCA LA MAR Y VUELTA A EMPEZAR
QUIEN EN VÍSPERAS ADELANTA, QUE PUJE, CUMPLA Y AGUANTE
HAY QUE PERDERSE PARA CONOCER EL CAMINO
PARA QUÉ VAS Y VIENES, VIENES Y VAS
EL AMOR ES COMO EL AGUA, SI ALGO NO LO AGITA, SE PUDRE
ENTRE LA CUNA Y LA SEPULTURA NO HAY COSA SEGURA
QUIEN CON LOBOS SE JUNTA, A AULLAR APRENDE
TODA PRISA TIENE SU DESPACIO
MUCHOS VAN CON ROPA BLANCA Y DIOS ME LIBRE POR DENTRO
EL TIEMPO CURA LA PEOR DESVENTURA
SI SABES ESCARBAR, TESOROS HAS DE HALLAR
POR LO QUE TIENE DE FUEGO, EL AMOR SUELE APAGARSE
CUANDO SE DESHOJA LA ROSA, TRISTE QUEDA LA PLANTA
FERVOR DE CIELO, SUELO LUMINOSO
CUANDO LA TIERRA SE MUEVE, TODOS SE ARRANCAN, TODO SE ACLARA
DONDE UNA PUERTA SE CIERRA, OTRA SE ABRE
LA GLORIA ES AVE PASAJERA
DICEN QUE LE HACE, PERO NO LE HACE
POROTOS CON CHICHARRONES, LO QUE AYER FUE CIERTO, HOY ES ENGAÑO
EL MUNDO ES UNA ESTACIÓN DE TRENES DE SINSABORES
LA MUCHA TRISTEZA ES MUERTE LENTA
EL AVE NO PUEDE VOLAR MÁS ALLÁ DE SU VUELO
LA MUERTE ES VOLVER A VIVIR
QUE TU CUERPO NO SEA LA TUMBA DE TU ALMA
BIBLIOGRAFÍA
AGRADECIMIENTOS
DEDICATORIA
A Fernando, mi marido, quien poco a poco se sintió tan enamorado de Violeta Parra como yo, y guió mi escritura de tercera a primera persona, llenándola de esos refranes y moralejas que fueron parte de esa existencia genial.
A Alondra y Cigala Peirano Iglesias, esenciales en la investigación e interpretación del alma de Violeta Parra, y del transcurrir terrenal de su vida.
VIVIMOS SOBRE NUESTRAS RAÍCES,
NO SOBRE NUESTRAS RAMAS
Chile, ese país perdido al fin del mundo, esa larga y estrecha franja de tierra entre la inmensa cordillera de los Andes y un mar Pacífico sin límites. Chile, palabra de origen quechua que indica lugar de los confines. El culo del mundo, como lo llamó con más propiedad Francisco de Aguirre, uno de nuestros conquistadores, o una isla pasillo sin salida aparente, como lo nombra Roberto Bolaño con cierto desprecio.
Chile, una loca geografía, con un desierto interminable en el norte, con témpanos y glaciares en el sur y, de repente, como acorralados, se muestran esos fértiles valles en el centro.
Un territorio destinado a desaparecer en el próximo cataclismo, según nos advierten poetas y geólogos, por el mar que cobra lo suyo y la cordillera que lo saluda.
Sus hombres son de mirada tortuosa, silenciosos, de voz aguda; sus mujeres, de caderas estrechas, sin curvas, fuertes y mandonas. Ambos sin condiciones para el baile, ni siquiera para el caminar seguro. A las mujeres les falta seducir al andar, aunque sus senos sobresalen grandes y provocativos; y a los hombres, la mirada inquisitiva, el piropo a flor de labios; la carcajada fuerte y llamativa, como si quisieran pasar desapercibidos y no llamar la atención.
Sin embargo, cada cierto tiempo sus volcanes y tierras se descontrolan y estallan, transformando a sus habitantes, de pasivos y apocados, en sanguinarios asesinos y torturadores.
Chile, definido como una nación independiente, pero que estuvo siempre dominada por diferentes colonizadores e imperios.
Como nos advierte el antipoeta Nicanor Parra: «Creemos ser país y la verdad es que apenas somos paisaje».
Todo eso, mucho más y nada menos, como lo iremos apreciando a lo largo de esta narración, fue la tierra en que transcurrió la vida de Violeta Parra Sandoval.
Ella, con su poesía, su música, sus pinturas, sus arpilleras, sus máscaras, su palabra a veces suave y triste, a veces violenta, fue escribiendo su propia biografía. Toda ella se entregó a esas capacidades artísticas que milagrosamente absorbían su espíritu sin que mediara una educación formal que lo justificara.
Yo he querido tomar ese cúmulo de actos y sueños, frustraciones y esperanzas que se sucedieron en ese cuerpo pequeño y frágil que siempre resultó fuerte y capaz, y que se expresó en la música que surgía desde el centro de su ser, en la poesía, en las pinturas y otras mil revelaciones que salían de sus manos prolijas —parecidas a las de su madre y abuela—, para narrar su vida.
Así, esta novela, que brota con sus propias palabras —no con las mías—, donde yo he penetrado con mi imaginación, tal vez sea lo que alguna vez quiso decir y no lo dijo, o cuando lo dijo nunca hubiese querido decirlo.
Dejo, pues, a Violeta con ustedes para que sufran y gocen con ella.
PARA SABER QUIÉN ES CANTA EL
CANARIO
Sé que se han escrito varios libros sobre mi vida. Mis amigos lo han hecho, mis admiradores, investigadores, estudiantes y hasta mis propios hijos. He quedado satisfecha y emocionada con muchas de las alabanzas y hasta con las mentirillas piadosas con que me halagan y describen. Sin embargo, siento que, dentro de todos estos análisis sobre el transcurrir de mi existencia o sobre el valor de mi música, algo falta, algo que no se analiza o simplemente no se cuenta. No son secretos de esos que se sepultan con el cadáver ni hechos que se esconden o echan a la basura por inútiles y poco trascendentes, sino aquello que me permitió sobrevivir y entregar, casi con espontaneidad, esa música mía, ese cantar con el que nací, ese desenterrar semillas, ese parir algo propio de mi tierra. Como si los fantasmas de mis orígenes y los clamores de los marginados me hubiesen poseído y decidieran utilizarme a mí como su propia voz, yo, esa mujercita que se salvó de ser analfabeta.
Ahora, desde esta otra vida a la que vamos a dar todos, contemplo desamparos y tristezas. Y me digo: Violeta fue de mal carácter, insoportable, pero si algo bueno tuvo fue ese corazón de alcachofa dispuesto a socorrer al que fuera.
Me puse, entonces, a escribir estas letras para que no crean que Violeta los olvida ni que se ha vuelto floja y desganada. Eso no es propio de mí. Yo peleé hasta el final. Hasta que el chuncho me avisó que basta y me mandó para otra vida, a ese otro estar, para darle algún nombre, donde continúo presente, acompañándolos día a día, poblando sueños, indicándoles errores y tareas.
Las ánimas, como las llamaba mi mamita Clarisa, se deslizan siempre alrededor de nosotros, son compañeras en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas, cuando la angustia parece no darnos descanso.
Muchos dirán, lo sé, que ya conté en esas décimas —obligada por mi hermano Nicanor— lo suficiente, pero fíjense que desde mi actual lugar me parece que no fue así, y ustedes me darán razón cuando logre desprenderme del qué dirán y sus brotes, que me plantó un bozal y terminó por arrastrarme a una muerte prematura. ¡Oh, muerte, que sabes lo que es la eternidad!
Aquí va, después de este fantasear, el contarles mi vida que no es más que una existencia como muchas otras, solo que sale de la tierra, esa tierra que me vio nacer y no me soltó nunca, y sabe a algo áspero que debo compartir con ustedes.
EL RÍO BUSCA LA MAR Y VUELTA A
EMPEZAR
Llegué a este mundo de porquería en 1917, y en ese entonces Chile apenas contaba con cuatro millones de habitantes. No es que con el tiempo, para nosotros los pobres, mejorara la situación, pero sí aumentaron los habitantes del país con gentes venidas de otros lados que creyeron que aquí, en estos confines, encontrarían una tierra alejada de guerras y persecuciones. Unos, los más importantes, vivían en Santiago, y los demás, repartidos en ciudades menores, en campamentos mineros, en pueblos chicos o en ranchos de adobe sembrados por las orillas de los campos.
Yo no nací en la capital, sino en uno de esos pueblos rurales, San Carlos de Itihue, metido entre los ríos Ñuble y Perquilauquén. Un pueblo de una sola larga calle de barro, a cuatro leguas de Chillán, cuyo nombre significa «la silla del Sol» en mapudungún, lengua mapuche que siempre estuvo ligada a mí. Aunque de «silla del Sol» tenía poco, pero qué tengo yo que meterme en darle otro sentido a este pueblucho mío, pues: ¡qué sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso!
Así que adelante en esto del contar mi vida, pero antes de emprender este afán le pedí a Dios que no me permitiera mentir y me lo propuse, pero del dicho al hecho… ¡Ay, ayayaycito! En fin «pa’ ver lo que aquí nos pasa / y el dolor que es el vivir / hay costra en los corazones / y horchata en las venas ricas / y, claro, esto a mí me pica».
Siempre estuve orgullosa de pertenecer a esa región de Ñuble de donde sale Chillán y su portal de entrada, San Carlos, famoso por sus tierras buenas pa’ los animales y las siembras, por sus cantoras y guitarreros, sus gredas, sus tejidos, la fabricación de instrumentos musicales, sus talabarteros y sus afamadas longanizas chillanejas, que solo interrumpe su apacible vida con alguno que otro terremoto que recuerda de la fragilidad de la vida y de las cosas. También esas tierras se consideran especiales al encontrarse sus campos alejados del mar, característica extraña en este, mi país, tan requete angosto y pegado a la cordillera que riega estas tierras tan ricas.
La ciudad de Chillán en ese entonces debe haber tenido unos treinta mil habitantes y el pueblo de San Carlos anunciaba el pasar de animales y carretas que se dirigían al matadero o al cementerio.
En una de esas casas de adobe de un piso en la calle El Roble, en el sitio que se extendía entre el Nº 531 y 535, nací yo, Violeta del Carmen Parra Sandoval, según me inscribieron. La partera del lugar llegó ligerito y se puso manos a la obra: le dio de beber a mi madre una taza grande de hierba dulce y clara de huevo para apurar el parto, y extendió en el suelo de tierra un cuero de oveja, encima del cual colocó en cuclillas a mi mamita Clarisa, mientras mi taita detrás de la parturienta y con los brazos extendidos tenía el deber de apretarle la cintura al ritmo de los pujos. Después de una hora de ese afán, pocos minutos antes de las once de la noche, apareció mi cabecita de guagua, que con un grito estridente y dos largos dientes, crecidos y relucientes, indicó desde ese instante el milagro. Uno de alto significado, pues esta niña venía decidida a aplastar la mala suerte y a triunfar fuese como fuese.
Luego, la comadrona me lavó con afrecho en un lavatorio y trató de sacarme los restos de tierra que se incrustaron en mi carne y se quedaron allí para siempre; si hasta al otro mundo me fui con ellos. Ante lo inútil de su esfuerzo, me colocó mi primera ropa para entregarme olorosa y donosita a la madre. Mi mamita, tendida en su cama y repuesta con un caldo de ave bien espeso, expresó:
—Habíamos pensado ponerle Violeta.
Agregó mi padre:
—Ahora estoy confundido, porque la violeta, esa fragante flor, humilde y pequeñita, no corresponde a esos dientes que nos tienen patitiesos, y miren —señaló con su dedo extendido hacia mi boca de recién nacida—, esos dientes continúan asomándose dispuestos a morder a todos los que se opongan a su querer.
Sin embargo, en el Registro Civil de Chillán —pese a las dudas de mi taita—, quedé registrada como Violeta del Carmen Parra Sandoval.
El añadido «del Carmen» fue impuesto por mi madre, por ser el nombre de la Patrona de Chile, la que ustedes saben nos guió durante las batallas de nuestra independencia, y quien sabría aconsejar y moderar a esta chica voluntariosa dispuesta a triunfar.
¿A qué mundo tendrá que enfrentarse esa Violeta? ¿Cómo es el país, Chile, en el que debe crecer y sobrevivir? ¡Ella, la tercera hija de un profesor primario cesante y de una campesina analfabeta: Nicanor Parra, el padre; Clarisa Sandoval, la madre!
Mi mentada Clarisa, a los diecisiete años había sido casada anteriormente por sus padres con su primo de veinte. En el campo, los parientes eran considerados gente segura y de buenas costumbres, ¡bien haiga entonces esa boda!, se dijeron todos. Pero mi mamita a poco andar quedó viuda. Así, apenada y sola, y pese a tener dos hijas, que las dejó al cuidado de los abuelos, partió a Chillán en busca de un mejor destino. Allí conoció y se enamoró de Nicanor, quien sería mi padre, con quien se casó pronto, aunque él estaba cesante y no parecía apremiado por abandonar su vida de juergas, amigos, borracheras y cantinas, donde era muy festejado, porque además de chistoso era buen cantor.
Es posible que Clarisa lo conociera en el paseo del día domingo en la plaza de Chillán, pues allí se juntaban los jóvenes para escuchar la banda, y cuando él se dio cuenta de que Clarisa no solo era agraciada, sino además una excelente cantante que podía formar un dúo armonioso con él, no dudó un instante en ofrecerle casamiento, aunque su bolsillo estaba vacío y su porvenir parecía inseguro.
Pronto llegaron los hijos: Nicanor, mi hermano preferido, con el mismo nombre de mi padre, a quien nosotros, sus hermanos, le pusimos el Tito; e Hilda, la mujercita que lo seguía, la hermana que cantó tantas canciones conmigo. Ambos nacieron en la casa familiar de los Parra en Chillán. Claro que después del tercer embarazo de mi mamita consideraron que lo mejor sería trasladarse a San Carlos, a un sitio grande con una pequeña mejora al fondo, más independiente, aunque todo perteneciera a don José Calixto, mi abuelo.
Un personaje peculiar este don José Calixto, que peleó en la Guerra del Pacífico, donde fue herido y perdió un ojo. Sin embargo, alcanzó a cursar algunos años de Leyes que lo convirtieron en un estupendo tinterillo que cobraba por hacer los trámites legales de los abogados, por los cuales ganaba suficiente. Eso le permitió cierto bienestar y hacerse de varios predios en San Carlos, uno de los cuales con esa casita al fondo fue mi primer hogar.
Algo de todos esos recuerdos cuento en mis décimas sobre la vida de ese entonces, en que describo a mi abuelo José Calixto: «Fue bastante respeta’o / amistoso y muy letra’o, / que el día de San José hacía unas fiestas grandiosas / que todos avivan con valses, mazurca y cuadrillas / y que mandó a sus hijos a la escuela / y a petición de mi abuela les enseñó a solfear, / para una orquesta formar de arpa, violín y vihuela».
Mi mamita nació en la zona campesina de El Huapi, de la misma provincia, aunque su alumbramiento en plena revolución contra Balmaceda en 1891, con las tropas invadiendo los campos, se produjo debajo de un puente cercano, mientras los batallones pasaban por encima. Su abuelo, Ricardo Sandoval, era un típico peón de fundo que ejerció diferentes funciones: desde sembrador a capataz, o cuidador y viñatero, según las circunstancias: «Lo tenían de obligado caballerizo montado / viñatero y rondín; / podador en el jardín y hortalicero forza’o. / Todo esto, señores míos, / por un cuartito de tierra y una galleta más perra / que le llevaba a sus críos».
Clarisa, una de sus numerosas hijas, desde niña salió aficionada al canto y tocaba la guitarra, pero sobre todo manejaba la aguja con gran habilidad, y este fue su oficio con el tiempo —como les contaré más adelante—: el de modista de trastiendas.
Pero antes de seguir en ese afán de contarles mi vida, un párele. Es que deseo mostrarles este país de mierda que me tocaría enfrentar cuando era una chiquillita, ese Chile que era y no era un país de esos que son de verdad, pues todo depende del cristal con que se mire y a quién le cae el provecho. Desde niña escuché hablar del oro blanco que se encontraba en el norte, el salitre, ese mineral que trajo tanta riqueza. Sin embargo, ¿adónde fue a parar ese inesperado oro, si los dueños y señores de las salitreras eran empresarios ingleses que repletaban sus poderosos bancos con las ganancias? La mano de obra era barata y unos pocos señores criollos encumbrados se hacían ricos, mientras que los sueldos de los obreros eran míseros y el Estado chileno se sentía incapaz de tamaña obra y de defender lo propio, como lo aprendí de boca de ese filósofo amigo de mi hermano, un tal Millas.
De allí que la mayoría del país —nosotros, por supuesto— no logramos salir de la pobreza. ¡Puchas la mala cueva, condenados a vivir con nuestra miseria a cuestas! Y con cierta desesperanza, mezclada con la sabiduría propia del que se adapta y sabe sonreír.
Esos amigos estudiosos, compañeros de mi hermano Nicanor, el Tito, me contaron de rebeliones y descontentos que estallaron entre fines del siglo XIX y principios del XX: protestas, mutuales, sociedades de resistencia. Hubo más de doscientas huelgas: de los estibadores en Valparaíso, de los trabajadores de las carnes en Santiago, y otras que terminaron en matanzas, como la de Antofagasta y de Santa María de Iquique.
—¿Entiendes, Violeta? —me preguntaban ellos.
Y yo:
—Por supuesto, si tan tonta no soy.
Y ellos:
—Debes saber de estos asuntos, son la historia de tu Chile.
Pero yo me decía: en Chillán la cosa es distinta, vivimos de lo que produce el campo, por eso los mataderos, las ferias, los mercados llenos de animales y frutos.
Después, cuando me puse adulta, dije: esas tierras fértiles están en manos de unos pocos, los dueños de los grandes predios a lo largo de todo Chile, y los patrones viven en Europa —como me cuentan los campesinos de mis tierras—, y rara vez se les ve por estos lados.
Es cierto, pensé, tratando de explicarme el tanto atraso. Los inquilinos viven en ranchos y tienen derecho a un pedacito de tierra nomás, donde plantan unas melgas a su antojo, que les ayudan a alimentar a sus hijos que llegan año tras año. Los niños desde los diez años, y aun antes, son los que ayudan en los quehaceres de los campos, y las niñas a sus madres en las labores de la casa y en la crianza de los otros niños. Escuelas no había más que en las ciudades, así que mi mamita y todos los campesinos de leer y escribir ni sospechaban.
Cuando mi abuelo estuvo de ayudante en las casas patronales, escuchó al capataz comentar con el caballero dueño, una afirmación que se le quedó pegada:
—Para qué quieren saber más estos peones si, entre menos sepan de letras y esas leseras, menos se nos alzan.
Tampoco existían policlínicos ni médicos cercanos, y de lo que llaman vacunas para que no se pegaran las pestes, de esas que tuve tantas de chica, nada. Los niños se morían a cada rato, pero en el campo —murmuraban— bastante menos que en la ciudad. ¿Por qué, dirán ustedes? Una vieja meica, de esas que reemplazan a los escasos galianos doctorados, me explicó:
—La sabiduría del campesino fue siempre mayor que la del obrero de las ciudades. Si el niño sufre calenturas o le ha salido un grano sospechoso, le recetamos las yerbas del caso o el cataplasma adecuado.
Así me di cuenta de la importancia de esas pócimas y remedios, mucho mejores que los productos que vendían en las escasas boticas que, por lo demás, ofrecían jarabes y pomadas a base de yerbas de la zona, que los jesuitas aprendieron a hacer de los mapuches.
Yo, como todas las guaguas de ese entonces, fui amamantada durante año y medio y pesqué todas las pestes, saliendo, no sé cómo, airosa, hasta que a mi madre se le secó la leche y quedó de nuevo embarazada. Entonces dio a luz a Eduardo, el Lalo como le pusimos, que corrió la misma buena suerte de mis otros hermanos.
No obstante, la vida se hizo cada vez más difícil con la llegada de tantos hijos y los problemas de mantener una familia tan grande. Además, las continuas curaderas de mi padre iban de mal en peor, pues las pocas veces que conseguía algo de dinero, este se le iba de las manos. Clarisa, mi mamita, dale que dale con la aguja, pero la escasa plata se hacía nada y las bocas que alimentar crecían.
Doña Clarisa, que algo debe haber tenido del carácter fuerte que después heredé, ante ese dilema, y ahora embarazada del cuarto hijo, cortó por lo sano:
—Me mando cambiar a la capital, dicen que allí escasean costureras y yo encontraré un buen trabajo. A mis hijas mayores las llevaré adonde su taita campesino, a los pequeños los dejaré al cuidado de los suegros en Chillán, y a los otros, Nicanor se hará cargo.
Y así fue, pese a las súplicas y malos augurios del marido desconcertado.
Clarisa, embarazada de mi hermano Roberto, tomó entonces el tren a Santiago, con una maleta y su máquina de coser Singer, y al poco tiempo fue contratada como costurera de la Casa Francesa. Sin embargo, aunque era bien considerada en su trabajo, echaba de menos al resto de la familia y en las noches de insomnio urdió el secreto plan de convencer a su marido de que debían instalarse en Santiago. Del dicho al hecho, arribamos todos a Santiago en el año 1919, y mi papá Nicanor, lejos del grupo de amigos, consiguió varios trabajos esporádicos: desde cobrador de tranvías hasta gendarme de la Cárcel Pública. Pero el dinero continuaba escaseando y no alcanzaba para pagar el alquiler, por eso debimos mudarnos y compartir techo con el primo Ramón Parra en el barrio Vivaceta.
Pero el destino de Chile y el mío sufrirán pronto un cambio esencial, que por un tiempo breve traerá cierta estabilidad a la familia. Para que entiendan debo tratar de explicar —a mi modo y como yo lo vislumbré— la revolución política del país: después de años en el poder, la oligarquía, que hacía y deshacía al amparo de los gringos —como me enseñaron más adelante unos letrados—, se vio obligada, aparentemente, a aceptar que otra clase comenzara a emerger.
QUIEN EN VÍSPERAS ADELANTA, QUE
PUJE, CUMPLA Y AGUANTE
Cuando la familia Parra Sandoval, la mía, la que poco sabe de lo que sucede en otra parte que no sea San Carlos o Chillán, llegó a Santiago, nos espantamos. Las paredes estaban pintadas por todos lados con los nombres y figuras de los dos candidatos que se enfrentaban: Luis Barros Borgoño, representante del Partido Conservador y perteneciente a las antiguas familias de plata, y un desconocido por la alta sociedad, Arturo Alessandri Palma, un advenedizo, un provinciano, un siútico de mierda, sin tierras ni minas, como le gritaban los caballeritos de ese entonces, infiltrado en el Partido Liberal, ahora llamado Alianza Liberal, apoyado además por los nuevos partidos de izquierda.
Desfilaban por las calles los partidarios de uno y otro bando con gritos y pancartas. A las exclamaciones de «pijes» o de «canalla dorada», Alessandri, asomado en un balcón, extendía los brazos a los descamisados y exclamaba: «¡Mi adorada chusma!».
Y, a través de las ventanas, retumbaba la canción de Alessandri, «Cielito lindo»:
¡Ayayayay!
Barros Borgoño
apróntate que Alessandri
cielito lindo
te baje el moño!
Mis padres, Nicanor y Clarisa, asustados con el alboroto, ingenuos y lejanos a ese mundo político, permanecen callados como simples espectadores, sin comprender el alcance futuro de esa lucha.
Clarisa continúa trabajando como costurera en la conocida Casa Francesa, y en sus horas libres hace de remendona de bastas y arreglos de ropa, nada menos que en casa de la señora del candidato Arturo Alessandri, el León de Tarapacá. Así fue como, después de una campaña muy peleada, y quizá por miedo de un pueblo enardecido, Arturo Alessandri Palma fue elegido presidente de Chile en 1920. Y tan bien le ha caído a la tal misia Rosa Ester Rodríguez su costurera, que en cuanto su marido es elegido presidente, recomienda a Nicanor, medio cesante y marido de Clarisa, para que le den algún puesto. Y Alessandri, para darle en el gusto a su mujer, lo nombra profesor primario en el Ejército.
Me contaron —poco después, las malas lenguas— que cuando Nicanor fue presentado al presidente, con su viveza y gracia natural, de esa que le sobraba a mi padre, le aseguró que él era un simpatizante radical y, además, su gran admirador, lo que le valió un abrazo apretado del presidente y los mejores deseos en su nueva pega.
A fines de 1921 toda mi familia se trasladó a un pueblo sureño en la Araucanía, donde el recién nombrado maestro se hizo cargo de la enseñanza de las primeras letras a los conscriptos analfabetos del Regimiento Andino Nº 4.
Se cree que fue en ese viaje con destino a Lautaro cuando yo, de cuatro años, me contagié de viruela. Los primeros síntomas se produjeron en plena travesía, ante la mirada aterrada de los demás pasajeros. Dos pestes azotaban al país en esos años, una de influenza y otra más temible: la viruela. Más de cinco mil muertos tenía a su haber, con tremendas hinchazones, fiebres altas y manchas en el cuerpo.
Ante esta desgracia, mis padres me envolvieron en gruesas mantas y decidieron descender del tren en Chillán, pues la niña se les moría.
El abuelo José Calixto nos abrió las puertas de su casa, y mandó llamar a doña Bertina Soto, la sanadora campesina de Pencagüe, pueblo próximo a Chillán, mujer reconocida por su sabiduría y buen ojo para salvar vidas en peligro.
En llegando doña Bertina, puso mi última orina al sol, la observó con atención y manos a la obra: una friega por todo el cuerpo, incluida la cara, a base de hojas de palqui y cicuta para aliviar la picazón, cataplasmas de barro en el estómago y, de beber, una agüita más una calita de cardenal blanco con aceite en el potito, para que la enferma obre y salga el veneno fuera. Al otro día me colocó varias ventosas que preparó lentamente, prendiendo un cabito de vela que puso sobre una moneda dentro de un vaso boca abajo en los lugares dolorosos, y la piel se me infló.
Parece que después de tres días de esa cura yo comencé a revivir. La médica, entonces, me dio de beber un vaso de tamarindo contra la infección y me hizo estornudar varias veces para despejar la cabeza, recomendando, para los días siguientes, varias tazas de agua hervida con ramas de huingán que ayudarían a la mejora total. Y así fue, aunque —cuenta la familia— contagié a mi primo Emilio, que también, bajo el mismo tratamiento, logró recuperarse.
Para mi padre Nicanor esta salvación se debe a doña Bertina, sanadora de gran sabiduría, pero según mi mamita Clarisa el milagro es del Beato Calixto, santo de las pestes, y de la Virgen del Carmen, patrona de Chile. La familia quedó agradecida para siempre, prendió velas a los santos y, Clarisa, con gran sacrificio, cumplió las mandas prometidas.
Antes de regresar a su pueblo, se festeja a doña Bertina en una velada bien rociada, en que la familia en pleno le canta, al son del arpa, la guitarra y la vihuela, valses y tonadas. Al partir, la meica se lleva un canasto amarrado al anca de su yegua, con dos gallinas ponedoras, una bolsa de charqui, queso fresco y una damajuana de pipeño, porque el saneamiento es un mandato de Dios y no se hace por dinero, como explica doña Bertina a los que quieren darle algunas monedas por sus afanes.
La terrible viruela dejará, sin embargo, sus marcas en mi rostro, huellas imborrables que me quitarán lozanía y me avergonzarán para siempre. Yo misma me referiré a esa desgracia: «La suerte mía fatal / me ha dado sus arañones / yo libro desde mi infancia / sus temibles circunstancias / dejándome años enteros / sin médula y sin sustancia». Y agrego: «Dice mi mamá que fui / su guagua más donosita, pero la suerte maldita / no lo quiso consentir». Y mi hermano Eduardo, el Lalo, también cantará ya viejo lo que fue ese episodio en mi destino: «Ocho días, siete noches / la pelean con la muerte; / ganarán los inocentes, / los primos quedan marca’os / por la maligna viruela / se salvaron por un pelo / por eso yo estoy feliz».
Después de esa lucha contra la muerte, volvemos los Parra a tomar el tren y llegamos, por fin, a nuestro destino. Mi mamita Clarisa lleva un chiquillo en brazos, cuatro niños colgados a sus faldas y las dos hijas de su primer matrimonio a la cola. Todos quedamos maravillados con la hermosa casa que nos entregan, que parece casa de ricos —según exclamamos toditos juntos—, pegada al regimiento y que hasta un huerto tiene.
Esos años en Lautaro son los más felices de la familia. Varios de los niños vamos a la escuela en la que mi papá es profesor; rápidamente, mi hermano mayor, Nicanor, sobresale como excelente alumno, e Hilda y yo aprendemos las primeras letras. Al comienzo debo, sin embargo, soportar las burlas de mis compañeras por mi cara marcada, pero soy fuerte y tengo personalidad, y no me dejaré apabullar. Según narra mi hermano Lalo: «Cojo lápiz y cuadernos / ¡y mandaré a los infiernos / al que venga a molestar!». Por lo demás, esos dos dientes con que nací, de mayor tamaño que los normales, se mantienen firmes y, sin dar muestras de caerse cuando perdí los demás dientes de leche, hicieron el intento de morder al que se me acercara, y eso los cagó de miedo, estoy segura.
En las tardes, escuchamos al taita y la mamita cantar, y nosotros los chiquillos en coro a su alrededor los seguimos. Mi padre nació para la música, ¡si tocaba piano, mandolina, guitarra, violín, el instrumento que llegara a sus manos! Entonces —agregaba mi mamita—, yo le pedí al Señor que ninguno de mis hijos me fuera a salir así, pues se envician en celebraciones y leseras, y olvidan sus deberes sagrados.
Los sábados y domingos jugamos a la orilla del río Cautín. Además, como hijos del profesor, nosotros tenemos derecho a asistir a los actos del regimiento y a sentarnos en primera fila en los circos que llegan, que nos dejan boquiabiertos con sus payasos y saltimbanquis. Desde entonces pasan a ser gran aspiración nuestra ¿Seremos alguna vez contratados por algún circo, con el fin de participar en ese mundo fantástico? El porvenir se encargará de que esos sueños se cumplan. Mientras, la familia aumenta, pues llegan René y Polito. Somos Nicanor, Hilda, Eduardo, Roberto, Lautaro, René y Polito, y mis dos medias-hermanas, Marta y Olga. Hartos hijos, pero que en esos años no llaman la atención, pues así era el destino de ricos y pobres, cuando nada se sabía de anticonceptivos y muy poco de abortos.
Pero la buena suerte no es dicha duradera y malos augurios ensombrecen nuestro futuro.
El gobierno del presidente Arturo Alessandri, aquel que prometió aniquilar a la canalla dorada y dar techo y abrigo a los desposeídos, estuvo plagado de dificultades de toda índole y de trastornos políticos de los cuales la familia Parra, allá en Lautaro, ni se dio por enterada.
Solo cinco años después de haber asumido el presidente Alessandri, en 1925, se logra aprobar una nueva Constitución, pero al poco tiempo y tras un golpe de Estado, surge el coronel Carlos Ibáñez, que implanta una dictadura y usa el exilio, la relegación, la prisión, la tortura y hasta el asesinato, sin ton ni son. Dentro de esas múltiples canalladas ordena que se suprima del Ejército a todo personal civil. En su mensaje presidencial proclama: «Como plantas dañinas, el socialismo y anarquismo serán arrancados del suelo nacional. Juro que he salvado a la República», a consecuencia de lo cual don Nicanor Parra, mi papito, pierde su puesto y es declarado cesante.
Para él esto fue un golpe mortal, que le acarrea poco después una tuberculosis, de la cual no logrará reponerse; al resto de la familia le trae toda clase de penurias.
Mi hermano Lalo relata en forma sencilla el acontecimiento: «Mi padre quedó cesante / por culpa del Presidente, / que sepa toda la gente / la maldad del vil gigante. / General y comandante / son los que mandan ahora; / mi padre jamás implora, / es un cantor orgulloso, / pa‘ colmo tuberculoso».
Toda la familia, ahora con dos críos más, Lautaro de un año y medio, y Polito de solo meses, debemos regresar a Chillán. Por suerte el abuelo José Calixto, con su salud deteriorada y próximo a morir, no duda, sin embargo, en abrirnos los brazos e instalarnos en uno de sus predios en las afueras, en Villa Alegre, en un terreno enorme con una casa pequeña, situado frente al obligado camino a la feria y al cementerio, por donde transitan animales y carrozas fúnebres.
A mi taita la cesantía lo sume en una gran depresión y pronto le aparecen los primeros síntomas de la enfermedad: una tos rebelde y el típico desgarro de sangre al cual, no obstante, no se le da mayor importancia.
Los amigos farreros vuelven a festejar la llegada del compañero de antaño y la juerga, el trago, las apuestas, los bares y cantinas se suceden noche tras noche. Clarisa se enoja y trata inútilmente de aconsejar al marido farrero. Yo, como siempre —si soy su preferida—, trato de disculparlo: «Con ramillete de acacia, / compone bien la conducta; / como l’almíbar de fruta / a su señora requiebra, / y es diablo como culebra / pa’ responder a sus culpas». Y así parece que fue, pues observo a ratos a mi madre requete enojada y, en otros, tan prendada de su marido como siempre, y él, por supuesto, no duda ante esa mujer amorosita, en dejarla preñada de nuevo.
En relación con esa nueva guagua que pronto llegará, debo contar la historia más vergonzosa de mi niñez, aunque sé que para mis hermanos y sobre todo para mis hijos es uno de los numerosos secretos que jamás se deben divulgar. Yo creo que eso es una tontería que le quita verdad a nuestro ser mitad divino y maligno que todos somos y que solo logramos entender desde este más allá en el que ahora vivo. Claro que se me revuelven las tripas y lanzo unos escupos de esos gigantes al recordar el hecho hoy, pero debo aclarar también que ese acontecer de mi infancia fue solo mala suerte, dentro de los muchos acontecimientos que rodearon mi crecer.
El asunto fue que una de esas noches en que mi taita regresó a la casa tambaleándose y cantando como era su costumbre, despertó a mi hermanita Elba, unos meses menor que Polito —la Yuca como la bautizamos—, y mi madre la sacó de la cuna y la tomó en brazos para calmarla, y con la cría en brazos lo enfrentó y le largó varias malas palabras. Mi padre, entre rabioso y bajo los efectos del trago, no halló nada mejor que darle una cachetada a mi madre y le espetó:
—¡Hasta cuándo me andái espiando y no dejái que me divierta con mis amigos, y que esa guagua se calle de una vez por todas, mierda!
Y entre fastidiado y con la calentura típica de los borrachos, empujó a mi mamita, que al tambalearse se le cayó la guagua de los brazos y la pequeña Yuca se golpeó la cabeza contra el brasero.
Mi mamita se puso entonces a gritar como loca, y allí despertamos todos.
Nunca se me olvidarán esos alaridos de mi madre y la cabeza de la Yuca que chorreaba sangre mientras mi mamita la apretaba contra sí.
Muchos años sobrevivió esa nuestra hermanita Elba, la Yuquita, aunque nunca pudo caminar ni hablar como es debido, solo emitía gritos cuando estaba contenta y otros cuando se enojaba, y una que otra frase que le enseñábamos entre todos. Nosotros la quisimos igual y nos divertía, pues pasó a ser un juguete de esos que no teníamos. Cuando pequeñita, la empujábamos haciéndola rodar de un lado a otro como una pelota de fútbol, y celebrábamos con aplausos cuando metíamos un gol, mientras ella emitía pequeños gemidos de dolor y de júbilo.
Para mi mamita, dentro de todos sus problemas y carencias, esa fue una desgracia más, pues el drama de darle de comer a tan extensa familia era demasiado urgente, y la costurera remendona que era no cesó de hilvanar, encandilar y pegar botones. Nosotros, los niños, ya no teníamos zapatos, solo ojotas fabricadas de llantas usadas, y el hambre arreciaba. Clarisa, mi madre, nos trataba de llenar la barriga con harina tostada y restos de charqui que conseguía en una carnicería amiga. Mi hermano mayor, Nicanor, como estudiante aventajado daba clases particulares a los alumnos atrasados y algo aportaba económicamente.
A pesar de todo, los niños seguimos asistiendo a clases en la escuela vecina, las niñas a la Nº 16, los hombres a la Nº 20. De esa época son los vestidos fabricados de parches de la ropa que remienda doña Clarisa y que lucimos Hilda y yo, en que se mezclan colores, dibujos y flores, sin ton ni son. Mucho tiempo después yo usaré el mismo sistema para fabricar mis arpilleras, y un poco antes, en blusas y polleras cuando tenga que cantar en alguna cantina. No hay mejor escuela que la pobreza, ¡si esa ropa lucía original y hermosa!
Yo no soy feliz. Las niñas, como en Lautaro, se burlan de mí y me gritan: ¡Maleza, cara manchada, fea! Así lo paso a contar: «Mejor ni hablar de la escuela; / la odié con todas mis ganas, / del libro hasta la campana, / del lápiz al pizarrón, / del banco hast’el profesor». Y continúo: «Empiezo a amar la guitarra / y adonde hay una farra / allí aprendo una canción». Pese a mi disgusto con la escuela, no sé cómo salgo adelante como alumna aventajada y la directora, la señorita Lucrecia, me distingue y elige para organizar las fiestas y cantares, lo que hago con gran desplante.
Los domingos es otra cosa, pues todos partimos a casa del abuelo Calixto. Una casona grande, bien acomodada, con abundante y rico almuerzo en que todos comemos hasta hartarnos, y después viene la fiesta y el guitarreo con arpa y violín, en el cual participa toda la familia. Los niños, pícaros como siempre, meten sus estrofas: «En una mesa te puse / un plato de chicharrones / María no seas ingrata / abájate los calzones».
Para las Fiestas Patrias todas las casas, por pobres que sean, amanecen abanderadas, y asistimos al desfile presidido por el alcalde y las autoridades. Vamos todos marchando, y los niños de la escuela con sus uniformes bien planchados forman parte del acto.
Por fin nos retiramos al hogar y ahora a cantar: «¡Viva el 18 ’e septiembre / con pulgas, piojos y liendres. / Ya está miéchica!».
Al morir, don José Calixto le deja algunos bienes a sus hijos, pero Nicanor, mi papito, no demora mucho en malgastarlos, pese a las advertencias de mi mamita, y la pobreza vuelve a golpear a nuestra larga familia.
Comprendo, aunque todavía soy una niña, que la situación es mala, y como nací mandona, los hermanos se doblegan ante mi autoridad. La pobreza del hogar, puchas que se nota.
Yo les grito:
—¡Chiquillos, a buscar algún oficio que nos permita ganar unas chauchas en las horas libres! Hilda, Eduardo y Roberto partiremos al cementerio a limpiar tumbas y arreglar las flores, y a la salida nos ofreceremos de lustrabotas de algún visitante que ensució sus zapatos. ¿De acuerdo? Entonces, ¡manos a la obra!
Cuando la pega era poca me ponía a cantar y más de alguno pedía una lustrada. Al llegar de regreso, depositábamos sagradamente en la falda de mi mamita los pesos de la ganancia.
Otra forma de aliviar la situación fue en la posada de los vecinos Bobadilla, a la que arribaban las carretas y sus hombres para descansar, y donde se servía un refrigerio y comidas. En esa especie de cantina-parador los Parrita hicimos de todo: barrer, lavar platos, servir comida, incluso la Hilda y yo cantamos alguna canción. No nos pagaban mucho, pero regresábamos con los restos de las cenas que repartíamos entre todos.
Durante ese tiempo, varios vecinos le advierten a doña Clarisa:
—Sepa usted, misia, que mi hijo, cuando se dirigía al matadero con los animales, divisó a La Pelá rondando su casa, de negro, como acostumbra, y con la guadaña a la rastra. ¡Tome usted las precauciones debidas, que todo lo que se haga para alejar la desdicha es poco!
Otro le agrega:
—Alguien debe haberles echado una maldición, doña, a usted o a su marido, porque La Pelá al amanecer golpeaba su puerta como queriendo echarla abajo.
Y un tercero añade:
—Le hace falta una cruz de palqui en la puerta, misia Clarisa, o un sahumerio que aleje la mala suerte.
No obstante, Clarisa se hizo la lesa y siguió pegada a la aguja.
La Pelá entró entonces a la casa y se detuvo ante la cuna de Polito y el niño inocente le sonrió, pero poco a poco se puso morado, se comenzó a ahogar y, pese a los cuidados de mi madre, se fue al otro mundo.
Polito, el penúltimo de los Parra, y solo de un año y medio, había muerto.
Para mi pobre mamita era la partida de un angelito y no debía llorar; si lloraba, decía la tradición, su hijo no iría al cielo, pues —ustedes deben saber— las lágrimas humedecen las alas del angelito y le impiden elevarse a los cielos.
Inmediatamente llegaron seis u ocho cantoras a lo divino, tomaron sus guitarras e, impávidas, se pusieron a cantar, mientras doña Clarisa y sus hermanas vestían al angelito de blanco, con unas alitas en su espalda, pintándole sus mejillas y coloreándole los labios. Después lo instalaron en un altar creado por ellas en medio del comedor de la casa, donde lo sentaron en una pequeña sillita arriba de una mesa, rodeada de flores de papel que cortaban con sus propias manos. Detrás pintaban cartones, imitando el cielo, las nubes y las estrellas, y colocaban juguetes a sus pies y velas encendidas a su alrededor.
El niño sonríe, luce mejillas sonrosadas, parece vivo, y para todos nosotros, los hermanos Parra, nos guiña un ojo de cuando en vez.
Una de las cantoras larga su canto con la voz del niño:
Maire, yo le digo adiós,
Y usted por mí no haga duelo
Espero en Dios que en el cielo
Nos hemos de ver los dos.
Todos estamos alegres y se bebe a destajo.
El velorio duró dos días y dos noches, mientras las canciones y bebidas se repetían. Después colocaron al angelito en un cajón blanco y se lo llevaron a la tumba familiar para que de noche emprendiera su camino directamente al Cielo, pues él es puro y sin pecado, y desde allí velará por toda la familia.
En sueños yo repetía: A quien Dios quiere para sí, poco tiempo lo tiene aquí.
Nunca podré olvidar la carita sonrosada de Polito ni la ceremonia de su entierro. Yo, Violeta Parra, compuse más adelante el famoso «Rin del angelito» en su honor: «Ya se va para los cielos / ese querido angelito / a rogar por sus abuelos, / por sus padres y hermanitos. / Cuando se muere la carne / l’alma busca en l’altura, / la explicación de su vida, / cortada con tal premura; / la explicación de su muerte, / prisionera en una tumba».
Mucho tiempo después, cuando compuse esa canción a lo divino, comprendí ese hermoso rito. Cuántas veces durante esos años, especialmente en las zonas pobres, la muerte se llevaba de golpe a los niños de corta edad, y cómo ese desgarro patético e insoportable para padres, madres y familiares encontraba una razón alegre en ese culto de las canciones a lo divino. El entierro del niño se convertía así en una fiesta en que se despedía al angelito que iría a un mundo mejor, el Cielo, donde velaría por sus seres queridos hasta que todos pudieran estar juntos de nuevo. Y me dije: ¡Aprende, Violeta! Sí, la sabiduría campesina, la mía, transforma la tragedia en un hecho bello y normal.
Mi taita, don Nicanor, no participa de los ritos en honor de su hijito, pues yace en cama, pálido y desencajado, pues la tisis apenas le permite respirar, pero desde su cuarto escucha canciones y risas. Un año y algo más después de que sepultan al niño, mi padre se iría a encontrar con su angelito.
Sin embargo, pese a su precaria salud y acaso para buscar algo de ternura, mi padre de nuevo dejó embarazada a mi madre, y un año después de la muerte de Polito nace otro Parra Sandoval, que solo sabrá de su padre por los relatos de su madre y hermanos. También heredará este su gracia, como bien describe su sobrino Ángel: «De diez hermanos, el más chico, quién se iba a imaginar, bajo la carpa del circo talento supo mostrar para la risa despertar y el fácil versificar. Hizo camino solo, luchando dele que dele, cual pájaro contra el viento, el llamado Canarito Parra».
El entierro de mi adorado papá fue completamente distinto al de mi hermano Polito. Ahora es un adulto el fallecido, que deja una larga familia y muchos sueños incumplidos. Llegaron en tropel los numerosos amigos y familiares, todos vestidos de riguroso negro y, al entrar a nuestra casa, donde se realiza el velatorio, depositan en un platillo su aporte a los gastos y en otro, algún cigarrillo para los visitantes. Enseguida, al inclinarse sobre el ataúd para contemplar al finao, cogen una rama de arrayán, la sumergen en agua bendita y hacen tres aspersiones en forma de cruz sobre el cadáver. Se persignan y exclaman: ¡Dios sabe lo que hace! ¡Dios se lo quiso llevar! ¡Dios lo tenga en su gloria!
Mi madre Clarisa, explica:
—Estaba muy flaco y pálido, pero le hemos coloreado los labios y mejillas, y como mortaja le compramos un terno nuevo y zapatos de charol, que ahora luce como en sus mejores tiempos para presentarse ante Dios como es debido. Mi Nicanor tenía su orgullo, porque ustedes comprenden: pobres seremos, pero tenemos nuestra dignidad. Eso sí, antes, para facilitar su andar, pusimos dentro del ataúd una varillita, un pañuelo y una moneda, porque no siempre la ruta hacia el cielo se encuentra despejada y el caminar puede ser largo. La varilla le servirá al finao para defenderse de los perros rabiosos, el pañuelo para la tristeza y la moneda para pagar los pecados.
Las lloronas, alrededor del difunto, largan sus gemidos y las mujeres sus plegarias, mientras los hombres, en el pórtico de la casa, formando un ruedo, charlan en silencio y beben sus tragos de vino para darse fuerza y prepararse para la larga caminata tras el ataúd colocado encima de una carreta para trasladarlo hasta el cementerio. Encabezada por el cura párroco, los hombres harán a pie y en silencio la larga ruta; las mujeres permanecerán en casa, preparando el refrigerio que servirán al regreso: un vaso de «gloriao», y en la noche, chocolate o café con malicia, es decir, tocado con agua ardiente, la guarifaifa como le decíamos.
El pésame a mi mamita Clarisa se prolonga por varios días y ella continúa sirviendo los «quita penas» acompañados de pan amasado, un plato de cazuela y sopaipillas, pues no ha de llamarse fiesta donde no hay canto, ni tampoco velorio donde no hay llanto.
Cuando todos, por fin, emprenden el retorno a sus tierras y casas, murmuran entre sí:
—Parece que las yetas, desgracias y penas no le dan tregua a la familia Parra Sandoval, pero doña Clarisa es mujer fuerte, y ya verán cómo sale adelante.
Y así fue. Mi mamita cierra estrepitosamente la puerta, se coloca su delantal de trabajo, toma la escoba y manos a la obra. Mi hermano Lalo lo cuenta a su modo: «Sahumerio en to’a la casa: / desinfectan los rincones, / mueren todos los ratones, / saltaron como torcaza’. / Limpia queda la barraca; / ya no hay olor a vaca. / Violeta ríe contenta: / solo se respira menta, / ¡barrieron toda la caca!».
Pero, durante las noches, mi mamita se pasea intranquila por la casa y me dice:
—Violetita, tú que eres inteligente, debes comprender a tu madre, no puedo dejar de soñar con ese marido que mucho me hizo sufrir, pero que también me proporcionó placeres que nunca olvidaré.
Después de esa explicación, echa un suspiro largo y yo entiendo —pese a mis pocos años— que le será difícil desenredar ese nudo con el que mi taita la mantuvo para siempre amarrada a él.
Mucho después, cuando me transformé en escritora, yo a mi taita lo presenté así: «Flaco, elegante y moreno, / de ojos risueños y grandes, / de trato fino y galante, / de sonreír lisonjero. / Le miraba sus ondas / pupilas de noche oscura, cuando su voz con ternura / me llama su palomilla». También me detengo en su maldita afición al trago y las juergas, que perdono por su cesantía, echándole la culpa al dictador que ostenta durante esos años el poder: «Por ese tiempo el destino / se descargó sobre Chile. (…) Fue tanto la dictadura / que practicó ese malvado, / que sufr’el profesorado / la más feroz quebradura. (…) Diviso al taitita, / paseando desconsolado. / ¡Buena la suerte maldita! / dice tirándose el pelo; / venga un castigo del cielo / pa’l infernal Presidente, / le bote muelas y dientes, / le dé veinte mil desvelos».
Sin embargo, la vida disipada a la que era tan adicto mi padre y, sobre todo el alcohol, consumido a destajo, me dejará un sabor amargo durante largo tiempo. Me cuidaré de no excederme, apenas una o dos copas de vino, y además me ocuparé de mis hermanos, especialmente de Lalo, Roberto, Lautaro y el conchito de Óscar, pues habían salido tan aficionados a esos vicios como mi padre. Aunque —debo confesarlo— no siempre lo conseguí. Y yo…, pese a que me lo propuse, atajé por muchos años el placer único del trago, pero cuando la vida se me tornó insoportable y el amor se me escapó, me agarré al vicio como si fuese medicina, y eso sin duda precipitó mi final. Aunque creo que el puntapié inicial ya lo habían dado los del más allá y a esa voluntad no se le puede poner atajo.
Pero volvamos a esos días en que mi mamita Clarisa debe enfrentar el presente, que no es precisamente halagüeño, a pesar del refrán que proclama: «No hay mal que por bien no venga»; y algo de razón debe tener el dicho, pues desde la escuela en que estudia el hijo mayor llega una noticia alentadora: le ha sido otorgada una beca al sobresaliente alumno, Nicanor Parra Sandoval, para el Internado Barros Arana. Se trata de uno de los mejores liceos de Santiago, el que correrá con todos sus gastos y necesidades, lo que le permitirá terminar sus estudios. Y mi madre ya no tendrá que afanarse en darle de comer ni preocuparse mayormente de él. ¡Pucha la suerte del Tito!, como le gritamos en coro y le bailamos una ronda de esas de pata en quincha.
Toda la familia se dirige a la estación a despedir al premiado. Se agitan los pañuelos, mi madre echa sus lagrimones y yo —intrusa como siempre— me subo a un vagón del tren. Con toda esa gente que se traslada de un sitio a otro, enseguida me doy cuenta de que es el lugar ideal para que los cuatro Parritas vendan allí sus chucherías. En esos días, como por añadidura, recibo de regalo de mi madrina, doña Uberlinda, una guitarra. Para mí es la mayor de las dichas, el bien más deseado. Ahora ya no tendré que robarle la guitarra a mi madre, que se muestra cada día más esquiva hacia esa vocación de su hija. Doña Clarisa, con cierta razón, desea para sus descendientes profesiones más lucrativas que la de músico, pero el hombre propone y Dios dispone, así que pese a su voluntad choca con la realidad, y las destrezas y el talento de sus hijos se imponen.
Nos subimos los cuatro hermanos al tren, yo con mi guitarra nueva, Hilda que cantará conmigo, Lalo y Roberto de caras pintadas que venderán pan amasado y tortillas. Los cuatro saludamos al unísono e iniciamos el espectáculo con algún chiste de Roberto, que desde pequeño hace reír a todos. Recorremos, entonces, los tramos de San Javier, Linares, San Carlos, recalando siempre en Chillán y enseguida continuamos a pie por Villa Alegre, Panimávida, Colbún, deteniéndonos en las chicherías, restoranes, prostíbulos, donde fuera. Algunas veces nos dan alojamiento y allí nos quedamos. Eso nos significa algunas monedas o algo de comer. Después regresamos cansados a casa, pero sintiéndonos útiles de poder colaborar. Mi mamita nos recibe con una gran sonrisa, pero se pone bien enérgica y nos predica lo qué está mal, nos dice que andemos bien derechitos, sin desviarnos del buen camino, porque la vida así lo exige y no quiere que el diablo se meta con sus hijos.
Esos afanes se suceden hasta que llega septiembre y los circos, a los que vamos solo cuando no nos obligan a frecuentar la escuela. Esta a todos nos disgusta por igual y la tratamos de esquivar, haciendo la cimarra frecuentemente. Así que, ¡viva el circo!
En esos años de mi infancia los circos casi no tienen animales, un quiltro de esos amaestrados de vez en cuando, pero no hay monos ni camellos ni elefantes ni mucho menos leones, pero sí artistas de toda clase, desde los que tocan en las bandas, hasta cupletistas, bailarinas, payasos, boxeadores, magos y saltimbanquis. Es la llegada de la magia y el color, de las carcajadas y el estupor, de los aplausos y las pifias, eso sí que todo pagado.
Es cierto que las fiestas religiosas, militares o típicas del campo son gratuitas, pero esas se repiten año tras año sin variaciones y no cuentan con la fantasía, el colorido, lo inesperado del circo y, sobre todo, de la participación activa de los asistentes que permite que esos campesinos tristes y cabizbajos den rienda suelta, aunque solo sea por una vez, a una alegría desbordante.
Ese año, el Circo Tolín, de los Ventura González, se instala en San Carlos. Los cuatro Parritas nos ofrecemos de inmediato como ayudantes. Comenzamos por anunciar con fanfarria la función, después pasamos a vender turrones y bebidas, y terminamos de artistas. Hilda y yo, vestidas con gasas llenas de blondas y espejuelos como cupletistas, cantamos a dúo; Lalo y Roberto hacen de malabaristas, magos y contorsionistas. Todos trajeados con vestidos multicolores, narices postizas, pelucas y capas que mi mamita fabrica. Luego aplaude a rabiar a sus hijos desde la platea. Con ese circo recorremos las cercanías de Maule, Santa Clara, Sauzal, Longaví y Chillán Viejo.
Por desgracia, la temporada de circos termina con el verano y debemos regresar a la escuela.
Poco después se instala, pegada al sitio donde vivimos, una tribu de gitanos. Para nosotros, los niños, eso es otro gran acontecimiento y yo, a los once años, quedo deslumbrada por las ropas coloridas, las costumbres y el idioma tan peculiar de todos ellos, y no tardo en hacerme íntima amiga de viejos y jóvenes gitanos. Me enseñan a sacar la suerte, lo que aprendo con rapidez, y vestida de gitanilla parto con ellos a plazas y mercados, agarro la mano de algún futre incauto y le diagnostico penurias y amores. Los gitanos me bautizan como Enriqueta y me regalan una bicicleta, que rima con mi nuevo apelativo, y a tanto llega la amistad que le ofrecen comprarme a doña Clarisa.
—¡Qué se creen! —respondió mi madre indignada—. ¡Mi hija no está a la venta, no está a la venta! —volvió a gritar con voz tan estridente que hasta los pájaros se asustaron y salieron volando.
De esa infancia, dolorosa a ratos y en otros, de apariencia alegre y llena de aventuras fortuitas, poco rendidora en dinero y mezclada con grandes desgracias, estuvo hecha mi niñez. Nunca en mis décimas me quejo porque, la verdad sea dicha, las canciones, las risas y esos abrazos de mi madre hacían posible olvidar de inmediato los malos tratos, el hambre y guardarse las lágrimas para lo que vendría después, porque no hay mejor noviciado que el sufrimiento. Sin embargo, mi hermano Roberto no parece estar de acuerdo: «Fue muy perra la infancia de nosotros, éramos muy pobres. Andábamos a pata pelada, todos en una sola pieza. Jugábamos con los niños de la población en un basural. Vendí diarios, lustré zapatos, canté y dije chistes en trenes y circos, la Violeta y la Hilda se ponían con alguna canción o gracia, todos ingeniándonos por unos míseros pesos. ¡Si no fuera por mi madre, esa vieja tan sacrificada y corajuda, no sé qué habría sido de nosotros!».
La gente de campo ha sido siempre solidaria, y los Aguilera, parientes lejanos de mi mamita Clarisa, deciden invitar a los más creciditos de los Parra para que los visiten en verano. Sin duda que el convite está hecho con el fin de aliviar el quehacer y el bolsillo de mi madre, indicando que aunque su terrenito sea pequeño la casa es amplia y el corazón todavía más. Los Parrita gozosos se preparan para partir.
La caminata hacia el campo de Malloa, atravesando un valle llamado Huape, entre el río Ñuble y el río Chillán, donde yacen esas pocas tierras propias con viñedo de los Aguilera, es larga y cansadora. Pero la dicha es mucha, pues los cuatro Parritas no solo compartirán canciones y guitarreos con sus primas, las niñas Aguilera, eximias cantoras, sino también una de las fiestas típicas de los campos chilenos: la trilla. La celebración se realiza entre fines de enero y principio, de febrero, a la antigua, pues la mayoría de los campos no ha tenido el dinero suficiente para adquirir las máquinas que reemplazarán, más adelante, a las yeguas que hacen saltar la paja mientras cae volando el grano.
Unos días antes tienen lugar los preparativos: las mujeres se afanan cosiendo y acomodando sus blusas y polleras floreadas; los hombres se visten sus botas, espuelas y ponchos; las cantoras ensayan sus tonadas; el cura se prepara para su misa al aire libre; los caballos están amarrados, listos para correr en círculo sobre el trigo. Patrones y peones se unen en una gran algarabía para celebrar la nueva cosecha. Hay muestras de artesanía, grupos folclóricos y juegos como el palo encebado, la rayuela y las carreras a la chilena. Por supuesto, se comparte chupilca, bebida de vino y harina tostada para remojar el güerguero, que se acompaña de cazuela, charquicán y asado al palo con ensaladas y papas cocidas con ají de color. Luego, unas cantoras con la guitarra y el arpa suben al montón de trigo para animar a los trabajadores y caballos, y bailan y cantan las primeras cuecas, entre conversaciones y risas, quejidos de yeguas, ladridos de perros y silbidos de viento.
El patrón inicia el baile con su mujer. Él va vestido de huaso, con su manta tricolor, sus botas y sus espuelas que hará tintinear durante el zapateo; ella, alta y de tez más clara que las campesinas, baila la típica cueca de salón, más provocativa y coqueta, y se retira temprano. «Bailaba hasta la patrona / pa’qué decir la peonada / llegaba a cortar las huinchas / si reinaba hasta la ojota / en cuecas de pata en quincha.» Mientras, su marido, achorao, saca a bailar a las campesinas que apenas se mueven, la mirada baja, el pañuelo que al agitarse cubre sus ojos y, sin embargo, dirán que sí, por supuesto, de reojo. «Porque la cueca es mi Chile / es mi aire y es mi tierra / quien discuta lo contrario /se vaya a la misma mierda.»
Continúa la fiesta hasta el amanecer, y si la cosecha ha sido buena, el patrón y el capataz la prolongarán durante dos días más en la llamada «corcova». Como chicha tierna abre piernas, esos días el patrón y sus hijos, los futres jovencitos, se montarán a más de una campesina, que producirán a esos huachos choros, porque esas cuecas de pata en quincha las inventó el mismísimo Satanás.
De eso no tuvimos mucha conciencia, pues éramos todavía niños, pero mis hermanos y yo no olvidaremos nunca esa fiesta, y varias veces ellos se referirán, a su modo y con su lenguaje, a esa celebración tan particular en que las cosechas son celebradas como un rito en que se premia el esfuerzo del hombre, de los animales y de la naturaleza cuando da sus frutos.
Así transcurrieron esos primeros años de dichas y desdichas, cuando yo, la Violeta adolescente, sin decirle ni pío a mi madre ni tampoco recibir su bendición, un día cualquiera cogí mi maleta y la guitarra, y me subí al tren con destino a Santiago.
Pronto —pensé— cumpliré quince años y mi hermano Nicanor prometió que al más estudioso lo esperaría en Santiago, esa capital que parece ofrecer múltiples posibilidades de un futuro mejor, por lo menos diferente a la monotonía de estas tierras. De los hermanos —sin duda— yo he sido la más aplicada en la escuela, aunque no fueron muchos los días que asistí a clase, ni grandes los conocimientos que adquirí. Pero igual, exclamé, con esa mi voluntad que no mete cabeza pero sí ganas y fuerza: ¡Adelante, Violeta!
HAY QUE PERDERSE PARA CONOCER
EL CAMINO
Para mí, una muchacha sin experiencia, tomar sola un tren a la capital era una locura. Un lugar con esa cantidad de habitantes desconocidos, la ciudad del pecado y los vicios —como comentaban—, repleta de ladrones y pillos dispuestos a vejarme o algo peor. Yo, una niña ingenua, criada en un pueblo campesino y que solo conoce pequeñas ciudades, demuestro un valor inusitado. Intrépidas aventuras a las que yo, aguerrida y corajuda, aunque me tiemblen las piernas, estaré dispuesta a emprender muchas veces en mi vida. Porque esos dientes crecidos, blancos y brillantes con los que nací, y que normalmente se caen a los seis años, allí se quedaron un poco más creciditos, grandes y fuertes, dispuestos a morder a todo el que osara detener mi destino. Los milagros no tienen explicación.
Así cuento la entrada del tren a la estación Alameda: «Con zalagarda infernal, pitos y campanas, el inspector se pasea, gritoneando la llegada. ¡Dios mío, exclamo, ya estoy en la capital! (…) Mi corazón late cuando paso entre la gente, la inmensa puerta de fierro, ¡Ay, sentí como que un gran perro estaba pronto a morderme!».
Al bajar del tren, me siento sobre mi maleta, con la guitarra bien apretada a mi cuerpo. Las campanas del reloj de la fachada de la estación dan la hora. Tengo la sensación de estar perdida, nadie sabe que he llegado, nadie me tomará de la mano ni me llevará junto a mi hermano Nicanor. Solo Dios sabe en qué lugar queda ese liceo Barros Arana, el internado donde vive mi hermano.
Parece que mi aspecto desolador le llama la atención a un uniformado que se me acerca dispuesto a ayudar y se compromete a dejarme en una comisaría, pues se está oscureciendo y el barrio se torna peligroso, según me advierte. Paso la noche en ese lugar, sentada en un banco, y de mañana salgo en busca de un restaurante donde pido desayuno, pues necesito recuperar fuerzas. Después de pagar con los últimos diez pesos y quedarme sin un cobre, cruzo la Alameda y, como me indican, me meto por la calle Matucana hacia el norte, enfrentándome, después de un largo caminar, al imponente liceo Barros Arana, que ocupa toda una manzana.
Después comprendí que al estudiante Nicanor, el Tito, que acaba de terminar su educación secundaria y recién ha sido nombrado inspector del colegio, y que además aprovecha sus horas libres para cursar el primer año en la Universidad de Chile, la llegada sorpresiva de esta hermana debió producirle gran confusión.
Pero él es el hermano mayor —pienso— y debe comportarse como tal, como fue por lo demás su lema a través de toda su vida. Mi madre me contó que ya lleva meses mandándole parte de su sueldo y nunca deja de preguntar por sus hermanos.
Lo observo con cara suplicante y él me devuelve la mirada estupefacto. Sus ojos recorren a esa crecida hermanita con su falda floreada y su chaleca color canela, que le ruega a través de esos ojos negros de mirada fija y expectante —como un animal herido— ayuda.
Nicanor, mi Tito, por fin me sonríe y abre sus largos brazos para estrecharme en un apretado abrazo y yo presiento, desde ese instante, que para él soy algo especial, algo único y diferente, y que él, futuro poeta, adivina. Nadie lo hubiese supuesto, pero él tiene esa certeza y a él le corresponde darme una mano para que ese cuerpo mío, tan flacuchento, adquiera gracia, y ese cerebro dormido, despierte.
Él me dará el pequeño empujón, y ese genio oculto en que me he convertido comenzará a dar sus frutos. Tiene esa certeza, siempre la tuvo, y en las buenas y en las malas a lo largo de su vida, yo sé, estará él, guiándome.
Por ahora —ante la imposibilidad de facilitarme alojamiento en el internado— decide que me instale donde el tío Ramón Parra, padrino mío, ese mismo tío que recibió a la familia diez años atrás, y que ahora vive en una casa en la calle Ricardo Cumming del mismo barrio, una construcción de ladrillos de un piso con un pasillo al centro, los dormitorios en seguidilla y en el salón un piano. Allí, entonces, comenzamos a juntarnos los domingos con mi hermano y sus invitados, y yo escuchando y metiendo la cuchara cuando me lo permiten.
Enseguida, Nicanor me convence de lo importante que es continuar mis estudios y postular a la admisión para la Escuela Normal y, si soy aceptada, vestir entonces uniforme azul y zapatos de cabritilla. «Del momento en que llegué / mi pobre hermano estudiante / se convirtió en un instante / en pair’ y maire a la vez.»
No sé cómo logro ese sueño, pero el hecho es que me transformo en una estudiante disciplinada, para terminar sacándome las mejores notas. Nicanor está encantado de mis progresos y, cómo no, si hasta comienzo a deletrear el inglés y el francés.
Así pasan los dos años en que logro cursar estudios en la Escuela Normal. Todas las mañanas al alba me dirijo a la escuela y estudio a conciencia. Los sábados y domingos me junto en casa del tío con los amigos de mi hermano: Jorge Millas, que se las da de filósofo, y Carlos Pedraza, el futuro dibujante, están siempre allí, mientras otros amigos se turnan. Se habla de nuevos autores, de poetas que se inician, de las corrientes filosóficas del momento y se programa una nueva revista. Allí conozco a un joven estudiante de Nicanor, llamado Luis Oyarzún, de quien me prendo y le regalo un cuaderno lleno de declaraciones de amor. Luis Oyarzún, confundido, no sabe qué responderme, y poco después me llevo el cuaderno y le dejo una nota: «Lucho, vine a llevarme mi sueño, Violeta».
Desde esos años actúo de manera franca y decidida, y no trepido en manifestarles mi amor a los hombres que a mí me agradan, aunque sé —sobre todo en esa época en que era una niña pura— que eso era considerado altamente inconveniente.
¿Pero —se preguntarán ustedes— qué sucede en ese Chile de los años treinta? ¿Ostentará siempre el poder el presidente al que mi padre maldijo: «Venga un castigo del cielo / pa’l infernal Presidente, / le bote muelas y dientes / le dé veinte mil desvelos». Certeza no tengo de que Carlos Ibáñez —como lo dije— perdiera muelas y dientes, pero sí puedo corroborar que al final de su presidencia sufrió graves desvelos.
Al comienzo de su dictadura, en 1927, el presidente Carlos Ibáñez del Campo —como me lo enseñaron algunos de esos amigos que frecuentaban a mi hermano— no tuvo oponentes, sobre todo porque los medios de comunicación fueron acallados, los partidos políticos perseguidos y las fuerzas obreras diseminadas. El hecho, por último, de que se designara un Congreso, dócil al Ejecutivo, llamado «Congreso Termal», le permitió a Ibáñez dictar todas las disposiciones legales, administrativas y económicas que, según él, exigía el país. Necesarias, dirán varios, pero que no impidieron su caída, pues a los pocos años, en 1929, Chile, como el resto del mundo, vivió la gran crisis. El salitre había ya dejado de ser el oro blanco que servía de garantía, desde la aparición de su rival, el nitrato sintético, inventado por los alemanes. Cierre de salitreras. Despidos tras despidos. Y del norte llegan y llegan obreros en miserable estado que duermen en plazas e inundan las calles pidiendo un plato de comida.
Sobre ese Chile de la época y de siempre, compuse más adelante esta canción: «El minero produce / buenos dineros, / pero para el bolsillo /del extranjero. / Para no sentir la aguja / de este dolor / en la noche estrellada / dejo mi voz. / Linda se ve la patria, / señor turista, / pero no le han mostrado / las callampitas. / Mientras gastan millones / en un momento, / de hambre se muere gente / que es un portento, / que es un portento».
Estallaron, entonces, las revueltas y paros dirigidos por profesionales, empleados, estudiantes y obreros que pidieron el restablecimiento de las libertades públicas y que, en ocasiones, terminaron en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, lo que produjo heridos y muertos. Todo ello precipitó la renuncia de Ibáñez el 26 de julio de 1931.
Con mi uniforme y mis libros bajo el brazo, continúo asistiendo a la Escuela Normal hasta que los profesores se pliegan a las huelgas. Mi hermano Nicanor me tiene prohibido salir a la calle, pero cuando escucho los gritos de alegría, de multitudes que se dirigen a la Alameda a celebrar la caída del que considero «un infernal Presidente / que castigo del cielo tendrá», no dudo en salir al jolgorio.
Multitudes de estudiantes, obreros y gente de diversos oficios y edades se juntan en la Alameda de las Delicias cantando y bailando con banderas, pitos y globos. El desorden es fenomenal y no se divisa ningún miembro de las Fuerzas Armadas que imponga orden, menos aún los carabineros, cuyo deber, hasta ese día, era mantener a los ciudadanos tranquilos.
Se relata que así como el presidente Carlos Ibáñez se retiró furtivamente de La Moneda, las Fuerzas Armadas que lo habían apoyado debieron hacer lo mismo y no exponerse a burlas y escarnios públicos.
Lo increíble del asunto es que varios civiles comienzan con megáfonos o simplemente con sus voces atronadoras a exigir calma y a prohibir todo acto vandálico. Los estudiantes deciden entonces tomar el control del tránsito utilizando para ello a mujeres jóvenes que se prestan encantadas para esa tarea.
No olvidemos que estamos en los años treinta y que Santiago no llega más allá de la plaza Baquedano, y que el tránsito solo lo componen unos pocos autos, tranvías, buses —llamados góndolas—, y alguna que otra carreta o carruaje antiguo. ¡A los semáforos les faltan decenios para existir!
Así fue como, por encanto, que las muchachas como yo, con un bastón blanco, un pito y un piso para que nos viéramos más altas y destacáramos, nos pusimos a dirigir el tráfico. Pero no solo eso: lo más descabellado fue que los ciudadanos, las góndolas y los autos obedecieron nuestras órdenes y no tuvimos que lamentar ningún accidente.
Para mí ese fue el primer acto que con total inocencia ejecuté en contra de la injusticia y por los pobres como yo. Jamás lo olvidaré. Más adelante me manifestaré con mis canciones, mis pinturas, mis gritos y mis cóleras destempladas, cantando y delatando miserias, o señalando con dedo acusador a los hipócritas opresores.
Terminé ese año y medio escolar con éxito, pero sería el último. De manera inesperada, mi madre Clarisa y toda su prole se dejaron caer en Santiago. La llegada de los campesinos a la ciudad aumentaba cada día y doña Clarisa —tan pobre como siempre— se dejaría arrastrar por la ilusión de la capital y las posibilidades de un mejor porvenir. Al comienzo se instala en una especie de pensión en la calle Edison de Quinta Normal y yo parto a vivir allí.
Mi hermano Nicanor deja de estimularme en los estudios, pues ha sido nombrado profesor en un liceo de Chillán, y yo comprendo que no puedo seguir en la escuela, porque la situación de la familia es catastrófica, y la única manera para salir de apuros y ayudarlos es ganarse la vida con lo único que sé hacer: cantar junto a mi hermana Hilda y con mis hermanos de acompañantes.
¿Dónde? En alguna cantina, bar o quinta de recreo, de esas de los alrededores, que siempre tienen público, pues son los lugares a los que acuden en sus ratos de ocio los comerciantes, los viajeros o los empleados de ferrocarriles. Esos bares se encuentran en el denominado barrio bajo, entre la estación Central y la estación Yungay, donde llega el ferrocarril del sur y se ha establecido la Casa de Máquinas, donde se hace la mantención y bodegaje de los trenes, o en la misma Estación Mapocho, un poco más céntrica, con sus mercados, bodegones, cantinas y chincheles. Todos estos son sitios donde habita, trabaja y se divierte gran parte del pueblo.
La vida nocturna de esos boliches era alegre y festiva, aunque la aristocracia de la época, de los barrios elegantes del centro o de las calles Ejército, Dieciocho o República, la mira en menos y demuestra su desprecio por esos antros mugrientos propios del pecado y, por supuesto, no dignos de caballeros. Sin embargo, estos mismos caballeros, tentados por el demonio y los placeres que ofrece la tal remolienda, suelen a menudo frecuentar a escondidas las cantinas y los chincheles, y varios mantienen amoríos secretos con alguna prostituta o cupletista de su agrado, las flores del fango, como las llaman.
Algunos políticos y escritores famosos como Diego Portales o Arturo Alessandri Palma o el mismo escritor Joaquín Edwards, celebran la gracia y picardía de esa vida alegre, propia del pueblo y de la cual carece la estirada oligarquía. Oreste Plath, un gran admirador mío, dice de La Piojera, a la cual asistía Alessandri: «En esta chichería pican clientes de todo pelaje, es decir, piojentos y piojosos, piojos grandes y piojos chicos».
A ese barrio de la Escuela Normalista, del liceo Barros Arana y de las chinganas, cantinas y bares, jolgorioso y disparatado —pese a la depresión en que está sumido todo Chile— es adonde llega doña Clarisa, mi mamita, con toda su prole. Mi madre cree que basta con el dale que dale a la costura, pero un montón de Parritas —a los que me sumo— exigen, hambrientos, algo más de comer.
PARA QUÉ VAS Y VIENES, VIENES Y VAS
Según mi hermano Lalo, yo los trato de flojos, burros y buenos pa’ na’, les pego unas buenas cachetadas y tirones de pelo, y les exijo solidaridad con la mamita:
—Cabros, hay que trabajar, afinemos la guitarra, muy pobre están los Parra, comencemos a cantar. Por lo tanto, manos a la obra y vamos mostrando nuestras gracias, que son muchas, según les cuento a los dueños de bares y regentas de prostíbulos. Habrá que movilizar toditos los instrumentos. Hay que dejarse de cuentos, la reserva se esfumó, la plata se acabó, no vendrá del firmamento. Chiquillos de moledera, hay que trabajar.
En la cantina llamada La Popular, calle Matucana 1100 esquina Mapocho, comenzamos nuestra actuación con toda clase de canciones de la época: rancheras, corridos, valses, boleros. Después de todo ese esfuerzo llegamos a la casa rendidos a echar una pestañada. Se acaban, por supuesto, los estudios, pues nuestro horario de trabajo va desde las seis de la tarde hasta la medianoche, más el tiempo que nos exige ensayar otro repertorio y buscar algún chiste que divierta.
Y así fue como empezamos a adquirir fama, y poco después fuimos contratados en El Tordo Azul. Es el mismo ambiente ruidoso de tragos y carcajadas en que varios se sobrepasan y deben ser sacados a la fuerza. Yo, altanera, exijo buenos modales, soy aniñada y no permito que mis hermanos menores prueben el alcohol. «El carácter de Violeta, Dios nos libre —según cuenta mi mentado hermano Lalo— fue siempre explosivo y no deja que se metan con ella, y hay veces en que ella y la Hilda se sacan las chancletas para repartir chancacazos, y vamos pegando con las botellas mazazos a lo que tocara: espaldas, caras y lo que fuera, y una que otra vez, cuando la cosa se torna brava, Violeta rompe más de una guitarra en la cabeza del atrevido.»
Al Tordo Azul asisten, sobre todo, obreros ferroviarios. Entre ellos un joven, Luis Cereceda, de dieciocho años, que comienza a prendarse de mí; y los piropos van y vienen. Yo acabo recién de cumplir los veintidós. Y lo cierto es que, entre regalos, buenos modales y chamulleos, pierdo los sentidos y me enamoro en profundo. Sí, no hay duda: como siempre me sucede a lo largo de mi vida, cuando me tocan el corazón, pierdo la poca cabeza que tengo.
Lalo —metete como siempre— contará a su manera lo que fue el comienzo de esa pasión: «Amor con Cereceda, / un cabro ferroviario / que mira mucho a la Violeta, / debe haber gastado todo su sueldo / en una linda bicicleta. / Al proscenio se acerca / con un ramo de claveles / que a Violeta obsequia / y muy tranquilo la besa / en la mano y en la cara. / La Violeta se sonroja / y se tapa con su guitarra. / Disimula la chicharra». Apasionada como siempre, apuro el matrimonio, como lo sigue relatando mi hermano: «Se juntan todos los días, / por la tarde y la mañana. / Muy pronto se presentan como novios. / Muy bien nos cae el muchacho, / nos ofrece su amistad, / creo que dice la verdad, / se nota bastante macho. / Ella contenta y coqueta, / pero sigue trabajando / y con sus hermanos cantando. / Cereceda es muy correcto, / será flor de marido / para mi buena Violeta».
Solo después de casada me daré cuenta de cuán fácilmente caí en manos de ese embaucador, mentiroso como él solo: «Él me engañó, haciéndome creer que era conductor de trenes al Sur, y hasta me subió a una locomotora que estaba detenida en la estación Yungay y se puso a tocar la campana frente al motor, y yo me lo creí todo». «Talán talán la campana, / retumba mi corazón / por el joven conductor / que me hace mil musarañas.»
Sin embargo, le pregunto: «Dígame su oficio, él me responde malicio que él es un gran maquinista. Le creo a primera vista, le ofrezco mi corazón y me ha mentido el bribón. Tu marido, me indica un amigo, no es más que un vulgar limpiador».
Parece que en realidad mi Luis Cereceda no alcanzó nunca el grado de conductor de trenes, pero en cambio sus afanes políticos fueron los de un militante comunista entregado a la causa.
Es el año 1938. Pedro Aguirre Cerda acaba de ser denominado candidato del Frente Popular y las esperanzas de los trabajadores crecen. Yo no dudo en inscribirme en el partido, ya que la causa de mi novio será también la mía. El Partido Comunista es internacional y en todo el mundo combate en favor de los obreros y los trabajadores. Aunque yo no sea más que una sin nada, junto a muchos más como yo lograremos ser respetados y lucharemos por un mundo más justo. Así, asisto a asambleas y agito una bandera roja durante los desfiles.
Poco después me caso en una ceremonia en el Registro Civil, a la que asisten los camaradas de Luis y, por supuesto, toda mi familia, que se traslada desde Chillán y el campo a la capital.
Enseguida empieza la fiesta, la sandunga, que contada por mi hermano, adquiere características tremendas: «De la noche a la mañana, / durante toda una semana, / celebramos tal acontecimiento, / compraron un tremendo cerdo, / un cabrito y un pavo, / muy sabrosos los asados, / la mistela y el guindao, / y yo con mi guitarra / cantando».
EL AMOR ES COMO EL AGUA, SI ALGO NO
LO AGITA, SE PUDRE
No obstante, de regreso de la luna de miel, comenzaron los entreveros. Yo no soy mujer de quedarme en casa, y no porque me haya casado iba a cambiar mis gustos. Por lo tanto, le dije a Luis con voz cortante:
—Continuaré en lo mío: cantando y ganándome el dinero que necesite, aunque tú insistas en que el lugar de una mujer casada es el hogar, dedicada a la escoba y la cocina, en espera del marido, y al cuidado de los hijos que vendrán. Yo eso no lo aguanto.
Poco tiempo, sin embargo, pude continuar en eso del canto, pues a los pocos meses comencé a sentir los primeros síntomas del embarazo y tuve que cuidarme.
Allí fue la primera vez que me puse a escribir poesías de esas que brotan porque sí, espontáneamente, que presenté a un concurso en Quillota, donde me saqué un premio por el poema titulado «A la reina».
El año 1939 nació mi primera hija, Isabel, en un parto normal. Y ese pelotoncito que me colocaron en los brazos y a la que le doy la leche que me brota a chorros, me exigió quedarme por unos meses en casa. La abuela, doña Clarisa, está chocha, los tíos la celebran y yo embriagada de cariño la acurruco entre mis brazos. Hasta los vecinos, que me consideraban una mujer brava, desvergonzada y de malas pulgas, que llegaba a medianoche después del marido, de lugares de mala vida, comenzaron a cambiar de idea y a saludarme.
Creo que fue durante ese tiempo que estuve a cargo con mi hermana Hilda de una fuente de soda en Puente Alto, donde ambas nos turnábamos vendiendo alimentos básicos. Todo gracias a que el gobierno del Frente Popular, para paliar la crisis económica, entregaba esos alimentos a bajo costo para los más necesitados. Pero esa experiencia duró poco, pues mi marido, como empleado ferroviario, fue trasladado a Valparaíso. Allí, donde ahora trabaja Luis Cereceda, en 1943, nació mi segundo hijo, Ángel.
Mientras mi vientre crecía, expresé mis deseos: «Quisiera tener un hijo / brillante como un clavel, / ligero como los vientos, / para llamarlo Manuel, / y apellidarlo Rodríguez, / el más preciado laurel. / De niño le enseñaría / lo que se tiene que hacer / cuando nos venden la patria / como si fuera alfiler; / quiero un hijo guerrillero / que la sepa defender. / Me abrigan las esperanzas / que mi hijo habrá de nacer, / con una espada en la mano / y el corazón de Manuel, / para enseñarle al cobarde / a amar y corresponder».
Ese hijo que debía ser guerrillero —después de mi muerte— me dedica un libro titulado Violeta se fue a los cielos, en el que cuenta: «Mi madre me alimentó de los pechos hasta más allá de los tres años. ¿Qué significado puede tener eso? No lo sé. Perezoso, tardío, apegado a sus faldas. No importa».
Ángel no fue ni tardío ni perezoso, ni tampoco apegado a las faldas de su mamita, como lo demostraron varias de sus escapadas independentistas de niño y adolescente, y sus múltiples respuestas insolentes en contra de esa madre fregada y dominante. Lo que sí queda claro es mi exagerada maternidad o posiblemente esa creencia campesina según la cual mientras le diera pecho al crío, la leche que salía de los senos servía de freno al embarazo.
El hecho es que después de Valparaíso, donde —murmuran las malas lenguas— el ferroviario y enamorado marido sale de parranda con sus amigos y aun se prenda de otra mujer, yo decido que ese amor tan apasionado que siento por él se ha evaporado. Que frecuente a sus amigos o camaradas para beberse unos tragos, es parte de un vicio aceptado por todas las mujeres de esos años, pero que además ya me hubiese cambiado por otra mujer, como si yo fuera un objeto cualquiera que se echa a la basura, no lo aguanto, eso sí que no. Años después lo digo en una tonada: «Si tú querís olvidarme / motivo yo no te di / que tú fuiste el falsario / para olvidarte de mí».
Mi hijo Ángel narra cómo una vez, siendo pequeñito: «… no más de cuatro años, acompañé a mi madre al interior de un dormitorio desconocido. En la cama una mujer pelirroja cubre su cara…». Enseguida describe a este, su padre, del cual conserva una foto: «Él, delgado y más bien bajo, de sombrero, como era la costumbre de la época, caminando muy erguido con Violeta, mi madre, a quien lleva del brazo. El del sombrero verde, mi padre, que poco tuvo que ver con mi infancia y crianza». Así fue, lo pillé in fraganti, como relata mi hijo. Entonces, no se trata solo de copuchas de malas lenguas, ¡las tales mujeres atrevidas existían!
No obstante, estuve todavía un tiempo a la espera de que algo cambiara. En esos años las mujeres no se divorciaban del marido. Por lo demás, el divorcio no existía en Chile y se inventaba, con el fin de suplirlo, una separación que no era legal.
Pasamos una breve temporada en Llay Llay, donde Luis fue trasladado por un año, pero aunque no quise componer la herida, el amor se había trisado.
A pesar de todo, no logro todavía romper el vínculo que me une a Luis Cereceda y acepto encantada la idea de irnos a vivir a Santiago, a una casa grande que arriendan Nicanor y su mujer Ana Troncoso en La Reina. Una parcela en la calle Paula Jaraquemada que compartimos también con mi hermano Eduardo y su mujer. Convivimos tres matrimonios y nuestros hijos en ese terreno, que tiene parrón y chacra. Es como volver en parte al campo, a esa niñez que echo tanto de menos, con gallinas, pavos y chanchos, árboles frutales y un parrón con harta uva. De inmediato fabricamos un horno de barro, y vamos cocinando nuestra rica comida con harto ají y pebre.
Son los años de la música española, posiblemente por la llegada de los exiliados de la Guerra Civil que añoraban su música. Yo me pongo a estudiar bailes y cantares de esa tierra, y logro ser una experta en pasodobles, farrucas y sevillanas, e incluso me presento a un concurso en el teatro Balmaceda. ¡La suerte mía!, me saco el primer premio, y eso que compito con veinte españolas auténticas. Estoy feliz con mi premio y consigo —quizá por lo mismo— un contrato en el local Las Brisas, en el paradero 22 de la Gran Avenida, con un ambiente más refinado y familiar que el de las cantinas de antaño. Luis ni chista esta vez; por lo demás no puede hacerse el atrevido ante mis dos hermanos que están requete contentos con mis nuevas proezas.
Durante esos años el nuevo presidente electo, Gabriel González Videla, por quien habíamos desfilado agitando banderas del Partido Comunista y entregado nuestro voto, convencidos de que poco a poco la situación de los obreros mejoraría, proclama la llamada Ley de Defensa de la Democracia, para nosotros Ley Maldita, y nuestro partido, el Comunista, es declarado ilegal y sus militantes perseguidos y encarcelados.
Fueron meses de angustia en que debimos esconder a múltiples camaradas. Algunos eligen el exilio, otros son encarcelados y relegados al campo de concentración de Pisagua. Por suerte, Luis no es un militante importante y pasa desapercibido, pero deja de contar con amigos que le den una mano para escalar algún puesto mejor y esperanzas de que le suban el sueldo. Se pone agresivo, de mal genio, levantándome la mano y, por supuesto, cada vez más adicto al alcohol. Recuerdo a mi madre y su desesperación cuando mi padre en una situación parecida se entregó por completo a las farras y trasnochadas, y olvidó todas sus responsabilidades de marido y de padre.
Era el año 1947, y de nuevo otro presidente de la República no le responde al pueblo y lo traiciona. Aunque lo de Ibáñez no fue lo mismo, a él no lo habíamos elegido nosotros, no formaba parte de nuestros ideales y creencias, y se trataba de un milico con la típica mentalidad de los cuarteles. Pero González Videla, un radical de avanzada con un discurso revolucionario, ¡inconcebible!, y todo —como lo entendí después— por venderse al capital, a los yanquis. Con razón Pablo Neruda lo denomina «el traidor», y las palabras de un poeta son sagradas, por lo menos para mí.
Llevo diez años de casada y el papel de mujer sumisa y aguantadora no da para más: me pesa Luis y su olor a trago con que pretende, avanzada la noche, meterse a mi cama; su falta de interés por mi música, mis cantares y, por último, por la mujer apasionada que soy. Él sigue ajeno a la rebeldía que me invade y con la que trato de contagiarlo contra el destino de ambos, que percibo tan chato y sin futuro. En ese tiempo solía desaparecer durante días enteros y luego volvía con la chiva de siempre, haciéndose el santito y con la excusa de haber estado en una reunión política clandestina. Y yo le largaba mi peor vocabulario, aunque comenzaba suavecito:
—¡Mosquito muerto, perro sarnoso!
Y él:
—Violetita, no sea tan deslenguada, mire que los niños van a escucharla.
Entonces continúo:
—¡Caído al trago, mentiroso, conch’e tu madre!
Y se arma la grande. Nuestra pelea termina a gritos, a golpes y, por último, le doy con la escoba en la cabeza y lo dejo medio aturdido y turulato. Lo pesco, entonces, por los pies, y lo arrastro a la calle, le tiro un grueso escupo en la cara y le digo fuera de mí:
—¡Huevón, jamás encontrarás una mujer como yo, desgraciado, crápula, malagradecido, culeado!
Y cierro de golpe la puerta para que sepa de una vez por todas que conmigo no contará nunca más.
Que siga con los jetones
rotos del ferrocarril;
que se busque otro candil.
Yo seguiré con mi canto;
de lejitos con el llanto,
chao no más, perejil.
Despu