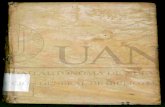Violencia Crimen Estado
-
Upload
gil-cortes -
Category
Documents
-
view
259 -
download
1
description
Transcript of Violencia Crimen Estado
VIOLENCIA, CRIMEN ORGANIZADOY ESTADO MEXICANOPensar el futuro de MxicoCOLECCIN CONMEMORATIVA DE LAS REVOLUCIONES CENTENARIASPrimera edicin: 3 de enero de 2011D.R. Universidad Autnoma MetropolitanaUAM-XochimilcoCalzada del Hueso 1100Col. Villa Quietud, CoyoacnC.P. 04960 Mxico, DF.ISBN: 978-607-477-393-4ISBN de la coleccin: 978-607-477-287-6Impreso y hecho en Mxico / Printed and made in MexicoJos Luis CisnerosJuan Manuel Everardo CarballoCoordinadoresVIOLENCIA, CRIMEN ORGANIZADOY ESTADO MEXICANOUNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANARector general, Enrique Fernndez FassnachtSecretaria general, Iris Santacruz FabilaUNIVERSIDAD AUTNOMA METROPOLITANAUNIDAD XOCHIMILCORector, Salvador Vega y LenSecretaria de la Unidad, Beatriz Araceli Garca FernndezDIVISIN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEODirector, Juan Manuel Everardo Carballo CruzSecretario acadmico, Juan Ricardo Alarcn MartnezDIVISIN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADESDirector, Alberto Padilla AriasSecretario acadmico, Jorge Alsina Valds y CapoteJefe de la Seccin de Publicaciones, Miguel ngel Hinojosa CarranzaPENSAR EL FUTURO DE MXICO.COLECCIN CONMEMORATIVA DE LAS REVOLUCIONES CENTENARIASCoordinador general, Jos Luis Cepeda DovalaSecretario, Miguel ngel Hinojosa CarranzaCONSEJO EDITORIALPresidente, Jos Luis Cepeda DovalaRamn Alvarado Jimnez / Roberto Constantino Toto / Sofa de la Mora CamposArturo Glvez Medrano / Fernando Sancn ContrerasCOMIT EDITORIAL Ramn Alvarado Jimnez / Jorge Ivn Andrade Narvez Jos Luis Cisneros / Francisco Luciano Concheiro Brquez Roberto Eibenschutz Hartman / Francisco Javier Esteinou Madrid Luis Adolfo Esparza Oteo Torres / Jos Flores Salgado Alejandro Glvez Cancino / Arturo Glvez Medrano Raquel Adriana Garca Gutirrez / Patricia Gascn Muro Etelberto Ortiz Cruz / Mario Ortega Olivares Silvia Radosh Corkidi / Ernesto Soto Reyes Garmendia Salvador Vega y Len / Luis Miguel Valdivia Santa MaraASISTENCIA EDITORIALIrais Hernndez Gereca (diseo de portada)Varinia Corts Rodrguez NDI CEPresentacin ........................................................................................... 9Salvador Vega y LenAlberto Padilla AriasJuan Manuel Everardo Carballo CruzJos Luis Cepeda DovalaIntroduccin ........................................................................................ 11Jos Luis CisnerosEl discurso poltico para justifcar la llamada guerra contra el crimen organizado ................................. 19Jos Luis CisnerosGuerra meditico-militar de Estadoy narco-horrorismo. Una perspectiva tele-vidente ............................. 51Pablo Gaytn SantiagoLas prisiones en el esquema de seguridad del Estado ........................ 91Juan Manuel Everardo Carballo CruzSecuestro y tortura. Dilemas ticos sobre la violencia extrema. Notas sobre lo siniestro ....................... 125Ral Ren Villamil UriarteViolencia y delincuencia: los linchamientos en Mxico .................. 159Ral Rodrguez GuillnEl mbito universitario y el impacto de las adicciones .................... 189Enrique Cern FerrerElizabeth Verde FlotaMilitarizacin, seguridad y lucha contra el crimen organizado en Amrica Latina .......................................................... 205Robinson Salazar PrezMelissa Salazar EcheagarayLos autores ........................................................................................ 233|9|Presentamos Pensar el futuro de Mxico. Coleccin conmemorativa de las revoluciones centenarias como parte de la celebracin del bi-centenariodelaIndependenciadeMxicoydelcentenariodela Revolucin Mexicana. En reconocimiento de la trascendencia de aquellos dos hechos histricos para la determinacin de la realidad contempornea de nuestro pas, los volmenes que integran esta coleccin abordan diver-sosaspectossociales,econmicos,polticos,culturaleseinstitucionales considerados centrales en el desempeo de la sociedad mexicana actual.Elobjetivodelaobraensuconjuntoeslaelaboracindeunanlisis crtico que permita la mejor comprensin de la realidad contempornea y facilite un balance de lo que hasta el momento se ha logrado y de cmo debern afrontarse los nuevos desafos previstos en el futuro.Cada volumen de la coleccin ofrece la visin histrica de un tema, ex-plica las circunstancias actuales de nuestra nacin sirvindose de los hechos pasados considerados relevantes en la conformacin del Mxico de hoy, y presenta alternativas para superar tanto los retos del presente como aque-llos que ya pueden ser avizorados en el desarrollo histrico de nuestro pas. Lacoleccinpretendehacernoslounarevisindescriptivadelpasado, sinounareflexinequilibradaacercadelasfortalezasqueposeenuestra sociedadydeaquellasquedebepropiciarparaesbozarunproyectode nacin en el que se privilegie el bien comn en un rgimen de respeto a las libertades, las diferencias y los derechos civiles de los ciudadanos.PRESENTACINAlberto Padilla AriasDirector de la DCSHJos Luis Cepeda DovalaCoordinador general de la ColeccinSalvador Vega y LenRector de la UnidadJuan Manuel Everardo Carballo CruzDirector de la DCAD|11|INTRODUCCINEn las ltimas dos dcadas los mexicanos hemos sido testigos de pro-fundos cambios sociales que han impactado nuestra vida cotidiana. Desde la ltima dcada del siglo pasado el escenario nacional y mun-dial se ha transformado radicalmente. Como ejemplo tenemos los cambios vividos por la herencia del desmantelamiento del socialismo real que se ini-cia con la cada del muro de Berln y la extincin de la ex Unin Sovitica. Otro acontecimiento de tal magnitud en el escenario mundial es la guerra del Golfo Prsico; una dcada despus, el derribo de las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001; continuando al mes siguiente, la invasin de Afga-nistn; y dos aos despus, Iraq es invadido como parte de una lucha contra el terrorismo: el objetivo era desarmar a Iraq de armas de destruccin ma-siva (ADM), para poner fin al apoyo brindado por Saddam Hussein al terro-rismo, y lograr la libertad y democratizacin del pueblo iraqu.Dichosacontecimientosconstituyenunparteaguasparanuestrasocie-dad, porque durante esos aos los mexicanos vivimos profundas turbulen-cias polticas, tras la cuestionada llegada de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la Repblica; su gestin fue marcada por una excesiva pri-vatizacin de empresas pblicas, y por la firma del Tratado de Libre Co-mercio de Amrica del Norte, el famoso TLCAN (NAFTA, por sus siglas en ingls). Este tratado se inaugura en Mxico con la puesta en escena de una violencia abierta por parte del Estado y un conflicto armado que pone en cuestionamiento la vida poltica del pas ante los ojos del mundo.En este periodo, la vida de Mxico estuvo sellada por el autoritarismo y la corrupcin galopante comandada por el hermano incmodo, Ral Sali-nas, de quien se saba abiertamente mantena vnculos con el narcotrfico, particularmenteconJuanGarcabrego,exlderdelcarteldelGolfo, 12| J OSLUI SCI SNEROSquien fue detenido y entregado a las autoridades estadounidenses por rde-nes del entonces presidente Ernesto Zedillo.Estos aos violentos quedaron marcados en el imaginario colectivo por dos grandes acontecimientos: uno es la corrupcin del grupo de poder en turno, el otro es la turbulencia poltica que trajo consigo los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y de Jos Francisco Ruiz Massieu secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), diputado federal y cuado del ex presidente Salinas, del cual fue culpado el hermano del ex presiden-te Salinas y encarcelado por los cargos de asesinato y enriquecimiento ilci-to,enelCentroFederaldeMximaSeguridad Almoloya,hoyconocido como La Palma. En estos aos aparece en la escena el hoy famoso Cha-po Guzmn, ex jefe del cartel de Guadalajara, quien se vio envuelto en el escndalo del asesinato del cardenal Juan Jess Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993.Posteriormente, en la administracin de Ernesto Zedillo la cual fue se-veramente criticada no slo por su condicin de vaco poltico sino por el paso de una profunda crisis econmica producida por el famoso error de diciembre que trajo consigo el incremento de la pobreza extrema, la resis-tenciayproliferacindegruposymanifestacionesencontradelmodelo neoliberal, la huelga de la UNAM y una corrupcin desenfrenada dio como resultado el incremento de la violencia social, la inseguridad y escasos lo-gros en materia de la lucha contra el narcotrfico. Estos acontecimientos, son quiz los aspectos ms relevantes de seis aos de gobierno que poco dejaron a los mexicanos, excepto el reconocimiento del triunfo del Partido Accin Nacional (PAN) en el ao 2000, lo que dio lugar a una borrachera de democracia, tambin nombrada la transicin democrtica, que anun-ciaba un nuevo periodo de alternancia poltica en la vida nacional, al entre-gar la banda presidencial a Vicente Fox.En los primeros meses del nuevo sexenio, la popularidad del presidente Fox fue exaltada como resultado de la esperanza de grandes sectores de la sociedad, quienes se sumaron a la idea de un cambio radical en la forma de hacer y dirigir la poltica en Mxico; sin embargo, la esperanza dur poco y el desencanto apareci como resultado de las reformas fiscales promovi-das por el Partido Accin Nacional.Las tensiones sociales en el panorama nacional, se sumaron a la herencia delproblemadeChiapas,yfueronacrecentadasporelconflictodeSan Salvador Atenco y el desafuero de Lpez Obrador. En el mbito internacio-nal, los conflictos se distinguieron por la tensin diplomtica con Cuba.INTRODUCCIN| 13En este periodo la violencia no disminuy, continu su cauce de creci-miento, y el narcotrfico adquiri un papel relevante en la escena nacional; muestra de ello son los nueve mil ejecutados durante el sexenio, como con-secuencia del reacomodo y lucha del narcotrfico por el mercado de consu-mo,ascomolos4.3millonesdearmasqueingresaronalpascomo resultado de la creciente corrupcin.1 Adems se incrementaron drstica-mente los secuestros y los ndices de criminalidad, para combatirles se crea la fallida Agencia Federal de Inteligencia (Cuadro 1). As, el sexenio de la esperanzaycredibilidaddelcambioporpartedelasociedadmexicana, termina con el peso de la culpa moral por el incremento de la pobreza, la violencia social y la criminalidad. Con la falta de respuesta y los desatinos por parte de las autoridades encargadas de la aplicacin de la ley se cerr el sexenio foxista con dos cuestionamientos: la fuga del Chapo Guzmn en 2001 y los turbulentos disturbios por el arrebato de la eleccin presidencial a la coalicin Por el bien de todos en 2006.1 Un dato relevante del crecimiento de la corrupcin en Mxico se puede apreciar en las evaluaciones difundidas por Global Corruption Report, Mxico se sita en 2002 en el lugar nmero 64 de corrupcin en una escala de 180 pases, donde el uno es el menos corrupto y el 180 es el ms corrupto. Para 2008, Mxico ocup el lugar 72 y un ao despus se ubic en lugar 89 segn el informe de Transparencia Internacional [www.transparency.org].Cuadro 1Delitos denunciados y no denunciados (1997-2008)Ao199719881999200020012002200320042005200620072008TotalDenunciados1 564 8281 450 5101 466 6431 420 2511 512 4501 516 0271 517 9251 505 8441 505 2231 580 7421 715 9741 540 68918 297 106No denunciados3 651 2653 384 5233 422 1673 319 9193 529 0503 537 3963 541 8253 513 6363 512 1873 688 3984 003 9393 594 94142 699 246Total de delitos5 216 0934 835 0334 888 8104 734 1795 041 5005 053 4235 059 7505 019 4805 017 4105 269 1405 719 9135 135 63060 990 362Fuente: Informe Especial de la Comisin Nacional de Derechos Humanos, 2008.14| J OSLUI SCI SNEROSEn este contexto, el actual presidente de la Repblica, Felipe Caldern Hinojosa, asumi su mandato envuelto en una turbulencia poltica y una ola generalizada de descrdito por el cuestionamiento de amplios sectores de la sociedad que dudaban de la legalidad de los comicios electorales. As, el presidente del empleo, como se autonombr durante su campaa elec-toral, ha buscado por todos los medios ganar el reconocimiento del pueblo en general; sin embargo, sus desatinos no le han permitido tal propsito; por ejemplo, al cierre de esta presentacin, y en el margen de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolucin, en nues-tro pas existen 57 millones de mexicanos en situacin de pobreza, de stos, 18.4 millones se encuentran en extrema pobreza y 18 millones de compa-triotas no tienen acceso a servicios de salud de acuerdo con cifras del Insti-tuto Nacional de Estadstica, Geografa e Informtica (INEGI).Aestosdatostenemosqueagregarelreconocimientopblicodesiete millones de jvenes desempleados, llamados por la prensa como los ninis, todos ellos jvenes que ni estudian ni trabajan; a este porcentaje tendra-mos que agregar los no-pros, aquellos jvenes que a pesar de haber adqui-rido una formacin profesional no tienen la oportunidad de incorporarse profesionalmente al mercado laboral, hablamos de jvenes que tienen clau-surado su futuro, jvenes frustrados con un fuerte resentimiento social y que son una reserva latente para las filas al crimen organizado, el mundo de la ilegalidad y la delincuencia comn, claro est que debemos subrayar que la intensidad constitutiva de una prctica social marcada por el resen-timiento social de estos jvenes, es practicada y socializada de manera dife-rentesegnelgradodeeducacin,ingresosyocupacintantodeljoven como del contexto familiar.En el contexto escandaloso de estos datos, aparece un acumulado de 28 354 ejecutados en lo que va de este sexenio, como resultado de la lucha entrecrtelesdeladroga.Elsaldodeestosviolentosenfrentamientosse encuentra representado por jvenes que oscilan entre los 17 y 30 aos.Esteviolentoescenariosematizaconunatasaanualdedesempleode 4.8%, segn estimaciones de INEGI, en consecuencia se podra advertir que una de las salidas inmediatas al desempleo galopante, a los cientos y cientos de jvenes desempleados y su incorporacin al mundo de la ilegalidad, es el incremento de la poblacin penitenciaria como resultado del endurecimien-to de las leyes y el despliegue de una poltica coercitiva ms que preventiva.Este crecimiento de la poblacin penitenciaria es alarmante; en el 2000 la poblacin registrada en estos centros era de 154 765 internos a escala nacio-INTRODUCCIN| 15nal, para 2006 la poblacin ascendi a 210 140 internos, y en lo que va de este sexenio, hasta el mes de julio de 2009, la poblacin haba llegado a 222 297 internos, lo que implica que de 2006 a 2010 la tasa de poblacin penitenciaria se increment en ocho por ciento.Este escenario sostenido con datos, es el resultado de una poltica equi-vocada y de una fallida guerra declarada por el actual presidente a unos das de su toma de posesin luego de su ya clebre declaratoria de guerra y de su cuestionada afirmacin de que los narcotraficantes son una bola de maleantes y una ridcula minora. Por eso mucho se ha dicho que esta fallida estrategia es el resultado de la bsqueda de legitimidad; sin embar-go, independientemente de cul sea la verdadera razn, ms all de lo pol-tico,estamalllamadaguerra,hatradocomoconsecuenciaseveros cuestionamientos por los escasos resultados arrojados en materia de segu-ridad, por las constantes violaciones de derechos humanos y por la puesta en las calles del ejrcito mexicano.Como se puede advertir, la violencia es una manifestacin recurrente en la cotidianidad de los mexicanos, misma que ha sido trasladada de un cam-po a otro, de la poltica a la economa, del campo a la casa y de sta a la escuela; es pues una situacin que nos llena de angustia, tensin y desespe-ranza, lo que nos ha llevado a pensar que las dcadas anteriores eran mejo-res que las actuales, que el espejismo de sexenios se ha convertidod en el punto de quiebre del dolor social que vivimos miles y miles de mexicanos. Sin embargo, cuando nos empeamos en mirar desde otra perspectiva los conflictos cotidianos y la violencia junto con aquellos factores que se unen para acentuarlos, nos percatamos que no slo son la causa de la condicin biolgica, psquica o cultural de un grupo de sujetos o de un sujeto, por el contrario, son el resultado de la suma de muchos aos de agravio, abando-no y de ausencia de justicia social.Son conflictos que no se rigen por la tensin del desacato social a la nor-ma, ni como resultado de un imaginario construido por buenos y malos, tal y como se han dibujado a la largo de la historia, ms bien son conflictos derivadospornuevassubjetividadesquedotanelescenarionacionalde mltiples violencias que se articulan en torno a diversos intereses.Hablamos entonces de una violencia que se transforma en tanto relacin y proceso social al ser trastocada por la pobreza, la exclusin, lo poltico y lo econmico. As, los temas de la violencia, la seguridad, el narcotrfico y el Estado mexicano, se han constituido en aristas importantes, tanto para las ciencias sociales como para los gobernantes de muchos pases, los cuales se 16| J OSLUI SCI SNEROSencuentran profundamente preocupados, unos por los efectos que trae con-sigo en la vida nacional, otros por las seales de insatisfaccin como resul-tado de una fallida respuesta estatal frente a la violencia en general.La imagen que dejan la violencia, el narcotrfico y la corrupcin en el imaginario colectivo, es la de una predominante inseguridad que cobija un sentimiento de vulnerabilidad entre los mexicanos. Hablamos de una sen-sacin de debilidad que se muestra tanto en la desconfianza ante las insti-tuciones gubernamentales como en la inestabilidad laboral, en el acceso a la salud, a la educacin, etctera. Se ha constituido, por lo tanto, una per-cepcin de que todo va de mal en peor, desde las desgracias ambientales hasta la inseguridad personal.Mientras que la violencia social se muestra desbordada en un clima ge-neralizado de criminalidad y las cifras se manifiestan en porcentajes nunca antes vistos por los mexicanos, el tema de la seguridad aparece como una preocupacin para unos y para otros es un asunto de negocio. Sin embar-go, ms all de la magnitud que puedan mostrar las cifras por el recuento de las diversas expresiones de violencia, sin duda lo que nos muestran es un asunto mucho ms grave que implica la prdida del monopolio de la vio-lencia por parte del Estado, en la medida que se muestra cada vez ms in-capaz de controlar institucionalmente a la misma, de suerte tal que hoy los grupos del crimen organizado tienen minada la capacidad de repuesta del Estadocomoresultadodeladebilidaddesusinstitucionesyelfortaleci-miento de las redes trasnacionales del crimen.En este contexto, surgen un conjunto de reflexiones y debates conteni-dos en siete trabajos que tienen como eje articulador la preocupacin de un problemasocialquesehaconstituidoenuntemanacional: Violencia, crimenorganizadoyEstadomexicano.Dichasconsideraciones,realiza-das por un grupo de profesores-investigadores de la UAM, dan origen al t-tulodeestevolumen,enelqueseexpresanpticasdistintasydiferentes dimensionesconstituyentesdelaviolenciasocial,yunaampliavisinde los efectos causados por el narcotrfico en la vida cotidiana de miles y mi-les de mexicanos. En estos escritos podemos observar las consecuencias locales y nacionales del crecimiento de la violencia que pareciera no tener lmites; por ello, sta se ha vuelto el centro de innumerables reflexiones a escala nacional.Las reflexiones contenidas en este volumen, sin duda son un aporte para aquellos estudiosos e interesados en el tema de la violencia, sus causas y sus efectos en la vida nacional; pues nos muestra una serie de datos analticos de INTRODUCCIN| 17primera lnea que ayudan a enriquecer las reflexiones locales por los penosos acontecimientos de violencia de los que muchos hemos sido testigos.Son el resultado de una tarea consciente, cuya importancia radica en la construccin de saberes multidisciplinarios, tericos y empricos capaces de alimentar el dilogo democrtico en nuestra sociedad y de fortalecer y di-bujar la idea de escenarios posibles de explicacin y solucin en estos tiem-pos imprecisos y complejos en los que nos encontramos los mexicanos.Jos Luis CisnerosUniversidad Autnoma MetropolitanaUnidad Xochimilcodiciembre de 2010|19|LahistoriadelaproduccindedrogasenMxiconoesnueva,su origenseremontaaestadoscomoSinaloa,Sonora,Chihuahuay Durango, entidades donde se concentr la produccin de amapola durante el periodo de la prohibicin del alcohol en Estados Unidos.Hablamos de un periodo ubicado a mediados de la segunda dcada del siglopasado,enelquesedioorigenalosllamadosgomeros,1muchosde ellos de origen chino, otros ms migrantes locales que cultivaron opio. Estos grupos fueron desplazados durante la dcada de 1930 a la Sierra Madre, el denominadotringulodorado,queseencuentraentrelacolindanciacon Chihuahua, Durango y Sinaloa, dicha ubicacin geogrfica permita con fa-cilidad el traslado de la produccin de goma de opio a Estados Unidos por su cercana.Enestecontextosurgelaimportanciahistricadeunpueblollamado Badiraguato, municipio que concentra tanto la produccin como a los lde-res del actual imperio del trfico de drogas en Mxico. De ah han salido generaciones de narcotraficantes, todas ellas cobijadas por grandes polti-El discurso poltico para justificarla llamada guerra contra el crimen organizadoJos Luis Cisneros1 Designacin que se da a quienes cultivan goma de opio.20| JOS LUIS CISNEROScos que apoyaron la construccin de complejas redes de distribucin y pro-teccin del trfico de drogas a Estados Unidos. En Mxico, como se puede advertir, la historia de la droga no es reciente; se ha construido como resul-tado de una relacin de beneficio, corrupcin y colaboracin conjunta en-tre nuestro pas y el pas vecino.Sin embargo, ms all de esta turbulenta historia de las drogas en Mxico, lo que tendramos que reconocer en principio es que hoy el conflicto social desencadenado por la lucha del mercado local de las drogas, ha mostrado la vulnerabilidad de nuestra sociedad y junto con ello la debilidad de un Estado incapaz de dotar a la ciudadana del principio bsico de proteccin, tanto en su persona como en sus bienes y en su integridad. Hoy nuestra sociedad se encuentra expuesta a los caprichos y juegos del crimen organizado que apro-vecha las debilidades del Estado y se confabula con la pobreza, la desigual-dad y la corrupcin para mostrar su fortaleza frente al Estado.El Mxico actual se encuentra hundido en las complejas contradiccio-nes de su propia historia; luego de 200 aos no se han superado los viejos compromisos sociales, la profunda desigualdad econmica, el acceso a la salud, la educacin y la justicia; pero nada de esto puede ser casual, hoy se contina pensando en las posibles vas para un desarrollo econmico sano y productivo. A esta aeja preocupacin, se ha sumado el desasosiego por losefectosquetraeconsigolaproduccin,distribucinyconsumode enervantes.Frente a estos dilemas se yerguen ideologas que justifican cualquier tipo de medida en contra de los estupefacientes, particularmente dos posturas: una que refiere a la poltica en materia de seguridad impulsada por el go-bierno federal, la otra una profunda crtica por la decisin fallida de esta poltica que, lejos de disminuir y contener la violencia, se ha multiplicado de manera alarmante; por ejemplo, segn datos difundidos al cierre de sep-tiembre de 2010, se tena un registro acumulado de 28 353 ejecutados du-rante el sexenio de Felipe Caldern, mientras que en el sexenio de Fox se sumaron 58 818 y durante los ltimos cuatro aos del gobierno de Zedillo, se contabilizaron 64 187 ejecuciones, como resultado de ajustes de cuentas entre diversos grupos del crimen organizado.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 21Las preguntas que aparecen ante lo contundente de los datos son, cul es el propsito?, qu se busca? y qu propuesta se tiene para evitar que no aparezca nuevamente el fenmeno del narcotrfico? Ms an, se busca terminaralosnarcotraficantesofiniquitarlosproblemasquegenerael narcotrfico las extorsiones, los secuestros y el incremento del consumo de drogas altamente adictivas? Son sin duda preguntas obligadas que exi-gen una respuesta para tener una idea clara del propsito: perseguir nar-cotraficantes?, encarcelar a los grandes capos? o dotar de seguridad a los ciudadanos mediante la persecucin de los delitos que, como consecuencia del narcotrfico, impactan la vida cotidiana de los ciudadanos y debilitan la seguridad de sus comunidades?En consecuencia, podemos afirmar que la inseguridad se expresa no slo en las vctimas directas de la lucha entre el narcotrfico, sino en el creci-miento del nmero de vctimas causadas por la violencia delictiva que, en muchos casos, empieza a ser igual o superior a los datos registrados por el narcotrfico.Fuente: diario Milenio (28 de agosto de 2010).22| JOS LUIS CISNEROSEnestesentido,losdatosdecaraaldiscursooficiallomuestranpoco creble y difcil de sostener, e incluso nos afirman que Mxico est perdiendo no slo la lucha contra el narcotrfico, lo que en realidad est perdiendo es la batalla contra la inseguridad. Esta es quiz la razn por la que el Estado no ha podido garantizar seguridad pblica a los habitantes de aquellas ciu-dades que son sacudidas por la delincuencia, sobre todo porque muchos de sus habitantes no pueden sentirse seguros, pues en sus ciudades, municipios o colonias, las calles son controladas por narcomenudistas, por extorsiona-dores,porsecuestradores,porbandasdecriminalesdueasdelascalles, donde nadie tiene confianza en nadie, ni en la polica, porque simplemente se encuentran al servicio de la criminalidad. Se trata, por decirlo de alguna ma-nera, de un discurso oficial que nos ha querido mostrar el narcotrfico como un asunto separado del problema de la inseguridad; por lo tanto, hablamos de un asunto de intencionalidad poltica.Fuente: diario Milenio (2010).EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 232 Recordemos el caso de Florence Cassez, el de los periodistas secuestrados y luego libera-dos en la zona de la Laguna, la ejecucin de Arturo Beltrn Leyva, el caso de Santiago Meza Lpez, el Pozolero, y el reciente espectculo de la detencin de la Barbie.3 Pareciera que los mexicanos no tenemos memoria y estamos condenados a repetir nues-tros errores; lo digo porque si bien el problema del narcotrfico no es nuevo, tampoco es la primera vez que hemos fracasado frente a la lucha contra este flagelo; por ejemplo en la d-cada de 1970, cuando el gobierno despleg un operativo denominado Operacin Cndor, al final nada se logr; despus, en la dcada de 1980, sucedi lo mismo con la limpia que ocu-rri en Guadalajara y el conflicto Camarena, que por cierto dio como resultado la primera proliferacin de grupos de narcotraficantes en la dcada de 1990, para terminar con un zar antidrogas en un Centro Federal de Alta Seguridad.Sin embargo, ms all de cualquiera que sea el propsito de esta lucha, lo que hoy tenemos es una larga lista de muertos en la que no importa si son policas, militares, narcotraficantes, jvenes, adultos, nios o mujeres, lo que importaespreguntarnossialgndaalcanzaremoslapaz,omsan,si tantosmuertosservirnparafrenarelmercadodelasdrogasen Mxico; con toda honestidad puedo afirmar que por desgracia son muertes intiles, porque la inseguridad va ms all de un discurso de buenos o malos.Por ejemplo, el narcotrfico en nuestro pas, desde la dcada de 1990, no hadejadodecrecer,comoresultadodeldesmantelamientodedosdelos principales crteles colombianos, me refiero al crtel de Cali y al de Mede-lln. Dicho desmantelamiento facilit que en Mxico el narcotrfico se con-solidara, pasando del trasiego al narcomenudeo, de este ltimo al control territorial, y del control territorial a la destruccin de la seguridad pblica y al montaje de todo un teatro desbordado2 por la espectacularidad de la violencia y la detencin de grandes capos y jefes de sicarios que luego pro-vocanunaviolenciasubsecuente,lomismosucedeconeldecomisode grandes cantidades de droga, que termina con una ola de represalias y ven-ganzas asociadas a las denuncias realizadas.3El desbordamiento de esta violencia fue uno de los principios por los que el gobierno federal decide la intervencin del Ejrcito y la Polica Federal en zonasclaramentecontroladasporelcrimenorganizado,particularmente Ciudad Jurez y Chihuahua, donde la violencia se recrudeci reflejndose no slo en los asesinatos entre bandas de narcotraficantes, e integrantes de los fuerzas armadas, federales y civiles sin conexin con el narcotrfico, como jvenes y nios. Sin embargo, esta decisin que termin siendo bautizada como la guerra contra el narcotrfico ha sido severamente cuestionada por sus escasos resultados, pues el conflicto por la lucha de un territorio no 24| JOS LUIS CISNEROSse acot, por el contrario se expandi a todo el territorio nacional, y junto con la expansin se dio un incremento en el porcentaje de consumidores, a grado tal que la seguridad se desvaneci sistemticamente.Por ejemplo en los ltimos seis aos, el porcentaje de consumidores cre-ci de 175% a 229%; de 2002 a 2008 tambin han crecido los decomisos de armas y vehculos, as como la detencin de capos y jefes del narcotrfi-co. La pregunta obligada: por qu si aumentan estas espectaculares cifras que buscan contener la violencia, sta no se reduce, por el contrario, se re-crudece? o por qu con la captura y muerte de muchos jefes de sicarios, comandos y jefes de los crteles, las cifras de ejecuciones no disminuye, al contrario aumentan dramticamente? Existen dos posibles respuestas, una que la estrategia del gobierno federal no ha sido de utilidad y en consecuen-cia requiere de un nuevo planteamiento; la segunda estara en la necesidad de pensar el problema del narcotrfico desde una perspectiva que no sea punitiva, sino preventiva.Estas interrogantes no pueden ser plateadas sin dejar de afirmar que los problemas de la violencia y la inseguridad se encuentran ntimamente liga-dos al desempeo de la economa nacional, en el momento mismo en que se vive un clima que inhibe las inversiones extranjeras y hace que muchos capitalesretirensuinversindenuestropasporlasencillarazndela merma causada por las inversiones hechas en los gastos para la proteccin de su personal, sus estructuras y la cadena de custodia de sus productos, que a su vez impactan en los costos de stos, como resultado de una defi-ciente y frgil seguridad brindada por el Estado.Otro aspecto que no podemos dejar de lado, es el papel que ha desempe-ado el ejrcito en esta lucha contra el narcotrfico, el cual ha sido severa-mentecuestionadoyhapuestoendudasuimagen,porlasconstantes violaciones a los derechos humanos, perdiendo la confianza e incremento de temor ante su presencia. La pregunta en este sentido es por qu la inter-vencindelasfuerzasarmadasentareaspropiasdeseguridad,lejosde acotarlaviolencia,paradjicamentehapropiciadouncrecimientoexpo-nencial de la violencia y la inseguridad?El propsito de este primer apartado es reflexionar en torno a las medi-das tomadas por el gobierno federal en materia de lucha y contencin del narcotrfico;paraelloanalizamoslatrayectoriadeestoscuatroaosde gobierno a la luz de los datos registrados como consecuencia de esta lucha y del discurso del gobierno federal, particularmente retomo aquellas afir-EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 25maciones hechas por el presidente de la Repblica, no sin antes cuestionar la solidez de los datos y la duda de cmo medir la eficacia o ineficacia de la estrategia seguida en la batalla contra la inseguridad por la que atraviesa nuestro pas.Otra cuestin es reconocer que hoy los nmeros se han vuelto un esca-parate, existe mucha informacin por parte de los medios, algunos con una dudosa sistematizacin, otros son datos oficiales, los cuales no dejan de ser un referente aunque sumamente cuestionado en la medida que ni las mis-mas dependencias encargadas del seguimiento y aplicacin de la lucha con-tra el narcotrfico muestran cifras comunes; sin embargo, la lluvia de cifras no puede quedarse a un lado, simplemente porque con ellas podemos ex-plicar fenmenos colaterales como el secuestro, el trfico de armas, el con-sumodedrogasylosndicesdecorrupcin;portalrazn,unademis principalesfuentessonlosdatosperiodsticos,einformacinrecuperada de artculos y libros publicados sobre el tema.discurso y violenciaHoy el problema del narcotrfico se ha convertido en un asunto relevante, y quiz de mayor atencin que el de la pobreza, la marginacin o la econo-ma, sobre todo porque se ha transformado en un tema central y cotidiano para la opinin pblica, de suerte tal que el asunto de las drogas se presen-ta desde diversos matices, dependiendo dnde estemos posicionados. Por ejemplo,desdemipuntodevista,actualmenteexistendosperspectivas: una es la versin oficial, y se muestra en la implementacin de medidas le-galesyprcticasparaelcontroldelasdrogasenMxico,cuyavisinse centra no slo en la erradicacin de la produccin y el trfico, sino en el consumo y en la persecucin de los principales lderes de los crteles que operan en nuestro pas, es una mirada apoyada frente al supuesto de que estamos ante un mal perverso que afecta a la sociedad, un cncer maligno que hay que erradicar y frente a una ridcula minora de delincuentes, que tenemos que combatir por motivos sociales, morales, polticos y estra-tgicos. Estamos ante la necesidad imperiosa de sostener una guerra total contra este flagelo, con una actitud fuerte y de mano dura que decidida-mente nos libre de esta amenaza letal, como ha reiterado el presidente de la Repblica.26| JOS LUIS CISNEROSDesde esta perspectiva subyace la idea de considerar al narcotrfico no propiamente como un problema real, sino como algo especulativo y confu-so que no ofrece transparencia debido al cmulo de informacin secreta, lo que le hace parecer realmente negativo, por un lado, por la falta de preci-sin y claridad respecto del problema; por el otro, porque con base en estas carencias y/o falencias, se adoptan decisiones que afectan un nmero cada vez mayor de la poblacin, segn se ha podido advertir desde el inicio de esta llamada guerra en diciembre de 2006.La otra perspectiva es la de la ciudadana, que se ha visto profundamen-te impactada, tanto por la ola de violencia como por el resultado del reaco-modoydisputadelasplazas,ascomoporlaoladeinseguridadylas constantes violaciones a las garantas individuales y los derechos humanos por parte del ejrcito y la polica como resultado de la lucha implementada para la contencin y persecucin del crimen organizado.4De ah que uno de los factores que genera ms perplejidad es la forma en la que se interpreta el compromiso real de la guerra contra el narcotrfico, este compromiso se ha equiparado con la capacidad de imponer medidas msrepresivas,loquehapromovidoenlainmensamayoradelosca-sosaltosnivelesdeviolencia;portalrazn,parecequeunaestrategia, para ser considerada exitosa, debe demostrar ms muertos en la lucha, aun cuandoenprincipiounadelasconsecuenciamsesperadasdeberaser la de eliminar, o por lo menos controlar y disminuir, la actividad disruptiva del negocio de las drogas para evitar la evolucin del trfico y romper el crculoviciosodeviolenciaabierta/riquezailcita,elcualsehaampliado tanto dentro del pas como fuera (Tokatlin, 1898:76).4 El crimen organizado debe ser entendido como un grupo estructurado por tres o ms sujetos, que actan en forma concertada para cometer un delito, de suerte tal que se ha con-vertido en una industria sumamente redituable y exitosa, cuya estructura se encuentra bien ordenada y motivada por el inters econmico. Se trata de una empresa sin contenido ideo-lgico que involucra a sujetos mediante una profunda interaccin social mediada por una base jerrquica con al menos tres niveles o rangos, todo con el propsito de asegurar ganan-cias y poder mediante actividades ilegales; as, su ganancia est en la competencia y en la brusquedad de monopolios con una base territorial. Aqu las jerarquas dependen de las re-laciones de parentesco, amistad o calificacin tcnica, pero dicha posicin no depende de los individuos, sino del sistema como tal y de sus mtodos de trabajo para el logro de sus fines, es la manutencin de orden en la agrupacin mediante la violencia, por tal razn la pertenen-cia al grupo est restringida y exige reglas explcitas que al ser violentadas se sancionan in-cluso con la muerte [www.fbi.gov].EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 27Esnecesarioaclararquenosetratadeunacrticadetractora,comola han calificado los defensores de esta lucha; por el contrario, lo que preten-demos es una reflexin que haga notar los errores, con el propsito de me-jorar el diseo de la poltica pblica, de sus programas y sus estrategias; este es el punto central de toda reflexin y en este tenor es que hemos observado una creciente suma de numerosas organizaciones civiles y acadmicos que reclaman la militarizacin de la calles de nuestras ciudades, no a favor de quienesviolentanelordenylaarmonadenuestroslugarescomunes de convivencia, el reclamo es por el aumento en el nmero de violaciones de los derechos humanos y por los escasos resultados que ha tenido la puesta en las calles de 65 mil militares y unos 45 mil policas federales.5Ahora bien, entrando en materia diremos que las estrategias puestas en prctica en el sexenio de Felipe Caldern en materia de seguridad y narco-trfico, han sido severamente cuestionadas desde su arribo al poder en 2006; primero porque, a pesar del incremento en el gasto para seguridad pblica, la inseguridad no ha disminuido y que conste que no slo es un asunto de percepcin, aun cuando en Mxico la tasa de homicidios sea ms baja que en otros pases.6 Segundo, porque no obstante los espectaculares operativos en los que se han detenido a varios capos importantes, las estructuras de las cuatroorganizacionesdelcrimenorganizadosiguenintactas(elcrtelde Jurez, el de Sinaloa, los Zetas y la familia michoacana); en consecuencia, el problema de la violencia que hoy vivimos no es el dj vu de un pasado imaginario, sino el recuento de una frustracin vigente, clausurada por la ausencia de justicia social, econmica y jurdica; y tercero, porque la fun-cin que tiene el ejrcito es una y la de la polica es otra.El tema de la seguridad y el narcotrfico, si bien no es nuevo, ha provoca-doconfusin,temoreinseguridadengranpartedelosmexicanos,como 5 Por ejemplo, para tener una idea del porcentaje de integrantes de la fuerza pblica que estn en nuestras calles, diremos que Mxico cuenta con un total de 615 mil efectivos, de los cuales el Ejrcito y la Armada de Mxico cuentan con 190 mil, las policas federales 45 mil, las estatales 220 mil y las municipales 160 mil.6 Datos difundidos por la pgina electrnica del Brooking Instirute [www.brookings.edu] tomados del informe de la ONU [http://bit.ly/9niDcY], en la que se establece una lista de pases segn la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes; en el informe se seala que Mxico tiene un promedio de 11.5 homicidios por cada cien mil habitantes, lo que es, sin duda, un bajo porcentaje; sin embargo, tenemos que cuestionarnos los criterios con los que se reportan estos datos a la Organizacin de las Naciones Unidas luego de que no importa el nmero de homicidios, cual fuere ste, finalmente son muertes que tenemos que cuestionar. 28| JOS LUIS CISNEROSresultado de la notable expansin de una violencia acelerada que pareciera no tener diques de contencin en la justicia.Las ejecuciones en gran parte de las ciudades de nuestro pas, el incre-mento en los secuestros, las desapariciones, los levantones y la aparicin de grupos armados al servicio de empresarios que pretenden hacer justicia por su propia mano, nos muestran un sistema poltico profundamente cuestio-nado, cuyas estructuras se han fracturado no slo por las crisis econmicas o polticas que recurrentemente hemos vivido, a ello tendramos que aadir la polarizacin poltica en torno a la utilizacin de los mtodos y estrate-gias de aplicacin de la justicia,7 los cuales son totalmente violentos y han producido constantes violaciones a los derechos humanos y el repudio de una gran cantidad de acadmicos, periodistas, defensores de los derechos humanos y polticos contrarios al actual gobierno federal, mayormente si aceptamos que es un gobierno dirigido por un abogado, sabedor de la im-portancia que adquieren los derechos y las garantas individuales para un pueblo y que paradjicamente es el que ms violaciones humanas ha tole-rado con la puesta en escena del Ejrcito Mexicano y la Marina Armada de Mxico, en las calles de nuestras ciudades.Una muestra clara de estas vejaciones a los ms elementales derechos de lo humano, es la exhibicin de los detenidos frente a los medios, violando as sus garantas constitucionales; sin embargo, la respuesta por parte del secretario de Seguridad Pblica es que con ello se demuestra que el Estado tiene capacidad de detener y someter a un delincuente de esa magnitud, sin importar la violacin al artculo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y al artculo 11 de la Convencin Americana sobre Dere-chosHumanos,incumpliendoconlaproteccindelaintegridadydatos personales de los detenidos. Adems, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) determinaron que la exposicin pblica de los detenidos antes de ser puestos a disposicin de un Ministerio Pblico viola sus derechos, honra y dignidad. Dicho criterio qued plasmado en la tesis CLXXXVIII/2009.En este sentido, el eje actual de la vida poltica y social del pas gira en torno a la mal llamada guerra contra el narcotrfico, la cual como se pue-de advertir ha contaminado al Estado y al gobierno, violentando sus prin-7 Recurdense las reformas penales particularmente la Ley de extincin de dominio y la utilizacin del uso del arraigo como medida preventiva, cuestionados por la violacin de los derechos humanos.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 29cipios y sus responsabilidades; por tal razn, todos los rdenes de gobierno han sido cuestionados por una guerra que, conceptual y estratgicamente, es insostenible, al menos as lo han demostrados los acontecimientos.La obsesin federal de una cruzada contra el narcotrfico, ha cado en un autoritarismo que raya en el Estado de excepcin8 y en justificaciones absurdas con criterios valorativos como aquel que insiste en que 90% de los 28 mil muertos son vctimas involucradas en el narcotrfico y que slo 10% son vctimas colaterales, como si se tratase de mexicanos de primera o de segunda.En este sentido es casi imposible pretender hacer una reflexin poltica-mente correcta sobre los acontecimientos violentos que se viven en nues-trasociedad;noobstante,podemoshacerunanlisissociolgicodela incorrecta poltica de seguridad que se vive en Mxico; slo de esta manera podremos resistir y denunciar las masacres, decapitaciones y todos los ho-rrores que conocemos y aquellos que no se difunden.prdidas y gananciasTenemos que admitir que el narcotrfico se ha convertido en un poder de facto, anclado territorialmente, que creci y floreci a la sombra de la aeja corrupcin que ha dejado beneficios tanto a las policas locales como a las federales. Basta con recordar que en la dcada de 1980, en la que el crtel de Guadalajara creci cobijado bajo el amparo de los comandantes de la Di-reccin Federal de Seguridad, fue tal su influencia que en la dcada de 1990 copt al general Rebollo, entonces nombrado zar de las drogas. La ma-quinaria que aceita la existencia del narcotrfico es mantenida por miles de millones de pesos, va la corrupcin, esto es lo que da fortaleza a la ocupa-cin territorial de los grupos de narcotraficantes y a su vez se convierte en un reto para los gobiernos locales que tienen que hacer de las fuerzas pbli-cas, autnticos guardianes del orden, de ah que nos preguntemos, cmo hacer para que cientos y cientos de policas locales, municipales y federales no se vuelvan cmplices del crimen organizado y, por el contrario, se sumen a la batalla por la seguridad de la ciudadana?8 El Estado de excepcin literalmente obedece a una suspensin del ejercicio de algunos derechos ciudadanos y el control del orden interno por parte de las Fuerzas Armadas.30| JOS LUIS CISNEROSSin duda son preguntas que an no encuentran respuestas, pues se ha demostrado que el incremento en el gasto en materia de seguridad no es la respuestaabsoluta.Elproblemaesmuchomscomplejo;porejemplo, 26% de los policas a escala nacional tienen un coeficiente intelectual de medio a alto; 71% tiene obesidad o diabetes; 42% cuenta con secundaria terminada, y slo 7.8% posee estudios de licenciatura. Adems, el salario mensual promedio de un polica estatal es de 3 471 pesos, mientras que el de un polica municipal es de mil pesos mensuales.9No hay duda de los efectos nocivos que traen consigo las drogas ilegales; existe un consenso en torno al tema: fenmeno social complejo y multifa-ctico de carcter internacional,enfrentadodesdediversas perspectivasy con una amplia gama de instrumentos jurdicos y estrategias de accin. Sin embargo,tenemosquereconocerqueactualmentenosencontramosen peorescondicionesqueendcadasanteriores,variosindicadoresaslo confirman: por ejemplo, la proliferacin de las drogas ha tenido una ex-pansin notable, sus mercados se han ampliado; la variedad de narcticos y el nmero de consumidores se han incrementado; la calidad y el potencial de las drogas han aumentado, as como la abundancia, el fcil acceso, los bajos costos y los niveles de violencia relacionados con el negocio; junto con ello, la capacidad de nuestro sistema legal se ha deteriorado.Segn datos del Informe mundial sobre las drogas, 2010, en la ltima dcadahancrecidoconsiderablementelostresmercadostrasnacionales ms importantes, de acuerdo con su impacto en trminos econmicos, de salud y de seguridad: el de los opiceos, el de la cocana y el de los estimu-lantes de tipo anfetamnico; aun cuando en los ltimos aos dichos merca-dos se han estabilizado e incluso han descendido en cuanto a produccin y consumo en pases como el nuestro, en el decenio de 1998 a 2008 se mues-tran importantes incrementos.En 1998 se producan globalmente 825 toneladas de cocana pura. La cifra llega a un mximo de 1 048 toneladas en 2004, y en 2008 baj a 865 toneladas. El mercado de las drogas dej en 2008, 35 mil millones de dla-res de ganancia, slo hablamos del mercado de consumo estadounidense de cocana, donde dichas ganancias se repartieron de la siguiente manera: los agricultores y traficantes de los pases andinos se llevaron 2.5%, es de-cir 900 millones de dlares; los traficantes internacionales desde Colombia hasta Mxico se llevaron 13.1%, 4 600 millones de dlares; los vendedores 9 Fuente: Secretara de Seguridad Pblica.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 31al mayoreo en Estados Unidos se quedaron con 15.1%, es decir 5 300 mi-llones de dlares; y los vendedores intermedios incluyendo los menudistas se llevaron 69.1%, lo que equivale a ms de 24 200 millones de dlares (Vargas, 2010:24-25).Ms all de estas cifras de la produccin, distribucin y ganancia, lo real es que nuestro pas dej de ser un lugar de paso para volverse un mercado de consumidores, pues las cifras hablan por s mismas, al grado que hacen del mercado de drogas local, un negocio codiciable que explica en buena medida el porcentaje de ejecuciones en unas cuantas ciudades y las ramifi-caciones de los crteles en todo el pas.Fuente: diario Milenio (28 de agosto de 2010).Lasgananciasquedejaesteinmensomercadosonunafuertebarrera para la contencin del narcotrfico en Mxico y un desafo que no se detie-ne fcilmente con el hecho de una poltica punitiva; por ejemplo, en prome-diosedetienen121personasdiariamenteaescalanacionalacusadasde narcomenudeo,10 particularmente sobresalen entidades como Baja Califor-10 El narcomenudista es considerado por la ley como aquel sujeto que porta hasta 500 gramos de cocana, cinco kilogramos de marihuana, dos kilogramos de opio y 40 gramos de metanfetaminas.32| JOS LUIS CISNEROSnia, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Sonora y Sinaloa. En total, la suma de detenidos de 2007 a los primeros nueve meses de 2010 asciende a 136 264 presuntos distribuidores, pero slo a 32 376 se les inici proceso penal; de este total, slo 918 fueron consignados penalmente ante un juez federal (PGR, 2010).El informe de incidencia delictiva de la Procuradura General de la Rep-blica (PGR) afirma que durante el periodo del presidente Caldern se han detenido a 14 mil integrantes del crtel del Pacfico, 10 417 del Golfo, 9 895 de los Carrillo Fuentes y 6 633 de los Arellano Flix. Sin embargo, en estas cifras lo que se est considerando es la detencin de pandilleros, pequeos distribuidoresyconsumidores,loquedistamuchodeladetencindelos grandes capos, los cuales apenas llegan a unos cuantos: Alfredo Beltrn Le-yva, elMochomo;JessZambada, elRey;Sandra vilaBeltrn, la Reina del Pacfico; Vicente Zamba; Vicente Carrillo, el Ingeniero; Arnol-do Rueda, la Minsa; Edgar Valdez Villarreal, la Barbie; Arturo Beltrn Leyva, el Jefe de jefes o el Barbas, entre otros.Fuente: diario Milenio (28 de agosto de 2010).EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 33Lo anterior nos demuestra que el gobierno federal est ms preocupado porlapersecucindelosjefesdelosgrandescrteles,losdecomisosylas capturas mediticas, y no por los efectos cotidianos de la delincuencia co-mn; lo cual no quiere decir que no sea importante la contencin de los deli-tos ligados al comercio ilegal de drogas, sino que lo que se observa en los medios es un Estado que publicita la efectividad de su Ejrcito en los retenes carreteros y sus espectaculares operativos, pero que deja al libre albedro la violacin cotidiana de la delincuencia; por ejemplo, es comn encontrar ca-lles y grandes avenidas sin coladeras, o parque pblicos sin bancas, simple-mente porque se las roban para ser vendidas en los expendios dedicados a comprarbasuraindustrial;lomismoocurreconvehculosdesmantelados, con cable de alumbrado pblico, con la corrupcin del servicio de transporte pblico, con la basura acumulada en las calles, con los rboles talados y con las extorsiones de servidores pblicos; todo es visto lamentablemente como una norma paralela que alimenta la ilegalidad en todo sentido y hace de la criminalidad un negocio confiable cuya probabilidad de ser detenido es slo del 10% debido a la forma en que opera el embudo de la justicia. Por ejem-plo, de cada 100 delitos cometidos slo una cuarta parte son denunciados y de stos, 28% concluye en investigacin. El 23% de los expedientes se tur-nan a un juez y slo tres de cada cuatro expedientes logran ser consignados con sentencia firme. De estos delincuentes sentenciados, dos tercios son me-nores de edad, cuyas penas son menores a tres aos, por lo que se conmutan sin privacin de la libertad (PGR, 2010).Otroejemplodeestaproblemticacotidianaqueseconfabulaconel narcotrfico, es lo que ocurre en Monterrey, donde las ejecuciones y extor-siones en masa son la base de la criminalidad local, alimentada sin pausa por las ganancias del narcomenudeo. Hablamos de aquellos puntos de ven-ta controlados por los Zetas, quienes reclutan jvenes desempleados y les ofrecen el monopolio de una zona para trabajar a destajo, aqu consigues de todo, piedra,11 coca, mota, de todo, y pocas veces la polica te detiene, 11 La piedra es una sustancia slida de tinte amarillento, que se quiebra en pequeos peda-zos para ser fumada en pipas de vidrio, latas de aluminio o goteros de cristal, su efecto es inme-diato,tardaentrecuatroyochosegundosenllegaralcerebrocreandounasensacinde emocin y euforia que poco a poco desaparece para dar lugar a una severa angustia y depre-sin, lo que hace del consumidor una presa fcil de la droga. La piedra es la base del sobrante de la produccin de clorhidrato de cocana y se produce mezclando querosn, cal, acetona y otros componentes qumicos que luego se cocinan a elevadas temperaturas (Garza, 2009:10).34| JOS LUIS CISNEROStodos sabemos que en la colonia hay varios puntos ciegos, donde t puedes estar tranquilo, puedo asegurarte que slo te atrapan si tu propia gente les baja el dedo (Garza, 2009:11).En consecuencia, la produccin de drogas no ha podido ser erradicada; por el contrario, en nuestro pas ha aparecido otro tipo de drogas que inva-den nuestras calles, tal es el caso de una nueva herona, altamente pura, que permite que pueda ser fumada o inhalada, por lo que la hace ms adictiva; es de fcil acceso pues se encuentra en la calles de las principales ciudades, supreciooscilaentrelos300y400pesospordosiso papel. Adems, segn un informe de la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU, se dice que desde2003ennuestropaslaproduccindeopioseelev120%enlos ltimos cinco aos; incluso afirma que desde el sexenio pasado la produc-cin de amapola en Chihuahua y Durango se cuadruplic al pasar de 8.6 toneladasen2004a38toneladasen2008;seprevqueparafinalesde 2010, 40% de la herona mexicana domine el mercado estadounidense.De ah que el incremento del gasto orientado a la seguridad y lucha con-tra el narcotrfico y erradicacin de enervante en Mxico no slo es la so-lucin, se necesita un enfoque integral que incluya seguridad social, empleo, educacin y justicia para todos. Por lo que el problema de la inseguridad que padecemos no es de percepcin meditica, como se ha mostrado, es elefectodeunarealidadeconmicaqueaceleradamentedescomponeel tejido social.Por lo anterior, qu sentido tiene aumentar el gasto en seguridad, si pa-radjicamentelariquezadelosnarcotraficantessehaincrementado;el caso notable es la calificacin estimada por la revista estadounidense For-bes, que ubica con una fortuna calculada en mil millones de dlares en la posicin 701 a Joaqun Guzmn Loera, el Chapo (Proceso, 2009), lder del crtel de Sinaloa; nos referimos a un mafioso lder que comanda una ridcula minora, segn palabras del presidente Caldern.1212Justamenteporestosjuicioselpresidentehasidoconstantementecuestionadoenla conduccin de esta guerra, misma que todos sabemos habremos de perder; sin embargo, Caldern insiste en que quienes le criticamos por las constantes violaciones a la ley y hace-mos notar los errores de esta supuesta guerra, promovemos falsos argumentos o estamos a favor de la ridcula minora de delincuentes como l la calific o trabajamos para ellos al hablar mal de Mxico.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 35los inicios de la luchaLaviolenciasocialhasidopropiamenteunaepidemiaquehanvividolos mexicanos y por desgracia muchas veces olvidada y acompaada por una respuesta social ms reactiva que preventiva; en este sentido, el problema del narcotrfico no es nico de nuestra nacin. Hoy, por desgracia, es un fen-menoquevivenmuchasnaciones,algunasconmsproblemasqueotras, pero en todas se presenta y en esencia tiene los mismos comportamientos causales y similares manifestaciones; claro que no ocurre lo mismo con la magnitudnitampocoseexpresadelamismamanera:adiferenciadelo ocurrido en Amrica Latina y hoy en Mxico, sta adquiere grados de vio-lencia y delincuencia nunca antes vistas en dcadas anteriores.Losrastrosinmediatosalaluchacontraesteflageloaparecentaly como hoy los conocemos con la siembra de marihuana, amapola y activi-dades de trasiego desde la dcada de 1950; pero no es sino hasta la de 1970 cuando Mxico se apoya en el ejrcito para combatir al narcotrfico, como resultado de la presin que le impone Estados Unidos al continente en con-junto. As, desde las ejecuciones impuestas por Richard Nixon, hasta las de Obama, no son en el fondo diferentes acciones que busquen responder al fenmeno de las drogas; por el contrario, son mecnicas y sin un balance sopesado y equilibrado de sus verdaderos resultados (Tokatlin, 1989:76).Enladcadade1970enEstadosUnidos,laleyTheComprehensive Drug Abuse Prevention And Control Act, redujo las penas federales para la posesindemarihuanayordenlacreacindeunaComisinNacional sobrelaMarihuanayel AbusodeDrogas,cuyoinformesepresenten 1972 y recomend no sancionar la tenencia de sta hasta una onza (28.5 gramos) y concluye con las siguientes propuestas: Tomando en consideracin los problemas de la sociedad estadounidense, la marihuana no debe ocupar lugar prioritario. Debemos desenfatizarla como problema[...]laactualpolticasocialylegalestfueradeproporcinen relacinconelsupuestodaosocialeindividualquepuedaproducirsu consumo. Estas ideas caracterizaron la poltica de tolerancia durante la dcada de 1970 en Estados Unidos, lo que produjo la penalizacin de la cocana y con ello el incremento en el mercado (Del Olmo, 1989:87). Sin embargo, Ro-36| JOS LUIS CISNEROSnald Reagan reorienta la poltica antidroga y pone nfasis en la produccin de cocana que proviene de Bolivia, Per, Ecuador y Colombia.De ah que el presidente Jos Lpez Portillo en 1976 utiliza al ejrcito, apoyndoseenelartculo16constitucional(enlatesisdeflagranciadel delito) y particularmente a la Fuerza Area, para realizar tareas de erradi-cacin bajo el mando de la Polica Judicial Federal. Posteriormente se am-plansustareasalcontroleincautacindetrficodecocana.Eneste mismo ao se crea el grupo Fuerza de Tarea Cndor,13 as como la temible BrigadaBlancaqueentreotrasfuncionestenalastareasdeinteligencia para luchar y perseguir el robo de bancos y el narcotrfico.14 Posteriormen-te, en el marco de la Copa Mundial de Futbol en 1986, se crea el grupo de Fuerzas de Intervencin Rpida, con la idea de tener un grupo de alto nivel paralucharcontraactosterroristasycontraeltrficodedrogas,dicho grupo en 1990 es rebautizado con el nombre de Grupo Aeromvil de Fuer-zas Especiales (Gafes).15Dicha intervencin de las fuerzas armadas en buena medida ha obedeci-doadosrespuestas:laprimeraalreconocimientodelaausenciadeun modelo policial, y la segunda tiene su origen en la tesis que sostiene la idea de que el ejrcito debe vincularse a tareas de seguridad nacional en coadyu-13 El operativo Cndor se desarroll durante 10 aos (1977-1987) en la regin conocida como Tringulo Dorado, donde se unen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.14 La Brigada Blanca se cre el 7 de junio de 1976, por una Comisin de Seguridad inte-grada por los jefes de cinco corporaciones policacas, adems de la polica militar. El respon-sable de esa comisin y jefe operativo de la Brigada fue el subdirector de la Direccin Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, y su coordinador, el comandante del Segundo Batalln de la Polica Militar, Francisco Quiroz Hermosillo (Riviera, 2004:12).15 El Grupo Aeromvil de Fuerzas Especiales (Gafes) dej de denominarse as desde 2004, cuando cambiaron su denominacin a Fuerzas Especiales, seguidos de la denominacin de donde pertenecen, Polica Militar, Cuerpo de Guardias Presidenciales, Brigada de Fusileros Paracaidistas, y del Alto Mando. Es una unidad lite del Ejrcito Mexicano dedicada a llevar a cabo operaciones especiales y encubiertas. Estos Grupos de Fuerzas Especiales (FES) se di-ferencian de todos los dems soldados del Ejrcito por su alto grado de adiestramiento, dis-ciplina, tolerancia al dolor, control de emociones, valor, capacidades fsicas, psicolgicas y de combate. El Cuerpo de Fuerzas Especiales est formado por once batallones, dentro de stos existen dos que son selectos y destacados porque tienen un adiestramiento ms especializado que los dems Gafes: la Fuerza Especial del Alto Mando y la FES de la Brigada de Fusileros Paracaidistas que realizan las misiones encubiertas y de seguridad ms importantes, circuns-tanciaquelosconvierteengruposelectodelalitedelEjrcitoMexicano,algunasveces trabajan en conjunto con el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), con la PGR y con la Polica Federal.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 37vancia con las instituciones de seguridad pblica.16 Sin embargo, las recu-rrentescrisiseconmicas,laturbulenciapoltica,lascrisisdeseguridad pblica y la corrupcin galopante se sumaron a la idea de reforzar la efec-tividad coercitiva de los rganos encargados de combatir el delito.En la dcada de 1990 Mxico inicia una poltica de limpieza y depuracin de los cuerpos policiacos, y la incorporacin de las fuerzas armadas a la lu-cha contra el crimen organizado, como resultado de las presiones ejercidas por Estados Unidos, con el propsito de homologar los sistemas de seguri-dad; sin embargo, no es sino hasta 1994 cuando se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pblica (SNSP), y junto con ello la creacin de un modelo de prevencinycombatealadelincuencia;posteriormentesepublicalaLey General que establece las Bases de Coordinacin del SNSP, la cual defini a la seguridad pblica como una funcin a cargo del Estado que tiene como fi-nes salvaguardar la integridad y derechos de las personas, as como preservar las libertades, el orden y la paz pblica (Arellano, 2006:57).Bajo esta coordinacin del SNSP se incorpora el Ejrcito y la Marina a la lucha contra el crimen organizado, para realizar tareas que eran considera-das como nicas de la polica; sin embargo, lejos de superar los viejos vicios de las instituciones policiacas existentes, esta reforma, por una lado, abre paso a una mayor impunidad y, por el otro, lleva a una confrontacin entre los diferentes cuerpos policiacos con las fuerzas armadas, como resultado deviciosconceptualesyoperativos.Porejemplo,unadelasdiscusiones centrales fue el entendido de Seguridad Nacional, el cual era asumido desde losgobiernosdeMigueldelaMadridyCarlosSalinasdeGortaricomo seguridad gubernamental, mientras que la reforma la vea como seguridad pblica; de suerte tal que se impuso una versin de la seguridad nacional en tanto funcin coercitiva, la cual se confunda con la seguridad de la nacin y con la seguridad del interior.El periodo de Carlos Salinas de Gortari es de suma importancia debido a que es en el que por primera vez aparece en el Plan Nacional de Desarro-llo (PND) un apartado de Seguridad Nacional, lo que presupone la concen-tracin de la poltica de seguridad, depositada en manos de Jos Crdoba 16 La Ley Orgnica del Ejrcito y Fuera Area Mexicana establece que en cumplimiento de sus misiones generales, contribuyen para garantizar la seguridad interior con las autorida-des civiles responsables, en la atencin de las grandes tareas nacionales para enfrentar con oportunidad y eficiencia al narcotrfico y al crimen organizado.38| JOS LUIS CISNEROSMontoya,17 subordinando bajo su mando al secretario de Gobernacin, al procurador General de la Repblica y a los secretarios de la Defensa Na-cional y la Marina; desde luego esta medida dio como resultado confronta-ciones con Fernando Gutirrez Barrios, secretario de Gobernacin, no slo por la concentracin de la poltica de seguridad, sino tambin por el retiro del control del servicio de inteligencia, al crear el Centro de Investigacin y Seguridad Nacional.Elresultadodeestacrisisdelaseguridadpblicafueunacorrupcin generalizada de los mandos medios y altos de las corporaciones policiacas, as como una mayor impunidad y un incremento en la ola de secuestros, asaltos y cuerpos policiacos perpetrados por el narcotrfico, pues se deca que alrededor de 65% de los agentes de la PGR estaban controlados por algunadelasestructurasdelnarcotrfico.Loscasosmsemblemticos fueron el de Javier Coello Trejo, quien apoy abiertamente al crtel de Ta-maulipas, el cual posteriormente fue renombrado como el crtel del Golfo; as como el de Ignacio Morales Lechuga, acusado por el entonces goberna-dor de Baja California de haber pactado con los Arellano Flix.En la turbulencia de estos acontecimientos, Diego Valadez acus a Jos Crdoba Montoya y a otros miembros del primer crculo de confianza de Carlos Salinas como Emilio Gamboa Patrn de ser protectores de narco-traficantes. Mientras que el entonces procurador general de la Repblica, Jorge Carpizo, pretendi una limpia que dej a medias a raz del asesinato delcardenalJuanJessPosadasOcampoyelestallidodelconflictoen Chiapas.Como se puede advertir, la pretendida reforma en materia de seguridad continu siendo una asignatura pendiente durante los siguientes sexenios, sin excepcin de los gobiernos panistas: desde el ao 2000 Vicente Fox se pro-puso una nueva reforma penal cuyo principal tema fue la transparencia de la informacin delictiva, entre otros temas.18 Posteriormente, en el actual sexe-nio de Felipe Caldern, en marzo de 2008, se aprob la reforma constitucio-naldelSistemaMexicanodeSeguridadyJusticia,enstasedestacanla reforma a los artculos del 16 al 22, el 73, 115 y 123 constitucional.17 Recordemos que Jos Crdoba Montoya es sustituido de la Coordinacin de Seguridad Pblica por Arsenio Farell Cubillas.18 Para una comprensin detallada de las iniciativas de reforma en materia de seguridad pblica propuestas en el sexenio de Vicente Fox, lase el trabajo de Efrn Arellano (2006).EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 39En estos artculos se subraya la creacin de un nuevo tipo de juez deno-minado juez de control, el cual de manera inmediata resuelve las solici-tudes del Ministerio Pblico en materia de medidas cautelares o precautorias; de igual manera aparece la figura del juez ejecutor, el cual ser el nico que podr imponer o modificar las penas carcelarias. Tambin se promulga una nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pblica, as como la figu-ra de extincin de dominio o confiscacin a favor del Estado y la figura del arraigo, la ms debatida por sus consecuencias en materia de violacin de derechos humanos, se trata de una figura del castigo antes de ser enjui-ciado por decirlo de alguna manera.el discurso y sus minucias del lenguajeTodo mundo supondra que la legitimidad en sus diversas manifestaciones, como lo explica Habermas, tendra que imponerse sobre la legalidad en la medida que sta debera regular la vida pblica. Sin embargo, la presencia y el discurso de los que deberan, en principio, tener esta funcin de repre-sentaryreproducirunordenyunaautoridadparasancionaraquelque atenta en su contra, cada vez se presenta de forma ms dbil y exigua en su imagen,loqueatizaelconflictosocialporlaincapacidaddeautoridad moral para cumplir con lo establecido normativamente.Es por esta razn que toda autoridad en principio tiende a ser odiada, porque aplica de manera discrecional la ley que es objeto de negociacin, lo que favorece la impunidad y a los lderes demagogos. Sin embargo, se le acusa de la debilidad que ha mostrado cuando no resuelve los problemas y entonces su eficacia se reduce a la probabilidad de encontrar obediencia a partirdelafuerzaoaplicandomedidasunilaterales,autoritariasquede-sean los que han producido el conflicto. Pero el panorama se complica por el deterioro socioeconmico y por la falta de ascenso social, lo que favorece hasta cierto punto el desarrollo de ideologas radicales, ante la prdida de sentido de los valores tradicionales o de las creencias nacionales susten-tadas en un modelo de desarrollo que favorece la legitimidad por la terque-daddebuscarlegitimidadmedianteeldesempeodegestinqueslo beneficia a unos cuantos (Vite, 1999:18).La referencia al enunciado de la ilegalidad de las drogas, como amenaza de la seguridad nacional, es un enunciado vacuo que los presidentes mexi-canosdesdeMigueldelaMadridHurtadohanusadoparasostenersu 40| JOS LUIS CISNEROSdialctica blica como medio para lograr sus objetivos. Por qu incluir a la industriadelasdrogascomounaamenaza?,porsupropensinadejar regueros de muertos? Si ms mata el alcohol y los automviles, o por su capacidad para influir en el sistema poltico contra la voluntad de los ciu-dadanos? Pero nunca los grandes capos han tenido un inters ni programa poltico, ni siquiera un inters en quebrantar la soberana popular. Por el contrario, el comercio de las drogas es un pilar esencial de la economa; por ejemplo en el 2000 las exportaciones netas de drogas en Mxico alcanza-ron los 3 600 millones de dlares (Osorno, 2009:15).En este contexto es que en diciembre de 2006 el presidente Felipe Calde-rn declara la guerra al narcotrfico en todo el territorio nacional, bajo un enfoque estrictamente punitivo; dicha declaratoria tena como argumentos: el aumento de la violencia, la penetracin del narco en las esferas ms im-portantes de la vida poltica nacional, el incremento del trfico de armas y el aumento significativo de consumo y demanda de drogas en Mxico; pero larespuestaporpartedemltiplessectoresnotardenserconsiderada como una salida legitimadora y un acto de poltica meditica, despus de un arribo presidencial ampliamente cuestionado.La guerra a la que haca referencia Caldern deberamos entenderla pri-mero en un sentido literal, mediante sinnimos como lucha, combate, bata-lla o enfrentamiento; sin embargo, habitualmente lo referimos para entender un conflicto armado entre dos bandos o naciones; sea cual fuere el sentido, tenemos que admitir que no es otra cosa que asesinatos organizados por parte de un actor poltico. Cuando un Estado declara la guerra quiere decir que clausura el camino de la ritualizacin poltica, porque la poltica no es otra cosa que una guerra ritualizada, nada ms que sin muertos. Entonces, cuando se van a utilizar instrumentos que causan la muerte a otros, habla-mos de ejecuciones legitimadas tanto por las instituciones como por la so-ciedad. Declararle la guerra a un fenmeno es una formulacin poltica de una intencionalidad cuyas consecuencias pueden ser desastrosas (Osorno, 2009:22).En este sentido, los argumentos expuestos para la declaratoria de guerra fueron cayendo uno a uno por su propio peso; por ejemplo, la supuesta vio-lencia a la que haca referencia el presidente vena declinando desde inicios de la dcada de 1990; de hecho en agosto de 2009 Caldern y el procurador general de la Repblica, Eduardo Medina Mora, declaran que los homicidios dolosos en Mxico haban descendido a 10.7 por cada 100 mil habitantes; sin embargo, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 41dio a conocer un estudio en el que seal que la media nacional de homici-dios dolosos por cada 100 mil habitantes baj de 17 en 1997 a 10 en 2007, para luego aumentar despus de dos aos de guerra a 12 en 2008.La penetracin del narco en las esferas de la vida poltica tampoco fue creble, pues la complicidad del narco con las autoridades municipales, es-tatales y federales no naci ayer. La evidencia indica que esta presencia fue mayor hace 12 o 15 aos, con pruebas de que en los ltimos 10 aos el gobierno le estaba cerrando el espacio a esa penetracin.19Segn un reporte de la Unidad de Enlace de la Secretara de la Defensa Nacional, en 2009 inform que 35 de los desertores pertenecientes al Gru-po AeromvildelasFuerzasEspecialesseincorporaronalgrupodelos Zetas, mientras que de 2003 a 2009, 3 972 militares desertaron, 1 063 con rango de oficial y 2 864 elementos de tropa.19 Como parte de una estrategia y estmulo al reconocimiento de la labor realizada a los integrantes del ejrcito, en 2008 se otorg un incremento de 500 pesos, en 2009 el incremen-to al salario base fue de 35%, y pas de un ingreso mensual de 3 897 a 6 900 pesos, es decir, un incremento neto de 1 363 pesos para el soldado de rango ms bajo y de 2 415 a tropa de mayor nivel; sin embargo, aun con estos incrementos el salario sigue siendo pauprrimo y las deserciones continan en aumento.Cuadro 1Militares ligados al crimen organizadopor entidad federativa (2007-2008)Fuente:reporteespecialdiario Milenio (2010).EstadoChihuahuaTabascoMorelosBaja California SurVeracruzSonoraTamaulipasChiapasColimaDurangoDistrito FederalZacatecasDetenciones1614644222111142| JOS LUIS CISNEROSEn relacin con el trfico de armas procedentes de Estados Unidos, tene-mos que subrayar que no es la causa nica de la violencia, pues como lo sealan las propias autoridades estadounidenses, la mayora de los pases de AmricaLatinatienenndicesmuysuperioresdeviolenciaconarmas que provienen de diversas regiones, pues en Mxico histricamente se han introducido armas de Estados Unidos; segn congresistas estadounidenses, se estima que a nuestro pas ingresan diariamente en promedio 2 700 ar-mas de manera ilegal; en consecuencia, las razones de la violencia hay que buscarlas no slo en el trfico de armas. En lo referente al consumo y cre-cimientodelapoblacinadicta,laEncuestaNacionalSobreAdicciones 2008 mostr que el consumo de drogas ilegales en la poblacin mexicana rural de entre 12 y 65 aos creci apenas 0.7% entre 2002 y 2008, al pasar de 5 a 5.7% en seis aos. Los adictos representan slo 0.4% de la pobla-cin, es decir, no ms de 450 mil ciudadanos en una poblacin de 110 mi-llones de habitantes, hablamos de un porcentaje mucho menor en relacin con Estados Unidos o pases de Europa (Valenzuela, 2009:35-37).Finalmente, como se puede advertir, las justificaciones en las que se sostie-ne esta guerra y su consabido efecto de la militarizacin de nuestras calles no slo es una cruzada de buenas intenciones, sino de malas estrategias, cuyos daos colaterales han sido mayores de lo esperado, como lo asever el sena-dor Ricardo Monreal, al referirse crticamente a lo afirmado por Caldern cuando utiliz el trmino de metstasis social,20 para referirse al cncer de la drogadiccin y la violencia que hoy vivimos; sin embargo, en trminos rea-listas,loquehemosvividoenlosltimosaosesmsdelomismo,pues asistimosalaexacerbacindeunsndromecompulsivoquenosmuestra una y otra vez el fracaso de las polticas pblicas en materia de seguridad, sin que podamos entender con claridad cules son las causas de este fracaso y sobre todo porqu nuestros funcionarios pblicos no quieren reconocer los errores propios y las actitudes fallidas; por el contrario, siempre quieren jus-tificar la inconsistencia de sus argumentos.El dilema de las acciones del Estado est en que se puede observar, a la luz de los datos, el espejo de la realidad: se trata de un espectculo, de una comediatejidaporenredosyequivocacionesquealalargaterminapor convertirse en una tragedia de inconmensurables proporciones.20 Metstasis, vocablo griego que significa cambio de lugar.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 43los justificantes de la guerraLa actual estrategia contra el narcotrfico aun en el caso de que fuera acer-tada sin duda ha adolecido de credibilidad, como consecuencia de una serie de contradicciones que le subyacen, al grado de que ha generado en muchos sectores de la sociedad niveles de perplejidad por las medidas represivas que se han adoptado, las cuales han provocado mayores niveles de violencia, le-jos de lograr un control y reduccin de la participacin disruptiva de la acti-vidad econmica del narcotrfico, fortaleciendo en vez de debilitar el crculo vicioso de la violencia/riqueza ilcita; de ah que las iniciativas emprendidas para erradicar el problema del narcotrfico en Mxico se sostenga en cuatro argumentos cuyos resultados son sustantivamente opuestos, son literalmen-te como los calific el presidente una verdadera metstasis social: el primero se refiere a la recuperacin de los territorios ocupados por el crimen organi-zado; sin embargo, sus dominios se han incrementado desde 2006, hoy exis-tenregionesconsignadasporlasejecucionesydecapitacionesporlos conflictos del control del territorio para la venta de droga casos concretos loshemosvistoen Veracruz, Tabasco,Chiapas,Oaxaca,Puebla, Aguasca-lientes, Colima y Zacatecas, zonas que no slo se controlan como espacios de distribucin de droga, sino tambin del comercio informal, el secuestro, los taxis pirata, la prostitucin y la venta de proteccin.El segundo tiene como objetivo desmantelar las redes de proteccin del narcotrfico;lamentablementeestasredessiguenintactasyelfracasode estaguerraseexplicaporquelacorrupcinsedaenlostresrdenesde gobierno. Adems,lasaccionessehanmontadodemaneraespectacular, como las detenciones mostradas por los medios televisivos hablamos sin duda de una guerra que dio un giro meditico.AquvaldrahacerunparntesisenrelacinconlamuertedeIgnacio Coronel21 y la de su sobrino Mario Carrasco, vistas como un xito anotado al gobierno de Caldern de su estrategia dirigida a anular a los jefes de los crtelesdeladroga;sinembargo,comolohemosmencionado,noexiste mucho optimismo, pues la violencia crece y en este refuego la lucha entre los crteles hace de la sociedad civil su objetivo; por ejemplo, lo anterior podra-21 Nacho Coronel era uno de los jefes de la Federacin que encabezaban los sinaloenses Ismael Zambada (El mayo) y Joaqun Guzmn Loera (El chapo), lder del crtel de Si-naloa, originario de Canales Durango.44| JOS LUIS CISNEROSmos sustentarlo con los recientes acontecimientos ocurridos en Michoacn en septiembre de 2008, o el carro bomba en Ciudad Jurez en julio de 2010, entre otros acontecimientos. Hablamos de una espiral de violencia en ascen-so que cada vez pone en prctica nuevas y ms formas agresivas vinculadas a un prototerrorismo, por decirlo as, una violencia cuya cuota es cada vez msaltayquenosloreflejaunaluchameditica,tambinmuestrauna clara fragilidad y descomposicin del Estado, pues sus xitos los miden por espectacularesoperativosyseclausuranconnoticiasdefuncionariosco-rruptos, de miles de ciudadanos en extrema pobreza, de cientos de desem-pleados y de miles de jvenes frente a un futuro clausurado.Dos muestras ms de esta espectacularidad poltica fueron las detenciones de alcaldes michoacanos, de los cuales ms de la mitad fueron dejados en li-bertad por falta de pruebas, y porque el objetivo fue como muchos lo sos-tienen un golpe electorero. Por otro lado, las ltimas acciones espectaculares fueron el operativo Cuerno III y la detencin del Teo.Cuadro 2Narcotraficantes detenidos y mostrados con gran despliegue mediticoCaposSantiago Meza (El Pozolero)Vicente Zambada (El Vicentillo)Vicente Carrillo ( El Ingeniero)Rafael Cedeo (El Cede)Arnoldo Rueda (La Minsa)Arturo Beltrn (El Barbas)Ignacio Coronel Villareal (Nacho)dgar Valdez Villareal (La Barbie)Sergio Villarreal Barragn (El Grande)Detencin24 de enero de 200919 de marzo de 20092 de abril de 200919 de abril de 200912 de julio de 200916 de diciembre de 200930 de julio de 201030 de agosto de 201013 de septiembre de 2010Fuente: elaboracin propia.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 45El tercero se diriga a la disminucin de la violencia y la inseguridad que se vive en el pas; sin embargo, hoy tenemos ms ejecuciones y desaparicio-nes en las calles que en 2005, hablamos de una metstasis de la violencia. Por ejemplo de 2006 a 2009, en orden de prevalencia, tenemos que en Chi-huahuaseregistraron2112ejecuciones,enBajaCalifornia987,en Ta-maulipas382,enSonora328,enNuevoLen244yenCoahuila103. Mientras que en los primeros siete meses de 2010 las entidades que regis-tran ms ejecuciones son Sonora y Morelos, en conjunto sumaron 260; con estos datos Sonora pas de una ejecucin por da a dos; mientras que en Morelos, en lo que va de este ao, se han registrado 151 muertes, es decir, un incremento de 100%; Nuevo Len 107, Sinaloa 178, Chihuahua 411, Tamaulipas55,Durango26,Guerrero12yOaxaca45.El63%delos ajusticiamientos ocurrieron en cuatro entidades: Baja California, Sinaloa, Nuevo Len y Chihuahua, segn datos del diario Milenio.Un ejemplo ms, segn datos del Sistema Institucional de Informacin Estadstica de la PGR, en enero de 2010 en Mxico ocurrieron 10 345 deli-tos de orden federal, de los cuales 27.3% obedecen a la posesin de drogas, 12.5% al trfico de armas y 10.8% a delitos patrimoniales. Las entidades que encabezan estos ilcitos son el Distrito Federal, Baja California, Jalisco, Guanajuato y el Estado de Mxico.46| JOS LUIS CISNEROSComo se puede apreciar, en la administracin de Vicente Fox el nmero de ejecutados fue de 13 mil, mientras que en lo que va de la administracin deFelipeCaldernsehansumado24179ejecutados,yenlosprimeros siete meses de 2010 la suma contabilizada asciende a 7 464 homicidios.22Otrodatorelevanteesqueenestesexenio,laDEA,Europol,laPolica Montada Canadiense, Israel, Espaa y Colombia, han capacitado a 415 500 agentes federales y 40 subcomandantes del ejrcito, todo con recursos pro-venientes del Plan Mrida, mediante el cual se destinarn 528 mil millones de dlares para la lucha en contra de la delincuencia organizada.23Cuadro 3Ejecuciones registradas por ao20072 77320085 66120098 2812010*7 464Fuente: registro del diario Milenio.*Datos registrados al 31 de julio.Fuente: diario Milenio.22 Datos de un registro personal obtenido de diferentes diarios y suplementos especiales de las revistas Proceso y Nexos, pero la principal fuente es el diario Milenio.23 Es importante hacer notar que esta capacitacin no ha llegado a los 400 de los 2 439 municipios existentes en el territorio nacional, pues dichos municipios carecen de policas para resguardar a la poblacin, y 50% de estas corporaciones cuentan con menos de 30 elementos, mientras que su salario en promedio oscila entre los tres mil y cinco mil pesos mensuales.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 47El cuarto argumento se dirige a la reduccin de las adicciones entre la poblacin de jvenes; sin embargo, hoy la droga a diferencia de hace cinco aos es ms barata y se consigue con ms facilidad en las calles, al grado que el valor del mercado de las drogas en Mxico pas de 432 millones en 2007 a 811 millones de dlares en 2009.En consecuencia, lo que se puede advertir es que en Mxico se genera un mercado de consumo cuya ganancia asciende a los 65 mil millones de d-lares; de hecho, en 2009 el precio de ganancia por cada kilogramo de co-cana colombiana, colocada en Estados Unidos, era de 95 202 dlares, es decir, 95.2 millones por tonelada; si a ello agregamos que 90% de la coca-na que llega a Estados Unidos pasa por nuestro pas, las ganancias por el narcotrfico se estiman entonces en 99.2 millones de dlares por tonelada, loqueequivalea40%delproductointernobruto.Sinembargo,deesa ganancia slo en nuestro pas se lavan entre 25 y 30 mil millones de d-lares anuales como resultado de la venta de drogas ilcitas. Por tanto, ante lacontundenciadelosdatosnospreguntamos:estosdatosnosonuna pruebadelfracasodelaguerracontraelnarcotrficoenMxico?,los datos pueden leerse como una muestra de la fallida estrategia impuesta por el gobierno federal?, los datos nos permiten afirmar que es posible hablar entonces de un Estado fallido?Fuente: diario Milenio.48| JOS LUIS CISNEROSLa lgica del gobierno federal, en relacin con el narcotrfico, ha sido incapaz de ofrecer resultados, tanto en materia de seguridad como econ-mica, pues el gobierno instrument una estrategia en la que no importan los resultados, sino la percepcin por encima de todo; con ello construy un imaginario de la idea de una guerra y de un enemigo comn, el narco-trfico; y frente a ste, como se dice, tenemos que cerrar filas, ms all de que con toda esta guerra la droga sigue en las calles.a manera de corolarioEl devenir de un proceso social marcado por el deterioro de nuestra estruc-tura social como resultado de la corrupcin y de una clase poltica voraz que ha permanecido desde los albores del viejo priismo, la devastacin de nuestra economa y la nula participacin de un Estado de asistencia social, sin duda son factores que determinan los contornos de la acelerada violen-cia en nuestra sociedad, violencia que no debemos buscar slo en el incre-mento de las acciones del narcotrfico, sino en el desvanecimiento de las garantas sociales, en la falta de empleo, en la ausencia de oportunidades para miles de jvenes que tienen clausurado un futuro, en nuestra corrupta clasepoltica,enlavoracidaddelaclaseempresarial,enlaausenciade instituciones sociales capaces de ofrecer esperanza a las nuevas generacio-nes; es ah donde est la raz de la violencia, la cual no es slo un problema Fuente: diario Milenio.EL DISCURSO POLTICO PARA JUSTIFICAR LA LLAMADA GUERRA...| 49de percepcin o una cuestin de buenos y malos, no es slo un cncer, no es slo causa de un grupo de maleantes, es un asunto de intencionalidad poltica.Concluyo con las afirmaciones de Colin Powell, en una conferencia de prensa en relacin con la lucha contra el crimen organizado en Mxico: La lucha contra el narcotrfico requiere de un trabajo de inteligencia. La prioridad para cualquier tipo de campaa militar o de lucha antidro-gas requiere tener claridad de a quin se est buscando. Se debe tener una radiografa de quines son, cmo son, cmo operan, cmo mueven su dinero, cmo estn reclutando y a quines, y no slo luchar en las calles. No podemos vencer a los crteles con armas ms poderosas; la educa-cin y el trabajo son las mejores alternativas para combatir la crimina-lidad.Ms all de cualquier discurso poltico, la solucin es una cuestin de intencionalidad poltica, y con toda claridad podemos decir que con el re-greso del PRI a la Presidencia de la Repblica difcilmente se puede avizorar el retiro del ejrcito de las calles; por el contrario, esta poltica coercitiva seguramente se recrudecer.bibliografaArellano Trejo, Efrn (2006), Seis prioridades y consenso para fortalecer la segu-ridad pblica, Socioscopio, CESOP, Mxico.Castaeda, Jorge (2009), El narco: la guerra fallida, Santillana, Mxico.DelOlmo,Rosa(1989),Drogas:distorsionesyrealidades,NuevaSociedad, nm. 102, Caracas, Venezuela.Garza, Xchitl (2009), Los olvidados de la guerra oficial, Milenio semanal, nm. 613, 20 de julio, Mxico.Gutirrez Guerrero, Eduardo (2010), Los hoyos negros de la estrategia contra el narco, Nexos, Mxico [http://bit.ly/9wD1BZ].Gutirrez, Alejandro(2007),Narcotrfico,elgrandesafodeCaldern,Planeta, Mxico.50| JOS LUIS CISNEROSODonnell,Guillermo(2005), DemocraciayEstadodederecho,Nexos,nm. 325, enero, Mxico.Osorno, Diego (2009), El crtel de Sinaloa; una historia del uso poltico del narco, Grijalbo, Mxico. (2009), La guerra es el asesinato organizado por parte de actores polticos, Milenio semanal, nm. 631, 23 de noviembre, Mxico. (2009), Tres mitos del narco en Mxico, Milenio semanal, nm. 613, 22 de junio, Mxico.Proceso (2009), El imperio del Chapo, nm. 1689, 15 de marzo, Mxico.Procuradura General de la Repblica (PGR) (2010), Incidencia delictiva del fuero federal, PGR, Mxico.Riviera, Dora (2004), El gobierno es injusto: Nassar a Milenio, Milenio sema-nal, nm. 338, 8 de marzo, Mxico.Tokatlin, Juan Gabriel (1989), Las drogas y las relaciones Estados Unidos-Am-rica Latina, Nueva Sociedad, nm. 102, Caracas, Venezuela.Valenzuela Aguilar, Rubn (2009), Las premisas falsas de la guerra contra el nar-co, Milenio semanal, nm. 631, 23 de noviembre, Mxico.Vargas V., Miguel ngel (2010), Nuevas drogas, nuevos mercados: cocana, Mi-lenio semanal, nm. 664, 26 de julio, Mxico.Vite Prez, Miguel ngel (1999), Odio y amor: notas sobre la autoridad y el auto-ritarismo en Mxico, Este Pas, Mxico.|51|el tele-vidente mvil1 frente a la guerra meditico-militar contra el narcoLos videntes de los medios de comunicacin de masas son extranje-ros en sus propios territorios. Todos los das, a cualquier hora, en el hogar, la escuela, el trabajo o en los ms inimaginables territorios urbanos el mexicano bicentenario se sobreexpone a los sucesos en los luga-res ms recnditos del planeta; mira distradamente las noticias, en las que destacanlosconflictosylaviolencia.Miraunainterminablesecuenciade masacres, explosiones, balaceras, capturas de los jefes del crimen organiza-do, confesiones criminales, cuerpos inermes, lugares destrozados que las c-maras fotogrficas y de televisin slo alcanzan a registrar como huellas de algn suceso violento. La violencia de la guerra en campo vaco.2Guerra meditico-militar de Estadoy narco-horrorismo. Una perspectiva tele-videntePablo Gaytn Santiago1Utilizolaideade tele-videntemvilparadefiniralosusuariosyaudienciasdelos medios electrnicos con terminales de pantalla, sean stos medios anlogos (televisin) o di-gitales (telfono celular, computadora, iPod).2 Para la gramtica audiovisual (cine, video, televisin), el campo vaco remite con indi-cios visuales o auditivos a un objeto o significado fuera del cuadro o escena que ve el espec-tador.Lainformacincomplementariapuedeestarpresenteenelanteriorcuadrooenel posterior, o en off mediante sonidos y voces. En la pantalla no aparece un sujeto o una ac-cin; el sujeto o el objeto referidos permanecen fuera de cuadro. As, un ejercicio cotidiano que hacen los noticieros es de campo vaco; el televidente ve casquillos percutidos, paredes agujereadas, cristales rotos, rastros de sangre, cadveres amontonados, mientras una voz en off, la del reportero, relata los pormenores sobre el atentado, la balacera o la masacre, la ac-cin est en off, el reportero da color con los detalles relatados por los testigos de los he-chos o los inventa como tantas veces ocurre en los noticieros televisivos (Mussico, 2007).52| PABLO GAYTN SANTIAGOEl vidente est frente a las imgenes de la guerra mediada por la cmara. A muchos las imgenes les conmocionan, a otros les vuelve cnicos; es una imagen clich!, suelen suspirar mientras cambian de canal o ventana. Ms all de estas respuestas individuales, lo que transcurre tras el espejo de las pantallas de la televisin, el ordenador o el telfono celular, sin que el viden-te vea, es el tiempo de los acontecimientos vitales de sujetos que encontra-ron la muerte accidentalmente o por alguna situacin violenta. Vidas que la subjetividaddeslumbradaporlaspantallasnoalcanzaaregistrar,yaque fluye en las ilegibles fronteras de la realidad fctica y el tiempo real. La mi-rada del vidente permanece conmocionada o vuela confundida en su ansie-dad digital.Esa condicin lo hace formar parte de una gran comunidad emocional integrada por millones de usuarios y consumidores de noticias de actuali-dad. Ensimismado en tamaa individualizacin, apenas si percibe que ha sido vctima de los disparos de una cmara fotogrfica o de televisin, pro-venientes de Birmania, El Salvador, de alguna tranquila ciudad de Holanda, o de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, Mxico. Ha visto lo que el pro-ductor o el editor grfico en jefe ha decidido que mire. La atencin del vi-dente de cualquier pantalla est guiada por el complejo propagandstico de losmedios.Participaasdelimaginariocolectivosociomediticamente construido3 por los medios de comunicacin masiva. Es el imaginario co-lectivo del miedo.Ennuestrabicentenarianacin,comonohaymuchoquecelebrar,los ciudadanos han sido sustituidos por una gran comunidad emocional atenta a la reintroduccin de la muerte como espectculo, montado ste sobre las pantallas como un gran teatro del dolor; ese es el significado humano de la 3 Al imaginario



![[El TORITO] AYOTZINAPA CRIMEN DE ESTADO: UN RECUENTO - No. Especial](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5790545a1a28ab900c903235/el-torito-ayotzinapa-crimen-de-estado-un-recuento-no-especial.jpg)