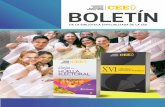Venezuela y Brasil: parloteos y tensiones · La política internacional de EE.UU. tiene razones de...
Transcript of Venezuela y Brasil: parloteos y tensiones · La política internacional de EE.UU. tiene razones de...
REVISTA MENSUAL
JULIO DE 2007
AÑO VI • Nº 85
2 PESOS
ISSN 1669-9122
Situación Mundial
Palestina: unidad y fragmentación en la primera línea del frente América Latina
Venezuela y Brasil: parloteos y tensiones
Argentina
Elecciones porteñas y crisis energética: el último que apague la luz
REVISTA MENSUAL REVISTA MENSUAL JULIO DE 2007 JULIO DE 2007
AÑO VI • Nº 85 AÑO VI • Nº 85 ISSN 1669- 9122 ISSN 1669- 9122
Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Mariano Jaimovich, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz. Responsable de la publicación: Alejandro Viegas. Responsable de la publicación: Alejandro Viegas.
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12) Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Página web: www.analisisdecoyuntura.com.ar Para contactarnos: [email protected] Para contactarnos: [email protected]
Equipo de trabajo: Claudio Adrianzen, Ezequiel Alfieri, Mariano Jaimovich, Sebastián Juncal, Julián Kan, Florencia Mazzadi, Sebastián Ortiz, Mariano Ronzoni, Diego Tavormina, Fabián Ulmann, Alejandro Viegas, Martín Yuchak. Dibujo de tapa: Ariel Muñiz.
Fuentes consultadas: EE.UU.: Wall Street Journal (WSJ), New York Times (NYT); Washington Post (WP); Usa Today (UT). – Francia: Le Fígaro (LF); Le Monde (LM) – Gran Bretaña: The Economist (TE); BBC News (BBC) – España: El País (EP); suplemento Nueva Economía de El Mundo (NEEL) – México: La Jornada de México (LJdM) – Venezuela: El Universal (EUn) – Colombia: El Tiempo (ET) – Bolivia: Los Tiempos de Cochabamba (LTC) – Perú: La República (LR) – Brasil: Folha de Sao Paulo (FSP); O estado do Sao Paulo (OSP); Folha da Tarde-Folha de Sao Paulo (FDT-FSP) – Argentina: Clarín (C); La Nación (LN); Página 12 (P/12)
3
JULIO DE 2007
En este número
Situación Mundial La política internacional de EE.UU. tiene razones de estado superiores, que lo son en tanto superan a cualquier línea político partidaria. Es por ello que cualquier descripción que otorgue excesivo peso a las diferencias entre demócratas y republicanos, “halcones” y “palomas”, debe ser analizada dentro de ese rango de posibilidad o marco de oscilación que permite el interés general del capital. Pero existen momentos en que ese espectro o rango de posibilidades se ensancha extraordinariamente porque el grado de disputa entre las diferentes líneas de intervención se hace más intenso. 4 Palestina: unidad y fragmentación en la primera línea del frente 9 Las relaciones de fuerza internacionales en Medio Oriente 12 La prioridad estratégica occidental en Medio Oriente
América Latina El proceso de integración regional muestra los signos conflictivos que estaban latentes. Detrás del problema entre Venezuela y Brasil por la entrada del primero al MERCOSUR, se encuentra una tensión entre dos estrategias de integración que –si bien pueden caminar juntas en determinados contextos–, chocan en el hecho de que los capitalistas de San Pablo hacen lobby para rechazar el ingreso del país de Chávez al bloque. Esto trasluce la imposibilidad de proyectar de conjunto, a más largo plazo, estrategias que tienen horizontes diferentes: por un lado, el ALBA con cooperación y solidaridad entre los pueblos; por otro, un MERCOSUR que aunque ha tenido cambios con respecto a sus momentos iniciales, sigue expresando los intereses de las burguesías de la región. 15 Venezuela, Brasil y el MERCOSUR: crónica de tensiones anunciadas... 18 Bolivia: la complejidad del proceso de cambio no respeta tiempos institucionales 20 Uribe: entre el comercio y las armas
Argentina Los procesos eleccionarios del último mes dieron cuenta del siguiente cuadro: los triunfos parciales de la fragmentada oposición política al Gobierno le dieron a ésta el impulso necesario para el armado de una coalición a nivel nacional; por otro lado, el kirchnerismo se dispone a gobernar por otros cuatro años consolidando el Frente con facciones del PJ, la UCR y las organizaciones sociales; mientras tanto, y como telón de fondo, se consolida un alto piso de abstención y votos nulos, expresión de la crisis del sistema de representatividad no resuelta hasta ahora. Al mismo tiempo, la crisis energética nacional alineó de un lado a las multinacionales petroleras, que presionan por el aumento de los precios, y del otro a los pequeños y medianos capitales que requieren de los recursos a un precio interno que los haga competitivos. 22 Armando la oposición con las ruinas del sistema político 27 El "piso histórico" de desocupación y pobreza 27 En el callejón de los recursos energéticos
4
JULIO DE 2007
Situación Mundial
La volatilidad atraviesa Medio Oriente y más allá. Ese término, que remite a la dinámica de los cambios de estado de la materia, de sólido a líquido y de éste a gaseoso, es una metáfora que sirve para observar cómo las estructuras y el ambiente mutuamente se influyen. Podemos decir que la región vive momentos de cambio, que a su vez alimentan transformaciones en países fuera de ella pero con intereses prioritarios allí y, por extensión, en la dinámica política mundial. El álgido grado militar alcanzado en las correlaciones de fuerza sociales, que en términos de es-tado de la materia puede corresponder a un veloz cambio entre los tres estados, da cuenta de un incremento de la fluidez en las alianzas. Para bien o para mal, es la base sobre la que se asientan cambios orgánicos, permanentes, en las sociedades; en definitiva, revolucionarios.
Palestina: unidad y fragmentación en la primera línea del frente El frágil gobierno de unidad palestino ya no existe.
Los medios occidentales explicaron que cayó por efecto de un “golpe de estado” efectuado por una de las fuer-zas políticas del gobierno legítimo, Hamas. Entonces se trataría de un “autogolpe” contra un estado, que en ri-gor no existe ni siquiera de nombre. La vieja aspiración de los estrategas militares israelíes parece realizarse: de un lado, el territorio de Cisjordania, gobernado por el “moderado” Mahmoud Abbas, líder del movimiento “laico” Al Fatah. Por otro, la Franja de Gaza, territorio de aproximadamente 362 km2 que reúne un millón y medio de habitantes, aislado y sometido a sitio, condu-cido por el movimiento “islamista” Hamas, liderado por el “extremista” Ismail Haniyeh.
Sitio a la “prisión más grande del mundo” Para comprender los últimos acontecimientos regis-
trados en Palestina debemos retrotraernos a enero de 2006. El movimiento islámico Hamas logró sorpresi-vamente la mayoría en las elecciones legislativas, que le permitieron conformar el gobierno de la Autoridad Pa-
lestina. Finalizaba así un dominio ininterrumpido, de más de treinta años, de la política palestina por parte de Al Fatah. Sin embargo, el partido del difunto Yasser Arafat se vió beneficiado de la propia incapacidad de Hamas de llevar adelante un gobierno en soledad. Al ser catalogada una organización terrorista por los EE.UU. y la UE, se vio forzado a acordar el cogobierno con las fuerzas lideradas por Abbas.
A partir de ese momento, la Autoridad Palestina tuvo que superar formidables obstáculos para ejercer el go-bierno efectivo. EE.UU. y la UE interrumpieron los contactos diplomáticos con el gobierno palestino y las transferencias de fondos y donaciones, solamente una escasísima parte de ellos continuaron fluyendo a través de ONG’s. Israel hizo otro tanto, descartó de plano cualquier canal de comunicación con el nuevo gobierno, secuestró parlamentarios palestinos hasta hacer prácti-camente imposible el funcionamiento del legislativo (sobre un total de 132 legisladores, 41 se encuentran prisioneros en Israel, de los cuales 37 pertenecen a
Situación Mundial 5
JULIO DE 2007
Hamas) y retuvo impuestos y tasas que le corresponden. Incrementó la rigurosidad del bloqueo y el control del movimiento de la población palestina mediante un es-tricto control de las vías de acceso y la construcción del famoso muro. Las incursiones militares israelitas sobre la Franja de Gaza y, en menor medida, Cisjordania, co-menzaron a incrementar su frecuencia y su intensidad. Este proceso de asfixia progresiva dejó sin margen de maniobra al gobierno liderado por Hamas. Su estrategia pasó a ser casi enteramente defensiva –no hubo en el período un crecimiento de los atentados atribuidos a esa organización en territorio israelita–. Los incidentes ar-mados se desarrollaban primordialmente en territorio palestino, donde Hamas ensayaba escasas contraofensi-vas.
Una de ellas tuvo lugar durante el mes de junio de 2006, los efectivos militares de Hamas secuestraron un soldado durante un enfrentamiento en Gaza. El hecho generó una intensificación de los ataques del ejército is-raelita y podría haber desencadenado una ronda de ne-gociaciones para intercambiarlo por alguno de los 10.000 palestinos albergados en las cárceles de Israel. Pero no fue así. Este hecho quedó totalmente tapado por una acción similar de Hezbollah en la frontera que separa al Líbano de Israel. En parte para solidarizarse con la situación de la Franja de Gaza, esa guerrilla chiíta que formaba parte del gobierno libanés abrió un nuevo frente de guerra en la frontera norte. Rápidamente se desencadenó una ofensiva masiva contra Líbano, muy costosa para ese país en términos materiales y humanos (véase Análisis… Nº 74 y Nº 75). La incapacidad de Is-rael -que posee uno de los ejércitos más preparados del mundo- de doblegar a Hezbollah puso en crisis al go-bierno dirigido por Olmert. Finalmente, el intento de Hezbollah había surtido el efecto deseado: si bien no in-terrumpió la estrategia de Israel y Occidente hacia Pa-lestina, al menos disminuyó su ritmo de crecimiento.
Un Israel herido recurre al viejo adagio: “divide y reinarás”
Palestina carece de una economía sustentable porque en sí mismo es una formación económico social trunca. La existencia de un estado como el de Israel que tiene como estrategia impedir su existencia o al menos esta-blecer cómo ésta debe ser, impide articular un proyecto de país que no esté ligado a la inmediatez de la emer-gencia. Menos aún llevarlo a cabo. Aun cuando esa in-tención del Estado Judío no esté formulada explícita-mente sino que sea consecuencia del conjunto de las acciones, la secuela práctica inmediata es que terceros países deben hacerse cargo de la reproducción de la po-blación palestina. Esa incapacidad es aun mayor en la Franja de Gaza que en Cisjordania, que dispone de cier-ta actividad económica. El ascenso de Hamas cortó el frágil y miserable esquema de reproducción: los impues-
tos generados por la limitada economía Cisjordana, que son recaudados por Israel, fueron retenidos. Los apor-tes internacionales, vitales para Gaza e importantes para Cisjordania dejaron de fluir. La sociedad y el gobierno, ambos sostenidos principalmente por estas fuentes de ingresos, comenzaron a sufrir los efectos.
Otros donantes de la región fueron incapaces de sos-tener la merma de ingresos. Las condiciones no hacían posible un flujo constante y previsible: los que querían no podían (Irán y Siria debían sortear las amenazas y restricciones) y los que podían no querían (los estados árabes liderados por Arabia Saudita y Egipto se negaban a destinar más fondos a una causa poco beneficiosa en esas condiciones). El sostenimiento de la población pa-lestina tomó un carácter cada vez más clandestino y su-brepticio. En un momento de incremento del grado del enfrentamiento, la consecuencia de esa decisión signifi-caba, en el plano de las relaciones de fuerza internacio-nales, un sinceramiento de bando. Provisoriamente de-finiremos a los bandos como Occidente y Oriente. Utilizaremos esa construcción ideológica justamente pa-ra reflejar su limitación: no sólo es falsa sino que, como veremos, no sirve para explicar las relaciones de fuerza internas de cada país. Como veremos, la situación en Palestina repercutía en los alineamientos en cada país de la región, en un arco de variantes que van desde el con-trol del estado por parte de la facción pro-occidental hasta su opuesto. En el variopinto mosaico existen, por supuesto, diversas facciones subordinadas a la dominan-te.
La derrota electoral del Partido Republicano en las le-gislativas de noviembre de 2006, a manos de la oposi-ción demócrata, repercutió, por supuesto, en la política internacional de EE.UU. hacia la región. Por supuesto, esto no significó cambios en prioridades estratégicas del Estado en cuanto a la defensa de intereses norteameri-canos. Pero el régimen político pasó, a partir de enero de 2007 (momento en que asumió el nuevo congreso con mayoría opositora), a desenvolverse en forma com-partida por las dos fuerzas políticas principales. En ese mes, comenzaron a desarrollarse iniciativas diplomáticas por parte del Departamento de Estado dirigido por Condoleezza Rice, que denotaban un evidente conteni-do bipartidista, pese a que Bush había descartado la ma-yoría de las conclusiones del Iraqi Study Group que principalmente se basaban en ello.
Israel, indisolublemente permeable a los cambios en EE.UU., comenzó a hacer explícito un giro táctico. Ab-bas pasó a ser considerado un aliado, aunque la única implicancia en la práctica tuvo lugar posteriormente, con el envío de armamento para Al Fatah. Otro tanto aconteció con Arabia Saudita, que abandonó la pasivi-dad y convocó a ambas fuerzas a un encuentro en La Meca en febrero. El obvio pedido de la Casa Blanca a la
6 Palestina: unidad y fragmentación en la primera línea del frente
JULIO DE 2007
realeza saudita encontraba eco en ella, preocupada por la ostensiblemente pérdida de peso regional. El gobier-no de unidad que se conformó en ese encuentro, en el cual Hamas disponía de 9 ministerios contra 6 de Al Fa-tah, demostró rápidamente su fragilidad. La inflexible oposición de Al Fatah a ceder el control de las fuerzas de seguridad (unos 70.000 hombres), generó intermiten-tes períodos de secuestros y atentados cruzados. La si-tuación entró en una espiral de violencia y enfrenta-miento creciente, aún más preocupante para Al Fatah. A principios de junio, en ocasión de la conmemoración del 40º aniversario de la “guerra de los seis días”, Abbas manifestó que “los enfrentamientos entre palestinos son peores que la ocupación israelí” (LM 6/06).
Hamas mide fuerzas: desplazamiento de Al Fatah de la Franja de Gaza
Es en este marco que se produjo lo que los medios occidentales (y no pocos árabes), denominaron “golpe de estado” o “insurrección” de Hamas, que comenzó el 12 de junio, cuando milicias del movimiento islámico se lanzaron a tomar posiciones de Al Fatah. A diferencia de los enfrentamientos anteriores, los ataques de las mi-licias Al Qassam, que responden a Hamas, se concen-traron en el norte de la franja –especialmente en Jubali-ya– en donde se estimaba que los grupos de Al Fatah estaban mejor pertrechados (no es casual que allí se en-cuentre uno de los pasos a Israel). En sólo tres días, las milicias islámicas desalojaron a sus rivales de Al Fatah, que sin embargo los superaban en número. “Abandona-das y sin un plan ni un comando central, las fuerzas de Al-Fatah pronto se disolvieron. Hamas se movió paso a paso. Tomó puestos de avanzada antes de apuntar y caer sobre los principales objeti-vos: los cuatro cuarteles de seguridad de Al-Fatah en Gaza” (LN 15/06). El día 14, Hamas anunció la “segunda libe-ración de Gaza”, haciendo alusión a la “primera”, el re-tiro de los colonos israelíes en 2005 (véase Análisis… Nº 63).
El presidente Abbas respondió disolviendo el gobier-no con mayoría de Hamas y formando uno nuevo sobre una base ilegal: por un decreto presidencial, anuló una ley según la cual sólo el Legislativo –dominado por Hamas– puede formar el gabinete. Irónicamente, esta disposición le fue impuesta al extinto presidente Arafat por el “Cuarteto” (el grupo de trabajo conformado por los EE.UU., la UE, la ONU y Rusia), a fin de obligarlo a ceder el control de las fuerzas de seguridad a su en-tonces primer ministro, el propio Abbas. Alcanzar el control de Cisjordania le requirió, sin embargo, conside-rables esfuerzos. Debió declarar ilegal de la “Fuerza Es-pecial”, que fuera creada por el gobierno del Primer Ministro Haniyeh a fin de contrapesar el monopolio de las fuerzas de seguridad por parte de sus rivales, detener legisladores de Hamas y lanzar una campaña de redadas sobre locales partidarios y de asistencia social y centros
culturales del movimiento islámico (LM 15/06). A la cabeza del nuevo gabinete, Abbas colocó un tecnócrata “independiente”, Salam Fayyad, un palestino-estadounidense egresado de una universidad tejana, ex funcionario del Banco Mundial y del FMI, y Ministro de Hacienda de la Autoridad Palestina desde 2002. Como dato interesante, en las elecciones legislativas, Fayyad se presentó como candidato en su distrito, sumando un magro 2% de los votos.
Unida por el espanto, la “comunidad internacional” –el llamado “cuarteto”, más los regímenes árabes “mode-rados”– se movilizó en apoyo a Abbas. En Luxembur-go, los ministros de Relaciones Exteriores de la UE re-conocieron de inmediato al gobierno de Abbas como “la única autoridad legítima” (LF 19/06) y anunciaron, jun-to a EE.UU., el levantamiento del bloqueo. Israel, por su parte, se comprometía a comenzar a reintegrar los impuestos retenidos ilegalmente. Pero hasta aquí llega-ron las medidas concretas. Rápidamente, se descartó la sugerencia del Secretario General de la ONU, el surco-reano Ban ki-moon, de enviar una fuerza multinacional semejante a la que opera en el sur de Líbano a la franja: “Después de Irak, ¿quién puede contemplar el envío de tropas en un medio ambiente hostil y donde las armas sobreabundan? Eso no tiene sentido.” (LM 22/06).
Como es de rigor en estos casos, se convocó a una cumbre para resolver la crisis. En el balneario egipcio de Sharm el-Sheik se reunieron el 25 de junio los gober-nantes de Israel, Jordania, Egipto y el propio Abbas, a quien el primer ministro de israelí prometió liberar pre-sos palestinos como gesto de “buena voluntad”. La pe-riodista israelí Uri Avnery sintetizó así el gesto: “…con el aire de un sultán que tira monedas a los pobres de la calle, Ol-mert anunció su intención de poner en libertad a 250 prisioneros de Al-Fatah. El número es ridículo. Ahora hay aproximada-mente diez mil palestinos presos por ‘razones de seguridad’ en cár-celes israelíes. Cada noche se están apresando en sus casas alrede-dor de una docena. Puesto que no hay más espacio en las instalaciones penitenciarias, los carceleros agradecerán librarse de algunos presos. En anteriores gestos de esta naturaleza, el gobier-no israelí puso en libertad a prisioneros cuya condena estaba cer-cana a su cumplimiento y a ladrones de coches” (Haaretz 2/07). Los israelíes también ofrecieron a Abbas la reanudación del diálogo –interrumpido a mediados del año pasado, con la excusa del secuestro del soldado israelí Gilad Shali– a condición de que la Autoridad Palestina respete la “hoja de ruta”; esto es, que se comprometa a contro-lar a sus grupos extremistas. A la luz de los sucesos de Gaza, parece una amarga burla. “Lo más probable es que los progresos de esta cumbre sean de corta duración. No es realista creer que el hecho de transferir a los palestinos los ingresos fiscales que se les deben, de suprimir un número limitado de puestos de control en la parte ocupada de Cisjordania, incluso de liberar 250 presos del Al-Fatah ‘que no tengan las manos manchadas de san-
Situación Mundial 7
JULIO DE 2007
gre’, aliviará el volcán palestino y reforzará el poder de Mahmoud Abbas. Todo indica que Hamas aumentará su prestigio inter-cambiando al cabo israelí Gilad Shalit contra más presos” (LF 5/07).
El día 26, el “cuarteto” decidía, en Jerusalén, convo-car al saliente primer ministro británico Tony Blair para ejercer el papel de “mediador”. Teniendo en cuenta su papel en la invasión y ocupación de Irak, las reacciones ante su designación resultaron previsibles. Regev, fun-cionario del ministerio de relaciones exteriores fijó la posición del gobierno de Israel, “Blair es un amigo de Is-rael, un amigo de los palestinos y un amigo de la paz” (LN 28/06). Mientras que Tony Show, vocero de la Casa Blanca, expresó que “el presidente está encantado con su nom-bramiento” (LN 28/06). Aunque la UE no se pronunció oficialmente, algunos medios europeos comentaron que “los encargados de la política exterior del bloque no aprueban la forma en que Blair obtuvo el nuevo cargo” (LN 28/06). Fawzi Barhoum, vocero de Hamas en Gaza, se colocó en las antípodas: “Blair siempre ha trabajado bajo el paraguas de los EE.UU. y está detrás de las guerras y desastres que todavía per-duran en Irak, Somalía, Afganistán y el Líbano” (LN 28/06). El semanario británico The Economist –que no oculta su simpatía por el saliente primer ministro– no se mues-tra más optimista respecto a las perspectivas de la “me-diación”. “[Blair] confía en sus cualidades de tenacidad, encanto y astucia táctica, que le permitieron lograr la paz en Irlanda del Norte luego de diez años de mandato. Pero aplicar estas virtudes para poner de acuerdo a israelíes y palestinos puede ser otra cosa. Intentar atraer a Hamas a conversaciones de las cuales fue ex-cluido hasta ahora por su negativa en el reconocimiento de Israel puede superar todos los obstáculos y ofuscaciones que caracteriza-ron la implicación del I.R.A. y su brazo político, el Sinn Fein, en un proceso de paz” (TE 28/06).
De momento, entonces, la estrategia para derrotar a Hamas parece reducirse a una serie de medidas tendien-tes a asfixiar al gobierno constituido en Gaza –la entre-ga de fondos únicamente al gobierno de Al-Fatah– pero de alto costo político para el presidente palestino que, al fin y al cabo, pretende representar también al millón y medio de palestinos que habitan la franja. El ex Minis-tro de Relaciones Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami fue categórico en su diagnóstico: “no importa cuán críticos del golpe de Hamas en Gaza puedan ser los árabes moderados, los líderes árabes no pueden permitirse las consecuencias internas de rechazar a Hamas. (…) Se invita a Abbas a apostar en grande –a hacer fracasar a Hamas y, junto con Hamas, al fun-damentalismo islámico en la región– con medios inadecuados. Y, al hipotecar la integralidad de su política en Oriente Próximo por el concepto de ‘confrontación ideológica’ con las fuerzas del mal, Bush hace pesar su estrategia sobre los hombros cansados de un Presidente palestino desgastado, sin darle las herramientas necesa-rias para vencer. Peor aún, proporcionando fondos y armas a Ab-bas sin la perspectiva política que consolidaría el apoyo de la po-
blación palestina a su causa, y encarcelando al mismo tiempo los dirigentes del Hamas en Cisjordania, Israel y EE.UU. condenan a Abbas a pasar por un colaborador a los ojos de su pueblo”(LF 5/07).
La situación de Abbas se complica porque continúan las incursiones aéreas israelíes sobre Gaza como presun-tas “respuestas” al envío de misiles desde el norte de la Franja. Estas acciones, aunque conforman parte del es-cenario habitual, parecen no ofrecer complicaciones a Hamas para comenzar a ejercer un control político efec-tivo del enclave. “Por ahora, Gaza está más tranquila de lo que lo ha estado por meses. Los pistoleros de Hamas patrullan las calles, los edificios de gobierno y las oficinas de agencias de ayuda exterior. Incluso las peleas de los clanes se están apaci-guando. ‘La gente sabe ahora lo que pasa si alguien no hace lo co-rrecto’ dijo Ahmed Yusuf, consejero a Ismail Haniyeh” (TE 28/06).
El revés de una trama que se sigue tejiendo La fragmentación de Palestina, con Gaza dominada
por Hamas y Cisjordania por Al-Fatah, constituye un desafío para las dos principales organizaciones político-militares. Deben demostrar su capacidad de conducir el gobierno en las circunstancias que atraviesa la región y, quizás lo más relevante, superando las diferencias entre sus líneas internas. En este punto, Al Fatah parece ne-cesitar ser apuntalado desde el exterior en mayor medi-da que Hamas.
El apoyo casi unánime por parte de los gobiernos y la prensa occidental y sus aliados al gobierno de Abbas fueron previsibles. Sin embargo, con el correr de los dí-as, comenzaron a esbozarse posturas que tendían a ma-tizar las diferencias entre los dos grupos en pugna por el poder en Palestina. Robert Malley, ex asesor de Clinton y director del Internacional Crisis Group, dio el primer contrapunto: “no tengo dudas de que la comunidad internacio-nal –y especialmente EE.UU. y Europa– contribuyeron a este desenlace. Desde enero de 2006, no cesaron de intentar debilitar y marginar a Hamas con el fin no declarado (y quimérico) de acele-rar su caída. De este modo, hicieron dos cosas: por un lado, provo-caron en ciertos miembros de Al-Fatah la ilusión de que pronto volverían al poder; por otro, reforzaron a los que, dentro de Hamas, nunca creyeron en la opción política y pudieron gritar al mundo que eran objeto de un complot internacional. El ala mili-tar de Hamas tuvo argumentos para decir: ‘vean, jamás nos deja-ran gobernar; procuran debilitarnos y volver a la población contra nosotros; y, entretanto, arman a Al-Fatah y los proveen de asis-tencia y dinero. Por consiguiente, antes de esperar que las fuerzas de Al-Fatah sean más fuertes, ataquemos mientras tenemos ven-taja’” (LM 22/06).
A pesar de formar parte del “cuarteto”, Rusia pronto emitió una nota discordante entre las numerosas con-denas a Hamas, coherente con sus sinuosos lineamien-tos en política exterior. “El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, defendió ayer la necesidad del diálogo entre el presidente
8 Las relaciones de fuerza internacionales en Medio Oriente
JULIO DE 2007
palestino, Mahmoud Abbas, y el grupo Hamas, y pidió ver la di-ferencia entre las alas moderada y radical de ese movimiento. ‘En la Autoridad Palestina hay un presidente legítimo, un gobierno, aunque provisional, y un Parlamento, asimismo legítimo, en el que tiene mayoría Hamas. Para superar la crisis, el presidente debe ir al Legislativo y negociar con él sobre el Ejecutivo’, mani-festó. ‘No es Hamas el que comete excesos en los territorios pales-tinos, sino el ala radical de Hamas’, afirmó el canciller ruso, en alusión a la ocupación de la Franja de Gaza por parte de las mi-licias de Hamas y la represión contra partidarios del movimiento de Abbas, Al-Fatah. Asimismo, ‘el ala política de Hamas, en-cabezada por Khaled Mashaal, ha expresado reiteradamente su disposición a negociar con Abbas para restablecer la unidad pales-tina’ afirmó el ministro ruso, que la próxima semana se propone visitar Israel y los territorios palestinos” (LN 23/06).
Estas propuestas parecen apuntar a atraer, ya no a los “moderados” de Al Fatah –habida cuenta de la crecien-te impopularidad de sus dirigentes, fruto de los nume-rosos casos de corrupción, lo que a la vez explica el apoyo todavía vigente de la mayoría palestina al movi-miento islámico– sino al ala “moderada” de Hamas, re-presentada por el primer ministro Haniyeh y el “líder espiritual” del movimiento en su exilio jordano, Khaled Mashaal. Los roces entre ambas facciones quedaron de manifiesto cuando, al tiempo en que Haniyeh llamaba a reestablecer el gobierno de unidad “sin vencedores ni vencidos”, y negaba toda ingerencia extranjera en la ofensiva de Hamas en Gaza, Mahmoud Zahar –representante de la “línea dura” considerado el arquitec-to del triunfo militar en Gaza– declaraba que se propo-nía detonar explosivos en Cisjordania contra objetivos de Al-Fatah, y que él personalmente había trasladado 42 millones de dólares para la compra de armas desde Irán hasta Gaza (LF 24/06).
Pero tampoco Al-Fatah está exento de contradiccio-nes. La derrota militar en Gaza fue seguida de una abierta oleada de críticas a la conducción del movimien-to. Abu Shbak, jefe de Seguridad Preventiva y Defensa Civil en Gaza, sin saber que sus palabras le costarían el puesto, afirmó que “Abbas no es Yasser Arafat. Todos, en el pueblo palestino, no sólo los servicios de seguridad, sino los ciuda-danos todos, sentimos que necesitamos un liderazgo más fuerte” (LN 15/06). Hani al-Hassam, ex asesor de Arafat y opuesto al liderazgo de Abbas fue tambien cesado de su cargo al reconocer la existencia de un plan para destruir militarmente a Hamas, instrumentado a través del cón-sul general de EE.UU. en Jerusalén, Jacob Walles, y de un emisario especial de Inteligencia, Keith Dayton (LM 28/06).
La prolongada inserción de Al-Fatah en las estructu-ras del Estado Palestino tuvo como consecuencia el an-quilosamiento de la organización. Pasar a depender de la ayuda externa y de las remesas de impuestos recauda-
dos por parte de Israel trastocó la relación entre medios y fines. Para la pesada burocracia palestina, depender de los intereses del imperialismo fue un fértil terreno para el desarrollo de tendencias potencialmente fragmenta-rias (corrupción, nepotismo, etc.). En alguna medida, los miembros del gobierno comenzaron a constituirse como una capa social cada vez más separada de la po-blación. El ascenso de Hamas al poder, simultáneamen-te clausuró para ésta la posibilidad de “disfrutar” de esa “holgura financiera”, pero también interrumpió para los miembros de Al-Fatah la forma de vida a la que estaban acostumbrados. Los contrastes son notables: Haniyeh vive en el campo de refugiados de Al-Shata, Abbas en una casa de tres plantas en el exclusivo barrio de Arri-bal. Pero además de ello, Al-Fatah comenzó a identifi-carse cada vez más con los objetivos que EE.UU. e Is-rael deseaban para Palestina y en particular para la Franja de Gaza. Recordemos que Israel redujo su pre-sencia en la misma a los puestos de control de entrada y salida luego del plan de desconexión mediante el cuál evacuó 21 asentamientos israelíes en agosto de 2005 (véase Análisis… Nº 63). La veloz victoria de Hamas en Gaza también fue producto de cierto abandono del en-clave a su suerte por parte de Al-Fatah, que no es otra que ser una prisión estrictamente vigilada. “‘No se puede dar batalla por teléfono celular’, se quejó Fathi Kader, un coronel de la policía palestina, al referirse a la lejanía de los líderes de Al-Fatah” (LN 15/06).
Así, aun con todos los problemas que enfrenta, Hamas tiene margen de maniobra para invitar a Abbas a negociar e incluso para sumar capital político con la li-beración del periodista de la BBC Alan Johnston, se-cuestrado desde el 12 de marzo. Es interesante que, mientras Johnston agradeció la determinación del go-bierno de Haniyeh para lograr su liberación (BBC 4/07), Aber Rabbo, asesor de Abbas, afirmó que todo había sido una farsa pues Hamas protegía a los Dogs-moush (clan vinculado con el grupo secuestrador “Es-pada del Islam”) (LM 4/07).
Observamos cómo los cambios en las correlaciones de fuerza internas de Palestina en enero de 2006 (ascen-so de Hamas) tuvieron un efecto muy importante en las internacionales. A su vez, las transformaciones en estas últimas, además de alimentar cambios en cada forma-ción económico social (estados locales, nacionales, re-gionales y las sociedades que imperfectamente se co-rresponden con ellos) con intereses sustantivos en la región, terminaron por incidir nuevamente en el equili-brio de poder interno entre las fuerzas políticas (parti-dos) palestinas. Estas últimas modificaciones, en cierta medida previsibles, no necesariamente auguran un des-enlace apetecible para “Occidente”.
Situación Mundial 9
JULIO DE 2007
Las relaciones de fuerza internacionales en Medio Oriente El problema palestino figura en el primer lugar de la
agenda de cuestiones de Medio Oriente desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, aunque presente, se encontraba subsumido en el más general de la colonización. Como vimos en el Análisis… Nº 63, gran parte de ello se debe a la convulsionada historia de Palestina e Israel. Recordemos: la creación del Estado de Israel mediante el desplazamiento de la población palestina fue consecuencia de un proceso de emigración principalmente desde Europa Oriental donde los judíos enfrentaban persecuciones y pogroms. Este movimien-to de carácter popular fue lentamente sustituído por otro organizado y financiado por los grandes capitales asentados en Europa Occidental. El proceso de desco-lonización posterior a la Primera Guerra Mundial per-mitió a Rotschild, representante máximo del capital de origen judío del momento, llegar a un acuerdo con Gran Bretaña. El poblamiento judío de la región pasó a ser una posible solución simultánea para la diáspora ju-día y para la carencia de una presencia propia en la re-gión para el Imperio Británico. En ese momento, era fundamental poseer un territorio controlado en esa re-gión por consideraciones geoestratégicas, pues comuni-caba a Europa con Asia.
La Segunda Guerra Mundial profundizó estas ten-dencias, el pueblo judío precisaba una reparación histó-rica luego de sus sufrimientos y la región seguía siendo vital, más aún porque en ella se encontraban los recur-sos petroleros más grandes del planeta. Aunque descu-biertos antes, su centralidad fue confirmada durante el conflicto bélico. La forma en que se desarrolló el capita-lismo a partir de entonces incrementó la importancia hidrocarburífera de la región mucho más que la geográ-fica. En algún sentido, esta última se volvió subsidiaria de la primera. Arabia Saudita, y en menor medida Irak e Irán, se convirtieron en las prioridades del capital impe-rialista, desplazando a Israel-Palestina. Pero el enclave territorialmente ocupado por occidente (a diferencia de Arabia Saudita y el resto de los países de la península arábiga, Irak hasta la caída de Saddam Hussein e Irán hasta la del Shah, que no fueron ocupados sino coopta-dos con mayor o menor esfuerzo y consecuencias) sub-sistió como remora del pasado. Cuestiones superestruc-turales (políticas, simbólicas, étnicas, religiosas e ideológicas) hicieron que una prioridad estratégica (el qué hacer, ocupar territorialmente algún lugar de la re-gión) permanezca en primer lugar aún cuando se trans-formaba cada vez más en una cuestión táctica (cómo hacer). La situación actual en Medio Oriente confirma que la prioridad estrategica (la necesidad del capital im-perialista de hacerse con las reservas energéticas de la región) se encuentra obturada por la incapacidad prácti-ca, en las actuales condiciones, de brindar una solución a Palestina. Un “cómo hacer” actual que en cierta medi-da corresponde a la necesidad de un momento anterior, pero que brinda un poderoso sustrato ideológico y sim-
bólico para una lucha antiimperialista sumamente fluida. Intentaremos dar cuenta de ello en las próximas seccio-nes.
Demasiadas mechas para una región con tanto combustible
“La región árabe es como una computadora con 22 directorios, simbolizando los 22 países árabes. Si un virus ataca a uno de los directorios, el programador debe borrar ese directorio junto con el virus, para que este no infecte los otros directorios y destruya toda la computadora. Nos enfrentamos ahora con un peligroso virus, en la forma del Emirato de Hamas. Un síntoma anterior de esta in-fección fue Hezbollah en el Líbano, y vemos algunas señales de és-te también en Egipto y Argelia especialmente porque que el virus madre, los Hermanos Musulmanes, ha existido en Egipto por dé-cadas, en toda su potencia” (Al-Sharq Al-Awsat 29/06). Ese periódico saudita editado en Londres, utilizó una metá-fora extrema, pero que sirve para caracterizar los ali-neamientos básicos de las fuerzas que intervienen en Medio Oriente en torno al crecimiento de lo que suele caracterizarse como “extremismo islámico”.
El primer dato que arroja una mirada sobre estos dos alineamientos nos permite inferir que el eje que los cru-za no es, en todo caso, la oposición entre “laicos e islá-micos”, ni siquiera –al interior del Islam– entre “sunni-tas” y “chiítas”. En primer lugar, porque en aquellos estados cuyos gobiernos se alinean en torno a las direc-trices de la política exterior estadounidense –el verdade-ro motor externo de las iniciativas políticas en la región– se combinan regímenes tanto “islámicos” (Arabia Saudi-ta, Yemen) como “laicistas” (Egipto, Jordania, Turquía), y del mismo modo sucede con el alineamiento opuesto, cuyo liderazgo corre a cuenta de la “islámica” Irán y de la “laicista” Siria. En segundo lugar, porque (como se desarrolló en el Análisis… Nº 69), si en la actualidad el dinamismo de la lucha anti-imperialista, que constituye el verdadero eje que da coherencia a los alineamientos, corre por cuenta de movimientos islámicos de masas, en el pasado, y especialmente en los años que siguieron a la descolonización, fueron los gobiernos de tipo “lai-cista” –como el Egipto de Nasser– los que ejercieron el liderazgo en esta confrontación. Es por ello que, justa-mente, fue Occidente quien estimuló el surgimiento de los movimientos de base religiosa, cuyo ejemplo más paradigmático fueron los mujaidines entrenados, pertre-chados y financiados por EE.UU. para hacer frente a la invasión soviética de Afganistán.
En tensión por la necesidad de mantener un delicado equilibrio entre las orientaciones diplomáticas del “blo-que occidental” –proveedor de mercados, inversiones y, en algún caso, generosas “atenciones” bajo la forma de asistencia económica y militar– y su ascendiente político en la región –indisociable de la cuestión palestina–, los gobiernos árabes “moderados” se debaten en medio de fuerzas contradictorias.
10 Las relaciones de fuerza internacionales en Medio Oriente
JULIO DE 2007
Desde lejos no se ve: la cumbre de una montaña a la que no va Mahoma
En la cumbre de Sharm el-Sheik, el presidente egipcio sorprendió al proponer la reanudación del diálogo con Hamas. El gobierno de Mubarak, parece consciente de que una posición abiertamente pro-israelí –no es otra cosa el sostener sin condiciones a Abbas– lo alienará sin dudas de legitimidad a los ojos de la mayor parte de la población árabe. “El crecimiento de Hamas como temible fuer-za militar da prueba también de la incapacidad de los egipcios de impedir el tráfico de armas hacia Gaza. Controlar a Hamas es en interés del gobierno egipcio, pero éste, a pesar de todo, se niega a pagar el precio de una confrontación directa que correría el riesgo de dar la impresión de que las fuerzas egipcias protegen Israel. El pretendido papel de mediador de Mubarak tiene por objeto hacerse apreciable a los ojos del gobierno de EE.UU., cuyo Congreso cri-tica vivamente los antecedentes egipcios en cuanto a derechos humanos. Al mismo tiempo, Mubarak debe evitar al máximo suscitar la imagen de que está en contra de la causa palestina” (LF 5/07). El temor al crecimiento de la oposición in-terna –peligrosamente vinculada a Hamas– limita tam-bién la vocación “pro-occidental” del gobierno egipcio. “El régimen egipcio ve con malos ojos la llegada al poder de Hamas en Gaza, por el riesgo de establecimiento de un estado is-lámico fundamentalista en la frontera con Egipto. El temor es tanto mayor dado que Hamas deriva de los Hermanos Musul-manes, con quienes el régimen egipcio tiene sus propias dificulta-des. Muy populares en Egipto, representan la principal fuerza de oposición al poder de Mubarak. A fines de 2005, lograron un quinto de las bancas al Parlamento, bajo la etiqueta de ‘indepen-dientes’, ya que, oficialmente, el movimiento está prohibido. ‘No es nuestro papel inclinarnos hacia uno de los dos campos. Nuestro papel es trabajar atrayendo a todo el mundo hacia el diálogo’, afirmaba el jueves Saad al-Katatni, el presidente del grupo par-lamentario de los Hermanos Musulmanes, en respuesta a un co-municado de la comisión de los asuntos árabes del Parlamento de Egipto que calificaba a los dirigentes del Hamas de ‘señores de guerra en busca de gloria, olvidando los retos a los cuales se en-frenta el pueblo palestino’” (LF 26/06). Además de su invo-lucramiento histórico con la cuestión palestina, el hecho de ser el único país además de Israel de tener una fron-tera común con Gaza hace poco probable alcanzar una solución que de alguna manera no incluya a Egipto. De hecho, gran parte de los pertrechos que arriban a la Franja deben hacerlo por esa vía. Pero es justamente por ello es que resulta tan importante para Occidente mantenerlo bajo su égida.
Esta línea de cierta apertura hacia los sectores mode-rados de Hamas ya había sido cultivada por el gobierno de Arabia Saudita. Su principal cristalización fueron los “acuerdos de La Meca” de febrero de este año, que die-ron nacimiento al efímero “gobierno de unidad”. El ob-jetivo de esta nueva posición diplomática, con el claro consentimiento o impulso norteamericano, es frenar la influencia chiíta mediante la conformación de “un gran frente sunnita”. Los gobernantes saudíes, críticos tanto de la emergencia “extremista” como de la gestión deses-
tabilizadora de las fuerzas de ocupación en Irak, se habían desmarcado este año de las directrices estadou-nidenses en la cumbre de Ryad, en donde propusieron a Israel un plan de paz en Palestina a condición del retor-no a las fronteras anteriores a 1967, una exigencia a to-das luces inaceptable para la política interna israelí.
Pakistán y Líbano: escenarios donde se disputan lealtades
Los recientes sucesos en Palestina son los más desta-cados en la escena de Medio Oriente pero no son los únicos. La proliferación de encuentros militares parece mostrar que la región incrementa en conjunto el grado o estadio de las relaciones de fuerza. El primero de ellos constituye una extensión del conflicto entre Israel y Pa-lestina en el Libano. Comenzó a mediados de marzo cuando el ejército libanés atacó el campo de refugiados palestinos Nahr El-Bared, ubicado en el norte del país en las afueras de Trípoli. La intervención supuso un quiebre en la prohibición taxativa acordada con las fuerzas de seguridad libanesas, las cuales no tienen ju-risdicción sobre los 12 campos de refugiados. El control de los 400.000 palestinos que en ellos habitan corres-ponde a fuerzas de seguridad palestinas propias. El de-sencadenante fue una redada en busca de delincuentes comunes en ese campo (NYT 16/03) que no tardó en devenir en enfrentamientos militares abiertos. A media-dos de mayo, comenzaron los combates entre el ejército libanés y la guerrilla Fatah Al-Islam (UT 20/05). Para peor, se registraron a principios de junio escaramuzas también en un campo del sur del país, el de Ain Al-Hilwed, cerca de Sidón. Ambos son los más grandes campos de refugiados del país: 25.000 en Nahr Al-Bared y 45.000 en Ain Al-Hilwed. Aunque a Fatah Al-Islam suele vinculárselo a Al-Qaeda, en realidad resultó de una escisión en el seno de Al-Fatah, disconforme con los Acuerdos de Oslo (el grupo original se autode-nominó Fatah Al-Intifada). Por su parte, el grupo rebel-de de Ain Al-Hilwed atacó un puesto del ejército en so-lidaridad con la lucha de sus hermanos norteños. A fines de junio el conflicto se había cobrado 170 muer-tos, el más sangriento desde el fin de la guerra civil en 1990.
De los hechos en Líbano nos interesa destacar dos cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de in-tentar arribar a algunas conclusiones generales. En pri-mer lugar, este caso muestra una tendencia general de los medios occidentales, que permanentemente buscan incluir dentro de Al-Qaeda a cualquier organización mi-litar que enfrente a ejércitos regulares. Esa conducta, le-jos de morigerarse, se vio incrementada desde comien-zos de este año y quizás un poco más atrás. Es sugestivo que el atentado en que murieron 6 soldados de una patrulla española de la FINUL (3 eran colom-bianos) en Khiyam, al sudeste del país se lo hayan “car-gado” a Fatah Al-Islam, aunque nadie se adjudicó el hecho. Por otro lado, si bien los conflictos tienen su
Situación Mundial 11
JULIO DE 2007
principal causa inmediata en la dinámica interna libane-sa, la referencia a la situación en Palestina continúa siendo imprescindible para comprender cómo actúan las organizaciones, esto es, cómo se alinean en torno al conflicto principal. La dinámica política libanesa adopta permanentemente la forma de conflicto entre “antisi-rios” (léase pro-occidentales) y “prosirios” (Hezbollah más los grupos cristianos que responden al presidente Lahoud). Nuevamente se registró un asesinato, esta vez de un parlamentario “antisirio” que pertenece al bloque de Hariri, Walid Eido, quien fue muerto por un coche bomba en Beirut el 13 de junio. Era uno de los más acé-rrimos defensores del tribunal internacional aprobado en junio por la ONU, que busca inculpar a Siria en la muerte del premier Rafik Hariri en febrero de 2005. En dos años, son siete los políticos antisirios asesinados en atentados.
Pakistán, como base principal de la intervención oc-cidental en el vecino Afganistán, presenta condiciones distintas a las del Líbano. Su lealtad para Occidente es más importante para las acciones militares porque el propio gobierno afgano se encuentra a la defensiva y con las capacidades coercitivas prácticamente nulas o enajenadas. Pero el conflicto en Afganistán es mucho menos relevante para EE.UU. y sus aliados: en gran medida está obligado a continuar con las acciones en tanto conforma parte de la guerra contra el terrorismo. A esta altura, esa motivación tiene tanta importancia como el hecho de mantener la presión sobre la frontera oriental de Irán con Afganistán y Pakistán. Pero esto úl-timo puede lograrse, sin embargo, con una profundiza-ción del caos. Eso parece estar sucediendo en ambos países.
En el Análisis… Nº 81, abordamos la visita del vice-presidente norteamericano Dick Cheney a la región. Los resultados fueron desgraciados para todos: las críticas al régimen de Musharraf fueron rechazadas aun cuando portaban consecuencias para el financiamiento nortea-mericano. Y el propio Cheney sufrió un atentado en Afganistán que no puede ser explicado más que por una connivencia con los servicios de seguridad pakistaníes. Islamabad rápidamente intentó superar los contratiem-pos, propios de una construcción de poder con fisuras, mostrándose menesteroso con la lucha contra los tali-banes: capturaron al ex Ministro de Defensa en lo que fue la principal operación desde 2001. Pero el daño ya estaba hecho y era irreversible, en parte por los cambios en la política internacional norteamericana.
A partir de ese momento Pakistán comenzó a regis-trar un súbito incremento de los conflictos internos. Una señal de largada parecía haberlos desencadenado. El 9 de marzo, Musharraf echó al Presidente de la Corte Suprema, Iftikhar Mohammad Chaudry, al negarse a re-nunciar como le había solicitado. Fue el mismo que, en 2003, le permitió ejercer simultáneamente la jefatura del gobierno y del ejército, algo que la constitución impide.
Las críticas arreciaron desde todo el arco político, me-nos, por supuesto, desde las fuerzas de seguridad. Co-menzaron las manifestaciones públicas que no tardaron en ser reprimidas: los enfrentamientos entre opositores y partidarios del gobierno hasta mediados de mayo ge-neraron 40 muertos (WP 14/05). El puerto de Karachi, centro económico del país, fue paralizado por la huelga general (NYT 15/05). La oposición en el exilio comen-zó a planificar su retorno, pero se topó con una agenda diagramada desde el exterior: “…‘la política de EE.UU. es que Pakistán tenga elecciones libres y justas. Pero en la práctica, esto está muy por detrás de la agenda anti-terrorista’, afirmó Te-resita C. Schaffer, ex embajadora norteamericana y actual directo-ra del programa para el sur de Asia del Center for Strategic and International Studies” (WP 28/05).
Pero junto a estos conflictos con motivación “laica”, se profundizó otro de claro corte “religioso” que da cuenta de que para Pakistán llegó un momento de flui-dez política. El 3 de julio, el grupo Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi, tomó Lal Masjid o mezquita ro-ja, la principal de Islamabad. La administración de la mezquita mantenía un conflicto de cinco meses con el gobierno, ya que promovía la instauración de la “sharia” (ley islámica). En abril, Abdul Aziz, director de las ma-drazas que funcionan en la mezquita, reclamó al gobier-no el establecimiento de la ley coránica y la formación de un tribunal de justicia al estilo talibán, amenazando con una campaña de atentados suicidas si no se cumplí-an sus exigencias. El 6 de julio, Musharraf fue objeto de un atentado fallido cuando despegaba su avión. La tar-danza del gobierno en reaccionar ante una rebelión que se incubaba desde enero se explica también por una trama de compromisos contradictorios: “Abdul Aziz –imán de la mezquita– y su hermano, también clérigo, tenían co-nexiones importantes. Su padre, a quien le fue dado un lote de tierra para la mezquita en los años ochenta, trabajaba para los servicios de inteligencia pakistaníes. Esto puede explicar porqué a él y a sus hijos se les permitió llegar tan lejos con su escuela de la Jihad. Algunos comentaristas paquistaníes también han precisado que los clérigos radicales han sido de utilidad para el general Mus-harraf. Dieron sustancia a los argumentos del ‘peligro extremista’, que Musharraf utiliza para justificar la ausencia de una verdade-ra democracia en Pakistán. También sirvieron para distraer la atención de un movimiento de protesta a nivel nacional contra su intento de despedir al Presidente de la Corte de justicia. Pero miembros de la mezquita fueron demasiado lejos. El mes pasado secuestraron a siete ciudadanos chinos de una sala de masajes que, dijeron, eran un burdel. El gobierno, que siempre cultivó la ‘amis-tad incondicional’ con China, se aterró. Atacar la mezquita aho-ra parecía más claramente en beneficio del interés nacional” (TE 5/07). Así justificó entonces el ataque contra la mezqui-ta, que luego de varios días de encarnizados combates, culminó con la cifra oficial de 286 muertos (había dis-puesto de 800 sacos para cadáveres durante los prepara-tivos) (EP 12/07).
12 La prioridad estratégica occidental en Medio Oriente
JULIO DE 2007
La prioridad estratégica occidental en Medio Oriente La pertenencia religiosa al credo musulmán es un mo-
tivo de unidad que permite a los pueblos de la región (y a sus gobiernos) encadenar y vincular las luchas contra la penetración del imperialismo, en una zona en donde el capitalismo adquiere formas que colisionan en grado variable (o se complementan imperfectamente) con el occidental basado en la libre empresa. Pero hurgando en profundidad esa unidad, encontramos divergencias permanentemente explotadas por Occidente para inten-tar alcanzar sus objetivos estratégicos actuales. La prin-cipal de ellas, la diferenciación entre chiítas y sunnitas, además de ser relativa, sirve para operar sobre las fisuras del islamismo, que actualmente constituye la fuerza po-lítica principal del antiimperialismo en la región. El de-sarrollo anterior pretendió describir cómo esa herra-mienta táctica aplicada al mundo musulmán, resulta en una proliferación de conflictos encadenados que coloca en primer lugar a objetivos secundarios, propios del “cómo hacer”, aún antes de las prioridades estratégicas, es decir, el “qué hacer”. En gran medida, el propio ac-cionar imperialista acarrea esta consecuencia, que los pueblos parecen comenzar a explotar con sabiduría, aún cuando su cortoplacismo por el momento resulta inelu-dible y su potencial anticapitalismo (e inclusive progre-sismo) aún debe ser demostrado. A continuación abor-daremos cómo se desarrolló la acción en los últimos meses en el escenario principal, donde yace el verdadero interés estratégico de la alianza comandada por EE.UU.: Irak e Irán.
Irak: ser o no ser, esa es la cuestión La suerte de Irak como reserva energética que pudo
ser intervenida por EE.UU. contrasta con la capacidad de precipitar cambios en Irán acordes con los intereses del capital transnacional. Como un negativo con una fo-tografía, la situación de ambos países está indisoluble-mente vinculada y cada vez más la solución para ambos, desde la perspectiva de EE.UU., es una sola. La instala-ción de un gobierno nativo en Bagdad complementado con la presencia de fuerzas militares occidentales hace tiempo mostró su fracaso como táctica. La Conferencia Internacional en Bagdad (ver Análisis Nº 81) en marzo de 2007 terminó sin resultados apreciables, ni siquiera en el compromiso de futuros encuentros. Fue la demos-tración de que EE.UU. es incapaz de estabilizar la re-gión y que está absolutamente decidido a impedir que sean otros los que alcancen ese objetivo. La tozudez de EE.UU. en rechazar cualquier ofrecimiento de Irán de emprender acciones trilaterales para resolver los pro-blemas de seguridad iraquíes, llevaron en marzo a Ah-madinejad, presidente iraní, a visitar Arabia Saudita. Aunque la visita fue infructuosa, sirvió para poner en evidencia el contraste entre las dos potencias principales
de la región respecto de Irak. Ambas se descartan mu-tuamente a la hora de proyectar una vía de solución. Pe-ro cualquier ulterior iniciativa saudita tendría que super-ar la construcción de alianzas por parte de Teherán con las fuerzas políticas iraquíes, que ya llevan un tiempo desarrollándose y lo hace en términos más incluyentes para el ocasional interlocutor.
Mientras tanto, el plan lanzado por Bush a principio de año es un estrepitoso fracaso: cada mes supera al an-terior en número de víctimas. Antes de conocerse las ci-fras de junio, mayo era el segundo mes más letal para las tropas estadounidenses desde la ocupación (122 muer-tos, el pico histórico se dio en noviembre de 2004, mes de la “batalla de Fallujah”). A fines de ese mes, suma-ban 3.474 los muertos de EE.UU., mientras que Irak registra oficialmente 70.000 muertos, 25.000 heridos (unos 12.000 de gravedad), 18.000 detenidos por EE.UU. y 34.000 en el sistema penitenciario iraquí. El 12 de abril un atentado en el propio Parlamento cobró numerosas víctimas (WP 13/04).
Esta intensificación de los enfrentamientos militares es tributaria de ese plan implementado y una de las condiciones que coadyuvó a ello es la dificultosa cons-trucción de un poder nativo efectivo en Irak. De hecho, el primer ministro Nouri Kamal Al-Maliki se encuentra debilitado externa e internamente. El apoyo de Irán a su gobierno genera más rechazos que adhesiones, princi-palmente de EE.UU. que discretamente reduce su capa-cidad de gobierno, y Arabia Saudita, que desemboza-damente impulsa a Ayad Allawi para reemplazarlo, quien tuvo una labor sumamente negativa cuando fue primer ministro interino de Irak (WP 9/05). Interna-mente esa misma disposición resultó en el abandono del gabinete de los 6 ministros del clérigo Moktada al Sadr (WP 17/04). Aún cuando sus 30 legisladores continúan en la coalición gobernante, significa una merma en el apoyo de un vasto sector chiíta. Este clérigo del sur es el mayor antagonista de EE.UU. y se encuentra estrecha-mente ligado a Irán.
Esta intensificación de la fragmentación del poder tu-vo asimismo una nueva manifestación en el habitual-mente calmo Kurdistán, en el norte del país. Luego de amenazarse mutuamente con la vecina Turquía, éste úl-timo instaló entre 20.000 y 30.000 soldados en la fronte-ra y realizó incursiones aéreas contra el Partido Popular de Kurdistán, que realiza acciones guerrilleras en ese pa-ís. Por supuesto, las autoridades kurdas se niegan a per-seguir a sus compatriotas que utilizan la frontera como retaguardia.
Situación Mundial 13
JULIO DE 2007
La paciencia de Irán para construir alianzas puede no ser suficiente
Lo que preocupa a EE.UU. es que Irán comience a dar respuesta a algunas necesidades básicas de la eco-nomía del país: comenzó a construir el aeropuerto de Najaf, a proveer combustible y electricidad, etc. (NYT 17/03). Estas acciones provocan el recelo de la impo-tencia de EE.UU. para estimular la economía. La pobla-ción rechaza masivamente cualquier iniciativa del inva-sor, las que para concretarse deben superar una cadena de corrupción que involucra a las empresas contratistas del Departamento de Defensa y por supuesto a algún nativo1. Pero para dar respuesta comenzó a utilizar la diplomacia, buscando aislar a Irán en la región y reducir sus apoyos dentro de Irak. El Rey Abdullah de Arabia Saudita, acicateado por la Secretaria de Estado Condo-leezza Rice, hizo un llamamiento a los países árabes du-rante la reunión de la Liga Árabe. Tan fuerte debió ser la prédica que inclusive se permitió calificar la ocupa-ción norteamericana de “ilegal” (NYT 21/03). Más tar-de, ese país accedió a reducir en un 80% la deuda que Irak mantiene con él2 (WP 18/04). Esa iniciativa se complementaba con otras iniciativas diplomáticas: la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, visitaba Siria (un mes antes que lo haga Condoleezza Rice) para intentar recomponer las rela-ciones con ese país (y deteriorar lo más posible su alian-za con Irán)
Paralelamente, EE.UU. accionaba directamente co-ntra Irán. El Consejo de Seguridad aprobaba nuevas sanciones contra ese país por continuar con su progra-ma nuclear (NYT 25/03) y se sucedían los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica acerca de la capacidad de producir uranio enriquecido a escala in-dustrial por parte de Teherán (NYT 15/05). Esto ocu-rría un día después que comandos iraníes capturasen 15 comandos navales británicos en el canal Shatt Al Arab, disputado territorialmente con Irak. Fueron liberados el 5 de abril, a cambio de lo cual EE.UU. hizo lo propio con uno de los seis funcionarios iraníes detenidos en Irak (NYT 5/04). Inclusive el propio Vicepresidente Cheney tuvo una teatral aparición en un buque de la flo-ta norteamericana a 150 millas de la costa iraní en el 1 Se calcula que el contrabando diario de petróleo en Irak os-cila entre 100.000 y 300.000 barriles, o sea, entre 5 y 15 mi-llones de dólares diarios (NYT 12/05). Resulta impensable que no se pueda rastrear su posterior industrialización y con-sumo, habida cuenta que el sector está dominado por empre-sas grandes y que el Golfo Pérsico es intensamente patrullado por EE.UU. y Gran Bretaña. 2 No hay registros confiables del valor total de la deuda. Se estima que asciende a 180.000 millones de dólares más los 199.000 millones en reparaciones por la Guerra del Golfo de 1991 (40% a Kuwait). Por supuesto, hace años que no cance-la ni capital ni intereses.
Golfo Pérsico, donde arengó a las tropas para una posi-ble intervención militar en ese país (NYT 12/05). Es claro que hacerlo de esta manera es la demostración que esta vía dentro del gobierno norteamericano comienza a perder fuerza.
Hubo también otro flanco de presión contra Tehe-rán. La misteriosa red Al-Qaeda lanzó una amenaza di-recta: “estamos dando a los persas y especialmente a los gober-nantes de Irán, un período de dos meses para eliminar todo tipo de apoyo al gobierno iraquí chiíta y suspender la intervención directa o indirecta ... de lo contrario les espera una guerra intensa” (C 10/07). Este nuevo frente de conflicto para el gobierno de Teherán tuvo lugar luego de que Irán detuviera a 5 reconocidos iraníes nacionalizados norteamericanos, en-tre los que se destacan el empresario californiano Ali Shakeri y el intelectual Haleh Esfandiari (WP 9/06). La agitación interna recrudeció días después, luego de una medida de racionamiento de combustible implementada por Ahmadinejad, que provocaron fuertes protestas y el incendio de dos estaciones de servicio (NYT 28/06).
El momento actual: desordenada convivencia de diferentes líneas de intervención
Las apariciones recientes de Al-Qaeda, organización difícil de definir, muestran un cambio en su accionar. Además de la advertencia lanzada contra Irán, que de alguna manera entra en contradicción con el apoyo que ambos brindan a Hezbollah y a Hamas, lanzó otras ac-ciones que evidentemente benefician a la política militar de EE.UU. Por un lado, los atentados contra objetivos españoles, además del mencionado anteriormente en Líbano contra una patrulla de la FINUL, el coche bom-ba contra los turistas ibéricos en Yemen. Se trata del pa-ís que, luego del reemplazo de Aznar por Rodríguez Zapatero, más se apartó de la diplomacia de la UE para la región. Estas acciones generan un evidente impacto en la opinión pública que impide al gobierno mantener-se prescindente. De alguna manera, fogonean a los sec-tores menos proclives a intervenir militarmente en la re-gión a abandonar esa actitud. Por otra parte, apenas asumido Gordon Brown, los atentados frustrados en Reino Unido por parte de médicos musulmanes. El ex Ministro de Economía de Blair, que lo sucedió en el cargo de primer ministro el 29 de junio, era empujado por los acontecimientos a abandonar la posición que lo diferenciaba de su antecesor. El riesgo extremo que las fuerzas de seguridad británica transmitieron al flamante titular del gobierno, fueron suficientes para disipar las dudas que siempre tuvo respecto de un alineamiento demasiado estrecho con la Casa Blanca.
Pero el despliegue actual de la indócil red es el resul-tado de un giro que ya lleva un tiempo. “Desde 2003, vo-luntarios extranjeros se dirigen a Pakistán e Irak. Sin embargo, lejos de alegrar a los dirigentes talibanes y los grupos de resistencia islámicos autóctonos, esta llegada de combatientes adeptos al tak-
14 La prioridad estratégica occidental en Medio Oriente
JULIO DE 2007
firismo –una ideología que considera a los ‘malos musulmanes’ como los principales enemigos– había provocado cierto malestar (...) El liderazgo Talibán en Afganistán enfrentaba un dilema, ya que la mayoría de estos militantes prefería combatir a las fuer-zas armadas paquistaníes en la zona tribal, en vez de luchar co-ntra la ocupación en Afganistán (...) Al-Qaeda comenzó a enviar combatientes de los dos Waziristán hacia Irak inmediatamente después de la invasión estadounidense de 2003 (...) ‘Desde que fue designado administrador de Irak, Paul Bremer disolvió todas las fuerzas de seguridad iraquíes. Fuimos a verlo con una delega-ción –recuerda el Dr. Mohammed Bashar Al-Faidy, dirigente de la Asociación de Ulemas Musulmanes, uno de los actuales com-ponentes de la resistencia anti-estadounidense– y le advertimos de esta decisión que permitiría a todos cruzar nuestras fronteras. De-bieron preservar, al menos, los guardias fronterizos. Bremer no es-taba de acuerdo: para él, todas las fuerzas de seguridad eran adeptas a Saddam (...) ‘Hoy creo que esta política de Bremer es-taba destinada a atraer a los militantes de Al-Qaeda a Irak, donde pensaba que sería más fácil matarlos o capturarlos que en Afganistán o Waziristán’ (...) ‘Todos los elementos extranjeros que se sumaron a las milicias irregulares son una maldición para la resistencia. Se obstinan en querer controlar Irak para presentar su propio proyecto. Al-Qaeda fue infiltrada por numerosos servi-cios de inteligencia, por no hablar de sus desviaciones religiosas, como el takfirismo. En resumidas cuentas, es el pueblo iraquí el que paga un pesado tributo. Lo mismo sucede con las milicias chiítas apoyadas por los servicios iraníes. Estas también quieren dominar el sur de Irak y asesinaron hasta ahora a una treintena de jeques chiítas. Los jeques de esta región querrían unirse a la re-sistencia contra el ocupante, pero las actividades de estas milicias apoyadas por Irán se los impide” (LMDiplomatique julio 2007). Esta política conduce explícitamente a la frag-mentación del país, habitual en las intervenciones mili-tares norteamericanas cuando la victoria comienza a verse seriamente comprometida. Es consistente con re-cientes informes aparecidos en los medios norteameri-canos. El más importante de ellos afirma que por orden directa de Donald Rumsfeld, entonces Secretario de Defensa, a comienzos de 2005 a último momento se suspendió una operación comando contra una reunión de líderes de esa organización en una zona tribal de Pa-kistán, que hubiese diezmado a Al-Qaeda (NYT 8/07). Este doble juego requiere, por supuesto, interpelar a la opinión pública acerca de la vigencia del peligro terro-rista. Durante la Conferencia de Seguridad Asia-Pacífico en Singapur “Gates causó cierta sorpresa en los asistentes, entre ellos 12 ministros de Defensa, cuando evitó pronunciarse acerca de quién estaba ganando la guerra que EE.UU. le declaró a la red terrorista Al-Qaeda tras los atentados del 11 de Septiembre. ‘Es-tamos en una etapa aún temprana para juzgar qué bando está ganando’, dijo tras su discurso y en respuesta a la pregunta formu-lada por un delegado que se interesó por los resultados de la lucha antiterrorista” (LN 3/06).
Evidentemente el descalabro de las formaciones eco-nómico sociales donde los países imperialistas intervie-nen en forma directa o indirecta es una regularidad his-tórica que hoy continúa verificándose. En cierta forma, constituye un efecto no deseado o involuntario de las acciones, hasta que, llegado un momento, se convierte en la estrategia principal. El cambio se relaciona por una combinación de circunstancias interna a cada país y cómo estas luego repercuten las relaciones internaciona-les y, asimismo, vuelven a realimentar una nueva trans-formación de las estructuras de cada formación econó-mico social. Pero no todas las modificaciones orgánicas o coyunturales tienen el mismo peso en esa relación. Los cambios en el equilibrio de fuerzas políticas inter-nas de EE.UU. luego del triunfo opositor en las elec-ciones, permitió que la política internacional de ese país se despliegue en dos líneas simultáneas. La variante di-plomática concentrada en el Departamento de Estado y la militar en el Departamento de Defensa. Aún ésta úl-tima subordina a la primera pues controla la mayor par-te de los resortes del poder ejecutivo. Hay una razón superior de estado que permite que ello sea así y ambos partidos se desenvuelven con esas reglas. Por ello los demócratas hacia fines de mayo ralentizaron la presión sobre Bush para una retirada de Irak luego de que el presidente vetase dos leyes sobre el tema (NYT 23/05). Otro tanto sucede con Israel, donde la ominosa “derro-ta” con Hezbollah todavía tiene efectos en la conforma-ción de la alianza gobernante: primero la canciller Tzipi Livini y luego Avigdor Itzhaki, jefe del bloque legislati-vo de Kadima, el partido de Sharon y Olmert, le pidie-ron a éste último la renuncia como primer ministro (NYT 3/05).
Como dijimos anteriormente, la necesidad subyacente a los avances de EE.UU. como representante de los países de capitalismo más desarrollado sobre la región, es la necesidad de garantizarse un abastecimiento de re-cursos hidrocarburíferos a mediano y largo plazo. En alguna medida, la alianza con Arabia Saudita garantiza en parte esta necesidad pero no resulta suficiente. La construcción a largo plazo del estado norteamericano, por encima de sus líneas partidarias, previene para ello. La rama energética mientras tanto usufructúa un precio del barril que sigue presentando una tendencia alcista, en parte por una apretada relación entre oferta y de-manda. La diversificación de fuentes, además de dismi-nuir el riesgo de las apuestas, permite negociar términos distintos de acuerdo a las diferencias entre los regíme-nes de cada país y a las diversas necesidades producti-vas, pero sobre todo para no consumir las reservas pro-pias, mantenidas para el caso de una emergencia.
15
JULIO DE 2007
América Latina
Analizamos el conflicto entre Venezuela y Brasil a partir del bloqueo puesto por el senado bra-sileño al ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Hace algunos meses las relaciones entre Vene-zuela y los países del MERCOSUR eran consideradas positivas por ambas partes, sumaban una fuerza política que le daba autonomía a la región y, a su vez, ayudaban a establecer negocios que beneficiaban comercialmente a todos. Pero a partir de la radicalización de Venezuela los capita-listas de San Pablo hicieron lobby en el senado para trabar la votación a favor del flamante ingre-so. Tal como establecen las normas, el ingreso de un nuevo miembro tiene que ser aprobado por los parlamentos de los países que componen el bloque y, mientras Argentina y Uruguay sí lo hicieron, Brasil y Paraguay aún no lo han hacho. Lo de Brasil no es un dato menor, porque es el país donde reside la burguesía más poderosa de Sudamérica, que hasta ahora no había mos-trado los límites de relacionarse con un país que afirma caminos hacia el “socialismo del siglo XXI”. El conflicto comenzó con la manifestación de la derecha brasileña en contra de la nacio-nalización de RCTV en Venezuela, lo que trajo como contrapartida un posicionamiento muy fuerte de Chávez contra ese sector político y los intereses que representa. De fondo, aparece la tensión entre integraciones de distinto cariz, como son el ALBA y el MERCOSUR, que presen-tan diferentes objetivos. Al mismo tiempo, analizamos otros países de la región con procesos políticos encontrados en-tre sí. Por un lado, encontramos al principal aliado político de Venezuela en Sudamérica, Boli-via, con un proceso de Asamblea Constituyente que se plantea reformar la carta magna del país. Dicho proceso se halla tironeado entre las fuerzas del cambio y las que quieren –autonomías regionales mediante– preservar lo esencial del orden social actual. Por el contrario, Colombia –el principal aliado de EE.UU. en la región– tiene una escena política diferente, que se debate en relación a las armas (“para-política”) y a los vaivenes de la aprobación real de su TLC en los propios EE.UU.
Venezuela, Brasil y el MERCOSUR: crónica de tensiones anunciadas... Ese parlotear (de los loros del imperio)
Todo empezó a manifestarse por una situación del propio proceso político venezolano, como fue la no re-novación de la concesión a la cadena de televisión RCTV. Esto trajo un mar de repercusiones en la región, que sirvieron de termómetro para medir los posiciona-mientos políticos de diversos estados, fuerzas políticas y corporaciones empresarias y sindicales, entre otros. Al-gunos de estos posicionamientos fueron señalados en la edición anterior, sobre todo los de la prensa escrita de toda la región, que cuestionaba profundamente la deci-sión de Hugo Chávez. Otras posturas desfilaron alrede-dor de no cuestionar o emitir opinión sobre una deci-sión soberana, por un lado, y a la vez legal, por el otro. En ese sentido, se manifestó el presidente de Brasil, Lu-
la Da Silva, quien dijo al diario Folha de San Pablo: “No renovar una concesión es tan democrático como darla. Chávez habría practicado un acto violento contra la cadena de TV si lue-go del fracaso del golpe (de abril de 2002) hubiera decidido inter-venir ese canal. Sin embargo esperó hasta que la concesión expira-se” (FSP, levantado por Clarín 5/6). Así, Lula tomó distancia de posicionarse con más profundidad ante un hecho que lo llevaría a tomar una postura más decisiva sobre el proceso político bolivariano, llevándolo a ten-sionar aún más la relación con aliados y opositores de su país, por un lado, así como con el gobierno de Chá-vez, por otro, en caso de criticar abiertamente la medi-da. Con este gobierno las tensiones han venido aumen-tando en los últimos tiempos, a partir del claro posicionamiento antiimperialista de Venezuela, que
16 Venezuela, Brasil y el MERCOSUR: crónica de tensiones anunciadas...
JULIO DE 2007
choca con las buenas relaciones que trata de mantener el gobierno de Brasil con Bush. El mismo tipo de pos-tura tuvo con la nacionalización del gas en Bolivia, si bien posteriormente, a la hora de las negociaciones, tu-vo algunos cruces con el gobierno de Evo Morales. En este caso también había recurrido a que era un meca-nismo dentro de la ley y, además, una decisión sobera-na.
Pero, justamente en el país de Lula, el hecho de la no renovación de la concesión en Venezuela a la cadena RCTV tuvo una repercusión negativa por parte de un sector de senadores de la derecha brasileña que se opo-nen al ingreso de Venezuela al MERCOSUR y que son los que marcan el límite permanente de la relación entre ambos países. Son senadores del conservador Partido Demócrata (PD) –ex Partido del Frente Liberal, de Co-lor de Mello– y del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardozo, la principal oposición a Lula. Ambos partidos han de-fendido la integración regional del MERCOSUR, pero en la etapa del MERCOSUR neoliberal, que no cuestio-naba el desarrollo del ALCA y que beneficiaba a las fir-mas transnacionales. En los últimos tiempos han cues-tionado la oposición en bloque del MERCOSUR al ALCA y las relaciones con Venezuela, tanto de Brasil en particular como del MERCOSUR en general. Estos se-nadores, Agripino del PD y Arthur Virgilio del PSDB, han sido los principales impulsores de frenar la votación a favor en el senado brasileño para que Venezuela entre al MERCOSUR. Los espacios políticos que integran ambos senadores habían cuestionado la decisión de Chávez de no renovar la licencia a la cadena RCTV, cuestión que tuvo sus repercusiones en Caracas cuando Chávez los acusó por todos los medios de “loros que repi-ten los mandatos del imperio”. Esto trajo como respuesta el rechazo ya explicito al ingreso de Venezuela al MER-COSUR por parte de estas fuerzas. En las propias pala-bras del senador Virgilio: “Venezuela no es buena socia de Brasil ni del MERCOSUR” (C 5/6). Y así empezó algo que en algún momento iba a estallar: las diferencias en-tre los procesos políticos de cada país que integran el MERCOSUR y las fuerzas sociales que se reconfiguran en cada lugar. A partir de aquí, la situación se convirtió en quién pide disculpas primero, si Chávez, por haber calificado de “loros” a los senadores brasileños, o si el senado, por haberse inmiscuido en la política interna venezolana. De fondo, intereses políticos que se cruza-ron mucho antes de lo esperado y que ponen en tela de juicio el ingreso de Venezuela al MERCOSUR, por más que sea un mal necesario para muchos sectores capita-listas, por la energía y otos aportes que está realizando en la región. Por su parte, tampoco Paraguay realizó aún la votación por el ingreso venezolano, mientras que los organismos parlamentarios de Uruguay y Argentina ya votaron a favor del mismo.
Veamos el principal posicionamiento de los empresa-rios brasileños ante este tema, reflejado como titular del matutino argentino Clarín: “La burguesía brasileña teme la
competencia de Chávez”, señaló el diario en su edición del 13 de junio, para luego dar lugar a las declaraciones de un alto directivo de la Federación de Industrias de San Pablo, (FIESP) quién cuestionó el ingreso de Venezuela al MERCOSUR y las posturas del gobierno de Lula ante el tema. “La incorporación de Venezuela y posiblemente Bolivia tendrá consecuencias serias para la eficacia del MERCOSUR y la consolidación de su poder decisorio” (13/6), afirmó Ruben Barbosa, hombre de esa corporación y ex embajador ante EE.UU. durante el gobierno de Cardoso. Afirmó también que “Venezuela representa otro polo de poder regional con medidas como el Banco del Sur, el mega gasoducto, y otras, todas de corte nacionalista y populista” (C 13/6). En relación al gobierno de Lula, sin dar nombres, manifestó que “la aparición de Venezuela como un líder competitivo representa desa-fíos que Brasil no está sabiendo resolver” (C 13/6).
La cumbre de Paraguay cruzada por Venezuela y Brasil
El día 28 de junio se realizaba la XXIII cumbre de presidentes del MERCOSUR, en la que el país anfitrión le entregaba la presidenta pro-témpore a Uruguay, y donde se discutirían temas ligados a la energía (que azota pro-blemáticamente a Argentina, Brasil, Chile y Bolivia –estados asociados– por los precios de los intercambios en estos momentos de mayor demanda). Además, los países “chicos” recibirían propuestas de mejoras de su lugar en el intercambio comercial dentro del bloque y, a su vez, llegaría la propuesta del –no tampoco exento de conflictos– Banco del Sur, elaborada por los ministros de Economía de todos los integrantes del bloque, en reuniones celebradas desde febrero hasta ahora. Días antes de la cumbre, Venezuela anunció que su presiden-te Chávez no iba a ser de la partida, producto de un compromiso previo con una gira a Rusia, Bielorrusia e Irán. Discutir sobre energía sin Venezuela es algo difícil en este momento en el cono Sur. Justamente es lo que les interesa al resto de los países y sobre todo a los sec-tores capitalistas, que difieren en todo sentido del cami-no político del “socialismo del siglo XXI” tomado por Venezuela pero que dependen de insumos como el pe-tróleo y el gas que Venezuela y Bolivia tienen. Claro está que no puede ser sólo un problema de agenda el faltazo de Chávez y tiene que ver con la tensión con Brasil y con el curso que tomó el ya conflictivo ingreso de Ve-nezuela al MERCOSUR.
Días antes de la cumbre, el presidente de Venezuela Hugo Chávez ya había sentado el piso de las posturas que su vicecanciller Rodolfo Sanz llevaría a la cumbre. En torno a la aprobación del ingreso dijo que “si llega a producirse una negativa a la ratificación, retiramos nuestra solici-tud de ingreso”, y en torno a quiénes lo traban, declaró: “La derecha, las oligarquías sudamericanas, no quieren a Vene-zuela que es la voz del pueblo.” (C 21/6). Ya en el marco de la cumbre, el canciller de Brasil, Celso Amorim, y el vi-cecanciller de Venezuela se encargaron de marcar las di-ferencias entre ambos países a partir de los hechos re-cién descritos y de su influencia tanto en la cumbre
América Latina 17
JULIO DE 2007
como en el proceso de integración de Venezuela al blo-que regional. El brasileño declaró: “Lula y yo hubiéramos preferido que el presidente Chávez esté en Asunción. Pero las na-ciones emiten las señales políticas que quieren dar. (…) Claro que la ausencia de un líder en la reunión le saca peso en las decisio-nes”(C 29/6). Con respecto a la situación con el senado del Brasil, Amorim recalcó que “esperaba un gesto de buena voluntad” (C 29/6), por parte de Chávez, es decir, que pida disculpas o que se retracte de haberlos llamado del modo que vimos. Pero el vicecanciller venezolano ma-nifestó que “el presidente Chávez no tiene por qué disculparse ante el senado brasileño, ya que éste tuvo injerencia en asuntos in-ternos”.
En este tono se comenzó a poner en juego el ingreso de Venezuela al bloque, ya que Brasil manifiesta que si Venezuela no empieza a actuar en materia de una libera-lización paulatina del comercio, el senado de Brasil no dará señales positivas para aprobar su ingreso. Por el contrario, el vicecanciller venezolano manifestó que “si el senado brasileño se decide a votar a favor de nuestro ingreso, en-tonces nosotros procederemos a acelerar los plazos para la liberali-zación del comercio” (C 29/6). Así, el vicecanciller respon-dió a las declaraciones de Marco Aurelio García –el principal asesor de política internacional de Lula–, quién dijo que “vamos a esperar para ver qué quiere Chávez respecto del MERCOSUR”, así como a otros dichos de Amorim, poniendo en tela de juicio el interés real de Venezuela de entrar al MERCOSUR. Así, Sanz afirmó que “Vene-zuela había entrado al MERCOSUR con el objetivo de contri-buir a su reformateo para que trascienda temas comerciales”. Y para dividir aguas en la política brasileña afirmó, en la misma línea que Chávez, que “los procesos de integración no tienen que marcarlos los grupos económicos de Brasil, sino los go-biernos” (C 29/6). Observando esta situación a miles de kilómetros, desde Irán, comentó Chávez: “No nos interesa entrar a un viejo MERCOSUR que no quiera cambiar, si la de-recha brasileña tiene más fuerza, entonces nos retiramos. (…) No nos desespera ir a un espacio signado por el capitalismo feroz. (…) Si ellos no quieren que nosotros ingresemos al MERCO-SUR, no te tenemos ningún problema. Yo, incluso, soy capaz de retirar la solicitud” (C 1/7).
Llegado desde su gira, el presidente Chávez volvió a dejar en claro que esperarán un tiempo para que el se-nado de Brasil y Paraguay aprueben la entrada de Vene-zuela: “Vamos a esperar hasta septiembre. No esperaremos más porque no tienen razón política ni moral los Congresos de Brasil y Paraguay para aprobar nuestro ingreso. Si no lo hacen nos retira-remos hasta que se den nuevas condiciones” (C 4/7). En torno a las disculpas exigidas por Amorim, Chávez fue categó-rico: “Venezuela no tiene de qué disculparse. Es el Congreso de Brasil el que debe disculparse por inmiscuirse en los asuntos de Venezuela” (C 4/7). Las respuestas desde Brasilia no se hicieron esperar y la ministra Jefa de Gabinete, Dilma Rousseff, declaró que “nadie va a establecer un plazo para ningún país. Ni nosotros. Nadie establece plazos para nosotros ni nosotros para nadie” (C 4/7). El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, Eduardo Vieira, declaró: “No le cabe al presidente Chávez fijar plazos para que
el congreso se manifieste. Parece un pretexto más para salir del bloque” (C 4/7). En este contexto, Lula enfrenta una si-tuación complicada entre sus fuerzas en el Senado, ya que el presidente del mismo, Renan Calheiros, del Par-tido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –principal partido político aliado de Lula– es denunciado por corrupción y la oposición le exige la renuncia.
El problema de fondo: ¿qué integración? Pero la cuestión de fondo radica en que Venezuela y
Brasil viven procesos políticos internos diferentes y apuestan a un tipo de integración regional diferente también. La apuesta de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el MERCOSUR difieren en sus principios, a pesar de algunos cambios de tendencias en este último bloque. El intento de unidad latinoamerica-na lanzado desde Venezuela, con principios de inter-cambio solidario y cooperativo, difiere de los principios existentes en el MERCOSUR, que son guiados bajo in-tereses competitivos de grupos capitalistas, quizás no los mismos que le dieron origen en los años noventa, pero capitalistas al fin. La radicalización del proceso bo-livariano en el transcurso de la primera mitad de este año lleva a poner límites claros a los sectores más con-centrados del capital sudamericano, como son los capi-talistas de San Pablo, sobre la conveniencia o no de es-trechar lazos con alguien que dinamita estratégicamente esos intereses.
Desde noviembre de 2005 en Mar del Plata, pero so-bre todo desde la cumbre de Córdoba del MERCOSUR en julio del año pasado, la unidad regional se hizo fuer-te, habiendo minado las bases del ALCA en Sudamérica e invitando a Fidel Castro a discutir los problemas de integración. Esa unidad incluso se solidificó cuando Venezuela, en esa cumbre, pide su entrada oficialmente al bloque. Pero a la hora de materializarse este proceso, en ese país ocurrieron varios hechos que abiertamente muestran el camino político al llamado “socialismo del siglo XXI”: la reelección de Chávez, que si bien estaba descontada, no estaba tan clara su rectificación del ca-mino emprendido en la forma en que lo hizo; la forma-ción del Partido Socialista Unificado de Venezuela; y sobre todo, el proceso de nacionalizaciones. Esto lo po-siciona de una forma diferente en el plano regional, des-arrollando nuevos pasos en el ALBA, como los Trata-dos de Comercio de los Pueblos (TCP), que ponen un eje diferente en los intercambios comerciales, partiendo de las necesidades de los pueblos. En ese camino de cambios se entienden sus declaraciones de “reformatear el MERCOSUR”, no convertirlo en el ALBA pero al menos torcerle el brazo en algunas “viejas” costumbres ¿Qué quiere decir esto? Que no lo dominen los capitales más concentrados, que los gobiernos –con todo lo con-tradictorio que muchas veces analizamos aquí, a partir de los intereses que éstos expresan– guíen sus políticas otorgando garantías de neutralidad por sobre esos gru-pos de poder real. La pregunta es: ¿puede ocurrir esto? Y acá entra en juego la composición de las fuerzas so-
18
JULIO DE 2007
ciales que se expresan en el gobierno de cada estado. De acuerdo a las relaciones de poder en cada fuerza y de la estrategia que sigan éstas, podrá tener una mayor o me-nor cabida correr el cerco hacia otras formas de integra-ción.
Se puede entender también que Chávez tiene un arma que le permite tirar más de la cuerda –hacia el interior del MERCOSUR y de los procesos internos de cada pa-ís que lo componen–: la necesidad de recursos energéti-cos que tiene el resto de los países de la región, tanto la población en general para consumo final, como la bur-guesía en particular para la producción.
En función de esta situación, seguramente se redefi-nirán los términos de la integración de Venezuela al MERCOSUR. Esos tres meses dados por Chávez servi-rán para ver el impacto que pueda tener en la región un posible distanciamiento de Venezuela con los países del bloque, sobre todo Argentina y Brasil, como así tam-
bién lo que están dispuestos a otorgar ambas burguesías –y ambos gobiernos– para retener a Venezuela. Pero además, la forma que aproveche esta situación EE.UU, quien tampoco da pasos para atrás cuando intenta im-poner –con sus dificultades internas– los TLC’s, esta-bleciendo aliados firmes en la región como Colombia y Perú.
Del movimiento de piezas de este complejo rompe-cabezas, se reordenará la situación entre Venezuela y Brasil y, por ende, todo el mapa regional. Por el mo-mento, ni ruptura ni entendimiento. Quizá las palabras de Carlos “Chacho” Álvarez, presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, sintetice la situación actual: “Más allá de las dificultades para comple-tar el proceso y las dificultades de Paraguay y Brasil en hacer aprobar el protocolo de integración de Venezuela, hay que traba-jar en la línea de que Venezuela pertenece al MERCOSUR y va a seguir en el bloque”.
Bolivia: la complejidad del proceso de cambio no respeta tiempos institucionales El 6 de agosto vence el plazo fijado para la elabora-
ción de la nueva Constitución Nacional, y a un mes de esa fecha, no se avanzó en la redacción de los artículos definitivos, debido a las discrepancias entre las 16 fuer-zas políticas que tienen representación en la Asamblea Constituyente. Recordemos que siete meses llevó la dis-cusión de cómo se aprobarían los artículos y que final-mente ganó la opción de que sea por mayoría absoluta (128 de los 255 votos) en lugar de dos tercios (170), como lo señalaba la Ley de convocatoria a la Asamblea (ver Análisis… N° 81).
Esta instancia asamblearia carga con el peso de ser el espacio en el que muchos bolivianos depositaron sus esperanzas de transformación social. Desde la histórica marcha por la Dignidad, la Tierra y el Territorio –haciendo un recorte arbitrario en las luchas de los suje-tos andinos–, que los pueblos originarios de las tierras altas y bajas encabezaron en 1990, los reclamos por hacer “otro país” –a través de una Asamblea Constitu-yente– se han extendido a casi todos los sectores socia-les. La denominada “guerra del gas” de octubre de 2003 mostró al orden institucional el alcance de las acciones del pueblo boliviano por reformar el Estado, para recu-perar los recursos de su tierra. En 2004, la acción con-junta de las “minorías eficientes” (ver Análisis N°47) marcarían la agenda, institucionalizando el proceso de cambio.
Las propuestas de cambio presentadas1 por las organi-zaciones y fuerzas vivas que conforman la diversidad del país son planteamientos para la Constitución Políti-ca del Estado y suman 106. Estas fueron requeridas por la Representación Presidencial para la Asamblea Consti- 1 20 de las más importantes propuestas que recolectó la Re-pac se encuentran en Los Tiempos de Cochabamba del día 19/2/07. Estas no sólo se circunscriben al modelo de Estado, tocan temas sobre la legalización del aborto, el reconocimien-to de familias formadas por homosexuales, la inclusión de afrodescendientes, etc...
tuyente (Repac) y llevadas al cónclave que nutrió y basó en éstas ideas sus debates. Las propuestas contenían desde la restitución del imperio incaico hasta las más va-riadas formas de autonomías regionales, departamenta-les o indígenas, la definición de un país multiétnico y la reorganización de los poderes del Estado bajo un es-quema mixto entre capitalismo andino y socialismo del siglo XXI.
Balance parcial De lo actuado hasta aquí se desprende que de los 717
artículos presentados en mesa, sólo encontraron con-senso 138. Los desacuerdos contenidos en informes por mayoría y minoría de las distintas comisiones deberán ser discutidos en la plenaria de la Asamblea. Si se consi-dera la discusión de 4 artículos por sesión, el proceso abarcaría como mínimo entre 90 y 120 días más. Esta evaluación técnica revelaría la imposibilidad de concluir el 6 de agosto con el mandato. El inicio del debate en plenaria ya se postergó en tres oportunidades, el retraso en los debates se visualiza en al menos 14 de las 21 co-misiones. La única que entregó a tiempo (21 de junio) sus informes fue la Comisión Coca. La propuesta de ampliar las sesiones vino del parlamentario beniano, Jorge Soruco, de Poder Democrático Social (Podemos), que presentó formalmente un proyecto de ley para que el trabajo de los asambleístas se prorrogue al menos un año más. Por otro lado, Héctor Arce, Ministro de Coor-dinación Gubernamental, sugirió la posibilidad de que sea por 60 días como máximo. Refiriéndose a esto, el vicepresidente, Álvaro García Linera, aclaró que “la Asamblea Constituyente fue convocada por Ley de la República y se definieron fechas, paralelamente la Asamblea, que se ha defini-do como poder originario, también tiene la potestad para definir sus propias prerrogativas y sus propias plazos” (LTC 18/5).
América Latina 19
JULIO DE 2007
Consensos y diferencias De las 21 comisiones actuantes, decíamos que sólo
una, la de Coca, llegó a un informe consensuado, que será discutido en la Plenaria. En tanto, la comisión de Desarrollo Productivo y la de Órganos de Defensa de la Sociedad, también legaron al consenso pero aún no pre-sentaron sus informes. El caso de la comisión Visión País y la de Tierra y Territorio nos ilustran lo enmara-ñado del proceso. En ambos espacios el Movimiento al Socialismo (MAS), con el mayor número de represen-tantes en la Asamblea (ver Análisis n°74), construyó alianzas con los partidos pequeños (Movimiento Origi-nario Popular, Movimiento Bolivia Libre y Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria) para obtener de esta manera el “voto cruzado”, imprimiendo así sus posturas en los informes de minoría y mayoría de cada comisión. El asambleísta cruceño de Podemos, Rubén Darío Cue-llar, afirmó que esto era previsible “ya que la composición de las 21 comisiones de la Asamblea responde a una estrategia nu-mérica del MAS. Aparte hay minorías adscriptas al masismo. Por ello hemos insistido en que se elaboren informes tanto del ofi-cialismo como de la oposición, no de la mayoría y de la minoría que juega en nuestra contra”. En tanto, Carlos Romero, constitucionalista del MAS por Santa Cruz, afirma que el miedo de Podemos surge de ver que la oposición se ha dividido entre los que buscan el fracaso de la Consti-tuyente y los que asumen la necesidad de una reforma profunda del Estado. Guillermo Richte, asambleísta del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, parti-do Tradicional caído en desgracia, ver Análisis n°66), que votó junto al MAS en los informes por minoría, admitió que “la unidad está ausente en la oposición, por ello cada partido va por su lado. Además Podemos debe entender que ninguno de los frentes opositores esta obligado a seguir sus directrices”. El diagnóstico firme de esta voz no alcanza a echar por tie-rra las esperanzas de Cuellar, que se atrevió a asegurar que “en los textos fundamentales de la nueva Carta Magna exis-tirá un espíritu de cuerpo entre los partidos opositores” (LTC 8/6).
El escenario en otras comisiones es mucho más som-brío. En las de Organización y Estructura del nuevo Es-tado, Poder Judicial, Autonomías, Educación e Intercul-turalidad, Hidrocarburos los debates se encuentran aún a medio camino.
Comisiones en conflicto Desde antes del comienzo de la Asamblea, el MAS
brega por declarar en el primer artículo de la nueva Car-ta Magna que Bolivia es un país plurinacional. La con-notación de esto significaría reconocer la presencia en el territorio nacional de 36 naciones originarias, de esta manera se reconocerían los derechos ancestrales de los pueblos originarios (algunos actualmente de no más de
50 personas), reafirmando la autonomía sobre sus terri-torios. A ningún analista se le escapa que la jugada del partido gobernante es neutralizar el camino hacia las au-tonomías departamentales y, en lugar de ellas, plantear otros niveles de división territorial: el regional, el pro-vincial, el municipal y el indígena. Para la conformación del espacio, algunos piensan que el MAS intenta intro-ducir la distribución de los territorios anteriores a la re-forma colonial. Lo cierto es que en la comisión de Vi-sión País, por mayoría, se aprobó la Plurinacionalidad y por minoría la conformación de una Confederación de Naciones. Podemos, que no pudo incluir su propuesta en ningún informe, terminó a los golpes, mostrando su impotencia.
Seguido a esta resolución, la reacción de la “media lu-na”2 –opositora al gobierno del estado y conformada por los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija– no tardó en llegar, manifestando su descontento en la propuesta que según ellos reconoce la “autonomía territorial”, en la cual se diluyen los departamentos. La convocatoria a la Junta Autonómica (integrada por pre-fectos, consejeros departamentales, parlamentarios y asambleístas) la hizo Luis Núñez, presidente interino del Comité pro Santa Cruz, quien sentenció que “el mandato del cabildo de diciembre pasado es claro. Nos vamos a declarar re-gión autonómica bajo los principios del mandato y la legalidad que tomó el pueblo. Lo haremos les guste o no y aunque nos traten de separatistas o sediciosos” (LTC 12/6).
Recordemos que el 2 de julio de 2006 en estos depar-tamentos se impuso el referéndum autonómico, que en Santa Cruz obtuvo el 71% de aprobación. Esto luego tomó carácter de presión, en lo que se denominó “el cabildo del millón”, en diciembre pasado, que exigió poner en vigencia el estatuto de autodeterminación. Es-ta nueva arremetida de las fuerzas más conservadoras de la sociedad se complementó con un pronunciamiento de la Confederación de Empresarios Privados, que criti-can duramente la intromisión del gobierno en la Asam-blea Constituyente. El primer mandatario tomó el guan-te: “Yo quiero desafiar a un debate a los nueve presidentes de las federaciones de empresarios privados. Que me demuestren y que me digan en mi cara a qué empresario le hemos quitado su pro-piedad. Siento que los empresarios quieren que vuelva el neolibera-lismo, que se privaticen nuestros recursos naturales. O quisieron que vuelva la chequera del estado, no va a haber chequera como antes” (LTC 26/6). 2 El reclamo de mayor autonomía del poder central comenzó con las acciones de los dueños y personeros de los medios de producción de Santa Cruz (ver Análisis N°56) y continuó con discursos separatistas sostenidos por las fuerzas conjuntas de la “media luna”.
20 Uribe: entre el comercio y las armas
JULIO DE 2007
Uribe: entre el comercio y las armas El comercio
El conflicto interno y el TLC con EE.UU. ocupan la es-cena política colombiana. El cruce de ambos asuntos a más alto nivel lo vemos en las marchas y contramarchas del Congreso de EE.UU. para aprobar la continuación del Plan Colombia y el TLC entre ambos países. Así, el oficialismo impulsa ambas iniciativas mientras los de-mócratas ponen algunos reparos. El subsecretario de Estado de EE.UU., John Negroponte, aseguraba que “este acuerdo es bueno para Estados Unidos. Es bueno para los empleadores, granjeros y trabajadores. Es bueno para Colombia”, y que no lograrlo sería un “gran golpe para los intereses de Washington en la región”. Y según el propio Bush, el TLC tiene “implicaciones estratégicas” (LN 3/5). Ante la oposi-ción demócrata al acuerdo –sostenida también por la central sindical AFL-CIO–, el propio Uribe se tomó a comienzos de mayo el trabajo de exponer a la presiden-ta del Congreso, Nancy Pelosi, al presidente del AFL-CIO y a otros líderes políticos las bondades del acuer-do, durante su viaje a Washington. El lobby continuó con la contratación de un equipo de lobbistas indepen-diente, que incluye –entre otros– a asesores de campaña del matrimonio Clinton, a un costo de 100.000 dólares mensuales. También participaron de la promoción del TLC grandes actores privados de EE.UU. y Colombia. Entre otros, Caterpillar Inc., Wal-Mart Stores Inc. y Ci-tigroup Inc; más representantes de diversos sectores productivos colombianos. Uno de los que viajaron a EE.UU. para esto fue Carlos Eduardo Botero, directivo de la Asociación Nacional de Industriales, quien regresó convencido de que el TLC será aprobado, afirmando que “hemos encontrado que los congresistas, líderes sindicales, grupos de análisis, no se oponen al Tratado de Libre Comercio sino que consideran que en Colombia hay unos temas que requie-ren ser trabajados”(P 14-6) (WSJ 4-6). Con todo, el éxito de estas gestiones estuvo lejos de ser completo. El 30 de junio, una declaración de los representantes demócratas sentenciaba: “Hay una amplia preocupación en el Congreso por los niveles de violencia en Colombia, la impunidad, la falta de in-vestigación y procesamiento, así como el papel de los paramilitares (…). Asuntos de esta naturaleza no pueden ser resueltos sola-mente mediante el lenguaje en un acuerdo comercial. Creemos que primero tiene que haber pruebas concretas de resultados sostenibles en el terreno y los congresistas seguirán trabajando con todas las partes interesadas para lograr que se consiga esto, antes de anali-zar cualquier TLC. Por tanto, no podemos apoyar ahora el TLC con Colombia” (ET 30-6).
Como premio consuelo, el Congreso de EE.UU. pro-rrogó por ocho meses más las preferencias arancelarias que Colombia, Ecuador y Bolivia reciben a cambio de cooperar en la política anti-drogas de Washington. Para Colombia, esto significa que se mantendrán beneficios aduaneros para más de la mitad de sus exportaciones a EE.UU.; mientras tanto, habrá que esperar –se especula que al menos hasta mediados de 2008– para la aproba-ción definitiva del TLC, al que ya se han introducido
modificaciones en temas ambientales, laborales, de in-versión, de acceso a medicamentos, de compras públi-cas y de servicios. El punto más sensible hacia la opi-nión pública estadounidense es la violencia sistemática contra los sindicalistas colombianos, a causa de sus acti-vidades gremiales. Con más de 2.500 asesinatos en los últimos 20 años, y apenas el 0,54% de los casos aclara-dos, Colombia es el país donde es más peligroso ser ac-tivista gremial (EP 30-4).
Y es justamente desde el movimiento obrero colom-biano que se ha intervenido públicamente contra el TLC. El 23 de mayo, las centrales obreras y organiza-ciones sociales convocaron un paro contra el TLC y el Plan Nacional de Desarrollo –que, contra lo que indica su nombre, significará ajustar los presupuestos públicos de salud y educación. Como anticipo de esta moviliza-ción, el primero de mayo hubo movilizaciones en todas las capitales departamentales, convocadas por las cen-trales obreras. Los reclamos incluyeron la “para-política”, el asesinato de sindicalistas, el TLC y la pérdi-da del poder adquisitivo. A pesar del control inflaciona-rio, en cuatro meses se cumplió la meta proyectada para 12 meses (entre el 4 y el 4,5 %). En Colombia, la des-ocupación llega al 12% y de los más de 17 millones de trabajadores colombianos, sólo 3,5 millones están em-pleados mediante contrato. Lógicamente, también es al-ta la desigualdad: el 44% de los ingresos va al 10% más rico, mientras el 10% más pobre obtiene apenas 1% de la riqueza nacional; y el 55% de la población está por debajo de la línea de pobreza.
Las armas Durante los últimos dos meses siguió su curso el es-
cándalo de la para-política –los vínculos de políticos, principalmente del uribismo, con los grupos armados de ultraderecha (paramilitares) responsables de la mayoría de las violaciones de derechos humanos en Colombia. A mediados de mayo, otros 15 políticos –entre ellos cinco legisladores– fueron detenidos por ser parte del llamado “Pacto de Ralito” del año 2001, en el que líde-res políticos y paramilitares acuerdan mutuos apoyos. El escándalo sigue ganando espesor al ritmo de las confe-siones de líderes paramilitares detenidos en el marco de la desmovilización acordada con el gobierno (ver Análi-sis… Nº 82). Y añadiendo más color, la revista Semana publicó grabaciones que demostrarían que los paras si-guen delinquiendo desde sus lugares de detención. La reacción del gobierno de Uribe fue fulminante: desplazó a la cúpula de la policía, acusándola de realizar escuchas ilegales. (LN 15 y 16-5).
Al mismo tiempo, tomaba relieve internacional la si-tuación de los rehenes de las FARC, sobre todo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, en manos de la guerrilla desde febrero de 2002. Su nombre sonó en la reciente campaña electoral francesa (es también ciu-dadana de ese país), el propio Sarkozy considera el tema una de sus prioridades, y su rol fue reconocido por Raúl
América Latina 21
JULIO DE 2007
Reyes, principal vocero de las Fuerzas Armadas Revolu-cionarias de Colombia (FARC), que esperaba que su la-bor fuera “definitoria para conseguir el regreso [de los rehe-nes] a sus hogares”, al tiempo que declaraba que las FARC “ratifican nuevamente a Sarkozy y al pueblo francés nuestro indeclinable compromiso con la búsqueda del canje de pri-sioneros”. (LN 25-5) Dicho canje estaba planteado hacía tiempo: las FARC proponían liberar a 57 rehenes (polí-ticos y militares) a cambio de 500 rebeldes encarcelados y la desmilitarización de un área de 800 kilómetros cua-drados en el sudoeste de Colombia. La propuesta se re-iteró a través de un video entregado a los familiares de 12 diputados provinciales retenidos también desde 2002. (LN 28-4) El rechazo tajante del gobierno a la propuesta estuvo acompañado por un recrudecimiento de las actividades militares en el sudoeste desde mayo. El 17 de junio, las FF.AA. informaron la muerte de Mil-ton Sierra Gómez, el comandante de las FARC a quien se responsabilizaba del secuestro de esos doce diputa-dos. (LN 17-6) Pocos días después, las FARC informa-ron la muerte de 11 de esos 12 diputados secuestrados, en medio de acusaciones cruzadas sobre el verdadero responsable, acusándose mutuamente las FARC y el gobierno por las muertes. Según las FARC, fue durante el fuego cruzado de una fallida operación de rescate –hecho que repetiría lo ocurrido en 2003, cuando 10 re-henes murieron durante un rescate frustrado. Uribe ne-gó haber ordenado un rescate y acusó a las FARC de matar “vilmente” a los rehenes –algo que no tiene ante-cedentes. (LN 29-6)
Estos hechos no alteraron una novedad introducida por el gobierno a mediados de mayo. El gobierno pro-puso su versión del canje, que el propio Uribe anunció, pidiendo “que se preparen esos bandidos de las FARC, que ellos se preparen a aceptar la propuesta porque ellos son muy men-tirosos. Si la ley me lo permite, voy a hacer una liberación masiva de presos de las FARC a ver si son capaces de liberar a nuestros secuestrados”. La excarcelación sería “por fases y bajo el cuidado de la Iglesia Católica”, y deberán desmovilizarse o exiliarse para que no vuelvan a la lucha armada (LN 12-5). Hacia fines de mayo, Uribe anunciaba que “por una razón de estado, para el 7 de junio los tendré trasladados a un lugar distinto de la cárcel” (LN 26-5). Las FARC tildaron la propuesta de “cortina de humo” para desviar la aten-ción del escándalo de la para-política, tanto a través de su vocero como de un grupo de guerrilleros presos que rechazó de plano la excarcelación propuesta (LN 30-5). El propio esposo de Betancourt acusó a Uribe de hacer una “doble jugada”, para lavar su imagen, por un lado, y a beneficiar a sus “amigos” vinculados con los paramili-tares, por el otro.
El 2 de junio se trasladó a otra cárcel a 193 guerrille-ros presos, tras comprometerse por escrito a no volver a delinquir y a renunciar al grupo guerrillero a cambio de la excarcelación. 56 de ellos comenzaron días des-pués “un programa forzoso de reinserción en la sociedad en un centro de esparcimiento con aspecto de campo militar” en el cen-tro del país.
Un trato aparte tuvo Rodrigo Granda, el “canciller” de las FARC detenido en territorio venezolano por los servicios colombianos. Fue trasladado a la sede de la Conferencia Episcopal para iniciar negociaciones, decla-rando que “frente al planteamiento de Álvaro Uribe de conver-tirme en ‘gestor de paz’, reitero mi disposición en el sentido de que cualquier papel, por modesto que sea, corresponde definirlo al se-cretariado de las FARC” (LN 7-6). El secretariado recha-zó la propuesta, a través del vocero de las FARC: “Los voceros plenipotenciarios de las FARC [escogidos en años an-teriores] se reunirán con los del gobierno de Uribe en los munici-pios desmilitarizados. No existe ninguna opción de reuniones sin esta garantía” (LN 13-6). Aclaremos que la desmilitariza-ción se prolongaría por 45 días. Uribe sigue rechazando de plano la propuesta y usó las recientes manifestacio-nes como apoyo a su política, cuando desde los propios familiares de secuestrados su línea de acción es dura-mente cuestionada.
¿Y entonces? El conflicto interno (iniciado en 1948), que ha recru-
decido en los últimos años, ha provocado 3.000.000 de desplazados internos y 700.000 emigrados (90% de ellos a la vecina Venezuela). Hace rato que el conflicto no es sólo interno: Colombia es el quinto receptor mundial de asistencia estadounidense en materia de seguridad, con más de 500 millones de dólares anuales. Sólo lo superan zonas ocupadas militarmente –Afganistán e Irak– o aliados muy estrechos –Israel y Egipto. El gran para-guas de esta asistencia hacia los países andinos (Bolivia es el octavo receptor y Perú el décimo, ambos orillando los 60 millones anuales) es el combate contra la produc-ción de la hoja de coca. Ya hemos señalado el absurdo de esta política: 156.900 hectáreas de cultivos de coca satisfacen la demanda global, mientras que las tierras ap-tas para el cultivo son 650.000.000 de hectáreas. Seme-jante desproporción alienta el desplazamiento del culti-vo hacia zonas más alejadas de la presencia estatal, a medida que a sangre y fuego avanza la política de erra-dicación en las áreas que el estado sí controla. Pero el absurdo funciona: justifica el envío masivo de recursos para mejorar el clima de inversión en Colombia y toda la región andina. Con todo, el ruido en torno a Colombia a propósito del TLC tuvo efectos: la Cámara de Repre-sentantes de EE.UU. redujo en un 10% el presupuesto general del Plan Colombia –que enmarca la asistencia en seguridad a Colombia– y en un 30% la ayuda económi-ca militar (LN 7-6). Esto que indica una vez más el limi-tado carácter de alternativa que puede verse en el enfo-que del Partido Demócrata para el manejo de las relaciones exteriores. No se le suelta la mano al aliado más firme de Washington en Sudamérica: dificultarle al-go el TLC y descontarle algunos millones no contrarían el trazo grueso de la política de garrote y libre mercado que se ofrece a la región desde el gobierno de Bush.
22
JULIO DE 2007
Argentina
El mes pasado asistimos a varios actos electorales donde la oposición política al Gobierno, aunque fragmentada, se impuso frente a las listas oficialistas. El hecho cebó la organización de una oposición nacional de cara no tanto a la disputa presidencial de este año como sí a la de 2011. Por otro lado, el proceso eleccionario dejó en claro la consolidación de un piso de abstención, voto en blanco e impugnación, manifestación brutal de la crisis de representatividad política que, de todas maneras, no encuentra una salida por la positiva. Finalmente, volvió a crujir, como un año atrás, el andamiaje energético nacional. La crisis ener-gética es un hecho y las distintas fracciones del capital se disputan el control de los recursos es-tratégicos: una de cara a la realización de superganancias inmediatas, otra en vistas de la integra-ción política regional.
Armando la oposición con las ruinas del sistema político Durante el mes de junio, el quehacer político nacional
estuvo enmarcado en el contexto de tres elecciones lo-cales que preparan al camino hacia las elecciones nacio-nales a realizarse en el mes de octubre. Los tres distritos en donde se disputaron los máximos cargos ejecutivos fueron Neuquén, Tierra del Fuego y la Ciudad de Bue-nos Aires.
Analizaremos primero los tres casos por separado, y en el orden cronológico en el que se desarrollaron, ob-servando además los posicionamientos tanto en Tierra del Fuego como en Buenos Aires tras las primeras vuel-tas, de cara a los respectivos ballottages. Veremos, tam-bién, la necesaria nacionalización de estos procesos lo-cales realizados en un año de elecciones presidenciales; por último, examinaremos los datos del escrutinio com-parándolos con otros actos eleccionarios, tratando de observar qué tendencias se pueden prefigurar allí, tal como lo hacemos en el Análisis de Coyuntura tras cada elección.
Neuquén: “La sagrada familia Sapag” En esta provincia, que estuvo en la tapa de todos los
diarios nacionales producto del conflicto salarial desata-do en el gremio docente unos meses atrás y en la cual una movilización fue reprimida por la policía y concluyó con el asesinato de Carlos Fuentealba, el 3 de junio se enfrentaron electoralmente el oficialista Movimiento Popular Neuquino y la Concertación Neuquina para la Victoria conducida por un “radical k”, obteniendo el triunfo el primero. Este tradicional partido, centralizado económica y políticamente en la familia Sapag, que nun-ca perdió una elección a gobernador desde que fuera fundado en el año 1963, fue elegido por el 24.20% del padrón1. En tanto la principal fuerza opositora, alineada 1 Todos los datos porcentuales con que nos manejamos de ahora en más corresponden al total del padrón. Es por ello que los datos obtenidos difieren de los difundidos por los medios masivos de comunicación y, obviamente, permiten realizar un análisis más objetivo en cuanto a qué porcentaje de población elige a determinados candidatos.
Argentina 23
JULIO DE 2007
dentro del kirchnerismo, consiguió el apoyo del 21.75% del electorado.
Ciudad de Buenos Aires: “La polarización” El mismo domingo 3 de junio también se realizaron
los comicios porteños, que contaron con una “previa” por demás intensa, descrita en la última edición del Aná-lisis… (N° 84). Aquí consignábamos el triunfo de la fórmula Macri – Michetti, y la obtención del segundo lugar por parte del binomio Filmus – Heller, con una amplia diferencia de votos entre unos y otros (30.32% contra 15.80%). Se entraba así en tres frenéticas sema-nas de cara al ballottage que se realizaría finalmente el 24 de junio.
Justamente el desarrollo político en estas tres semanas nos permitirá observar a las distintas fuerzas políticas -y a los distintos actores dentro de cada una de ellas- posi-cionarse, construir alianzas, y enfrentarse abiertamente.
Intentando capitalizar el festejo Desde el arco opositor, la primera en tomar posición
apenas conocidos los primeros datos, a pesar del tercer lugar obtenido por su elegido –Telerman– como candi-dato para la Ciudad, fue la presidenciable Elisa Carrió: “No puedo dejar de estar feliz por la amplia victoria de la oposi-ción en la Capital. Un opositor va a gobernar la ciudad y nosotros pelearemos por la presidencia (…). Asumo la derrota, pero estoy feliz porque más del 70% votó a la oposición”. En tanto, su protegido porteño se apuraba en posicionarse con pre-tendida ambigüedad: “No llamaré a votar por ninguno en la segunda vuelta, aunque creo que la sociedad sí llamó a votar por uno”.
Por otro lado, y ya pensando en las elecciones presi-denciales de octubre, el fallido ingeniero Juan Carlos Blumberg señalaba: “Tenemos que formar una fuerte coalición opositora”.
También el socio de Macri a nivel nacional, Ricardo López Murphy, “ni lento ni perezoso” se sumaba al triunfo: “La elección de Macri y de Michetti ha sido muy buena, expresa una vocación por el cambio y tenemos que hacer el esfuer-zo para que eso crezca en todo el país”.
Desde Misiones, el efímero ex presidente Ramón Puerta realizaba un análisis muy particular: “La gente le dio una muestra de confianza a los partidos, porque la transversa-lidad no hizo más que romperlos (…). En octubre, el kirchne-rismo no la tendrá tan fácil”.
Por su parte, desde el arco oficialista, rápidamente se salió a marcar el sendero de lo que vendría en los si-guientes catorce días, en boca del propio candidato Da-niel Filmus: “Si entramos a la segunda vuelta es porque expre-samos una parte importante de la sociedad, que es el sector progresista. Y que va a volver a expresarse en contra de las políti-
cas de los noventa y de quienes llevaron al país al neoliberalismo” (todas las citas en LN y C 4/6).
Como observamos, en el primer día tras el acto elec-toral rápidamente se encolumnaron dos posiciones fun-damentales. Una nacionalizaba la elección en un intento por capitalizar los votos obtenidos (la oposición); la otra pretendía capitalizar el debate ideológico que se proyec-taba en las siguientes dos semanas (el oficialismo).
Mientras estas dos opciones desarrollaban su táctica electoral, desde la izquierda se llamaba al voto en blan-co, nulo o abstencionista, en una declaración conjunta, algo que no habían logrado las diferentes ofertas electo-rales de este espectro político. Se aglutinaban así el Par-tido Obrero, el MST Nueva Izquierda, el PTS, Izquier-da Socialista, Convergencia Socialista, y el Partido Comunista Revolucionario (LN 16/6).
Por su parte, quizás con argumentos similares pero no iguales, se posicionaba en el mismo espectro el fla-mante legislador electo Claudio Lozano, referente de la CTA y del espacio Buenos Aires por Todos. Lozano señalaba que “el 46 por ciento del voto a Macri –y no compar-timos la interpretación facilista de que es un corrimiento a la dere-cha de todo el electorado- es un voto castigo a cierto progresismo trucho que gobernó en la última década, que no fue capaz de dife-renciarse de la política tradicional, que quedó preso del esquema de poder existente, que tributó en las concepciones de los ´90 y que, teniendo como referente a Aníbal Ibarra, decantó tanto en la candidatura de Telerman como en la de Filmus. Ni siquiera pudo garantizar una opción única para discutir con Macri y le dio este resultado electoral” (P12 11/6).
Desideologizar Pero volviendo a la forma que iba tomando el enfren-
tamiento entre las dos fuerzas políticas de cara al ballot-tage porteño, el segundo día amanecía con un profundo análisis editorial al que ya nos tiene acostumbrados el diario de la familia Mitre, titulado “Ante el ballottage porte-ño”. El mismo era un llamado a “desideologizar” la elec-ción porteña, previendo que ese sería justamente el te-rreno en el que se movería con más soltura el kirchnerismo: “De cara a esta nueva elección, cabe esperar que las chicanas que caracterizaron a la campaña proselitista conclui-da el viernes último cedan paso ahora a una exposición seria de propuestas para resolver los múltiples problemas de la ciudad. Se-ría muy deseable que, en lugar de discutirse alineamientos políticos en el orden nacional o de plantearse falsos dilemas sobre hechos del pasado que poca relación tienen con los problemas actuales de los porteños, se profundice en las diferencias programáticas que sepa-ran a uno y otro candidatos y, por qué no, también en las coinci-dencias, que probablemente han de ser muchas más de las que se pretende hacer aparecer, con vistas a la edificación de políticas de Estado para encarar las soluciones que la ciudad de Buenos Aires
24 Armando la oposición con las ruinas del sistema político
JULIO DE 2007
necesita en seguridad, salud, educación y pobreza. Sonará utópico, pero no es imposible” (LN 5/6).
El vaticinio era acertado. Justamente para consolidar la postura que el diario La Nación pretendía combatir, el propio Presidente Kirchner salía al ruedo: “Hoy lo pue-den llamar Mauricio, pero siempre es Macri. Los porteños no de-ben olvidar eso (…). Acá se están discutiendo dos modelos en el país y nos vienen a hablar de plazas (…). Hubo algunos pocos en los 90 que les fue bien pero a la mayoría nos fue muy mal. Ese modelo destruyó la producción nacional y el Gobierno propone el modelo de la inclusión social y recuperación de nuestra clase me-dia”.
Bajo este amplio arco “anti-Macri”, se colocaba rápi-damente el obispo emérito de Misiones, Joaquín Piña, a quien los medios masivos presentaron durante meses como acérrimo antikirchnerista tras conducir una coali-ción provincial que derrotó electoralmente al goberna-dor Rovira, apadrinado entonces por el Presidente. El sacerdote manifestó: “Para mí Macri representa el capitalis-mo, y en ese sentido me parece que es un poquito ir marcha atrás”.
También se incluyó de un modo similar el Partido Comunista, a través de la palabra de su máximo dirigen-te, Patricio Echegaray: “Vamos a movilizarnos para evitar el retorno de las políticas neoliberales que representa Macri (…). Consideramos que en el ballottage está en juego un proyecto de ciudad y de país” (LN 5/6).
Y lo propio hacía el dirigente del kirchnerista Movi-miento Libres del Sur, Humberto Tumini, quien había formado parte, en la primera vuelta, del entramado te-lermanista que luego lograra hegemonizar el ARI, la fuerza de Carrió: “El dato es que ganó la derecha. Fue un error haber ido divididos” (C 5/6).
En la vereda de enfrente, y siguiendo el argumento del diario La Nación, pese a contradecir sus deseos ex-presados en el fervor del festejo por el triunfo opositor tan solo veinticuatro horas antes, Lilita Carrió señalaba: “El Gobierno quiere plantar a la sociedad en los 70 y 90, como si dividiera hoy en términos ideológicos. Se vota para que resuel-van los problemas, no por ideología” (LN 5/6).
Desnacionalizar Un día después, desde el matutino La Nación la co-
lumna editorial del periodista político Joaquín Morales Solá, insistía: “Demasiada ideología para una sociedad que votó lejos de las ideologías y de los partidos. La estrategia de Kirchner consiste en ideologizar y en nacionalizar la campaña de los próximos días. Un modelo de país contra otro modelo, ha dicho. Será, según él, Kirchner o Macri. Es cierto que la mayoría social prefirió a un candidato que expresa un mundo de ideas distinto del que gobernó en los últimos cuatro años. Pero Kirchner comete un error cuando hace esa confrontación. La experiencia y el senti-
do común indican que la segunda vuelta no podrá cambiar la primera cuando la diferencia ha sido tan grande” (LN 6/6).
Mientras tanto continuaban los alineamientos. En es-ta oportunidad de parte de otro presidenciable, el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna: “Lo que dije antes de la primera vuelta fue ´no´ a un delegado del Presidente y sí a otros dos candidatos alternativos. Uno de esos dos candidatos queda todavía en posición de segunda vuelta (Macri), y en conse-cuencia por él va mi voto” (P12 6/6).
Despegar A esta altura, a nadie sorprendía un nuevo y consecu-
tivo editorial del diario La Nación, titulado “¿Qué mode-lo?”, en el que se discutía con los argumentos presiden-ciales, planteando lo siguiente: “(…) Por varios motivos, llaman poderosamente la atención las referencias del primer man-datario a los años 90 y al modelo económico implantado entonces. En primer lugar, porque los porteños no han sido convocados para pronunciarse sobre las medidas adoptadas más de una década atrás, sino para elegir un jefe de gobierno que sea capaz de resolver los numerosos problemas del presente en la ciudad” (LN 7/6).
Sintiéndose aludido por tal llamado y rápido de refle-jos, quien sumó su apoyo al espacio macrista al tiempo que intentaba despegar al PRO de su gobierno fue el propio Carlos Saúl Menem: “Macri jamás estuvo pegado a mi gobierno, a pesar de que fuimos amigos, somos amigos. Lo bueno de todo esto es que Macri no está comprometido con la iz-quierda, ni con el populismo que aplica el Gobierno de Néstor Kirchner (P12 7/6).
Más difícil resultó el posicionamiento, o mejor dicho los posicionamientos, desde el entramado telermanista. Tal como habíamos visto, unos intentaban capitalizar para el espacio opositor los votos obtenidos a través de los discursos de Carrió y del propio Telerman, pero otros se separaban rápidamente de dicha postura, como el legislador porteño Pablo Failde o la Ministra de De-rechos Humanos Gabriela Cerutti, quienes se colocaban bajo el paraguas kirchnerista (P12 7/6).
La fuerza política que sí se pasaba al espacio PRO luego de haber acompañado la candidatura de Telerman era nada menos que la UCeDé, a través de la voz de su presidente, Jorge Pereyra de Olazábal: “Casi la mitad más uno mostró que desea para la ciudad algo nuevo. Creemos en el voto de la gente, donde casi uno de cada dos dijo sí a lo nuevo” (LN 7/6).
Y otro apoyo que sumó Macri fue el de la senadora Hilda “Chiche” Duhalde: “Macri merece la posibilidad de mostrar que es capaz de gestionar” (LN 8/6).
El regreso del proyecto ideológico de proyección nacional
Con este camino recorrido, pasada la primera semana de campaña, desde los espacios de donde se había pre-
Argentina 25
JULIO DE 2007
tendido “desnacionalizar” y “desideologizar” las elec-ciones porteñas, se emprendía el regreso hacia el intento de un proyecto único opositor. Nuevamente, desde las páginas de La Nación, esta vez en la columna dominical a cargo de Mariano Grondona, y bajo el título “Los dos modelos de país que se enfrentarán el 24”, se adelantaba el cambio de rumbo a partir de las encuestas, asegurando un amplio triunfo macrista: (…) “El sistema político que procura imponer Kirchner puede llamarse ´democracia autorita-ria´ porque, habiendo partido de la democracia en las elecciones libres que lo consagraron, está girando hacia la concentración del poder en un solo hombre. La diferencia entre la democracia autori-taria de hoy y los gobiernos militares de ayer tiene que ver en este sentido con el origen del poder político, que ya no es autoritario si-no democrático, pero no con su ejercicio porque en la democracia autoritaria el mandatario, que no llega al poder por golpe sino por elecciones, después de ellas pretende operar con las atribuciones ilimitadas de un gobierno militar. Es algo, pero no alcanza. Lo que la Argentina requiere ahora ya no es cambiar el origen sino el ejercicio del poder, en busca de un auténtico pluralismo (…). Si Macri-Michetti triunfan de aquí a dos semanas, la ciudad de Buenos Aires podría sumarse a esta amplia y callada revolución (…). La revolución republicana es, en este sentido, ese otro mode-lo de país opuesto a la concentración del poder en un solo hombre que los argentinos andan buscando. Un modelo que, porque apuesta a la rica policromía de las ideas y las situaciones políticas, va cubriendo sin estruendo la ancha geografía de la patria” (LN 10/6).
Por último, una vez más intervenía en la coyuntura política nacional el arzobispo de Buenos Aires y carde-nal primado de la Argentina, monseñor Jorge Bergoglio. Esta vez, en su discurso durante la misa Corpus Christi ofrecía la particular visión que tiene la conducción ecle-siástica nacional con respecto al pasado reciente en la Argentina: “Nos hace falta también bendecir el presente, hablar bien unos de otros, no para adularnos, sino buscando lo que construye, lo que une, lo bueno que compartimos y que supera a las distintas perspectivas y es bien común (…). El que fue pecado e injusticia, no se asusten con esto que digo, también necesita ser bendecido por el perdón y la reparación” (LN 10/6).
Tierra del Fuego: “Un soplo de aire frío” En medio de la campaña electoral de cara a la segun-
da vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, en el extremo sur del país, en la provincia de Tierra del Fuego, se rea-lizaban también elecciones para gobernador, obtenien-do el triunfo en primera vuelta el Frente para la Victo-ria, encabezado por el actual gobernador, Hugo Cóccaro, con el 21.29%. La sorpresa, sin embargo, lle-gaba de la mano de Fabiana Ríos, candidata por el ARI
fueguino, quien obtenía el segundo lugar con el 18.72% de los votos, y obligaba a realizar una segunda vuelta siete días más tarde.
Enseguida, la principal derrotada en las elecciones porteñas dos semanas atrás, de cara a su proyección na-cional para las presidenciables de octubre, Elisa Carrió, resurgía de las cenizas, intentando capitalizar el “bataca-zo” fueguino para ponerse nuevamente en carrera: “En Capital no fuimos derrotados. O en todo caso fue parte de una es-trategia que es nacional, que marcha hacia las presidenciales y que abarca desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, como quedó demostra-do” (C 19/6).
Más cauta en lo que respecta a su postura opositora al gobierno nacional, la artífice local de la cosecha de vo-tos a favor del ARI y ex delegada de ATE, Fabiana Rí-os, señalaba: “Yo no soy quien para recomendarle al Presidente ninguna lección. Si él está ahí y yo acá debe ser porque algunas lecciones él debe haber aprendido y yo no. Aunque sí debe apren-der que la construcción de hegemonías y las bendiciones no son buenas para las relaciones maduras. En Tierra del Fuego hay un pueblo que requiere de reglas, respeto. Este pueblo quiere un go-bierno que se maneje con consensos comunitarios y no con anuncios de obras públicas que se ofrecen como favores partidarios (…) [respecto del Gobierno Nacional] lo mejor ha sido la renovación de la Corte, la política de Derechos Humanos. Lo peor, la construcción de hegemonía y la destrucción de todo aquel al que visualizan como enemigo. Ese es el germen de su debilidad. Lo peor también es la falta de transparencia en las cuentas y haber sostenido el mismo esquema de negocios de la década me-nemista” (P12 19/6).
Quien también intentó buscar impulso en la coyuntu-ra política fueguina para su proyecto nacional fue el titu-lar de Recrear, Ricardo López Murphy, quien “consideró que el proyecto ´hegemónico´ del kirchnerismo ´tiene un freno´ y vaticinó un ´resultado exitoso´ de la candidata de ARI” (LN 21/6).
Como decíamos, este resultado en medio de la cam-paña para el ballottage porteño, permitía dar más firme-za a los intentos opositores por conformar una alterna-tiva real en octubre de este año. Así lo entendía también el editorialista del diario de los Mitre: “La consagración pa-ra la segunda vuelta de la candidata de ARI, la diputada nacio-nal Fabiana Ríos, quien logró el segundo lugar a menos de tres puntos de Cóccaro, si bien pudo ser interpretada como una sorpre-sa para muchos, representó en realidad un soplo de aire fresco pa-ra una sociedad que exige la renovación en las formas de hacer po-lítica en una provincia castigada por sucesivas crisis institucionales” (LN 21/6).
26 El "piso histórico" de desocupación y pobreza
JULIO DE 2007
Segundas vueltas y un nuevo escenario Llegamos finalmente al día 24 de junio, en el que se
realizaron los ballottages tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Tierra del Fuego.
En esta última, la tendencia que había provocado la expectativa de Fabiana Ríos continuó, dándole un triun-fo al ARI con el 34.27% de los votos, frente al 31% ob-tenido por Cóccaro, candidato por el Frente para la Vic-toria.
Por su parte, en Buenos Aires, el triunfo fue para el PRO con el 39.09%, frente al 25.03% del Frente para la Victoria.
Las repercusiones de ambos resultados, que segura-mente demarcan un nuevo escenario de cara a las presi-
denciales, las podremos comenzar a analizar en nuestra próxima entrega. Sin embargo, dos declaraciones de Macri apenas obtenido el triunfo anticipan, seguramen-te, algo de lo que se viene.
La primera de ellas, tiene que ver con la automática capitalización del triunfo porteño para el proyecto opo-sitor: “Vamos a poner el peso de lo que hemos logrado en la Ca-pital al servicio de una candidatura nacional” (LN 26/6). La segunda, refiere a una definición ideológica, justamente lo que había intentado ocultarse durante la campaña: “Se viene el cambio del siglo de los derechos humanos por el siglo de las obligaciones ciudadanas” (P12 25/6).
La crudeza de los números Sólo nos resta observar los porcentajes en cada uno
de los comicios realizados y su comparación con los da-tos de los últimos dos procesos electorales, realizados en el año 2005.
Como vemos, de los datos surge una clara lectura en cuanto a la tendencia que venimos marcando en cada proceso electoral: la profundización de la descomposi-ción de los partidos tradicionales, quienes aún reconfi-gurando sus espacios y exponentes políticos, no logran
reconstituirse como alternativas válidas para la mayoría de la población. Así queda reflejado en el alto número de abstenciones, votos en blanco y nulos, cantidad que no deja de crecer en cada elección y que, a su vez, no logra constituirse como espacio político positivo pre-sentando un programa propio ante la sociedad de cara a constituirse en expresión política válida, al menos por la vía electoral.
Tierra del Fuego
Año FP VICTORIA ARI PJ – UCeDé Abst./Nulo/Blanco
2003 (gobernador – 1ª vuelta) 19.28%* 7.66% 20.71% 33.14%
2003 (gobernador – 2ª vuelta) 35.69%* - 31.90% 32.39%
2005 (legislativas) 21.95% 12.33% - 33.12%
2007 (gobernador – 1ª vuelta) 21.29% 18.72% - 39.35%
2007 (gobernador – 2ª vuelta) 31.00% 34.27% - 34.73%
*Frente de Unidad Provincial. En 2005 el Gobernador electo, Jorge Colazo, fue reempla-
zado por el Vice, Hugo Cóccaro.
Ciudad de Buenos Aires
Año PRO ARI FP VICTORIA Abst./Nulo/Blanco
2003 (Jefe de Gob. – 1ª vuelta) 24.61% - 22.40% (Ibarra) 33.47%
2003 (Jefe de Gob. – 2ª vuelta) 31.03% - 35.64% (Ibarra) 33.31%
2005 (legislativas) 23.36% 15.08% 13.97% 31.10%
2007 (Jefe de Gob. -1ª vuelta) 30.32% 13.76% 15.80% 33.52%
2007 (Jefe de Gob. -2ª vuelta) 39.09% - 25.03% 35.86%
Fuente: www.mininterior.gov.ar
Neuquén
Año MPN FP VICTORIA Abstención/Nulo/Blanco
2003 (gobernador) 28.62 % 8.38% (PJ) 31.24%
2005 (legislativas) 25.00% 17.86% 49.31%
2007 (gobernador) 24.20% 21.75% 37.43%
Argentina 27
JULIO DE 2007
El "piso histórico" de desocupación y pobreza En la última edición del Análisis... (N° 84) apuntába-
mos los siguientes datos, publicados en mayo por la consultora Equis. En 2001 el 26,2% de los argentinos eran pobres, en el 2002 dicho índice ascendía al 41,4%, y volvía a bajar en 2006 al 23,1%. Conclusión: más allá de la curva casi un cuarto de la población quedó al mar-gen de la celebrada bonanza económica.
Otros datos nos permiten ampliar el cuadro de situa-ción de la marginación social en el país.
A 17 trimestres de crecimiento consecutivo de la economía, el 41,6% de los asalariados trabajan en negro. Se trata de 4.600.000 personas que trabajan si ningún ti-po de aportes ni beneficios reconocidos (vacaciones pa-gas, indemnización, aguinaldo, obra social, jubilación, seguro, etc.). Cabe agregar que los trabajadores en negro tienen un salario inferior al de los trabajadores registra-dos o en blanco de menos del 50%.
Por otro lado, si bien es cierto que el índice de des-ocupación bajó en relación con el pico alcanzado en plena crisis económica, todavía 1,57 millones de perso-nas buscan trabajo y no lo encuentran. Representa el 9,8% de la población activa, sin contar a quienes reci-ben planes sociales (que lleva el índice de desempleo a poco más del 11%), ni a quienes han abandonado la in-
fructuosa búsqueda laboral y por lo tanto dejan de ser visibles para los guarismos oficiales.
Si a esto sumamos a los trabajadores en situación de subocupación (con jornadas de menos de 35hs semana-les), que llegan al 9,3% de la población, el número de personas con problemas laborales asciende a 3,06 mi-llones.
También la brecha entre ricos y pobres, que aunque se ha acortado modestamente en los últimos años, ex-presa un grado de desigualdad social a simple vista irre-ductible. Según los datos del mes pasado, el 10% de la población más rica se quedó con el 35,2% de la riqueza social; mientras el 10% más pobre dispuso tan sólo del 1,2%. Esto significa que el 10% más rico gana 30 veces más que el 10% más pobre. Un año atrás esta diferencia era de 36.
En síntesis, podemos ver cómo en un momento as-cendente del ciclo económico se consolida un “piso” histórico en materia de pobreza, desocupación y marginación social que no puede reducirse y que re-presenta un altísimo nivel para los índices nacionales. He aquí el marco social donde se despliegan los proce-sos electorales y la encarnizada disputa por las ganan-cias.
En el callejón de los recursos energéticos La reiterada crisis energética argentina
Poco menos de un año atrás (Análisis… N° 76, octu-bre de 2006) describíamos la crítica situación energética nacional en los siguientes términos, que cabe glosar aquí dado que el problema lejos de cambiar de signo se ha profundizado.
1. La Argentina atraviesa una situación de crisis en materia de recursos energéticos. Es un dato que la ma-triz energética del país se basa casi exclusivamente en los hidrocarburos (no renovables): el gas y el petróleo representan el 87% de la fuente de abastecimiento que se consume principalmente para la producción indus-trial y agrícola (51% el gas, 36% el petróleo). La hidroe-lectricidad aporta sólo el 6%, la actividad nuclear 4% y las energías alternativas apenas el 3%.
Pero el imperio del gas y del petróleo tiene los días contados. Estimaciones de la Secretaría de Energía (del año 2005) señalan que, al nivel existente de inversión en exploración y extracción, las reservas de estos hidrocarburos se agotarían en 9 años promedio (In-dustrializar Argentina, septiembre 2005, p. 34 y 35). Cabe agregar que a mediados de los 90 el horizonte de reser-vas de petróleo se calculaba en no menos de 20 años; en el caso del gas, a fines de la década del 80, el hori-zonte de reservas equivalía a 38 años de producción.
La falta de inversiones de riesgo en la apertura de nuevos pozos exploratorios y el descuido en el proceso de producción, que por un lado derrocha parte de los recursos y por el otro agota las reservas de una manera escalofriante, explica que la producción de petróleo crudo se encuentre en una situación de constante des-censo. La producción de 49 millones de metros cúbicos en 1998, se redujo a 38 millones en 2005. En dicho año la caída había sido del 5% en relación con el 2004; mientras en el primer semestre de 2006 hubo una nueva baja del 3% respecto del mismo período de 2005.
La cautela o el directo rechazo a invertir de manera profunda en el país por parte de los capitales financie-ros más concentrados a escala mundial condujeron a la economía argentina a un callejón sin salida que se ex-presa de manera dramática en la estratégica rama ener-gética. La Argentina en tanto país dependiente requiere de los capitales más concentrados para financiar su eco-nomía, claro está, en los parámetros del régimen capita-lista de producción.
2. Sumemos a estos datos el crecimiento sostenido de la producción interna, principal consumidora de dichos recursos.
Según el Indec, el crecimiento de la economía argen-tina en el primer trimestre de 2007 alcanzó el 8%, en re-lación con igual período del año anterior. Con esto se
28 En el callejón de los recursos energéticos
JULIO DE 2007
suman 17 trimestres de crecimiento consecutivo (C 15/6).
Este aumento de la producción y de la productividad tuvo como consecuencia directa el incremento del con-sumo de energía por parte de las industrias y de las em-presas de servicios. Pensemos también que una parte sustanciosa de la energía eléctrica consume hidrocarbu-ros en su proceso productivo.
En relación con esto, el día 28 de mayo pasado el sis-tema eléctrico nacional volvía a ponerse a prueba. El aumento de la demanda energética por el crecimiento de la producción y el consumo, sumado al fuerte des-censo de las temperaturas condujo a un consumo eléc-trico récord: 18.300 megawatts. Esto provocó una falla en la Central Puerto que alimenta a la Ciudad de Bs.As. y el consiguiente corte de luz en algunos barrios porte-ños. El default energético era un hecho.
3. Otro elemento a tener en cuenta en el análisis tiene que ver con el crecimiento de la exportación del gas luego de la devaluación del peso. El pico de las ventas al exterior se registró en 2004 cuando éstas representa-ron poco más del 14% de la producción nacional (Indus-trializar Argentina, septiembre 2005, p. 36).
4. La combinación de estos ítems –caída de la pro-ducción y del horizonte de reservas por insuficiencia de inversiones, aumento del consumo energético interno, aumento de la exportación de gas– da como resultado el agotamiento de la actual matriz energética nacional.
El mes pasado se hizo visible la renovada disputa por la distribución y el precios de los combustibles. Pase-mos a ver su despliegue.
Recursos energéticos: Desabastecimiento del capital, control oficial de precios y de las exportaciones
De alguna manera, la visibilidad del conflicto en tor-no a los hidrocarburos comenzó a fines de mayo pasa-do. El día 28, la empresa mixta que administra el sumi-nistro de energía eléctrica a nivel nacional, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA), lanzó un comunicado urgente a las dis-tribuidoras recomendando que los medianos y grandes clientes (comercios e industrias) ejecuten una “restricción voluntaria de demanda” (LN 29/5).
El llamado confirmaba lo que se veía venir tras la ex-periencia del 2006: la suspensión de electricidad a las grandes industrias y comercios. Acto seguido, Cammesa enviaba por escrito a las distribuidoras, transportistas y generadoras de electricidad una orden categórica: “Re-ducción programada de carga” de 18 a 22 hs. para industrias y comercios medianos y grandes. Los cortes eran un hecho para los capitales de mayor tamaño, mientras se priorizaba el abastecimiento a los hogares.
Los propio sucedía en el mercado del gas: la distri-buidora Metrogas cortaba el suministro de GNC (Gas
Natural Comprimido) a las estaciones de servicio de la Capital y Gran Bs.As.
La suspensión del abastecimiento de energía eléctrica y gas se repitió, aunque de manera irregular, durante todo el mes de junio.
Los primeros en aparecer en escena fueron las expre-siones de la pequeña burguesía local propietaria de las estaciones de servicio “de marca”. Rosario Sica, presi-denta de la Federación de Empresarios de Combusti-bles de la República Argentina (Fecra), en un mismo tiempo golpeaba a las petroleras y presionaba al Go-bierno: “La situación está grave. Las petroleras no importan porque pierden cualquier cantidad. Están llamando desesperados desde Merlo, San Luis, porque parece que los turistas no pueden circular porque no tienen combustible. El señor De Vido dice que el combustible debería ser barato en la Argentina porque el barril cuesta 8 dólares. Señor ministro, estoy de acuerdo con usted, pero resulta que el barril se vende finalmente a 42 dólares acá. Esto es un engaño al pueblo” (LN 28/5).
También desde la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República Ar-gentina (Fecac), su titular, Raúl Castellano se posicio-naba de la misma manera: “El problema es que a las petrole-ras no les interesa el mercado local y quieren exportar. Hay una puja con el Gobierno para aumentar los precios acá” (LN 30/6).
Tanto la Fecra como la Fecac denunciaban la manio-bra de las petroleras: su negativa a importar en un mer-cado interno de precios congelados, manteniendo así la situación de desabastecimiento. Desabastecimiento que conduce a la ruina de los estacioneros, quienes no pue-den sostener la falta de ingresos por no tener qué ven-der, por un lado; y que presiona fuertemente hacia arri-ba a los precios finales de los combustibles, por el otro.
Así, las petroleras ejercían dicha presión boicoteando el ingreso de los hidrocarburos y no invirtiendo en pro-ducción y distribución de cara a los próximos años.
Con todo esto, el propio Presidente Kirchner inter-vino en la disputa. Amenazando con la aplicación de sanciones y multas a las petroleras afirmaba en un pue-blo del interior bonaerense: “Le dije al ministro De Vido que ponga en marcha la Ley de Abastecimiento (de 1974 que prevé para las compañías que no la cumplan sanciones que van desde multas y clausuras hasta la prisión) y ya están marchando los camiones aquí (...) no puede faltar gasoil, las grandes empresas como Repsol, Shell y Petrobras lo tienen que traer” (C 8/6).
Pocos días después el Gobierno intimaba a Petrobras y Shell, Ley de Abastecimiento en mano, advirtiéndoles que les aplicaría multas por 1 millón de pesos en cada infracción cometida.
Al mismo tiempo, la ministra de Economía Felisa Miceli sumaba argumentos contra las petroleras dicien-do que la cuestión del gasoil “forma parte de la pulseada por
Argentina 29
JULIO DE 2007
la renta petrolera. El barril se vende en el mercado interno a más de 30 dólares, mientras que el Estado se queda con la diferencia (respecto del precio internacional de 66 dólares por ba-rril). Pero esas empresas producen el barril a un costo de 10 dó-lares como máximo, de modo que obtienen una renta de más de 20 dólares por barril” (C 8/6).
Profundizando su política, el Gobierno establecía la resolución 599 que, entre otras cosas, contiene dos ele-mentos centrales en la disputa por los hidrocarburos. Por un lado, endurece el control de precios internos de los combustibles: hasta el 31 de diciembre de 2011 sólo podrá decidir y aplicar aumentos en dichos productos –en una magnitud determinada y en determinado mo-mento– la Secretaría de Energía. Por otro lado, la mis-ma Secretaría podrá imponer “procedimientos de abasteci-miento complementario al mercado interno”, lo que significa priorizar el suministro interno aún a costa de suprimir las exportaciones. En este sentido, la resolución de ma-rras consigna: “la revisión y eventual suspensión o caducidad de aquellos permisos de exportación de gas cuyos parámetros legales de adjudicación se hayan desvirtuado” (LN y C 15/6).
La normativa corroboraba la política oficial: la variable de ajuste ante la falta de combustible y energía son las exportaciones y el suministro a las grandes industrias y grandes comercios, priorizando de esta manera la pro-visión a los domicilios particulares y a las pequeñas em-presas.
Pero además, y fundamentalmente, la resolución ex-presó el intento de controlar, aunque sea parcialmente, la producción y distribución de los recursos estratégicos entregados a los grupos multinacionales en la década pasada.
Apenas unos días después, las petroleras aplicaban subas en los precios de las naftas y el gasoil cuestionan-do de hecho la normativa oficial. En promedio las naf-tas subían 4% y el gasoil 6%.
Dos horas tardó el Gobierno en desactivar la medida tomada por las empresas. La presión de la Secretaría de Comercio Interno a manos de Guillermo Moreno hizo retroceder a Petrobras y Repsol quienes volvían al es-quema de precios previo al ajuste.
El conflicto con los capitales de la estratégica rama energética se profundizaba. Esa misma jornada el Go-bierno realizaba inspecciones e intimaba a doce empre-sas dedicadas a la producción, distribución y transporte de gas por desabastecimiento. Se trataba de las podero-sas Repsol, Petrobras, Chevron, Pluspetrol, Tecpetrol Total, Transportadora de Gas del Norte (TGN), Trans-portadora de Gas del Sur (TGS), Camuzzi, Gas Natural BAN, Metrogas y Litoral Gas.
En este sentido Kirchner volvía intervenir acusando directamente a las transportistas de gas TGN y TGS por la falta de combustible. En un acto en la Bolsa de Cereales de Rosario, al que participaron los “popes” del
capital en la Argentina sentenció: “Las empresas de trans-porte de gas se tienen que poner a tono. TGS y TGN tienen que estar a la altura de las circunstancias, porque en estos días ellos tenían gas suficiente y si tuvimos algún problema fue por culpa del transporte. El Estado va a actuar y ejercer el poder de policía co-mo corresponde, porque ellos obtienen rentabilidades interesantes y tienen que prestarnos un servicio como corresponde” (P12 21/6).
Simultáneamente el Gobierno ampliaba la restricción de electricidad para los 4.700 grandes usuarios (grandes industrias y comercios) de 4 a 5 horas por día.
Cerrando el mes de junio, en la 33° cumbre del Mer-cosur, el discurso oficial expuesto por Kirchner volvía a poner en cuestión el comportamiento de las privatiza-das, esta vez acusadas de trabar la necesaria integración energética de los países del subcontinente. “Muchas veces notamos dificultades con el manejo de estas empresas que van ago-tando poco a poco nuestra paciencia. No podemos quedar deter-minados por los caprichos o por las necesidades eventuales de em-presas individuales, sino que, fundamentalmente, tienen que estar al servicio del proyecto estratégico que nuestra región tiene. Tene-mos todavía, por supuesto, una amplia paciencia, pero también tendremos una alta cuota de resolución si evidentemente no se en-tiende y no se comprende cómo se debe avanzar decididamente pa-ra solucionar todos estos temas. Vamos a tener que tener convic-ciones muy fuertes para que muchas de las empresas que funcionan en nuestros países comprendan la necesidad de la inte-gración” (LN30/6).
Posicionamientos frente a la disputa por el control de los recursos energéticos
En medio del revuelo, la Unión Industrial Argentina (UIA) en la voz de su presidente, Juan Carlos Lascu-rain, apoyaba moderadamente la política oficial: “hay que priorizar el consumo domiciliario y después ver cómo se adminis-tra el resto” (P12 21/6). De todas maneras, la entidad proponía cortes de energía en edificios públicos, espa-cios publicitarios, alumbrado, etc. “La falta de energía es un tema de toda la sociedad, porque si la única que va a pagar por le problema es la industria, esto va a traer consecuencias no deseadas. Puede haber algunos ahorros que no afectarían a los hogares y que podrían generar alrededor de 1200 a 1300 mega-vatios adicionales. No solamente la industria tiene que reprogra-mar la forma de trabajar y sus turnos de trabajo” (LN 24/6).
En la vereda de enfrente Luis Pagani, titular de la poderosa Asociación Empresarial Argentina (AEA), que está integrada por las compañías privatizadas, im-pugnó la política oficial de ajuste en la distribución de energía a las grandes empresas, sentenciando: “se va a afectar la productividad. No sólo las industrias y los comercios deben hacer ahorro en el consumo. También la gente debería hacer su aporte” (LN 1/6).
En el mismo sentido se manifestó Gustavo Ripoll, presidente de IDEA (Instituto para el Desarrollo Em-presarial de la Argentina), espacio que convoca a las principales figuras de la burguesía en nuestro país. Ri-
30 En el callejón de los recursos energéticos
JULIO DE 2007
poll (también titular de Microsoft) precisamente en el precoloquio del Instituto señaló que “no podemos dejar de ver el desbalanceo entre los precios de la luz y el crecimiento eco-nómico” (C 22/6).
Simplemente, lo que la AEA y el espacio IDEA exi-gen es el aumento de las tarifas y los combustibles a los hogares y consumidores particulares. Que lo trabajado-res y el pueblo en general paguen más dado el desfasaje de los precios locales con los internacionales.
Lo propio manifestó desde la oposición política el candidato a Presidente Roberto Lavagna, quien deman-dó subas en las tarifas finales: “Por no querer subir tarifas a un sector de la población que estaría en condiciones de pagar, hemos llegado a una crisis de esta magnitud, que va a ser muy di-fícil de resolver” (C 21/6).
Voz de los pequeños propietarios y arrendatarios de tierra, la Federación Agraria Argentina (FAA) cuestio-nó: “La falta de gasoil no es un problema aislado, sino que ex-presa la carencia en nuestro país de políticas estratégicas en mate-ria de energía. Los inconvenientes por la falta de gasoil se han agravado en muchos puntos del país. Si no aparece gasoil se para el campo” (P12 8/6). Pocos días después el titular de FAA, Eduardo Buzzi manifestaba que “si bien las respon-sables del desabastecimiento son las multinacionales Repsol, Esso, Shell y Petrobras, el que tiene que marcar las pautas estratégicas y asegurar el suministro de combustible es el Estado” (C 15/6).
De idéntica manera que la más arriba citada Fecra (estaciones de servicio de marca), la FAA al tiempo que denunciaba a los grandes capitales que controlan el ne-gocio energético, presionaba al Gobierno para que apli-que medidas más favorables a la siempre amenazada fracción de capitales medios y pequeños.
En síntesis, el comportamiento de los capitales mul-tinacionales más concentrados a escala mundial que controlan la producción y la distribución de los hidro-carburos y la energía eléctrica en la Argentina, y los in-tereses de los capitales medios y pequeños “acogota-dos” por la política de desabastecimiento de aquellos entra en colisión.
Una vez más, la pretensión de las petroleras de ex-portar los recursos nacionales, dado el alto nivel de pre-cios en el mercado mundial o, de elevar los precios in-ternos equiparando dicho nivel, choca con la necesidad de los capitales productivos en el país. Fundamental-mente de los capitales medios que no pueden sostener la competitividad si no es a costa de reducir cada vez más sus costos.
Los pequeños propietarios también exigen medidas de protección frente a la arbitrariedad de los grandes grupos multinacionales.
Al tiempo que la subyacente tensión social (irrup-ciones espontáneas de masas por ejemplo ante la irregu-laridad del servicio de transportes) y la crisis política (descrita más arriba en una de sus manifestaciones: la
abstención electoral) no permite la aplicación de au-mentos tarifarios en toda la línea y la consiguiente suba de precios generalizada que acarrearía esa medida.
El capítulo de la venta de Repsol YPF El más arriba citado discurso de Kirchner en la cum-
bre del Mercosur ponía en evidencia la contradicción entre integración sudamericana e intereses de los gran-des grupos multinacionales. Por un lado, las burguesías del subcontinente necesitan integrarse y combatir en unidad el avance de los capitales más concentrados del mundo, fundamentalmente de EE.UU. y su proyecto ALCA. Esta integración requiere, a su vez, subordinar y poner tras de sí a la clase obrera de los países sudameri-canos.
Por otro lado, los capitales más concentrado a nivel mundial que lograron controlar los recursos energéticos en algunos países del Cono Sur –recursos que constitu-yen la columna vertebral del proceso de integración mencionado– lejos de potenciar la producción a través de inversiones profundas, han logrado obtener una su-perganancia inmediata a costa de agotar con mayor ve-locidad las reservas energéticas, sin erigir una infraes-tructura que potencie la productividad en el largo plazo. Priorizando fundamentalmente la exportación de los recursos, casi al estilo de un enclave comercial. No es un dato menor que la mayor parte de las privatizadas durante los 90 obtenían en la Argentina tasas de ganan-cias muy superiores a las existentes en sus países de ori-gen (en Europa y EE.UU., fundamentalmente).
Dado el proceso descrito más arriba de confronta-ción por estos recursos energéticos en nuestro país y que, vemos, tienen alcance continental, la compañía es-pañola Repsol, dueña de YPF, anunció el mes pasado la venta del 45% de su paquete accionario. El proyecto es otorgar un 25% a un socio local (capital local) y lanzar un 20% a la Bolsa de Bs.As.
Tras varias especulaciones en la prensa, se hizo pú-blico que el banquero Enrique Ezquenazi –propietario del Nuevo Banco de Santa Cruz, de San Juan, del Nue-vo Banco de Santa Fe y del Banco de Entre Ríos– se constituía en el próximo socio "nacional" de Repsol.
Es imposible determinar ahora las consecuencias a mediano plazo de un cambio en este sentido. Habrá que seguir atentamente la política de la empresa en cuanto a la profundización de la integración regional y a la menor confrontación con el Gobierno nacional. De todas maneras, dado el carácter dependiente del país, tal como hemos afirmado más arriba, en los marcos del régimen capitalista de producción se constituye como imposible tener una política autárquica en materia ener-gética.