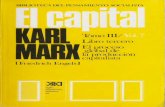Tomo 7
-
Upload
miller-humberto-medina-pizan -
Category
Documents
-
view
24 -
download
9
Transcript of Tomo 7

TOMO 7
TÍTULO, PARTES Y TERCEROS EN LA DENOMINADA “EJECUCIÓN DE GARANTÍAS” (Eugenia Ariano Deho(*))
SUMARIO: 1. Perplejidades de la “ejecución” de garantía: una ejecución en búsqueda de título.– 2. Sigue. La respuesta de nuestra jurisprudencia suprema.– 3. Partes y terceros en la ejecución. Problemática en la ejecución de garantías.– 4. Pluralidad de deudores y ejecución de garantías.– 5.Tercerías y ejecución de garantías. Reflexiones conclusivas.
1. PERPLEJIDADES DE LA “EJECUCIÓN” DE GARANTÍA: UNA EJECUCIÓN EN BÚSQUEDA DE TÍTULO
Cuando una edificación está mal proyectada o mal construida, tarde o temprano terminan formándose grietas que denuncian los defectos del proyecto o de su construcción. Pues bien, no sabría decir si tarde o temprano, pero lo cierto es que la edificación procesal comienza a evidenciar sus grietas. Buena muestra de ello se da en la denominada ejecución de garantías, procedimiento al cual el Código Procesal Civil le dedica tan sólo cuatro artículos (del 720 al 724).
Como tuve ocasión de señalar hace algún tiempo el denominado “proceso” de ejecución de garantías es “el resultado de una serie de leyes especiales dictadas en los últimos años a favor, primero, de determinadas entidades del Estado (bancos de fomento, empresas estatales de derecho público y privado), para luego extenderse a nivel de norma general a favor de determinados acreedores privilegiados (hipotecarios) o a las instituciones bancarias y financieras, leyes que dejaban la regulación del Código (en realidad el D.L. 20236) a nivel de residuo , en tanto y en cuanto no estuvieran comprendidos dentro de los alcances de la ley especial. La consagración del proceso de ‘ejecución de garantías’ no es otra cosa que la consolidación de ese microsistema creado como fuga del sistema procesal general”(1).
Pero a diferencia de sus “modelos” (esencialmente pensados para entidades bancarias y relacionados –fundamental y específicamente– a contratos de mutuo con garantía prendaria o hipotecaria, en los que mal que bien se indicaban los documentos que “fungían” (o hacían las veces) de “título ejecutivo”(2), el Código Procesal, tras haber establecido entre las disposiciones generales que “sólo se puede promover ejecución en virtud de título ejecutivo y título de ejecución” (art. 688), cuando aborda la denominada ejecución de garantías se limita a establecer que “el ejecutante anexará a su demanda el documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor” (art. 720, segundo párrafo), dando lugar a las preguntas: ¿cuál es el título? ¿Será acaso el documento “que contiene la garantía”? ¿Lo será el “estado de cuenta de saldo deudor”? ¿Lo serán ambos “conjuntamente”? ¿Quid si el documento “que contiene la garantía” no representa el derecho de crédito? ¿De dónde se desprenderá entonces la existencia de un crédito cierto, expreso, exigible y líquido elementos que según el artículo 689 deben desprenderse del título (documento) mismo?
2. SIGUE. LA RESPUESTA DE NUESTRA JURISPRUDENCIA SUPREMA
Estas preguntas han obtenido una respuesta sorprendente (y yo diría en algunos casos alucinante) por parte de la Corte Suprema que bien vale reseñar (3). Así se ha establecido que :
• “el proceso de ejecución de garantías es una acción real (¡sic!) que corresponde al titular de un derecho real de garantía, para hacer efectiva la venta de la cosa, por incumplimiento en la obligación garantizada, lo (sic) que se despacha en virtud del título ejecutivo constituido por el

documento perfecto que contiene la garantía, copulativamente con el estado de cuenta de saldo deudor”(4);
• “los procesos de ejecución de garantías son de naturaleza sumarísima (?) y contienen un presupuesto de certeza del derecho alegado, debido a lo que judicialmente se requiere está contenido en un título de ejecución que lo hace exigible (sic)”(¿cuál?)(5);
• “para establecer la obligación cierta, expresa y exigible... se debe presentar el “estado de cuenta del saldo deudor” que se encuentra a cargo del ejecutado”(6);
• “al no haber cumplido el obligado con el pago de la deuda, la obligación es cierta y exigible ”(?)(7);
• “en el proceso de ejecución de garantías, el título de ejecución está constituido por el documento que contiene la garantía copulativamente con el estado de cuenta de saldo deudor... y no por lo títulos valores que se puedan anexar para acreditar el desembolso del dinero”(8);
• “para la procedencia de la acción de ejecución de garantías sólo se requiere la existencia de una deuda exigible garantizada por el documento que contiene la garantía... (siendo) irrelevante si el pagaré que representa la deuda que se pretende cobrar tenía o no mérito ejecutivo, pues de su inejecutabilidad en la vía ejecutiva no se puede concluir que la deuda representada en él sea inexigible”(!)(9);
• “el estado de cuenta de saldo deudor constituye una operación en la que se establece la situación en que se encuentra el deudor respecto de las obligaciones que ha contraído, verificándose desde el punto de vista del acreedor si la deuda está impaga o cancelada... que este requisito (el saldo deudor) no está sujeto a una forma preestablecida en la ley procesal, lo que implica que puede cumplirse con él sin que necesariamente el documento que lo contiene se denomine estado de cuenta del saldo deudor”(10);
• “el requisito de la notificación previa del saldo deudor solamente es necesario en el caso de emisión de letras de cambio a cargo de las entidades financieras, por lo tanto el citado requisito no es necesario para accionar la ejecución de una garantía real”(11);
• “la exigencia contenida en el art. 720 del CPC no incluye la de recaudar pagaré o algún otro documento que acredite el saldo deudor que el ejecutado no haya pagado, bastando con la presentación del documento que contiene la garantía y el estado de cuenta del saldo deudor”(12);
• “la norma procesal no exige que el saldo deudor adjunto a la solicitud esté aprobado o aceptado por el ejecutado”(13);
• “que al constar el saldo deudor del texto propio de la demanda, se ha logrado la finalidad para el cual estaba destinado, no obstante que no se ha presentado como anexo de la misma, ya que la finalidad tenía por objeto (sic) que el ejecutado conozca cuál es el saldo deudor que se reclama (¿así?), por lo que existiendo convalidación tácita no puede haber nulidad del proceso y porque no se ha afectado en forma alguna el derecho de defensa (?)”(14).
Tomemos nota: el título ejecutivo o de ejecución (nuestro órgano supremo no se decide) es “copulativamente” el documento que contiene la garantía (y no el que representa un crédito cierto, expreso y exigible) y el “estado de cuenta del saldo deudor”, que tiene (¿también “copulativamente”?) la finalidad de verificar desde el punto de vista del acreedor si la deuda está impaga o cancelada y que el ejecutado conozca cuál es el saldo deudor que se reclama (o sea es a título meramente informativo); estado de cuenta que no tiene ninguna forma establecida y que bien puede estar (para no caer en formalismos vacíos) en la propia demanda (lo cual es obvio: si

es el acreedor el que “solitariamente” lo elabora, vale igual que ello se haga en un documento “aparte” o en el propio documento-demanda). ¡Vaya título! ¡Cuánta certeza de la existencia de la obligación que nos da!
Así las cosas, comenzamos mal. ¿Cómo puede haber un “proceso de ejecución” con un título tan incierto? (15). Si el legislador estableció como premisa que no hay ejecución sin título, y que éste para ser tal deba representar una obligación cierta, expresa y exigible (y, además, para las dinerarias, “líquida” o “liquidable”), ¿podemos realmente considerar que un documento que representa el acto constitutivo de una garantía real (que bien puede no indicar la obligación que garantiza, pues por cuanto atañe a la hipoteca el artículo 1099 del CC. requiere que la obligación sea simplemente “determinable”, por no hablar de la –como se ha venido a llamar– “garantía sábana” del artículo 172 de la Ley de Bancos) pueda permitir “copulativamente” con el “estado de cuenta de saldo deudor” (que es y será siempre un acto “liquidador” unilateral del acreedor, y, lo que es peor, sin posibilidad alguna de observación –ni previa ni posterior– por parte del deudor (16)) pueda constituir aquella condición necesaria (y suficiente) para iniciar (y proseguir) un proceso de ejecución?
Bien, por ello, puede decirse que el proceso de ejecución de garantías es una ejecución en búsqueda de título, lo cual es grave (muy grave) pues no resulta, por decir lo menos, muy “técnico” que se ingrese a una ejecución como la de “garantías” sin un documento que ofrezca una “cierta certeza” de la existencia de la obligación que es la que, en definitiva, se trata a través de él de satisfacer(17).
3. PARTES Y TERCEROS EN LA EJECUCIÓN. PROBLEMÁTICA EN LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Pero la indeterminación de la ley en la indicación del título no sólo conlleva que la ejecución parta de una situación bastante endeble, sino que genera una –también grave– consecuencia: la determinación de las partes legítimas en la ejecución de garantías.
Hay que tener presente que el artículo 690 del CPC nos indica quiénes deben ser las partes (ordinarias) en un proceso de ejecución: “está legitimado para promover la ejecución quien en el título ejecutivo o de ejecución tiene reconocido un derecho, contra aquél que en el mismo tiene la calidad de obligado”: o sea, en buena cuenta, que las partes en todo proceso de ejecución son, respectivamente, el acreedor (el ejecutante) y deudor (el ejecutado) conforme aparece en el título.
Pero ¿cómo determinar quiénes son las partes en una ejecución –como es la de “garantías” con un título, que tal como lo señalábamos líneas arriba es tan “incierto”?
Ciertamente ninguna duda puede surgir respecto al ejecutante: debe ser el acreedor (hipotecario o prendario).
Pero, ¿quién debe ser el ejecutado? Si tomamos el “copulativo” título que la Corte Suprema nos ha individualizado, no debería existir ningún problema ni duda si el otorgante de la garantía (o el propietario de los bienes hipotecados o prendados al momento del inicio de la ejecución) es el propio deudor: la parte ejecutada será sin duda alguna el deudor. Pero, ¿qué ocurre si es un tercero el que otorgó la garantía, o bien es el que adquirió el bien ya prendado o ya hipotecado? ¿Quién deberá ser el ejecutado? ¿Deberá serlo sólo el deudor o sólo el tercero propietario de los bienes?
Sobre ello reina un silencio total en la ley procesal(18).

Pues bien, sobre el particular, entre nosotros, algunos suelen considerar que en el proceso de ejecución de garantías se ejercita una “acción real”(19) contra el propietario de los bienes hipotecados o prendados(20). Ergo, el ejecutado sólo debe ser el propietario de los bienes, sea o no el deudor. Para otros el ejecutado debe ser sólo el deudor. Ello puede dar lugar a que, absurdamente, en el primer caso se considere tercero frente a la ejecución al deudor; y en el segundo, que se considere tercero frente a la ejecución ¡al tercero propietario!
Para encontrar una solución racional al problema, hay que tener en cuenta que la ejecución de garantías es un proceso de ejecución dinerario y como tal lo que el acreedor pretende es la satisfacción coactiva de su interés a través de la actividad del órgano jurisdiccional. Y ello se logra, como en toda ejecución dineraria, operando sobre los bienes que, en el caso, están previamente identificados a través de la constitución de hipoteca o prenda(21).
Pero el que los bienes sobre los que va a operar (rematando) el órgano jurisdiccional sean de propiedad de tercero (o sea, no del deudor) no significa en absoluto que el ejecutado no deba ser el deudor: en realidad, en estos casos, la posición de ejecutado le corresponde tanto al deudor como al tercero(22), y en tal virtud la posición del deudor y del tercero están equiparadas: ambos son las partes legítimas (pasivas) y necesarias de la ejecución, pero teniendo presente que el tercero no es deudor, pues no es sujeto de la relación obligatoria; sin embargo, sí debe ser la parte (ejecutada) en la ejecución de garantías, porque sobre su (o sus) bien (es) se va a desplegar la actividad ejecutiva del juez(23).
¿Cuál es la importancia de esto? Consideramos que ella se evidencia en los siguientes aspectos:
1°. La intimación de cumplimiento contenida en el mandato de ejecución del artículo 721 del CPC debe dirigirse contra el deudor y no contra el tercero(24). El tercero nada debe, luego mal se le podría intimar “para que pague la deuda dentro de tres días”; es el deudor el “obligado”, luego él es el que debe ser intimado para cumplir. ¿No sería absurdo pretender (como de hecho se hace) intimar el cumplimiento a aquél cuyos bienes (hipotecados o prendados a favor del acreedor, ahora ejecutante) responden por una deuda ajena?
2°. El tercero siendo parte necesaria, si bien no debe ser el destinatario de la intimación (primera parte del mandato), sí debe ser comunicado (o sea, notificado) con el mandato de ejecución. Y por qué: pues porque la segunda parte del mandato de ejecución sí le atañe. En efecto, la intimación de cumplimiento se hace “bajo apercibimiento de procederse al remate del bien dado en garantía”, bien que justamente pertenece al tercero. Ergo, él debe ser notificado con el mandato de ejecución (que en la parte intimatoria está dirigida al deudor) porque en el supuesto en el cual el deudor no cumpla se hará efectivo el apercibimiento y se “ordenará el remate de los bienes dados en garantía” (artículo 723)(25) . Así entendido encuentra algún sentido la segunda parte del artículo 690 que dispone que “cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar a éste con el mandato ejecutivo o de ejecución”. Pero no debe ser “notificado” como tercero, sino como parte, en cuanto directo destinatario de los efectos de los actos ejecutivos que se desplegarán (si es que se despliegan) sobre sus bienes.
3°. Atribuirle al tercero propietario de los bienes hipotecados o prendados la calidad de parte necesaria del proceso de ejecución de garantías significa, aunque parezca obvio, que no sea tercero frente al proceso, sino parte ejecutada, y como tal es del todo erróneo darle el tratamiento de tercero, como lo hace el artículo 690 in fine CPC, cuando dispone que ese tercero que puede ser “afectado” puede “intervenir” conforme a lo dispuesto en el artículo 101(26) , porque él no puede intervenir en el proceso como “tercero”, sino que tiene abierta la puerta del proceso como parte (y necesaria, muy necesaria).
Concluyendo podemos decir que a pleno título las partes ejecutadas en un proceso de ejecución de garantías, en el supuesto que el bien hipotecado o prendado pertenezca a un tercero

y no al deudor, son tanto el deudor (a quien debe dirigirse necesariamente la intimación de cumplimiento) como ese tercero propietario.
Luego, la demanda ejecutiva debe dirigirse siempre contra el deudor y el tercero-propietario.
Consecuencias de ello son:
a). Si la intimación de cumplimiento en vez de dirigirse al deudor, se dirige al tercero propietario, el mandato ejecutivo –y todo lo que sigue– es nulo por preterición de un litisconsorte necesarísimo (el deudor);
b). Si el deudor es el intimado para el cumplimiento, y no se notifica al tercero propietario, la ejecución es igualmente nula por preterición de un litisconsorte, también, necesarísimo(27).
4. PLURALIDAD DE DEUDORES Y EJECUCIÓN DE GARANTÍAS
Con mucha frecuencia, en la práctica, se suele presentar el supuesto en el cual exista una pluralidad de deudores solidarios, o la presencia, conjunta, de un deudor principal y uno o más fiadores solidarios, los que pueden tener, a su vez, la calidad de fiadores (por lo general, solidarios) y haber, asimismo, otorgado hipoteca o prenda a favor del acreedor.
Tales casos dan lugar, en la ejecución de garantías, a una serie de complicaciones, en particular en cuanto a la legitimación pasiva.
En parte debido a la confusión que produce el que no se tenga un título ejecutivo como se debe y en la parquedad de nuestra ley(28), lo cierto es que en los supuestos de relaciones obligatorias plurisubjetivas solidarias se produce un gran enredo, en particular cuando estén de por medio fiadores solidarios: ¿se puede o se debe demandar al deudor principal? ¿Se puede o se debe demandar al fiador solidario?
Las pocas respuestas dadas por nuestra jurisprudencia suprema no nos dan muchas luces, es más, se puede sostener que en esta materia reina la anarquía.
Así, por un lado se ha establecido:
• “que (el) proceso de ejecución de garantía real tiene por objeto exclusivo el remate del bien dado en garantía, en caso de no solventarse la deuda, que en consecuencia no es procedente acumularse la acción dirigida a los fiadores para el pago de la deuda en ejecución de una garantía personal”(29), con lo cual, se está estableciendo que no procede la ejecución “de garantías” contra el fiador, y por el otro,
• “que la fianza puede otorgarse para garantizar el cumplimiento de obligaciones futuras y aún modales, pero si se ha fijado un monto máximo, éstas no pueden excederlo (...); que la demanda contiene una acumulación subjetiva, a fin de que los demandados cumplan con pagar solidariamente la suma de (...), lo que con relación a la recurrente, importa exigirle una obligación que no asumió”(30), con lo cual se admite (por implícito) que sí se puede demandar al fiador o fiadores(31).
Ahora bien, la solución debería ser “simple” si es que sólo tuviéramos en cuenta que tratándose de relaciones obligatorias plurisubjetivas solidarias, el acreedor puede pretender el cumplimiento de la prestación de cualquiera de los codeudores (y lo propio vale cuando hay un deudor principal y uno o más fiadores solidarios), y como consecuencia, no debería surgir ninguna duda sobre quién es el legitimado pasivo en la ejecución: cualquiera, a elección del acreedor–ejecutante.

De hecho –debería ser obvio– en tales supuestos, es perfectamente legítimo (pues ello es consecuencia de la solidaridad) que el acreedor–ejecutante, pueda “escoger” a quién “demandar”: así, podría demandar a todos los codeudores solidarios, podría dejar fuera a alguno o a algunos de los codeudores; podría demandar sólo al fiador solidario y dejar fuera al deudor principal, y, en el caso de pluralidad de fiadores, podría demandar al fiador que le plazca(32).
Pero, en todo esto lo realmente importante, es que toda ejecución de garantías debe estar enderezada contra por lo menos un deudor, cual destinatario de la intimación de pago, y, como ya se ha dicho, cuando el titular (o titulares) de los bienes a rematar no sea el deudor debe, necesariamente, serle notificado el mandato de ejecución.
Ahora bien, desde el ángulo de los deudores que han quedado fuera (codeudores o el garante–solidario) hay que considerar que la puerta de la intervención en la ejecución debe estarles abierta, en atención a que ellos, siendo sujetos de la relación obligatoria (principal o de garantía), y dado que bien pudieron ser partes (originarias) en la ejecución, tienen todo el interés necesario para intervenir. Ergo, y salvando las distancias, pues el artículo 98 del CPC está pensado para el proceso declarativo, podemos considerar que esos –hasta ese momento terceros frente a la ejecución– pueden intervenir como “litisconsorciales”, con las mismas prerrogativas procesales (que lamentablemente son muy pocas) de las que goza la parte ejecutada originaria.
5. TERCERÍAS Y EJECUCIÓN DE GARANTÍAS. REFLEXIONES CONCLUSIVAS
El atribuirle al tercero propietario la calidad (conjunta con el deudor) de ejecutado (parte necesaria) tiene aún más trascendencia: el tercero propietario debe, obviamente, ser tratado como ejecutado.
Luego, éste podrá plantear todo lo que puede plantear un ejecutado–deudor ex–título; y no podrá hacer todo lo que no puede hacer el deudor–ejecutado (por ejemplo, participar como postor en el remate, lo que sería por lo demás absurdo pues nadie puede adquirir un derecho que ya tiene)(33).
Siendo el tercero propietario de los bienes hipotecados o prendados parte y no tercero en la ejecución podrá plantear la (mal) denominada contradicción (art. 722)(34), así como podrá interponer todos los (pocos) recursos que se le permiten al deudor–ejecutado, etc.
Lo que no puede, obviamente (por ser parte) es ser tratado como tercero. Ergo, no es lógicamente posible que se le dé entrada al proceso previa solicitud de intervención (art. 101), y mucho menos que sea posible que plantee esa especial oposición de tercero a la ejecución inter alios que es la denominada tercería “de propiedad”.
Esto parece una verdad de Perogrullo, porque esta tercería presupone algo que en la ejecución de garantías no hay: el embargo(35). El tercero propietario es la parte del proceso de ejecución del bien prendado o hipotecado que garantiza una deuda ajena y como tal todo puede hacer menos interponer algo que está reservado a los verdaderos terceros, vale decir, a aquellos que no son ni parte de la relación obligatoria que representa el título ejecutivo, ni –por alguna causa– sus bienes respondan por esa deuda.
He aquí la importancia de tener la certeza de quienes deben ser las partes en el proceso de ejecución de garantías, certeza que no nos da la ley (ni la jurisprudencia que sobre ella se ha formado), y que, en muchos casos, puede dar lugar al absurdo de considerar tercero a quien debe ser parte (el tercero propietario) o a considerar, lo que es más absurdo aún, tercero al propio deudor.

NOTAS:
(1) “¿Proceso o procesos de ejecución?”. En: Revista del Foro. Año LXXXV. N° 3. Dic.96-feb.97. Pág. 15; sobre los orígenes de la denominada “ejecución de garantías”, cfr. mi libro “El proceso de ejecución”. Rodhas. Lima, 1996. Págs. 145-157.
(2) Así: el D. Leg. 204, Ley Orgánica del Banco Central Hipotecario, del 12 de junio de 1981, establecía en su art. 47 que a la solicitud de ejecución se adjuntaba testimonio de escritura pública del contrato de préstamo y un estado de cuenta que establezca el monto total de lo adeudado; el D. Leg. 203, Ley Orgánica del Banco de Vivienda del Perú, del 12 de junio de 1981, establecía en su art. 45 que a la solicitud de ejecución se debía adjuntar el contrato de préstamo y un estado de cuenta en que se estableciera la suma adeudada; en el D. Leg. 215, Ley de ejecución de garantías, del 12 de junio de 1981, establecía en su art. 3 que a la solicitud se debía adjuntar el contrato y un estado de cuenta del saldo deudor; el D. Leg. 495, sobre Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares, Hipoteca Popular y Seguro de Crédito, del 14 de diciembre de 1988, establecía en su art. 38 que a la solicitud de venta judicial del bien hipotecado se debía adjuntar copia legalizada del contrato y un estado de cuenta del saldo deudor (téngase en cuenta que esta ley lo que pretendía es que los poseedores o propietarios de bienes de Pueblos Jóvenes “accedieran al crédito”, léase obtuvieran mutuos con garantía hipotecaria); y, finalmente, el D. Leg. 637, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros, del 25 de abril de 1991, establecía que a la solicitud de venta judicial de los bienes hipotecados o prendados se debía acompañar copia legalizada del contrato o del título representativo del crédito, debidamente protestado y una liquidación que muestre el saldo deudor a cargo del obligado. Ciertamente estas normas no brillaban por su claridad, pero bien se podía inferir que en todos estos casos —salvo el último referido a las instituciones bancarias y financieras en que se agregaba la posibilidad de ingresar a su proceso de ejecución especial en base a títulos valores (“título representativo del crédito debidamente protestado”)—, la fuente de la obligación siempre era un simple contrato de mutuo.
(3) Casi todas las sentencias que se citan a continuación han sido extractadas de la buena recopilación efectuada por Hinostrosa Minguez. “Guía de Casaciones. Derecho Civil y Procesal Civil (1995-2000)”. Librería y Ediciones Jurídicas. Lima, 2001.
(4) Casación N° 1693-98/La Libertad (ver pág. 19), El Peruano, 22 de enero de 1999, Sentencias de Casación, págs. 2523-2524 (cursivos de la autora).
(5) Casación N° 3115-99/Lima (ver pág. 20), El Peruano, 19 de febrero del 2000, Sentencias de Casación, pág. 4646 (cursivos de la autora).
(6) Casación N° 2701-97/Arequipa (ver pág. 21), El Peruano, 13 de diciembre de 1999, Sentencias de Casación, págs. 4251-4252 (cursivos de la autora).
(7) Casación N° 48-98/ La Libertad (ver pág. 22), El Peruano, 10 de setiembre de 1998, Sentencias de Casación, pág. 1574 (cursivos de la autora).
(8) Casación N° 1169-98/ Piura (ver pág. 24), El Peruano, 21 de diciembre de 1998, Sentencias de Casación, pág. 2269 (cursivos de la autora).
(9) Casación N° 212-96/ Piura (ver pág. 25), El Peruano, 21 de abril de 1998, Sentencias de Casación, pág. 731(cursivos de la autora). Nótese la perversión de esta sentencia: “la inejecutabilidad en la vía ejecutiva no se puede concluir que la deuda representada en él sea inexigible”, pues basta que haya una deuda exigible (¿cuál?) garantizada por el “documento que contiene la garantía” para que la ejecución de la garantía proceda. Francamente no entiendo: si yo pido la ejecución (sobre los bienes hipotecados o prendados), me fundo en un pagaré (por ejemplo,

no protestado), presento mi “documento que contiene la garantía” (mas no el derecho de crédito) y un saldo deudor, y listo, la ejecución procede, aunque ¡yo ya no sea acreedor cambiario!
(10) Casación N° 1545-98/ Huánuco (ver pág. 26), El Peruano, 2 de enero de 1999, Sentencias de Casación, págs. 2329-2330 (cursivos de la autora).
(11) Casación N° 2863-99/ La Libertad (ver pág. 27), El Peruano, 21 de enero del 2000, Sentencias de Casación, págs. 4611. La laxitud de la judicatura en materia de ejecución de garantías es extraña. En esta sentencia, como en muchas, se establece que basta el estado de cuenta presentado de cualquier forma, sin que se precise la notificación previa de dicho saldo al deudor. Sin embargo, cuando ello mismo se pretende en el proceso ejecutivo (y en virtud de lo dispuesto en el art. 132 inc. 7 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y de Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, que establece el “mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores” que emitan las empresas del sistema financiero), se ponen muy estrictos: así en la Casación N° 1706-98/Lima (El Peruano, 10 de diciembre de 1998, Sentencias de Casación, págs. 2213-2214) se establece que “las liquidaciones de los saldos deudores de las empresas financieras deben recaudarse con el o los documentos donde conste el origen de la obligación, porque sino emanarían de un acto unilateral y por lo tanto arbitrario, que no calificarían por sí solos como títulos ejecutivos, pues la ley y la doctrina reservan esa calidad a determinadas situaciones convencionales, en cuya formación siempre tiene intervención el obligado” (ver pág. 28); de igual forma, en la Casación N° 23-98/ Lima (El Peruano, 18 de diciembre de 1998, Sentencias de Casación, págs. 4321-4323), se reitera el concepto diciendo: “reconocerles a las empresas que integran el sistema financiero, la capacidad de crear títulos ejecutivos a su arbitrio, importa concederles un atributo de derecho público, contraria a la naturaleza privada y contrario al principio de igualdad ante la ley... las liquidaciones de saldo deudor emitidas por las empresas del sistema financiero no tienen mérito ejecutivo por sí solas y se deben presentar copulativamente con los demás documentos señalados en la ley”. No entiendo: una liquidación de saldo deudor emitida por una empresa financiera, pese al clarísimo texto de la Ley de Banca, no permite ingresar a un proceso ejecutivo, en cambio el “estado de cuenta de saldo deudor” sí permite ingresar al más agresivo proceso de ejecución de garantías. Los dos son documentos unilaterales del acreedor, y en sustancia son lo mismo. ¿Es que no se dan cuenta nuestros jueces que lo que se trata de satisfacer en ambos casos (en el proceso ejecutivo o en la ejecución de garantías) es un derecho de crédito, y que de ese crédito se debe tener una cierta certeza de su existencia y alcance, que se deriva justamente del documento-título? ¿No se entiende que el documento “que contiene (el acto constitutivo) la garantía” lo único que permite es establecer que un específico bien (o bienes) responde por determinada (o determinable) deuda, y no la deuda? ¿no se entiende que la “deuda” (en realidad la íntegra relación obligatoria) debe desprenderse del título ejecutivo? ¿No se dan cuenta que “el estado de cuenta de saldo deudor” a lo único que estaría enderezado es a liquidar un título ilíquido? ¿No se entiende que un título ilíquido es aquel que tiene todos los elementos para ser tal (indicación del acreedor, del deudor, de la prestación), pero al que sólo le falta la determinación del quantum debetur?
(12) Casación N° 563-96/ Arequipa (ver pág. 29), El Peruano, 2 de mayo de 1998, Sentencias de Casación, págs. 846-848.
(13) Casación N° 2177-98/ Arequipa (ver pág. 30), El Peruano, 24 de noviembre de 1998, Sentencias de Casación, pág. 2086.
(14) Casación N° 2984-98, El Peruano, 21 de setiembre de 1999, Sentencias de Casación, pág. 3566. Con esta sentencia se llega a lo máximo, y constituye la más cabal demostración que “el estado de cuenta de saldo deudor” no es parte integrante del título: es (o en todo caso sería) la forma de liquidar una obligación —al estado del título (si es que lo hubiera)— ilíquida (ver pág. 31).
(15) Señala ITALO ANDOLINA que “El título ejecutivo es un documento en el sentido —exactamente— que él consiste en una representación documental del derecho (subjetivo), del cual

se pretende la realización en las formas ejecutivas. Esta representación más en particular, fija —en el seno de la ejecución forzada— el parámetro al cual se mide el contenido y la posición procesal del acreedor y de la misma potestad jurisdiccional del órgano ejecutivo; por lo que, en efecto, ni el acreedor puede pedir ni el órgano de la ejecución puede dar más de aquello que está indicado en el título ejecutivo”: “Contributo alla dottrina del titolo esecutivo”, Giuffrè. Milano, 1982. Págs. 128-129. Sin embargo, agrega el profesor italiano que, “no existe una noción abstracta de título ejecutivo, sino que, al contrario, existen tantas figuras típicas del mismo como el sistema de nuestra ley prevea” (Pág. 135). En pocas palabras: es título ejecutivo aquel documento al que la ley le dé tal calidad (absoluta tipicidad de los títulos ejecutivos [nullum titulo sine lege] como lo sostiene SCARSELLI. “La condanna con riserva”. Giuffré. Milano, 1989. Pág. 593 y passim), pero siempre, y obviamente, que de tal documento (o documentos) se desprenda, por lo menos, lo que nuestro artículo 689 del CPC indica como elementos mínimos, pues de lo contrario, cuando el legislador atribuya a “algo” la calidad de título ejecutivo, cuando éste ni siquiera pueda reflejar la existencia de la relación obligatoria (y todos sus elementos), “derogaría ese presupuesto mínimo, históricamente probado como indispensable, para que al acreedor se pueda atribuir la acción ejecutiva” (así, Scarselli. Ob.cit. Pág. 595). Sobre el punto, cfr. también Vaccarella. “Diffusione e controllo dei titoli esecutivi non giudiziali”. En: Rivista di diritto processuale. 1992. Págs. 52 y ss., así como mi libro “La tutela jurisdiccional del crédito: proceso ejecutivo, proceso monitorio, condenas con reserva”. En: Cathedra. Espíritu del Derecho. Año IV. N° 6. Págs. 164 y ss, especialmente págs. 171-173.
(16) La Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC 2000), en su artículo 512.2 establece que “También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza intervenidas por Corredor de Comercio Colegiado, siempre que se haya pactado en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo. En este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible resultante de la liquidación”. Sobre esta forma de liquidación unilateral (y extrajudicial) de un título (también extrajudicial), cfr. MONTERO AROCA. “El nuevo proceso civil”. Tirant lo blanch. Valencia, 2000. Págs. 652-653 (que califica la disposición como un “privilegio exorbitante” para el acreedor: ¡¡ me pregunto qué pensaría el profesor valenciano de nuestro artículo 720!!).
(17) En algunos juzgados especializados, antes de emitir el mandato de ejecución, los jueces exigen que se presenten otros documentos (fuera de los indicados por la ley, o sea el documento que “contiene” la garantía y el “estado de cuenta del saldo deudor) a fin de que se le “pruebe” la existencia de la obligación. Tal práctica sólo pone en evidencia que esos dos documentos requeridos por la ley no son, en muchísimos casos, “la condición necesaria y suficiente” para proceder a la ejecución, en cuanto ellos no bastan para establecer que la obligación es cierta, expresa y exigible. Pero, el camino no es el correcto: si de los documentos establecidos en la ley no se desprende que la obligación es cierta, expresa y exigible, entonces no debería ingresarse a la ejecución (pues no hay título) y debería necesariamente irse al proceso declarativo, en obvio contradictorio pleno entre las partes. El resultado que se obtiene con tal práctica es que se abra un pequeño subprocedimiento sumario y unilateral entre el ejecutante y el juez, en el que no participa para nada el ejecutado. Lo cual sólo demuestra que la ejecución de garantías presenta un grave problema, llamémoslo así, “presupuestal”: no hay título.
(18) La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil española (LEC 2000), tras señalar la regla que “son parte en el proceso de ejecución la persona o personas que piden y obtienen el despacho de ejecución y la persona o personas frente a las que ésta se despacha” (538.1), en su art. 538.2 establece que a instancia de quien aparezca como acreedor en el título ejecutivo, sólo se podrá despachar ejecución frente a “Quien aparezca como deudor en el mismo título” (inc. 1) o frente a “quien, sin figurar como deudor en el título ejecutivo, resulte ser propietario de los bienes especialmente afectos al pago de la deuda en cuya virtud se procede, siempre que tal afección se

derive de la Ley o se acredite mediante documento fehaciente. La ejecución se concretará, respecto de estas personas, a los bienes especialmente afectos” (inc. 3). En el derecho italiano existe (desde el Código de 1940) una ejecución con un nombre especial: “Ejecución contra el tercero propietario” (arts. 602-604), entendiendo por tal la que se sigue sobre bienes hipotecados o prendados de propiedad de terceros o sobre los bienes cuya transferencia haya sido revocada por fraude.
(19) Así, la primera Sentencia de Casación citada en el n. 2 de este trabajo (N° 1693-98/La Libertad).
(20) La (probable) causa del error está en esa horrorosa disposición contenida en el artículo 1117 del CC que establece que “El acreedor puede exigir el pago al deudor, por la acción personal; o el tercer adquirente del bien hipotecado, usando de la acción real”. Vamos, ¡cómo se puede “exigir el pago” a quien no es deudor! El tercer propietario no es deudor. Una cosa es que su bien responda por determinada deuda (ajena), y otra que él deba cumplir con la prestación. El cumplimiento de la prestación le corresponde al deudor, sólo en caso de incumplimiento por parte del éste, se hará (podrá hacerse) efectiva la garantía específica (en el caso, la hipoteca). Naturalmente para entender esta figura hay que tener presente que el proceso de ejecución dineraria constituye “el último desarrollo de la responsabilidad-garantía patrimonial que grava sobre el deudor... ella tiene función instrumental, por cuanto sirve para satisfacer ese derecho (de crédito) cuando el deudor no cumpla” (así Monteleone. “Diritto processuale civile”. 2ª ed. Cedam. Padova, 2000. Pág. 881. Cuando un tercero ha constituido prenda o hipoteca o ha adquirido los bienes prendados o hipotecados, tal como señala Punzi, “estos bienes concurren ab initio en constituir bienes-instrumento, el Womit, el objeto de la responsabilidad del deudor y están asegurados a ella con un vínculo que es insensible a los eventuales actos de disposición y, por lo tanto, también a la transferencia del derecho de propiedad, cuya titularidad resulta para estos fines irrelevante”: “Responsabilità patrimoniale e oggetto dell’espropriazione”. En: Rivista trimestrale di diritto e procedura civile. 1989. Págs. 744-745.
(21) Nótese que el artículo 692 del CPC, notoriamente fuera de contexto, señala que “Cuando se haya constituido prenda, hipoteca o anticresis en favor del ejecutante, no podrá cautelarse éste con otros (léase “no podrán embargarse otros”) bienes del deudor...”. La norma tendría algún sentido si es que no existiera el proceso de ejecución de garantías, pues significaría, como lo establecía el CPC de 1912, que habiendo prenda o hipoteca el embargo debería recaer sobre estos bienes y no otros (art. 612), pues lo contrario implicaría un abuso del acreedor que teniendo ya una garantía específica, termine embargando otros bienes del deudor (manteniendo en una suerte de “reserva” los bienes hipotecados o prendados). Ello se aprecia claramente en el derecho italiano, cuando en el artículo 2911 del Código Civil de ese país se establece que “El acreedor que tiene prenda sobre bienes del deudor no puede embargar otros bienes del deudor mismo, si no sujeta a ejecución también los bienes gravados por la prenda. No puede, de igual forma, cuando tiene hipoteca, embargar otros inmuebles, si no sujeta a embargo también los inmuebles gravados por la hipoteca. La misma disposición se aplica si el acreedor tiene privilegio especial sobre determinados bienes”.
(22) Tal como lo señala Monteleone en estos casos “la expropiación está conducida contra el deudor pero tiene como objeto un bien de propiedad de un tercero”: ob.cit. Pág. 1034.
(23) Decía Liebman en su clásico estudio “Il titolo esecutivo riguardo ai terzi”. En Rivista di diritto processuale civile. Tomo I. 1934. Pág. 150, que los terceros de esta categoría tienen en el proceso la singular posición de “ser terceros respecto al título ejecutivo, pero el de devenir partes en el proceso de ejecución”. Por su parte Mandrioli. “Il terzo nel procedimento esecutivo”. En: Rivista di diritto processuale. 1954. Pág. 186, evidenciaba que “aquellos que pueden ser legítimamente, o sea en línea de derecho, ser envueltos en el proceso ejecutivo, son partes y no terceros”. En los supuestos que estamos viendo en el texto, Mandrioli encontraba una justificada fractura de la ecuación parte en el título = parte en el proceso ejecutivo: “la singularidad de la

posición de estos sujetos consiste justamente en que no ellos, sino sus bienes se encuentran vinculados por una deuda ajena, o sea por otra responsabilidad ejecutiva; y por ello, mientras antes del efectivo ataque de los bienes del tercero, éste es indudablemente ajeno, además que de la deuda indicada en el título, también al proceso ejecutivo (que bien podría desenvolverse entre acreedor y deudor, si es que no se atacaran los bienes del tercero), en el momento en el cual se sujeta el patrimonio del tercero a la satisfacción de la deuda ajena, el tercero que no era parte, deviene tal, o sea es del todo equiparado a la parte. La verdad es que la anomalía de la posición de estos sujetos consiste justamente en el hecho que ellos son terceros respecto al título, pero devienen parte en el proceso” (ob.cit. Pág. 188). Cfr., también, Tarzia. “Il contradittorio nel processo esecutivo”. En: Studi in onore di Enrico Tullio Liebman. III. Giuffrè. Milano, 1979. Págs. 2356 y ss.
(24) Nótese que el artículo 721 utiliza la expresión “ejecutado” y no deudor, partiendo de la premisa (que es la que establece el artículo 690) que el ejecutado es el “obligado” conforme al título.
(25) Como bien señala Monteleone, conforme al derecho italiano, el título ejecutivo y el precepto (equivalente pero no igual a nuestro mandato) “deben notificarse también al tercero, y el segundo debe contener expresa mención del bien a expropiar. Ello no quiere decir que el título y el precepto deban ser formados, expedidos y dirigidos contra el tercero, el cual no debe nada al acreedor ejecutante, sino sólo al deudor. La notificación al tercero propietario responde a la exigencia de informarlo de la ejecución iniciada”: ob. cit. Pág. 1036.
(26) El artículo 101 constituye una clara muestra de cómo nuestro Código está construido desde el punto de vista del juez. En efecto, en él se dispone que cualquier tercero que quiera intervenir en un proceso inter alios, debe así solicitarlo (al juez), el cual solitariamente, casi como si el proceso fuera su feudo (de hecho lo es) decide si declara procedente o no la intervención. Si se le “deja” intervenir las partes nada pueden hacer, pues sólo “la resolución que deniega la intervención es apelable” (obviamente por el tercero, que no es nadie en ese proceso porque no se le ha dejado intervenir). Querer aplicar esta norma (por demás autoritaria) al tercero propietario de los bienes hipotecados o prendados, que en el proceso de ejecución de garantías debe ser, por las razones dichas en el texto, la ejecutada, es dejar totalmente en las manos del juez el permitir su “intervención”.
(27) Que es lo resuelto en la Casación N° 3202-2000/Arequipa (publicada en Diálogo con la jurisprudencia, N° 36, setiembre 2001, págs. 153-154), que declara nulo todo lo actuado y que se integre al proceso a los propietarios de los lotes que forman parte integrante del predio hipotecado, en cuanto litisconsortes necesarios (ver pág. 32).
(28) La LEC 2000, le ha dedicado a nuestro caso una norma: el artículo 542 (“Ejecución frente al deudor solidario”). Es así que, el inciso 2 del artículo indicado señala que “Si los títulos ejecutivos fueran extrajudiciales, sólo podrá despacharse ejecución frente al deudor solidario que figure en ellos o en otro documento que acredite la solidaridad de la deuda y lleve aparejada ejecución conforme a lo dispuesto en la ley”. Asimismo en su inciso 3 se señala que “Cuando en el título ejecutivo aparezcan varios deudores solidarios, podrá pedirse que se despache ejecución, por el importe total de la deuda, más intereses y costas, frente a uno o algunos de esos deudores o frente a todos ellos”.
(29) Casación N° 242-95-Ica, El Peruano, 7 de agosto de 1996, Sentencias de Casación, pág. 2268, que terminó declarando nulo todo e improcedente la ejecución “por indebida acumulación de pretensiones”(?) (ver pág. 33).
(30) Casación N° 1693-98/La Libertad (ya citada en la nota 4), que terminó declarando fundada la contradicción por cuanto la coejecutada era fiadora solidaria por un monto menor al demandado. La solución es incorrecta, si ella había afianzado hasta el monto de “x”, y se demanda “z”, en realidad, en virtud de su contradicción, debería sólo exigírsele el “pago” del monto

afianzado. Este tema debe ser profundizado, pero no es esta la sede para hacerlo. Sobre lo mismo, pero en sentido totalmente contrario, véase la Casación N° 1452-98, del 21 de diciembre de 1998, en la que se sostiene que “si bien el mandato de ejecución hace referencia a una suma mayor a la que contiene la fianza respaldada con garantía hipotecaria, es evidente que ello no impide la realización del título mencionado, cuya ejecución ha de efectuarse hasta por el monto en que ha sido constituida la garantía real” (los cursivos son de la autora). También esta afirmación merecería ser profundizada: si estábamos ante la garantía (real) de la garantía (personal) era obvio que no se podía pretender que el bien respondiera por más de lo que se había obligado el fiador. La solución sería correcta si es que la hipoteca se hubiera constituido en garantía de la obligación principal.
(31) Cfr., igualmente, la Casación N° 691-99, del 9 de julio de 1999, en la que se termina declarando “infundada la contradicción formulada por la ejecutada...” (que era fiadora solidaria); igualmente, véase, la Casación N° 362-99-La Libertad (transcrita por Hinostroza Minguez. “Procesos de ejecución. Doctrina y Jurisprudencia”. Lima, 2001. Págs. 495-497), en la que se termina declarando improcedente la ejecución de garantía contra los obligados principales y “fundada” contra los fiadores solidarios.
(32) Sobre los aspectos procesales de la solidaridad, véase Carreras del Rincón. “La solidaridad de las obligaciones desde una óptica procesal”. J.M. Bosch. Barcelona, 1990; González Granda. “El litisconsorcio necesario en el proceso civil”. Colmares. Granada, 1996. Págs. 93 y ss., 207-208; asimismo, últimamente, Frasca. “Note sui presupposti nel litisconsorzio necessario”. I. En Rivista di diritto processuale. 1999. Págs. 415 y ss.
(33) Señala Costantino que “El tercero adquirente de un bien inmueble hipotecado o de un bien gravado por prenda, el tercero otorgante de prenda o de hipoteca mobiliaria o inmobiliaria, el tercero, cuya adquisición ha sido revocada por fraude, y los demás terceros reconducibles a la previsión del art. 602 c.p.c., son titulares de un derecho “eficaz” en relación al acreedor ejecutante y, en consideración de ello, gozan de la misma tutela otorgada al sujeto pasivo de la ejecución”: “Il terzo propietario nei processi di espropriazione forzata”. I. Le figure di terzo propietario. En: Rivista di diritto civile. II. 1986. Págs. 395
(34) No podemos dejar de mencionar que pese a que la ejecución de garantías parte de un más que endeble (si es que así puede llamarse) “título”, las posibilidades defensivas del ejecutado son harto limitadas. Baste señalar que pese a que el “estado de cuenta del saldo deudor” es un acto unilateral del acreedor, no se ha previsto como contrapartida la posibilidad de cuestionamiento de tal “saldo”. Tanto es así que, a diferencia que en el ejecutivo (art. 700, inc. 1), no se ha previsto que el ejecutado puede oponer la “iliquidez” del título (lo cual parecería obvio pues el estado de cuenta del saldo deudor es el acto “liquidador”, o sea que el [pseudo] título en esta ejecución es siempre “ilíquido”, o sea no determinado en su quantum). En realidad la posibilidad de oponerse a esa ejecución está tan comprimida que convierte a la ejecución de garantías casi en esa “injusta y ciega violencia” a la que aludía Liebman. “La sentenza come titolo esecutivo”. En Rivista di diritto processuale civile. I. 1929. Pág. 129.
(35) La aversión de nuestro legislador procesal en utilizar la palabra “embargo” donde debía ser utilizada (en particular en la regulación del proceso de ejecución, en donde a lo largo y ancho de sus normas no se usa ni una sola vez: ver mi libro “El drama del acreedor: la ubicación de los bienes para el embargo”. En: Revista de Derecho y Ciencia Política. Vol. 57 (N° 2). Lima, 2000. Págs. 79 y ss., especialmente págs. 79-80), ha contribuido a desdibujar también a la tercería de propiedad. En efecto, el art. 533 CPC se limita a señalar como supuesto de hecho de la tercería “la propiedad de los bienes afectados por medida cautelar o para la ejecución”. En tal sentido, casi se añora la sencilla claridad del Código de Procedimientos Civiles que en su artículo 742 señalaba que “trabado un embargo, aunque sea preventivo, puede salir tercera persona, formulando oposición”. Pero, que el supuesto de hecho de una tercería sea el embargo de un bien de tercero resulta por demás innegable. Por ello, nunca pensé ver un caso de tercería de propiedad motivada por una ejecución de garantías (en donde no hay embargo), pero como confirmación de que la

realidad es mucho más rica que cualquier especulación teórica la Corte Suprema se ocupó de una tercería planteada por terceros propietarios de un bien hipotecado cuyo objeto era: a) el corte de un proceso de ejecución de garantía; b) la cancelación del asiento registral de la hipoteca por caducidad (cfr. la Casación N° 1064-2000/Puno, del 18 de julio del 2000). La tercería era obviamente improcedente, por el simple motivo que quienes la plantearon no eran verdaderos terceros, sino partes, en cuanto propietarios del bien hipotecado, y como tales debieron hacer valer sus razones (o sus “sinrazones”) dentro del proceso de ejecución mismo. La sentencia indicada ha sido comentada, no en atención al tema del presente trabajo, por la suscrita en Diálogo con la jurisprudencia. N° 35. Agosto 2001. Págs. 39 y ss., en cuanto a la (errada) interpretación que en ella se hace del artículo 534 del CPC sobre el momento final para la interposición de una tercería de propiedad.