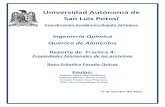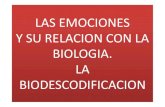Teoría_y_Práctica_01.pdf
-
Upload
minais-ochentayocho -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
Transcript of Teoría_y_Práctica_01.pdf
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
1/68
Carlos Marx /Prlogo de la Contribucin a la Crtica de la Economa Poltica Federico Engels / Fragmento de la cartaa Joseph Bloch Vladimir Ilich Lenin / Nuestro Programa Vicente Lombardo Toledano / El padre Hidalgo preside losdestinos de la patria Vicente Lombardo Toledano / Homenaje a Benito Jurez Maniesto de Miguel Hidalgo en el quepropone la creacin del Congreso Nacional. Jos Mara Morelos / Sentimientos de la Nacin Benito Jurez / El triunfode la repblica Martn Tavira Uristegui/Morelos y la independencia econmica de Mxico Juan Campos Vega /Ladominacin imperialista y los cambios en la base econmica y en las superestructuras Cuauhtmoc Amezcua Dromundo /
Martha Elvia Garca Garca / La aportacin de Lombardo a la concepcin materialista de la historia
Segunda poca. ao Ienero-marzo de 2010
2010Cuando las condiciones objetivaspara la revolucin por nuestrasegunda y denitiva independencia,estn maduras, es el momento dela reexin profunda, del anlisisterico fresco, sustentado, sin merasrepeticiones, sin copia ni calco.
Sin teora revolucionaria no hay accin revolucionaria!
Revista de teora y poltica delPartido Popular Socialista de Mxico
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
2/68
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
3/68
. , . 1, - 2010
del Partido Popular Socialista de MxicoRevista de teora y poltica
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
4/68
D G:Cuauhtmoc Amezcua Dromundo
D:Jos Santos Cervantes
S:Juan Campos Vega
C E:Miguel Guerra CastilloLuis Miranda ResndizMartn Tavira Uristegui
Jorge Tovar MontasSantos Urbina Mendoza
C R:
Carmen Chinas SalazarMartha Elvia Garca GarcaMario Efrn Ochoa Vega
A:Bartolom Gonzlez Galindo
D :Comisin de Diseo
Directorio
es una publicacintrimestral, de teora y poltica, del Partido
Popular Socialista de Mxico; corrreo electrnico:[email protected]; Internet: hp://www.ppsm.org.mx/teoriaypractica. Se permite la
reproduccin total o parcial del material publicado,mencionando la fuente.
Portada: Fragmento delMural de Hidal-go, de Jos Clemente Orozco, palaciode gobierno de Guadalajara, Jalisco.
Fotografa de Santos Urbina.
A
Carlos Marx 5P C C E P
Federico Engels F J B
Vladimir Ilich Lenin N P
Vicente Lombardo Toledano E H
Vicente Lombardo Toledano H B J
M M H C N.
Jos Mara Morelos S N
Benito Jurez: E
Martn Tavira Uristegui M M
Juan Campos Vega
L
Cuauhtmoc Amezcua Dromundo 45Martha Elvia Garca Garca
L L
Contenido
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
5/68
5
A manera de presentacin
Estamos inmersos, en el escenario mundial,en un momento muy agudo de la crisis pro-
funda, multifactica e irreversible del sistema
capitalista mundial, decrpito y caduco, queanuncia la inminencia de la revolucin histri-ca, del proletariado.
En el mbito latinoamericano se vive unadinmica de luchas intensas por la liberacinde nuestros pueblos del imperialismo y por laconstruccin de mecanismos, como el ALBA,que acerquen a la Patria Grande a su unicacinque multiplique las enormes potencialidadesde la regin.
En la arena nacional, casi tres dcadas de
neoliberalismo han agotado las posibilidadesde la clase social dominante, que es una bur-guesa aptrida, ttere del imperialismo, a laque urge echar y volver vigente el principio dela soberana popular que consagra la Constitu-cin.
Es el momento de la reexin profunda, delanlisis terico fresco de toda esta situacin,sin copias extralgicas y sin meras repeticionesde lo ya dicho; con aportes que nos ayuden aclaricar el campo de batalla.
Por eso, porque sin teora revolucionaria no
hay accin revolucionaria, el Partido PopularSocialista de Mxico inicia con este primer n-mero de la nueva poca de su revista Teora yPrctica el examen del proceso revolucionariode Mxico y Amrica Latina en el marco de laconcepcin materialista de la historia, su pa-sado, su presente y su cercano porvenir, deliberacin nacional, socialista y comunista.
Adems, porque en el ao 2010 coinciden lamaduracin de las condiciones objetivas sea-ladas, y las celebracines del bicentenario del
Grito de Dolores, con el que se iniciara la luchapor la Independencia de Mxico respecto de laCorona Espaola ; del sesquicentenario de lasLeyes de Reforma, de la poca de Jurez, degran trascendencia en el proceso revolucionarionacional (hecho ignorado, por cierto, desde laptica ocial y ocialista de los festejos patriosy del centenario de la Revolucin de 1910, ytodo esto da base a un indispensable debate deideas entre las clases sociales y sus expresionesculturales y cientcas. Porque 2010 tiene una
poderosa evocacin revolucionaria, tambinpor la dimensin de las efemrides sealadas,sobre todo el bicentenario y el centenario.
Con este primer nmero de la segundapoca de nuestra publicacin el Partido Po-pular Socialista de Mxico (PPSM reanuda,la necesaria divulgacin de escritos de los cl-sicos del marxismo; de textos del fundador eidelogo de nuestro partido, y de trabajos delos actuales dirigentes partidarios, en torno alos temas ideolgicos, polticos, econmicos,histricos, sociales y culturales vinculados a
los problemas actuales que enfrenta nuestranacin y el pueblo mexicano.
En este ejemplar se incluyen sendos trabajosde Carlos Marx, Federico Engels y V. I. Lenin,relativos a diversos aspectos de la concepcinmaterialista de la historia.
A continuacin, dos conferencias de Vicen-te Lombardo Toledano en los que valora las
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
6/68
www.ppsm.org.mx
6
causas y consecuencias de dos de los aconte-cimientos que marcaron la historia de nuestropas.
En la primera, analiza los antecedentes dela guerra de independencia que hace doscien-tos transformara a la Nueva Espaa en un pas
soberano, y el papel del principal de sus inicia-dores: el Padre de la Patria, Miguel Hidalgo yCostilla.
En la segunda, examina el proceso que lle-v a la consolidacin de la repblica federal,democrtica y representativa, estableci la su-premaca del Estado respecto de la Iglesia a laque redujo a la condicin de institucin priva-da, y estableci, en la teora y en la prctica, elderecho de no intervencin y de autodetermina-cin de los pueblos al derrotar a la intervencinfrancesa de 1862-1867.
Para contribuir al conocimiento de laideologa y concepciones polticas de ambosprceres, y de otros que tuvieron un papelrelevante en la historia patria:
a Se incorpora el maniesto del curaMiguel Hidalgo en el que denuncia a los ga-chupines que utilizan la religin como armapara atemorizar al pueblo y evitar que conclu-ya la opresin;
b Se incluye el documento Sentimientos dela Nacin, de Jos Mara Morelos y Pavn, quecontiene 23 puntos que sirven de base para laredaccin de la Constitucin de Apaingn,aprobada el 22 de octubre de 1814;
c Se inserta la proclama del presidenteBenito Jurez, de 1867, en la que valora la im-portancia que tiene el hecho de que el pueblo
mexicano haya derrotado al invasor imperial.Concluye este volumen con tres trabajos
valorativos de diversos aspectos relacionadoscon los documentos precedentes:
a El escrito de Martn Tavira Uristegui,integrante de la direccin poltica del partido,
que vincula el pensamiento de Morelos conla lucha por la independencia econmica denuestro pas.
b El anlisis de Juan Campos Vega, integran-te tambin de la direccin poltica partidaria,respecto de la presencia imperialista, parti-cularmente estadounidense, en la economamexicana y los cambios que sta genera en labase y las superestructuras del porriato.
c El estudio conjunto de CuauhtmocAmezcua Dromundo, presidente del partido, yde Martha Elvia Garca Garca, integrante de
la Comisin Ejecutiva Nacional, relativo a laaportacin de Vicente Lombardo Toledano a laconcepcin materialista de la historia, al plan-tear que en el caso de Mxico y Latinoamricase produce un slo proceso revolucionario, condiferentes fases. Los autores concluyen que elaporte de Lombardo no slo enriquece el pen-samiento marxista, sino que da sustento a lalucha revolucionaria contempornea en el pasy en la regin.
Deseamos que este modesto esfuerzo con-tribuya a pertrechar a nuestros militantes y atodos los patriotas y revolucionarios de ele-mentos que les permitan elevar su capacitacinpoltica e ideolgica para bien de la lucha porla independencia plena de la nacin y el esta-blecimiento del socialismo en nuestra patria.
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
7/68
7
Prlogo de la Contribucina la Crtica de la Economa Poltica1
Carlos Marx
Estudio el sistema de la economa burguesa poreste orden: capital, propiedad del suelo, trabajo asa-
lariado; Estado, comercio exterior, mercado mundial.
Bajo los tres primeros ttulos, investigo las condi-ciones econmicas de vida de las tres grandes clasesen que se divide la moderna sociedad burguesa; laconexin entre los tres ttulos restantes salta a lavista. La primera seccin del libro primero, que tra-ta del capital, contiene los siguientes captulos: 1la mercanca; 2 el dinero o la circulacin simple;3 el capital, en general. Los dos primeros captulosforman el contenido del presente fascculo. Tengoante m todos los materiales de la obra en forma demonografas, redactadas con grandes intervalos detiempo para el esclarecimiento de mis propias ideasy no para su publicacin; la elaboracin sistemtica
de todos estos materiales con arreglo al plan apun-tado depender de circunstancias externas.
Aunque haba esbozado una introduccin gene-ral,2 prescindo de ella, pues, bien pensada la cosa,creo que el adelantar los resultados que han de de-mostrarse, ms bien sera un estorbo, y el lector quequiera realmente seguirme deber estar dispuestoa remontarse de lo particular a lo general. En cam-bio, me parecen oportunas aqu algunas referenciasacerca de la trayectoria de mis estudios de econo-ma poltica.
Mis estudios profesionales eran los de jurispru-dencia, de la que, sin embargo, slo me preocupcomo disciplina secundaria, al lado de la losofa yla historia. En 1842-1843, siendo redactor de la Gace-ta del Rin3 me vi por vez primera en el trance difcilde tener que opinar acerca de los llamados intere-ses materiales. Los debates de la Dieta renana sobrela tala furtiva y la parcelacin de la propiedad delsuelo, la polmica ocial mantenida entre el seorvon Schaper, a la sazn gobernador de la provinciarenana, y la Gaceta del Rin acerca de la situacin de
los campesinos del Mosela y, nalmente, los deba-tes sobre el libre cambio y el proteccionismo, fuelo que me movi a ocuparme por vez primera de
cuestiones econmicas. Por otra parte, en aquellostiempos en que el buen deseo de marchar ade-lante superaba con mucho el conocimiento de lamateria, la Gaceta del Rin dejaba traslucir un ecodel socialismo y del comunismo francs, teido deun tenue matiz losco. Yo me declar en contrade aquellas chapuceras, pero confesando al mis-mo tiempo redondamente, en una controversia conla Gaceta General de Augsburgo,4 que mis estudioshasta ese entonces no me permitan aventurar nin-gn juicio acerca del contenido propiamente dichode las tendencias francesas. Con tanto mayor deseoaprovech la ilusin de los gerentes de la Gaceta del
Rin, quienes crean que suavizando la posicin delperidico iban a conseguir que se revocase la senten-cia de muerte ya decretada contra l, para retirarmede la escena pblica a mi cuarto de estudio.
Mi primer trabajo emprendido para resolverlas dudas que me azotaban, fue una revisin cr-tica de la losofa hegeliana del derecho5, trabajocuya introduccin6 vio la luz en 1844 en los Ana-les franco-alemanes7, que se publicaban en Pars. Miinvestigacin desembocaba en el resultado de que,tanto las relaciones jurdicas como las formas de Es-tado no pueden comprenderse por s mismas ni porla llamada evolucin general del espritu humano,sino que radican, por el contrario, en las condicio-nes materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel,siguiendo el precedente de los ingleses y francesesdel siglo , bajo el nombre de sociedad civil,y que la anatoma de la sociedad civil hay que bus-carla en la economa poltica. En Bruselas, a dondeme traslad a consecuencia de una orden de destie-rro dictada por el seor Guizot, hube de proseguirmis estudios de economa poltica, comenzados en
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
8/68
www.ppsm.org.mx
8
Pars. El resultado general al que llegu y que, unavez obtenido, sirvi de hilo conductor a mis estu-dios, puede resumirse as: en la produccin socialde su vida, los hombres contraen determinadasrelaciones necesarias e independientes de su volun-tad, relaciones de produccin, que corresponden auna fase determinada de desarrollo de sus fuerzas
productivas materiales. El conjunto de estas relacio-nes de produccin forma la estructura econmicade la sociedad, la base real sobre la que se levan-ta la superestructura jurdica y poltica y a la quecorresponden determinadas formas de concienciasocial. El modo de produccin de la vida materialcondiciona el proceso de la vida social poltica y es-piritual en general. No es la conciencia del hombrela que determina su ser, sino, por el contrario, el sersocial es lo que determina su conciencia. Al llegara una fase determinada de desarrollo, las fuerzasproductivas materiales de la sociedad entran encontradiccin con las relaciones de produccin exis-tentes, o, lo que no es ms que la expresin jurdicade esto, con las relaciones de propiedad dentro delas cuales se han desenvuelto hasta all. De formasde desarrollo de las fuerzas productivas, estas re-laciones se convierten en trabas suyas. Y se abreas una poca de revolucin social. Al cambiar labase econmica se revoluciona, ms o menos rpi-damente, toda la inmensa superestructura erigidasobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones,hay que distinguir siempre entre los cambios ma-teriales ocurridos en las condiciones econmicas deproduccin y que pueden apreciarse con la exacti-
tud propia de las ciencias naturales, y las formasjurdicas, polticas, religiosas, artsticas o loscas,en un a palabra, las formas ideolgicas en que loshombres adquieren conciencia de este conicto yluchan por resolverlo. Y del mismo modo que nopodemos juzgar a un individuo por lo que l piensade s, no podemos juzgar tampoco a estas pocasde revolucin por su conciencia, sino que, por elcontrario, hay que explicarse esta conciencia por lascontradicciones de la vida material, por el conic-to existente entre las fuerzas productivas sociales ylas relaciones de produccin. Ninguna formacinsocial desaparece antes de que se desarrollen todas
las fuerzas productivas que caben dentro de ella,y jams aparecen nuevas y ms altas relaciones deproduccin antes de que las condiciones materialespara su existencia hayan madurado en el seno dela propia sociedad antigua. Por eso, la humanidadse propone siempre nicamente los objetivos quepuede alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemossiempre que estos objetivos slo brotan cuando yase dan o, por lo menos, se estn gestando, las con-
diciones materiales para su realizacin. A grandesrasgos, podemos designar como otras tantas pocasde progreso, en la formacin econmica de la socie-dad, el modo de produccin asitico, el antiguo, elfeudal y el moderno burgus. Las relaciones burgue-sas de produccin son la ltima forma antagnicadel proceso social de produccin; antagnica, no en
el sentido de un antagonismo individual, sino deun antagonismo que proviene de las condicionessociales de vida de los individuos. Pero las fuer-zas productivas que se desarrollan en el seno de lasociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, lascondiciones materiales para la solucin de este an-tagonismo. Con esta formacin social se cierra, portanto, la prehistoria de la sociedad humana.
Federico Engels, con el que yo mantena unconstante intercambio escrito de ideas desde lapublicacin de su genial bosquejo sobre la crticade las categoras econmicas8 (en los Anales franco-alemanes, haba llegado por distinto camino (vasesu libro La situacin de la clase obrera en Inglaterra almismo resultado que yo. Y cuando, en la primaverade 1845, se estableci tambin en Bruselas, acorda-mos contrastar conjuntamente nuestro punto devista con el ideolgico de la losofa alemana; enrealidad, liquidar cuentas con nuestra conciencia -losca anterior. El propsito fue realizado bajo laforma de una crtica de la losofa poshegeliana.9 Elmanuscrito dos gruesos volmenes en octavollevaba ya la mar de tiempo en Westfalia, en el sitioen que haba de editarse, cuando no enteramos deque nuevas circunstancias imprevistas impedan
su publicacin. En vista de eso, entregamos el ma-nuscrito a la crtica roedora de los ratones, muy debuen grado, pues nuestro objeto principal: esclare-cer nuestras propias ideas, estaba ya conseguido.Entre los trabajos dispersos en que por aquel enton-ces expusimos al pblico nuestras ideas, bajo unosu otros aspectos, slo citar el Maniesto del PartidoComunistaescrito por Engels y por m, y un Discursosobre el librecambio, que yo publiqu. Los puntos de-cisivos de nuestra concepcin fueron expuestos porvez primera, cientcamente, aunque slo en formapolmica, en la obraMiseria de la losofa, etc., publi-cada por m en 1847 y dirigida contra Proudhon. La
publicacin de un estudio escrito en alemn sobre elTrabajo asalariado, en el que recoga las conferenciasque haba dado acerca de este tema en la AsociacinObrera Alemana de Bruselas10, fue interrumpidapor la revolucin de febrero11, que trajo como con-secuencia mi abandono forzoso de Blgica.
La publicacin de la Nueva Gaceta del Rin 12(1848-1849 y los acontecimientos posteriores inte-rrumpieron mis estudio econmicos, que no pude
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
9/68
Primer trimestre de 2010
9
reanudar hasta 1850, en Londres. Los inmensosmateriales para la historia de la economa polticaacumulado en el British Museum, la posicin tan fa-vorable que brinda Londres para la observacin dela sociedad burguesa, y, nalmente, la nueva fasede desarrollo en que pareca entrar sta con el des-cubrimiento del oro de California y de Australia, me
impulsaron a volver a empezar desde el principio,abrindome paso, de un modo crtico, a travs delos nuevos materiales. Estos estudios me llevaban, aveces, por s mismos, a campos aparentemente aleja-dos y en los que tena que detenerme durante ms omenos tiempo. Pero lo que sobre todo me mermabael tiempo de que dispona era la necesidad impe-riosa de trabajar para vivir. Mi colaboracin desdehace ya ocho aos en el primer peridico anglo-americano, el New York Daily Tribune,13 me obligabaa desperdigar extraordinariamente mis estudios, yaque slo en casos excepcionales me dedico a escri-
bir para la prensa correspondencias propiamentedichas. Sin embargo, los artculos sobre los aconte-cimientos econmicos ms salientes de Inglaterra yel continente formaba una parte tan importante demi colaboracin, que esto me obligaba a familiari-zarme con una serie de detalles de carcter prcticosituados fuera de la rbita de la ciencia propiamen-
te econmica.Este esbozo sobre la trayectoria de mis estudiosen el campo de la economa poltica tiende simple-mente a demostrar que mis ideas, cualquiera quesea el juicio que merezcan, y por mucho que cho-quen con los prejuicios interesados de las clasesdominantes, son el fruto de largos aos de con-cienzuda investigacin. Y a la puerta de la ciencia,como a la del infierno, debiera estamparse estaconsigna:
Qui si convien lasciare ogni sospeo;Ogni vilt convien che qui sia morta.14
Londres, enero de 1859.Publicado en el libro:
Karl Marx. "Zur Kritik der plitischer Oekonomie",Erstes Heft, Berln 1859.
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
10/68
www.ppsm.org.mx
10
1
La obra de Marx, Contribucin a la crtica de la economa poltica constituye una etapa importante en la formacin dela economa poltica marxista. Antes de escribir el libro, Marx dedic 15 aos a investigaciones cientcas y al estudio deinnidad de publicaciones para elaborar los fundamentos de su teora econmica. Marx pensaba exponer los resultadosde sus estudios en un extenso trabajo sobre economa. En agosto-septiembre de 1857 comienza a sistematizar los datosrecogidos y hace el primer borrador del plan de la obra. Luego se ocupa unos meses en redactar con ms detalles suplan y decide publicar el trabajo en partes. Firmado un contrato previo con el editor berlins F. Dunker, Marx comienzaa preparar el primer fascculo, el cual ve la luz en junio de 1859.
Nada ms salir el primer fascculo, Marx se dispuso a publicar el segundo, en el que deban reejarse los problemasdel capital. Sin embargo, las investigaciones del problema le impulsaron a Marx a que cambiara su plan inicial deeditar una gran obra. En vez del segundo fascculo y los sucesivos, Marx prepar El capital, en el que incluy las tesisfundamentales, tras de volver a redactarlas, del libro Contribucin a la crtica de la economa poltica.
2 Trtase de la Introduccin que Marx escribi, sin llegar a terminarla, para el proyectado gran libro sobreeconoma.
3
Rheinische Zeitung fr Politik, Handel und Gewerbe (Gaceta del Rin para cuestiones de poltica, comercio e industria: diarioque se public en Colonia del 1 de enero de 1842 al 31 de marzo de 1843. En abril de 1842, Marx comenz a colaboraren l, y en octubre del mismo ao pas a ser uno de sus redactores.
4Allgemeine Zeitung (Gaceta General: diario alemn reaccionario, fundado en 1798; desde 1810 hasta 1882 se edit enAugsburgo. En 1842 public una falsicacin de las ideas del comunismo y del socialismo utpicos y Marx lo denuncien su artculo El comunismo y el Allgemeine Zeitung de Augsburgo.
5 Carlos Marx, Contribucin a la crtica de la losofa hegeliana del derecho (N. de la edit..6 Ibid. "Introduccin"(N. de la edit..7Deutsch-franzsische Jahrbcher (Anales franco-alemanes: se publicaba en Pars, en alemn, bajo la redaccin de C.
Marx y A. Ruge . No sali ms que el primer fascculo (doble en febrero de 1844 , con obras de Marx que marcaban elpaso denitivo del autor y de Engels al materialismo y al comunismo. La causa principal del cese de la publicacin delanuario resida en las divergencias en cuestiones de principio entre Marx y el radical burgus Ruge.
8 Federico Engels, Bosquejos para la crtica de la economa poltica (N. de la edit..
9 Carlos Marx y Federico Engels, La ideologa alemana (N. de la edit..10 La Asociacin Obrera Alemana de Bruselas fue fundada por Marx y Engels a nes de agosto de 1847, con el n
de educar polticamente a los obreros alemanes residentes en Blgica y propagar entre ellos las ideas del comunismocientco. Bajo la direccin de Marx, Engels y sus compaeros, la asociacin se convirti en un centro legal de unin delos proletarios revolucionarios alemanes en Blgica. Los mejores elementos de la asociacin integraban la Organizacinde Bruselas de la Liga de los Comunistas. Las actividades de la Asociacin Obrera Alemana en Bruselas se suspendieronpoco despus de la revolucin de febrero de 1848 en Francia, debido a las detenciones y la expulsin de sus componentespor la polica belga.
11 Trtase d la revolucin de febrero de 1848 en Francia.12 La Nueva Gaceta del Rin. rgano de la Democracia (Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie se public
diariamente en Colonia, bajo la redaccin de Carlos Marx del 1 de junio de 1848 al 19 de mayo de 1849; F. Engelsformaba parte de la redaccin.
13New York Daily Tribune (Tribuna diaria de Nueva York: diario progresista burgus que se public de 1841 a 1924.
Marx y Engels colaboraron en l desde agosto de 1851 hasta marzo de 1862.14 Djese aqu cuanto sea recelo; Mtese aqu cuanto sea vileza. (Dante, La divina comedia (N. de la edit..
Notas
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
11/68
11
Fragmento de la cartaa Joseph Bloch, Knigsberg
Londres, 21-22 de septiembre de 1890
Federico Engels
...Segn la concepcin materialista de lahistoria, el factor que en ltima instan-
cia determina la historia es la produccin y la
reproduccin de la vida real. Ni Marx ni yo hemosarmado nunca ms que esto. Si alguien lo tergi-versa diciendo que el factor econmico es el nicodeterminante, convertir aquella tesis en una frasevacua, abstracta, absurda. La situacin econmicaes la base, pero los diversos factores de la super-estructura que sobre ella se levanta las formaspolticas de la lucha de clases y sus resultados, lasconstituciones que, despus de ganada una batalla,redacta la clase triunfante, etc., las formas jurdicas,e incluso los reejos de todas estas luchas realesen el cerebro de los participantes, las teoras pol-ticas, jurdicas, loscas, las ideas religiosas y el
desarrollo ulterior de stas hasta convertirlas en unsistema de dogmas ejercen tambin su inuenciasobre el curso de las luchas histricas y determinan,predominantemente en muchos casos, su forma. Esun juego mutuo de acciones y reacciones entre todosestos factores, en el que, a travs de toda la muche-dumbre innita de casualidades (es decir, de cosasy acaecimientos cuya trabazn interna es tan remo-ta o tan difcil de probar, que podemos considerarlacomo inexistente, no hacer caso de ella, acaba siem-pre imponindose como necesidad el movimientoeconmico. De otro modo, aplicar la teora a unapoca histrica cualquiera sera ms fcil que resol-ver una simple ecuacin de primer grado.
Somos nosotros mismos quienes hacemos nues-tra historia, pero la hacemos, en primer lugar conarreglo a premisas y condiciones muy concretas.Entre ellas, son las econmicas las que decidenen ltima instancia. Pero tambin desempean supapel, aunque no sea decisivo, las condiciones po-lticas, y hasta la tradicin, que merodea como unduendep en las cabezas de los hombres. Tambin el
Estado prusiano ha nacido y se ha desarrollado porcausas histricas, que son, en ltima instancia, cau-sas econmicas. Pero apenas podr armarse, sin
incurrir en pedantera, que de los muchos pequeosestados del norte de Alemania fuese precisamenteBrandeburgo, por imperio de la necesidad econ-mica, y no por la intervencin de otros factores (yprincipalmente su complicacin, mediante la pose-sin de Prusia, en los asuntos de Polonia, y a travsde esto, en las relaciones polticas internacionales,que fueron tambin decisivas en la formacin de lapotencia dinstica austraca, el destinado a con-vertirse en la gran potencia en que tomaron cuerpolas diferencias econmicas, lingsticas, y desde laReforma tambin las religiosas, entre el Norte y elSur. Difcilmente se conseguir explicar econmi-
camente, sin caer en el ridculo, la existencia detodos los pequeos estados alemanes del pasado ydel presente o los orgenes de las permutaciones deconsonantes en el alto alemn, que convierten enuna lnea de ruptura que corre a lo largo de Alema-nia la muralla geogrca formada por las montaasque se extienden de los Sudetes al Tauno.
En segundo lugar, la historia se hace de tal modo,que el resultado nal siempre deriva de los conic-tos entre muchas voluntades individuales, cada unade las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de unamultitud de condiciones especiales de vida; son,pues, innumerables fuerzas que se entrecruzan lasunas con las otras, un grupo innito de paralelogra-mos de fuerzas, de las que surge una resultante elacontecimiento histrico que a su vez, puede con-siderarse producto de una fuerza nica, que, comoun todo, acta sin conciencia y sin voluntad. Pueslo que uno quiere tropieza con la resistencia que leopone otro, y lo que resulta de todo ello es algo quenadie ha querido. De este modo, hasta aqu toda lahistoria ha discurrido a modo de un proceso natural
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
12/68
www.ppsm.org.mx
1212
y sometida tambin, sustancialmente, a las mismaleyes dinmicas. Pero del hecho de que las distintasvoluntades individuales cada una de las cualesapetece aquello a que le impulsa su constitucin f-sica y una serie de circunstancias externas, que son,en ltima instancia, circunstancias econmicas (olas suyas propias personales o las generales de la
sociedad no alcancen lo que desean, sino que sefundan todas en una media total, en una resultantecomn, no debe inferirse que estas voluntades sean= 0. Por el contrario, todas contribuyen a la resul-tante y se hallan, por tanto, incluidas en ella.
Adems, me permito rogarle que estudie ustedesta teora en las fuentes originales y no en obrasde segunda mano; es, verdaderamente, mucho msfcil. Marx apenas ha escrito nada en que esta teorano desempee su papel. Especialmente, El 18 Bru-mario de Luis Bonaparte es un magnco ejemplo deaplicacin de ella. Tambin en El capital se encuen-tran muchas referencias. En segundo trmino, me
permito remitirle tambin a mis obras La subversinde la ciencia por el seor E. Dhring y Ludwig Feuerba-
ch y el n de la losofa clsica alemana, en las que secontiene, a mi modo de ver, la exposicin ms deta-llada que existe del materialismo histrico.
El que los discpulos hagan a veces ms hincapidel debido en el aspecto econmico, es cosa de laque, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo.Frente a los adversarios, tenamos que subrayar
este principio cardinal que se negaba, y no siempredisponamos de tiempo, espacio y ocasin para darla debida importancia a los dems factores que in-tervienen en el juego de las acciones y reacciones.Pero, tan pronto como se trataba de exponer unapoca histrica y, por tanto, de aplicar prctica-mente el principio, cambiaba la cosa, y ya no habaposibilidad de error. Desgraciadamente, ocurre conharta frecuencia que se cree haber entendido total-mente y que se puede manejar sin ms una nuevateora por el mero hecho de haberse asimilado, y nosiempre exactamente, sus tesis fundamentales. Deeste reproche no se hallan exentos muchos de los
nuevos "marxistas" y as se explican muchas de lascosas peregrinas que han aportado....
Publicado por primera vez en la revistaDer Sozialistische Akademiker
Nm. 19, 1895.
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
13/68
13
La socialdemocracia internacional atraviesa en laactualidad por un perodo de vacilacin ideol-
gica. Hasta ahora las doctrinas de Marx y Engels
eras consideradas como la base rme de la teo-ra revolucionaria; pero en nuestros das se dejanor, por todas partes, voces sobre la insucienciay caducidad de estas doctrinas. El que se declarasocialdemcrata y tiene la intencin de publicarun peridico socialdemcrata debe determinar conexactitud su posicin frente a la cuestin que noapasiona slo, ni mucho menos, a los socialdem-cratas alemanes.
Nosotros nos basamos ntegramente en la teorade Marx: ella transform por primera vez el socia-lismo, de utopa, en una ciencia, ech las slidasbases de esta ciencia y traz el camino que haba de
tomar, desarrollndola y elaborndola en todos susdetalles. La teora de Marx descubri la esencia dela economa capitalista contempornea, explicandocmo la contratacin del obrero, la compra de lafuerza de trabajo, encubre la esclavizacin de millo-nes de desposedos por un puado de capitalistas,dueos de la tierra, de las fbricas, de las minas,etc. Esta teora demostr cmo todo el desarrollodel capitalismo contemporneo se orienta hacia eldesplazamiento de la pequea produccin por lagrande y creando las condiciones que hacen posi-ble e indispensable la estructuracin socialista dela sociedad. Ella nos ense a ver, bajo el manto delas costumbres arraigadas, de las intrigas polticas,de las leyes sabihondas y doctrinas hbilmente fra-guadas, la lucha de clases, la lucha que se desarrollaentre las clases poseedoras de todo gnero y las ma-sas desposedas, el proletariado, que est a la cabezade todos los desposedos. La teora de Marx pusoen claro en qu consiste la verdadera tarea de unpartido socialista revolucionario: no componer pla-nes de reestructuracin de la sociedad ni ocuparse
Nuestro Programa
Vladimir Ilich Lenin
de la prdica a los capitalistas y sus aclitos de lanecesidad de mejorar la situacin de los obreros, nitampoco urdir conjuraciones, sino organizar la lucha
de clase del proletariado y dirigir esta lucha, que tienepor objetivo nal la conquista del poder poltico por elproletariado y la organizacin de la sociedad socialista.
Y ahora preguntamos: qu aportaron de nue-vo a esta teora aquellos bulliciosos "renovadores",que tanto ruido han levantado en nuestros das,agrupndose en torno al socialista alemn Berns-tein?Absolutamente nada: no impulsaron ni un pasola ciencia que nos legaron, con la indicacin dedesarrollarla, Marx y Engels; no ensearon al prole-tariado ningn nuevo mtodo de lucha; no hicieronms que replegarse, recogiendo fragmentos de teo-ras atrasadas y predicando al proletariado, en lugar
de la doctrina de la lucha, la de las concesiones a losenemigos ms encarnizados del proletariado, a losgobiernos y partidos burgueses, que no se cansan deinventar nuevos mtodos de persecucin contra lossocialistas. Uno de los fundadores y jefes de la so-cialdemocracia rusa, Plejnov, tena completa raznal someter a una crtica implacable la ltima "cr-tica" de Bernstein, de cuyas concepciones tambinreniegan ahora los representantes de los obrerosalemanes (en el Congreso de Hannover1.
Sabemos que estas palabras provocarn un mon-tn de acusaciones, que se nos echarn encima:gritarn que queremos convertir el partido socia-lista en una orden de "ortodoxos", que persiguen alos "herejes" por su apostasa del "dogma", por todaopinin independiente, etc. Conocemos todas estasfrases custicas tan en boga. Pero ellas no contie-nen ni un grano de verdad, ni un pice de sentidocomn. No puede haber un fuerte partido socialis-ta sin una teora revolucionaria que agrupe a todoslos socialistas, de la que stos extraigan todas susconvicciones y la apliquen en sus procedimientos
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
14/68
www.ppsm.org.mx
14
de lucha y mtodos de accin. Defender esta teo-ra que segn su ms profundo convencimiento esla verdadera, contra los ataques infundados y con-tra los intentos de alterarla, no signica, en modoalguno, ser enemigo de toda crtica. Nosotros noconsideramos, en absoluto, la teora de Marx comoalgo acabado e intangible: estamos convencidos,
por el contrario, de que esta teora no ha hecho sinocolocar las piedras angulares de la ciencia que lossocialistas deben impulsar en todas las direcciones,si es que no quieren quedar rezagados de la vida.Creemos que para los socialistas rusos es particu-larmente necesario impulsar independientemente lateora de Marx, porque esta teora da solamentelos principios directivos generales, que se aplicanen particular a Inglaterra, de un modo distinto quea Francia; a Francia, de un modo distinto que aAlemania; a Alemania, de un modo distinto que aRusia. Por lo mismo, con mucho gusto daremos ca-bida en nuestro peridico a los artculos que tratende cuestiones tericas e invitamos a todos los cama-radas a tratar abiertamente los puntos en discusin.
Cules son, pues, las cuestiones principales quesurgen al aplicar a Rusia el programa comn paratodos los socialdemcratas? Ya hemos dicho quela esencia de este programa consiste en la organi-zacin de la lucha de clase del proletariado y enla direccin de esta lucha, cuyo objetivo nal es laconquista del Poder poltico por el proletariado y laestructuracin de la sociedad socialista. La lucha declase del proletariado se compone de la lucha eco-nmica (contra capitalistas aislados o contra grupos
aislados de capitalistas por el mejoramiento de la si-tuacin de los obreros y de la lucha poltica (contrael gobierno por la ampliacin de los derechos delpueblo, esto es, por la democracia, y por la amplia-cin del poder poltico del proletariado. Algunossocialdemcratas rusos (entre ellos, por lo visto,los que editan el peridico Rabchaia Misl2 consi-deran incomparablemente ms importante la luchaeconmica y llegan casi a aplazar la lucha polticapara un porvenir ms o menos lejano. Semejanteopinin es profundamente equivocada. Todos lossocialdemcratas estn de acuerdo en que se debeorganizar la lucha econmica de la clase obrera, en
que en este terreno hay que llevar a cabo una agita-cin entre los obreros, es decir, hay que ayudarlosen su lucha diaria contra los patronos llamar suatencin sobre todos los tipos y casos de opresiny explicarles de este modo la necesidad de unirsePero olvidar la lucha poltica a causa de la luchaeconmica signicara renegar del principio funda-mental de la socialdemocracia del mundo entero,signicara olvidar todas las enseanzas que nos
proporciona la historia del movimiento obrero. Lospartidarios acrrimos de la burguesa y del gobier-no puesto a su servicio intentaron incluso, ms deuna vez organizar asociaciones de obreros de carc-ter puramente econmico, para desviarlos de estamanera de la "poltica" y del socialismo. Es muy po-sible que tambin el gobierno ruso logre emprender
algo por el estilo, puesto que siempre ha procuradoarrojar al pueblo ddivas insignicantes, mejor di-cho, ddivas cticias, con tal de distraerlo de la ideasobre la falta de derechos y sobre el yugo que pade-ce. Ninguna lucha econmica puede aportar a losobreros un mejoramiento estable, ni siquiera puedellevarse a cabo en amplia escala, si los obreros notienen el derecho de organizar libremente sus asam-bleas y sindicatos, de editar peridicos propios, deenviar sus mandatarios a las instituciones represen-tativas del pueblo, como sucede en Alemania y entodos los otros estados europeos (a excepcin deTurqua y Rusia. Y para obtener estos derechos esnecesario llevar a cabo una lucha poltica. En Rusiano solamente los obreros, sino todos los ciudadanosse ven privados de los derechos polticos. Rusia esuna monarqua autocrtica, absoluta. El zar solo esquien dicta las leyes, nombra funcionarios y ejerceel control sobre los mismos. Por eso parece que enRusia el zar y su gobierno no dependen de ningu-na clase y se preocupan por todos en igual medida.Pero de hecho todos los funcionarios son designadosnicamente de entre los que pertenecen a la clase delos propietarios y todos ellos estn sometidos a lainuencia de los grandes capitalistas, que hacen de
los ministros lo que quieren y obtienen de ellos todolo que pretenden. Sobre la clase obrera rusa pesa undoble yugo: la expolian y saquean los capitalistas ylos terratenientes y, para que no pueda luchar contraellos, la ata de pies y manos la polica, que ademsla amordaza y castiga todos sus intentos de defen-der los derechos del pueblo. Toda huelga dirigidacontra los capitalistas tiene por resultado el que elejrcito y la polica sean lanzados contra los obreros.Toda lucha econmica necesariamente se transfor-ma en una lucha poltica y la socialdemocracia debefundir siempre una y otra en una lucha nica de clasedel proletariado. El primer y principal objetivo de esta
lucha debe ser la conquista de los derechos polti-cos, la conquista de la libertad poltica. Si los obreros dePetersburgo, solos, con una pequea ayuda de lossocialistas, supieron conseguir rpidamente del go-bierno concesiones tales como la promulgacin deuna ley sobre la reduccin de la jornada de trabajo, 3toda la clase obrera rusa, bajo la direccin nica del"Partido Obrero Socialdemcrata de Rusia", sabrconseguir, por medio de una lucha tenaz, concesio-
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
15/68
Primer trimestre de 2010
15
nes de importancia incomparablemente mayor.La clase obrera rusa sabr llevar a cabo su lucha
econmica y poltica ella sola, incluso en el caso deno recibir ayuda de ninguna de las otras clases. Perolos obreros no estn solos en la lucha poltica. Lafalta completa de derechos del pueblo y la salvajearbitrariedad de todos los funcionarios-strapas in-
dignan tambin a todas las personas cultas con unmnimo de honradez y que no pueden reconciliarsecon la persecucin de toda palabra libre y de todaidea libre; indignan a los polacos, a los nlandeses,a los hebreos y a los adeptos de las sectas religio-sas rusas, que sufren persecuciones; indignan a lospequeos comerciantes, industriales y campesinos,que no tienen a quin acudir en busca de defensa
contra los atropellos de los burcratas y de la polica.Todos estos grupos de la poblacin, por separado,no son capaces de librar una lucha poltica tenaz;pero cuando la clase obrera enarbole la bandera deesta lucha, de todas partes le tendern una mano deayuda. La socialdemocracia rusa se pondr a la ca-beza de todos los que luchan por los derechos del
pueblo, de todos los que luchan por la democracia,y, entonces, ser invencible!Tales son nuestros principales conceptos que
iremos desarrollando sistemtica y ampliamen-te en las columnas de nuestro peridico. Estamosconvencidos de que as marcharemos por el caminotrazado por el "Partido Obrero Socialdemcrata deRusia" en elManiesto4 lanzado por el mismo.
Escrito no antes de octubre de 1899Publicado por vez primera en 1925,
en la Recopilacin Leninista III.
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
16/68
www.ppsm.org.mx
16
1 El Congreso de Hannover de la socialdemocracia alemana fue celebrado del 9 al 14 de octubre de 1899. A. Bebelhizo el informe sobre la cuestin principal "Ataques contra las ideas fundamentales y la tctica del partido". Leninescriba que su discurso seguira siendo por mucho tiempo un "ejemplo de defensa de las concepciones marxistas yde lucha por el carcter autnticamente socialista del partido obrero". Sin embargo, al pronunciarse en contra de lasconcepciones revisionistas de Bernstein, el congreso no ofreci una crtica desplegada del bernsteinianismo.
2Rabchaya Mysl (El Pensamiento Obrero: peridico editado desde octubre de 1897 hasta diciembre de 1902, por los"economistas" (corriente oportunista que circunscribe las tareas de la clase obrera a la lucha econmica por la elevacinde salarios, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, etc., armando que la lucha poltica estaba a cargo de la
burguesa liberal. Negaban el papel dirigente del partido de la clase obrera, considerando que ste solamente debacontemplar el proceso espontneo del movimiento y registrar los acontecimientos.
3 Lenin se reere a las huelgas de los obreros de Petersburgo, principalmente de los de la industria textil que seprodujeron en 1895 y, sobre todo, en 1896. Las huelgas fueron dirigidas por la "Unin de lucha por la emancipacin dela clase obrera". Estas huelgas contribuyeron al desarrollo del movimiento obrero en Mosc y otras ciudades de Rusia yobligaron al gobierno a revisar urgentemente las leyes fabriles y a promulgar la ley del 2 (14 de de junio de 1897 sobrela reduccin de la jornada en las fbricas a 11.5 horas.
4 Se trata delManiesto del Partido Obrero Socialdemcrata de Rusia, que public el comit central del por encargodel I Congreso del partido y en su nombre. ElManiesto promovi la lucha por la libertad poltica y el derrocamientode la autocracia como la tarea principal de la socialdemocracia rusa, ligando la lucha poltica a las tareas generales delmovimiento obrero.
Notas
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
17/68
17
Es para m un gran honor estar otra vez en estavieja e ilustre casa de estudios y una gran ale-
gra, adems, porque mi presencia en ella obedece a
uno de los actos ms importantes que pueda realizarnuestro pueblo este ao: la celebracin del segundocentenario del natalicio del Padre de la Patria.
Cuando recib la invitacin de la UniversidadMichoacana de San Nicols de Hidalgo para venira exponer mi opinin sobre la gura de don MiguelHidalgo y Costilla, y sobre la revolucin de inde-pendencia, acept con beneplcito, porque yo soyde los que arman que la historia de Mxico estmuy lejos, por desgracia, de haberse escrito, y cual-quier contribucin, cualesquiera ideas que puedanservir para aumentar el acervo de los conocimientosacerca de la evolucin histrica de nuestra nacin,
han de ser tiles para quienes algn da puedan rea-lizar la obra de ensear la historia de nuestro pasde una manera cientca.
La mejor obra del hombre es su vida. Por elempleo de su vida se puede juzgar la obra de unhombre. La obra de Hidalgo es la revolucin de in-dependencia de Mxico.
La revolucin de independencia de Mxico no fueun movimiento circunscrito a un nmero determina-do de aos segn la cronologa aceptada por todosnosotros en una especie de tradicin didctica.
La revolucin de independencia fue un mo-vimiento del pueblo que no alcanz sus objetivoshistricos. Por esa razn, la revolucin de indepen-dencia no concluy en 1821. Si se revisan todos losdocumentos relativos a la insurreccin, a la luchade once aos, los planes, las proclamas, los discur-sos, las epstolas, los decretos, etc., se podr llegar ala conclusin de que los ideales encerrados en esosdocumentos slo en parte se cumplieron al declarar-se realizada la independencia poltica de la nacinmexicana.
Los hechos posteriores a 1821 habran de demos-trar que la revolucin inconclusa debera ponerseen marcha otra vez, para alcanzar las metas que ha-
ban surgido en el curso de los acontecimientos apartir del 16 de septiembre de 1810.El segundo tiempo para valerme de una ex-
presin musical de esta dramtica sinfona denuestra historia, el segundo tiempo de la revolucinde independencia fue la revolucin de reforma.
Lo que los insurgentes no pudieron lograr, losliberales de la reforma se propusieron conseguir.Otra revolucin, tan sangrienta o quiz ms que laprimera, conmovi a nuestro pas desde sus cimien-tos; mezclada sta con la lucha por el progreso, porla defensa de la integridad territorial a causa de unainvasin extranjera.
De la guerra de reforma surgi la repblica, nocomo una institucin cticia, sino como un rgimenque haba costado a nuestro pueblo enormes sacri-cios, y ella, la reforma, logr otro de los objetivos dela revolucin de independencia, pero no todos.
Pasaron los aos, se conquist aparentemente latranquilidad pblica. Vino el largo rgimen de ladictadura de Porrio Daz y el malestar del pueblovolvi a acumularse hasta que estall un nuevo mo-vimiento en 1910. Yo lo llamara el tercer tiempo dela revolucin de independencia. Primero, alrededorde una reivindicacin de tipo puramente poltico,el sufragio efectivo, y luego, otra de tipo social: lalucha por la tierra, nueva para los que asistieron alespectculo conmovedor de la cada de la dictadu-ra porriana, pero peticin, demanda, reclamacinmuy vieja en nuestro pas. Formaba parte de los ob-jetivos de la guerra de independencia que no pudoalcanzar, que tampoco logr la reforma, pero que enel tiempo en que vivimos podra lograrse.
Por estos razonamientos, que se desprenden deun modo lgico de la evolucin histrica de nues-
El padre Hidalgo presidelos destinos de la patria
Vicente Lombardo Toledano
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
18/68
www.ppsm.org.mx
18
tro pas, yo he declarado y rearmo cada vez quemedito ms en los tres tiempos de nuestra revolu-cin que no ha habido sino un solo movimientodel pueblo desde 1810 hasta hoy; que los objetivoscentrales de la revolucin histrica de nuestra pa-tria fueron, han sido y siguen siendo todava losmismos. Por esta causa me atrevo a armar tambin
que Hidalgo es un hombre de nuestra poca y queno ha dejado de presidir los destinos de Mxico.Esto es lo que explica que despus de doscientos
aos, precisamente cuando nuestro pueblo celebrala segunda centuria de su nacimiento, todava lagura de Hidalgo sea objeto de diatribas, de ca-lumnias, de debates, de comentarios, de aplausos,de aclamaciones y de que se le vitupere hoy casicon tanto calor como hace dos siglos por los des-cendientes de sus enemigos contemporneos y, almismo tiempo, se le ensalce y se le rinda homenajeemocionado por los descendientes de las chusmasde indios, de mestizos, de negros y mulatos quecompusieron su formidable ejrcito del pueblo.
Hidalgo personic la revolucin de indepen-dencia, la simboliz, la encarn y la proyect sobreel porvenir de nuestro pas. La revolucin de inde-pendencia no fue un movimiento circunstancial,espordico, imprevisto, sin antecedentes. En reali-dad, la revolucin, entendida como el deseo de unrgimen autnomo para la Nueva Espaa, comenzdas despus de concluida la conquista. La revo-lucin de independencia principi poco tiempodespus de que Hernn Corts consum el some-timiento de las tribus mexicanas con la toma de
Tenochtitlan, con la captura de Cuauhtmoc.Sera muy difcil recordar y, adems, en ciertamedida intil, todos los movimientos, actitudes yempeos para dar independencia a nuestro pas,pero quiero mencionar las causas principales quemovieron esta cadena ininterrumpida de deseos delibertad de la colonia de Espaa que hoy es nuestrapatria.
Las causas del constante deseo de libertad fue-ron: la primera de ellas, el haber dado el imperioespaol a Mxico autoridades distintas de los con-quistadores; por haber establecido un rgimen deesclavitud de la enorme masa indgena vencida por
las armas; por haber despreciado y humillado a losmestizos que llegaran a ser el pueblo mexicano delfuturo; por haber hecho del gobierno, de los cargossuperiores de la Iglesia, el ejrcito y la enseanza,un privilegio para los espaoles nacidos en Espaa;por haber trado esclavos negros a Mxico y haberdespreciado y humillado a las castas; por haberorganizado un rgimen econmico en la Nueva Es-paa con las siguientes caractersticas principales:
prohibicin de explotar los recursos naturales enprovecho del pas; prohibicin de desarrollar todaslas ramas de la agricultura; prohibicin de estable-cer todas las industrias; prohibicin del comerciolibre en el mercado interior, estableciendo el siste-ma de alcabalas; prohibicin de la produccin librey del comercio libre organizando el sistema de mo-
nopolios y de estancos; prohibicin de produccinartesanal, sujeta a ordenanzas rgidas y a privilegiosdel grupo de maestros de talleres; prohibicin delcomercio entre la Nueva Espaa y las otras coloniasespaolas de Amrica; subordinacin de la econo-ma del pas, de su principal rama, la agricultura, ala Iglesia catlica, directa a indirectamente; subor-dinacin, de hecho, del Estado a la autoridad de laIglesia; existencia de un rgimen scal que succio-naba al pas en benecio de la monarqua, dejandoun presupuesto exiguo para atender las necesida-des del vasto territorio del Virreinato.
Estas causas habran de provocar, cada una deellas o varias juntas, en distintas pocas, a lo largode tres siglos de la Colonia, conspiraciones, mo-vimientos de inconformidad, planes subversivospblicos por la independencia de Mxico.
Tambin sera largo enumerar todos estos brotes,todas estas protestas, todas estas conspiraciones;pero es importante recordar las causas del descon-tento de tres siglos as como los principales hechosque demuestran que, al parejo y como producto dela inconformidad sistemtica y constante, se produ-jeron tambin los movimientos subversivos en lacabeza de los hombres o en los brazos armados de
los hombres del pueblo.La primera conspiracin que registra la historiade nuestra patria fue la de 1523, dos aos apenasdespus de consumada la conquista. Los conjura-dos fueron los soldados del propio conquistador,con la consigna de "no dar tierras al rey, sino a Her-nn Corts que las gan".
La segunda conspiracin fue un levantamientode indios en la Ciudad de Mxico en el ao de 1531,por el mal trato recibido por los conquistadores ypor el rgimen que estaba formndose.
De 1538 a 1542, los indios de la Nueva Galicialuchan contra el conquistador y deenden la inde-
pendencia de su pas en una lucha desigual, difcily sangrienta que termina con su vencimiento por lasuperioridad de las armas.
En 1537, una conspiracin de los esclavos negrosconmueve a toda la Colonia. Ya para entonces, casia la mitad del siglo , los hombres de mayor clari-videncia se dan cuenta de que el rgimen que se haestablecido por el imperio espaol en nuestra tie-rra, es un rgimen que tiende a asxiar la vida del
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
19/68
Primer trimestre de 2010
19
pueblo y a entorpecer de una manera seria y graveel desarrollo progresivo del incipiente pas de in-dios y de espaoles. Son precisamente tres de losgrandes misioneros; Fray Bartolom de las Casas,Fray Nicols White y Fray Toribio de Benavente,llamado Motolina, que proponen la independen-cia de la Nueva Espaa, no rompiendo sus vnculos
denitivamente con la metrpoli, sino buscando unsistema exible dentro del propio imperio espaol,que a semejanza del imperio de Alejandro, pudierapermitir a las colonias cierta vida econmica y pol-tica relativamente autnoma.
En 1544, los encomenderos protestan por las"Nuevas Leyes", as llamadas. La Corona de Espa-a desea aliviar, en cierta medida, los sufrimientosinmanentes al rgimen esclavista, pero los encomen-deros se oponen resueltamente a estas disposicionesque, a su juicio, los priva del trabajo de los esclavos.Haba surgido en ellos nuevamente el descontentopara con el gobierno de su pas.
En 1542 ocurre otra conspiracin. Tanto los tri-bunales de la fe como los del Estado intervienen ylos conspiradores son ahorcados.
A nes del siglo hay una sublevacin en fa-vor del hijo de Hernn Corts, Martn Corts, conla idea de independizar a la Nueva Espaa, mante-niendo, sin embargo, vnculos con el trono espaolen la persona del hijo del conquistador de Mxico.
Se inicia el siglo con una nueva sublevacinde los indios de Topia, de la Nueva Galicia, en 1601;los esclavos negros luchan tambin y formulan todoun plan de exterminio de quienes los explotaban.
En 1610, al otro extremo de la repblica, en lapennsula de Yucatn, comienza un movimiento en-cabezado por los indios de Tekax.
En 1612, otra vez los negros planean su emanci-pacin.
En 1616, la tribu tepehuana se deende y luchacon las armas en contra de los conquistadores.
En 1642, en virtud de un movimiento polticoque ocurre en Portugal, son perseguidos los judosportugueses que habitan la Nueva Espaa. Ese mis-mo ao, Guilln de Lampart es aprehendido porproclamar la independencia del pas.
En 1692 el rgimen ha empobrecido ms a las ma-
sas populares y se provoca en la Ciudad de Mxicouno de los motines ms grandes de toda la etapacolonial debido al encarecimiento del maz, que sehallaba en manos de un monopolio, en el cual parti-cipaba el propio virrey de la Nueva Espaa.
Pasan algunos aos de calma relativa y en 1742nuevamente los movimientos de inconformidad sepresentan con motivo de las pugnas entre Inglaterray Espaa, que repercuten en todas las colonias, tan-
to espaolas como britnicas, y provocan una seriede movimientos que, aprovechando la contradic-cin entre esas dos potencias, pretenden plantearnuevamente el camino de la independencia.
En 1765, el nuevo conicto entre Espaa a Ingla-terra plantea la posibilidad y la necesidad de insistiren la independencia de Mxico.
En 1767, motines en Valladolid (aqu en Moreliay en Pcuaro.En 1783, cuando el rgimen colonial ya es un
rgimen con experiencia, cuando va corriendo msde un siglo del sistema econmico, social y polti-co de este gobierno, el conde de Aranda informaa la monarqua espaola acerca de la independen-cia ocurrida en los Estados Unidos del Norte ypredice para la Nueva Espaa una revolucin deindependencia, si la monarqua no toma las medi-das necesarias para permitirle una vida interior queaojara las ligas tremendas que la asxiaban.
En 1785, un grupo de mexicanos hace gestionesdirectas ante Inglaterra buscando su apoyo para laindependencia de Mxico.
En 1794, se provocan inquietudes en la NuevaEspaa a causa de la revolucin francesa. La inqui-sicin entonces persigue a los subditos francesesque se hallan en el pas y a algunos de ellos los suje-ta a proceso y aun realiza autos de fe en la personade los reos franceses convictos de conspiracin.
En 1794, al terminar el siglo , se descubre unaconjura de tipo popular que algunos historiadoreshan denominado "la conspiracin de los machetes",porque eran las armas que estaban fabricndose
para distribuirlas en el momento oportuno.Por ltimo, en 1804, al iniciarse la centuria pasa-da, unos aos antes del Grito de Dolores, se organizaun verdadero plan en el extranjero, en Nueva Or-leans, con el propsito, no slo de liberar a la NuevaEspaa, sino a todas las colonias espaolas de Am-rica del yugo de la metrpoli.
Estos hechos y otros ms de los que est llenoel relato de esos siglos, prueban evidentemente quedesde la conquista la inconformidad contra el r-gimen establecido fue constante y que en el cursodel tiempo se fue agravando en profundidad y enextensin.
Sin embargo, no podemos armar, como algunoshistoriadores lo han hecho de una forma simplista,que exista una conciencia nacional de independen-cia. No pudo haberse formado esta conciencia deindependencia en los albores del siglo pasado, por-que la nacin mexicana no haba llegado todava asu formacin.
Las causas que provocaron la revolucin de 1810fueron otras. No fue un movimiento que podramos
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
20/68
www.ppsm.org.mx
20
llamar, usando un lenguaje de hoy, nacionalista,para lograr la independencia de la nacin mexicanaya hecha, respecto de la metrpoli que la haba su-jetado y explotado por tres siglos.
Las causas reales de la Revolucin de 1810 fueroncausas fundamentalmente econmicas y sociales.Est ante todo el hecho demogrco. En tres siglos
del rgimen colonial, la Nueva Espaa haba vistoaumentada su poblacin en una proporcin muchasveces superior al desarrollo econmico del pas. Unsistema econmico basado en los monopolios, enlos estancos, en las prohibiciones a la produccin,en la ausencia de comunicaciones interiores y enuna agricultura primitiva y concentrada en pocasmanos, que lleg a provocar una verdadera asxiapara todos los sectores y clases sociales de la NuevaEspaa.
Empleando una terminologa de carcter cient-co, las fuerzas productivas haban aumentado enlos tres siglos del rgimen colonial de una manera
importante; en cambio, las formas de la produccinseguan siendo las mismas formas primitivas del si-glo . Al iniciarse el siglo , esta contradiccinentre la capacidad productiva social y los sistemasde produccin tuvieron que provocar una luchaviolenta.
Al comenzar el siglo la nacin mexicana to-dava no estaba hecha como nacin. Para que unanacin exista es menester que se realicen en ellacuatro condiciones:
1. Comunidad de territorio.2. Comunidad econmica.3. Comunidad lingstica y4. Comunidad cultural.Sin esas cuatro condiciones no existe una nacin.
Ninguna nacin de la historia ha surgido sin que lashaya reunido. Las naciones son relativamente mo-dernas. Todas son fruto del periodo ascensional delrgimen capitalista; son resultado de la destruccindel rgimen feudal y del ascenso al poder de unanueva clase social que es la burguesa; son conse-cuencia lgica del surgimiento de una clase socialrevolucionaria, la burguesa, que destruye el siste-ma econmico, social y poltico del rgimen feudal;por eso las naciones, tanto en Europa como en otros
continentes del planeta, antes las europeas que lasotras, y las de hoy mismo en la India sudoriental,han surgido cuando estas condiciones de carcterhistrico se han juntado en los pases que llegan ala mayora de edad, que se vuelven naciones y quereclaman su independencia cabal, no slo frente alas metrpolis que las han explotado, sino frente alos dems pases de la Tierra.
A principios de la centuria anterior no existatodava una nacin en Mxico. El rgimen de la co-
lonia haba hecho todo lo posible para que la nacinmexicana no surgiera. No haba comunidad econ-mica. La gran masa indgena viva de acuerdo conel sistema de produccin para el autoconsumo. Laproduccin de la masa indgena no entraba en elmercado nacional. La produccin que entraba en elmercado nacional era la produccin en manos de los
seores que explotaban las minas y los centros agr-colas, las haciendas. En las actividades productivasno participaba sino la minora de los habitantes dela Nueva Espaa. Exista, en consecuencia, en formade estratos, de sistemas superpuestos o coinciden-tes, una serie de formas de la produccin econmica.No haba una produccin nacional para beneciode la nacin, para el consumo interno, para la ex-portacin.
Tampoco haba una comunidad lingstica. Lamayora de la poblacin nativa hablaba sus propiaslenguas a ignoraba el espaol. Muy pocos eran losque hablaban la lengua nativa y la lengua extran-jera. Los mestizos, que no eran todava el factordeterminante y decisivo desde el punto de vistanumrico, hablaban espaol, pero no las lenguasvernculas. El hecho evidente, objetivo, era que noexista una comunidad de la lengua. Esto no quie-re decir que para que una nacin exista es forzosoque haya una sola lengua. La multiplicidad de laslenguas no es obstculo para la existencia de unanacin. La condicin es la de que haya una lenguacomn, independientemente de las lenguas nacio-nales, locales, regionales, y esta lengua comn, quedeba ser el espaol, naturalmente, no era an patri-
monio de la mayora de los mexicanos.No haba tampoco una comunidad cultural, por-que slo una minora tena el privilegio de la cultura.La gran masa indgena explotada, despreciada, cas-tigada sistemticamente, no estaba dentro de laspreocupaciones educativas del rgimen virreinal.
No haba, nalmente, una burguesa revolu-cionaria, una nueva clase social que, participandode los benecios de la revolucin econmica, dis-putara el poder material a quien lo tuviera en susmanos. Nuestra burguesa no era, en el sentido es-tricto de la palabra, una burguesa, sino una clasesocial terrateniente, latifundista, conservadora yreaccionaria. No haba una clase social que lucharacontra el rgimen feudal y esclavista para abrir elcauce al capitalismo en nuestro medio, sino por elcontrario, haba una clase que no llegaba todava alfeudalismo, porque lo caracterstico del rgimen dela colonia, ms que feudalismo, era esclavitud.
La revolucin de independencia, por tal motivo,ms que la sublevacin de una nacin ya formadacontra la metrpoli, fue una guerra de clases. Si la
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
21/68
Primer trimestre de 2010
21
nacin mexicana hubiera ya cuajado en 1810, la in-dependencia habra sido un movimiento general,unnime y pacco, dada la distancia geogrcaenorme entre Mxico y la pennsula ibrica. Peroentre las clases sociales de la Nueva Espaa habaun abismo. Una tena todos los privilegios y era unaminora pequesima; la otra careca de todo y era
la masa abrumadora del pas. Al iniciarse la revolu-cin en 1810, esta divisin profunda de clases, estadiferencia enorme de situaciones econmicas y so-ciales, hizo que el movimiento popular tuviese lacaracterstica de una revolucin social, ms que deuna revolucin poltica.
La revolucin camin, tuvo sus zigzagueos ine-vitables y, por otra parte, naturales en una lucha deesas dimensiones, y despus de diez aos, todo elmundo estaba ya de acuerdo con la independenciade Mxico respecto de Espaa. Todas, sin excepcin,todas las clases sociales. Slo que haba diferentesmaneras de concebir la independencia, El clero, elalto clero, estaba de acuerdo con sta, porque lametrpoli espaola haba pasado por aos aciagos:haba sufrido la invasin de Napolen; el rgimenmonrquico haba entrado en crisis. La repercu-sin de la revolucin norteamericana y, despus,de la revolucin francesa, era intensa. La monar-qua, ms pobre que nunca, dispuso que los fondospiadosos de la Nueva Espaa, de las institucionesque acumulaban el dinero para actividades piado-sas, se concentraran en la metrpoli. Estos caudaleseran los que manejaba la Iglesia para prestarlos alos terratenientes espaoles y criollos en su mayo-
ra. Sustraer estas sumas de dinero de la Coloniapara llevarlas a Espaa equivala a provocar unacrisis dentro del propio sistema nanciero colonial.Por esta y otras razones tambin, el clero estaba deacuerdo en la independencia.
Los criollos, haca muchos aos, casi siglos, quequeran la independencia, porque no obstante serhijos de espaoles, y por el hecho de haber nacidoen esta tierra, eran objeto de menosprecio, de discri-minacin y a veces de injustos castigos.
Tambin otros sectores de la clase social propie-taria eran partidarios de la independencia, porqueel comercio entre la Nueva Espaa y la metrpoliera cada da ms pobre. El sistema de los consula-dos de Mxico y Veracruz, que controlaba el trcomercantil en Mxico y Espaa, haba provocadoel contrabando en gran escala; la piratera, apoya-da franca y abiertamente por Inglaterra, Francia yHolanda, quebrantaba de un modo serio los inte-reses de los comerciantes. Tambin ellos queran laindependencia de la Nueva Espaa respecto de lametrpoli.
Estos sectores de la clase propietaria de todala riqueza del pas queran la independencia deMxico, pero conservando ttulos especales, esdecir, conservando el rgimen colonial y sus privi-legios y sus fueros; en cambio, el pueblo mexicanoquera la independencia de Mxico destruyendotodo lo espaol y expulsando a los espaoles del
pas.En este punto nuestros historiadores se equi-
vocan por ignorancia y arman hechos que noocurrieron nunca. Todos queran la independenciaal nal, todos, sin excepcin; pero el problema cen-tral era la manera de concebirla, la forma de vidaeconmica, social y poltica que se quera para elpas. Las clases sociales, a la hora de pensar en laindependencia, pensaban en sus respectivos intere-ses. Ninguna clase social en la historia ha dejadode pensar nunca frente al presente o ante el futu-ro en sus intereses de clase. De un lado estaba laclase propietaria, el clero, los latifundistas no ecle-sisticos, los comerciantes, los artesanos dueos detalleres y los jefes y los ociales del ejrcito; del otrolado estaban la masa indgena esclava, los mestizos,campesinos y rancheros, los negros y las castas es-clavas tambin y la pequea burguesa intelectualde las ciudades.
Ninguna otra de las revoluciones coetneas ala de Mxico las de Hispanoamrica tuvo lascaractersticas de la revolucin de independenciade nuestro pas, por eso no se acaba de entendertodava la profundidad, la trascendencia enormedel movimiento inicial de 1810, ni se acaba de en-
tender la enorme personalidad de Miguel Hidalgoy Costilla.Los reaccionarios, es decir, las fuerzas enemi-
gas del progreso, queran en 1810 una revolucinque independizara Nueva Espaa de la metrpoli.Hubieran querido la independencia sin revolucin,pero ya que sta se haba iniciado, queran que, sintocar el rgimen establecido, se convirtiera o se re-dujera a una lucha entre ejrcitos disciplinados; queterminara, despus de una serie de batallas, con larenuncia del virrey, en una esta popular presididapor la nobleza latifundista, por la burguesa inte-grada por los abarroteros y con la bendicin de laIglesia. Eso era imposible.
Hidalgo comprendi desde la primera refriega,desde la toma del castillo de Granaditas de Gua-najuato, que el pueblo iba a pasar por encima de l ydel plan que formulara de acuerdo con Allende; porencima de la Junta de Quertaro, que era el centroorganizador de la conspiracin, y por encima de lasjuntas revolucionarias que haba en diversas regio-nes de la Nueva Espaa.
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
22/68
www.ppsm.org.mx
22
Hidalgo comprendi que no podra encauzardentro de aparatos prestablecidos y dentro denormas rgidas el movimiento enorme que des-pertara todas las posibilidades, todas las inuenciasde los caudillos de la propia revolucin. Eran tressiglos de opresin que no se podran canalizar ymenos dirigir como quien ordena a un ejrcito pro-
fesional.Hidalgo vio, sin embargo, que lo que el puebloquera, que lo que estaba reclamando nicamenteeran jefes que lo condujeran; no slo jefes militaressino algo ms, jefes polticos, directores politics,encauzadores, animadores, o como decimos hoy,agitadores.
Vio Hidalgo, asimismo, que el incendio iba aser general y que las llamas de la revolucin ibana durar muchos aos; por eso l, l solo y no otro,fue, con su intuicin y su sagacidad extraordinaria,con su enorme conocimiento de los hombres, el queeligi a los capitanes de la revolucin y los envia diversas regiones del territorio. Eligi a Moreloscomo comandante de la revolucin del sur; eligi adon Antonio Torres para que se hiciera cargo de larevolucin de la Nueva Galicia; eligi a Hermosillopara que llevara la tea incendiaria a Sonora; eligia Mercado para Tepic; eligi a Villeras para SanLuis Potos; eligi a Jimnez para Nueva Santandery para las Provincias Internas de Oriente, en todo elnorte de lo que hoy es la repblica mexicana y en loque despus los yanquis nos arrebataron; eligi aMariano Aldama para la sierra de Puebla con juris-diccin hasta los llanos de Apam.
La grandeza de Hidalgo no estriba nicamenteen haber dedicado su vida al pueblo, sino tambinen haberlo sabido interpretar, y encauzar su marchacuando ste se decidi a marchar. A los jefes, a losconductores, a los capitanes, a los lderes los formael pueblo, y los conductores dirigen al pueblo, peroa condicin de inspirarse en l y recibir su mandato.Hidalgo fue eso: voz y brazo del pueblo.
El pueblo fue el que hizo la revolucin y sus jefesfueron los hijos legtimos, directos y genuinos deese pueblo.
Se ha dicho que la revolucin la hicieron losintelectuales de la poca, los altos prelados libera-
les, los hombres de ciencia, los que haban ledo ymeditado mucho. Otros arman que la revolucinde independencia la hicieron los prelados y quelas masas indgenas y los mestizos siguieron a loscriollos como jefes. Eso es falso, es mentira. La revo-lucin estaba en el aire. No haba ningn hombre nininguna mujer con cierta sensibilidad, que no fue-ra partidario de la emancin de la Nueva Espaa.Ya he dicho de qu manera se conceba la indepen-
dencia, por quines y cmo y para qu objeto. Peroquienes condujeron al pueblo en la guerra, quienestomaron las armas, quienes dieron su vida al frentede los hombres que lucharon no fueron ni los altosintelectuales ni los altos dignatarios de la Iglesia nilos altos jefes del ejrcito profesional de la coloniani los criollos. No. Fue gente del pueblo, la gente
maltratada del pueblo.Los criollos eran quiz los que ms odiaban a losespaoles, despus de los indios y de los negros.Hubieran querido quiz tomar las armas e ir a larevolucin, pero estaban atados. La mayora eranhacendados y sus haciendas todas estaban hipoteca-das precisamente al clero. Cmo tomar las armas?Cmo luchar al frente del pueblo?
No, los grandes guerrilleros de la independencia,unos con mayor talento militar o con mayor intui-cin de combatientes que los otros, ni fueron de laclase propietaria, ni tampoco fueron gentes del tiposuperior, ilustrado, del pas, exceptuando a Hidal-go, que fue el genio que entendi la trascendenciaenorme del movimiento. Sus compaeros de armas,sus colegas, sus capitanes, los jefes de la revolu-cin, fueron indios, mestizos, mulatos o negros. Sepodra hacer en esta materia tambin una lista inter-minable, pero citar solamente algunos nombres delos ms notables: Jos Mara Morelos, mestizo quizde mulato y de espaola, tal vez de indio, l, More-los, personicaba en su ser los tres grupos raciales;Jos Antonio Torres, mestizo, ranchero; BenedictoLpez, mestizo, ranchero; los Galeana, mestizos,rancheros; los Bravo, mestizos, rancheros; Valerio
Trujano, mulato, arriero; Mariano Matamoros, mes-tizo, cura muy humilde; Eugenio Montano, mestizo,ranchero; Vicente Guerrero, de familia ranchera;Jos Francisco Osorno, mestizo, albail; AntonioValadez, indio campesino. Esta es la plana mayorde los jefes militares de la independencia.
La nacin mexicana no surgi en 1821. Corrierontodava cerca de cincuenta aos para que la nacinse cuajara, y todava hoy nos hallamos en el empeode hacer una comunidad del territorio, dentro de lacual haya una comunidad econmica, una comuni-dad lingstica y una comunidad cultural.
Pero a Hidalgo le debemos no slo el cimiento
de esta fbrica de la patria mexicana, sino tambinel primer gran cuerpo de este edicio, que ha deser ms recio y ms invencible en la medida de quecada generacin contribuya a levantarlo y a hacerloinexpugnable.
Se volcaron contra Hidalgo en su tiempo y des-pus de su tiempo, como hoy todava, todas lascalumnias, todas las mentiras, tratando de presen-tarlo como un hombre secundario en la revolucin o
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
23/68
Primer trimestre de 2010
23
como un hombre inuido por La Fuente o por Pala-fox o por H o por A o por Z, o bien como un hombreprevaricador, como un depravado e inclusive comoun inculto. Pero toda esa campaa ha sido intil, yasea campaa directa, soez, ya sea campaa indirec-ta, enmascarada, con palabras bondadosas; ha sidointil, fue intil en su tiempo, hoy es absolutamente
intil. Por encima de esta batahola de cieno, desdeel primer da se levant en toda su grandeza la gu-ra de Hidalgo.
Hidalgo no era un hombre del vulgo. No me re-ero a lo que comnmente se entiende por "vulgo",me reero al vulgo intelectual de la colonia espa-ola. No perteneca al vulgo de aquella llamada"nobleza de la Nueva Espaa", que era nobleza singrandeza. No perteneca al vulgo de los abarroterosbroncos y avaros. Tampoco era un hombre del vul-go integrado por curas sin penetracin espiritual.No. Era un hombre de excepcin. Se hallaba a mu-chos codos arriba del vulgo de los propietarios y de
los privilegiados.Fue, yo me atrevera a afirmar, el hombre ms
culto de su tiempo. Era el organizador de las tertu-lias intelectuales dondequiera que viva, integradaspor gentes que tenan inters en discutir, en expre-sar sus puntos de vista sobre los grandes problemasde la vida y del mundo. Fue el traductor de lascomedias de Moliere y de las tragedias de Racineque se representaban en su propia casa. Fue el ani-mador de las relaciones sociales entre hombres ymujeres de todas las clases para mejorar el nivelintelectual y social de aquel medio triste de finesdel siglo . Fue el primer creador o el creadorde la primera escuela industrial de importancia quehubo en nuestro pas; l realiz lo que Fray Bartolo-m de las Casas so hacer y desgraciadamente nopudo: una gran colonia obrera, un centro educativodedicado a los trabajadores. Su centro abarcaba laalfarera, la curtidura de pieles, la talabartera, laherrera, la carpintera, los telares, la reproduccinde moreras para la industria de la seda, la forma-cin de colmenares, la plantacin de vias y laindustria del vino. En las noches, cuando no habatertulias, se dedicaba a organizar plticas y lecturaspara los obreros. Lector incansable, con biblioteca
de sabio, siempre estaba a la caza de libros nuevos.Critic las materias y mtodos de enseanza, desdeque era estudiante recibe el apelativo de "hormiga
trabajadora de Minerva". Hablaba el latn, el italia-no, el francs, el purpecha, el nhuatl y el otom.No slo era el mexicano ms ilustre de su poca,era tambin uno de los hombres ms importantesdel siglo.
Y en cuanto a su concepcin de la vida mexicana,el documento del mismo ao de la sublevacin, de
15 de noviembre de 1810, el maniesto todava ma-nuscrito que se j aqu en Valladolid, encierra estasideas a manera de programa. Las ideas expresadasen nuestro lenguaje de hoy eran estas: un Congresorepresentativo del pueblo; impedir el saqueo de lasriquezas naturales del pas; explotacin racional delas riquezas naturales para el benecio de la cau-sa; desarrollo de la industria; fomento de las artes,y destierro de la pobreza de las masas populares.En otras palabras, establecimiento del rgimen de-mocrtico; prohibicin a los extranjeros de explotarlas riquezas naturales del pas; industrializacin deMxico; ampliacin y difusin de la cultura, y ele-
vacin del nivel de vida del pueblo.Hoy, despus de siglo y medio de expuesto ese
programa mnimo, la nacin mexicana, los descen-dientes de Hidalgo, lo suscriben con orgullo.
Y muri como haba vivido, optimista, lleno defe en el porvenir de su patria y de la humanidad.
Su llamada retractacin ya ha sido juzgada conmedida crtica. Hace muchos aos que se prob quefue un documento escrito por una comisin de cl-rigos y aprobado por el virrey de la Nueva Espaa.Hidalgo no tuvo inconveniente en copiarlo y rmar-lo, pero no era su pensamiento. l haba dado suvida al pueblo, saba que iba a morir y en el fondode su alma debe haberse redo de esas triquiuelasinfantiles que estaban condenadas por la historia adesaparecer.
Francisco Bulnes, el idelogo ms vigoroso delrgimen capitalista que ha dado Mxico hasta hoy,dice de Hidalgo estas palabras con las que yo ter-mino mi disertacin: "Su muerte fue ms hermosaque la de Scrates; una muerte verdaderamente jo-vial y al mismo tiempo impregnada de la sencilladignidad helnica. Lleg al cadalso como un actoordinario sin signicacin, como quien se dirige a laventana de su recmara para observar si llover".
Seor rector, seores profesores, estudiantes,amigos: as fue Hidalgo, as sigue siendo Hidalgo,as seguir Hidalgo por los siglos de los siglos.
Conferencia sustentada en Morelia, Michoacn, el 8 de mayo de 1953,en el Aula Magna de la Universidad Michoacana de San Nicols de Hidalgo,
con motivo del segundo centenario del natalicio del Padre de la PatriaPublicado por vez primera en el diario El Popular, Mxico, D.F., 12 de mayo de 1953
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
24/68
24
Homenaje a Benito Jurez
La historia de un pueblo y de sus hombres repre-sentativos no se acaba de hacer nunca. La del
nuestro est hacindose apenas tambin, porque la
historia la hacen los representativos de la clase en elpoder, pero tambin los que han perdido el poder ytratan de recobrarlo. En uno y en otro caso, la histo-ria es incompleta. Pero hay otro factor en virtud delcual la historia se vuelve a veces alegato, proclamao bandera, en lugar de ser un estudio de carcterobjetivo, desapasionado y veraz. El problema radicaen el mtodo que es necesario utilizar para indagarel pasado y obtener del juicio crtico las enseanzasms importantes, de tiempos que ya se fueron.
Hasta hoy, la historia de nuestro pueblo la hanredactado o los liberales o los conservadores. To-dava no se emprende la obra de hacer una historia
de acuerdo con un mtodo cientco, riguroso, qued valor a las categoras fundamentales de la vidasocial y que de ellas desprenda deductivamente lasenseanzas de todo un proceso.
Por esta causa, cada vez que los mexicanos nosreunimos para examinar las diversas etapas de laevolucin de nuestro pueblo, encontramos muchosmotivos para ahondar, aun cuando sea de una ma-nera muy concreta, en algunos de los aspectos deesta evolucin sistemtica e ininterrumpida. Lo mis-mo acontece al examinar la obra y la personalidadde los representativos del pueblo en sus diversosperiodos del devenir. Aqu estamos con ese objetouna vez ms.
Yo me atrevo a armar, partiendo de la ideade que la historia se est haciendo constantemen-te, que hay tres principales etapas en la historia deMxico: el coloniaje, que dura trescientos aos, de1520 a 1821; el feudalismo esclavista, que dura cienaos, de 1821 a 1920, y la etapa de la lucha por elprogreso independiente de nuestra nacin, que lle-va ya medio siglo de comenzada. Qu hay en el
Vicente Lombardo Toledano
fondo de estas tres etapas? Una continuidad delpensamiento, slo de las ideas o tambin de objeti-vos concretos? En el fondo de estas tres etapas hay
una sola meta: el ser nacional y el desarrollo de lanacin sin interferencias del extranjero.No es posible encerrar en una denicin la his-
toria de ningn pueblo del mundo, por pequeoque sea, pero s se puede armar que hay ciertossignos caractersticos de todo un desarrollo histri-co. Yo dira que la historia de nuestro pueblo es as,esquemticamente considerada, la historia de unpueblo forjando una nacin y, una vez constituida,la historia de un pueblo defendiendo su integridad,su soberana y su derecho a progresar con indepen-dencia del exterior.
Nacimos a la historia en un momento en que en
otras regiones del mundo las fuerzas del progresosocial haban alcanzando ya un alto nivel. Por esascausas tuvimos que pagar las consecuencias no slode la intervencin de un desarrollo ajeno, sino de laexpansin de ese desarrollo en el momento en quetransforma su poder hacia adentro, en una proyec-cin hacia el exterior. Esto explica que tambin, enel seno mismo de la nacin mexicana, hayamos te-nido en todos esos periodos de nuestra evolucin,la lucha sistemtica entre las fuerzas partidariasdel avance histrico y las fuerzas regresivas preten-diendo detener la rueda de la historia.
Los usufructuarios del rgimen social imperan-te, segn los tiempos distintos de nuestro procesohistrico, acudieron siempre, por la debilidad denuestro pas, al exterior, en demanda de ayuda paramantener sus privilegios. En 1810, cuando estalla larevolucin de independencia, los privilegiados delcoloniaje, la minora beneciada con el trabajo co-lectivo de nuestro pueblo, no conforme con perdersus privilegios y sus fueros, acude a la monarquacon el objeto de hacer imposible la independencia.
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
25/68
Primer trimestre de 2010
25
En lugar de sumarse al pueblo en donde nacierony en donde habitaron, y lograron fortuna, previen-do que la monarqua espaola se hallaba en peligroy sin perspectivas de importancia, en una Europaconvulsionada con la revolucin democrtico-bur-guesa, esta minora, conservadora y reaccionaria,acudi al imperio espaol no tanto para conservar
las ligas tradicionales de trescientos aos entre lacolonia y la metrpoli, sino con el objeto de quelas fuerzas de afuera mantuvieran su situacin ex-cepcional en la Nueva Espaa. De otra suerte, nohubiera durado once aos la guerra entre los insur-gentes y los partidarios de la monarqua.
Tan pronto como se logra la independencia po-ltica y las dos grandes corrientes la liberal y laconservadora entran en combate ideolgico y ar-mado, y viendo ese mismo grupo de privilegiadosy enemigos del desarrollo progresivo que se libraal norte de nuestro pas una batalla trascendentalentre la burguesa industrial del norte y los seoresfeudales y esclavistas del sur, acuden a stos con eln de que les tiendan la mano y los ayuden, a suvez, a que aumenten su podero.
En las dcadas que van de 1830 a 1850, es estaactitud de condescendencia y aun de llamamientohacia los colonos del sur, la que permite primero laanexin de Texas a los Estados Unidos y, posterior-mente, la guerra infame impuesta a nuestra patriapor el gobierno esclavista que manejaba los intere-ses generales desde Washington.
Corren los aos y veinte aos despus es elmismo grupo el que acude al exterior cuando la
revolucin liberal logra su victoria decisiva y cuan-do comienza la obra de la reforma. Ante el anunciode las leyes que van a dictarse para acabar con losfueros y privilegios, con los bienes de las corpora-ciones, con la supremaca de la Iglesia en muchosaspectos de la vida social, y cuando apunta tambinla corriente liberal a la liquidacin del latifundismoeclesistico, esa minora acude al extranjero.
Viene a nuestro pas el ejrcito de Francia, por-que Napolen representaba ya uno de los ltimosbaluartes del feudalismo y de la tradicin en un con-tinente que estaba rompiendo para siempre todoslos frenos, las prohibiciones, los monopolios, losestancos de la Edad Media. Una forma de aanzarla monarqua era lanzarla hacia afuera a aventurasimperialistas, con el objeto de despertar el interseconmico entre los poderosos de su propio pas.En 1830 las tropas de Napolen ocupan Argelia yhasta hace algunos das se libera ese pobre pueblo.Treinta aos ms tarde Napolen enva a Mxicosus tropas y el mariscal Bazaine declara categrica-mente que esta ser la Argelia americana.
En 1910, muchos aos transcurridos ya desdela intervencin francesa, el grupo de privilegiadostambin los que haban de perder los latifundios,el monopolio del crdito y otras de las riquezascompartidas con el exterior acuden tambin alextranjero, como sus antepasados, con el objeto deque la revolucin mexicana, que comenz aparente-
mente como un llamamiento al pueblo para que serespetara el sufragio, no pasara de este lmite pura-mente formal y se transformara en un movimientoque habra de poner de revs la propia estructuralatifundista, ya no en poder de la Iglesia, sino de lospropietarios civiles.
A esto se debe que ese grupo enemigo del progre-so de nuestro pas se hubiese puesto de acuerdo conel embajador de los Estados Unidos, en la capital,para asesinar al presidente Madero, y que hubiesetambin ayudado de mil maneras a hacer posibleel desembarco en Veracruz, en 1914 y, despus, la"expedicin punitiva" de Pershing en 1916 y otras
aventuras de este carcter. Siempre, a travs de lahistoria de nuestro pas, el grupo de privilegiadosha acudido al extranjero en demanda de su ayudapara hacer imposible el progreso.
Dentro de este desarrollo lleno de vicisitudes,que ningn otro pueblo del continente americanoha sufrido, destaca la gura de Benito Jurez. Esuna gura de gigante, pero es un gigante no porquel solo y debido a su carcter y a su genio hubieserealizado la obra trascendental que cumpli, sinoporque tuvo la virtud y el mrito de estar a la alturade su tiempo, no slo del tiempo mexicano, sino deltiempo universal.
No son los hroes los que hacen a los pueblos.Son los pueblos los que hacen a los hroes. No es unhombre de excepcin el que traza los caminos sinconsulta con quienes han de recorrerlos. Jams enla historia de ningn pueblo de la Tierra ha ocurri-do un movimiento de importancia sin que, a la vez,desde que estalla, haya encontrado al hombre con lacalidad necesaria para conducirlo.
La gura de Benito Jurez es la expresin mscumplida, el instrumento ms acabado, el arma msecaz, el pensamiento ms puro y difano que elpueblo de Mxico necesitaba; primero, para liquidarla fuerza de la faccin conservadora; despus, parallevar a cabo las reformas fundamentales de carc-ter econmico, social y poltico que el pas requeray, nalmente, para consolidar la patria amenazadade muerte por fuerzas superiores a las suyas.
Cul fue la obra de Jurez y de los hombres quelo rodearon, todos ellos brillantes, de talento, de pro-bado patriotismo, de desinters absoluto? Cul fueese saldo? Consolid la Repblica, porque de 1821 a1850, esos treinta y cinco aos que algunos historia-
-
7/28/2019 Teora_y_Prctica_01.pdf
26/68
www.ppsm.org.mx
26
dores llaman "los aos de la confusin", no fuerontal. Fueron los aos de lucha entre las dos fuerzasque se haban enfrentado tiempo atrs, desde antestodava del levantamiento del cura Hidalgo.
La repblica se impuso; pero algunos la querancomo una repblica central, que cubra o que debaproteger la estructura colonial, y otros la queran
distinta: una repblica que recticara exactamentetoda la estructura de trescientos aos, caractersticade la Nueva Espaa.
En ese choque, la repblica genuina, la federal,democrtica y representativa, logr captar el sen-timiento, la idea y la emocin de la mayora de losmexicanos, y se impuso de una manera absoluta.Pero fue hasta el gran movimiento de Ayutla cuandola Constitucin, o la repblica, qued consolidada.Redujo a la Iglesia a su condicin de institucinprivada, dio al Estado el valor de autoridad nica,estableci las libertades humanas como base y ob-jeto de las instituciones pblicas, derrot al ejrcitoms poderoso del mundo, estableci el derecho deno intervencin y el de autodeterminacin para elnuestro y para todos los pueblos. Este saldo, muypocos pueblos lo pueden ofrecer al examen crtico,propio y ajeno.
Es cierto que estamos muy lejos ya de algunasde las ideas, de ciertos principios de la reforma yque sobreviven algunos; pero lo raro sera que noocurriera esto, porque a diferencia de los regmenessociales que se suceden en el espacio y en el tiempo,sustituyendo unos a otros mediante su liquidacinen el campo de las ideas, no hay solucin de con-
tinuidad y el pensamiento antiguo sigue siendocontemporneo, en tanto que de l y de su seno mis-mo, por la revisin de las ideas, es posible apreciarel movimiento en el instante en que se vive.
Fue un paso revolucionario inmenso para lahumanidad pasar de la sociedad primitiva, delcomunismo brbaro a la esclavitud, porque el r-gimen esclavista permiti a una minora social,descargada de los trabajos duros de carcter fsico,dedicarse a la investigacin, a la meditacin y a laformulacin del pensamiento, como fue tambin unpaso de gran trascendencia el pasar de la esclavi-tud al feudalismo y, a su turno, fue una revolucin
trascendental liquidar el feudalismo para entrar a laetapa de las revoluciones democrtico-burguesas,que crearon el sistema capitalista de la vida social.Por esta razn no se puede acusar a los dirigentesde una etapa histrica de falta de previsin, porqueen su tiempo ellos fue