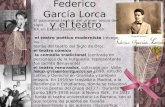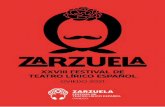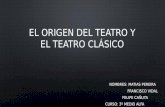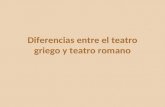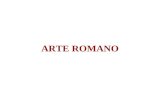TEATRO IMAGEN.docx
Transcript of TEATRO IMAGEN.docx
TEATRO IMAGEN: UNA ESTRATEGIA PARA LA CREATIVIDAD SOCIALToms MotosUniversidad de ValenciaRuth Daz de Greu MarcoMaster Internacional de Creatividad AplicadaEn este trabajo pretendemos presentar la modalidad teatral conocida como elTeatro de la imagenutilizada como procedimiento para enfrentarse a problemas de ndole intrapersonal e interpersonal tratados creativa y colectivamente. En primer lugar, expondremos la conceptualizacin y metodologa de esta estrategia, que luego ejemplificaremos con las reflexiones y recuerdos de una persona participante en un taller en el que se abord un recuerdo personal de opresin mediante esta tcnica.1. TEATRO DEL OPRIMIDOElTeatro de la imagenes una de las modalidades del Teatro del Oprimido desarrollado por Augusto Boal (1980). Consiste el Teatro del Oprimo enun conjunto de ejercicios,juegos y tcnicas teatrales que tiene por objetivo utilizar el teatro y las tcnicas dramticas en un instrumento eficaz para la comprensin y la bsqueda de alternativas a problemas sociales e interpersonales. Desde sus implicaciones pedaggicas, sociales, culturales, polticas y teraputica se propone transformar al espectador (ser pasivo) en protagonista de la accin dramtica (sujeto creador), estimulndolo a reflexionar sobre su pasado, modificar la realidad en el presente y crear su futuro, segn declara Augusto Boal. En pocas palabras, se trata de estimular a participantes no-actores a expresar sus vivencias de situaciones cotidianas a travs del teatro.El objetivo del Teatro del Oprimido es que los participantes reflexionen sobre las relaciones de poder, mediante la exploracin y representacin de historias entre opresores y oprimidos, en las que el espectador-actor asiste y participa de la pieza. Las secuencias de accin son construidas en equipo, a partir de hechos reales y problemas tpicos de una comunidad, tales como la discriminacin, los prejuicios, la violencia, la intolerancia y otros. Dentro del Teatro del Oprimido hay varias modalidades y tcnicas: Teatro Forum, Teatro de la Imagen, Teatro Periodstico y Teatro Invisible.La condicin esencial para que el Teatro del Oprimido exista es que el espectador sea protagonista de la accin dramtica para as prepararse a serlo de su propia vida. Boal dice muy atinadamente que el dominio de un nuevo lenguaje da a quien lo posee una manera nueva de aprehender la realidad y de transmitir este conocimiento a otros. Por ello, utiliza el teatro como un instrumento de liberacin y con el propsito de toma de conciencia social y poltica.TEATRO IMAGENDesarrollado en Amrica del Sur y sistematizado a partir de 1974, este modalidad teatral se ofreca clandestinamente como un lenguaje que poda ser utilizado por todos. Cualquier situacin de opresin engendra siempre signos visuales que se traducen en imgenes y movimientos. Ahora bien, la prctica teatral hace del cuerpo su instrumento principal enseando al participante a dominarlo y hacerlo expresivo.ElTeatro de la imagen, bautizado en principio como teatro estatua, se convirti despus en teatro imagen al ofrecer tcnicas e investigaciones ms dinmicas. Mucho antes de Boal, Stanislavski ya trabajaba con el gesto psicolgico; Meyerhold, con la posicin pausa orakurz; y Chancerel, con el juego del escultor.El objetivo delTeatro de la imagenes ayudar a los participantes a ver mejor, a discernir las imgenes escondidas, aquellas que son menos evidentes a primera vista. La riqueza de esta modalidad teatral reside en tomar conciencia de que ante una misma imagen no descubrimos todos lo mismo. La interpretacin depende de la subjetividad de cada quien. El lenguaje visual ofrece una manera original, en ocasiones simblica, y accesible a todos, para aprehender la realidad.Procedimiento para las sesiones de trabajo.Para que dicha experiencia sea llevada a buen trmino, es necesario que el grupo de participantes sea homogneo porque el teatro imagen se apoya en un tema revelador de una situacin de opresin que concierne al grupo, elegida por ste de manera unnime.El animador/director, cuyo papel es incitar y dirigir la representacin, no debe ocuparse ms que de la forma de la misma y no del fondo. Las reglas deben ser estrictas, estableciendo las restricciones que, por otra parte, son siempre un factor de creatividad, como por ejemplo, una duracin limitada de la actuacin a fin de crear una dinmica de emergencia.El animador invita a un participante a que relate una experiencia de opresin relacionada con el tema elegido, y que se convierta en escultor de los dems participantes. Es decir, ha de utilizar el cuerpo de los dems y modelarlos con precisin para esculpir un conjunto de estatuas relacionadas entre s en una imagen fija (incluso aunque sta presuponga movimiento), de manera que haga visible para todos la imagen real que l tiene del tema de opresin seleccionado y, esto, sin dar ninguna indicacin verbal que estorbe o se superponga al lenguaje visual.El escultor dirige cada uno de los movimientos de las estatuas, que no pueden ser autnomas con la finalidad de construir una imagen congelada, sin movimiento como si fuera un friso escultrico. Las personas que hacen las veces de estatuas no deben ser escogidas por su papel en su vida cotidiana, pues no representan otra cosa ms que ellas mismas. Esta primera representacin individual ofrece una visin psicolgica de la opresin.Cuando el conjunto escultrico est terminado, el animador da la seal para iniciar el debate. En un primer momento, cada uno expone su opinin verbalmente en relacin a esta primera figura que representa la situacin de opresin. Despus, en silencio, cada participante puede modificar parcial o completamente las estatuas hasta que el conjunto sea aceptado por todos, de modo que represente as la imagen colectiva sobre el tema tratado. Esta representacin de grupo ofrece una visin social de la opresin.El animador vigilar que la imagen resultante no muestre slo los efectos de la opresin sino tambin, y sobre todo, las causas. La imagen debe mostrar ambos polos del conflicto a fin de que los participantes puedan entender bien cul es el origen para, de este modo, proponer soluciones alternativas.El primer escultor realiza entonces otro conjunto de estatuas, que ofrecen su solucin ideal al problema planteado y que revela por tanto la imagen ideal. La fase de la dinamizacin, que es primordial, va a mostrar cmo es posible pasar de la imagen real colectiva (opresiva) a la imagen ideal.Cada participante tiene la posibilidad de proponer su imagen de transicin, lo importante es hacer la demostracin sobre las estatuas sin utilizar indicaciones verbales y a continuacin analizar la viabilidad del cambio. Al crear imgenes de transicin vlidas, el participante (oprimido) se entrena para considerar con realismo el estado de las fuerzas presentes y las resistencias al cambio, y, as, aprende a proponer cambios en la realidad social de la manera ms eficaz posible.Ms tarde, Boal orient este trabajo hacia la estrategia que recibe el nombre de el polica en la cabeza, tcnica ms prxima al psicodrama, en la que no se busca representar las opresiones objetivas provenientes del exterior, sino aquellas que han sido interiorizadas por cada uno de nosotros. La traslacin a imagen aclara a los protagonistas sus diversas conductas de sumisin y les ayuda a liberarse.Aplicaciones del teatro imagen a contextos educacionales o de intervencin sociocultural.Si en Latinoamrica la prctica teatral difcilmente se disocia del discurso poltico, buscando desarrollar la conciencia de clase entre los proletarios y los campesinos, tratando de educarles y ayudarles a liberarse de las dictaduras, el mtodo Boal no obstante, es universal y operativo en cualquier contexto y con cualquier tema, sin importar el lugar, en tanto que haya opresin o necesidad de cambio.Para hacer operacional el Teatro del Oprimido en nuestro contexto ya sea escolar o de animacin socioeducativa, el concepto de lucha de clases se sustituye por la bsqueda de soluciones a problemas ligados con las relaciones humanas y a la confrontacin en un dilogo real que busque puntos de acuerdo. El teatro no debe simplemente contentarse con interpretar la realidad sino, sobre todo, cambiarla al intentar centrarse en el futuro ms que en el pasado.En el medio escolar o en el de la intervencin sociocultural, una sesin de teatro imagen necesita slo un espacio vaco. Al proponer un enfoque globalizador, su estructura ofrece a los participantes una puesta en escena fcil de cuerpos y de imgenes y un nuevo medio de lectura de la realidad, de las interacciones entre los individuos y de las preocupaciones de cada cual. Al reconocerse a travs de las ilustraciones de personajes, los asistentes participan espontneamente. Utilizado al principio de un proceso teatral, el teatro imagen permite una apropiacin progresiva del lenguaje dramtico.Al trabajar la inmovilidad representativa, el alumnado participante comprende la razn de su actitud y presencia en escena asegurndose ms tarde una buena base para la declamacin de los textos. Permite tambin, gracias a la alternancia entre el estatuto de actor y el de espectador, establecer rpidamente un proceso de escucha y atencin, de auto evaluacin y de evaluacin de los dems. Al no poder utilizar provisionalmente la palabra, evitada as toda tentativa de auto justificacin, el teatro imagen ofrece a los participantes acceso a un lenguaje simblico susceptible de expresar mejor las tensiones y a un excelente medio de investigacin de las representaciones mentales.Aunque de forma restrictiva la imagen obliga al participante a hacer elecciones, a puntualizar con el fin de ser preciso en su representacin. Los alumnos con frecuencia tienden a dispersarse, a multiplicar las ideas y los proyectos, pero al trabajar con la imagen les permite abordar una sola cosa por vez y aislar los segmentos de accin para profundizar en ella. La imagen en su estatismo vivo es siempre bella y es por tanto valiosa para los alumnos jvenes, a menudo faltos de confianza.Con elTeatro de la imagenutilizado en el mbito de la enseanza y de la animacin sociocultural se trata de llevar a la clase o a un taller teatral las experiencias de miedo, marginacin u opresin de los miembros del grupo y analizarlas para luchar contra sus efectos negativos. La manera operativa de trabajar con esta modalidad teatral se puede concretar en los siguientes pasos: Relatar experiencias personales vividas como situaciones negativas de marginacin, miedo u opresin. De entre todas ellas el grupo elige una. Transformar la historia en una imagen. Se selecciona el momento crucial de la historia seleccionada y se concreta en una imagen esttica foto fija- elaborada por los componentes del grupo. Uno de los miembros ha de quedar fuera de la escena para que realice la funcin de director. Anlisis de la imagen. La imagen construida imagen central- es analizada desde el foco, el estatuto de los personajes y la contradiccin. Se entiende por foco el punto o los puntos de la imagen en que se centra la atencin del espectador. El anlisis del foco nos muestra las imgenes que pasan a ser esenciales. El estatuto nos indica qu personajes o acciones son preeminentes y cules son antagnicos y la relacin de dominio que se establece entre ellos. Y a partir de la contradiccin reflejada se comienza a disear el conflicto. Deliberacin sobre la idea embrin de la historia. Se trata de concretar la palabra que define el contenido esencial de la situacin que se quiere contar. A partir de la imagen central se elaboran una secuencia de imgenes que desarrollen la historia en su conjunto. Se comienza creando la imagen anterior a la imagen central y otra posterior, creando una secuencia de tres imgenes. Elaboracin de tantas tradas de imgenes como escenas pueda tener la historia que queremos representar. A estas imgenes posteriormente se le da vida aadindoles dilogo e improvisacin. Rebelin frente a la situacin de opresin. Una vez creada la secuencia de tres imgenes que cierra la historia, nos rebelamos y cambiamos su final negativo, buscando otro donde la situacin de miedo, abuso o marginacin queda superada. Este final es el que propone el grupo al protagonista real de la historia que est actuando como mero espectador.Con esta estrategia se trata de experimentar un esquema de trabajo a partir de la elaboracin de imgenes y de su anlisis desde la contradiccin, el foco, el estatuto de los personajes y la idea embrin que se quiere mostrar. Estrategia que tiene por finalidad analizar experiencias vividas negativamente y asumirlas pero tratando de cambiar sus efectos.Veamos a continuacin cmo recuerda una participante su experiencia de participar en un taller de Expresin Dramtica donde se emple el Teatro de la imagen para analizar una vivencia negativa tenida durante su infancia.3. UN CASO: ADIS A LOS PIOJOSMi recuerdoEl otoo estaba avanzado. Yo tendra unos seis o siete aos. Como todos los otoos es frecuente que los colegios sean visitados por esos monstruosos bichitos: los piojos, que sin permiso ocupan las cabezas de los nios con el consiguiente terror de madres, padres y profesores en general, expertos conocedores de resultado de estas inoportunas visitas.Aquel fatdico otoo, una colonia de ellos haban acampado a sus anchas en mi melena. Pas largas horas rascando sus incursiones y despus sufr champs, peines de metal de pas muy juntas, baos, lavados y aclarados de oloroso vinagre, adems de frecuentes revisiones y un frustrante corte de pelo. Cuando me reincorpor al colegio, los esfuerzos de mis padres en el cuarto de bao de casa ya haban acabado con la existencia de esos molestos parsitos y slo quedaban en m las huellas emocionales de una lucha con xito.Aquella maana, quiz de un lunes, las clases comenzaron con normalidad. Lleg el recreo y las charlas animosas y los juegos se reanudaron. Creo recordar vagamente, que hablaba con una compaera de clase que deca que su hermana tena liendres y que era posible que tuviera piojos. Quiz entonces, para restarle importancia al drama de tener la cabeza incmodamente habitada, le dije que yo los haba tenido y le relat los pormenores de la matanza del fin de semana. Despus del recreo y hasta la hora de comer, cuando terminaban las clases de la maana, la noticia debi correr como una plaga entre mis compaeras de clase.Llova mucho. Antes de comer, jugbamos en el gimnasio. Una nia se acerc y dijo que no quera jugar conmigo porque yo era una piojosa; otra se acerc y dijo: S, es vedad, es una piojosa. Y de repente un grupo de nias me rodeaba y me llamaban a gritos y con insistencia piojosa, piojosa, piojosa Empec a llorar, me encog, busque el escondite de una pared. Lloraba sin parar. Sus voces insultndome tronaban en mi cabeza. Sus gritos me dolan y me hacan culpable de un crimen que yo no entenda. Me senta sola, triste y no tena consuelo, solo unos gritos de nias que me perseguan donde quiera que fuese a esconderme.Fuimos a comer. Yo no poda parar de llorar, los mocos caan sobre mi boca. La jefa de la mesa, una nia de sexto curso me trat con desprecio por mocosa, llorona y yo no poda explicarle lo que me pasaba porque no poda dejar de llorar con la cabeza baja y el cuerpo lo ms pequeo posible. Quera gritarles a todos que ya no tena piojos, pero los gritos se ahogaban entre mis sollozos.Ahora s que aquello, que me sucedi cuando era nia, es propio de la sinceridad cruel de los nios. Muchos de los que me gritaban haban tenido o quiz los tenan todava, pero no lo haban dicho. Yo fui inocente y el resultado fue uno de los peores recuerdos de mi infancia. Aquello fue una vivencia de aislamiento y rechazo brutal para una nia de seis aos.En el Taller de Expresin DramticaEra la tercera semana del Master Internacional de Creatividad y tenamos el Taller deExpresin Dramtica. El da anterior el profesor nos haba pedido que buscramos entre nuestros recuerdos una ancdota de aislamiento y opresin fuerte y que hubiera terminado mal. bamos a trabajar una de ellas a travs del teatro de la imagen. Por ser la que ms claramente reflejaba esas sensaciones, el grupo eligi mi ancdota. Creo que en aquel momento no me hizo mucha gracia saber que mis emociones iban a estar expuestas abiertamente ante mis ojos. Esa maana no me haba levantado muy animada y por aquel entonces acusaba un cansancio fsico y emocional intenso; sin embargo, acced trabajar sobre mi trauma infantil, reuniendo valenta.,Relat entonces con ms detalle lo que recordaba y mis sensaciones ms emotivas. De toda la narracin, el profesor me pidi que eligiera el momento central que reflejaba el ncleo de la carga emocional. Eleg la escena del gimnasio, cuando todos me rodeaban y gritaban insultndome. Entonces, el grupo pas a representar la escena. Yo no quise ocupar el papel que corresponda a la Ruth nia y un compaero, Ral, se ofreci a hacer de m, los dems participantes eran los nios que gritaban.Representaron lo que yo haba vivido con tanto dolor, hace ya muchos aos, y volvieron a m aquellas lgrimas y aquel dolor. Volv a vivir aquella sensacin de ser muy pequea, muy dbil, de estar sola y abandonada. Les estaba viendo representar un fragmento muy doloroso de mi infancia que supona desatar emociones latentes.En el momento de mayor angustia, el profesor congel la representacin e hizo hincapi en la expresin corporal de los actores ocasionales. Apel a una observacin ms objetiva de la situacin de expresin fsica y a la relacin de poder que se haba establecido. Todos rodeaban a Ral, que estaba agachado y fsicamente encogido y ellos se mostraban ms fuertes, poderosos y crecan con crueldad. El era el foco al que iban dirigidos todos los gestos y las direcciones de las miradas de aquella fotografa. El profesor me pregunt entonces si quera sustituir a Ral y asumir mi papel: me negu con terror revivir todo aquello de una manera ms intensa an? Opt por permanecer como observadora. Supona mucho implicarme tan a fondo.A partir de aquella foto tan clara, trabajamos los pasos anteriores que nos haban conducido a ella y los que se sucedieron despus. Aquello reforzaba la expresin de mis sentimientos ante mis ojos. Recuerdo que en algn momento le ped que pararan, que la representacin me haca dao. Se destacaron las relaciones de poder y la expresin fsica de quienes eran los opresores y quien el oprimido y se reforz la necesidad de superar aquella vivencia de una manera ms positiva de lo que result cuando yo era nia. Toda aquella emocin afloraba con intensidad, como si tuviera seis aos otra vez. El profesor me sujet la mueca con seguridad y sin soltarme, sigui trabajando sobre la escena.Le dimos un final a la escena que se aproximaba a lo real. Yo representada- me iba a casa con la mochila a la espalda sola, llena de vergenza y llorando. Los dems nios me despreciaban. Congelaron de nuevo la escena y analizamos de nuevo como se traduca en los cuerpos la expresin de lo que ah estaba sucediendo a travs de los significados del gesto en los diferentes centros de expresin y cual era el foco de atencin.Tras ver ese final. El grupo hizo nuevas propuestas de final alternativo. En una de ellas, todos los nios descubran que tenan piojos y comenzaban a rerse y a jugar entre ellos porque ahora todos eran iguales. En otra, uno de los nios cambiaba de actitud y deca que no pasaba nada por tener piojos, que uno de ellos tambin los haba tenido y terminaban abrazando a quien estaba solo y haba sido el desencadenante de aquella escena. Y en otro final, la nia representada yo-, volva a ser el centro, pero esta vez, los dems se acercaban, creo que le pedan perdn por haber sido tan injustos y se acercaban a ella de otra manera, ella se iba del colegio sola, pero no lo haca triste porque ya haba pasado la angustia. Volvieron a congelar los gestos y analizamos tambin entonces donde estaban las relaciones de poder y como se expresaban estas a travs del cuerpo.De todos los finales elegimos uno para terminar la historia. La verdad es que hoy, unos meses despus, no recuerdo exactamente cul de los finales elegimos, ni si los que he relatado fueron exactamente los que propusimos. Creo que se han entremezclado entre s para dar lugar a uno que es el que me hubiera gustado que sucediera. Hoy s que yo no tuve la culpa ni de haber tenido piojos, ni de habrselo contado a una amiga. En el transcurso de la representacin, revivi en mente otra escena que, probablemente, el dolor haba borrado. Sucedi despus del comedor:Haba dejado de llover y yo de llorar, aunque no de estar triste. Estaba con la nia a la que le haba contado lo de los piojos y me deca que ella tambin haba tenido y que lo haba pasado muy mal y que no era justo lo que haba sucedido. Creo que no est5abamos solas, que haba ms nias y todas comentbamos lo molestos que eran esos bichos que pican en la cabeza y esas personas que acusan e inculpan a otros.Sinceramente, no s cuanto se acerca o se aleja el relato que he realizado de lo que sucedi en aquella ocasin. Con el paso de los aos se ha ido transformando y difuminando y quedan en mi memoria dos o tres escenas claras y la sensacin emocional que las iba uniendo, aun que no la progresin de acontecimientos entre ellas. De modo que es posible que no sucediera exactamente como he escrito.Adis a los piojos?Tras haber trabajado en el taller de Expresin Dramtica con la tcnica del teatro de la imagen veo ms claro, ahora, lo injusto de aquella situacin y comprendo que el hecho de haber podido llorar durante la representacin me ha ayudado a liberarme de un acontecimiento que ha tenido grandes repercusiones posteriores en la construccin de mi inseguridad personal y sobre todo social. Creo que todos disponemos en el libro de nuestros recuerdos de algn captulo similar con una carga emocional traumtica poderosa. El hecho de enfrentarse a ello con posterioridad y con una visin ms adulta y reflexiva me ha permitido dar consuelo a la nia que entonces lloraba y que, sin saberlo, ha llorado durante tanto tiempo por haber sido rechazada sin razn ni culpa. Hoy no tengo piojos de aquellos y el recuerdo de los que tuve una vez me deja tranquila, porque ya no me duelen en la memoria.BibliografaBOAL, A. (1974).Teatro del oprimido y otras poticas polticas.Buenos Aires: Ediciones de la Flor.BOAL, A. (1975).200 ejercicios y juegos para el actor y para el no actor con ganas de decir algo a travs del teatro.Buenos Aires: Crisis.LAFERRIRE, G. y MOTOS, T. (2003).Palabras para la accin.Ciudad Real: aqueMOTOS, T., NAVARRO, A., PALANCA, J.M. y TEJEDO, F. (2001):Taller de Dramatizacin.Barcelona: Octaedro.MOTOS, T. (1999).Creatividad dramtica.Santiago de Compostela: Master Internacional de Creatividad Aplicada Total.