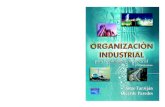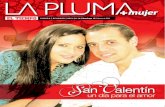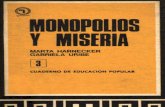Tarzijan- 319-325 Regulacion de Monopolios
-
Upload
carlos-silva-a -
Category
Documents
-
view
11 -
download
2
Transcript of Tarzijan- 319-325 Regulacion de Monopolios

Capítulo 21. Regulación de monopolios y política antimonopolios1
INTRODUCCIÓNUna de las áreas donde el conocimiento y las propuestas avanzan más rápido y presentan más controversiaen economía es en el área de la regulación, que se desarrolla fuertemente a partir de principios de los añosochenta. Uno de los aspectos más sobresalientes de los que caracterizan tal dinamismo es que éste se hadado tanto a nivel del desarrollo de la teoría como de la práctica donde, en muchos casos, la práctica haprecedido a la teoría. Por otra parte, es claro que, de una u otra forma, todas las firmas son directa o indi-rectamente reguladas o, por lo menos, tienen la potencialidad de serlo. Es por ello que las decisionesestratégicas de las firmas deben considerar cómo les afecta o pudiera afectar el entorno de regulación, paraasí enfrentarlo y evaluar de mejor manera las estrategias que pueden ser seguidas por ellas.
El estudio de la regulación económica comprende dos áreas que son relevantes desde el punto de vistade la estrategia. En primer lugar, está el análisis de la regulación tradicional o de monopolios naturales; y,en segundo, la visión de competencia y, en particular, de las distintas formas de regulación antimonopo-lios. Estas dos áreas son el motivo de análisis de lo que sigue a continuación.
VISIÓN NEOCLÁSICA DE LA TEORÍA DE LA REGULACIÓN
La visión neoclásica de la regulación es la base para el desarrollo de la mayoría de los avances recientes enel tema. Por ello, cabe analizar esta visión y relacionarla con desarrollos posteriores de gran influencia.
Para situarse en el tema, se puede señalar que Adam Smith, el precursor de la teoría económica, en sulibro La Riqueza de las Naciones, señalaba que incluso en un contexto en el cual las personas fueran abso-lutamente egoístas, su iniciativa hacia la búsqueda del lucro personal las conduciría a hacer el bien.Existiría algo así como una “mano invisible” que llevaría a las personas a hacer el bien, aunque ellas no selo propusieran.
No se desprende de la visión de Smith que exista algo positivo en ser egoísta. En su libro Teoría de losSentimientos Morales, Smith había destacado los sentimientos más nobles del ser humano. En cambio, laidea fundamental de La Riqueza de las Naciones es que incluso en el caso límite del egoísmo, las personasharán el bien. En relación con esta visión, de la que se derivan implicaciones de “dejar hacer” y de no inter-vención, se pueden contraponer visiones filosóficas y prácticas. Por ejemplo, se puede plantear que el cristianismo o el marxismo discutirían la visión de Smith acerca de la naturaleza del hombre. El interésaquí, sin embargo, es desde el punto de vista económico, desde donde se puede desafiar la idea que elmecanismo automático o la mano invisible es perfecto, existiendo dos razones por las cuales la regulaciónse justificaría: las externalidades y los monopolios.
1 Partes de este capítulo fueron desarrolladas en conjunto con José Miguel Sánchez y se hallan en Paredes y Sánchez (1996).
319

Parte V. Regulación y organización industrial320
Las externalidades son efectos de las transacciones que trascienden a las personas involucradas de ma-nera directa en ellas. La regulación en presencia de externalidades se justifica desde hace mucho tiempo yes Pigou quien más claramente define la política a seguir. En el caso de externalidades positivas, por ejemplo, reducciones del costo de empresas productoras de miel debido al aumento en la producción demanzanos, se debería, según Pigou, subsidiar la producción de manzanas. En el caso de externalidades ne-gativas, se debería aplicar un impuesto al que la produce.
En 1960, sin embargo, Ronald Coase sugirió que, bajo ciertas condiciones, el análisis pigoviano eraerróneo, y que desde un punto de vista de la asignación de recursos, la intervención estatal podía empeo-rar las cosas. Coase propuso que en caso de que los derechos de propiedad estén bien definidos y no exis-tieran costos por ponerse de acuerdo entre los agentes económicos, no debe haber intervención por partedel Estado, pues la asignación de recursos será óptima. Ello, que se conoce como el Teorema de Coase,sugiere que el ámbito de la intervención estatal debiera reducirse considerablemente.
Para ilustrar el punto, y aunque se trata más adelante de manera explícita, considere el siguiente ejemplo: existe inicialmente una industria productora de aceitunas que genera una renta económica de$500 millones. Posteriormente llega al área una siderúrgica, que obtiene rentas por $800 millones, pero que incrementa los costos de la industria de aceitunas en $600 millones por contaminar el aire. La suge-rencia de Pigou sería hacer sentir a la siderúrgica los costos que genera a la industria de aceitunas medianteun impuesto de $600 millones. Esto haría que la siderúrgica entrara en el negocio pagando todos los cos-tos que genera; sin embargo, la siderúrgica se mantendría en producción y se dejarían de producir aceitu-nas, ya que con el impuesto las utilidades de la siderúrgica seguirían siendo positivas, mientras que las dela productora de aceitunas serían negativas.
El análisis de Coase indica que, en caso de que los derechos de propiedad estén bien definidos (noimporta cómo, pero que estén claramente definidos), y que los costos de transacción sean cero, se llegaráal mismo resultado; es decir, la industria de aceitunas desaparecerá y la siderúrgica se mantendrá enoperación, también, pagando todos los costos que genera. Como se puede apreciar, es lo mejor que puedeocurrir desde un punto de vista de la asignación de recursos. Por supuesto, la forma en que se asignen losderechos de propiedad afecta la distribución de la riqueza, lo que no se considera desde el punto de vistade la pura eficiencia de la asignación de los recursos. En caso de que el derecho de propiedad del aire, ypor lo tanto a contaminar, sea de la siderúrgica, es evidente que la industria de aceitunas desaparecerá.
Menos evidente, pero también cierto, es que en caso de que se defina que quien posee el derecho so-bre el aire (y así, a no ser contaminado) son los productores de aceitunas, éstos de igual manera desapare-cerán. Para ello, Coase propone que lo que ocurrirá es que los productores de aceitunas estarán mejor fuerade la industria, recibiendo algo más de $500 millones por parte de la siderúrgica (por ejemplo, $550), y quela siderúrgica también estará mejor pagando algo menos de $600 millones a los primeros. Así, habría unatransacción voluntaria entre ambas empresas (o industrias) sin la necesidad de que el Estado intervenga.
El análisis anterior no sólo implica que la política óptima es la de no intervención, sino que ademássugiere que intervenir, siguiendo a Pigou, sería negativo. Si se hubiera producido el acuerdo entre las par-tes y luego se aplicara la recomendación de Pigou, existiría un costo económico y social por la interven-ción, pudiendo desaparecer tanto la siderúrgica como la industria de aceitunas.
La implicancia de política económica del Teorema de Coase es que el ámbito de intervención delEstado es diferente al sugerido por Pigou. Así, más que intentar cuantificar la magnitud de las externali-dades, para luego aplicar impuestos o subsidios, el Estado debería procurar facilitar las transacciones en-tre privados, haciendo más creíbles los contratos entre ellos y definiendo de manera clara los derechos depropiedad de cada uno. De Coase se deriva que la definición de derechos de propiedad es una materia de asignación de recursos, y no sólo una materia de índole ideológico o de un derecho de tipo natural o social.

Capítulo 21. Regulación de monopolios y política antimonopolios
El análisis de Coase despeja una de las más grandes “cortinas de humo” que tienden a justificar la re-gulación. No es que sugiera que no existen externalidades, o que siempre los derechos de propiedad estánbien definidos, o que en general los costos de transacción son cero. Lo que ocurre es que la visión coesianaimpone una disciplina al regulador para definir cuándo debe regularse. Así, mientras el analista siemprepodrá encontrar cómo cualquier transacción entre individuos genera externalidades (la siembra de re-molacha evita la erosión, la educación universitaria genera “spill-overs”, la producción de automóviles“desarrolla tecnologías aprovechables a otras industrias”, etcétera), con Coase esto no es suficiente paraintervenir o regular y, por lo tanto, la regulación requiere de estándares precisos.
Objetivo de la regulación
Aparte del problema de las externalidades, y especialmente si se considera la contribución de Coase, la existencia de monopolios puede ser la base de la justificación para la regulación económica. Sin embargo,ello aún no responde la pregunta de por qué se regula ni qué efectos tiene la regulación.
Sobre el objetivo de la regulación económica y, específicamente, la de empresas de utilidad públi-ca, Lewis señala: “proveer a los consumidores con tanto servicio como el que desean o están dispuestos apagar. La meta de la regulación, dado los límites del regulador, es traducir este objetivo en términos ope-rativos y ver cómo implementarlo”.
Para conocer si la regulación contribuye a este objetivo, se debe tener una idea de lo que ocurre sinregulación. En otras palabras, por qué se regula sigue siendo una pregunta vacía si no se le refiere a unpatrón específico de comparación. La comparación a un ideal competitivo no tiene sentido, y debe recono-cerse que incluso la mejor regulación tiene costos y, por ende, no constituye una situación ideal. El hechoque conceptualmente la sociedad mejore su posición mediante la regulación, no justifica que esa sociedadsea regulada. Los problemas que surgen en la práctica con las regulaciones hacen que los mecanismos y las herramientas deban ser elegidos con gran cuidado y de manera muy selectiva.
Al objetivo de la regulación en la visión neoclásica, actualmente la más aceptada, que es la maxi-mización del bienestar social definido en forma estrecha como la suma de los excedentes del consumidory del productor, debería agregarse que ello es neto de los costos de regular. Con este criterio, se puedeplantear con bastante fuerza el argumento de que, en general, la regulación como asignador de recursoses un pobre sustituto de un mercado que opere en competencia. Así, una implicancia fundamental es que la regulación debiera buscar, en primer lugar, la promoción de la competencia donde es posible queexista. En casos en que la competencia no es posible, dada la estructura de información y los incentivosque tienen los agentes bajo distintos esquemas de regulación, el objetivo debería ser regular de la maneramás eficiente.
Un aspecto mucho más cuestionable desde el punto de vista económico, se refiere a la intervenciónestatal para distribuir el ingreso. Es claro que el Estado, por la vía de la coerción, puede distribuir el in-greso de un grupo hacia otro. Sin embargo, reconociendo que la distribución del ingreso puede ser direc-tamente afectada por el Estado, este tema sólo interesa aquí porque la misma regulación tiene efectos distributivos. Tal relación ha sido estudiada, de manera indirecta, intentando identificar grupos deganadores y de perdedores del proceso de regulación, así como relacionando el tamaño relativo de los gru-pos con las votaciones. La evidencia tiende a sugerir que la decisión de regular tiene un componente depresión grupal.
321

Parte V. Regulación y organización industrial322
LA CRÍTICA DEL “PUBLIC CHOICE”Hasta los más claros defensores del liberalismo económico, como F. Von Hayek, han planteado que no esdiscutible si el Estado debe o no regular, sino que la pregunta crucial es cómo hacerlo bien. Con ello, sereconoce que existe una brecha importante entre las guías conceptuales y los aspectos prácticos que difi-cultan o impiden una regulación óptima. Por ejemplo, el mismo origen de los monopolios, aspecto des-cuidado en la literatura, se encuentra frecuentemente en la regulación estatal. Muchos monopoliostienen su razón de ser en la imposibilidad de que nuevos competidores entren a la industria, lo que esnotable en países con elevadas tasas arancelarias. Más aún, la creación de esos monopolios no responde aun objetivo que propende al beneficio social, sino que sólo suele ser el producto de presiones de gruposde interés.
Esta visión ha sido explorada de manera empírica por los llamados economistas del área de “PublicChoice” o de la economía de las decisiones públicas. La idea fundamental en esta área de la economía esque las regulaciones surgen de las presiones de grupos de interés. Lo interesante de tal aproximación, másrealista que aquella que propone que las regulaciones siguen un patrón ideal, es que define y estima empí-ricamente la hipótesis señalada.
Aunque la literatura no es concluyente, existen indicadores de desvíos de los objetivos más nobles delregulador que permiten apoyar empíricamente la hipótesis acerca de que las regulaciones no tenderánnecesariamente a favorecer a los consumidores; éste es el caso del surgimiento de barreras a la entrada porparte de los grupos que pueden generarlas. Los casos de rutas y líneas aéreas, estaciones de radio y empre-sas en el área de telecomunicaciones, son ejemplos muy bien documentados en la literatura, donde se vela intención de quienes están dentro de la industria de usar la regulación para mantener fuera a quienesaún no ingresan a ella. En igual dirección, las regulaciones de los gremios médicos, de abogados y, en ge-neral, de profesionales, que limitan de manera considerable la entrada por razones de “calidad de servicio”,suelen confundirse con intereses estrictamente económicos.2
Vale la pena explorar un poco más detenidamente la línea de argumentación que sugiere que, en lapráctica, la regulación distaría de lo ideal, en el entendido de que no sólo la respuesta a qué regular sinotambién la respuesta a cómo regular, está en cuestionamiento. Stigler plantea que el problema central dela visión económica de la regulación es determinar quién recibe los beneficios y los costos de la regulación,y cómo se afecta la asignación de recursos. Consistente con la idea que no existe una visión ideal de la regu-lación, está su hallazgo de que los efectos de asignación de la regulación no son positivos; incluso en el casode la industria eléctrica en Estados Unidos durante los años cincuenta, donde habría sido evidente que sunivel de producción, en ausencia de regulación, se alejaría del conceptualmente óptimo.
Posterior al trabajo de Stigler, se han sucedido varios más que han seguido con este debate. En lamisma línea se encuentran varios casos en los que la efectividad de las regulaciones es negativa con relaciónal objetivo que se planteó en un principio. Peltzman, por ejemplo, concluye que la legislación que preten-dió proteger a los consumidores del consumo de drogas inefectivas, si bien consiguió su objetivo, lo hizo acosta de reducir la innovación en la industria. A pesar de ello, esta legislación pudo tener un efecto positi-vo sobre la asignación de recursos en caso de que se hubiera inhibido preferentemente la innovación enmedicamentos presumiblemente inefectivos. Éste, sin embargo, no fue el caso.
Peltzman también hace una evaluación negativa de las regulaciones tendientes a mejorar la seguridadde los automóviles. La mayor seguridad obtenida por los automovilistas, se sugiere, se habría traducido en
2 Por ejemplo, para el caso de Chile, Panzer (1987) encuentra que las tasas arancelarias prevalecientes hasta 1973 eran explicadaspor el grado de presión que ejercían dos grupos sobre el Gobierno: las empresas y los trabajadores de la misma industria.

Capítulo 21. Regulación de monopolios y política antimonopolios 323
mayores muertes de los peatones, en la toma de mayores riesgos por parte de los conductores (por ejemplo,manejar en estado de ebriedad) y en mayores daños a la propiedad. Peterson sugiere que la norma por laque se obliga a los fabricantes de autos a incorporar bolsas de aire, aumenta el manejo agresivo de los con-ductores, afectando de manera negativa el grado de protección de peatones y automovilistas de autos sinbolsas de aire. En otro estudio, Linnemann encuentra que la Comisión de Protección a los Consumidores,encargada de velar por que los consumidores no tomaran riesgos excesivos, no consiguió en lo absolutoreducir los riesgos de éstos por aumentar las exigencias para la inflamabilidad en colchones, pero sí que losprecios de los colchones aumentaran significativamente.
Del análisis realizado se desprende que un primer desafío de la regulación es generar un esquema ob-jetivo, que no sea el producto de las presiones de grupos organizados y que, por el contrario, propenda albienestar de toda la comunidad. Para ello, se requiere que el mismo proceso de regulación limite la ne-gociación en el proceso y que cuando haya que regular, se le reconozca como lo que es, un proceso im-perfecto en el cual la negociación es un elemento crítico. Un segundo aspecto que constituye un desafíoimportante, es el que se refiere a los incentivos económicos de las industrias reguladas. Aun cuando la re-gulación sea objetiva y clara, los incentivos de los regulados, y la capacidad del regulador, limitan consi-derablemente el efecto positivo que la regulación puede tener sobre el bienestar social. Este factor es el queda cuenta de la ineficacia de muchas regulaciones.
El tema institucional
Uno de los mayores problemas que deben enfrentar los países en el momento de definir los esquemas deregulación es diagnosticar, de manera adecuada, el marco bajo el cual será aplicado tal esquema. Esto escrucial, pues si bien es posible definir esquemas teóricamente adecuados, la práctica indica que muchos de ellos fallan cuando llega el momento de llevarlos a la práctica.
Se trata de un tema que ha sido progresivamente reconocido en el ámbito académico. La teoría neo-clásica supuso que las instituciones estaban dadas, lo que resulta un supuesto irreal, ya que es reconocidoque las economías y las sociedades desarrollan sus propias instituciones en función de sus requerimientos y restricciones. Consecuentemente, el rol de las instituciones es un factor que es determinado y a la vez de-termina, la efectividad de la re-gulación.
La aproximación legalista, que dice cómo se pueden hacer las cosas sin transgredir la ley, es útil, peromuy parcial. Frecuentemente, los países se han conformado con tener un conjunto de normas que los dejansatisfechos en relación con lo que está y no está permitido, pero no hay una preocupación real sobre laforma en la cual funciona el sistema posteriormente. Las leyes dan por supuesto un marco, pero las institu-ciones suelen sobrepasarlas; por ello, tiene especial relevancia el tema institucional concebido de maneraintegral, donde además del aspecto normativo y legal, se incluyen los procesos informales y los factores quelos determinan.
Ejemplos de leyes y normas de regulación que han sido efectivas en ciertos países, pero que no funcio-nan en otros, son materia de cada día. Por ejemplo, la aplicación de garantías y otras normas de protecciónal consumidor, que en Estados Unidos son obvias, suelen ser descartadas en países de menor desarrollo(PMD). De la misma manera, entender por qué no se aplica la legislación antimonopolios en PMD y por-que donde se aplica se hace deficientemente, requiere entender la distinta naturaleza de las institucionesen esos países. Aun cuando las leyes suelen ser las mismas y muchos PMD tienen hoy mayores recursos quelos que tenían Estados Unidos o Canadá cuando empezaron a utilizarlas, su aplicación es deficiente, lo que obedece a diversos factores que se enmarcan dentro del concepto de institucionalidad.

Parte V. Regulación y organización industrial324
La institucionalidad, que se traduce en la forma de hacer y percibir, está críticamente determinada porel compromiso del regulador a no modificar el marco de funcionamiento. Es mediante este proceso queadquiere importancia el cambio de la propiedad, de lo público a lo privado, obteniendo vital importanciael tema de la privatización, que cambia el grado de reversibilidad de las políticas.
Adicional al tema de la propiedad,3 son dos los ámbitos de la institucionalidad que se pueden con-siderar más claves en torno a la efectividad de los esquemas de regulación. En primer lugar, está el marcolegal, que determina en qué medida las leyes se hacen cumplir y el grado de certidumbre que dicho mar-co genera. En segundo lugar, el diseño de la regulación, que incluye instrumentos de regulación, sustitu-tos a la regulación y, muy especialmente, políticas de fomento a la competencia.
Marco legal
Las normas legales señalan lo que está y no está permitido, pero no lo que se hace o no se hace. Esta dife-rencia se puede percibir cuando se comparan, a la luz del importante estudio de De Soto (1989), las meto-dologías legalistas e institucionales, para conocer el costo que existe en Latinoamérica para la actividad delsector privado.
En su libro, De Soto argumentó sobre los inmensos costos que existían en Perú, “pre Fujimori”, parainiciar empresas. Para ello, el autor siguió todos y cada uno de los procedimientos que están estipulados en la ley para iniciar una actividad formal. Así, si la ley requería enviar una carta y esperar réplica, la esperó;si el funcionario le sugirió hacer largas filas, visitar varias reparticiones y efectuar diversos trámites, los hi-zo. A partir de ello, calculó que el costo de iniciar una nueva actividad era muy significativo en relación con los costos totales de hacer negocios.
La aproximación institucional cuestiona este procedimiento para calcular los costos de hacer negocio.Tal metodología responde la pregunta sobre los costos que surgirían en caso de que todos los pasos legalesse sigan, pero no responde cuáles son los costos efectivos de hacer negocio. La existencia de pasos infor-males y de elementos que apuran los procesos son muy comunes en Latinoamérica, de manera que la exis-tencia de normas más claras y simples no necesariamente se debería traducir en una disminución efectivade los costos de hacer negocio.4
No obstante lo anterior, el ambiente legal es importante por sí mismo. Karst y Rosenn, refiriéndose aBrasil, describen su sistema como uno en el cual las leyes son tan complejas y los procedimientos tan cos-tosos, que no es posible confiar en las instituciones formales para resolver problemas del día a día en mate-rias de regulación y de transacciones de negocios. Los mismos autores consideran al sistema legal brasileñocomo uno caracterizado por una ley formal extraordinariamente específica, que fue aprobada sin correspon-dencia y sin tomar en cuenta el contexto económico ni el resto del cuerpo legal. Ejemplifican su aprecia-ción con el requerimiento, en 1981, de 1.470 acciones legales en trece ministerios y cincuenta agenciaspara conseguir una licencia de exportación.
Diseño de la regulación
Son dos los elementos, estrechamente vinculados, que describen el contexto legal y que permiten tener unaidea del medio en el cual se desenvuelven las empresas y los requerimientos que impone el aparato regu-lador: el diseño de la ley y su cumplimiento. Un buen diseño de la ley requiere un cuerpo simple, quepueda ser comprendido claramente, que no esté sujeto de manera permanente a presiones por su modi-
3 Un análisis de este aspecto se encuentra en Schleifer (1998).4 Stone, et al. (1992), en una comparación de los costos de transacción en Brasil y Chile, concluyen que si bien se trata de paísescon muy distinto ambiente legal, no difieren en los costos de hacer negocios.

Capítulo 21. Regulación de monopolios y política antimonopolios 325
ficación y, por ende, que sea consistente con principios generales aceptados. Una legislación simple suele ser más efectiva en conseguir las metas relevantes que se plantea. Legislaciones engorrosas son el resultadodel deseo de introducir demasiados objetivos en una norma, muchos de ellos inconsistentes.5 La simplici-dad, a su vez, facilita el cumplimiento de la legislación; evita que, mediante interpretaciones, se exima agrupos o personas del cumplimiento de la ley, reduciendo la presión a burocratizar su implementación y a la corrupción.
La consistencia de la norma con principios generales no sólo reduce las presiones para que ésta se modifique, sino que da el marco que permite los cambios y las adaptaciones necesarias de la ley a los reque-rimientos específicos en cada momento del tiempo. Determinar en forma precisa si la ley ayuda al cumpli-miento de objetivos es mucho más importante que determinar si la ley dice tal o cual cosa. Por ejemplo,ante el principio general de velar por la salud e integridad de la población, uno puede discutir en cadamomento si una norma específica contribuye o no a ese principio sin necesidad de debatir sobre el princi-pio mismo. Ello hace cada norma menos inamovible, susceptible de cambio o reemplazo y, por ende, hacea la ley más flexible.
El cumplimiento de la ley está determinado por la simplicidad de las normas; aunque también porotros factores, entre los que destacan elementos más arraigados de la forma en que se ha aplicado la ley. Ladiferente importancia a la ley escrita, a las costumbres y a la jurisprudencia (por ejemplo, Common Lawvs. Civil Law) pueden ser muy importantes al momento de evaluar la naturaleza de la regulación. Leyesinterpretables, más generales, requerirán instituciones más creíbles que las implementen; de otra forma segenera incertidumbre jurídica, elemento que desalienta la innovación y la inversión.
REGULACIÓN DE MONOPOLIOS NATURALES
Un resultado de la teoría económica es que, bajo ciertas condiciones, el equilibrio competitivo es óptimodesde la perspectiva social. Existe, sin embargo, un conjunto de situaciones de mercado en las cuales elparadigma de competencia no es razonable y se obtienen resultados subóptimos. Uno de estos casos es el del monopolio; la teoría estándar señala que la asignación de recursos que resulta de un monopolio conlleva una pérdida social, si es que se la compara con la que resultaría de la competencia perfecta. Estapérdida resulta del hecho que el monopolio produce una cantidad menor de unidades de las que se pro-ducen bajo competencia. Estas unidades son valoradas por los consumidores en más de lo que le cuesta ala sociedad producirlas, y es esa diferencia la que determina un verdadero costo para la sociedad.
Muchas veces, la existencia de monopolios se debe a la presencia de barreras a la entrada en una in-dustria, que de otra forma sería competitiva. Cuando no existen razones tecnológicas y de demanda paraque se dé un monopolio, el rol del regulador debería ser remover las barreras con la finalidad de promo-ver la competencia en el sector. Sin embargo, existen actividades o industrias donde la competencia no esposible o deseable. En la provisión de un conjunto de servicios (usualmente llamados de utilidad pública)como las telecomunicaciones, la electricidad, el agua potable, el alcantarillado y el gas, es común que exis-tan actividades con características de monopolio natural, por lo menos en algunas etapas de la producción.El que una industria tenga características de monopolio natural significa que se pueden producir los distin-tos niveles de producto a menor costo si se producen por una firma, que si se producen por dos o más deéstas. Tal propiedad de la tecnología se denomina subaditividad de la función de costos, y puede ilustrarse
5 Objetivos de preservación, de eficiencia y de crecimiento en el corto plazo suelen ser incompatibles, por ejemplo, en una legis-lación de pesca. De la misma manera, objetivos de eficiencia y equidad suelen estar contrapuestos en una fijación de tarifa.