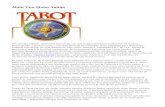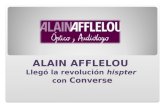Tarrius. Alain. Leer, Escribir, Interpretar
description
Transcript of Tarrius. Alain. Leer, Escribir, Interpretar

Relaciones. Estudios de historia y sociedad
ISSN: 0185-3929
El Colegio de Michoacán, A.C
México
Tarrius, Alain
LEER, DESCRIBIR, INTERPRETAR LAS CIRCULACIONES MIGRATORIAS: CONVENIENCIA DE LA
NOCIÓN DE �TERRITORIO CIRCULATORIO�. LOS NUEVOS HÁBITOS DE LA IDENTIDAD
Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXI, núm. 83, verano, 2000
El Colegio de Michoacán, A.C
Zamora, México
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708303
Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org
Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

LEER, DESC
RIBIR, IN
TERPRETAR
LAS
CIR
CU
LAC
ION
ES
MIG
RA
TO
RIA
S: C
ON
VE
NIE
NC
IA
DE
LA N
OC
IÓN
DE
“TE
RR
ITO
RIO
CIR
CU
LATO
RIO
”.
LOS
NU
EV
OS
HÁ
BIT
OS
DE
LA ID
EN
TID
AD
Ala
in T
arriu
sU
NIV
ER
SID
AD
DE
TO
UL
OU
SE
LE
MIR
AIL
RE
LA
CIO
NE
S
83
,
VE
RA
NO
2
00
0,
V
OL
.
XX
I

39
umerosos investigadores
1llaman nuestra atención en
torno a la transformación de los espacios económ
icos,de las norm
as sociales y las racionalidades políticas apartir de la erosión de los diversos recursos de la iden-tidad que ofrecen las sociedades locales aun estando
constituidas en naciones con mucha anterioridad. N
uevos movim
ientosde dinero, hom
bres, ideas y técnicas que aglomeran y fraccionan a la
vez las colectividades más am
pliamente construidas historicam
ente, en-tre los cuales la ciudad es probablem
ente el ejemplo m
ás contundente,destruyen las tranquilas certezas que se establecieron a lo largo de lossiglos a partir de las jerarquías locales de las legitim
idades, de los víncu-los que parecen m
ás auténticos con los valores del terruño, en suma del
orden instituido de las identidades.N
uevas lógicas de intercambio que provocan encuentros inusuales,
por el mom
ento, entre los lugares más singulares y las redes de circula-
ciones planetarias actúan sin que podamos identificar claram
ente lasm
odalidades generales y coherentes de la articulación entre estos nive-les territoriales, m
ás bien hablando de manera a m
enudo alusiva de“m
undialización” y de “redes transnacionales”. Desprovisto de certezas,
de la autoridad que confieren las teorías explicativas, el mundo que se
construye no es por eso menos apasionante para el investigador en cien-
cias sociales: todo se vuelve en él intriga de sentidos, oportunidad dedesconcierto, por supuesto, pero tam
bién de un nuevo descubrimiento
de las dimensiones de lo hum
ano escondidas por la capa protectora delos siglos de una sedentarización sin lím
ite de los individuos y de sushorizontes.
Desde hace quince años intento leer algunos de estos m
ovimientos
y entender de que manera producen nuevas relaciones sociales, 2nuevas
N1Señalaremos entre algunos investigadores que publican en francés a D
aniel Cohen,François Fourquety, Rém
y Knafou, Jacques Levy, Saskia Sassen, G
ildas Simon, Pierre
Veltz, Jean Viard, Anne Catherine W
agner.2Estas investigaciones tratan de m
igraciones de grandes colectivos de identidadobrera (les H
omm
es du Fer de Lorraine), de los desplazamientos de élites profesionales in-
ternacionales, de las redes de las economías subterraneas m
undiales de magrebinos, de
las redes internacionales de traficantes de heroína.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
contribuyen quizá a la construcción de nuevos espacios del movim
ien-to, de la m
ovilidad, pero de seguro poblaciones pobres, segregadas, par-ticipan activam
ente en esta evolución, lo veremos m
ás adelante.El segundo tiene que ver con la aparición concom
itante de indivi-duos aislados o agrupados, a m
enudo extranjeros en las naciones quelos alojan, que im
provisan, precisamente a partir de sus experiencias
circulatorias, identidades mestizas entre universos cercanos y lejanos,
transnacionales frecuentemente, im
poniendo a la oposición clásica en-tre los nuestros y los suyos, entre ser de aquí o de allá, otra form
a triádi-ca, es decir en constante proceso: el ser de aquí, el ser de allá, el ser deaquí y de allá a la vez. 4Las generosidades constitucionales integradorasde nuestros Estados-naciones, edificadas en el curso de dos o tres siglosde relaciones con el extranjero, con el que viene y a quien se le ofrece de“volverse nuestro” o de volver a partir, son cada vez m
ás infundadas:m
uchos de los trayectos actuales de la integración ya no se conforman
a los modelos históricos definidos de esa m
anera. Este “tercer estado”,este saber-ser de aquí y de otra parte a la vez, produce construccionesterritoriales originales, sobre el m
odo de redes sociales propicias a lascirculaciones, donde los criterios de reconocim
iento del otro están enruptura con los trazos tranquilos y “obvios” de fronteras, étnicas sobretodo, producidos por las sociedades locales.
En las paginas siguientes propongo instrumentos m
etodológicos delectura de las “obras de m
ovilidad” sobre las regulaciones de vastos te-rritorios, en la perspectiva calificada por G
iddens de “geografías del es-pacio-tiem
po”, y también nociones tipológicas para caracterizar las
colectividades móviles o de proceso para definir los espacios del m
o-vim
iento, la naturaleza de los territorios de las redes. De hecho, es el
regreso de los cosmopolitism
os el que me interesa, ya no com
o yuxtapo-sición de colectividades extranjeras, sino com
o puesta en sinergía devastas circulaciones y encuentros de las diferencias en una cohesiónaparentem
ente paradójica en vista de nunca ser alcanzada por el ordende los Estados-naciones.
ALA
IN TA
RR
IUS
40
41
relaciones que se pueden observar en el carácter inmediato de los inter-
cambios, en la escenificación de la cotidianidad, pero aun, y al m
ismo
tiempo, de nuevas configuraciones de los contextos, de los m
arcos, delas com
posiciones territoriales que alojan estas formas com
unes de lavida social. Es en esta articulación entre trayectorias individuales m
ásatípicas y destinos colectivos m
ás inciertos, en los mom
entos y loslugares m
ismos donde se expresan las tensiones de lo social que intenté
instaurar mi investigación. Identificar la dim
ensión de cambio significa-
da por las tensiones de lo social introduce un universo de inmensa com
-plejidad: los m
omentos m
ás intensos, paroxísticos, de la manifestación
de las “crisis” generales, sectoriales, locales, esconden y permiten de esa
manera la aparición de las form
as de resolución todavía indecibles,inconfesables, im
posibles de plantear. Lo excéntrico, lo diferente, lo en-tre-dos, lo m
arginal, lo periférico, lo subterráneo, lo minoritario, lo no
oficial, lo mezclado, lo m
estizo, proporcionan una mejor inform
aciónsobre las im
bricaciones entre vida y muerte de las form
as sociales, esdecir sobre las transform
aciones que lo estable, lo identificable, lo “cla-ram
ente establecido” y al mism
o tiempo m
uy claramente leíble. En este
artículo, no describiré mis investigaciones em
píricas sino que expondrélos “segm
entos teóricos” que las han permitido.
Adquirí la convicción que dos acontecim
ientos mayores expresan y
acentúan estas transformaciones.
El primero tiene que ver con la aparición de colectividades m
ás om
enos estables y duraderas, en las cuales los criterios de identificaciónde los individuos, la jerarquía de las precedencias, son tributarias de lastem
poralidades, de las fluideces, de las movilidades, y m
ás precisamente
de las capacidades circulatorias de cada uno; el orden que se presentótanto tiem
po como universalm
ente edificador de las legitimidades de
las identidades, el vínculo con el lugar y las diversas manifestaciones
sedentarias que lo generan ya no tiene ahí realmente ni sentido ni jerar-
quía. 3Así se encuentran cam
biadas las relaciones entre identidades yalteridades que adoptan direcciones transversales a las diversas estrati-ficaciones sociales y económ
icas. Élites profesionales internacionales
3A. Tarrius, Les fourm
is d’Europe, L’Harm
attan, 1992.
4L. Missaoui, “Pequeño aquí conocido allá”, en Revue Européenne des M
igrations In-ternationales, 2-1995.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
LEER
ELM
OV
IMIEN
TO: UN
PARA
DIG
MA
DE
LAM
OV
ILIDA
D
De la accesibilidad física a la proxim
idad social
Los fenomenólogos
5llaman nuestra atención sobre la necesidad por una
parte de plantear como equivalentes las nociones de identidad, de espacio
y de tiempo, en el acercam
iento a los hechos sociales y por otra parte deaprehenderlos al m
ismo tiem
po en sus manifestaciones. Son las conjuga-
ciones de tres pares de nociones, enunciados que vuelven más com
plejala proposición de H
usserl, que nos permitieron proponer y desarrollar
un plan metodológico capaz de dar cuenta de los hechos de m
ovilidad;prim
ero las dialécticas de la identidad y de la alteridad contribuyen sindisociarse a las relaciones m
ás manifiestas durante el encuentro entre “los
de aquí” y “los que vienen, pasan…”; luego las variaciones de las relacio-
nes entre estados sedentarios y movilidades, concebidos com
o tiempos
sociales, especifican las condiciones más factuales y m
ateriales de la es-cenificación local de las jerarquías de identidades a m
enudo antagonistasentre el “autóctono” y “el extranjero”; en fin, las m
odalidades de las ar-ticulaciones entre m
icro-lugares y macro-redes nos introducen en las ló-
gicas sociales complejas que organizan en niveles territoriales los esta-
tutos de identidad de las diversas colectividades presentes en un lugar.H
asta ahora identifiqué cuatro configuraciones de estas relaciones; lastres prim
eras nos remiten a las acciones de sujetos determ
inados y lacuarta a un orden del actuar relativam
ente exterior a los juegos de actores.
Un paradigm
a de la movilidad
Mi enfoque antropológico se construyó entonces alrededor de la tríada
espacio-tiempo-identidad, según el enunciado que precede, a partir de
cuatro niveles de temporalidades: 6
ALA
IN TA
RR
IUS
42
43
Espacio-tiempo de los consum
os repetitivos, a menudo cotidianos,
de los lugares y reactivación de los vínculos de identidad.
Los ritmos de la vida social caracterizan la organización de los inter-
cambios generales de diversas poblaciones en m
arcos espaciales usua-les, urbanos generalm
ente. En efecto, las secuencias temporales, com
olos cam
inos usados para realizar actividades, señalan proximidades so-
ciales y espaciales fundadoras de la cohesión de grupo, identificadorasde las vecindades.
Tomé conocim
iento de las secuencias temporales o ritm
os de vidaque puntualizan las actividades de las personas encontradas; la “lógica”de esta organización de los tiem
pos manifiesta los m
omentos “bloquea-
dos” según los días, para cada miem
bro del hogar, los mom
entos “dispo-nibles” propicios a desplazam
ientos o diversas formas de relajam
iento,los tiem
pos “colectivos” intra o extrafamiliares, los tiem
pos “individua-les” o “íntim
os”. Me pareció útil poner en evidencia, adem
ás de lassecuencias diarias y sem
anales, las trimestrales o aun anuales, por ejem
-plo los trám
ites y las compras efectuadas para preparar el regreso a cla-
se, las salidas de diversión de tipo asociativo, la participación en las fies-tas, las ferias locales…
Reconocí entre estos ritmos los que reflejaban prácticas colectivas,
generalizadas para el conjunto de los habitantes presentes en estos mu-
nicipios, o específicas de tal o cual subpoblación. Identifico de esta ma-
nera secuencias consecutivas de la vida social, o ritmos sociales. 7
El uso del espacio que nos describen los itinerarios está estrecha-m
ente vinculado a los ritmos de vida. Subrayam
os la variación segúnlos días, las estaciones o las circunstancias diversas de los lugares derealización de una m
isma actividad, y luego los itinerarios diferentes.
Una de las variaciones m
ás comunes es la que concierne a las com
prasde productos de consum
o cotidiano: compras en el m
ercado semanal,
compras el sábado por la tarde en los grandes centros de distribu-
5Yparticularm
ente el primero de ellos, G
ustav Husserl, en La crise dans les sciences
européennes et la phénoménologie transcendantale, N
RF, Gallim
ard, 1976.6Los trabajos de M
ichel Bassand y de sus colegas y colaboradores del IREC, EscuelaPolitécnica de Lausanne, fueron de gran ayuda para nosotros durante estos ajustes m
e-todológicos.
7Los trabajos de W. G
rossin, Les temps de la vie quotidienne, París, La H
aye Mouton,
1974, de D. M
ercure, el estudio de las temporalidades sociales, Cahiers Internationaux de
Sociologie, LXVII, 1979 y de M
. Bassand y M.C. Brulhardt, M
obilité spatiale, Georg, 1980, nos
permitieron desarollar estos enfoques.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
ALA
IN TA
RR
IUS
44
45
ción, compras cotidianas cerca del lugar de residencia para el pan o al-
gunos productos accesorios, etcétera.La noción de ritm
o de vida o de ritmo social ocupa un estatuto m
e-todológico interm
ediario en nuestras investigaciones. Nos lleva, a partir
de la observación de comportam
ientos individuales, a la identificaciónde unidades espacio-tem
porales: expresiones yuxtapuestas, sobrepues-tas…
sobre un mism
o espacio, de la marcación de tal o cual grupo o del
conjunto de los habitantes. El espacio constituye por supuesto, y en esaperspectiva, un objeto social: los ritm
os de vida deben entonces de seranalizados en su dim
ensión social para poder calificar los usos del espa-cio concebido de esta m
anera.La noción de proxim
idad designa un proceso; en efecto nos remite
no solamente a las representaciones que se hacen los m
iembros de un
grupo del espacio social, soporte para la comunidad de las prácticas,
sino también de m
anera inseparable, las continuidades temporales ca-
racterísticas de las fidelidades relacionales. En suma, federa en un lugar
semántico único espacio-tiem
po e identidad. Estas proximidades ins-
tauran las vecindades y rebajan, desbordan el carácter paramétrico del
espacio y del tiempo. La objetivación param
étrica, evidente para el quefom
enta, excluye radicalmente todo frente a frente de unos y otros de
sus elementos. La elucidación de los hechos de m
ovilidad por el sólo ac-ceso físico, por la visión racionalizada de las distancias y de los tiem
posexcluye el vínculo social. Caracteriza esta tecnificación de lo social quereduce a m
enudo a una yuxtaposición de individuos, a los gruposque son objetos de la intervención del Estado.
Espacio-tiempo de las m
udanzas características de un ciclo de vidaindividual y fam
ilial, conquista de grupo de los territorios de referencia.
Los individuos durante toda la historia de su vida desarrollan estra-tegias residenciales que no tienen nada que ver con los azares del lanza-m
iento de una bola de billar: acercamientos y evitaciones residenciales
describen la génesis de la constitución o la dislocación de las colectivi-dades hum
anas territorializadas. Tomando com
o testigo generalmente,
en mis investigaciones, colectividades de personas capaces de pronun-
ciar un “nosotros” colectivo y de designar los “ellos” de alrededor, fui
particularmente sensible a las m
odalidades de ingreso y de salida de es-tos espacios de referencia. M
i preocupación residió en la construcción detrayectorias que articulan la historia de vida, tal com
o la describe cadainterlocutor y los acontecim
ientos generales, exteriores a las voluntadesindividuales pero contribuyendo a la construcción de los destinos.
Espacio-tiempo de las m
igraciones a escala de una historia interge-neracional, constitución de las identidades de grupo.
Busqué sistemáticam
ente más allá de la historia singular de cada
persona, sus modalidades de pertenencia o no a vastas colectividades
que expresan la mem
oria de recorridos a través de vastos espacios mi-
gratorios en el tiempo, a m
enudo largo, de las sucesiones de generacio-nes. ¿Cóm
o agregan estas mem
orias los lugares invadidos, ocupados,atravesados? ¿Q
ué recursos ofrecen las etapas y los nuevos centros quea veces, según los grandes acontecim
ientos de la historia, se han suce-dido en los m
ismos lugares?
Estos enfoques, conjugados en un paradigma de la m
ovilidad, inicianuna antropología del m
ovimiento
8en condiciones de entender cómo las
travesías del espacio son siempre tam
bién travesías de las jerarquías so-ciales. A
prender a los grupos sociales a partir de sus movilidades espa-
ciales presenta entonces un interés mayor: cualesquier m
ovilidad social,cultural, económ
ica deja huellaen el espacio y en el tiempo; huella de los
recorridos, de las mudanzas, de la apropiación territorial, de las instala-
ciones y desinstalaciones, de las frecuentaciones nuevas o repetidas.El establecim
iento de estos tres primeros niveles de la relación entre
espacio y tiempo perm
ite describir las iniciativas, los juegos de actor delas colectividades territorializadas; describe las com
petencias de losgrupos e individuos com
o sujetos, actores sociales determinados. A
sípuede desarollarse un enfoque com
prensible que coloca en el corazóndel cam
ino la identificación de las articulaciones complejas entre los
individuos y las colectividades consideradas como sujetos de sus por-
venires pero también com
o objetos de coacciones del entorno social,económ
ico, de la historia de las “gentes de aquí” o de otra parte.
8A. Tarrius, A
nthropologie du mouvem
ent, Paradigmes, Caen, 1989.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
ALA
IN TA
RR
IUS
46
47
Identifiqué lo mejor que pude la parte de la “cosificación” y de la
instrumentalización de los individuos y de los grupos por la existencia
de fuerzas, de coacciones generales incontrolables, en un cuarto nivel delas relaciones espacios/tiem
pos: 9
Las fases de efervescencias que caracterizan a los mom
entos de ins-talación de colectividades, de despliegue de redes nuevas.
Éstos finalizan a menudo en la construcción de dispositivos locales
marcados por la im
posición de un orden de la repetición sobre el de lafundación. 10Las iniciativas singulares, los “fundadores” desaparecenentonces y estos dispositivos se com
portan como instancias expresando
por supuesto la singularidad de las normas y disposiciones de tal o cual
colectividad pero situando a cada uno “en su lugar” porque la construc-ción social em
prendida lo exige de hoy en adelante. Desde entonces las
temporalidades desbordan las identificaciones que sugerim
os anterior-m
ente: dejamos el tiem
po de los ritmos sociales, de las trayectorias indi-
viduales o intergeneracionales, para abordar un tiempo-institución ge-
neralmente m
ás largo y menos accesible al análisis de los juegos de
actores sociales determinados. En las páginas siguientes, cuando pre-
sentemos resultados de nuestras investigaciones sobre las redes trans-
nacionales de las economías subterráneas, sugerirem
os la aparición detal dispositivo.
El tiempo organiza el espacio
Las relaciones espacios/tiempos sugieren com
binaciones entre conti-güidades espaciales y continuidades tem
porales que facilitan la apre-hensión de los hechos sociales en unas pespectivas dinám
icas, evoluti-
vas; muy a m
enudo los trabajos sobre las movilidades se dedican casi
exclusivamente a las problem
áticas de los trayectos, de la accesibilidadfísica, los tiem
pos se hallan reducidos entonces a duraciones presenta-das com
oatributos del espacio. Por m
i parte, al sugerir la necesidad deelucidar las relaciones entre espacios y tiem
pos, escogí considerar a lastem
poralidades como elem
entos fundadores de la movilidad espacial;
flujos, tiempos, ritm
os, secuencias expresan lo mejor posible las continui-
dades y discontinuidades constitutivas de los procesos de transformación
social: son los que se encuentran en condiciones mejores de instaurar
sentido y vínculo entre las entidades espaciales siempre desjuntadas,
yuxtapuestas, contiguas, 11en la inmediación de los intercam
bios, el ordende las interacciones siendo m
ás el de los mom
entos que el de los empla-
zamientos
12y aún por supuesto en la dimensión histórica de las transfor-
maciones. La segunda ventaja ligada a esta habilitación de las tem
pora-lidades com
o dimensión esencialm
ente constitutiva de las movilidades,
reside en las articulaciones entre niveles territoriales, de lo transnacio-nal a lo local que im
plica cualquier investigación sobre las circulaciones:las articulaciones entre tiem
pos y circunstancias de los intercambios en
la red y en sus etapas permiten descripciones m
ás ricas, incluyendo he-chos de espacialización, a partir de las identificaciones de secuencias, deritm
os y de flujos que a partir de las características espacio-morfológi-
cas de los trayectos o etapas.U
n ejemplo m
uy notable del uso “intuitivo” de estas disposicionesm
etodológicas nos es ofrecido por sociólogos de la Escuela de Chicago, 13
9La tesis de Geneviève M
arotel, Les marbriers de Carrare, du lieu au m
onde, Toulousele M
irail, 1994, fue para nosotros de una gran utilidad en la percepción de la necesidadde abordar este cuarto nivel de las relaciones entre espacios y tem
poralidades.10Los sociólogos “institucionalistas” describieron este proceso: G
eorges Lapassade,G
roupe, organisation, institution, Gauthier Vilars, 1967. René Lourau, L’analyse institution-
nelle, Minuit, 1972.
11Por supuesto no desconocemos los intentos positivos de definición de una “antro-
pología del espacio” de Françoise Paul-Lévy y encontramos ahí ricas fuentes; sus brillan-
tes presentaciones de La ville en croix, Méridiens K
lincsieck, 1985 y con Marion Segaud,
Anthropologie de l’espace, éd. Centre Pom
pidou, CCI, 1983, por ejemplo no plantean sin em
-bargo los procesos de cam
bio de las formas urbanas tributarias de las dinám
icas de redessociales transversales a la ciudad, problem
ática que nos ocupa. 12E. G
offman es explícito sobre este punto. Leerem
os los diferentes trabajos de esteinvestigador publicados en las Éditions de M
inuit y también Y. W
inkin, Goffm
an. Les mo-
ments et leurs hom
mes, Le Seuil, 1991.
13R. E. Park en particular pero tambien toda la “prim
era escuela de Chicago” si cree-m
os sobre este punto a U. H
annerz, Explorer la ville, Éditions de Minuit, 1982.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
ALA
IN TA
RR
IUS
48
49
en el uso de la noción obscura pero heurística de “distrito moral”: 14de-
seos individuales y coacciones colectivas se encuentran negociados enla ciudad por la delim
itación de espacios a menudo efím
eros dondeprácticas “m
oralmente reprensibles” pueden desarollarse en una m
ez-cla social inusual que perm
iten las movilidades espaciales. El orden
moral de la ciudad puede ser m
odificado por estas irrupciones de losm
últiples juegos de actores, por su experiencia de las travesías de las je-rarquías sociales y económ
icas urbanas, por el hecho de codearse conpersonas de orígenes m
uy diversos. Encontramos de nuevo aquí un uso
de las posiciones de Simm
el sobre la transformación: una form
a domi-
nante esconde a otra que la modifica, a partir de su m
isma invisibilidad.
Nuestra posiciones m
etodológicas, epistemológicas, son cercanas a las
de estos investigadores, con la diferencia que una actualización delas form
as sociales es necesaria: por ejemplo la ciudad, según m
i puntode vista, ya no es suficiente para com
prender la sociedad entera; las re-des que la atraviesan, la rebasan, luego las m
ovilidades interurbanas,que no son observables en los lim
ites únicos de la ciudad, cualesquieraque sean sus dim
ensiones internacionales o no, deben en adelante serintegradas al análisis de las transform
aciones generales de lo social.Esta antropología del m
ovimiento vuelve caducas las diferenciacio-
nes entre movilidades y m
igraciones: las segundas realizan una dimen-
sión de las primeras, exigiendo una atención particular a las diversas di-
mensiones de las relaciones entre espacios y tiem
pos señalados; en elcaso de los enfoques de los desplazam
ientos de poblaciones sedenta-rias, el prim
er y el segundo nivel de estas relaciones bastan usualmente
para adquirir la comprensión de las relaciones entre las poblaciones y
su entorno. La connotación de las movilidades en térm
inos de inmigra-
ción o de emigración aporta m
uy poco a esta comprensión y oscurece
particularmente con una “carga” ideológica, lo verem
os más adelante,
las perspectivas del análisis.
HA
BITAR
ELM
OV
IMIEN
TO: DIÁ
SPORA
S, NO
MA
DISM
OS, VA
GA
NCIA
S
Tiempos y espacios m
antienen relaciones muy estrechas en cualquier
acto de movilidad: ritm
os, flujos, secuencias, sucesiones genealógicas,no solam
ente organizan los recorridos en trayectorias que expresan porsupuesto historias de vida, sino tam
bién se articulan en destinos colecti-vos. Propuse una tipología en tres categorías, la diáspora, la vagancia yel nom
adismo, a partir de las relaciones con la sociedad y el lugar de
origen, de las relaciones con las sociedades y los lugares que salpican elrecorrido y por fin de las relaciones con la sociedad y el lugar de recep-ción. La tipología es una com
odidad metodológica para dar cuenta, en
un cierto mom
ento de la investigación, de convergencias de sentidos, decercanías de form
as capaces de articular las numerosas y m
icroscópicasobservaciones em
píricas en unidades de comportam
ientos colectivoscom
parables. Para mí, definir tipos es al m
ismo tiem
po identificar lospasos de unos a otros: es decir que casi nunca encontram
os “tipos pu-ros” y cuando ocurre, estos perfiles son de un interés m
enor que los más
complejos que adoptan partes de las diversas clases de la tipología y su-
gieren así aptitudes a los pasos, a las entradas-salidas de la afectaciónde identidad. Por ejem
plo no limitam
os las tipologías a los empresarios
magrebinos solam
ente sino al conjunto de los empresarios com
ercialesinternacionales de M
arsella, es decir los judios, los negros-africanos,etcétera: los contrastes entre tipos estaban tan m
arcados que esta exten-sión m
ostró ser muy útil. Si afirm
amos hoy que vagancia, diáspora y
nomadism
o forman tres tipos, diferenciando las colectividades m
igra-torias internacionales en función de sus relaciones con los orígenes, losrecorridos y los lugares de instalación, es necesario, después de haberenunciado estos tipos m
orfológicos, señalar como unos individuos sin-
gulares, muy reales, pasan de un tipo a otro en el curso de la historia de
su vida, o en tiempos m
ás breves en situaciones de intercambio, fugitivas,
microscópicas. Estos pasos, estas com
petencias se identifican más en el
tiempo de las travesías de universos de norm
as que en las modalidades
de recorrido de espacios partidos, separados. No que las relaciones es-
pacio/tiempo se encuentren borradas en beneficio de una exclusividad
de las temporalidades, sino m
ás bién que la tríada espacio/tiem-
po/identidades tan útil para pensar los movim
ientos colectivos, se re-
14Retomam
os la traducción propuesta por Isaac Joseph de la noción americana m
o-ral area que se im
puso, pero lamentam
os que moralno fuera traducido m
ás bien por “cos-tum
bres” o sea “zona de costumbres” en lugar de “distrito m
oral”.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
ALA
IN TA
RR
IUS
50
51
vela insuficiente desde el mom
ento que nuestra observación se apoyasobre trayectorias individuales anunciadoras de transform
aciones co-lectivas. La noción de identidad es entonces dem
asiado global, dema-
siado colectiva para permitir captar la com
plejidad de las reorganizacio-nes de posiciones, aquellas m
ismas que expresan estas com
petenciaspara atravesar los universos de norm
as: en estas nuevas cercanías, pa-sajeras y parciales en su génesis, que perm
iten a unos individuos reba-sar por ejem
plo las afectaciones a etnicidad, contraer solidas conniven-cias alrededor de una palabra única, nacida de m
últiples diversidadesde creencias, de convicciones, de costum
bres, la “identidad” se fraccio-na en m
últiples atributos. Desde ese m
omento, lo que no perm
ite el en-cuentro entre conjuntos constituidos en identidades globales, siem
preopuestas a las otras, siem
pre diferentes, estos mom
entos, estos lugarescom
unes numerosos y fluidos representados por la m
ultiplicidad de lossaber-ser, pueden realizarlo: cada uno, en estos nuevos espacios-tiem
-pos de la circulación, desarrolla la capacidad, en lugares y m
omentos
precisos, “situaciones-claves” en total, de encontrar al otro, diferente,com
o idéntico, de negociar, improvisar, esquivar las expresiones m
últi-ples, ellas tam
bién, de las diferencias.Robert Ezra Park, en su obra
Marginal M
an15insistía sobre el papel
de estos individuos que no son ni de aquí ni de allá, dejando poco apoco sus pertenencias a colectividades de identidades localm
ente bienespacializadas para intentar instaurar otros en vecindades urbanas: sonellos, exploradores y pasadores, los que anticipaban las cohesiones ge-nerales entre poblaciones de orígenes diferentes. Esta concepción del re-corrido de…
hacia…, calificado de integración, inserción, aculturación,
etcétera, está muy divulgada y hace consenso generalm
ente en losm
edios políticos y administrativos de las diversas form
aciones sociales,de la ciudad a la nación. Ya no describim
os así a estos seres sometidos a
los sufrimientos terribles de sus posiciones inciertas, interm
edias, locali-zados en no-lugares llam
ados márgenes, periferias; sus destinos excep-
cionales, de un interés mayor para los am
bientes que dejan como para
los que abordan ya no son los que encontramos desde el m
omento que
admitim
os y observamos la realidad de la construcción de identidades
fluidas referidas a los espacios-tiempos de las circulaciones, localizadas
en los lugares de formas m
últiples de los territorios circulatorios. En-contram
os más bien individuos capaces de estar aquí y allá a la vez,
contrariamente a las descripciones de Park, capaces de entrar m
omen-
táneamente o de m
anera duradera en universos de normas que les son
extrañas sin por eso dejar las suyas. Abordam
os una sociología o unaantropología de las idas y vueltas, de las entradas y salidas, de los m
es-tizajes que señalan la aparición de otras sociabilidades que las sugeridaspor las problem
áticas de las inserciones lentas y largas.N
o insistiré en particular sobre la definición de la vagancia: ningúnvínculo con el lugar de origen, una m
ultitud de lugares de centralidada lo largo del recorrido (cualquier lugar donde uno se detiene), una dis-tancia con la sociedad que acoge parecida a la que tiene el nóm
ada. Lavagancia tuvo que ver con casi todos lo grandes com
erciantes interna-cionales m
agrebinos de Belsunce en una fase de su trayectoria social yprofesional. Es un tiem
po de preparación, de paso por todos los desape-gos que im
plica el aprendizaje del saber-circular. Algunos, sin em
bargo,se pierden en esta situación: indocum
entados, exiliados sin apoyos,fugitivos, o sencillam
ente por desgracia, individuos sin más recursos
materiales y sim
bólicos; todos aquellos ofrecen los contingentes que pue-den ser explotados por los “circulantes identificados”: paso de produc-tos de uso ilícito, situaciones de sem
iesclavitud, prostitución de mujeres,
etcétera. Las relaciones sociales, en el espacio de los territorios circula-torios no son idílicos y si unas diferenciaciones, étnicas en particular, envigor entre las poblaciones sedentarias están borradas, unos tem
iblesprocesos de sum
isión de los más dependientes se instalan a partir de las
escalas de distinción de los diversos circulantes.Las poblaciones en diásporas se caracterizan por tres atributos esen-
ciales: vínculos mantenidos con las ciudades, regiones, naciones atrave-
sadas por los suyos, complem
entariedad rápida morfológica, económ
ica,en las sociedades que acogen, aparición coyuntural en los dispositivoscolectivos de acción política, social, cultural y económ
ica. 16
15R.E. Park, Marginal M
ansigue sin ser traducido al francés.
16Estos caracteres son igualmente presentados por A
lain Medam
, Diaspora/diasporas.
Archétype et typologie,Rem
i, vol. 9, núm. 1, 1993; nuestra posición sin em
bargo no suscri-be al “todo diasporas”, ni tam
poco al todo “étnico” o al todo “identidad”. Los nomadas

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
ALA
IN TA
RR
IUS
52
53
En cuanto a los que designo como “nóm
adas”, por falta de un tér-m
ino más adecuado, m
anifiestan una gran fidelidad con su único lugarde origen, que se vuelve en el caso de los com
erciantes una cuenca declientela, entran en com
plementariedad m
orfológica con las sociedadesque los acogen sólo para conservar m
ejor sus vínculos con las de origeny se sostienen a distancia de los dispositivos políticos y de los ciudada-nos locales. La integración para esas poblaciones adopta un sentido úni-cam
ente en relación a amplios espacios transnacionales: es entonces
relativa, siempre incom
pleta aquí, intensa por una parte en el lugar deorigen y por otra, sin otro objeto que el de perm
itir los vínculos de inter-cam
bio esenciales con la sociedad de recepción. Los éxitos comerciales
son frecuentes entre esas poblaciones, lo que ofrece, es cierto, un mode-
lo inusual de integración.Cada lugar de instalación de las colectividades nóm
adas trastorna,al ignorarlas, las centralidades locales. Cualesquiera que sean los avata-res y los apetitos de los dispositivos económ
icos estatales que movilizan
y desmovilizan hom
bres y capitales, una colectividad de identidad pro-fesional, com
ercial en el caso que nos interesa, puede generar un víncu-lo social m
ovilizador de energías, facilitador de las circulaciones, quetrasciende la dim
ensión estrictamente económ
ica y política de las estra-tegias económ
icas “oficiales” que nombram
os “estatales” para oponer-las m
ejor a las producciones de las redes nómadas. Estos hom
bres ya noson solam
ente objetos de flujos, identificables a partir de estos enfoques“objetivizantes” que ahogan el vínculo social en la designación del po-der de los procesos económ
icos y técnicos “oficiales”: son sujetos de unahistoria secular de las m
igraciones, de los movim
ientos de hombres que
remodelan sin cesar las rigideces planetarias de m
últiples “puestas bajofronteras”. Estas colectividades no se encuentran atrancadas entre eco-nom
ía y política y su cortejo de cálculos estratégicos: el vínculo socialque los m
oviliza es capaz de imponer y desarrollar reproducción y pro-
ducción de normas, valores y estatutos originales. D
ejan imperar sin
medida donde las naciones instituyeron la m
edida en todo.
El futuro de estos grupos de migrantes nos regresa m
enos a proce-sos sedentarios que a una capacidad de perpetuar una relación nom
a-dism
o-sedentarismo que desestabiliza las jerarquías de vecindades de
las poblaciones autóctonas. Los usos del espacio y los ritmos de m
ovili-dad desarrollados por tales grupos se inscriben en lógicas distintas delas que estructuran las sociedades de recepción o inspiran las esperasde las que acondicionan. Los espacios que jalonan los recorridos indivi-duales tom
an todo su sentido solamente si los regresam
os a las redes enlas cuales se im
brican esos itinerarios y a los grandes corredores migra-
torios que se despliegan sobre largos espacios nacionales y transnacio-nales. D
esde ese mom
ento lo que parece a primera vista com
o minoría,
intersticio o enclave revela a menudo ser portador de centralidades es-
pecíficas. Estas nuevas centralidades se sobreimponen a la organización
social y espacial de la ciudad de recepción; son inteligibles sólo en rela-ción a lógicas que le son exteriores, sin em
bargo influyen en su dinámi-
ca interna. Estas centralidades son de otra naturaleza que la centralidadhistórica y local con la cual coinciden a veces. La tensión perm
anenteentre el nom
adismo y el sedentarism
o vuelve precaria en efecto la ins-cripción, m
asiva a veces, en tal o cual lugar de la ciudad o de sus perife-rias, pero favorece al m
ismo tiem
po la capacidad de ocupar nuevoslugares, de burlarse de las órdenes públicas y generales en torno a la es-tabilidad residencial urbana.
Cada uno se agota en estas circulaciones intensas cuando adoptanform
as de vagancia, cada uno vive la división de las múltiples centrali-
dades diaspóricas, cada uno, nómada, es ciudadano de un territorio sin
Estado ni nación y, estructuralmente se encuentra en m
archa el procesoque corroe, desvía, m
ás allá de la difícil conciencia individual, la cargaafectiva de las pertenencias nacionales. A
hí radica probablemente la
más grande m
odernidad de los dispositivos comerciales desarollados
por colectivos de migrantes, de las econom
ías subterráneas mundializa-
das. Estos nómadas juntan los territorios esparcidos, escindidos, desga-
rrados, aislados por los avatares de las historias que fabricaron las “pu-rezas de identidades nacionales”: desde hace tiem
po contornan losEstados-naciones que no tienen el dinam
ismo para rebasar por ellos
mism
os sus propios límites. Los dispositivos nóm
adas, su extensión enverdaderas form
as coloniales, sus conexiones juegan probablemente
sugieren un tipo muy diferente, y no una clase de una tipologia de las diásporas. Son
obviamente posiciones ideológicas que preconizan m
odelar todos los comportam
ientosm
igratorios a partir de un tipo genérico único.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
ALA
IN TA
RR
IUS
54
55
hoy un papel histórico esencial, lo mejor el fin de las exclusiones loca-
listas, lo peor, la violencia de un liberalismo desbocado en la organiza-
ción de las relaciones sociales.
EN
TEND
EREL
MO
VIM
IENTO: TERRITO
RIOS
CIRCULATO
RIOS…
¿Cuál es ese territorio de los comerciantes m
agrebinos nómadas, que
amplian la influencia económ
ica subterranea de Marsella tan lejos com
olo plantea la econom
ía oficial, pero con tanta más flexibilidad y sentido
de las oportunidades de enriquecimiento? ¿Cuál es ese territorio reco-
rrido por colectividades obreras o “élites profesionales” en diáspora?
Territorios
La noción de territorio es tan vaga como la de identidad; exige, en cada
uso que se recuerde su definición. Am
inima, direm
os17que el territorio
es una construcción consubstancial de la llegada a forma y luego a visi-
bilidad social de un grupo, de una comunidad o de cualquier otra colec-
tividad cuyos miem
bros pueden emplear un “nosotros” que los identi-
fique. Es condición y expresión de un vínculo social. Adviene com
om
omento de una negociación, entre la población concernida y las que la
rodean, que instaura continuidades en los intercambios generalizados.
El territorio es mem
oria: es la marcación espacial de la conciencia histó-
rica de estar juntos. Los elementos de escansión, continuidades y discon-
tinuidades, contigüidades y discontigüidades de este espacio-mem
oriason m
ateriales, factuales y funcionan como referencias: tal acontecim
ien-to, tal hom
bre y tal emplazam
iento, reconocidos por todos. La mem
oriacolectiva acum
ula los emplazam
ientos-acontecimientos, referencias y
constitutivos de las interminables negociaciones que autorizan los cam
-bios de expresión social de form
a aparente. De tal m
anera que podríamos
afirmar que la form
a territorial es incesante negociación ella mism
a.
En las situaciones que me preocupan, la definición de esa noción se
enfoca mucho m
ás a las temporalidades que a los em
plazamientos. Pro-
puse redefinirla de tal manera que los com
portamientos de las poblacio-
nes móviles que describí sean reconocidos com
o fundadores de nuevaslegitim
idades sociales. Nuevas nociones m
e permiten pensar estas arti-
culaciones entre, por una parte, las estructuras en gestación de los espa-cios sociales y económ
icos mundiales, y por otra, los procesos de natu-
ralización, en estos mism
os espacios, de las iniciativas de poblacionescapaces de sacar provecho de su saber rebasar m
arcos, fronteras, de“volver sedentarios” los lugares-naciones o sus unidades m
ás restrin-gidas.
Para mí, entonces, la m
emoria com
partida, que permite afirm
ar unaidentidad circulatoria, es extensiva tanto com
o lo son los territorios delas circulaciones: señala no el espesor de los lugares de residencia sinolos m
omentos de negociaciones que perm
iten llevar más adelante sus
iniciativas, encontrar, atravesar más diferencias, com
o tantas situacio-nes y circunstancias fundadoras. Esta m
emoria colectiva no se halla
esencialmente vinculada a los lugares, aun sobre el m
odelo de superpo-siciones indicado por el notable descubrim
iento de Habw
achs en su in-vestigación sobre las coexistencias en Palestina antes de 1940: es antesque todo recuerdo de los acuerdos de palabra, de los intercam
bios dehonor que vuelven fluidas las circulaciones, que perm
iten escapar a lasregulaciones estatales form
ales, contornar las reglas de construcciónde las fronteras entre territorios y entre universos de norm
as, las que di-cen las condiciones del paso de un m
odo sedentario a otro. La referenciaa esta m
emoria colectiva autoriza a cada uno a ir m
ás allá, a presentarseotra y otra vez, a agregarse a otros si no es la expulsión del espacio delos m
últiples etapas y redes soportes de la iniciativa circulatoria.
Territorios circulatorios
Estos territorios, cuando abarcan las redes definidas por las movilida-
des de poblaciones que tienen su estatuto de su saber-circular, yo losnom
bro territorios circulatorios. Cualquier espacio es circulatorio, peroal contrario, cualquier espacio no hace territorio. La noción de territoriocirculatorio constata la socialización de espacios según lógicas de m
ovi-
17Reconoceremos en las doce líneas siguientes algunas posiciones claves de M
auriceH
albwachs; expresadas en particular en La topographie légendaire des Évangiles en terre
sainte,PUF, 1942.

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
ALA
IN TA
RR
IUS
56
57
lidad. Esa noción introduce una doble ruptura en las aceptaciones co-m
unes del territorio y de la circulación; en primer lugar nos sugiere que
el orden nacido de los sedentarismos no es esencial a la m
anifestacióndel territorio, después exige una ruptura con las concepciones logísticasde las circulaciones, de los flujos, para conferir sentido social al m
ovi-m
iento espacial. El desplazamiento que no puede, en esa perspectiva,
ser considerado como el estado inferior del sedentarism
o, confiere a losque hacen de él su principal lugar de expresión del vínculo social, el po-der del nóm
ada sobre el sedentario: el conocimiento de los saber-hacer
camino, condición de la concentración-difusión de las riquezas m
ateria-les e im
materiales, da poder sobre el orden de las sedentaridades y m
ásparticularm
ente sobre su primera m
anifestación, el espacio urbano.Estas poblaciones m
óviles, en diásporas, vagancias, nomadism
os,enganchan todos los lugares, recorridos por ellas m
ismas y otras reco-
nocidas como cercanas, a una m
emoria de naturaleza colectiva que, tan
inmediatam
ente extensiva como lo son los m
ovimientos de travesía de
espacios nuevos, designa entidades territoriales “otras”, necesariamen-
te sobrepuestas a las locales, un tiempo o m
ucho tiempo. A
sí se encuen-tran federados etapas y recorridos, soportes a las m
últiples redes deintercam
bios y condiciones de la incesante movilización para dejar cir-
cular hombres, m
aterias e ideas. Las articulaciones entre recorridos yetapas se describen com
o redes tanto tiempo com
o soportan movim
ien-tos de individuos que se reconocen en los m
omentos y los lugares de
circulaciones: ahí también esta noción de redes m
e parece muy insufi-
ciente para rendir cuenta del espesor, de la densidad social, de los espa-cios que captan com
o verdaderas formaciones sociales m
óviles, con suspropias racionalidades y m
odos de reconocimiento, de legitim
ación, dedistinción.
Los individuos que se reconocen al interior de los espacios que ocu-pan o atraviesan en el curso de una historia com
ún de la movilidad, ini-
ciadora de un vínculo social original son extraños frente a los “autócto-nos legítim
os”. Esta extrañeza aún los coloca en posición de cercanía:conocen m
ejor que los residentes los límites de la ciudad y negocian o
revelan, incluso imponen, cada uno según m
odalidades y “preadquiri-dos” diferentes por supuesto, su entrada aquí sin por eso renunciar hoy,–¿es “aquí” un rasgo m
ayor de la mundialización?– renunciar a su sitio
allá, de donde vienen, y al “entre dos” donde, a veces, permanecen m
u-cho tiem
po.La expansión de estos territorios, inseparable de las solidaridades
que los constituyen en lugares de intercambios de alta densidad y diver-
sidad, genera siempre nuevas connivencias con nuevos otros, federados
al colectivo circulatorio para transitar mejor, alcanzar m
ercados, em-
pleos, sitios cada vez más lejanos. Las diferencias que se vinculan con la
etnicidad están cada vez más alejadas. La ética social interm
ediaria queperm
ite decir el vínculo, para algunos, sobre el modelo de la palabra
dada o de usos específicos, a menudo originales, con los otros siem
prem
ás otros por sus orígenes, pero cercanos por su situación de movili-
dad, es fundamentalm
ente civilizadora: de ahí la marcación m
ás usualentre autóctono y extranjero, étnica a veces; en sum
a, la identidadcom
ún a todos los agrimensores de los territorios circulatorios está
hecha de la interacción más grande posible entre alteridades…
La noción de territorio circulatorio habilita un enfoque antropológi-co que se extiende a la definición de espacios relativam
ente autónomos
soportando segmentaciones sociales y económ
icas originales. La movi-
lidad espacial expresa entonces más que un m
odelo común de uso de
los espacios, también jerarquías sociales, reconocim
ientos que dan fuer-za y poder, que disim
ulan a los ojos de las sociedades sedentarias vio-lencias y explotaciones no m
enos radicales, sino otras, oscuras, poco vi-sibles, porque el allá de lo extraño no se confunde con el allá del lugarpara el que perm
aneció en la inmovilidad de sus certezas indígenas. Las
personas en situación de vagancia pagan un tributo elevado para adqui-rir un poco de protección de los circulantes m
aestros de sus movilida-
des: pasos de fronteras con riesgos, clandestinidades diversas, tareaspesadas sin lím
ites de horarios que el agotamiento de ciertas form
as detrabajo “ilegal”…
Las cercanías entre poblaciones móviles, de estatutos y orígenes
diversos, se describen en términos de tem
poralidades sociales, de talm
anera que las articulaciones obviamente num
erosas entre estados cir-culatorios y presencias sobre los lugares-etapas decaen com
o mom
en-tos: ritm
os sociales propicios a la inmersión local que delim
itan las áreasde vecindades, fases de la historia de vida que reacom
odan los círculosde sociabilidades instituidas, lugares y papeles en el tiem
po intergene-

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
59
culatorios. La diseminación por copresencia de las diferencias de origen
de los empresarios en los m
últiples emplazam
ientos de articulación en-tre m
ovimiento y sedentarism
o cumple el reflejo de las capacidades que
designamos com
o civilizadoras, de mestizaje en el universo de las tran-
sacciones y la alianza de los territorios circulatorios.
De lo étnico a lo extranjero
La experiencia obtenida a través de mis diversas investigaciones m
ues-tra la necesidad de no dar cuenta de estos m
ovimientos y de estas com
-petencias com
o específicos de los migrantes designados com
o pobres yétnicos: el ethnic businessestá hoy de m
oda pero la inscripción de las po-blaciones m
ás diversas en los procesos de mundialización es relativa-
mente disim
ulada por este centrismo en torno a la ejem
plaridad de lasethnicity. N
o solamente élites profesionales, obreros o em
pleados de fir-m
as multinacionales constituyen tales configuraciones socioespaciales
del movim
iento, sino que también jóvenes en búsqueda de oportunida-
des se desplazan en los territorios circulatorios de sus familias, clanes
para los cíngaros, diásporas para otros, mujeres m
igrantes llegando porprim
era vez encuentran apoyo para descubrir la etapa que permitirá
plantearse una existencia nueva… Por esa razón es necesario generali-
zar la noción de extranjero a todos los que, cualesquiera que sean susorígenes, llegan, pasan, se instalan en territorios donde no se encuen-tran “referenciados” por estos “autóctonos” que negociaron desde hacem
ucho tiempo su lugar en las jerarquías de las legitim
idades locales. Loétnico debe entonces dejar el lugar a lo extranjero en este esfuerzo decom
prensión. Es decir que si el ethnic-imm
igrante “improvisa” de una
manera afirm
ada o ejemplarizada con las norm
as y valores, eventual-m
ente las reglamentaciones y las leyes de la sociedad atravesada o in-
vestida, otras poblaciones menos visibles, m
enos designadas, del interiorm
ismo de estos universos norm
ativos y normalizados, los negocian, los
contornan ellas también pero de otra m
anera. La competencia para en-
trar y salir de universos de normas locales concierne tanto al m
arroquíactivando su parte de territorios circulatorios en num
erosas etapas/re-des entre M
arrakech y Marsella, que el joven autóctono de Toulouse,
hijo de “buena familia” y alum
no ingeniero, atravesando a la vez las
ALA
IN TA
RR
IUS
58
racional de la producción de lo conforme y lo m
arginal, de lo extraño ylo localizado. Ciudades y pueblos están sem
brados de estos lugares dela articulación entre territorios circulatorios y espacios locales, pero es lalógica de flujo, de m
ovimiento, el orden de las tem
poralidades que creala conexión, que habilita el lugar a expresar este papel de interfaz. H
ayque buscar m
enos en la organización de los mercados públicos locales,
por ejemplo, la naturaleza de las circulaciones que los perm
iten que enla extensión entera de los desplazam
ientos-intercambios que los esco-
gen como etapas.
Los lugares y emplazam
ientos, a menudo intercam
biables, soportesde la m
anifestación de estas articulaciones, de las copresencias debendescribirse y concebirse com
o contextos, escenarios a veces: toman sen-
tido e introducen a la comprensión de las m
utaciones generales tributa-rias de estos am
plios movim
ientos de colectivos humanos sólo en cali-
dad de testigos y soportes de los movim
ientos. Manifiestan la llegada a
una forma socio-espacial de los tiem
pos-negociaciones de las redes. Lostiem
pos de los desplazamientos, del m
omento, del instante a las trayec-
torias colectivas intergeneracionales, dan forma a lugares de la ciudad
según lógicas cosmopolitas: m
ás, menos, ninguna m
ezcla según los mo-
mentos del día.
Las circulaciones producen y describen nuevas unidades urbanascom
puestas de elementos de diversas ciudades, pueblos, siem
pre deetapas; estos espacios-tiem
pos urbanos se manifiestan com
o una amplia
centralidad y sustituyen la fluidez de su organización multipolar, sin
otra anterioridad que la que permite la actualidad de las circulaciones,
al orden histórico rígido de las jerarquías de periferias y de centros loca-les. U
na gran inestabilidad caracteriza los lugares de articulación entreterritorios circulatorios y espacios locales, de tal m
anera que tal sitio,m
ercado, calle comercial, puede desaparecer rápidam
ente para reapare-cer con la m
isma velocidad en otro barrio de la ciudad, de la periferia,
de ciudades o pueblos vecinos, drenando las mism
as poblaciones; de talm
anera también que los lugares-articulaciones especializan a las pobla-
ciones que atraen, étnicas aquí, en Belsunce y luego en Porte d’Aix en
Marsella, m
ezcladas más adelante, en un gran m
ercado público de peri-feria; de tal m
anera también que aparecen en estos lugares em
presariosde orígenes m
uy diferentes a medida que se extienden los territorios cir-

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
61
dedores del Mediterráneo se efectúa por ejem
plo durante una transac-ción de com
pra en presencia de un “notario informal”, hadj, pied-noir
(francés de Argelia) que vive de sus relaciones con las dos orillas del
Mediterráneo, com
erciante influyente que ha dejado “en el honor” susactividades subterráneas: él que era hasta ahora “cliente” es entoncesescogido para vivir de sus viajes; la influencia com
ercial que adquirióen tal lugar y la consideración que supo provocar entre sus proveedoresproducen esta cooptación que le confiere un estatuto nuevo, lo introdu-cen en estos territorios circulatorios llenos de recursos y de oportunida-des nuevas y num
erosas, depositadas de hoy en adelante a lo largo delo que era sólo para él un itinerario entre origen y destino. Para todosexiste un m
omento donde se m
anifestó la adhesión a códigos de honor,donde la palabra es dada e intercam
biada frente a testigos “dignos”: apartir de ese m
omento, el individuo nuevam
ente agregado y sus cerca-nos podrán desplegar sus proyectos en un m
edio social donde las opor-tunidades están m
ultiplicadas por el paso de la referencia de identidadanterior, la que indica quien está instituido idéntico por nacim
iento, a lanueva referencia m
estiza y cosmopolita, quien dice con cuales otros
compartirán de hoy en adelante su destino.
La salida sanciona la distancia con la palabra dada o al contrario eléxito: en el prim
er caso los individuos con fuerte notoriedad que lo aco-gieron desacreditan inm
ediatamente y definitivam
ente al que “actuóm
al”, puso en peligro la cohesión del colectivo. Pudimos constatar el
caso de un comerciante de tapetes de Toulouse, de origen judío sefardí
que por haber aceptado con conocimiento de causa revender un carga-
mento de m
ercancías destinado a un comerciante turco instalado en
Marsella, robado en el trailer que efectuaba el tránsito desde Bruselas,
fue expulsado de las redes comerciales: ninguna otra “horm
iga”, ni nin-gún revendedor de m
ercado o de puerta en puerta regresó a comprarle
algo. Esta decadencia se produjo apenas en una semana: un hadj sene-
galés de Marsella, “padrino” de este com
erciante, es decir que lo habíainstituido en prim
er lugar como correspondiente de num
erosos circu-lantes, avisó inm
ediatamente a personalidades de las diversas com
po-nentes de las redes com
erciales centradas en Belsunce. La difusión delanuncio de la m
edida de exclusión duró alrededor de tres días, de Mar-
sella a Bruselas, Toulouse, Montpellier y A
licante. Cinco semanas des-
ALA
IN TA
RR
IUS
60
fronteras internacionales y las barreras de normas cuando se desplaza
hasta Barcelona para la compra y el transporte de heroína. Las redes, la
naturaleza de los vínculos sociales que soportan sus desplazamientos
son muy diferentes, antagónicos aun, pero el saber sacar provecho de
las circulaciones es de naturaleza cercana. Uno com
o otro tienen lugaren territorios circulatorios que negocian de hecho la contem
poraneidadde sus actividades y la sim
ultaneidad de sus presencia en los espaciosde la ciudad y del tránsito.
Dos desplazam
ientos de sentidos se imponen entonces a nosotros en
esta investigación: de lo ethnica lo extranjero por una parte o mejor di-
cho para despegarse de esta categorización del allá lejano al extraño ypor otra parte de la m
igración a la movilidad. Inm
igración, emigración,
migración aún rem
iten demasiado a este universo del otro distante, di-
ferente, étnico. Si los movim
ientos que aprendemos en el m
igrante étni-co com
o expresión, realización de los procesos de mundialización son
realmente tales, entonces todos los m
ovimientos de población que apa-
recen en los espacios más restringidos no escapan a este sentido nuevo,
a este lenguaje balbuceante de la mundialización: la transform
ación delestatuto de unos, sólo puede m
odificar el edificio general de las repre-sentaciones, de los valores y de las norm
as que le dan un sentido singu-lar. U
na nueva semántica general se im
pone a partir de la irrupción deelem
entos de sentidos nuevos. Desde entonces la urgencia consiste en
producir las nociones, los modelos de observación y de descripción que
dan cuenta de las articulaciones y de lassim
ultaneidades de los movi-
mientos generalizados que vuelven a definir las reglas del “estar jun-
tos”, en los codeos de las vecindades mom
entáneas o duraderas, el mer-
cado, tal o cual sitio del espacio público.
Entrar, salir
La entrada en estos territorios circulatorios se efectúa siempre bajo el
modo de la cooptación a partir de una solidarización fuerte alrededor
de convenciones, de reglas éticas, de normas que perm
iten las regula-ciones internas en ausencia de codificaciones jurídicas escritas y de ins-tancias policiacas o judiciales especializadas; la entrada en las redes delas econom
ías subterráneas tales como las que describim
os en los alre-

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
63
les, del orden histórico de nuestras centralidades, llevado más particu-
larmente por los elegidos y los encargados del acondicionam
iento. Suproducción espacial es la de la yuxtaposición; es la del Estado que dice,que hace, que tiene. Y
demasiados investigadores han exam
inado el serm
óvil bajo esta única perspectiva del inmigrante que perm
ite la locali-zación de la posición del otro en relación al indígena. El segundo m
ode-lo de construcción social de la ciudad, disim
ulado atrás de la evidencialocal de las yuxtaposiciones, dice que tal lugar discreto de la ciudad esun punto de paso, de intercam
bio, un alto donde nos reconocemos, de
alta densidad relacional para poblaciones que tienen poder sobre el es-pacio de su capacidad de desbordar, de atravesar así las asignacionespolíticas a las yuxtaposiciones locales; los lugares constitutivos de nues-tras legitim
idades “de identidad” locales son de esa manera recom
pues-tos en un am
plio territorio que escapa a nuestras centralidades, animado
de constantes movim
ientos, fuera de las mallas estrechas de la tecnoes-
tructura, fluida, a distancia del Estado y difícil de captar por las racio-nalidades del instalado. A
quel modelo está hecho de superposiciones.
Los lugares frecuentados, habitados, atravesados están captados como
elementos de am
plios territorios soportes de las redes y referencias delos colectivos m
oviles, ricos o pobres, étnicos o no. Se trata sin lugar aduda de territorios circulatorios, producciones de m
emorias colectivas
cosmopolitas y de prácticas de intercam
bios cada vez más am
plios,donde valores éticos y económ
icos transversales, transfronterizos, inter-culturales, interétnicos, llegan a una form
a social original y se diferen-cian de las poblaciones sedentarias. D
os objetos de investigación se im-
ponían entonces a nosotros simultáneam
ente: definir lo mejor posible
estos territorios circulatorios y entender cómo las yuxtaposiciones de
espacios que generan, se articulan a los espacios autóctonos, locales.La superposición aparece com
o un modelo usual de copresencia en
el espacio de la ciudad desde el mom
ento que se designan poblacionesen m
ovimiento, con contornos profesionales, étnicos o no, ricos o po-
bres. Los amplios territorios circulatorios, de centralidades m
últiples,ya que son soportes de num
erosas redes, coinciden pocas veces con lascentralidades urbanas locales, reificaciones prim
eras, constituidas en“historia del lugar”, de la vieja asignación a la inm
ovilidad de nuestrassociedades y de sus instituciones.
ALA
IN TA
RR
IUS
62
pués de este acontecimiento, el com
erciante abandonaba definitiva-m
ente su comercio después de una reventa de m
enos valía. Los casosinversos son m
ás frecuentes cuando después de un tiempo de circula-
ción, una “hormiga” se instala en una tienda en uno de los em
plaza-m
ientos-etapas de los territorios circulatorios, primero articulando ofi-
cialidad y subterraneidad a través de ventas de productos fiscalmente
en regla o no, y después con actividades de oficialidad unicamente. Este
recorrido, este itinerario de integración inusual para las sociedades derecepción es considerado en el m
edio de los circulantes como un éxito:
estas personas facilitan a menudo los testigos de las cooptaciones inclu-
so los “notarios informales”, estos “padrinos” que autorizan los usos de
los múltiples soportes que ofrecen los territorios circulatorios.
Articulaciones y superposiciones territoriales
No puedo adherirm
e a los análisis dominantes localizados en el único
espacio de la ciudad de “llegada”, lo que supondría permitir todas las
lecturas de los hechos de circulaciones ni tampoco considerar que la
movilización internacional de la fuerza de trabajo es el único m
odelo detravesía de los espacios interurbanos o internacionales. Se trata aquíde dos disposiciones de investigación, en coherencia con las lógicas lo-calistas que prohiben la aprehensión del m
ovimiento de travesía com
ofuente de sentido. H
ay que tomar en serio las narraciones que hacen las
poblaciones móviles de sus recorridos y que m
ezclan al aquí dondeestán hoy y al allá de donde vienen y donde regresan a cada rato, un en-tre dos, jam
ás agotado entre estas dos extremidades de trayectoria, que
dicen proyecto donde vemos exilio, circulación donde exigim
os fijación,arraigo. N
uestra curiosidad no consiste en saber si este otro es más o
menos extranjero, m
ás o menos objeto para nosotros, sino, sabiendo que
es Otro, ver por fin, revelar lo que produce de su diferencia entre sus lu-
gares y los nuestros.Es por la conexión de los diferentes niveles de territorios constituti-
vos de los caminos, por las articulaciones entre tiem
pos y espacios delas trayectorias singulares y de los destinos colectivos que ponem
os enevidencia dos m
odelos de construcción social de la ciudad. El autócto-no, localizado, deudor de las jerarquías territoriales y políticas naciona-

LOS
NU
EV
OS
HÁ
BITO
S D
E LA
IDE
NTID
AD
65
gunos hablan aun de “secesión”19política y social. Es en efecto fácil ob-
servar las distancias, subrayadas a menudo por com
portamientos
reivindicativos de los jóvenes, distancias cada vez más grandes que m
a-nifiestan los habitantes de estos barrios en relación a otras poblacionesurbanas. Es sin em
bargo también en estos lugares que viven las horm
i-gas y otros em
presarios de las economias subterráneas m
ás activos, más
circulantes, más susceptibles de influir sobre los destinos colectivos de
los migrantes. D
e hecho, el desarrollo de estas competencias circulato-
rias, de estas iniciativas del “entre dos mundos”, entre poblaciones con-
centradas en estas zonas de vivienda objetos de la observación y de laatención de los dispositivos sociales de la integración sugiere talestom
as de distancias. Las familias m
arroquíes, por ejemplo, “se desplie-
gan” cada vez más en am
plios espacios internacionales y utilizan las lo-calizaciones colaterales com
o tantos recursos, para las circulaciones porsupuesto, pero tam
bién para el empleo o la form
ación de los jóvenes; 20
de una manera general la experiencia de tales com
petencias coloca adistancia requerim
ientos para recorridos de integración local. Las esca-las territoriales de los porvenires fam
iliares son cada vez más interna-
cionales, en esas poblaciones y las capacidades mestizas ligadas a las
formas de relación características de los territorios circulatorios perm
i-ten a unos y otros desplegar presencias residenciales a distancia de lasesperas y de las regulaciones locales. Se trata de recorridos de integra-ción m
uy reales, pero diferentes a los dichos y descritos por nuestraideología constitucionalista francesa.
Nadie perm
anece mucho tiem
po en el territorio circulatorio sin co-rrer el riesgo de una disociación fuerte entre universo dom
éstico, re-sidencial, fam
iliar y universo de los comercios, los arreglos, las circu-
laciones. Los éxitos más dem
ostrados de las poblaciones móviles en la
construcción de papeles locales que transforman las sociabilidades ge-
nerales e históricas caracterizan a los que saben instaurar mom
entos de
ALA
IN TA
RR
IUS
64
Territorios otros y formas de integración inusuales
Los territorios circulatorios se comportan com
o soportes cómodos, lu-
gares privilegiados de las improvisaciones y de las interacciones de en-
trada y salida de los estatutos de todos los que los recorren, espaciosque perm
iten, aun si no le parece a la gran tradición de la acción socialconstitucional –que m
ide el lugar, la distancia donde se sostiene el otroen relación a este centro virtual de la “ciudadanía”– o aún a la de la Es-cuela de Chicago –pienso una vez m
ás en este “hombre m
arginal” quees Park, ni de aquí ni de allá–, de ser a la vez de aquí y de allá, m
uy cer-cano o m
uy lejano al mism
o tiempo, según las oportunidades y los tipos
de intercambio que se dan en la tram
a densa de los codeos. El territoriocirculatorio no confiere niguna indigeneidad, aún si proporciona com
-petencia: es espacio-tiem
po de la transición-mundialización, es interm
e-diario, nueva instancia integradora de las sociabilidades m
ás cosmopo-
litas. Nuestras encuestas recientes sobre la aparición de transform
acionescosm
opolitas en puertos de la costa española del Mediterráneo, 18nos
permiten aprender com
o hecho social generalizado la coyuntura de laaparición del com
erciante étnico, el regreso de viejas diásporas locales,la irrupción de em
presarios, de financieros venidos de las centralidadescom
erciales nacionales, de “pequeños migrantes” llegados de otras na-
ciones o de otras regiones, o de pueblos vecinos para “pequeños em-
pleos”, de funcionarios internacionales. Estas observaciones implican
que estos territorios circulatorios funcionan como soportes a form
as detransacciones/articulaciones m
últiples –entre movilidades y sedentaris-
mos, inform
alidad y oficialidad, soledad y comunitarización, extranje-
ros y autóctonos, élites y aprendices…U
no de los efectos más paradójicos en aparencia de las m
odalidadesde asociación-disociación entre territorios circulatorios y lugares de re-sidencia, de sedentarism
o relativo reside en el doble estatuto simultá-
neo de los lugares de residencia que concentran poblaciones de “hormi-
gas” de las economías subterráneas internacionales y particularm
entede m
agrebinos. Unos investigadores señalan la “ghettoización” creciente
de barrios periféricos de vivienda social poblados de migrantes; al-
18Véase conclusión Vers de nouveaux cosm
opolitismes.
19Se podrá leer las diversas obras de Marie-Christine Jaillet. Laboratorio CIEU-CN
RS
Toulouse le Mirail.
20A. Tarrius, Fin de siècle incertaine à Perpignan. D
rogues, comm
unautés, jeunes sansem
ploi et renouveau des civilités dans une ville moyenne française, Trabucaire, Canet, 1997, 2ª
ed. 1999.

ALA
IN TA
RR
IUS
66
idas y vueltas inmediatos, furtivos o relativam
ente duraderos, demos-
trativos o poco visibles entre universos de normas, de pertenencias di-
ferentes, recurriendo a este lugar común que nom
bramos territorios
circulatorios. Esta noción permite en sum
a, describir y decir de qué ma-
nera hoy el ser de aquí y de allá es simultáneam
ente posible.D
escribimos m
enos la existencia de dualismos que la incom
patibili-dad de las m
odalidades de apropiación y de construcción social de lasciudades entre por una parte la m
alla tecnoestructural, el Estado queopera sin m
emoria y por otra parte las poblaciones –provenientes de lu-
gares muy exteriores a las racionalidades del Estado o del corazón m
is-m
o de sus dispositivos– que la activación de un vínculo social por lainteligencia de las m
ovilidades se compone en colectividades. Estas for-
mas participan de las transform
aciones sociales y económicas generales
actuales; la mundialización de los intercam
bios se combina con una
mundialización de los territorios circulatorios y de las redes que sopor-
tan, aun si en esa evolución las marcaciones de la oficialidad estatal, a
escala de la nación, son antagónicas a las que nacieron de la iniciativade estas colectividades.
Los movim
ientos, esencialmente m
igratorios, que pueblan constan-tem
ente estos territorios son históricamente nuevos: no repiten m
odelosm
igratorios identificados en el pasado porque escapan ahora y este he-cho basta para rom
per cualquier tendencia a la repetición, a las coaccio-nes reguladoras de los Estados-naciones.
Porque tal es la finalidad histórica de estos territorios circulatorios,la que nos concierne particularm
ente: primero enseñar a quien quiere
verlo que el territorio no produce únicamente identidad, nuestro idén-
tico sino también alteridad, lo extraño, su diferencia, al situar al m
undoen el lugar y después instituir m
odelos de transversalidad, entre-dos,periferías, m
argenes, mestizajes que rem
ueven de manera irrem
ediablelos lugares com
unes de la centralidad, el de la ciudad y el de la identi-dad, por supuesto, sacándolos del lugar hacia el m
undo…
Traducción de Catherine Bony
◆◆
◆