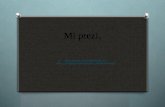SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA …repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6830/1... · medio...
Transcript of SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA …repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6830/1... · medio...
1
SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE CON ÉNFASIS EN COLOMBIA.
LUIS BERNARDO LONDOÑO LAGOS
Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Biología
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
PROYECTO CURRICULAR DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
BOGOTA D.C.
2017
2
SURGIMIENTO Y DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE CON ÉNFASIS EN COLOMBIA
Estudiante: LUIS BERNARDO LONDOÑO LAGOS
Director(a): DIANA DEL SOCORRO DAZA ARDILA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
PROYECTO CURRICULAR DE LICENCIATURA EN BIOLOGÍA
BOGOTA D.C.
2017
3
DEDICATORIA
Esta monografía la dedico a Dios, por su infinito amor y compañía, por la salud, la sabiduría
y fortaleza necesaria para afrontar los momentos más difíciles a lo largo de la carrera, que me han
permitido superar los obstáculos necesarios y cumplir mis objetivos.
A mis padres y hermanos que han sido mi mayor motivación para seguir adelante, para
aprender y crecer como persona y que, por tanto, han influido directamente en la consecución y
culminación de esta etapa de mi vida.
4
AGRADECIMIENTOS
A mis padres, por infundirme sus valores, sus concejos y su amor, que han sido importantes
para poder ser una persona íntegra, pero, sobre todo, por la paciencia y el apoyo incondicional que
me han brindado en el transcurso de mi vida.
A la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, porque es allí donde me forme no solo
como profesional, si no como persona, tolerante, reflexiva y critica de la realidad social en la que
vivimos.
A mis maestros y amigos por su amistad y sus enseñanzas, que me han permitido adquirir más
sabiduría y experiencias necesarias para enfrentar los retos y dificultades que se presentan en la
vida; a mi directora, la profesora Diana Daza, por su paciencia y comprensión durante el desarrollo
de este trabajo.
5
TABLA DE CONTENIDO
DEDICATORIA ............................................................................................................................. 3
AGRADECIMIENTOS .................................................................................................................. 4
INTRODUCCION .......................................................................................................................... 8
1 PLANTEAMIENTO .................................................................................................................. 10
1.1 PROBLEMA ....................................................................................................................... 10
1.1.2 Pregunta de investigación ............................................................................................. 10
1.2 JUSTIFICACION ................................................................................................................... 11
1.3 OBJETIVO ............................................................................................................................. 12
1.3.1 Objetivo General .............................................................................................................. 12
1.3.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................... 12
2 METODOLOGIA ...................................................................................................................... 13
2.1 TIPO DE ESTUDIO............................................................................................................ 13
2.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 13
2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ................................................................................. 13
2.4 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO ............................................................................. 14
3. RESULTADOS......................................................................................................................... 15
3.1 PRINCIPALES EVENTOS POLÍTICOS, CIENTÍFICOS Y SOCIALES, QUE
PROMOVIERON LA APARICIÓN DE LA AGROECOLOGÍA EN ALC ............................ 15
3.1.1 Las políticas neoliberales. ............................................................................................. 16
- La contradicción entre el aumento en la producción de alimentos y a su vez del hambre.
............................................................................................................................................ 17
3.1.2 La agroecología como ciencia. ..................................................................................... 19
3.1.3 La agricultura convencional y sus efectos en las sociedades de ALC. ......................... 23
- La agricultura como práctica social en ALC. .................................................................. 24
3.2 EL CONTEXTO Y ADOPCIÓN AGROECOLÓGICA EN LAS REGIONES DE ALC . 26
3.2.1 Agroecología en Brasil. ................................................................................................ 26
3.2.2 Agroecología en la región andina. ................................................................................ 28
3.2.3 Agroecología en Centroamérica. .................................................................................. 29
- México y la Agroecología. .............................................................................................. 30
6
3.2.4 Agroecología en Cuba. ................................................................................................. 31
3.3 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN COLOMBIA .................... 34
3.3.1 Orígenes de la agroecología. ........................................................................................ 34
3.3.2 La sociedad como participe en el impulso de la agroecología. .................................... 36
3.3.3 Iniciativas desde el gobierno. ....................................................................................... 41
3.3.4 La participación de las entidades nacionales en el proceso agroecológico. ................. 42
CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 44
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 47
ANEXO......................................................................................................................................... 50
7
TABLA DE CONTENIDO DE FIGURAS
Figura 1. Agricultura orgánica en América Latina------------------------------------------------------33
8
INTRODUCCION
A través del tiempo y aun en la actualidad, los modelos de desarrollo de los países
industrializados, han desconocido la importancia de los factores ambientales como eje principal
del sostenimiento de los sistemas económicos, políticos y sociales. Incluso, algunos desconocen,
que las actividades del hombre tienen consecuencias directas y reales sobre el medio ambiente.
Sin embargo, los efectos ambientales, que actualmente padecemos, son evidencia clara de que los
recursos naturales de los que disponemos son finitos, y que, por tanto, es necesario el cuidado de
los mismos, para mantener las sociedades (Barg y Armand, 2007). Quizás la ignorancia en este
punto y la hegemonía económica entre otras circunstancias, fueron las que dieron prelación a la
revolución verde, por parte de los gobiernos y las instituciones internacionales, que, por el
contrario de alcanzar su objetivo de erradicar el hambre, y la pobreza rural, agravaron dichos
problemas, especialmente en los países del tercer mundo.
La agricultura convencional ha traído consigo un importante aumento en los sistemas de
producción agropecuaria, al mismo tiempo que una cobertura y disponibilidad de alimentos para
un sector de la sociedad. Sin embargo, dichos beneficios proporcionados por este modelo agrícola,
han tenido consecuencias adversas sobre el ambiente, principalmente en recursos naturales tales
como: el bosque, el suelo, el agua y pérdida de biodiversidad de plantas y animales, debido a que
dicho sistema está basado en el monocultivo de especies vegetales, actualmente modificadas
genéticamente (transgénicos), cuya manutención requiere el uso de agro tóxicos y fertilizantes
artifíciales altamente nocivos para el medio ambiente y sus ecosistemas, que acentúan aún más los
problemas de tipo ambiental que se vienen padeciendo durante los últimos años, como por
ejemplo el calentamiento global, la destrucción y detrimento de los recursos naturales entro
9
muchos otros y que por tanto, dicha preocupación ha incidido durante las últimas dos décadas al
desarrollo de una nueva conciencia ambiental, materializada en teorías y prácticas encaminadas a
buscar una relación más armónica y de menor impacto entre la práctica de la agricultura y el medio
ambiente, sobresaliendo entre ellas el enfoque agroecológico.
En base a ello, este trabajo busca conocer las principales causas y antecedentes históricos, que
influyeron en la adopción de la agroecología, como una alternativa sostenible y amigable con el
medio ambiente, en los procesos de producción de alimentos y a su vez determinar cómo ha sido
el surgimiento y desarrollo de la misma en américa latina y el caribe, principalmente en Colombia,
para así establecer el impacto que ha tenido en diferentes ámbitos, como el político, científico y
comunitario. Para ello se realizará una revisión bibliográfica de distintas fuentes y autores
relacionados con el tema, que permitan realizar una conceptualización general y simplificada que
nos brindará un panorama más claro sobre el tema.
10
1 PLANTEAMIENTO
1.1 PROBLEMA
La agricultura convencional o moderna, como se conoce actualmente y producto del modelo
implementado por los gobiernos y entidades internacionales durante la época de los años 50 (Barg
y Queiros, 2007), conocida como la revolución verde y justificada en la erradicación del hambre,
está basada en prácticas agrícolas a partir de monocultivos, el uso de maquinaria dependientes de
combustibles fósiles, fertilizantes artificiales, agro tóxicos y plantas modificadas genéticamente
(Altieri, 2009), todo con el objetivo de incrementar los niveles de producción de alimentos. Sin
embargo, dichas prácticas han traído consigo efectos adversos en cuanto a temas de tipo ambiental,
como perdida de la biodiversidad, erosión y empobrecimiento de los suelos, contaminación de
fuentes hídricas, semillas transgénicas, y otra serie de problemas sociales y culturales.
Por tal razón hacia los años setenta crece la preocupación por los temas ambientales, y la
finitud de los mismos, creando la necesidad de reorientar los sistemas de producción rural, para
convertirlos en modelos ecológicos de uso. Esto implica, una nueva conciencia social y política;
pero también, nuevas herramientas conceptuales (teorías, categorías y métodos) que posibiliten su
aplicación. De ahí la necesidad de conocer específicamente la difusión y consolidación de los
principios de la agroecología y la recuperación de las prácticas agrícolas tradicionales en América
latina y el caribe principalmente en Colombia.
1.1.2 Pregunta de investigación
¿Cuáles son las principales causas del surgimiento y desarrollo de la agroecología en América
latina y el caribe principalmente en Colombia?
11
1.2 JUSTIFICACION
Este trabajo de investigación monográfico, se enfoca en conocer y esclarecer los factores y causas
puntuales, que han impulsado la aparición e implementación paulatinamente de la agroecología en los
países de américa latina y el caribe, principalmente en Colombia, y su evolución a través de los años. Así,
el presente trabajo se justifica, en cuanto que, su realización nos permite obtener un panorama y una
compresión más clara, acerca de los antecedentes históricos de la agroecología, los principios en que se
basa y la importancia que quizás ha tenido como modelo de sostenibilidad ambiental y cuidado de los
recursos naturales, en una época, en que el cuidado ambiental es una preocupación y tema continuo de
debate, en los diferentes sectores sociales de los países latinoamericanos y el mundo en general. Además,
el estudio del desarrollo de dicha disciplina, desde mediados de los años 60 a la actualidad, nos permite
reconocer, si dicho sistema ha tenido acogida y es parte importante dentro de las políticas de los gobiernos,
así como el impacto benéfico para el medio ambiente, los agricultores y la sociedad en general. En cuanto
a nuestro país, podremos contextualizarnos sobre las consecuencias en particular que conllevaron al
advenimiento de la agroecología en contraposición de las prácticas agrícolas convencionales y su incidencia
en ámbitos como el político, científico y comunitario.
12
1.3 OBJETIVO
1.3.1 Objetivo General
Caracterizar el surgimiento y desarrollo de la agroecología en américa latina y el caribe
con énfasis en Colombia.
1.3.2 Objetivos Específicos
Establecer los principales eventos políticos, científicos y sociales que permitieron el
advenimiento y adopción de la agroecología en ALC, entre los años de 1960 al presente, para
comprender la importancia que adquiere, como alternativa a la agricultura convencional, mediante
la documentación aportada de diversas fuentes bibliográficas.
Determinar los procesos y contextos, que se han venido desarrollando sobre agroecología, en
las distintas regiones de ALC, necesarios para vislumbrar su conformación y difusión en la
sociedad, mediante la recolección y análisis de información concerniente al tema.
Revisar el proceso de desarrollo de la agroecología a partir de los años 80 al presente, de tal
manera que se evidencien los principales aspectos del surgimiento y desarrollo de la agroecología
en Colombia, a través de un proceso de revisión, análisis y síntesis de información.
13
2 METODOLOGIA
2.1 TIPO DE ESTUDIO
Se desarrolla una monografía de tipo investigativo, que utiliza principalmente información
referente al tema, en bases de datos e internet.
2.2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se realiza una revisión bibliográfica de diferentes fuentes como artículos, informes, estudios,
sobre:
• Historia de la agroecología entre los años de 1960 al presente
• Surgimiento y desarrollo de la agroecología en América Latina y el Caribe (ALC)
• Surgimiento y desarrollo de la agroecología en Colombia entre los años de 1980 al 2016
• Políticas y normatividades que se han implementado en América latina y el caribe
• Los principios agroecológicos
• Los modelos de desarrollo
• La agricultura tradicional y su relación con los saberes locales y ancestrales
2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
Durante esta fase se procedió a organizar, leer y analizar la información obtenida, para de esta
manera dar respuesta a los objetivos planteados en la monografía.
Redacción y síntesis de los aspectos históricos más relevantes de la agroecología.
Análisis de los modelos de desarrollo en los sistemas de producción actuales y la agricultura.
14
Análisis de la importancia de la agroecología como movimiento científico, político, cultural y
social.
Desarrollo de la agroecología en las regiones de ALC.
Mapas donde se muestra el estado actual de la agroecología en ALC.
Agroecología en Colombia
2.4 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO
Una vez analizada y seleccionada la bibliografía, se realiza una contrastación y síntesis de la
información, que permite elaborar y redactar el documento final, donde se responde al objetivo
planteado.
15
3. RESULTADOS
3.1 PRINCIPALES EVENTOS POLÍTICOS, CIENTÍFICOS Y SOCIALES, QUE
PROMOVIERON LA APARICIÓN DE LA AGROECOLOGÍA EN ALC
Para comprender el surgimiento y desarrollo de la agroecología en América latina, el caribe
(ALC) y el mundo en general, es necesario tener en cuenta los contextos y eventos históricos en
las distintas esferas políticas, económicas, científicas, culturales y sociales, ocurridas alrededor del
mundo, que en su momento definieron, moldearon y establecieron las bases del mundo moderno
y que en la actualidad son cuestionadas por los efectos adversos y las crisis que han desencadenado
en la estructura social y ambiental, en cuanto a la desigualdad social y el deterioro de los recursos
naturales (Altieri, 2009).
Durante los últimos tres siglos, han ocurrido una sucesión de hechos y cambios en las
sociedades en todos los niveles del pensamiento, que en algún punto de la historia confluyeron en
el establecimiento del pensamiento científico y sus expresiones tecnológicas, impactando de
alguna u otra forma en el desarrollo de movimientos tan importantes como la revolución industrial
o modelos económicos como el capitalismo, que recíprocamente, impulsaron el desarrollo de la
ciencia, y por tanto son los cimientos sobre los que operan los sistemas de producción y modelos
de desarrollo actuales (Toledo, 2012).
La ciencia y sus tecnologías, al servicio del capital, son por fortuna, una práctica dominante
pero no hegemónica. Por el contrario de lo que se piensa, no existe solo una ciencia, sino muchas
formas de hacer ciencia, que pueden y tienen una visión holística, que entiende la interdependencia
de lo humano, social y ecológico en contraposición al reduccionismo de la ciencia clásica (Toledo,
2012, pág. 2).
16
Así entonces la década de los 50 y 60 fueron periodos de grandes revoluciones y tendencias
mundiales a nivel político, económico, cultural, tecnológico y ambiental, que se encargaron de
forjar nuevas realidades y de transformar los muchos mundos que coexisten en ALC (Ahumada et
al., 2013).
3.1.1 Las políticas neoliberales.
Las estrategias de desarrollo rural de ALC, desde los años sesenta a la actualidad, no
provienen de un vacío político, por el contrario, están fuertemente influenciadas por decisiones y
eventos políticos, que sucedieron dentro y fuera de la región, y que estipularon los modelos de
desarrollo, que determinan las políticas agrarias, científicas, tecnológicas y de mercado en los
sistemas de producción (Ahumada et al., 2013).
Con el fin de la segunda guerra mundial, los Estados unidos gozan de un crecimiento
económico sin precedentes, que conlleva a la búsqueda de nuevos mercados para sus productos,
así como la obtención de materias primas a bajo costo, requeridas para una industria creciente y la
inversión en nuevos mercados (Ahumada et al., 2013). Es así entonces, que para mantener su
crecimiento y estabilidad económica, Estados Unidos en conjunto con los demás países
industrializados, le dan una nueva labor al banco mundial y al fondo monetario internacional (que
inicialmente tenía como propósito la reconstrucción de Europa) (Restrepo, Ángel y Prager, 2000),
de implementar y difundir un modelo de desarrollo que atienda a las necesidades políticas,
económicas y militares de esos países, en especial de los Estados Unidos (Stiglitz, 2003),
sometiendo así ALC a los intereses y políticas convenientes para los países industrializados
(Ahumada et al. , 2013).
17
Durante los años 50 el presidente Harry Truman, de los Estados Unidos, tuvo un importante
papel en el desarrollo político y económico de ALC, con la implementación de su programa de
tecnificación (intensificación) de la agricultura como una manera de salir del subdesarrollo
(Ahumada et al., 2013). Posteriormente hacia los años de 1960, se implementa un nuevo programa,
que influyo directamente en el desarrollo de la región, conocido como alianza para el progreso y
que fue liderado por el presidente en ese entonces John F. Kennedy. Dicho programa tenía como
propósito contrarrestar el comunismo cubano en los países de América Latina y a su vez fomentar
el desarrollo agrario, articulando el sector campesino con el mercado, por medio de políticas de
libre comercio (Smith, 1999). En este sentido le daba dos opciones al campesino; o se convertía
en un pequeño empresario, adquiriendo el paquete tecnológico (conjunto de prácticas agrícolas
de tipo intensivo), como una forma de vincularse al mercado nacional, o desaparecer del mismo.
Este proceso de internacionalización del modelo estadounidense se conoció como revolución verde
(Barg & Queiros, 2007).
- La contradicción entre el aumento en la producción de alimentos y a su vez del hambre.
Las épocas de los sesentas y setentas estuvieron marcadas bajo la concepción del desarrollo,
y hasta cierto punto esas políticas implementadas en el campo tuvieron éxito. En ese tiempo la
economía de los países de ALC tuvieron un incremento en las tasas de crecimiento per cápita de
2,4 % al año durante los sesentas e inclusive algunos países mantuvieron este índice durante los
setentas (Ahumada et al., 2013). Dicho periodo se caracterizó por una rápida industrialización e
integración regional. Sin embargo, aun y cuando aumento la producción de alimentos, también
aumento el hambre ALC.
18
Esto puede parecer una contradicción, más aún cuando el propósito de la revolución verde,
tenía por objeto erradicar el hambre en el mundo (Restrepo, Ángel & Prager, 2000). Tal fenómeno
se explica en cuanto que los beneficios económicos no fueron distribuidos equitativamente, al
beneficiar exclusivamente a aquellos propietarios de grandes extensiones de tierras, que tenían un
acceso más fácil a los créditos y beneficios brindados por los gobiernos, relegando y sacando del
mercado así, a aquellos campesinos que no tenían el capital para tecnificar y adquirir insumos de
costos elevados, requeridos para el mantenimiento de lo que hoy se conoce como agricultura
convencional (Restrepo, Ángel & Prager, 2000).
Además si se tiene en cuenta la crisis de los ochenta en la economía de ALC, provocada por
la carencia energética y el alza en los precios de los combustibles durante esa época, es posible
comprender el por qué se recuperaron y adoptaron políticas liberales de principios de siglo, pero
reforzadas por todo un programa neoliberal, basado en los mercados orientados a la exportación,
reducción de aranceles, tratados de libre comercio, privatización de empresas estatales y de
servicios públicos, reformas al estado y al código laboral, así como la reducción de los subsidios
sociales y del campo, que incidieron directamente en la agricultura y los campesinos (Ahumada et
al., 2013). Como vemos este modelo de desarrollo retoma y agudiza los lineamientos de los
sistemas de producción en la agricultura (revolución verde) que se venían dando por ese entonces.
En ese contexto de apropiación de los recursos, el comercio, los accesos a créditos y la
producción de alimentos a cargo de los dueños de grandes extensiones de tierra, acarrearon
consigo el empobrecimiento de los campesinos de escasos recursos y su desplazamiento hacia las
grandes ciudades, abandonando el campo en busca de mejores condiciones y oportunidades de
vida, que generaron efectos sociales y culturales tan profundos, influyendo de forma certera en
la fragilidad, y pérdida la de identidad cultural, no solo por el abandono de sus tierras, sino también
19
a causa del reemplazo de las formas de agricultura tradicional, por las racionalidades de cultivo
modernos, favoreciendo el olvido y perdida en la transmisión de saberes ancestrales y culturas
milenarias, que poseían indígenas y campesinos, lo que resulta en una homogenización cultural,
ecológica y de producción, en regiones marcadas por notables diferencias en esos aspectos (Van
Dam, 1999).
La globalización de este sistema ha provocado una crisis multidimensional a nivel económico,
social, ecológico y cultural, por lo que diversos sectores rurales y grupos sociales a nivel local,
regional y nacional, que se encuentra inmersos en ALC, han decidido buscar e investigar
alternativas para los sistemas de producción agrícolas, basados en la sustentabilidad e inclusión
del campesino como parte integral de los sistemas de producción. Es así que la agroecología como
una ciencia, que aún se debate en su significado, ha sido una importante herramienta para articular
la sostenibilidad de las sociedades y el equilibrio del medio ambiente (Ranaboldo & Venegas,
2004).
3.1.2 La agroecología como ciencia.
La tecnología durante los cincuentas, trajo consigo la aparición de una economía inmaterial
dependiente de redes virtuales, flujo de información e infraestructura de comunicación, que
permitieron la gestión e implementación de proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales e
internacionales de manera mucho más fácil (Ahumada et al., 2013). Además avances científicos
en la biología molecular, robótica y nanotecnología, influyeron de manera directa en relación a la
historia de la agricultura, en lo referido al desarrollo y ejecución de nuevas prácticas agrícolas,
sustentadas en el uso de agro tóxicos, fertilizantes sintéticos, sistemas de siembra basados en el
monocultivo, la mecanización del trabajo y el desarrollo de híbridos y variedades de alto
20
rendimiento en plantas, para la producción de grandes cantidades de alimento; especialmente de
cereales, destinadas a combatir el creciente aumento de la población en el mundo y por ende,
como estrategia para combatir el hambre (Restrepo, Ángel & Prager, 2000).
Este proceso de avances científicos, tecnológicos y económicos, se conocieron con el nombre
de revolución verde, como ya se había mencionado. Siendo promovida por la FAO (FAO, 2006)
alrededor del mundo a través de programas de desarrollo agrario, que impulsaba a los países de
ALC y del mundo a adoptar el sistema de monocultivos dependientes de grandes cantidades de
insumos para su mantenimiento (Barg & Queiros, 2007). Sin embargo, y como se conoce en la
actualidad, la agricultura convencional o moderna, así conocida y producto de la revolución verde,
no ha erradicado aun el hambre, como era su principal propósito (Barg & Queiros, 2007).
A cambio de ello ha traído consigo una serie de consecuencias adversas a nivel ambiental,
como por ejemplo, la contribución al calentamiento global (si se tiene en cuenta que la maquinaria
utilizada es dependiente de combustibles fósiles), pérdida de biodiversidad (producto de la
implementación de monocultivos y la manipulación genética de las semillas, que han reemplazado
o reducido el uso de las variedades tradicionales), la contaminación de fuentes hídricas y del medio
ambiente en general, causadas por el uso excesivo que requieren estos cultivos de agro tóxicos,
como herbicidas fungicidas, pesticidas, que en conjunto con el uso de fertilizantes sintéticos
erosionan los suelos e incrementan la aparición de nuevas plagas con resistente inmunidad
biológica (Restrepo, Ángel y Prager, 2000). Estos elementos han demostrado afectar la alta
productividad de este sistema agroindustrial y ponen en cuestionamiento los rendimientos en la
producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
21
Como vemos después de más de tres décadas de innovaciones científicas, tecnológicas e
institucionales de los sistemas agrícolas, aún persiste el hambre y la pobreza rural en América
latina y otros países alrededor del mundo (Toledo, 2012). Tales razones conducen a que hacia los
años setenta crezca la preocupación por los temas ambientales, y la finitud de los mismos, creando
así la necesidad de reorientar los sistemas de producción rural, para convertirlos en modelos
ecológicos sostenibles. Esto implica, una nueva conciencia social y política; pero también, nuevas
herramientas conceptuales (teorías, categorías y métodos) que posibiliten su aplicación. De ahí el
énfasis en la difusión y consolidación de los principios de la agroecología y la recuperación y
validación científica de las prácticas agrícolas tradicionales (Gliessman, 2000).
La formación de grupos y movimientos ambientales hacia los setentas, promueven la
adopción de sistemas alternativos, amigables con la naturaleza, entre ellos la agroecología, si se
tiene en cuenta que sus ideales albergan una estrecha relación con el cuidado y sostenibilidad del
medio ambiente (Restrepo, Ángel y Prager, 2000). Dicha filosofía en los grupos y movimientos
ambientales se debe a la fuerte influencia ocasionada por la creciente preocupación sobre el
deterioro ambiental y la contaminación, reflejado por ese entonces en libros y estudios científicos,
que planteaban interrogantes sobre los costos energéticos en los sistemas de producción, las
consecuencias del uso de agro tóxicos y herbicidas para el medio ambiente, el uso de combustibles
fósiles y su incidencia en el calentamiento global, el crecimiento poblacional, la degradación y
carencia de los recursos naturales (Restrepo, Ángel y Prager, 2000). Pero quizás de los estudios
que tuvieron un fuerte impacto en ALC, fueron aquellos que discutían la transferencia de modelos
de desarrollo y tecnológica de países industrializados, con condiciones ambientales diferentes
(climas templados) sobre ecologías de países en desarrollo, de regiones y condiciones climáticas
muy variadas (climas tropicales) (Gliessman, 2000).
22
De esta forma se encargan de difundir en el discurso agroecológico las críticas a una
agronomía orientada hacia la producción, e hacen crecer la sensibilidad en las personas por el
cuidado y preservación de los recursos naturales (Restrepo, Ángel y Prager, 2000).
En este contexto, la agroecología surge como un movimiento alternativo, que comprende lo
científico, los social, lo político y cultural, en búsqueda de nuevas alternativas ecológicas, sociales
y humanas, que modifiquen los modelos de producción convencionales, sin afectar los ecosistemas
y la salud de las personas (Toledo, 2012). La agroecología entonces se establece como un punto
de apoyo que puede brindar las bases metodológicas, científicas y técnicas para una nueva
revolución agraria a nivel mundial (Altieri y Toledo, 2010).
En este sentido la agroecología busca ir más allá de ser una alternativa de agricultura, para
convertirse en un modelo agro ecosistémico independiente, en lo posible del uso de insumos como
agro tóxicos y fertilizantes artificiales. La agroecología es tanto ciencia como un conjunto de
prácticas; es ciencia en cuanto que echa mano de la ecología para el estudio y diseño de agro
ecosistemas sustentables (Altieri y Toledo, 2010). Lo anterior implica abandonar los sistemas de
monocultivo de la agricultura convencional, para ser transformados en policultivos ampliamente
diversificados en variedad de plantas, en donde se benefician las sinergias e interacciones
biológicas de los componentes del agro ecosistema (Altieri y Toledo, 2010), de tal forma que
ayuden en la regeneración y fertilidad del suelo, así como la protección y productividad del cultivo.
Los principios básicos agroecológicos rescatan los conocimientos tradicionales indígenas basados
en el cultivo y usos de semillas tradicionales de diferente especies, el reciclaje de nutrientes y
energía, el uso casi nulo de insumos externos como abonos artificiales y agro tóxicos, el
mejoramiento de la materia orgánica, la actividad biológica del suelo y control natural de plagas,
23
es decir retoma la sabiduría y el conocimiento ancestral de nuestros antepasados para así dar buen
uso de los suelos (Altieri y Toledo, 2010).
En Latinoamérica la agroecología académica ha tenido una evolución y un crecimiento
importante que se ve ejemplificada en el aumento de congresos, publicaciones, seminarios,
instituciones y sociedades científicas a nivel local, regional y nacional (Toledo, 2012).
3.1.3 La agricultura convencional y sus efectos en las sociedades de ALC.
El impacto social producido por la modernización y la adquisición de nuevas tecnologías
introducidas por la revolución verde, aplicadas al campo y a la agricultura durante los últimos 50
años han sido exitosas (FAO, 2000) en relación al objetivo de aumentar la producción agrícola y
el rendimiento de cosechas. Sin embargo, la rápida modernización y cambio tecnológico produjo
efectos sociales diferenciados en materia de clases y de género dentro de las comunidades rurales.
Así pues, la agricultura moderna beneficio más a los ricos que a los pobres a la hora de acceder a
nuevas tecnologías y créditos, también privilegio al género masculino en comparación con el
femenino, respecto a la contratación en la mano de obra. (Ahumada et al., 2013).
En ALC, la intensificación de la agricultura conllevo a la transición y el reemplazo de la
agricultura tradicional por la agricultura moderna, dependiente del uso de insumos externos,
produciendo el olvido y rompimiento en la transmisión de saberes ancestrales, que
consecuentemente ocasionaron una crisis de identidad cultural en la sociedad. A pesar de que la
agricultura moderna trajo consigo un importante aumento en las exportaciones, la producción y la
renta, también incitó pobreza y desigualdad para los pequeños productores.
24
Según la FAO (2000), uno de los principales problemas sociales de la agricultura industrial
ha sido el cambio demográfico del campo, producto de la sustitución del agricultor campesino por
maquinaria y el aumento del área a laborar por trabajador. Esto conlleva a la disminución en el
número de empleos, y por ende obliga a que una gran parte de la población rural emigre a las
grandes ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Estas situaciones afectan y devalúan directamente los sectores comerciales y de servicios
(tiendas, escuelas, hospitales etc), por falta de demanda y a su vez generan un desmembramiento
y pérdida de la diversidad cultural. (Ahumada et al., 2013 en Riechmann 2003).
La agricultura convencional también ha provocado grandes cambios en relación a la tenencia
de las tierras, si se tiene en cuenta que los campesinos e indígenas dueños de pequeñas parcelas,
no tienen como competir en el mercado con los grandes productores, al carecer de los medios
necesarios para acceder a insumos y tecnologías de altos costos; por lo que no les queda más opción
que vender sus tierras y emplearse como trabajadores rurales, en condiciones laborales bastantes
precarias en cuanto a pagos, salud y seguridad social, propiciando así aún más la desigualdad y la
concentración de las riquezas.
Como vemos a pesar de que en ALC se produce billones de alimentos, aún persiste la pobreza
y el hambre, debido a las relaciones económicas y sociales asimétricas, que se dan dentro de las
regiones en general, decantando en sociedades pobres, con un poder adquisitivo bastante precario,
que pone en un riesgo muy elevado la seguridad y soberanía alimentaria de las personas.
- La agricultura como práctica social en ALC.
La pérdida de la biodiversidad biológica y cultural, el calentamiento global, el aumento de la
desigualdad social, el debilitamiento de la producción local de los alimentos y por ende la pérdida
25
de la soberanía alimentaria, han permitido que desde mediados de 1980 surjan cientos de proyectos
agroecológicos dirigidos por organizaciones constituidas por campesinos y entidades no
gubernamentales, que integran el conocimiento de las prácticas agrícolas tradicionales y modernas
(Altieri & Toledo, 2010).
Desde principios del siglo XX el reconocimiento y aporte en el bienestar y equilibrio
ecológico, que brindan la aplicación de los conocimientos indígenas y tradicionales en la
agricultura, en escenarios de cambio climático, crisis energética y económica, han permitido que
tomen fuerza dentro de los gobiernos latinoamericanos los conceptos de seguridad alimentaria y
los sistemas agrícolas basados en los principios de la agroecología. (Altieri & Toledo, 2010).
La difusión de la agroecología en América latina y el Caribe han permitido innovaciones
cognitivas, tecnológicas, junto con el surgimiento de políticas y gobiernos progresistas, así como
la creación de movimientos de resistencia campesina e indígena, lo que demuestra que la
agroecología, no crece exclusivamente como un nuevo paradigma científico de métodos y
prácticas agrícolas, si no que recíprocamente desarrolla y promueve escenarios políticos y
sociales más justos (Guzmán & Salcedo, 2014).
La agroecología es entonces una herramienta de innovación en conocimiento y tecnologías
muy variadas, enfatizadas en rescatar los saberes locales y ancestrales, que se adecuan a las
necesidades y contextos tanto sociales como geográficos de las diferentes regiones, además de
tener en cuenta a los investigadores, técnicos, y campesinos en el aporte del desarrollo de la misma
(Altieri & Toledo, 2010).
26
3.2 EL CONTEXTO Y ADOPCIÓN AGROECOLÓGICA EN LAS REGIONES DE ALC
Actualmente se reconocen cinco zonas geográficas en américa latina donde han tenido un
gran avance la implementación de la agroecología en los sistemas de producción y ámbitos
políticos económicos y culturales (Guzmán & Salcedo, 2014).
3.2.1 Agroecología en Brasil.
Brasil ha sido uno de los países dentro de los cuales la agroecología se ha arraigado
profundamente y crecido desde mediados de 1980, gracias al aporte de obras científicas como:
Fundamentos de la agroecología de Lutzenberger (1981) y El manejo ecológico de los suelos de
M, Primavesi. Así mismo la ASPTA (Asesoría e Serviços Projetos em una AgriculturaAlternativa)
tuvo un rol importante en la divulgación de la información agroecológica, entre estudiantes y
agricultores a través del país (Wezel, et al.2009).
Durante las tres décadas siguientes a los años 80, los avances agroecológico estuvieron
influenciadas por tres circunstancias principales: inicialmente tuvo que ver con la primera
generación de agroecólogos profesionales, que más adelante se convertirían en profesores de las
nuevas generaciones y directores de los centros de investigación y entidades públicas; la segunda
circunstancia importante, tuvo que ver con el redireccionamiento de la agricultura familiar a
sistemas agrícolas basados en principios agroecológicos. La tercera circunstancia y además de gran
importancia, fue la llegada de agroecólogos a la política en posiciones gubernamentales federales
y estatales de gran influencia, desde los cuales se gestionaron cientos de proyectos agroecológicos.
(VonderWeid,1994; Petersen, 2009).
27
Además, la integración de la agroecología al currículo en las universidades estatales en sus
programas de agronomía, así como el apoyo a proyectos de sostenibilidad ambiental y agrícola por
parte de organizaciones de investigación científica promovió ampliamente el desarrollo
agroecológico (Wezel, et al.2009).
Sin embargo, lo más importante dentro de este proceso, consistió en facilitar a los campesinos
el acceso a la información, el conocimiento, la tecnología y los créditos, que les permitieron
posteriormente vincularse a los mercados (Altieri & Toledo, 2010).
El éxito de estos grandes esfuerzos a través de los años, se ven plasmados en los cientos de
congresos estatales, los seis congresos nacionales realizados durante el 2001 y 2009, y los dos
encuentros nacionales de agroecología de los cuales se instituyó el ANA (Articulación nacional de
agroecología) en el 2006, producto inicialmente de la integración de la sociedad de agroecología
brasileña, que integra a campesinos, técnicos y ONG’s. Su importancia radica en cuanto a que
asumen como propósito discutir y presentar los avances agroecológicos, al mismo tiempo que
certifican la seriedad y el crecimiento de las investigaciones en esta ciencia (Toledo, 2012).Cabe
destacar también, lo trascendental que ha sido la aceptación de la agroecología, como base
tecnológica y sustentable de agricultura a pequeña escala, por parte de movimientos sociales tales
como, la Confederación Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), la Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF), y el Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
Ruraes (MST), que han luchado a lo largo de los años por la justicia agraria, en relación con la
tenencia de la tierra (Altieri & Toledo, pág. 182, 2010). La MST ha sido importante en la creación
de 12 Escuelas Autónomas de Agroecología, además del Centro “Chico Mendez” (mayo, 2004),
y una Escuela Latinoamericana de Agroecología (2005), ambos en Paraná (Toledo, 2012).
28
3.2.2 Agroecología en la región andina.
La presencia de una variada diversidad cultural, con una historia prehispánica e indígena, rica
en multiplicidad de saberes y movimientos políticos de resistencia en los sectores rurales, ha
brindado un escenario propicio para la aparición y desarrollo de la agroecología en las últimas dos
décadas en la región andina, principalmente en países como ecuador, Bolivia y Perú, donde los
movimientos indígenas han sido los encargados de influenciar y promover la formación de grupos
sociales en los sectores rurales, como forma de contención a las políticas neoliberales y los
sistemas de producción actuales. Para ello han insistido en recuperar y nutrirse de la agricultura
andina, los conocimientos indígenas como parte de la propuesta agroecológica (Sotomayor et al.,
2011).
Hacia fínales de los años 80, una generación de profesionales, técnicos y promotores de
movimientos sociales no gubernamentales en agroecología, al igual que en Brasil, se han
encargado de permear las distinta esferas de la sociedad andina, inculcando la cosmovisión y
agricultura andina, como forma de recuperar la espiritualidad y el valor por la naturaleza, así como
un modelo basado en saberes ancestrales, desarrollados durante generaciones en la pluralidad de
condiciones ambientales y factores biofísicos ((lluvias escasas e irregulares, topografía
desfavorable, suelos pobres, temperaturas extremas), que se enmarcan dentro de la agroecología
científica.
Dentro de estos movimientos se destacan PRATEC en Perú o AGRUCO en Bolivia;
movimientos que en sus países se han encargado de expandir este nuevo pensamiento de los
lugares más profundos y periféricos a los sectores más modernos y globalizados (Sotomayor et al.,
2011).
29
Es así como en Bolivia por ejemplo el presidente Evo Morales ha situado la agroecología
ecológica, como uno de los objetivos más importantes en su mandato a implementar dentro de las
políticas de desarrollo agrario. Es así que nace la Ley 3525 de Regulación y Promoción de la
Producción Agropecuaria y Forestal Ecológica y la organización nacional AOPEB (Asociación de
Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia), fundada en 1991 y que actualmente agrupa
75 organizaciones y 70,000 familias (Toledo, 2012).
3.2.3 Agroecología en Centroamérica.
El surgimiento y desarrollo de las primeras tecnologías en agroecología de Centroamérica se
da a mediados de los 80, específicamente hacia el año de 1987, gracias al direccionamiento de
familias campesinas de México Guatemala y Nicaragua, encargados de iniciar un movimiento
integrado por ONGs, campesinos e investigadores, conocido como el programa Campesino a
Campesino, y que tiene como propósito la integración y difusión de una densa red de
conocimientos confluyentes entre estos actores (Toledo, 2012).
El encuentro de saberes realizado entre representantes de Guatemala pertenecientes a
extensionistas mayas del grupo Kaqchikel, con campesinos mexicanos de Tlaxcala, creadores de
una escuela enfocada al cuidado del suelo y el agua, y posteriormente la visita de campesinos
nicaragüenses, encargados de no solo enseñar sus experiencias tradicionales de la agricultura, sino
de recoger las otras dos experiencias para conjugarlas y llevarlas a su país, e introducirlas
progresivamente a través de talleres y campañas de sensibilización a organizaciones estatales como
la ANA (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua), controladas por el gobierno
y propietarios privados, dominados por el paradigma de la agricultura convencional (Holt, 2008)
certifican el éxito y la gran acogida de dicho programa en el cambio de paradigma.
30
Un factor cable de la metodología del programa Campesino a Campesino ha sido la figura del
promotor campesino, quien es el encargado de visitar, capacitar y asesorar a las familias o
colectivos, partiendo siempre de su propia experiencia, con respecto al éxito de las tecnologías
agroecológicas aplicadas a los campos.
El pasó en la integración inicialmente al programa de 3000 familias durante 1995 a 10.000
familias, que se estiman actualmente en honduras, Nicaragua y Guatemala, practicantes del método
(Campesino a Campesino) demuestra el progreso y efectividad del movimiento (Holt, 2008).
- México y la Agroecología.
Con respecto a los países centroamericanos e inclusive latinoamericanos, se destaca México
en cuanto al desarrollo tan importante que ha tenido la agroecología desde los setentas, facilitada
por la reforma agraria de principios de siglo XX (1915), que devolvió a manos de los campesinos
e indígenas más de la mitad de tierras del país, que en principio estuvieron bajo la posesión de tan
solo un 2% de la población, el 60% de la tierra cultivable (Altieri & Toledo, 2010). Además, les
dio el manejo de los recursos naturales (bosque, fuentes hídricas, biodiversidad)
La propiedad social, comunitaria y la responsabilidad del cuidado y preservación de los
recursos naturales, sumado a las raíces ancestrales de importantes culturas indígenas con una
tradición agrícola milenaria en el cultivo y domesticación de cereales, como el maíz, hicieron de
México un lugar propicio para la adopción e innovación del pensamiento y tecnologías
agroecológicas, que actualmente posicionan a México como uno de los principales países
productores de alimentos orgánicos como el café, que se destacan por ser sistemas a cargo de
comunidades indígenas, basados en policultivos, siembra a la sombra y el uso de una diversa
variedad de semillas (Toledo, 2012).
31
El enfoque agroecológico en México no se limita a la agricultura y la ganadería, sino que a su
vez tiene en cuenta la protección y desarrollo de estrategias encaminadas al cuidado y preservación
de las relaciones ecológicas de los bosques (Altieri & Toledo, 2010).
3.2.4 Agroecología en Cuba.
El colapso de las relaciones comerciales debido a la caída de la unión soviética durante los
años de 1989-1990, y las restricciones económicas impuestas por los Estados Unidos, conllevaron
a una profunda crisis en la sociedad cubana, que los obligaron a realizar procesos de
transformación social, tecnológico, energético y alimentario (Ahumada et al., 2013).
Los sistemas de producción de la isla se fundamentaban en las prácticas agrícolas
convencionales, dependientes en un alto grado de insumos externos (petróleo, maquinaria,
fertilizantes, plaguicidas, necesarios para el mantenimiento de los monocultivos) heredadas de los
países europeos pertenecientes al bloque socialista (Machin et al., 2010). Con la caída de las
relaciones comerciales las importaciones de petróleo se vieron reducidas en casi un 53 %; de trigo
y granos en un 50%, e insumos para la agricultura en una 80%.
El gobierno cubano se ve en la necesidad de implementar tecnologías alternas que suplan,
optimicen o reemplacen la carencia de las materias de las cuales ya no disponían en un 100%
(Toledo, 2012). Es así como se construyen aproximadamente 200 pequeñas plantas hidroeléctricas,
600 baterías eólicas, se funda un centro de energía solar y se reemplaza en una gran parte el
transporte dependiente de carros y camiones por el uso bicicletas.
En el área de la agricultura hay una redistribución de tierras del estado al campesino (Machin
et al., 2010), en el que se reemplazan los monocultivos por policultivos más diversificados, se
desarrollan estrategias de control biológico de plagas, que disminuyen en la mitad el uso de
32
plaguicidas, se hace uso de la paja como herramienta para el control de la maleza, se utilizan
abonos naturales como vermicomposta o el bagazo producto de la caña de azúcar, utilizado
también como alimento animal, abono e inclusive como combustible de las calderas de los
ingenios, además se reemplaza gran parte de la maquinaria por tracción animal (Machin et al.,
2010).
Desde los 90 cuba ha tenido una expansión importante de la agricultura orgánica que se refleja
con la integración de la Asociación Cubana de Agricultura orgánica, la realización hacia 1993 de
cuatro encuentros nacionales, así como también la conformación de la primera revista dedicada al
tema en 1995(Toledo, 2012).
El desarrollo e implementación de los fundamentos agroecológicos, han sido cruciales para
el desarrollo de la agricultura urbana, como una forma de combatir la escases de alimentos de una
manera sustentable y práctica (Toledo, 2012), además ha contribuido en la implementación del
movimiento Campesino a Campesino impulsada por la ANAP (Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños) como estrategia para la construcción colectiva de conocimientos, la
recuperación de las prácticas tradicionales, la disminución en el uso de insumos externos y la
introducción de prácticas ecológicas en la agricultura, elaboradas por científicos cubanos (Machin
et al., 2010).
El siguiente mapa…figura 1… representa un porcentaje aproximado de la tierra cultivada en
hectáreas, destinada a la obtención de productos orgánicos, en cada una de las diferentes regiones
de ALC. Además, en la tabla 1 (ver anexos) se muestran las áreas agroecológicas y los tipos de
producción agrícola desarrollada en cada uno de los países, como una manera de vislumbrar de
manera sencilla la situación actual del proceso agroecológico.
33
Figura 1. Agricultura orgánica en América Latina 2008 (en hectáreas). Fuente: Willer, Helga and
Lukas Kilcher (Eds.) (2009). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends
2009. FIBL-IFOAM Report.
34
3.3 ORIGEN Y DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN COLOMBIA
3.3.1 Orígenes de la agroecología.
La agricultura como forma de vida para el sustento diario del campesino y su transición y
desarrollo como uno de los más grandes negocios en la actualidad, orientada por las necesidades
del mercado, conllevo a que la ciencia y la tecnología, dirigieran sus esfuerzos a la producción
intensificada de alimentos, sin tener en cuenta las relaciones y procesos ecosistémicos de la tierra
sobre la que se trabaja, ni tampoco las necesidades y condiciones de las comunidades que la habitan
(Guzmán et al., 2000) . Dichas condiciones (degradación ambiental y social) influyeron en el
desarrollo de una nueva conciencia ética y científica entre algunos investigadores en esta área, que
se ocuparon de proponer y plantear nuevas prácticas que integraran lo económico, político y
ecológico (Rivera & León Sicard, 2013).
Entre 1970 y 1980 la conciencia ambiental constituyó un hecho social tan importante, que
permeo a toda Latinoamérica en mayor o menor grado, pero que se hizo presente de alguna forma.
En Colombia condujo a la conformación de diferentes movimientos ambientales, dentro de los
cuales muchos se orientaron a desarrollar sistemas sostenibles en relación con producción agrícola,
acogiéndose por tanto en retomar y validar científicamente las prácticas tradicionales campesinas
o indígenas e implementar los conocimientos y metodologías de la ecología, que por esa época se
estaba popularizando en la academia (Mejía, 2001).
El movimiento ecológico ambiental en Colombia se erigió hacia los años de 1970, una época
histórica propicia para que las ideologías de las agriculturas alternativas se desarrollaran motivadas
en la promesa de un nuevo mercado con mayores precios de venta y por tanto mejores incentivos
(Rivera & León Sicard, 2013). En Colombia, en la década de 1980, se empiezan a consolidar las
agriculturas alternativas bajo alguno de sus diferentes nombres, entre ellos agricultura biológica,
35
orgánica, biodinámica, sostenible, conservacionista y ecológica, que como lo menciona Sicard
(2010), han sido fundamentales en el aporte de sus experiencias y resultados en el advenimiento y
construcción de la agroecología en el país, entendiéndola como una ciencia (aun en discusión sobre
su definición), que no solo se centra en el estudio de las relaciones agroecositemas del campo
agrícola, sino que simultáneamente tiene en cuenta los contextos e interrelaciones sociales y
ambientales.
Las agriculturas alternativas, difieren una de otra de acuerdo al uso de los recursos naturales;
hay las que aceptan el uso de algunos insumos químicos para el control de ciertas plagas, como
aquellos que no los aceptan por completo, como lo es el caso de la agricultura orgánica (Guzmán
et al., 2000). Sin embargo, todas ellas convergen en la inclusión del campesino, como una categoría
activa e importante, que debe revaluarse como parte fundamental en los procesos de producción
agrícola (Rivera & León Sicard, 2013).
Una de las razones por las que la agricultura ecológica se reafirmó en Colombia fue la promesa
de un aumento en los precios de venta en productos orgánicos de exportación, por lo cual tendrían
mayores ganancias. Conjuntamente la implementación de leyes, como la 544 de 1995 del
ministerio de agricultura, que legitimo las agriculturas alternativas al categorizar como ecológicos
a los productos elaborados mediante procesos de producción libres de insumos y agro tóxicos en
su proceso. También se especifica y reglamenta, que el agua con la que se tratan dichos cultivos
debe ser libre de sustancias químicas y metales pesados (León Sicard, 2007). Además, El termino
ecológico es ratificado por la resolución 0187 del 2006 dentro de la cual además se establecen y
definen como sistemas ecológicos a aquellos sistemas que tienen en común la producción
agropecuaria, basada en sistemas sostenibles, amigables con el medio ambiente, respetuosos de la
36
diversidad y enfocados en las relaciones agroecosistemicas, así como social y económicamente
justos (León Sicard, 2007).
Por tanto, términos como orgánico, biológicos y ecológico son considerados dentro de la
resolución como sinónimos, si se tiene en cuenta que sin importar la escuela que se siga (biológica,
orgánica, agroecológica etc.) todas tiene un marco común (Mejía, 2001).
Como vemos la agroecología ha hecho parte importante desde el principio en Colombia de
esa baraja de agriculturas alternativas, que se arraigaron y desarrollaron en un momento histórico
en contextos políticos sociales, económicos e ideológicos particulares, que criticaban en conjunto
la agricultura convencional y los perjuicios ambientales y económicos para el pequeño productor
(Rivera & León Sicard, 2013).
3.3.2 La sociedad como participe en el impulso de la agroecología.
Gran parte del fomento desarrollo y crecimiento de las agriculturas ecológicas en Colombia
se debe al apoyo y aporte de familias campesinas, indígenas, afrocolombianas y organizaciones no
gubernamentales (ONG), generalmente de origen urbano, que promovieron o motivaron la
creación de organizaciones campesinas autónomas (Galeano, 2007). Este aporte a las agriculturas
alternativas por parte de dichas organizaciones no ha sido únicamente desde la formalización del
discurso científico, agroecológico, o desde la práctica e implementación de nuevas metodologías
de agricultura, sin tratar de restarle importancia, sino lo que se busca es destacar la promoción,
gestión y adopción de políticas gubernamentales que han permitido el reconocimiento de lo
conseguido en dicho proceso (Galeano 2007).
La Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción
Agropecuaria (CIPAV), es una de las primeras y más importantes organizaciones no
37
gubernamentales, que se desarrollaron en el país, específicamente en la ciudad de Cali, por los
doctores Eugenio Concha y Raúl Botero, bajo el apoyo y dirección del experto en producción
agropecuaria, Thomas Preston, hombre encargado de promover la crítica y el cambio de
paradigma, en cuanto a la adquisición de tecnologías estadounidenses y europeas, así como la
utilización de tecnologías amigables con el medio ambiente, la investigación y practica
propiamente en el campo (Rivera & León Sicard, 2013).
Desde su fundación hasta el año de 1992 los esfuerzos del CIPAV se centraron en la
capacitación y formación de profesionales con trabajo directamente en campo, rompiendo con el
esquema de aprendizaje exclusivamente en el salón de clases. La mayoría de estos profesionales
trabajaron posteriormente en el CIPAV, o llegarían a ocupar puestos importantes como
funcionarios públicos, académicos y técnicos (Rivera & León Sicard, 2013). A partir de 1992 el
CIPAV logro instaurarse como una fundación independiente, debido a que hasta entonces se
mantenía gracias a convenios locales.
Esta independencia le permitió expandir fronteras más allá del valle del cauca y ofrecer sus
servicios a campesinos e indígenas agricultores, bajo el apoyo y financiación de diferentes
instituciones como el Sistema de Desarrollo Rural Integrado, el Instituto Mayor Campesino de
Buga (IMCA), y la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y Asesoría Técnica (CETEC) en
el norte del cauca, con el fin de generar e implementar proyectos agropecuarios sustentables
acordes a los contextos de esas regiones. Además, con el apoyo del Instituto Mayor Campesino
(IMCA) y la Universidad Javeriana de Bogotá, se crea la primera escuela de formación, con el
programa de maestría conocida como desarrollo sustentable y sistemas agrarios (Rivera & León
Sicard, 2013).
38
Esta maestría es una de los constitutivos bases, que permitieron el desarrollo de la
agroecología en el país, no solo por la formación de profesionales especializados, sino por la
vocación real de cada uno de ellos, ya que gran parte del programa se cursaba propiamente en las
veredas, en contacto directo con el campesino, con proyectos de desarrollo y gestión dirigidos a
las necesidades propias de cada contexto y encaminados a retomar y reforzar los saberes de estas
comunidades, algo muy innovador en su momento. La maestría se mantuvo activa durante 10 años
con más de 50 egresados, encargados de promover desde sus posiciones los principios
agroecológicos posteriormente.
Además del CIPAV, otro importante promotor de la agroecología en el país tuvo que ver la
conformación de la Red Colombiana de Agricultura Biológica (RECAB) hacia el año de 1992,
encargada de reunir, organizar esa serie comunidades campesinas e indígenas, comerciantes,
instituciones, fundaciones y entidades gobierno, que por ese entonces venían realizando
experiencias agroecológicas en contraposición a la agricultura convencional heredada de la
revolución verde (Gallego, 2007 citado en Rivera & León Sicard, 2013). La importancia en la
conformación de esta organización, radica en cuanto que lograron crear una unidad nacional con
respecto a esa serie de grupos y movimientos que se hallaban dispersos en el país y así trabajar
conjuntamente para alcanzar objetivos en común tanto prácticos, científicos y sobre todo políticos
(Rivera & León Sicard, 2013).
Dentro las muchas organizaciones que lograron ser incluidas en la RECAB, cabe destacar
instituciones del gobierno como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Medio Ambiente,
el Ministerio de Salud Pública e instituciones educativas como el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA). Gracias a la
inserción de entidades del gobierno, se logró más interés por parte de este. Así los beneficios
39
obtenidos de dicha alianza, se vieron reflejados en la consecución de eventos académicos sobre
temas ambientales y de agricultura sostenible, además se logró la visita de organizaciones
internacionales, como por ejemplo la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura
Orgánica (IFOAM), se fundó el concejo nacional de biodiversidad y también se consiguió asistir
a importantes reuniones internacionales en países con un amplio desarrollo en este campo, como
lo es Brasil por mencionar un ejemplo (Rivera & León Sicard, 2013).
Fue gracias a estas experiencias que se establecieron puntos verdes en el país, que no eran
más que regiones con voceros principales encargados de implementar proyectos, capacitar y
asesorar a los agricultores en la adopción y apropiación de sistemas agropecuarios socialmente
justos, amigables con el medio ambiente, que restablecieran la armonía entre el hombre y la
naturaleza, en busca de promover cambios políticos, científicos y económicos (Rivera & León
Sicard, 2013).
Actualmente de la RECAB aún se encuentra activa la regional de Antioquia, donde trabajan
para capacitar, asesorar técnicos y campesinos en la implementación de agriculturas sostenibles,
así como formular y gestionar proyectos, seminarios y talleres. Esta organización se encargó de
crear hacia el año de 1999 el directorio regional de agricultura ecológica, como una forma de
integrar experiencias agroecológicas y permitir el intercambio de saberes entre ellas (Rivera &
León Sicard, 2013).
Otro bastión importante en el desarrollo y adopción de la agroecología en el país se debe a
ECOFONDO, una organización fundada en la asamblea realizada durante en el año de 1993, en la
que participaron 119 organizaciones ambientales. Su importancia reside en la gran influencia sobre
las políticas ambientales del país, como también su capacidad de congregación y apoyo a
organizaciones, comunidades, universidades, instituciones de investigación etc. con tendencia
40
agroecológica. Actualmente ECOFONDO es la más grande e importante de las organizaciones
ambientales en el continente americano, encargada de gestionar y apoyar financieramente
proyectos ambientales, actividades, seminarios en pro de la conservación y el cuidado de la
naturaleza. Durante el 2007 ECOFONDO con la ayuda de otras organizaciones han financiado 420
proyectos de los cuales 323 están relacionados con proyectos agroecológicos y de conservación
(Galeano, 2007).
Paralelamente durante los noventa, se desarrollaba en el ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario) el proyecto PRONATTA (Programa Nacional de Transferencia Tecnológica
Agropecuaria), que posteriormente se convertiría en un programa especial del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), destinado a financiar propuestas de desarrollo rurales
que implicaran equidad, sostenibilidad y conservación (Galeano, 2007). Además de ello, otro
objetivo de PRONATTA consistía en la transferencia de conocimientos y tecnologías
agroambientales a pequeños productores rurales en busca de la igualdad y competitividad en este
sector (Cano, 2003 citado en Rivera & León Sicard, 2013).
PRONATTA contribuyo a su vez en la conformación de la Red Nacional de Agricultura
Ecológica (REDAE) en el esfuerzo que ya venían realizando otras instituciones de sistematizar,
congregar y formar un frente de trabajo común, con aquellos actores que trabajaban por separado,
en un tema en común, la agroecología (Espinosa, 2001 citado en Rivera & León Sicard, 2013).
La REDAE tuvo gran actividad hasta el año 2003 en su labor de asesorar, capacitar, informar,
diseñar e implementar proyectos dirigidos a la reconversión de la agricultura convencional por
sistemas agroecológicos, así como la promoción de los productos obtenidos.
El debilitamiento y desaparición de dicha red se debe a factores tales como la desaparición de
PRONATTA, la falta de inversión y políticas claras en el tema de agriculturas ecológicas, la
41
dificulta en los procesos de certificación y acceso de los productos en el mercado nacional
(Palacios, 2001 citado en Rivera & León Sicard, 2013).
3.3.3 Iniciativas desde el gobierno.
En el ámbito político, en cuanto a leyes propiciadas desde el gobierno, que han permitido
impulsar la agricultura ecológica en Colombia, se destaca la resolución 544, expedida por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el año de 1995 y reemplazada en el 2002 por la
resolución 0074, en la cual se establecen y reglamentan las condiciones de producción (libres de
productos de síntesis química), los proceso elaboración, empaquetamiento, importación y
comercialización de los productos agrícolas, para de esta forma clasificarlos y certificarlos como
productos ecológicos (León Sicard, 2007). Finalmente, la resolución 0187 del 2006 define el
modelo de producción ecológica, donde se incluyen todos los sistemas que promueven la
producción de alimentos agropecuarios de manera sana y justa tanto ambiental como social y
económicamente (León Sicard, 2007).
En cuanto a la formulación de iniciativas para el desarrollo en el sector agrario por parte del
ministerio de agricultura y desarrollo Rural, se establecieron proyectos como el de Sostenibilidad
Agropecuaria y Gestión Ambiental en el 95, con la intención de coordinar y ejecutar políticas
dirigidas a sistemas de producción agraria sostenibles, también se crearon proyectos conocidos
como Apoyo a Alianzas Productivas y Apoyo al Desarrollo de la Microempresa Rural, dirigidos a
estimular el progreso rural mediante la financiación a pequeños a microempresarios rurales, y la
conversión de los sistemas agropecuarios convencionales (León Sicard, 2007). Conjuntamente
desde el ministerio del Medio Ambiente se impulsan los mercados verdes y se consolidan
convenios con universidades para el estudio e investigación de sistemas agrícolas sostenibles en
42
los que se ofrece apoyo y acompañamiento en los procesos de certificación de los productos
ecológicos, requeridos por el Ministerio de agricultura.
3.3.4 La participación de las entidades nacionales en el proceso agroecológico.
Desde el marco institucional de las entidades de investigación del país, se destaca el Instituto
de Investigaciones para la Biodiversidad Alexander Von Humboldt, y sus iniciativas de
Biocomercio a partir de planes de negocio, en busca de aprovechar la biodiversidad del país, así
como su trabajo en la implementación de prácticas responsables en los procesos de producción
agropecuaria, o el desarrollo de los procesos investigativos y tecnológicos en sector agrario en la
línea de agricultura agroecológica por aparte de CORPOICA y el Instituto Nacional Francisco José
de Caldas para la investigación Científica y Tecnológica (León Sicard, 2007).
De igual modo se subraya la introducción de programas técnicos de formación en el área
agroecológica, impartidos desde el año 2004 a cargo del servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
y se conforman programas educativos de agricultura ecológica, a nivel de diplomados, maestrías
y recientemente (2010) doctorados gestionados por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA)
de la Universidad Nacional de Colombia, apoyados por la Sociedad Científica Latinoamericana
de Agroecología (SOCLA) Y LA Universidad De California. A su vez se recalcan de los
encuentros sobre agricultura ecológica realizados en cabeza del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) (Rivera & León Sicard, 2013).
Adicionalmente los esfuerzos realizados, de reglamentar técnicamente el uso de fertilizantes
sintéticos y agro tóxicos por el ICA, así como difundir e impulsar la exportación de los productos
agroecológicos en el mercado internacional por parte de PROEXPORT y el Ministerio de
43
Comercio Exterior, se constituyen participes de la promoción de la agroecología en Colombia
(Rivera & León Sicard, 2013).
Esta síntesis de hechos desde hace más de 30 años, se convierte entonces en estandartes del
surgimiento y desarrollo de la agroecología en Colombia, aún desconocida no solo en sus
beneficios ambientales, si no también sociales y económicos. Quizás se deba como lo sostienen
algunos autores a que muchas de las políticas del gobierno del país en los últimos años están
dirigidas a suplir y mantener los márgenes de calidad del mercado internacional, olvidando el
mercado interno, sumado a ello, la falta de políticas claras, que propicien la capacitación, la
transferencia de conocimientos, la investigación, diseño e implementación a grandes escalas de
proyectos agroecológicos, en contraposición de los actuales sistemas agrícolas, detienen el avance
del mismo.
44
CONCLUSIONES
El desarrollo de la ciencia y la tecnología, durante los últimos tres siglos, así como las políticas
y la hegemonía de modelos económicos, como el capitalismo, promovidos e implementados en
cabeza de Estados Unidos y los países industrializados, a través de programas y organizaciones a
la mayoría de países del mundo, han establecido las bases de las sociedades actuales,
principalmente de las de ALC, y a su vez han expuesto una seria de problemas a nivel ambiental,
político, económico, social y cultural, producto del abuso y desconsideración por los recursos
naturales, así como las profundas desigualdades sociales, generadas por las prácticas de dichas
actividades, que se reflejan claramente en los contextos de la actualidad en la región.
La ciencia y el desarrollo de tecnologías al servicio de los grandes poderes económicos, han
desarrollado sistemas reduccionistas, enfocados a la producción intensificada, como lo ha sido en
la agricultura. Es así que, gracias a los avances científicos en áreas como la genética, la
biotecnología, la ingeniería y la informática, han permitido la introducción de nuevas prácticas
agrícolas, fundamentadas en el uso de agro tóxicos, plantas modificadas genéticamente,
monocultivos y maquinaria pesada. Sin embargo, dichos avances, han traído consigo una serie de
efectos secundarios, tanto positivos como negativos, en los diferentes ámbitos sociales,
ambientales y culturales de ALC; positivos, en cuanto dichos sistemas de producción agrícola
intensificada, permitieron el aumento en la obtención, disposición de alimentos, y el crecimiento
económico de un sector de la sociedad, pero negativos como consecuencia de los efectos
devastadores a nivel ambiental, a causa del uso de combustibles fósiles, necesarios para las
maquinarias, agro tóxicos que contaminan el suelo, el agua y monocultivos que aceleran la erosión,
la resistencia y aparición de nuevas plagas. Socialmente afecto a los campesinos dueños de
pequeñas extensiones de tierra, que no podían acceder a los créditos y tecnologías y que por ende
45
no eran competencia para los grandes productores, aumentando la pobreza rural y el
desplazamiento del campesino a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida, incitando
paralelamente una crisis cultural, en cuanto al olvido de saberes ancestrales, que se propiciaban en
el campo y el reemplazo de la agricultura tradicional, respetuosa del medio ambiente, por la
agricultura convencional heredada de la revolución verde. En este contexto, es que hacia los setenta
en ALC y alrededor del mundo se erigen movimientos ambientales y sociales que se preocupan
por dichas problemáticas, influyendo fuertemente en el desarrollo de nuevos modelos y formas de
hacer ciencia, que contemplan una visión holística de lo científico, lo social, lo cultural y
ambiental. Es así que surge y se desarrollan nuevas disciplinas y ciencias, entre ellas la
agroecología, una práctica no solamente científica, si no a su vez social y cultural, que retoma,
apoya y respalda el conocimiento ancestral, dándole validez y seriedad, al lograr integrarlo con el
conocimiento ecológico, además de concebir al campesino como parte vital e indispensable en la
cadena de producción.
El cambio climático, la crisis energética y la seguridad alimentaria, temas de preocupación
del siglo XX, han permitido que la agroecología allá tenido bastante acogida en los gobiernos de
regiones como la andina, Centroamérica, el caribe, y países con una amplia tradición y arraigo de
la agroecología como Brasil, Cuba y México, que han logrado la consecución de logros
importantes a nivel político, entre las que se destacan reformas agrarias, leyes, programas sociales
de créditos, acompañamiento y capacitación al campesino, conformación de movimientos sociales,
nacional e internacionalmente reconocidos, así como la introducción de programas académicos en
las universidades, la conformación de institutos de investigación, y la proliferación de congresos
y seminarios en el área de agroecología, que se especifican en el presente trabajo, resaltando el
desarrollo de esta área en América latina y el caribe.
46
En cuanto a Colombia, a pesar de que no es uno de los países más destacados, si se compara
por ejemplo con Brasil, la agroecología también ha tenido un progreso importante desde mediados
de los setenta y ochenta. La agroecología en Colombia al igual que en toda Latinoamérica, surge
motivada por los movimientos ambientales de los años setentas y la conciencia ambiental, en
respuesta a la preocupación por el deterioro de los recursos naturales, el cambio climático y a su
los problemas sociales, pero conjuntamente a la promesa de un mercado de productos orgánicos
con mayores precios de venta, respaldados por leyes promovidas desde el gobierno como la ley
544 de 1995 del ministerio de agricultura, que legitimo las agriculturas alternativas, y la resolución
0187 del 2006, que ratifica el termino de ecológico y describe los lineamentos y estándares de los
productos orgánicos.
Sin embargo, el desarrollo agroecológico en Colombia se le atribuye realmente a la
conformación de movimientos campesinos, indígenas, afrocolombianos y ONG’s, que no solo
formalizaron científicamente el discurso agroecológico, si no que ayudaron a suscitar desde el
gobierno, iniciativas que promovieron el desarrollo de la misma en el país. El CIPAV es una de
las más importantes organizaciones no gubernamentales, que se constituyeron en los ochenta y
que se concentraron en sus inicios en la capacitación y formación de profesionales, que
posteriormente llegarían a ocupar cargos importantes dentro del gobierno y desde allí ayudarían a
promover políticas en pro de la agroecología. Además, cabe destacar los programas de
investigación dirigidos a la implementación de tecnologías y prácticas de producción
agropecuarias responsables con el medio ambiente, llevados a cabo por entidades nacionales como
CORPOICA, el Instituto de Investigaciones para la Biodiversidad Alexander Von Humboldt, y la
promoción en la exportación de mercados verdes, dan cuenta de que la agroecología ha estado
presente en la historia de la agricultura en Colombia.
47
BIBLIOGRAFÍA
Altieri M., Toledo V., (2010) La revolución agroecológica de América Latina: Rescatar la
naturaleza, asegurar la soberanía alimentaria y empoderar al campesino, (págs. 165-201)
Ahumada, M., Luz, k., Pérez, R., Santamaría J. (2009). Evaluación internacional del conocimiento,
ciencia y tecnología en el desarrollo agrícola (IAASTD): América Latina y el Caribe, Vol.
(3), (Págs. 1-239)
Andina, C. (2011). Agricultura familiar agroecológica campesina en la comunidad andina. Una
opción para mejorar la seguridad alimentaria y conservar la biodiversidad, Secretaría
General de la Comunidad Andina, AECID, Perú.Agricultura Familiar Agroecológica
Campesina en la Comunidad Andina.
Álvarez-Salas, L., Polanco-Echeverry, D., Ríos-Osorio, L. (2014). Reflexiones acerca de los
aspectos epistemológicos de la agroecología. Cuadernos de Desarrollo Rural, 11(74), 55-
74. http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.CRD11-74.raea
Altieri, M., A. (2009). Vertientes del pensamiento agroecológico: fundamentos y aplicaciones.
Medellín, Colombia. Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA).
Barg, R., Queiros F. (2007). Agricultura agroecológica orgánica en el Uruguay: Principales
conceptos, situación actual y desafíos, (Págs. 1-76)
Dixon, J., A. Gulliver, and D. Gibbon. (2001). Farming systems and poverty: Improving farmers’
livelihoods in a changing world. FAO and World Bank, Washington DC
En: REDAE (Ed.). Lineamientos Conceptuales para el Diseño de Proyectos de Investigación y
Transferencia de Tecnología en Agricultura Ecológica. Seminario Taller. Bogotá:
REDAE-PRONATTA.
48
FAO. (2006). Programa especial para la seguridad alimentaria. Recuperado de:
http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/reflexion_indicadores.htm.pdf. FAO, Roma.
Galeano, A. 2007. Estado actual y retos de la Agroecología en el contexto de la Política Agraria
Colombiana. Ponencia presentada al I Congreso de la Sociedad Científica Latinoamericana
de Agroecología (SOCLA).
Gliessman, S., (2000). Agroecología: procesos ecológicos para una agricultura sustentable. Porto
Alegre, UFRGS
Guzman, L. & Salcedo, S. (2014). Agricultura familiar en América latina y el Caribe:
recomendaciones en política, (Págs. 1-463)
Guzmán, G., M. González De Molina y E. Sevilla. 2000. Introducción a la Agroecología como
desarrollo rural sostenible. Madrid: Mundi – Prensa
Holt, E., G. (2008). Campesino a campesino: Voces de Latinoamérica Movimiento Campesino
para la Agricultura Sustentable. Managua: SIMAS.
León Sicard, T. 2010. Agroecología: desafíos de una ciencia ambiental en construcción. Pp: 53-
77. En: Vertientes del pensamiento agroecológico: fundamentos yaplicaciones. León
Sicard, T y Altieri M. Eds.
León Sicard, T. 2007. Medio ambiente, Tecnología y Modelos de Agricultura en Colombia -
Hombre y Arcilla. Obtenido de: https:// doctoradoagroecoudea.files.wordpress.com
/2013/03 libro_agricultura_ambiente_tomas_leon.pdf
Machin, B., Roque A. M., Ávila, D. N. & Rosset, M., P. (2010). Revolución agroecológica: el
movimiento de campesino a campesino de la ANAP en cuba. La Habana, Cuba.
Mejía, M. 2001. El proceso de transformación cultural hacia la producción ecológica: experiencias,
reflexiones y recomendaciones para el caso colombiano. (Pág. 44–52)
49
Restrepo, J., & Prager, M. (2000). Actualización Profesional en Manejo de Recursos Naturales,
Agricultura Sostenible y Pobreza Rural. MJ Restrepo, SD Angel, & MM Prager,
Agroecología (pág. 120). Santo Domingo, República Dominicana.:© Centro para el
Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. (CEDAF).
Ranaboldo C. & Venegas C. (2004) .Escalonando la Agroecología. Procesos y Aprendizajes de
Cuatro Experiencias en Chile, Cuba, Honduras y Perú. (Pág. 3- 101)
Riechmann J., 2003. Cuidar la tierra. Políticas agrarias y alimentarias sostenibles para entrar en el
siglo XXI. Icaria, Barcelona.
Rivera, C. C. y T. León Sicard. 2013. Anotaciones para una historia de la Agroecología en
Colombia. Revista Gestión y Ambiente 16 (3): 73-89.
Stirlitz, J. E. (2002). Globalization and its discontents WW Norton New York, Google Scholar.
Smith, P.H. (1999). Talons of the eagle: Dynamics of U.S.-Latin American relations.Oxford Univ.
Press, UK.
Toledo, V., M. (2012). La Agroecología en Latinoamérica: tres revoluciones, una misma
transformación., (Págs. 1-27)
Van Dam, C. (1999). La Tenencia de la Tierra en América Latina. El Estado del Arte de la
Discusión en la Región. Obtenido de: www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/
tenencia.html.1
Wezel, A., Bellon, S., Dore, T., Francis, C., Vallod D., David C. (2009). Agroecology as a science,
a movement and a practice. A review, (Págs. 1-13)
Willer, H, Lukas K. (Eds.) (2009). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging
Trends 2009. FIBL-IFOAM Report.
50
ANEXO
Tabla 1 Áreas agroecológicas / tipos de producción en América Latina y el Caribe. Fuente: Dixon
et al., 2001
Zonas
Agroecológicas
/ Tipos de
Producción
Países o
regiones
con estos tipos
de producción o
ecosistemas
Superficie
total
(m ha)
%
Área
cultivada
Población
(millón)
Porcentaje
regional
Formas de
subsistencia
Índice de
pobreza
1. Irrigado
Norte de México,
costa y
Valle int. de Perú
y Chile,
Argentina
200 3,7 11
9 Horticultura,
fruticultura,
ganadería
Bajo-moderada
2. Selváticos
Cuenca del
Amazonas
(Brasil, Bolivia,
Perú,
Ecuador,
Colombia,
Venezuela,
Surinam
y Guyana) y
zonas
selváticas de
México y
Centro América
600 1 11 9 Agricultura
de subsistencia
(migratoria),
ganadería
bobina
Bajo-moderada
3. Planos costeros/
plantaciones
Centro América,
México,
El Caribe, y costa
noreste
y noroccidente
de Sur
186 10,7 20 17 Plantaciones
de cultivos de
exportación,
pesca,
tubérculos,
turismo
Variable
51
América
4. Intensivo mixto
Centro de Brasil 81 16 10 8
Café,
horticultura,
fruticultura,
empleo
extra-predial
Baja (excepto
entre
jornaleros)
5. Mixto
Cereales-ganadería
Sur de Brasil,
norte de
Uruguay
100 18 7 6 Arroz y
ganadería
Bajo-moderada
6. Templado
húmedo
Mixto con bosque
Zona costera del
centro
de Chile
13 12,3 <1 1 Lechería,
ganadería,
cereales,
silvicultura
y turismo
Baja
7. Maíz-fríjol
México y Centro
América
65 9,2 <11
10 Maíz, fríjol,
café,
horticultura y
empleo
extrapredial
Generalizada y
extrema
8. Mixto de
montaña
(Andes N.)
Zona andina de
Colombia,
Ecuador y
Venezuela
43 10,2 4 3 Horticultura,
maíz,
café, ganadería
bovina y
porcina,
cereales,
papas,
empleo extra
predial
Baja-
Generalizada
(especialmente
a mayor altitud)
52
9. Mixto extensivo
(cerrados, llanos)
Sureste de
Amazonia en
Brasil y Bolivia,
norte de
Amazonia en
Venezuela y
Guyana
230 13,5
10 9 Ganadería,
semillas
de oleaginosas,
granos, algo de
café
Bajo-Moderada
(pequeños
productores y
sin tierra)
10.Templado mixto
(Pampas norte)
Zona central
oriental
de Argentina y
parte de
Uruguay
100
20 7 6 Ganadería,
trigo,
soja
Baja
11. Seco mixto
Costa nororiental
de Brasil
y la Península de
Yucatán
en México
130 13,8 10 9 Ganadería,
maíz,
yuca, trabajo
asalariado,
migración
estacional
Generalizada
(sequías)
12. Seco mixto
extensivo (Gran
Chaco)
Centro de
Argentina, norte
de Paraguay
70 11 <2 <2 Ganadería,
algodón,
cultivos de
subsistencia
Moderada
13. Mixto de tierras
altas (Andes C.)
Este de Bolivia 120 1,1 >7 >7 Tubérculos,
ganadería
ovina,
granos, llamas,
horticultura,
empleo
Generalizada y
Extrema