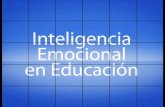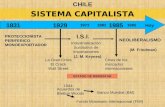sonia montecino
-
Upload
alejandra-borjaquez -
Category
Documents
-
view
536 -
download
5
Transcript of sonia montecino
N 7, Enero 1997
Mario Orellana Rodrguez: Historia de la Arqueologa en Chile
Edison Otero Bello: Defensa del Oficio Intelectual
Sonia Montecino: Sol viejo, Sol vieja
Ricardo Lpez Prez: Constructivismo radical: de Protgoras a Waztlawick
Sonia Montecino y Mara Elena Acua (compiladoras): Dilogos sobre el Gnero Masculino en Chile
Germn Rozas: Pobreza y Desarrollo Local
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Chile
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N 7
Mario Orellana Rodrguez
Historia de al Arqueologa en ChileColeccin de Ciencias Sociales Universidad de Chile I.S.B.N. 956-7003-34-3 Bravo y Allende Editores Primera Edicin, septiembre 1996
El presente libro se propone relacionar, desde una perspectiva arqueolgica, el presente con el pasado cultural y social chileno. El autor logra exponer cientficamente una actividad que apasiona a muchas generaciones, tal es la de reconstruir los hechos del pasado y as conocer las culturas ms antiguas. Segn Mario Orellana, sta es una dimensin novedosa para los estudiosos, ya que las experiencias humanas que se intenta conocer no pertenecen slo al pasado, sino que son presente en tanto comunican su saber. Historia de al Arqueologa en Chile, desde esta perspectiva no es slo una investigacin histrica, sino que revela las convicciones epistemolgicas del autor.
ndice de la obra
Seleccin
ndice de Excerpta
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Sociales
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Edison Otero Bello
Defensa y Oficio del IntelectualColeccin de Ciencias Sociales Universidad de Chile I.S.B.N. 956-7003-35-1 Bravo y Allende Editores Diciembre 1996
"Defensa del Oficio Intelectual" rene una serie de artculos, conferencias y ensayos, todos los cuales giran en torno a las dimensiones del trabajo intelectual, la tica que est implicada en l, los temas de la tolerancia y el dogmatismo, el problema de la impostura intelectual, etc. Otero examina estos temas, enfocando sus anlisis en figuras como Platn, Nietzsche, Cioran, MerleauPonty, Albert Camus y otros. La tesis central de estos trabajos es que la filosofa y la ciencia son, en ltimo anlisis, trabajo intelectual y que, en nuestra poca de renegaciones y retrocesos respecto de la razn y del pensamiento reflexivo, es necesario desarrollar una insobornable reivindicacin del oficio intelectual, en tanto es una instancia de pensamiento crtico beneficioso para la continuidad y supervivencia de la sociedad humana. No pocos cantos atraen al navegante hasta los roqueros. En nuestro tiempo, esas tentaciones han sobrado y han sido desde la sonamblica conviccin de tener verdad en la mano y querer transformar el mundo, hasta los cinismos paralizantes ms rebuscados, pasando desde luego por el amplio espectro de la frivolidad. Todo intelectual genuino lleva dentro de suyo un aprendiz de brujo, un alquimista pagado de s mismo. Es su problema superar esas adolescencias. Cada cierto tiempo, agudos escritores sealan los que seran los deberes y responsabilidades del intelectual, sus compromisos de hoy y siempre. Experimento viva desconfianza por esas formulaciones.
Creo que hay, en efecto, un oficio claramente identificable como intelectual; y lo creo pese a la avasalladora confusin ambiente que reina sobre el particular. Pero el que lo haya no garantiza nada. No hay ninguna tarea a la que el intelectual est llamado por decreto.
ndice de la obra
Seleccin
ndice de Excerpta
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Sociales
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Sonia Montecino
SOL VIEJO, SOL VIEJALo femenino en las representaciones mapuche
1996 Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Programa de Informtica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Ricardo Lpez Prez
Constructivismo Radical: De Protgoras a WatzlawickArtculo aparecido en el libro "Tradicin y cambio en la Psicopedagoga", editado por Roberto Careaga, publicacin de la Universidad Educares, pp. 27-35. En este trabajo, el Profesor Lpez nos muestra cmo la teora constructivista no parece ser un constructo reciente y nos remonta a la Grecia antigua para retomar a Protgoras y ligarlo a la corriente terica que hoy concita tantos adeptos.
Constructivismo Radical: De Protgoras a Watzlawick
ndice Excerpta
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Sociales
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Sonia Montecinos, Mara Elena AcuaCOMPILADORAS
DILOGOS SOBRE EL GNERO MASCULINO EN CHILE
Presentacin Dilogos sobre el gnero masculino en Chile, es producto de una serie de mesas redondas realizadas como parte de las actividades de extensin del Programa Interdisciplinario de Estudios de Gnero durante el segundo semestre de 1995 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. El sentido de estos dilogos fue el de instalar un tema muy poco abordado en nuestro medio, como es el de lo masculino, desde una perspectiva interdisciplinaria. Se convoc a estas mesas a escritores e historiadores que expusieron sus puntos de vista ya sea derivados de reflexiones anteriores o producidas para la ocasin. La idea fue invitar a intelectuales de conocida trayectoria a conversar sobre las maneras en que se poda tematizar la masculinidad en nuestro pas como una forma de abrir una fisura, una brecha en la tradicional mirada para abordar esta materia: como si el gnero fuera nicamente femenino. Tambin nos anim el deseo de estimular a una reflexin ms amplia y sistemtica sobre la construccin del "ser hombre". El resultado de los dilogos es este libro que, a nuestro juicio, se convierte en gesto pionero, en ademn necesario de replicar para
comprender en toda su complejidad y riqueza el tema mayor del despliegue de las relaciones de gnero en nuestros territorios.
Las compiladoras
Presentacin del libro por Daro OsesHTML diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F.
ndice y seleccin de la obra Excerpta
ndice
1996 Programa de Informtica Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SUPERACIN DE LA POBREZA DOCUMENTO DE TRABAJO N 2
Germn Rozas POBREZA Y DESARROLLO LOCALINDICEI. DESARROLLO LOCAL II. POBREZA Y DESARROLLO LOCAL III. DESARROLLO LOCAL Y MUNICIPIO 3.1 Participacin 3.2 Realidad Municipal 3.3 Municipio De Nuevo Tipo a) Impacto b) Interaccin c) Aprendizaje y seguimiento IV. CONTEXTO DEL DESARROLLO LOCAL 4.1 Desarrollo Regional 4.2 Descentralizacin 4.3 Nuevo orden internacional y Desarrollo Local V. ELEMENTOS METODOLGICOS DEL DESARROLLO LOCAL
5.1 Planificacin a Nivel Local VI. PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO LOCAL VII. BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Chile
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
Escrbanos!Si tiene dificultades para usar el formulario, haga click aqu: Oscar Aguilera F. Escriba su nombre y apellido:
Desde cul pgina o publicacin nos escribe? El autor de la semana
Introduzca su comentario Enviar datos Borrar
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Mario Orellana Rodrguez Historia de la Arqueologa en Chile NDICE
Prlogo Introduccin 1. 2. 3. 4. Algunas razones para investigar la Prehistoria de Chile Necesidad de historiar la Arqueologa Perodos de la Arqueologa en Chile Los Arquelogos y su contexto ideolgico
CAPTULO I Primer perodo, antes de 1882 CAPTULO II Segundo perodo, 1882-1911 CAPTULO III Tercer perodo, 1911-1940 1. El Dr. F. Max Uhle Conclusiones sobre la contribucin de Uhle al conocimiento de la Prehistoria de Chile 2. El Dr. Aureliano Oyarzn Su significado cientfico Conclusiones 3. El Ing. Ricardo E. Latcham El aporte cientfico de Latcham a la Prehistoria de Chile CAPTULO IV Cuarto perodo, 1940-1960 1. Junius Bouton Bird 2. Francisco Cornely CAPITULO V
Quinto perodo, 1960-1990 La institucionalizacin de las ciencias antropolgicas Los aos de la Reforma Universitaria y la Organizacin Acadmica de las disciplinas Antropolgicas 1. Percy Dauelsberg 2. Gustavo Le Paige s.j Conclusiones Anexo fotogrfico Posdata Bibliografa
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F.
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Mario Orellana RodrguezINTRODUCCIN
1. Algunas razones para investigar la Prehistoria de Chile
D
esde algunos aos, la informacin acerca de las sociedades y culturas
prehispnicas y tambin de las sociedades aborgenes contemporneas ha crecido en forma considerable. El aumento de los conocimientos sobre nuestros ms antiguos antepasados y nuestros connacionales aborgenes ha sido el producto del desarrollo de algunas disciplinas muy especficas. Gracias a investigaciones arqueolgicas y con la participacin de muchas otras disciplinas afines, conocemos hoy en da la gran antigedad de los primeros grupos de cazadores y recolectores que habitaron nuestro territorio y las caractersticas especficas de muchos otros que vivieron en el norte, en la costa o en las alturas desrticas, en el centro o en el extremo sur, desmembrado y fro, de Chile. Estos resultados de las investigaciones arqueolgicas interesan cada vez ms a importantes sectores sociales. Las excavaciones, hechas en algunas ocasiones slo con el fin de salvar yacimientos prehistricos y, en otras, como resultado de proyectos bien elaborados, son seguidas siempre con gran atencin.
Artefactos arqueolgicos de la provincia de Atacama (hacha de cobre) y de Chile central, publicados en 1855
Diferentes instituciones de carcter estatal o privadas estn comprometidas con el destino de la ciencia prehistrica, y el radio de influencia de Universidades, Museos y Sociedades aumenta cada da ms, alcanzando ltimamente a los diferentes niveles de la enseanza. Comienzan a modificarse los programas de estudio, acrecentndose el inters por la historia nacional y, por ende, por el ms antiguo pasado cultural, el ayer prehistrico. Buscando razones para comprender el fenmeno sealado surge inmediatamente, como una primera explicacin, el deseo de conocer los orgenes de nuestra nacionalidad y, en general, de todo lo que pueda explicar, desde el pasado, la actual realidad cultural y social de Chile, a pesar de las dificultades epistemolgicas que presentan estos estudios. Existe en algunos y tambin muy relacionado con lo anterior, la necesidad de desprenderse del presente, recorrer los mltiples caminos del ayer que nos muestran acontecimientos diferentes y, desde all, retornar a nuestro tiempo, llenos de informacin y con algo de sabidura. La reconstruccin de los hechos del pasado, el conocimiento de las culturas ms antiguas que se pierden casi en el olvido es, por s sola, una buena razn para estudiar ese pasado prehistrico.Si a esto se agrega que ese pasado lejano llega hasta nosotros por intermedio de algunos grupos tnicos, de sus culturas, y se incorpora a nuestra "historia" de los ltimos siglos, comenzamos a comprender la fuerza y el valor que tienen estas investigaciones. No slo interesa lo que sucedi sino lo que sigue aconteciendo; no slo importan las sociedades y culturas del ayer, sino cmo siguen actuando esas unidades sociales en los tiempos ms recientes, y, en algunos casos, contemporneamente a nosotros (1). Creemos, sin embargo, que hay tambin otras razones que explican este creciente inters por conocer los tiempos prehispnicos de Chile. Aunque pueda parecer casi increble hay tambin razones estticas, si as pueden llamarse. Cuando nos sumergimos en el pasado y comenzamos a recrear sus acontecimientos, el historiador, en este caso el prehistoriador, obtiene satisfacciones espirituales muy grandes. Recrear los hechos humanos, la formacin de una cultura, la organizacin de una sociedad, la adaptacin de una comunidad en un medio ambiente natural, es tambin algo bello y produce belleza. Naturalmente que no es la primera vez que se dice que historiar es un arte y que el conocimiento del pasado es una actividad muy delicada que necesita manejar valores estticos. Qu otra cosa es organizar y presentar coherentemente la vida humana en sus mltiples actividades y matrices? Y si esa vida ya no es tal, y por tanto se encuentra en tiempo ido cmo reconquistarla, cmo darle una nueva vida si no es con ciencia y arte, con conocimiento, respetando los hechos y configurando una realidad, una totalidad a partir de algunas piezas aisladas?
Creemos tambin que la relacin que surge entre el cientfico que investiga los tiempos prehistricos y esos tiempos pasados es bastante profunda. Por una parte, la relacin con el objeto que se analiza, conoce y se incorpora, enriquece al ser mismo del cientfico. En el investigador, al trmino de su quehacer, existe plenitud; hay un enriquecimiento interior, producto de la integracin no slo de una gran cantidad de datos sino de la totalidad del conocimiento aprendido. Por otra, la relacin entre pasado y presente es tan fuerte, tan slida, que al conjugarse en nosotros el tiempo se hace uno solo en nuestro ser. Esta unidad entre ayer y hoy permite, adems, replantear la posicin de la prehistoria como ciencia y el objetivo ltimo de ella. En primer lugar, todo pasado fue presente ; as el estudio de las culturas pasadas y de ciertos momentos histricos es simplemente anlisis de presentes. Ciertamente, "presentes idos", pero al fin y al cabo presentes. La historia y la prehistoria como disciplinas cientficas se convierten as en ciencias del presente. Pero la relacin existente entre el pasado y el presente es tan poderosa como la de presente y futuro. Acaso no estamos constantemente diseando el futuro, pensando en l? El presente podra tambin, fuera de otras acepciones, definirse como el tiempo que programa "las acciones por venir". Si esto es as, el estudio del pasado que es, por definicin nuestra el anlisis del presente, se convertira en la ciencia que quiere conocer cmo se program el futuro. La Prehistoria es no slo una ciencia del presente ido, sino tambin la ciencia que conoce el futuro gracias a la cohesin ontolgica de los tres tiempos, pasado, presente y futuro (2). Pero ms que una nueva definicin de nuestra ciencia, lo que nos importa es acentuar el conocimiento cientfico del pasado y su relacin ntima con los otros tiempos. Las experiencias humanas que intentamos conocer no pertenecen slo al pasado; son nuestras, son actuales, porque fueron presente y nunca dejaron de serlo. Y si alguna vez la erosin del tiempo nos hizo creer lo contrario, nuestras herramientas arqueolgicas han vuelto a dejar las cosas en su verdadero lugar. A propsito de esta relacin entre Pasado y Presente, que hemos enfatizado, y desde otra perspectiva, el arquelogo norteamericano Lewis Binford, en su libro "In pursuit of the Past" (traducido al espaol en 1988 "En busca del pasado") ha insistido que aunque los yacimientos conservan elementos del pasado, el registro arqueolgico es un fenmeno contemporneo y las afirmaciones que hacen los estudiosos sobre l no son
afirmaciones histricas. Si se intenta investigar la relacin existente entre los vestigios materiales del pasado que conocemos en el presente, con las actividades humanas del pasado, causantes de estos vestigios arqueolgicos, nos enfrentamos a un gran desafo intelectual. Si reconocemos que el registro arqueolgico tambin se compone de smbolos, adems de los vestigios materiales, la dificultad del conocimiento es ms grande. El conocimiento del pasado se obtiene de los restos arqueolgicos, contextualizados, a partir de inferencias que se construyen en el presente. Pero cmo hacer inferencias cientficas? Todo el libro de Binford es su intento de desarrollar mtodos para hacer inferencias que sean fiables, mucho ms que otras realizadas anteriormente. Uno de los caminos recomendado por el arquelogo norteamericano, ya en la dcada de 1970, es la investigacin etnoarqueolgica. Como este autor ha influido en muchos arquelogos chilenos es interesante conocer algunas de sus ideas sobre este tema. Nos recomienda que investiguemos de qu manera los restos del pasado paleoltico, que son "estticos", pueden pensarse desde la movilidad de actuales grupos de cazadores y recolectores, del uso que hacen de su espacio fsico, de su adaptacin al medio ambiente climtico y social, de la fabricacin de artefactos y de sus mltiples usos, de la estructura de sus lugares de trabajo, de vivienda, de celebraciones, etc. Analizando la conducta viva de grupos de aborgenes, aspira a trazar algunas lneas interpretativas que ayuden a los estudiosos del pasado a construir modelos explicativos para conocer lo que ocurri en el pasado. Podemos preguntarnos hasta dnde estos modelos establecidos para conocer situaciones del pasado humano, a partir del registro arqueolgico, dan a conocer sucesos relevantes o significativos. Siguiendo, por ahora, los conceptos de Binford, las relaciones que hacemos entre las consecuencias estticas (restos de un yacimiento arqueolgico) y las causas dinmicas, propias del comportamiento social del pasado, podremos contrastarlas empricamente? Parece poco probable que se considere suficiente estudiar los comportamientos de pueblos aborgenes actuales para sacar conclusiones tiles -modelos de conducta- que permitan el conocimiento del pasado. Si se responde afirmativamente estamos frente a una creencia: que hay un conjunto de rasgos que subyacen permanentemente y que son caractersticos, por ejemplo, de la organizacin espacial interna de la vida de un yacimiento de cazadores, no importando su situacin en el tiempo (cazadores musterienses de hace 50.000 o ms aos y cazadores actuales Nunamiut). Por cierto que la Etnoarqueologa, como la Arqueologa Experimental, la Arqueologa Espacial, la Zooarqueologa, etc., son disciplinas necesarias para la bsqueda de mtodos que nos ayuden a "leer" correctamente el "texto" propio de los "contextos arqueolgicos". Pero como el propio Binford lo ha escrito, no es posible hacer analogas entre grupos actuales y grupos paleolticos. Esta es una antigua conclusin que a veces se olvida. De todos modos los anlisis inteligentes hechos por Binford -
aunque incompletos- sirven para exigirles a los arquelogos una metodologa digna de los desafos que presentan sus yacimientos y sus contextos arqueolgicos. Estos temas, estas preguntas, han estado presentes en los ltimos aos en la arqueologa chilena. As, a lo largo de estas pginas veremos cambiar las teoras, las explicaciones, las inferencias, los mtodos usados por los arquelogos. Es un hecho, puesto a prueba muchas veces, que cada perodo del desarrollo arqueolgico chileno, se caracteriza por mtodos y explicaciones propios de los ambientes cientficos europeos y norteamericanos. Diferentes teoras han estado presentes en los artculos, informes y libros escritos por los arquelogos desde fines del siglo pasado hasta el presente. Desde el Evolucionismo darwinista y el Positivismo francs, pasando por escuelas Histricas, Ecologistas, Materialistas, Procesuales y recientemente Postprocesuales, la arqueologa chilena ha oscilado entre la descripcin bien hecha pero limitada hasta las generalizaciones sin base emprica; tal vez lo consolador sea que, en general, ha primado una combinacin de empiria e inferencias moderadas que han permitido consolidar, poco a poco, el valor cientfico de nuestro conocimiento del pasado.
ContinuacinHtm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F.
ndice
ndice Excerpta
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Edison Otero B.
Defensa del Oficio Intelectual
ndice de la obraPrefacio Defensa de la ilustracin Tiene futuro el Humanismo ? Recomendaciones para leer o no leer a Cioran El Filsofo, segn Nietzsche Merleau-Ponty y la sobrevivencia de la filosofa Pedagoga y tica de la Actividad Intelectual Materiales sobre la idea de impostura intelectual Reivindicacin de la Filosofa
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Edison Otero
El Filsofo, segn Nietzsche
Nietzsche es un momento relevante de lafilosofa. Y lo es porque desarrolla una tajante interrogacin sobre la filosofa misma, su condicin y su destino. Precisemos la hiptesis subyacente: no son los mejores momentos de la reflexin filosfica aquellos en los que ella se solaza o se vanagloria de s misma. S lo son aquellos en los que se mira ella misma y se cuestiona. Nietzsche experimenta una clara y manifiesta insatisfaccin por la situacin de la filosofa en su tiempo; su pensamiento se despliega en franca contraposicin a lo que se tiene por filosofa. No de otro modo debe interpretarse la decidora afirmacin de que sus lectores no haban nacido todava. Si Nietzsche viviera hoy, tendra sobradsimas razones para impugnar lo que pasa por ser, formal e institucionalmente, filosofa (con el agravante de que, hacia la segunda mitad del siglo XIX, la filosofa no padeca el generalizado descrdito que hoy le afecta). Pero es tal la falta de credibilidad de la filosofa institucional que no nos hace falta Nietzsche para constatarlo. Lo que s puede resultarnos enriquecedor es releer, y volver a considerar, lo que Nietzsche piensa que debe ser un filsofo genuino. Tal vez podamos ya estar a la altura de ser sus lectores, de esos que l esperaba aparecieran despus de su
muerte. En Humano, demasiado humano, obra de 1878, Nietzsche escribe: "De las pasiones nacen las opiniones: la pereza de espritu las hace cristalizar en convicciones. Ahora bien, quien se siente espritu libre, infatigable en la vida, puede impedir esta cristalizacin mediante un cambio continuo". Comentario. Hay una secuencia pasin-opinin-conviccin. La opinin no es un producto intelectual, es una preferencia decidida por motivos emocionales o sentimentales. Si conectamos esto con desarrollos en la psicologa social de la segunda mitad de nuestro siglo, toda opinin es un prejuicio. Por tanto, una conviccin es una opinin mantenida ms all de lo intelectualmente prudente. Una conviccin es una opinin en la que nos hemos quedado detenidos y que no nos invita a continuar en la bsqueda. La conviccin es sentida como equivalente de 'verdad'. Pero no se trata de la fuerza de las razones sino de la 'pereza de espritu'. Quien permanece indefinidamente en sus propias convicciones es un espritu prisionero, esclavo de sus propias criaturas. En El anticristo, diecisis aos despus, Nietzsche sostiene que las convicciones son prisiones. Quien no se queda en las convicciones sino que va ms all, en permanente movimiento, es un 'espritu libre', expresin que Nietzsche usa como sinnima de 'filsofo'; pero resulta evidente que diciendo 'espritu libre', l quiere eludir las resonancias equvocas de la palabra 'filsofo' tal como se la usa en su tiempo. Por lo dems, el filsofo socialmente reconocido como tal en su poca, no es, precisamente, el filsofo que l tiene en mente. A los ojos de Nietzsche, el filsofoinstitucionalizado no es un espritu libre. El espritu libre es el filsofo que todava est por aparecer. Es una promesa. En Humano, demasiado humano, Nietzsche habla del espritu libre como "hombre de pensamiento prudente". Comentario. Pareciera no haber coherencia entre pensamiento 'prudente' y pensamiento en cambio permanente. Slo en apariencia. La prudencia de pensamiento puede entenderse, al menos, en dos sentidos especficos en Nietzsche: (a) Como no urgencia en alcanzar conclusiones definitivas. No debe haber apuro en obtenerlas. En rigor, no puede arribarse jams a conclusiones finales. El conocimiento est por siempre abierto. No hay cierre posible. (b) Como no atraccin por la modalidad de sistema. El pensamiento que se estructura bajo la forma de sistema est cediendo a la tentacin de lo definitivo, de las convicciones finales. Sistema equivale a cierre. Es pensamiento imprudente.
Como puede apreciarse, la imprudencia no radica en la exploracin osada, en el cambio permanente, en la bsqueda sin fin, sino en la detencin del movimiento, en la clausura de la inquietud, en la ilusin de las verdades definitivas. Los conceptos ltimos, las ideas infalibles, las categoras eternas. La tendencia a no querer poseer nada sino certidumbres absolutas es, para Nietzsche, una reminiscencia teolgica en filosofa. Siempre en Humano, demasiado humano, Nietzsche afirma: "...esa libertad madura del espritu... que permite el acceso a modos de pensar mltiples y opuestos." Comentario. Esta es una formulacin claramente antidogmtica. Recuerda las reflexiones de John Stuart Mill. Paul Feyerabend, que reconoce su admiracin por el pluralismo intelectual de Mill, se refiere as al dogmatismo: "Psicolgicamente hablando, el dogmatismo surge, entre otras cosas, por la incapacidad para imaginar alternativas al punto de vista en el que uno cree". As, pues, el dogmtico no es capaz de considerar diversos modos de pensamiento sin ceder a la tentacin de creer que uno de ellos es el verdadero y los dems son falaces. No considera la posibilidad de que diversos modos de pensar sean diferentes aproximaciones a la verdad o que contengan grados de verdad, que cada uno de ellos proporcione una perspectiva igualmente genuina; y que, en ultimo trmino, ninguno de ellos sea intil. En consecuencia, la oposicin entre unos y otros no es signo de la verdad de uno de ellos y de la falsedad de los otros. Es expresin de pticas distintas, de puntos de vista alternativos. La disposicin para manejarse con modos alternativos de pensar ensancha las posibilidades del filsofo, expande el alcance de su mirada y la penetracin de sus ideas. La eleccin de un solo modo de pensar revela el espritu de secta, de escuela: horadar en una sola direccin, como topos. La imagen es nietzscheana. O como avestruces: positivistas, darnwinistas, conductistas, marxistas, estructuralistas, psicoanalistas, batesonianos, heideggerianos, constructivistas, posmodernistas, etctera. En El viajero y su sombra, leemos: "... vemos casi nuestro ideal como una especie de nomadismo intelectual...". Comentario. El nmade no est en ningn lugar de manera definitiva. La condicin sedentaria es contraria al espritu libre. No podemos quedarnos en una idea por siempre, en una doctrina, en una sola posicin, en una sola perspectiva. Pero igualmente, ninguna es insignificante o intil. Hay que experimentar todas las maneras de ver. Todas importan para el crecimiento del espritu libre. La bsqueda no puede detenerse. Lao Tse nos
aconseja: "Trata a tus ideas como a huspedes", o sea, van de viaje. Estn para ser pensadas, para servir al espritu libre. para multiplicar los caminos. Nietzsche utiliza tambin otras imgenes: "una bola de nieve pensante"; "no sentirse sobre la tierra ms que como un viajero", "...esa astucia de serpiente que consiste en cambiar de piel...". Lo que importa es el viaje. El viaje termina por ensear al que viaja que lo que importa es el viaje mismo. Las respuestas no estn en el lugar de destino sino en el camino que lleva a l. Para Ulises, las respuestas no estn en Itaca sino en su largo regreso. Es lo que Nietzsche expresa en La gaya ciencia: "... un espritu desecha toda fe, todo deseo de certeza, ejercitado como est en poder sostenerse sobre cuerdas y posibilidades ligeras y hasta a bailar sobre los abismos. Tal espritu sera el espritu libre por excelencia". Bien pensado, esto conduce a poner bajo sospecha la filosofa tal como es tradicionalmente entendida. Otros apelativos de Nietzsche para el espritu libre: aventurero, librepensador, amigo de la duda, escptico, ave viajera, navegante, buscador, explorador, pjaro, excavador de tesoros, cerebro audaz, autorefutador. En Genealoga de la moral, se halla la siguiente afirmacin: "Estn muy lejos de ser espritus libres: pues creen todava en la verdad ". Comentario. Las citas anteriores a sta nos encaminan hacia la idea nietzscheana de lo que ha de ser el filsofo; se apreciar que no se diferencia en mucho de la concepcin iluminista del filsofo. No hay giro alguno que podamos rescatar como distinto o nuevo. Sin embargo, este texto de la Genealoga de la moral establece una lnea demarcatoria decisiva: Nietzsche sostiene que el valor de la verdad debe ser cuestionado alguna vez. Es un paso crucial. Entre mito y resabio teolgico, la 'Verdad' equivale a la clausura de la filosofa y de toda inquietud. Una vez hallada la 'Verdad', todas las exploraciones se declaran irrelevantes; ya no se requerir reflexin o pensamiento tenso, slo asentimiento, aceptacin, acatamiento, adoracin, fe. La verdad alcanzada termina con la era de las preguntas: fin de los enigmas, fin de los misterios. Con la Verdad a la mano, para qu filosofa? para qu ciencia? para qu experiencia alguna? En consecuencia, la puesta en cuestin de la 'Verdad' como problema filosfico genuino es la resurreccin, el renacimiento de la filosofa, el fin de su larga sujecin a la teologa. La verdad es un equivalente intelectual de la divinidad. La 'Verdad' o nada, o nada menos que la 'Verdad': tal es el chantaje de la filosofa tradicional. Hay que destruir este dilema. La 'Verdad' se convirti en dolo. Para que no quede duda alguna, en Ecce homo, Nietzsche escribe: "Derribar dolos (ideales): eso s forma ya parte de mi oficio...". Y refirindose a su libro Crepsculo de los dolos, dice:
"Lo que en el ttulo se denomina 'dolo' es sencillamente lo que hasta ahora fue llamado 'verdad'... ". La 'Verdad' es una trampa, un canto de sirenas. Lo prueba la historia de la filosofa: es el espectculo de la aparicin sucesiva de puntos de vista o de sistemas que se autoproclamaron verdaderos, con exclusin absoluta de los otros. Unos se cuestionan a otros, unos aseguran superar a los otros, sustituyndolos. La ilusin de la 'Verdad' los ha atrapado. Andan decretando errores y falsedades en todo lo que no se asemeje a sus respectivas categoras. Qu puede significar la 'Verdad' para un viajero, para un nmade, una serpiente, un espritu libre? Nada, sino la muerte de la inquietud. Buscarla, como la ha buscado el filsofo tradicional, significa despreciar la experiencia de la bsqueda, subvalorar todo camino que no se le parezca, todo lo que sea cierto, claro, transparente, categrico, indiscutible y final. Comparada con la exploracin (viva, estimulante, sorprendente, descubridora), la 'Verdad' es una momia conceptual, un desierto. Asociamos las momias al Egipto antiguo. Esto nos conduce a otra crtica de Nietzsche a la filosofa tradicional y, por contraste, a su propia idea del filsofo autntico: "Me pregunta usted qu cosas son idiosincrasia en los filsofos?... Por ejemplo, su falta de sentido histrico, su odio a la nocin misma de devenir, su egipticismo. Ellos creen otorgar un honor a una cosa cuando la deshistorizan, desde la perspectiva de lo eterno, cuando hacen de ella una momia. Todo lo que los filsofos han venido manejando desde hace milenios fueron momias conceptuales; de sus manos no sali vivo nada real...". No cabe duda: la 'Verdad' de los filsofos es la ms grande de las momificaciones. En la postura de Nietzsche, se trata una categora que expresa la invasin de la filosofa por la teologa. La 'Verdad' tiene todas las caractersticas y todas las demandas de la revelacin: algo por encima de toda experiencia humana, algo que debe ser aceptado fuera de toda duda. Nietzsche afirma que la falta de sentido histrico es el pecado original de todos los filsofos. Pero la 'Verdad' no es la nica de las momias de la filosofa. Hay otra sin cuya puesta en cuestin todava no se completa la figura del filsofo del porvenir. En Crepsculo de los dolos. Nietzsche asegura: "Es conocida mi exigencia al filsofo de que se site ms all del bien y del mal, de que tenga debajo de s la ilusin del juicio moral. Esta exigencia se deriva de una intuicin que yo he sido el primero en formular: la de que no existen hechos morales. . .". Comentario. No habiendo hechos morales, lo que hay es interpretacin moral de los
hechos. La moral es, pues, una manera de ver, una ptica, una perspectiva, un punto de vista. Su pretensin ha sido, sin embargo, ser una cualidad o atributo de los hechos mismos, una caracterstica fija e irremovible. As como lo plantea respecto de la 'Verdad', Nietzsche exige poner en entredicho a la moral y sus categoras. Para Nietzsche, este cuestionamiento es lo que marca la diferencia entre el filsofo genuino y otros hombres. El filsofo no cede a la interpretacin moral de la existencia. Los otros quieren juzgar; el filsofo quiere comprender. Es la diferencia entre querer ser juez y querer ser justo. En suma, Nietzsche ve un problema all donde la tradicin no ve ninguno. Toda filosofa autntica procede de este modo. l atribuye a esta cuestin la mayor importancia, la ms decisiva de todas. De acuerdo a Nietzsche, hay una evidente responsabilidad de la moral en la crisis de la humanidad. En consecuencia, existe la necesidad de superar la moral, obrando una transformacin, transmutando, todos los valores, creando otros nuevos. Nuevas tablas, nuevos valores: sa es la tarea fundamental de los espritus libres. El propio Nietzsche emprendi los primeros pasos de esta labor, llevando a cabo una sostenida reflexin sobre el origen de la moral. Es el estudio de la moral el que lo llev a identificar los rasgos del ascetismo: la renuncia a s mismo, el pecado, la culpa, el castigo, la subvaloracin del cuerpo. Estas negaciones del hombre le condujeron a relacionar ascetismo y filosofa tradicional y a denunciar el envenenamiento de la filosofa por la teologa. En suma, lo llev a negar el concepto de 'Dios'. No hay hechos eternos, no hay verdades eternas. Es imposible, por tanto, superar el carcter perspectivista de todas las ideas. El hombre es una experiencia abierta. Las eternidades solo estn en la mente. Nietzsche no pierde de vista que se trata de "...la ms profunda colisin de conciencia... contra todo lo que... se haba credo, exigido, santificado...". "Nosotros los nuevos, los carentes de nombre, los difciles de entender, nosotros partos prematuros de un futuro no verificado todava... " (Ecce homo). Comentario. Hay alguna relacin entre esa 'materia explosiva' (el filsofo, tal como Nietzsche lo perfila) y el filsofo tal como lo conocemos? La respuesta es... ninguna. Nietzsche tiene expresiones duras para referirse a la filosofa oficial de su tiempo: rumiantes acadmicos, erudicin polvorienta, perspectiva de rana, idlatras de los conceptos, momias, tejedores de telaraas, doctos zopencos decadentes, comediantes, predicadores. Est claro que Nietzsche no menosprecia la erudicin por ella misma, sino la pretensin de que la filosofa deba consistir slo en esa erudicin y se agote en ella. Para un filsofo determinado, en un momento dado, es ineludible saber lo que sus antecesores pensaron, as como saber lo que sus contemporneos piensan; pero tal conocimiento no le
basta. La cuestin crucial es qu hace l con ese saber, qu aporta, suma, cuestiona, reformula o reinventa. La erudicin filosfica puede ser el sustrato o la base para una reflexin genuina; pero no pueden confundirse. El copamiento de la filosofa por la erudicin marca los perodos intelectuales ms infrtiles. Ya no constituye siquiera una leve irreverencia el afirmar que los calificativos de Nietzsche mantienen su lozana y se aplican perfectamente a la prctica institucional de la filosofa; acaso podran agregarse otros: sectarismos de escuela, confusionismo ideolgico, mediocridad, impostura, atomizacin temtica, cultivo repetitivo y acrtico del pasado, intereses anacrnicos, ignorancia del saber cientfico. Sin duda, a la filosofa institucionalizada cabe analizarla, igualmente, en trminos de sociologa y psicologa social de grupos, as como en trminos de grupo profesional: autoproteccin, status, tendencia a la uniformidad, desarrollo de una jerga peculiar, sobrevivencia en el seno de instituciones universitarias, etc. En este sentido, hay una clara diferencia entre la figura solitaria del pensador tradicional y los profesores de filosofa estructurados en grupos formales. Disquisiciones de esta naturaleza son las que inclinan a diferenciar tajantemente al filsofo respecto del profesor de filosofa. Slo que, siendo personajes distintos, pueden estar, eventualmente, en el mismo sujeto. Se puede pensar y no ensear. Se puede pensar y ensear. Y, por supuesto, se ensea pero no necesariamente se piensa. No es un azar que pensadores significativos hayan renunciado a ensear. El acadmico gris y sombro est lejos, irremediablemente, del filsofo que Nietzsche perfila. Por supuesto, no hay por qu creer que Nietzsche deba ser la unidad absoluta de medida, el criterio nico de identificacin. Sin embargo, sus elaboraciones sobre el filsofo nuevo, el espritu libre, no estn en contradiccin con lo que unnimemente se considera un pensador de vuelo, de esos que hacen 'nidos en las alturas' y se atreven con los abismos, que desafan a su tiempo y provocan interrogantes vertiginosas a sus semejantes, esos que emiten luz propia y alumbran con su ejemplo. Ahora bien, el espritu libre no es slo el hombre de grandes ideas cl cerebro audaz de pensamientos profundos, el gran intelectual. Nietzsche le exige que sea creador de nuevos valores, que transite con ellos a la convivencia prctica con sus semejantes, que asuma vitalmente el pluralismo y el antidogmatismo, su nomadismo y su escepticismo. Qududa cabe? Las virtudes intelectuales suponen una tica de la convivencia. Y no es la tica de la verdad. Es la tica del pluralismo.
Estamos a una gran distancia del intelectual moderno y del de nuestros das. Ya no se trata solamente de la produccin de ideas, de su manejo y entrecruzamiento. Se trata, ms bien, de un estilo de vida. Otra vez, es un punto de desviacin respecto del iluminismo y la ilustracin tradicional. El texto siguiente, de Ms all del bien y del mal, lo expresa manifiestamente: "... poder mirar con muchos ojos y conciencias, desde la altura hacia toda la lejana, desde la profundidad hacia toda altura, desde el rincn hacia toda amplitud. Pero todas estas cosas son nicamente condiciones previas de su tarea : esta misma quiere algo distinto, exige que l cree valores...". Este espritu libre no es todava. Sin duda, es en este horizonte que hay que entender la afirmacin nietzscheana de que sus lectores no haban nacido todava. "Permanecer dueos de nuestras cuatro virtudes: el valor, la lucidez, la simpata, la soledad..." (Ms all del bien y del mal). Comentario: Retengamos una de ellas: la soledad. Quien est familiarizado con la vida de Nietzsche podra, eventualmente, creer que estamos aqu frente a la transformacin de un rasgo biogrfico en principio universal, una generalizacin acaso lcita en trminos personales, pero no en trminos genricos. Nietzsche llev una vida conmovedoramente dura, rodeado de enfermedad y soledad. Quiz esta implacable experiencia personal pudo confundirle. Sin embargo, no era alguien intelectualmente ingenuo. Muy por el contrario, vio en su soledad un signo de algo ms que personal. En Aurora, escribe: "Aprend a soportar la soledad, a 'comprender' la soledad; y hoy sealara yo, como uno de los signos esenciales de un espritu libre el preferir correr solo, volar solo y hasta arrastrarse solo, cuando se tienen las piernas tullidas...". Es necesario profundizar en ello. Recordemos la secuencia nietzscheana de pasin-opininconviccin. Para un espritu libre, es preciso evitar la cristalizacin de las opiniones en convicciones mediante el cambio continuo. Pero, no lo olvidemos: para un espritu libre. El cambio continuo tiene sentido para quien se propone pensar sistemtica, metdica y permanentemente. Sin embargo, no parece un modelo posible de conducta para el gnero humano. Es posible, claro, pero con la consecuencia de caer en la condicin esteparia, neutralizado el sujeto respecto de sus relaciones con los otros; como sabemos, todas las relaciones con los otros son, fundamentalmente, afectivas. Los dems nos afectan y son, a su vez, afectados por nosotros. Desafectarse (dejar de tener afectos) es equivalente a renunciar a las relaciones con los otros. De ah el drama de tratar de ser un pensador entre los otros; el intelectual o el acadmico, no estn en el drama porque han constituido una subcultura en la que los otros son como l, es decir: intelectuales. Por supuesto, este grupo
experimenta tambin las relaciones afectivas, con su multiplicidad y variedad de cercanas y distancias emocionales. Algn tipo de estigma est implicado en el pensamiento crtico en la medida, claro est, en que se lo ejerce hasta el lmite. Pero es algo que ms vale interpretar en trminos de psicologa social de grupos que de manera iluminista; de acuerdo a esta ltima habra un choque entre verdad y oscurantismo, entre razn y supersticin. Ser la 'Verdad' la que est en juego? En la perspectiva de la psicologa social, el filsofo es un desviante respecto de la norma del grupo; la distancia entre filsofo y comunidad es el precio de la reflexin ms all de la norma, ms all de los intereses compartidos. Que el asunto es, lejos, ms que una mera ocurrencia personal emotiva de Nietzsche, lo respaldan algunos testimonios decidores. En su Tratado de la Naturaleza Humana, libro I, parte IV, seccin VII, el filsofo escocs David Hume comenta: "Estoy espantado y confundido por la desolada soledad en que me coloca mi filosofa; me parece que soy un monstruo extrao y extravagante, incapaz de vivir en sociedad, excluido del comercio de los hombres, abandonado y desesperado... Me he expuesto al odio de los metafsicos, de los lgicos, de los matemticos y hasta de los telogos. Puedo asombrarme de las afrentas que deber sufrir?". En un tono menos pattico, Bertrand Russell tiene algo que decir al respecto. En sus Retratos de Memoria, encontramos el siguiente prrafo: "Durante toda mi vida he deseado, con vehemencia, sentirme identificado con los grandes conjuntos de seres humanos, experimentar lo que experimentan los miembros de las multitudes entusiastas. El deseo ha sido, con frecuencia, tan intenso como para hacer que me engaase a mi mismo. Me he imaginado que era, en cada ocasin, liberal, socialista o pacifista; pero nunca he sido ninguna de esas cosas en un sentido profundo. Siempre el intelecto escptico me ha susurrado sus dudas; cuando yo ms deseaba que se mantuviese en silencio. Me ha separado del fcil entusiasmo de los otros y me ha llevado a una soledad desolada". Y definitivamente conmovedor resulta ser el testimonio de Albert Einstein:"...soy en realidad un viajero solitario y nunca he pertenecido a mi patria, a mi hogar, mis amigos o siquiera mi familia inmediata, con todo mi corazn; ante todos estos nexos, nunca he perdido cierto sentido de distancia y necesidad de soledad, sentimientos que han aumentado con los aos. Llega uno a tener aguda conciencia, pero sin lamentarlo, de los lmites del entendimiento mutuo y de la consonancia con otras personas...". Y no confirman lo mismo, por ejemplo, Scrates juzgado por Atenas, Semmelweiss
arrinconado por la medicina de su poca, Spinoza segregado de la sinagoga, Abelardo huyendo de las iras de la Iglesia, Bruno y Servet en la hoguera, Freud amenazado y vilipendiado, Ockham perseguido y excomulgado o Locke marchando al destierro?
Materiales sobre la idea de impostura intelectual
ndice Excerpta
Lo Nuevo
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Sociales
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
ndiceDedicatoria Presentacin Introduccin 1. Simblica de lo femenino en la cultura mapuche: la izquierda, el fro, la luna... 2. Lo femenino en la morada de los dioses y de los antepasados 3. El cuerpo de la mujer como soporte del discurso simblico mapuche 4. Machis: las mujeres como oficiantes de las fuerzas del bien y del mal 5. El discurso mtico y lo femenino Derechos de autor
q q q q q q q q q
ndice Excerpta
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Ricardo Lpez Prez
Constructivismo Radical de Protgoras a WatzlawickHacia la mitad del siglo V de la era antigua, surge en Atenas por primera vez la democracia como una alternativa de organizacin poltica. Se rompe lo que hasta ese momento pareca una anttesis cerrada: Oligarqua o tirana. La brisa democrtica se extiende con fuerza y rpidamente alcanza a cada rincn, llevando las distintas manifestaciones de la cultura a su mayor expresin. La escultura, el arte dramtico, la arquitectura, la historia y, por cierto, la filosofa, lograron desarrollos inigualados, que han sido fuente de sugerencia para todos los siglos posteriores. Atenas se encuentra en plena democracia alrededor de la Olimpada 83, (algo as como el ao 444 a. C.), cuando llega a la ciudad el sofista Protgoras. Nacido en Abdera, haba recorrido la Hlade como maestro itinerante por dcadas, y su fama era apreciable. Sensibles a la reflexin y las ideas, los atenienses no disimulan su inters. Protgoras no los decepciona y en un ambiente mejor preparado para escuchar que la verdad es eterna e inmutable, expone provocativamente: El hombre es la medida de todas las cosas: De las que existen, como existentes; de las que no existen, como no existentes, (Fragmento I ). De vuelta a los tiempos actuales, el matemtico, fsico y ciberntico austraco Heinz Von Foerster, estima que una ilusin peculiar de nuestra tradicin occidental, reflejada en la nocin de objetividad, consiste en pretender que las propiedades de un observador no entran en la descripcin de sus observaciones, (1991, pg. 91). Este autor, a quien se reconoce como el principal inspirador del constructivismo radical, de acuerdo ala expresin acuada por Ernst von Glasersfeld (1993), afirma: La objetividad es la ilusin de que las observaciones pueden hacerse sin un observador, (Watzlaxvick y Krieg, 1994, pg. 19). Desde una mirada contempornea, asumiendo los riesgos de toda interpretacin no consagrada, es posible afirmar que Protgoras fue el primer constructivista. En un mundo cuya tradicin intelectual se encamina ms bien hacia una concepcin que daba por hecho la existencia de esencias permanentes, irrumpe con una propuesta en la cual el hombre es el nico responsable de sus criaturas. Con una mirada que de paso anticipa la ilustracin, abandona toda autoridad externa, orculos, mitos y leyendas heroicas, para imponer los derechos del pensamiento. Expresa asertivamente que nada de lo que sostiene surge por influencia divina: Yo dejo de lado, sea en mis discursos, sea en mis escritos, toda cuestin que afecte a la existencia o inexistencia de los dioses, (Teeteto, 162 d).
Pero Protgoras (lo mismo que otros sofistas), no pudo resistir en paso del tiempo. Sus obras desaparecieron, y su prestigio fue arrastrado por la fuerza incontenible de la literatura y la autoridad platnica. Incluso la palabra sofista, que en el pasado haba significado maestro de sabidura y expresaba reconocimiento y respeto, qued reservada nicamente para denunciar las posturas ms alejadas a la defensa de la verdad. Todo sofista qued estigmatizado como un comerciante de apariencias, y con ello se extravi una prometedora epistemologa que disolva la oposicin sujeto-objeto. Con mayor propiedad se fortalecieron e hicieron carrera otras orientaciones. La ciencia positiva, por ejemplo, se propuso reconocer y comprender el mundo en su carcter objetivo, independiente de lo humano. Es decir, llegar a un mundo sin sujeto, libre de cualquier contaminacin subjetiva. Sin embargo, al menos desde comienzos de este siglo, han reaparecido con decisin las dudas sobre la posibilidad de xito de semejante empresa. Exiliar al sujeto es declarar imposible la misma observacin y el conocimiento. En el contexto de esta tensin se inserta el constructivismo radical, con la atencin puesta en la interdependencia entre observador y mundo observado. A estas alturas, veinticinco siglos despus de Protgoras, ya no puede hablarse con el mismo candor de una realidad objetiva, independiente del observador, igual para todos, anterior a la experiencia. Todo lo contrario: La realidad aparece como el producto de nuestras percepciones y del lenguaje como el resultado de la comunicacin entre las personas. Se construye socialmente. La ingenuidad epistemolgica ha quedado acorralada. Ya no es posible seguir sosteniendo una teora del conocimiento segn la cual el papel del conocimiento es reflejar lo que de cualquier modo se encuentra all, fuera de nosotros. Bajo estas nuevas condiciones, Von Foerster propone actualizar nuestro diccionario: Ciencia: El arte de hacer distinciones. Constructivismo: Cuando la nocin de descubrimiento es sustituida por la de invencin. Observador: El que crea un universo, el que hace una distincin. Objetividad: Creer que las propiedades del observador no entran en las descripciones de sus observaciones. Verdad: El invento de un mentiroso.
(Watzlawick y Krieg, 1994, pg.32). El mundo ahora no es otra cosa que la construccin de un observador. Cualquier investigacin cuidadosa respecto de una observacin determinada, remite inevitablemente a las cualidades del observador y sus interacciones con otros observadores. La clsica distincin entre sujeto y objeto no se sostiene. La objetividad ha quedado sepultada, la realidad es un resultado cuya autora es atribuible a los propios seres humanos: El hombre es la medida de todas las cosas. Cuando Protgoras formula su concepcin del hombre medida, despierta expectacin, inquietud y ciertamente rechazo. Abre una polmica, como suele ocurrir con las ideas que no se ajustan a los lugares comunes que tienen su audiencia asegurada. El ms notable de sus crticos fue sin duda Platn. El gran filsofo no tuvo inconveniente en valorar a Protgoras como figura intelectual, pero se neg a reconocer la dimensin sociolgica e histrica de esta propuesta, reducindola a una exaltacin de los sentidos y llevndola al extremo del subjetivismo. As hace hablar a Scrates en uno de sus dilogos: No es su opinin que las cosas son, con relacin a m, tales como a m me parecen, y con relacin a ti, tales como a ti te parecen? Porque somos hombres t y yo, (Teeteto, 152 a). Cada persona fabrica su propio mundo y tiene idnticos derechos para reclamar validez. No es posible establecer una verdad, no es posible hacer ciencia, aparece la semilla del solipsismo. Sin embargo, buena parte de la interpretacin especializada se aparta de esta posicin ms estrecha y psicologista, y se inclina a ver en esta frase a un pensador social. Wilhelm Nestle, recurriendo a un anlisis tcnico a propsito de la traduccin y el sentido de las palabras en el ambiente cultural de la Hlade, sostiene que debemos entender hombre en sentido colectivo y cosas en sentido de cualidad. Propone traducir adecuadamente la proposicin como: El hombre es la medida de toda validez (cualidad), (1987, pg. 1 18). De este modo el nfasis est puesto en los fenmenos de grupo, en las instituciones y en la cultura, y no en la simple existencia de ciertos objetos porque una subjetividad incontrarrestable les da vida. Paul Watzlawick recoge esta problemtica creando una diferenciacin entre una realidad de primer orden y una realidad de segundo orden. Conforme a esta distincin estn por una parte los objetos con sus propiedades puramente fsicas, y por otra el sentido, el significado y el valor que les atribuimos, (1981, pg. 149). En este segundo nivel no existen ya criterios objetivos. La realidad de segundo orden es ms bien el resultado de procesos de comunicacin muy complejos, (1992, pg.60). As, para Protgoras, por ejemplo, cada pueblo puede darse sus propias leyes y definir a travs de ellas lo que juzga bueno y malo, sin estar necesariamente obligados por las tradiciones o la autoridad de los dioses. Cuando a solicitud de Pericles redacta la constitucin de la colonia de Turios, en el sur de Italia, establece con cargo al Estado la instruccin escolar de los hijos de todos los ciudadanos, generando un nuevo concepto sobre la responsabilidad en la educacin, y en ultimo trmino una nueva realidad. Para Watzlawick, en tanto, todo el pensamiento terico resulta afectado y surgen implicaciones para los intento por ofrecer respuestas para resolver los problemas psicolgicos y sociales. Ahora la locura, los conflictos de pareja o la simple mala intencin, dejan de tener base en las propiedades del individuo, y comienzan a ser el resultado de realidades incompatibles de segundo orden. De un enfoque causal, lineal y mondico, pasamos a uno de tipo interaccional, circular y sistmico. Del telgrafo a la orquesta.
Sabemos, dice Watzlawick, que una especie de realidad real no ser jams accesible. Vivimos nicamente con interpretaciones y con imgenes, que aceptamos ingenuamente como objetivamente reales . Resulta insostenible cualquier pretendido saber a propsito de una realidad objetiva, y la consecuencia que se sigue casi silogsticamente de ello, en cuanto a que slo las personas mentalmente sanas perciben correctamente el mundo y viven adaptadas a la realidad. Normalidad y anormalidad no surgen de un universo de esencias inmutables, sino de distinciones y parmetros creados socialmente. En trminos generales, en el devenir cotidiano, los hombres no son conscientes de estos procesos de construccin de realidad. La epistemologa del sentido comn se asienta firmemente en la suposicin de que la realidad existe en forma independiente de toda influencia humana. Con orden, con sentido y con estabilidad, lo que permite que sea accesible y predecible para todo aquel que razona correctamente. Pero esta suposicin no cuenta con las simpatas del constructivismo, que prefiere tomar la direccin exactamente opuesta. Expresado de manera muy sucinta, el constructivismo moderno analiza aquellos procesos de percepcin, de comportamiento y de comunicacin, a travs de los cuales los hombres forjamos propiamente, y no encontramos - como ingenuamente suponemos - nuestras realidades individuales, sociales, cientficas e ideolgicas, (Watzlawick, 1992. pg. 123). Se trata de una epistemologa del observador. Centrada en la pregunta cmo conocemos? y no qu conocemos? Sostiene que lo que conocemos resulta del observador y no de lo observado, y que es el lenguaje el que genera la nocin de objetividad. No es extrao, entonces, que un creciente nmero de autores, como Gregory Bateson, Jean Piaget, Lev Vygostki, Humberto Maturana, Francisco Varela y otros, puedan ser ubicados bajo la designacin genrica (y muy amplia) de constructivistas. Finalmente, el supuesto ms preciado del sentido comn queda reducido a una sencilla tautologa: Si se reflexiona sobre el tema, est claro que algo es real tan slo en la medida en que se ajusta a una definicin de la realidad. Si utilizamos una definicin extremadamente simplificada, pero til, lo real es aquello que un nmero suficientemente amplio de personas ha acordado definir como real, (Watzlawick y otros, 1986, pg. 121). O como se expresa en otro lugar: Real es, al fin y al cabo, lo que es denominado real por un nmero suficientemente grande de hombres. En este sentido extremo, la realidad es una convencin interpersonal (Watzlawick, 1992, pg. 17). Watzlawick utiliza un singular grabado medieval en el cual se observa un hombre que luego de un largo caminar alcanza el fin del mundo. Lleno de jbilo, parado exactamente en el lmite de lo interior y lo exterior, se convierte en un observador privilegiado, con una perspectiva propia de los dioses. Puede ver desde fuera el mundo tal como es, la verdad pura, objetiva, sin contaminacin de ninguna especie. Una pretensin reiterada en la historia, pero tan peregrina como la ancdota del Barn de Mnchhausen, en la cual tomndose firmemente de su coleta, se levanta a si mismo por los aires (y a su caballo firmemente apretado entre sus rodillas), salvndose de morir ahogado, (1992, cap. 10). Una nueva mirada sobre el mito de la caverna de Platn nos permite advertir que expresa la misma sentida pretensin. Desprendindose de las cadenas que los atan a un mundo de apariencias, los hombres que slo conocen las sombras que se
proyectan en el fondo de la caverna, pueden ascender hasta los confines del mundo inteligible y encontrar all la idea del Bien, de donde emana toda rectitud, belleza y verdad, (La Repblica. 517 b-c). No ms ignorancia, prejuicios o supersticiones, nicamente la luz clara de la verdad. En el otro extremo, la litografa de 1956 del artista holands M. C. Escher, Galera de Cuadros, nos muestra un joven que tiene frente a sus ojos un cuadro del cual forma parte. Un cuadro que contiene al propio observador, negndole su identidad, porque no le deja un espacio exclusivo en la medida en que no es posible trazar un lmite. En este caso tenemos un observador que no es independiente de la situacin en la que se encuentra. Est comprometido con ella, es parte de ella Observador y mundo observado no admiten una separacin, estn unidos, uno define al otro. Cosa parecida ocurre en la obra Manos Dibujando de 1948, en la que aparecen dos manos que se dibujan recproca y simultneamente. Una imagen de la autorreflexividad: El hombre como sujeto y objeto. ste es el propsito del constructivismo radical, dejar de lado pretendidas verdades idnticas para todos, inmutables y eternas; y tratar con el mundo de la experiencia, como la nica realidad a la que tenemos acceso. Hay todava una cuestin de la mayor importancia. Cuando la verdad est establecida y tiene sus intrpretes legtimos, es fcil denunciar, corregir y hasta castigar el error. No se precisan discusiones, ni difciles acuerdos. La verdad se atribuye todos los derechos y no pide ningn salvoconducto para imponerse. La tentacin de estar en posesin de la verdad ha sido con frecuencia fuente de intolerancia, y en ocasiones con dramticas consecuencias. No es pura literatura cuando Albert Camus afirma que los responsables de hacer correr ms sangre, son los mismos que creen estar en posesin del derecho, la lgica y la historia. La opcin constructivista, al rechazar la posibilidad de una verdad nica, lleva consigo una declaracin en favor de la diversidad y la tolerancia. Protgoras y los sofistas de su poca, fueron sistemticamente acusados de promover el escepticismo y la desesperanza, partiendo seguramente del supuesto que la seguridad slo puede lograrse a partir de una verdad firmemente establecida. Pero los sofistas no estaban por un mundo simple, ni mucho menos definido desde fuera de su experiencia. Ellos deliberadamente queran romper la textura uniforme y coherente de la mirada nica, que cierra el paso a otras alternativas, y legitima. la diversidad y el desacuerdo. Protgoras afirmaba: En todas las cosas hay dos razones contrarias entre s, (Fragmento 6). Respecto de cada situacin pueden hacerse distintos argumentos, a favor y en contra. Nada nos amarra si podemos dar una nueva mirada y lograr un nuevo enfoque. Con ello no slo afirma la potencia del pensamiento creativo, sino que refleja una dimensin profunda de la libertad humana. Con
todo, esto implica la mayor responsabilidad. Las diferencias son precisamente el punto de partida para los conflictos, y sabemos que stos pueden llevar a la desintegracin social sino se manejan bien. Los seres humanos deben encontrar los medios para generar realidades comunes, compartidas, dentro de mrgenes aceptables de convivencia. En un marco suficientemente amplio como para garantizar el respeto a las diferencias y su expresin. De este modo surgi la retrica, (el arte de persuadir, la techn del buen decir, de la elocuencia), como el recurso clave que hace posible concretamente el ejercicio de la diversidad en el contexto de un proyecto social compartido. La exaltacin de la persuasin, tan propia de los sofistas, y tan mal comprendida, supone desde el comienzo una renuncia a cualquier forma de imposicin, dejando el camino abierto a la influencia recproca. La persuasin no es otra cosa que una modalidad de la influencia social en la que se incluye una propuesta, el equivalente de una oferta de sentido, que puede ser aceptada o rechazada. Se asegura de este modo la condicin bsica para una eventual eleccin, en tanto queda garantizada la presencia de diferentes opciones. Es un mecanismo ciertamente superior a la coaccin y al exterminio, que busca la creacin de realidades compartidas en uso de la libertad y la posibilidad de elegir, (Lpez, 1995). El constructivismo contiene una tica de la convivencia, en cuyo centro se encuentra la tolerancia. Cuando nadie puede sentirse autorizado para pretender la mirada correcta, y cuando el dilogo y la discusin estn por encima de la imposicin, entonces tenemos un fundamento para el necesario respeto que exige la convivencia social. Paul Watzlawick pone a la vista las implicaciones ticas que tiene el constructivismo: La historia de la humanidad ensea que apenas hay otra idea ms asesina y desptica que el delirio de una realidad real (entendiendo por tal, naturalmente, la de la propia opinin), con todas las terribles consecuencias que se derivan con implacable rigor lgico de este delirante punto de partida. La capacidad de vivir con verdades relativas, con preguntas para las que no hay respuesta, con la sabidura de no saber y con las paradjicas incertidumbres de la existencia, todo esto, puede ser la esencia de la madurez humana y de la consiguiente tolerancia frente a los dems. Donde esta capacidad falta, nos entregamos de nuevo, sin saberlo, al mundo del inquisidor general y viviremos la vida de rebaos, oscura e irresponsable, slo de vez en cuando con la respiracin aquejada por el humo acre de la hoguera de algn magnfico auto de fe, o por el de las chimeneas de los hornos crematorios de algn campo de exterminio, (Watzlawick, 1992, pg. 122). De Protgoras a Watzlawick, a lo largo de los siglos, hay un hilo de continuidad. El constructivismo no es slo una epistemologa de lo tcnico, tambin lo es de lo prctico. Tal vez no sea trivial insistir en que la concepcin del hombre medida surgi precisamente en momentos en que la democracia griega se encontraba fuerte y saludable.
Sonia Montecino y Mara Elena Acua (compiladoras): Dilogos sobre el Gnero Masculino en Chile
ndice Excerpta
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Chile
1996 Programa de Informtica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Daro Oses
Presentacin del libro Dilogos sobre el Gnero Masculino en ChileHace unos das examinbamos en un seminario que dict Chris Perriam la construccin de lo masculino en algunas obras del cine contemporneo. El ambiente del seminario era ms bien pesimista. No se divisaba -al menos en el cine- la posibilidad de un cambio cultural que terminara con el chapoteo del machismo en su propia salsa patrialcal. Pero al menos el cine est mostrando una gama amplia de posibilidades de ser hombre. Algo ha ocurrido desde los modelos hegemnicos y ejemplares de macho duro y bruto, del estilo de Charlton Heston y John Wayne a Woody Allen. Recuerdo que en una de sus pelculas, "El hombre quieto", Wayne hace el papel de un tipo suave, reposado, pero al final se despierta el bruto, y violenta a su mujer, lo que es celebrado por su familia y por todo el pueblo que estaba esperando que se pusiera de una vez por todas los pantalones. Me parece que en este momento somos muchos los hombres que nos identificamos ms con Allen que con Wayne. Y hasta puede que en esto haya algo de crecimiento. A John Wayne lo dejamos atrs, en el tierral de la nica calle de un pueblo desrtico. Dejamos el cadver de Wayne a disposicin de las moscas, tiramos lejos la cartuchera y las pistolas y nos vestimos con ternos arrugados, con las vacilaciones y vulnerabilidades, con toda la inseguridad de esos personajes de Woody Allen, cuya masculinidad no se manifiesta a puetes ni a balazos, sino que se disgrega en una cantidad de gestos neurticos. La opcin Allen no nos ha hecho para nada ms felices. Todo lo contrario. A veces echamos de menos a ese John Wayne que era pura certeza, pura masculinidad burda, grosera, autocomplaciente y si no feliz, al menos
satisfecha dentro de su confortable coraza. Entonces para qu dialogar sobre la masculinidad? para qu cargar de dudas los privilegios que ella nos otorga? Simplemente porque no nos queda ms remedio que hacerlo. Para bien o para mal crecimos, nos expulsaron del Paraso de lo masculino aceptado como una condicin natural reconocida, inconmovible e indiscutible. La indagacin sobre la condicin masculina ha pasado a ser inevitable. Por suerte no se plantea como un saber de salvacin. Porque la verdad es que no va a salvarnos de nada ni a arreglar ninguna cosa sin desarreglar otras. Robert Bly cuenta : "En los setenta comenc a ver en todo el pas un fenmeno al que podramos llamar el masculino suave... Son gente valiosa, querible, los aprecio ; no estn interesados en daar la tierra o en comenzar guerras. Tienen una actitud apacible ante la vida... pero muchos de estos hombres no son felices". Por su parte, marco Antonio de la Parra, dice por ah, en alguna parte del libro que hoy presentamos : "Si durante mucho tiempo el rol masculino tradicional hizo sufrir a la mujer, el nuevo rol femenino est abriendo nuevas heridas y no ha dejado en buen pie tampoco al hombre". El indagar sobre lo masculino podra liberarnos tanto de las rigideces de una construccin establecida e impuesta sobre cmo se debe ser hombre, y tambin lleva a poner en duda de las formas consagradas en que, desde ese ser hombre nos relacionamos con las mujeres. Esta indagacin, por lo tanto, podra ayudarnos a derribar supercheras como la del amor nico y la pareja eterna que tambin son construcciones hegemnicas y prescriptivas a travs de las cuales se pretenden normar y modelar un tipo de sociedad empecinado ms en creer que en el amor como envolvimiento y apropiacin emotiva total del otro. Esta ficcin la inventaron los juglares desfallecientes, y cundi en medio del ocio de las cortes del siglo XII. Desde entonces se ha venido refraseando y pervirtiendo en novelones rosas y en teleseries, y a pesar de que muestra fisuras y grietas por todas partes, la gente insiste en creerse ese cuento y en escenificarlo una y otra vez. Estos dilogos sobre lo masculino, pueden ayudarnos a desactivar las estructuras de dominacin y poder que estn implcitas en la ficcin de la relacin de pareja. Entonces tendremos que inventar otras ficciones para sustituir a la que derogamos ; tal vez quedemos sumidos en la soledad y en el vaco onanista ; quizs establezcamos modos de relacin transitoria, ocasional en las que cualquier forma de compromiso se convierta en un tab. Estas nuevas ficciones por supuesto no nos harn ms felices, porque lo nico a que podemos aspirar es a cambiar nuestras formas de ser infelices, a diversificar los traumas, las desdichas, las heridas que nos provoca la relacin con el otro.
Puede que est pecando de excesivo optimismo al formular mi esperanza en la diversificacin de la infelicidad, pero creo que ella podra abrir nuevas posibilidades de explorar lo humano. Y es aqu que est uno de los mritos principales de estos dilogos sobre la masculinidad. Ellos comprenden un amplio espectro de temas y provocaciones que van desde el sujeto a la historia, desde el plano individual al social, desde lo ntimo a lo abierto, desde lo pbico a lo pblico. Tal vez aqu est tambin la promesa y la potencia de los estudios de gnero que por su capacidad de traspasar todos los niveles y estratos del mundo, aportan nuevas perspectivas, nuevas visiones a otras disciplinas, como la historiografa y los estudios literarios. As, por ejemplo, Jos Bengoa sostiene la hiptesis segn la cual la sociedad chilena se ha construido sobre una matriz en que los procesos de subordinacin y dominacin, en el nivel social, estn ntimamente asociados a los que relacionan lo masculino y lo femenino. As, la construccin del Estado y la nacin se fundaran en la manera en que hombres y mujeres han experimentado sus relaciones de dominacin y subordinacin en la vida sexual, social y prctica. "La dominacin sexual acompaa a la dominacin social. Son parte de un mismo proceso" -afirma Bengoa. Y ms adelante anota : "Las relaciones personales se allegaban al extremo : dominio, la humillacin, el odio, el desprecio, han ido de la mano de la atraccin, de la pasin e incluso en forma invertida, del cario". Por su parte, Eduardo Devs afirma que la nacin chilena reproduce la relacin de amor perverso de la vctima con su victimario. Jorge Guzmn observa con perspicacia la dinmica de las relaciones hombre-mujer, y la inversin de poderes que se produce con el matrimonio. Entonces "el que fue un macho abrumador y terrible se convierte en un triste infeliz que est en manos de una mujer que hace con l lo que se le da la gana". En esta observacin podra estar el origen del miedo del hombre al matrimonio, que es como una claudicacin, una trampa que le tiende una Dalila para cortarle el pelo -que es una metfora de la castracin- y despojarlo de sus poderes.
Hay en todos estos textos una provocacin para revisar la historia, la sociedad, la cultura nacionales desde una perspectiva que anula las mitificaciones ; que es capaz de desacralizar el herosmo describindolo en trminos de orgullo, empecinamiento y mesianismo, y descubrir los elementos de masoquismo sacrificial que puede haber en l, y de poner en evidencia las mltiples tensiones no resueltas como por ejemplo, aquella entre lo que realmente somos y lo que creemos o lo que querramos ser, entre la mscara y su soporte. Advierto, de paso, que no es inocente la estupidez de los que quieren vestir nuestras identidades endebles con el disfraz de felinos, agresivos, predadores y por supuesto machos. El nico contrapeso zoolgico frente a esta adscripcin totmica masculina de jaguares o de tigres, es el que aportan desde la marginalidad ciertas yeguas apocalpticas. Por eso sugiero que como premio, se las convierta en yeguas herldicas y se las incorpore a nuestros emblemas, billetes y estampillas.
ndice y seleccin de la obra
ndice Excerpta
HTML diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F.
1996 Programa de Informtica Facultad de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
Indice de Dilogos sobre el Gnero Masculino en ChileAgradecimientos Presentacin Sonia Montecino: Prlogo: De lachos a machos tristes Daro Oses: Los alardes de la virilidad Marco Antonio de la Parra: Sobre una nueva masculinidad o el padre ausente Jorge Guzmn: Ejes de lo femenino/masculino y de lo blanco/no blanco, en dos textos literarios Jos Bengoa: El Estado desnudo. Acerca de la formacin de lo masculino en Chile. Jorge Pinto Rodrguez: Ser hombre en el Norte Chico: El testimonio de un historiador.
Eduardo Devs: Entre el machismo y el sadomasoquismo. Una visin del gnero en Chile
HTML diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F.
1996 Programa de Informtica Facultad de Ciencias Sociales
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
I. DESARROLLO LOCAL
Una forma de entender la realidad de lo Local es hacerlo usando comoreferencia la Comunidad, en la cual esencialmente existen elementos compartidos entre los miembros de un grupo de personas; es decir, todos sus miembros tienen una misma idea generalizada en las vivencias de cada uno. Desde el punto de vista sociolgico hay aqu una institucin; en cada persona, en su conciencia se ha institucionalizado un conjunto de elementos que conforman un cuerpo de visiones sobre s mismos, sobre el mundo y qu hacer con l. Ello significa que dichos factores al ser recogidos colectivamente no son un atributo personal. Un individuo no puede deshacerse de ellos a voluntad; son aspectos que estn por sobre las partes y funcionan a nivel del todo. Es lo que Berger y Luckman (1967) llaman la construccin social de la realidad. Hay un edificio social, una construccin de lo humano en que han participado diversas personas, poblaciones, generaciones varias. Ello tambin se ha transformado en tradicin: las cosas se hacen de esta manera y no de otra, no es cuestin de querer y cambiar, no se puede cambiar aquello construido en aos. Hay aqu un elemento histrico, es decir hay un peso de algo vivido colectivamente que viene desde atrs y que empuja la realidad del presente definindola. Si una comunidad recolectora necesita cruzar un torrentoso ro para conseguir comida, todos los individuos son conscientes de la misma problemtica: nios, mujeres, hombres, jvenes, ancianos. Todos se abocan a poner un rbol que sirva de puente, as se contribuye a una tarea y una necesidad comn. Nadie puede faltar porque a todos compete, nadie falta porque cada individuo siente que es su problema. Esta accin, por ejemplo, queda marcada en la historia de un grupo tnico, de forma que los elementos relacionados como tcnicas, conductas, emociones, significados, etc., forman parte de una realidad que se hereda socialmente. Esto hace que una comunidad tenga caractersticas particulares. La identidad forma parte fundamental de la historia de la comunidad. Hay una identificacin con algo, se construye una autodefinicin colectiva como grupo. Se edifican ciertas caractersticas en base a un contexto de vivencias, de historias y experiencias. Habitualmente se hace referencia a la idea de comunidad como un fenmeno romntico y positivo, sin embargo existe el caso de identidades negativas. Poblaciones de Santiago como La Pintana, San Gregorio, La Legua de
Emergencia, El Castillo, La Bandera, en las cuales sus pobladores no quisieran vivir all, no sienten ninguna motivacin para quedarse, slo estn "de paso", y suponen que se van a trasladar a la comuna de La Florida, uoa u otra. Es decir, dicha identidad tiene atributos de "pobreza", "delincuencia", con "juventud marginal", sin reas verdes. Constituyen comunidades donde se intenta salir y no tener gestos comunitarios y solidarios con los vecinos. Al decir de Francisco Sabatini (1989): "La identidad que nace de la sumisin, la discriminacin o la dependencia equivale a un estigma, no a una fuerza positiva. Promueve el desarraigo, las ansias por emigrar. La integracin de cada comuna a la ciudad a la que pertenece o a redes de ciudades no debera basarse en la dependencia de servicios y empleos o en la sumisin a normas, poltica y estndares culturales de comunas ms poderosas. Parece necesario ganar autonoma, tanto urbana como social y poltica. Esto parece ms factible cuando la comuna es heterognea socialmente, evitando la separacin entre comunas ricas y pobres que conlleva la sumisin de unas a otras y la concentracin de servicios y ventajas urbanas en unas en desmedro de las otras".(l) Qu es lo Local? Se hace referencia a localidades, o a poblaciones locales, vale decir a un lugar especfico, claramente determinado dentro de un todo mayor. Sin embargo, lo local no es determinante, lo central s. Constituye un elemento marginal del todo y adems su participacin es en calidad de ejecutante y no vinculado a la toma de decisiones. Justamente cuando se habla de Desarrollo Local se significa una crtica a lo "central". Hay una voluntad por invertir estos dos polos, revertir esta realidad y poner la cabeza en los pies y los pies en la cabeza. Hay una desconfianza hacia el centro, al Estado, antipata hacia el poder excesivo del Estado. Atraccin por la nocin de "sociedad civil", de sus potencialidades gestionarias, de reapropiacin de funciones e iniciativas; sociedad civil que se levanta como lo otro del Estado, como poder civil respecto del poder estatal, Maureira (1990). Desde el punto de vista afectivo existe el sentimiento que la poblacin, la gente, no est en el centro, donde el centro es el poder. No existe una identidad con el centro sino con lo otro, con lo que no tiene poder, con lo que est al margen, que es marginal. De all que se reivindica lo local, como un otro vlido pero dependiente y sometido, se exige su relevancia y su reconocimiento incluso por sobre lo central. Es una reparacin a su calidad de sujeto, la toma de conciencia del centro del mal trato a los otros como meros objetos. Se atribuye a la vida en lo local de una sociabilidad enriquecida no valorada pblicamente. Consecuentemente se valida la vecindad y el barrio. Adems se asocia al centro con el modernismo, con aquello que viene de los pases desarrollados. De manera que se genera una reaccin cultural a lo moderno, de la misma forma al capitalismo, al industrialismo. Reaccin tambin al individualismo, al egosmo, a la despersonalizacin, alienacin y otros. De all adems la importancia de la "descentralizacin", en tanto el Estado, lo central es poco eficiente en lo econmico global, multiplica los costos sociales, genera desequilibrios territoriales, aumenta las desigualdades entre los grupos, conduce a un modelo tcnico burocrtico, vinculado a oligarquas econmico-sociales, es un poder inaccesible, con decisiones inapelables. La valoracin de la democracia "de base" por sobre la democracia en el parlamento.
Se valoran los Municipios, siendo parte del Estado, dado que estn cerca de "lo local". Es deseable y tal vez factible apropiarse de lo Municipal por la gente que vive en lo local y de ello tener por fin algo de poder, poder local. Tener "en nuestras manos" un espacio de la realidad donde seamos "nosotros" quienes decidimos all, seamos dueos de algo, y por fin podamos vivir algo de "poder" y desde all "enfrentar" al centro, al poder. E1 poder del centro se enfrenta con algo, con el poder local. En otra dimensin Teresa Lpez (1991) seala: "Cuando hablamos de lo local, nos estamos refiriendo a un espacio, a una superficie territorial de dimensiones razonables para el desarrollo de la vida, con una identidad que lo distingue de otros espacios y de otros territorios y en el cual las personas realizan su vida cotidiana: Habitan, se relacionan, trabajan, comparten normas, valores, costumbres, representaciones simblicas" (2). Para Guajardo (1988) lo local es "Un territorio de identidad y de solidaridad, un escenario de reconocimiento cultural y de intersubjetividad en tanto lugar de representaciones y de prcticas cotidianas... Necesidad de construir toda dinmica de desarrollo a partir de una identidad cultural fundada sobre un territorio de identificacin colectiva y de solidaridad concretas" (3). Por otro lado lo local se asocia el concepto de desarrollo a "Desarrollo Endgeno", a "Desarrollo Integrado", a "Desarrollo desde la Base". Estos conceptos definen de cierta manera el tipo de desarrollo planteado. Desarrollo desde el interior del cuerpo social, valorando y confiando en la riqueza de lo local, como un mundo que est presente pero que cotidianamente se lo percibe como una "cosa" vigente fsicamente pero decisionalmente ausente. En este desarrollo se atribuye importancia a las experiencias de organizacin y acciones populares, y estas experiencias permiten definir desde lo propio el objetivo del desarrollo. Esto da una importancia fundamental a la historia y a la cultura. Dicho de otra manera, se refiere a incentivar el desarrollo de dinmicas sociales "endgenas", es decir, que los propios habitantes de una comunidad consigan potenciar una serie de recursos, fuerzas y capacidades propias. Para Bernard Em (1986) Desarrollo Local se refiere a que "los actores locales unidos por una voluntad solidaria, toman a cargo el desarrollo de su territorio, en funcin de las necesidades y de los recursos locales. Su proyecto, cultural global, supera consideraciones economicistas y debera crear nuevas relaciones sociales, un "ser" y un "ser mejor" que se sita al nivel de la calidad de vida" (4). El Desarrollo Local plantea una serie de conceptos esenciales y que forman parte de la discusin respecto de las caractersticas de esta metodologa: Actor, Territorio, Identidad, Concertacin, Participacin Social, Descentralizacin. Es interesante citar a CEPAL/CNUAH (1992) quienes plantean los siguientes elementos en el contexto Latinoamericano para el Desarrollo Local en la regin: "En primer lugar, creemos que el paradigma fundamental de la descentralizacin poltico-administrativa se ha abierto paso y est gradualmente consolidndose en la mayora de nuestros pases (...) Un segundo elemento es la consolidacin mayoritaria de regmenes democrticos (...) y un tercer elemento que tambin afecta a los gobiernos locales de nuevo cuo, es la reorganizacin de las economas nacionales en funcin de una
transformacin de sus aparatos y estructuras productivas, para satisfacer los requerimientos de la integracin de los mercados, las aperturas, la competencia interna y externa, en definitiva, el ajuste" (5).
Continuacin
ndice
ndice Excerpta
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Sociales
Programa de Informtica, Facultad de Ciencias
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
EXCERPTA N7
II. POBREZA Y DESARROLLO LOCAL
Se ha sealado la importancia del Desarrollo Local dentro del objetivo del Desarrollo Econmico-Social. De la misma manera este ltimo configura una forma de entender y superar la pobreza, Mercedes de Martnez (1988). Las estrategias de superacin apuntan a un conjunto de medidas como son la generacin de capacidades y habilidades de los pobres para su insercin en el mbito productivo; mayor acceso de servicios como salud, educacin, vivienda, justicia, etc., en base a elevar la calidad de su vida; crditos blandos dirigidos a poblaciones pobres estratgicas de modo de poner a su alcance bienes productivos. Por otro lado el Desarrollo Local se constituye como un instrumento fundamental de carcter orientador y conductor respecto de las soluciones propuestas como estrategias de superacin de la pobreza. Hemos dicho que en definitiva el Desarrollo Local es la organizacin de una comunidad en torno a un plan de desarrollo territorial dentro de una perspectiva de construccin social. Esto significa que las medidas planteadas por un organismo determinado en funcin de atacar la pobreza quedan en el vaco sino pasan por la interpretacin, la reformulacin, y el compromiso de la comunidad y aqu cumple su papel fundamental el Desarrollo Local. Al plantear la secuencia antes sealada estamos expresando una lgica determinada respecto de cmo solucionar y entender el problema de la pobreza. Sin embargo es claro que hay diferentes perspectivas. Segn Monsalve (1993) "Es posible identificar tres grandes tendencias tericas. Primero todos aquellos enfoques que definen pobreza en trminos de carencias.... Segundo, las perspectivas que entienden la pobreza desde la exclusin social y, por tanto, la definen a partir de las caractersticas socio-culturales de los sujetos pobres en tanto actor socio-poltico.... Finalmente las concepciones "alternativistas" que se fundan en una crtica radical no slo a los modelos sino al estilo global de desarrollo...." (6) De manera flexible, en el primer grupo se encuentra el enfoque neoliberal del cual es producto el Mapa de la Extrema Pobreza; tambin el enfoque de las lneas de pobreza propulsado por la Cepal y otros organismos internacionales como la OIT, PREALC y el PNUD. En el segundo grupo, el enfoque crtico, el cual concibe la pobreza como el producto de una distribucin del ingreso inequitativa (Rodrguez Grossi 1985, Torche 1987, Raczynski 1981); tambin el enfoque de las estrategias de sobrevivencia, el cual entiende la pobreza como
exclusin econmica, poltica, social y espacial donde los sectores populares han elaborado estrategias para enfrentar la pobreza (Lomnitz 1975, Hardy 1987, Schkolnik y Teitelbom 1988). Y en tercer trmino es posible ubicar el planteamiento de Manfred Max Neef (Monsalve 1993) El enfoque del Desarrollo Local en cuanto releva la dimensin territorial y ello unido al desarrollo y rescate de la identidad cultural presente tiene muchos elementos comunes que se engarzan con el segundo y tercer grupo de enfoques. Como seala Max-Neef (1986) "...al respecto, un tipo de desarrollo orientado a fortalecer espacios locales, microorganizaciones y la multiplicacin de matrices culturales dispersas en la Sociedad Civil, no puede eludir la tarea de consolidar prcticas y mecanismos que comuniquen, socialicen y rescaten las diversas identidades colectivas que conforman el cuerpo social".... "Nuestro nfasis en una 'democracia social' o bien en una 'democracia de la cotidianeidad' no obedece a la despreocupacin por la 'democracia poltica' sino a la conviccin de que slo rescatando la dimensin 'molecular' de lo social (micro-organizaciones, espacios locales, relaciones a Escala Humana) tiene sentido pensar las vas posibles de un orden poltico sustentado en una cultura democrtica" (7) Desde otra perspectiva, al relacionar Pobreza y Desarrollo Local resulta fundamental clarificar el concepto de desarrollo. En este sentido la ausencia de pobreza vista desde un punto de partida restringido (segn el primer grupo de enfoques) es conceptualizada como ausencia de carencia. E1 desarrollo econmico-social desde esta mirada comienza en el subdesarrollo; se hace el smil pobreza = subdesarrollo; por lo mismo cuando se habla de crecimiento se plantea como meta la ausencia de pobreza, es decir el desarrollo. As, crecimiento = desarrollo = eliminacin de carencias. Esta concepcin deja excluida una visin amplia del desarrollo. Al referirse a la pobreza usa indicadores de carcter econmico (PGB) y en el mejor de los casos indicadores sociales (indicadores de mortalidad y morbilidad, consumo de caloras por da, ndices de alfabetismo, etc.) y no incorpora una visin del desarrollo en trminos psicosociales, en trminos integrales y humanos, en base a elementos propios de la subjetividad social, de la significacin cultural presentes en la poblacin. En otro documento se defini el desarrollo Psicosocial, Rozas (1993) "como aquel proceso de expresin de las potencialidades de un individuo y de un colectivo humano dentro de un adecuado marco de autonoma, con el mnimo de autoestima, conciencia crtica y percepcin de control interno sobre la realidad que se vive; comprometido e integrado en un quehacer colectivo de manera flexible caracterizado por la iniciativa, la creatividad y la motivacin." (8) En el contexto del Desarrollo Local, la pobreza debe ser conceptualizada de una manera ms integral, incorporando otras dimensiones del desarrollo que permitan particularmente comprender la presencia de lo local, el mundo social de lo comunitario, la evolucin social de un grupo humano reflejada en su historia y sus smbolos culturales. Comprender que el crecimiento econmico constituye slo otra dimensin a insertarse en la dinmica vital de una poblacin local. Otros elementos vinculados son Rozas (1992) "... la autonoma, la capacidad de toma de decisiones, la autoestima, la capacidad de ensear a otros, el autocontrol, la autoresponsabilidad, la identidad social con una realidad propia, la capacidad de autogestin, la capacidad de rechazar la dominacin y la dependencia, la
capacidad de estimular la creatividad, la imaginacin y la comunicacin, la asertividad, etc." (9). El Desarrollo Local se refiere al desarrollo de un ejido social en el mbito comunal. E1 cual est directa e indirectamente engarzado con la pobreza. No se trata slo de resolver problemas, resolver carencia sino tambin de reforzar potencialidades, de estimular cualidades y capacidades presentes en la poblacin. Se trata de generar participacin para que aquellas microsociedades puedan entender su propia pobreza y definirla en funcin de su realidad. Ello requiere al mismo tiempo la configuracin de actores que realicen esta labor. De modo que la estrategia aqu es atender, apoyar, estimular el desarrollo de estos actores. Su crecimiento en tanto sujetos vlidos y representativos va a implicar no slo tomar conciencia de la pobreza sino elaborar un plan de Desarrollo Local en el cual se incorpore su superacin de las carencias ("pobreza") en articulacin con otros desarrollos, necesarios y fundamentales para el crecimiento de la comunidad. En el mbito productivo por ejemplo no se trata solamente de aumentar los ingresos, de disminuir el desempleo, o de la incorporacin de la poblacin en edad de trabajar al modernismo en el plano empresarial, sino adems constituir paralelamente sujetos colectivos que detecten las ventajas comparativas del territorio, seleccionen y preparen lo recursos disponibles y que tambin tengan injerencia en la reinversin de los excedentes en aquellas reas especficas potenciadoras de su Desarrollo Local. Amrica Latina: Cambios en la Magnitud de la Pobreza 1970-1990 (Porcentajes) POBREZA a/ INDIGENCIA b/ AOS TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 1970 1980 1986 42 41 43 27 30 36 39 63 60 60 61 22 19 21 22 12 11 14 15 37 33 36 37
1990/c 46
Fuente : CEPAL 1993, Divisin de Estadsticas y Proyecciones
a/Personas con ingresos inferiores a la lnea de Pobreza (alrededor de 60 dlares mensuales por persona). Incluye a la poblacin de extrema Pobreza. b/Personas con ingresos inferiores a la lnea de indigencia (alrededor de 30 dlares mensuales por persona).
c/Estimacin Preliminar para 19 pases de la regin.
Continuacin
ndice
ndice Excerpta
Htm diagramacin, grficos, Oscar Aguilera F. Sociales
Programa de Informtica, Facultad d