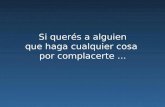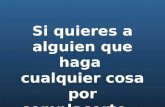SOBRE LA FIDELIDAD EN EL TRASPASO A LA ESCULTURA DE …
Transcript of SOBRE LA FIDELIDAD EN EL TRASPASO A LA ESCULTURA DE …
SOBRE LA FIDELIDAD EN EL TRASPASO A LA ESCULTURA DE LOS MODELOS PICTÓRICOS DE MIGUEL ÁNGEL: PEDRO DE ARBULO EN BRIONESManuel Arias MartínezMuseo Nacional de Escultura
Resumen: Las composiciones de Miguel Ángel gozaron en la pintura de una difusión inmediata y exitosa. Del mismo modo es muy significativo observar su seguimiento en la práctica del relieve. La posibilidad de comprobar su uso en la escultura española sirve para entender mejor los cauces de comunicación y la llegada de nuevas y revolucionarias influencias.
Palabras clave: Estampa. Relieve. Sepulcro. Capilla Paolina. Miguel Ángel. Pedro de Arbulo. Gaspar Becerra.Familia Ircio.
ON THE FIDELITY IN THE TRANSFER TO SCULPTURE OF THE PICTORIAL MODELS OF MICHELANGELO: PEDRO DE ARBULO IN BRIONES
Abstract: Michelangelo’s compositions enjoyed immediate and successful diffusion in painting. In the same way, it is very significant to observe their mark in relief practice. The possibility of verifying its use in Spanish sculpture serves to better understand the channels of communication and the arrival of new and revolutionary influences.
Key words: Engraving. Relief. Sepulchre. Paolina Chapel. Michelangelo. Pedro de Arbulo. Gaspar Becerra. Ircio’s family.
La influencia de los grandes modelos re-ferenciales a través del conocimiento directo que proporcionaba el viaje, los apuntes del natural y naturalmente las estampas, como eficaces vehículos de novedades, se inscribe dentro de un proceso que se viene constatan-do desde antiguo y que cada vez produce más resultados para entender el funcionamiento de la circulación artística; para comprender lo que supuso la transmisión y la recepción de nuevos lenguajes, que se adaptaban con mayor o menor fidelidad en cada territorio de acuerdo con las necesidades que en cada caso se reclamaban.
Los ejemplos en los que ahora queremos poner el foco son dos y en un mismo ám-bito geográfico, ambos obra de Pedro de Arbulo (c. 1533-1608), uno de los más no-tables escultores del panorama norteño y concretamente riojano, en el último tercio del siglo xvi. El primero, el retablo mayor de San Asensio, desgraciadamente desapareci-do, resulta perfectamente reconocido en sus vinculaciones, como veremos. El segundo, documentado pero inédito en lo que se refie-re a sus fuentes, es el que forma parte de la decoración del sepulcro de la capilla de los Ircio, en la iglesia parroquial de la villa de
BRAC, 54, 2019, pp. 21-33, ISNN: 1132-078
22 Manuel Arias Martínez
BRAC, 54, 2019, pp. 22-33, ISNN: 1132-078
Briones, formando parte de un pequeño pero exquisito conjunto en el que se integra el re-tablo dedicado a la Inmaculada Concepción.
Las circunstancias y la personalidad de Arbulo han sido estudiadas desde mucho tiempo atrás y con gran precisión de detalles y su prestigio historiográfico se constata des-de las imprescindibles referencias de Ceán Bermúdez1. Su trayectoria formativa, la con-solidación de su maestría, con la asunción de los principios recién llegados de Italia y el regreso a su tierra natal, se producían des-pués de haber tenido un contacto muy estre-cho, definitivo podemos afirmar, con Gaspar Becerra. Esa relación se forjó en Astorga desde 1558, participando muy activamente y con toda seguridad mucho más de lo que habíamos imaginado, en el retablo mayor de la catedral2, para concluirse posteriormente en el de las Descalzas Reales de Madrid3.
La conexión con los repertorios, tanto estructurales como ornamentales, que pro-cedían de Roma y de manera especial de la
órbita más cercana a Miguel Ángel Buona-rroti, se hace especialmente evidente en los dos casos en que queremos detenernos. El retablo de San Asensio, iniciado en 1569 y destruido durante la Guerra Civil, es una muestra reveladora de esta deuda permanen-te con esa realidad que sin duda le cambió sus principios. En una de las entradas de su Diccionario, hacía Ceán unos jugosos co-mentarios sobre el artista, deteniéndose de manera especial en esta obra, diciendo de Arbulo que:
…si no estudió en Florencia, no pudo dexar de ser uno de los discípulos más aventaja-dos de Alonso Berruguete en Castilla. Las estatuas, los baxos relieves, la arquitectura y adorno del retablo mayor de la villa de San Asensio, o Sant Asensio en la Rioja, que exe-cutó, no dexan duda de haber estudiado en la escuela de Buonarota o de Berruguete que es lo mismo. La rotundidad y grandeza de las formas, la diligencia en descubrir el desnu-do, la de indicarle cuando está cubierto, el empeño en manifestar el demasiado estudio de la anatomía, la fiereza de los caracteres, los pliegues de los paños, la fuerza de la ex-presión y otras circunstancias del estilo, que se observan en los citados baxos relieves y figuras, confirman esta sospecha, fundada en la historia y conocimientos de las bellas artes en España4.
Si el juicio estilístico de la producción de Arbulo no puede ser más gráfico en estas pa-labras y al mismo tiempo más acertado en su precisión descriptiva, sorprende a nues-tros ojos la identificación con las formas de Alonso Berruguete, muy alejadas de los códigos hercúleos del Miguel Ángel más ro-tundo, cuya trasposición a la escultura espa-ñola no estuvo promovida por el de Paredes, sino por Becerra. Por eso el comentario se hace especialmente interesante también des-de el punto de vista puramente historiográfi-co, para valorar la idea que en esos instantes tenía una figura de la talla de Ceán acerca de la circulación del lenguaje artístico y de la
Sepulcro de don Pedro Sáenz de Ircio. Pedro de Arbulo. Iglesia parroquial de Briones
Sobre la fidelidad en el traspaso a la escultura de los modelos pictóricos de Miguel Ángel… 23
BRAC, 54, 2019, pp. 23-33, ISNN: 1132-078
valoración de los códigos: Buonarroti y Be-rruguete entendidos como una misma iden-tidad, como una misma cosa. Precisamente en la descripción del conjunto, minuciosa de nuevo en lo formal y en lo iconográfico, concluye hablando del tema con el que se coronaba la máquina:
Remata el retablo con el juicio universal de figuras redondas y de gran tamaño; y hay so-bre la mesa de altar un excelente tabernácu-lo en dos cuerpos5.
Ceán tampoco especifica la fuente concreta que el escultor había seguido con una pasmo-sa literalidad, cuando lo cierto es que estaba llevando a cabo una versión tridimensional y fragmentaria del Juicio Final que Miguel Ángel pintara para la Capilla Sixtina apenas unos años antes, concluido en 1541, con un concepto espectacular en su desarrollo para poner de manifiesto la validez de las fórmulas en su traspaso a la madera. La llegada de los modelos empleados a partir del catálogo ges-tual de las composiciones de Buonarroti, sin haber viajado a Italia, solo puede responder a la existencia de dibujos realizados del natural en la contemplación de los frescos originales
y naturalmente, como resultado de la interpre-tación de las estampas que, desde fecha muy temprana, desde esa misma década, intentaban captar la grandiosidad de tan genial empeño6.
Desconociendo cualquier referencia docu-mental que permita afirmar con certeza que Arbulo viajara a Roma7, solo nos queda pen-sar que o bien manejó esos dibujos a través de alguien que disfrutó de esa contemplación o utilizó una versión grabada que pudiera funcionar como instrumento inspirador. Sa-bemos incluso que del Juicio se llevaron a cabo reproducciones pictóricas de pequeñas dimensiones y así en ese año de 1541, cuan-do se completaba el fresco, el cardenal Er-cole Gonzaga encargaba a Marcello Venusti una copia de tan maravillosa creación, que se integraba en la colección Farnese en 15498.
Entre 1543 y 1548 se llevaban a cabo los primeros trabajos de estampa emprendi-dos como proyectos de largo alcance por la complejidad que suponía ejecutar una tarea tan compleja, abordada con el ensamblaje de varias planchas y desarrollada en un lar-go espacio de tiempo. Niccoló della Casa, Giorgio Ghisi o Nicolás Beatrizet afrontaron
Detalle de la Resurrección en el sepulcro de don Pedro Sáenz de Ircio. Pedro de Arbulo. Iglesia parroquial de Briones
24 Manuel Arias Martínez
BRAC, 54, 2019, pp. 24-33, ISNN: 1132-078
inicialmente este desafío para proporcionar una pauta de extraordinario interés y abso-lutamente definitiva para consolidar y exten-der la fortuna universal de su imagen visual9.
Y naturalmente la presencia activa de Gaspar Becerra en Roma, mientras tenía lugar toda esta actividad, con la producción impresionante y arrolladora de Miguel Án-gel como telón de fondo, lo convierte en el vehículo transmisor más verosímil y eficaz. Así el empleo de esa fuente con extraordi-naria literalidad por parte de Arbulo, en sus primeros encargos riojanos, se convierte en algo completamente nuevo en la Península y no es demasiado frecuente encontrar casos similares de seguimiento y recepción de las fuentes en tan corto espacio de tiempo.
Pero, sobre todo, era algo que no se había transportado nunca con tanta fidelidad al campo de la escultura y menos aún de la realizada en madera policromada, dando pie a una interesante reflexión sobre el tema del paragone en la que sería sugestivo profundizar. Sobre todo porque con estos testimonios se está viendo la delgada línea de separación que existía entre las distintas disciplinas artísticas. Mucha escultura referencial y casi simbólica, como el Cristo triunfante de Santa María sopra minerva o la Piedad vaticana, y las grandes composiciones pictóricas como
las que aquí mencionamos, se remedan a través de la estampa o de los apuntes del natural em-pleados como vehículos formales, sin importar el soporte original al que remiten. Todo era válido para la importación del nuevo lenguaje, independientemente de la materia en la que se había realizado en origen y la oportunidad de su traspaso siempre era bienvenida.
Esa misma línea de seguimiento a ultranza de lo miguelangelesco y de la traslación de la pintura a la escultura, se puede observar con nitidez en el relieve situado en el medio punto del lucillo sepulcral de Pedro Sáenz de Ircio, alcaide de San Vicente de la Sonsierra, en la iglesia parroquial de la villa de Brio-nes10. El sepulcro fue una iniciativa indiana promovida a distancia por Martín de Ircio, hijo del orante representado en el monumen-to, con la intención de perpetuar la memo-ria de un linaje que se había establecido en la Nueva España desde los más tempranos instantes y que alcanzó un notable protago-nismo en el proceso inicial de la conquista, vinculándose con el propio Hernán Cortés11.
Aunque sabemos el nombre de los comi-tentes desconocemos quien dirigió de cerca el proyecto y quien llevó a cabo el encar-go. Hay referencias a los acuerdos para el patronato formalizados por fray Juan de San Román, provincial y prior de San Agus-tín de México, el templo donde se entierra Martín de Ircio y probablemente su hermano Pedro, que falleció con anterioridad. En la documentación correspondiente a un pleito relativo al patronato de la capilla de Briones, en 1623, se dice que en las constituciones de la fundación habían faltado asuntos por tra-tar, por lo que:
avia faltado de ordenar por fray Juan de San Rroman prior del monasterio de santa-gustín de Méjico, procurador del dicho su tío fundador respeto de que no se podía detener por la priesa de venir y volver a su prelacía y monasterio de las Yndias y así avía dejado estas constituciones12.
Estampa de la Conversión de San Pablo. Nicolás Beatrizet siguiendo la composición de Miguel Ángel en la Capilla Paolina del Vaticano
Sobre la fidelidad en el traspaso a la escultura de los modelos pictóricos de Miguel Ángel… 25
BRAC, 54, 2019, pp. 25-33, ISNN: 1132-078
La fecha de este documento de capitula-ciones era el 26 de octubre de 1559 y se for-malizaba ante los escribanos Alonso de Aré-balo y Juan de Villegas. Uno de los testigos del pleito dice que estuvo presente cuando se estableció el contrato para la capilla y que el fundador la hacía «para memoria y bien de su linaje», señalándose, en varias ocasiones, que la capilla de la Concepción también era conocida como capilla del Conquistador.
Los Ircio disfrutaron de un destacado es-tatus en América, emparentando con linajes principales y proporcionando una idea muy aproximada del ascenso en la escala social de aquellos primeros españoles que llegaron al nuevo continente. Curiosamente, y sobre el sepulcro, se encuentra una sencilla referencia
documental entre las pruebas presentadas para el ingreso en la orden de Santiago de Francisco de Velasco, hijo mayor de Luis de Velasco, virrey de Nueva España y de María de Ircio. La dama era hija de Martín de Ircio y de María de Mendoza, a su vez hija natural del conde de Tendilla y otra evidencia más de lo que estaba sucediendo en esa sociedad colonial13.
Para reforzar datos sobre la nobleza del li-naje familiar, que avalaran la concesión del hábito, se recoge información tanto en la ciu-dad de México, en 1575, como en Briones. Aquí el primer testigo es Cristóbal Monte y dice que conoció a Martín de Ircio, hijo del alcaide de San Vicente de la Sonsierra, que se fue a Nueva España hace más de cuarenta
La estampa de la Conversión de San Pablo como fuente gráfica del relieve de la Resurrección en el sepulcro de Briones
26 Manuel Arias Martínez
BRAC, 54, 2019, pp. 26-33, ISNN: 1132-078
años en busca de su hermano Pedro, que ha-bía viajado a América hacía más de sesenta. Afirma saber que aquel se casó en México con una hija bastarda del marqués de Mon-déjar, pero ni sabe el nombre ni la conoció.
De todos modos, para nuestro propósito resultan más anecdóticas las declaraciones del cura de Santa María de Briones, Juan López de Herrera, que dice que conoció a Pedro Sáez de Ircio, que está enterrado en la iglesia parroquial donde se encuentra su bulto, mientras que otro de los declarantes señala, como curiosidad, que éste era un hombre pequeño que siempre vestía «capuz y bonete» y que había muerto hacia 1526.
Las capitulaciones para la fundación de la capilla son, como señalamos, de 1559, toda-vía en vida de Martín de Ircio, que fallecía en 1566. Considerando que Arbulo viajaba a Madrid con Becerra en 1563 y participaba en la ejecución del retablo de las Descalzas Reales, hemos de pensar que el conjunto riojano habría de encargarse en la segunda mitad de la década de los años 60, por otra parte coincidiendo con las fechas en las que el artista se estaba instalando en Briones. Era el mismo clérigo López de Herrera, quien se-ñalaba que la escultura de bulto de Sáez de Ircio estaba en el templo, el que anotaba el matrimonio del escultor con Ana de Rome-rino en los libros parroquiales de la villa14.
Sin embargo, resulta complejo afinar con exactitud la cronología del inicio de los tra-bajos. Ramírez Martínez proporciona unas referencias para las que no encontramos apoyo documental, señalando que el encargo tenía lugar en 1564, por indicación de Arnao de Bruselas y «seguramente en colaboración con su inseparable amigo Juan Fernández de Vallejo»15. Se trata de una apreciación que tan solo se sustenta en una nota al pie en la que se recoge el pago realizado a Arbulo el 9 de febrero de 1580 por las obras hechas en la capilla. No encaja la mediación de Bruse-las, que nada tiene que ver en el conjunto,
aunque sí la colaboración de Fernández de Vallejo, que había trabajado con Becerra en Astorga y regresaba a su tierra riojana en fe-chas similares a Arbulo, abordando en com-pañía algunos proyectos.
En cuanto al año de1564, como instan-te de inicio, se trata de la fecha que habían propuesto Moya Valgañon y Barrio Loza a partir de un documento de 1567 en el que los administradores suscribían con el cantero encargado de las obras, Juan Pérez Solarte, y el propio Arbulo, para cobrar 200 ducados librados por cuatro años en razón de los tra-bajos que éste «ha hecho y hace» en la men-cionada capilla16. En el propio espacio la inscripción dedicatoria proporciona la fecha de conclusión: «Esta capilla es de los Ilustres Señores Martín de Ircio conquistador de la Nueva España y de su mujer doña María de Mendoza hija del Conde de Tendilla acabose año de 1568»17. Con todo ello está muy claro que el artista acometía este trabajo como una carta de presentación, quizás como el prime-ro que iba a emprender tras su instalación en tierras riojanas, en las que permaneció hasta su muerte en 1608.
El grupo funerario está formado por la figura orante de Pedro Sáez de Ircio, en cuya fisonomía se pueden observar los mo-dismos escultóricos de Arbulo en lo que se refiere al modo de tallar el cabello, los ple-gados y al concepto general de la figura. Es una representación muy bien ejecutada, que da buena prueba de su calidad a la hora de esculpir la piedra y de un oficio muy conso-lidado, que estuvo con seguridad en la base de su contrato por parte de Becerra para tra-bajar en el encargo de Astorga. Al bulto del alcaide le acompaña un paje, junto al que se dispusieron un perro y una cimera, ele-mentos que acostumbran a formar parte de los conjuntos tradicionales en la iconografía funeraria del soldado.
Pero lo que aquí nos interesa de una mane-ra especial es el relieve que se realizó en el
Sobre la fidelidad en el traspaso a la escultura de los modelos pictóricos de Miguel Ángel… 27
BRAC, 54, 2019, pp. 27-33, ISNN: 1132-078
medio punto superior del lucillo. El tema ele-gido fue la Resurrección de Cristo, siguien-do de nuevo una costumbre muy convencio-nal en el repertorio de imágenes parlantes que acompañan al ámbito sepulcral. Y en su concepción, lo que resulta más sugerente, es la literalidad en el seguimiento de gran parte de los personajes que componen la escena, tomados directamente del fresco de la Con-versión de San Pablo de la Capilla Paolina que Miguel Ángel realizara en el Vaticano junto al Martirio de San Pedro, entre 1542 y 1549, por encargo del papa Paulo III18.
Se trata de un proyecto verdaderamente interesante en la trayectoria vital del maes-tro, llevado a cabo después de concluido el Juicio y en un espacio mucho más privado, más recogido y el de mayores expectativas desde el punto de vista pictórico en la recta
final de su existencia. Por eso es revelador que, de alguna manera, se esté reinterpre-tando lo más novedoso que se podía mostrar en este sentido. La composición y sus inte-grantes son releídos en una escena diferente que afirma la validez de las pautas fijadas y validadas por su calidad y la trascendencia de su utilización en formatos, discursos y materiales distintos.
En este punto y respecto al traslado del conocimiento de esta creación, cuando el contacto tan estrecho con Gaspar Becerra dispone a Arbulo en una posición de privi-legio, como ya señalábamos en el caso del Juicio Final. Porque el de Baeza sí que es-taba en Roma cuando Miguel Ángel pintaba los frescos de la Paolina, porque trabajaba con figuras como Giorgio Vasari o Daniele da Volterra, que se movían en círculos que
Fortuna de la figura de espaldas de la Conversión de San Pablo de Miguel Ángel, en la estampa de Beatrizet, en el relieve de Briones y en la estampa de Cherubino Alberti
28 Manuel Arias Martínez
BRAC, 54, 2019, pp. 28-33, ISNN: 1132-078
tenían acceso a la contemplación y el estudio de estos conjuntos, y porque además hay mu-chos visos para pensar en sus vínculos con el mundo romano de la calcografía, para tener acceso a las estampas de primera mano.
La pintura de la Conversión de San Pablo se concluía en 1545 y la correspondiente a la Crucifixión o martirio de San Pedro en 1549. A pesar de su indudable aportación las obras no despertaron la misma curiosidad, ni disfrutaron de la fama inmediata de esa ópera magna que es el Juicio Final, desde el primer momento convertido en una estrella con luz propia, de manera que las reproduc-ciones en estampa de estos dos conjuntos no fueron ni mucho menos abundantes.
Las razones para ello son lúcidamente ex-puestas por Bernardine Barnes19, cuyos razo-namientos ayudan a valorar su singularidad. La capilla donde se encontraban ambos fres-cos, era ese lugar reservado, donde tenían lugar las ceremonias exclusivas del más ín-timo círculo pontificio y no un espacio con mayor libertad de acceso para los peregrinos
que acudían a Roma, como sucedía en el caso de la Capilla Sixtina. Al mismo tiempo señala que los frescos de la Paolina ofrecían menos motivos de controversia, por reducir el número de desnudos y dar menos lugar a divergencias de tipo iconográfico, algo que en efecto resulta especialmente visible en el caso del Martirio de San Pedro, aunque no tanto en la escena correspondiente al aconte-cimiento decisivo de la vida de Pablo.
En este aspecto es especialmente llamati-va la diferencia, incluso de concepto general, entre ambas narraciones. Sin duda la proxi-midad a la idea del Juicio es mucho más grande en el caso de la Conversión de San Pablo y desde muchos puntos de vista, sobre todo en el atrevimiento a la hora de presen-tar la escena al espectador, frente a una más estricta ortodoxia en el caso de la entrega de San Pedro y el modo de presentar la figura del caballo habla por sí misma.
La estampa de la Conversión era abier-ta por Nicolás Beatrizet, comisionado por Antonio de Salamanca, hacia 1550, sin embargo, no se conoce ninguna impresión completa del Martirio de San Pedro que sa-liera de ese mismo taller. No obstante Barnes propone que quizás se hubiera podido efec-tuar alguna versión que sirviera de base para la realizada en torno a 1567 en la imprenta de Lafreri por Giovanni Battista Cavalieri, o la que ejecutaba posteriormente Michele Lucchese. Ambos trabajaron en copias de composiciones de Miguel Ángel trasladadas por otros grabadores, de manera que quizás usaron como fuente de inspiración una es-tampa perdida de Beatrizet20.
De cualquier modo, lo interesante en nues-tro caso, es el uso y la adaptación parcial del grabado del episodio de San Pablo que inter-preta Pedro de Arbulo, quien tuvo que tener acceso a esta fuente a través de un traspaso directo, con toda probabilidad, desde el equi-paje de Gaspar Becerra. No es demasiado difícil pensar que éste hubo de portar entre
Detalle de la fuente gráfica del personaje que desen-vaina la espada del relieve de Briones en la estampa de la Matanza de los Inocentes de Baccio Bandinelli
Sobre la fidelidad en el traspaso a la escultura de los modelos pictóricos de Miguel Ángel… 29
BRAC, 54, 2019, pp. 29-33, ISNN: 1132-078
sus bienes papeles como éste y otros muy diversos, como declaraba su esposa tras su fallecimiento21, como un preciado tesoro de novedades y seguras inspiraciones. Los vín-culos con el taller calcográfico de Beatrizet, a través de la portada del libro de anatomía del doctor Valverde o del grabado de los mártires cartujos ingleses22, realizados bajo el patrocinio del cardenal Álvarez de Toledo, son una evidencia y existen muchas probabi-lidades de que ambos sean solo una parte de una colaboración mucho más fructífera.
Aunque especularemos con la procedencia de otros modelos empleados para componer la escena de la Resurrección, la Conversión de San Pablo es sin ninguna duda de donde procede el núcleo fundamental. El trabajo de Miguel Ángel en el fresco original pone de manifiesto la creatividad rompedora del maestro y su desarrollo general tiene mucho que ver con la idea atrevida y fresca del Jui-cio, en la distribución de los grupos, en las actitudes o en tratamientos tan poco ortodo-xos como el señalado protagonismo otorga-do al caballo, en el centro de la escena, en-cabritado y mostrando en primer plano sus cuartos traseros como un verdadero desafío al decoro.
Pues es de ahí, del lugar del que se extraen esos personajes en actitudes poco conven-cionales, de un catálogo de gestualidad van-guardista de donde se va a tejer, a manera de collage, un episodio nuevo. La selección de figuras debe responder a un criterio alea-torio con la intención de organizar el espa-cio a partir del eje de simetría que marca la imagen central del Cristo resucitado, distri-buyendo grupos a ambos lados en un estu-diado equilibrio no solo numérico. Se trata de elaborar un juego muy medido y muy compensado, de horizontales y verticales, de personajes que se muestran frontales al espectador junto a los que se presentan de espaldas para intensificar una conseguida sensación de profundidad.
Sin duda el proceso constructivo de la composición responde a un criterio muy estudiado que busca precisamente esa con-traposición equilibrada, esa alternancia a la hora de componer el episodio que lo haga atractivo por la variedad de las actitudes mostradas y que vaya más allá de la evidente plasmación de un capítulo iconográfico. Al fin y al cabo, la intención de lo que se cuenta, del mensaje que se transmite, es de una total claridad. Pero lo que se hace es revestirlo de un envoltorio nuevo, de una forma que incorpora un vocabulario y unas estructuras que se apartaban de lo convencional, pero que contienen mucho atractivo por llegar directamente de unas fuentes que estaban empezando a circular.
En un recorrido iniciado desde la izquier-da del espectador, vemos en primer lugar un hombre de espaldas tocado con un gorro frigio, que figura también en esa misma dis-posición en el extremo lateral en la compo-sición original de la que deriva. Es curioso que se trate de una de las pocas figuras de estos dos frescos, que tuvo su fortuna calco-gráfica independiente. Era Cherubino Alber-ti quien, en una interesante serie de inspira-ción miguelangelesca, abría, entre otras, una estampa individualizando a este personaje, invertido y con su personalidad propia, en-marcándolo en una ornamental cartela que firmaba y fechaba en Roma en 159023. El he-cho demuestra un interés especial por parte de la comunidad artística, quizás valorando la disposición de espaldas y en actitud de marcha, que venía a enriquecer un posible catálogo al que acudir como motivo de ins-piración.
Sin duda más libre es la fuente del perso-naje siguiente que, frontalmente, levanta su brazo izquierdo sosteniendo el escudo por encima de la cabeza. Queremos ver una re-lación con quien muestra una actitud simi-lar en el fresco, en la posición que está más cercana al caballo central, pero es cierto que
30 Manuel Arias Martínez
BRAC, 54, 2019, pp. 30-33, ISNN: 1132-078
aquí la variación es mayor y el parentesco formal se detecta simplemente insinuado. Sin embargo, no deja de mostrar contacto con otras creaciones del propio Miguel Án-gel y solo hay que invertir el san Dimas del Juicio Final del que además, curiosamente, se conserva un dibujo atribuido a Becerra24, para enlazar su procedencia.
Si esta pareja protagoniza el lado izquier-do de la composición respecto al especta-dor, jugando con la disposición de espaldas y de frente, lo mismo sucede al lado dere-cho y con similar cadencia. Y en el grupo situado en este flanco no hay ninguna duda en cuanto a la unidad de procedencia en la Conversión de San Pablo. La primera
imagen nos lleva a la que fue una de las figuras más difundidas de esta pintura25. Interpretada con mayor simplicidad y mal-tratada por el paso del tiempo, no cabe duda alguna sobre su origen.
Representa a un soldado que se toca en este caso con una cabeza de león cubrien-do el casco, como el signífer romano que acompaña el cortejo de lo Magos en el re-tablo mayor de la Catedral de Astorga26, de donde seguro que lo reinterpretaba Arbulo. Lo cierto es que, con variaciones, el mismo tipo humano aparecía en la portezuela del sa-grario astorgano y, con una literalidad incon-testable, en la figura de uno de los verdugos que azotan a Cristo en la sarga de Santa Cruz de Segovia que Diego de Urbina realizará en 1569, como vio con claridad Collar de Cáce-res27, siguiendo sin duda las mismas noveda-des importadas por Gaspar Becerra.
Cerrando la composición por el lateral derecho y de espaldas, el último de los soldados acusa una de las actitudes más rompedoras con cualquier catálogo de ges-tualidad convencional a la hora de narrar este género de episodios. No solo levanta su brazo izquierdo, flexionándolo hasta la parte posterior de la nuca28, sino que gira su cintura y abre sus piernas para dejar pasar entre ellas las extremidades de otro hom-bre que se encuentra en el suelo, enlazando así ambas posiciones. Este ha sido el tema elegido para cerrar el lateral del relieve en esa combinación que se convierte en una reducción selectiva de la fuente original, lo mismo que hacía el propio Arbulo en el coronamiento del Juicio del retablo de San Asensio.
Todavía quedaría por señalar otra referen-cia a ese mismo punto de partida, en el sol-dado que se coloca en el relieve en primer plano, en posición horizontal ante la tumba de Cristo. Con variaciones en la dirección de la cabeza, con el uso del casco y el escudo
Comparación con el uso de las mismas fuentes en la Resurrección de Briones y en el Misal de Thomas van den Putte, en el Landesmuseum de Münster
Sobre la fidelidad en el traspaso a la escultura de los modelos pictóricos de Miguel Ángel… 31
BRAC, 54, 2019, pp. 31-33, ISNN: 1132-078
para convertirlo en uno de los guardianes del sepulcro, su origen está en el San Pablo de-rribado de la pintura de Miguel Ángel. Si en el punto de partida la disposición horizontal servía para otorgar un papel preponderante a la figura protagonista, aquí, y esa es la gran diferencia que se puede apreciar en este zur-cido de elementos formales, solo va a cum-plir una función para reforzar la importancia del eje de simetría y el equilibrio general de la composición, como si fuera una base, un asiento del Resucitado.
Aunque se aprecia con claridad donde es-tuvo el origen general de la idea de todo el grupo, todavía se pueden encontrar llamadas a fuentes tomadas de otros lugares. Precisa-mente el tema de Cristo sobre la tumba y sus precedentes, sería otro aspecto que falta por tratar, y en este sentido podemos recordar la portezuela del sagrario que Becerra diseñaba para el retablo mayor de la catedral astorga-na, quizás siguiendo pinturas tan hermosas como la que realizaba Bronzino en la basí-lica de la Annunzziata de Florencia, fechada en 155229, que probablemente el de Baeza pudo contemplar durante el proceso de tra-bajo,como una verdadera novedad cuando viajaba a la ciudad del Arno el año anterior30. La esbeltez anatómica y la actitud podrían recordar una imagen visual que el artista se llevara en su equipaje de vuelta, como ejem-plo de novedad vigente.
Pero regresando a Briones, los parecidos propuestos son muchos en el concepto gene-ral, en la complexión atlética o en el propio halo de nubes en el que se inscribe el perso-naje. A pesar de que en el lucillo se ha perdi-do el brazo derecho, todo indica que se colo-caba en la misma posición que el de Astorga. Varía sin embargo el izquierdo, que aquí resulta más diferente frente al seguimiento directo del modelo tomado de la extremidad derecha del David de Miguel Ángel, en esa pauta del sagrario, por otro lado, reiterada
hasta la extenuación por todos los rincones del conjunto astorgano.
Para concluir, querría llamar la atención sobre el uso de otra fuente, para resolver el modo de cerrar el relieve por el lateral iz-quierdo del espectador. Se trata de la mitad superior del cuerpo de un soldado que se presenta de espaldas, en el instante de desen-vainar la espada que, aunque no procede de la pintura de Miguel Ángel, sí era empleado por Becerra en la citada portezuela de sagra-rio31. Arbulo la reproduce con literalidad, pero podemos ir a un estadio anterior para encontrar el origen, en una de las composi-ciones más afortunadas del grabado renacen-tista italiano, la Matanza de los Inocentes de Baccio Bandinelli, uno de los catálogos más fructíferos para ese mundo de la gestualidad, que se incorporaba al relieve riojano con ab-soluta precisión.
Dejando a un lado estos aportes, es evi-dente el peso de la composición miguelan-gelesca adaptada a un nuevo episodio ico-nográfico para el que se consideró que la gestualidad de las figuras que la formaban era adecuada para readaptarse a una nueva narración, que en este caso debía mostrar la sorpresa y la agitación de la Resurrección. Resulta curioso constatar como a distan-cia, geográfica aunque no cronológica, se acudía a una idéntica fuente para reflejar la misma escena. Me refiero al modo en el que Thomas Puteanus o van den Putten componía la miniatura correspondiente a este pasaje de la Resurrección en el llama-do Misal de Münster, que llevaba a cabo entre 1557 y 156032, bebiendo en la idea de Miguel Ángel a través del uso de la estam-pa. La validez del modelo se conectaba de este modo en una reutilización afortunada, demostrando como la lejanía no significa-ba ningún obstáculo para la aceptación de unos códigos que transformaron la historia europea de las formas.
32 Manuel Arias Martínez
BRAC, 54, 2019, pp. 32-33, ISNN: 1132-078
Notas
1 Juan A. Ceán Bermúdez, Diccionario histórico de losmás ilustres profesores de las bellas artes en España, Madrid, 1800, T. I, pp. 43-46. Ruperto Gómez SeGura, «Apuntes acerca del escultor riojano Arbulo Marguve-te», en Boletín de la Sociedad Española de Excursio-nes, XLVII, 1943, pp. 133-144. Georg WeiSe, Die Plas-tik der Renaissance und des frühbarock im nördlinchen Spanien. Die romanisten, T. II, Tübingen, 1959, pp. 56-63.José Ángel Barrio Loza, La escultura romanista en La Rioja, Madrid, 1981, pp. 35-48. José Manuel ramírez martínez, La evolución del retablo en La Rioja. Reta-blos mayores, Logroño, 2009, pp. 438-453.
2 Miguel Ángel GonzáLez GarCía, «Pedro de Arbu-lo Marguvete y Gaspar Becerra», Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento Español, Príncipe de Viana. Ane-jo, n.º 12, 1991, pp. 211-216.
3 Manuel ariaS martínez y Miguel Ángel Gonzá-Lez GarCía, «El retablo mayor. Escultura y policromía» en El retablo mayor de la catedral de Astorga: historia y restauración, Valladolid, 2001, pp. 13-164.
4 Juan A. Ceán Bermúdez, ob. cit., t. I, pp. 43-44.5 Ibidem.6 Bernardine BarneS, Michelangelo in print. Repro-
ductions as Response in the Sixteenth Century, Ashgate, Surrrey, 2009, pp. 99-112.
7 En la declaración en el pleito por la propiedad de la Soledad madrileña de la Victoria, entre la comunidad de los Mínimos y la cofradía titular, Arbulo dice que ha recorrido España, pero en ningún caso menciona que hubiera viajado a Italia. Al respecto Manuel ariaS mar-tínez, Gaspar Becerra (1520-1568) en España: entre la pintura y la escultura, Astorga, 2020, p. 393.
8 Bernardine BarneS, ob. cit., pp. 99-100.9 Ibidem, pp. 100-106.10 José Gabriel moya vaLGañon (dir.), Inventario
artístico de Logroño y su provincia, T. I, Madrid, 1975, pp. 216-217.
11 Archivo General de Indias (AGI), Patronato,77, N.1, R.2. Méritos y servicios: Pedro de Ircio y otro: Nueva España. 1582: «Ruy López de Villalobos, vezi-no de México hijo legítimo y universal heredero de Rui López de Villalobos su padre, capitán general que fue de las yslasPhilipinas y de doña Juana de Yrçio su madre, la qual fue hija única del capitán Pedro de Yrçio de los primeros descubridores de Nueva Epaña y que passo a ella antes que Hernando Cortés marqués del Valle con el capitán Grixalba y después con Hernando Cortés con el qual se halló siempre en toda la conquista y paçificacion sirviendo de capitán y teniente de Hernando Cortes ha-llándose siempre en las más arduas y peligrosas ocasio-nes del serviçio de su Magestad». Pedro de Ircio muere en 1526 y su única hija, Juana de Ircio se casa con Rui López de Villalobos, capitán general de Filipinas y quien bautiza con ese nombre a las que antes se conocían como Islas de Poniente en una expedición realizada en 1542. AGI, México, 1089, L. 5, F. 112r-114v. Real Provisión concediendo licencia y facultad para fundar mayorazgo
a María de Mendoza, viuda de Martín de Ircio, vecino de México, estableciéndose a favor de María de Ircio, su hija, y sus descendientes. 1567-7-9 Madrid. En el do-cumento se añade la referencia de que Martín de Ircio dictaba testamento en a ciudad de México ante «Myguel de Parraga, escrivano real, en diez dias del mes de enero de myll e quynientos y sesenta y seys años».
12 Ejecutoria del pleito litigado por Alonso y Mateo de Arévalo, vecinos de Briones (La Rioja), con Juan de Ventosa, cura en la iglesia de dicha villa, patrono de la capilla y obras pías de Martín de Ircio. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHVa), Registro de Ejecutorias, C. 2416.
13 Archivo Histórico Nacional (AHN), Ordenes Mi-litares-Caballeros de Santiago, Exp. 8681.
14 José Manuel ramírez martínez, ob. cit., pp. 439-440.15 Ibidem, p. 439.16 José Gabriel moya vaLGañon (dir.), ob. cit.,
pp. 216-217; José Ángel Barrio Loza, ob. cit., pp. 35-36, 300-301.
17 José Gabriel moya vaLGañon (dir.), ob. cit., p. 217.
18 Charles de toLnay, Michelangelo. The Final Pe-riod. Last Judgment, Frescoes of the Pauline Chapel, Last Pietàs, Princeton, 1971, pp. 70-78.
19 Bernardine BarneS, ob. cit., pp. 112-119.20 Ibidem, pp. 112-119. La obra de Cavalieri puede
datarse entre 1559-60, cuando hace sus primeros traba-jos y 1568, cuando la estampa es citada por Vasari.
21 Manuel ariaS martínez, ob. cit, p. 95.22 Manuel ariaS martínez, «Miscelánea sobre Gas-
par Becerra», Boletín del Museo Nacional de Escultura, n.º 11, 2007, pp. 7-15.
23 Bernardine BarneS, ob. cit., p. 117.24 Benito navarrete Prieto, «Copia de la figura de
Dimas del Juicio Final de Miguel Ángel» en I Segni nel tempo. Dibujos españoles de los Uffizi, (Benito navarre-te, dir.), Madrid, 2016, pp. 108-110.
25 Se conserva, por ejemplo, un conocido dibujo de esta figura en la colección del British Museum (T, 11.30) clasificado como obra anónima, florentina o romana, realizada entre 1550-1575.
26 Manuel ariaS martínez, Gaspar Becerra..., p. 145.27 Fernando CoLLar de CáCereS, «Diego de Urbi-
na (1516-1595). Pintura y mecenazgo antes de 1570», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. 22, 2010, pp. 103-136. Además añade el indudable seguimiento del Cristo de Santa María Sopraminerva de la figura central. El otro sayón también está tomado de la Conversión de San Pablo y sería, invertido, el que he-mos mencionado en el flanco izquierdo, de manera que toda la composición vuelve a ser deudora de creaciones miguelangelescas.
28 Este mismo individuo aparece en la personal in-terpretación del Juicio Final de la Sixtina que hacía Pie-tro Morone en las puertas del retablo aragonés de Ibdes, donde trabajaba a partir de 1557. Morone introducía así en la composición, además de otros modelos de inspira-ción, llamadas de atención que toman como referencia
Sobre la fidelidad en el traspaso a la escultura de los modelos pictóricos de Miguel Ángel… 33
BRAC, 54, 2019, pp. 33-33, ISNN: 1132-078
fuentes de la Capilla Paolina, mezclando las proceden-cias en la producción de Buonarroti. El hecho se observa no solo en la representación de esta figura sino también en un ángel que conduce al cielo a un personaje desnudo, como ya advirtió Carmen morte GarCía, «Pietro Moro-ne y las nuevas formas artísticas en Aragón», en El mo-delo italiano en las artes plásticas de la Península Ibé-rica durante el Renacimiento (M.ª J. redondo Cantera, coord.), Valladolid, 2004, pp. 326-327. Sobre el uso de los diferentes repertorios de grabados por parte de Moro-ne y en su contexto, es muy revelador el trabajo de Jesús Criado mainar, «Un Renacimiento de imprenta. Libros, tratados y grabados italianos en las artes plásticas del siglo xvi en Aragón», en Un olor a Italia. Conexiones e influencias en el arte aragonés (siglos xiv-xviii), (M.ª del C. LaCarra duCay, coord.), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2019, pp. 103-136.
29 Liala morini, «Resurrection» en el catálogo de la exposición Bronzino. Artist and Poet at the Court of the Medici (a cura di Cristina Acidini, Carlo Falciani, An-tonio Natali), Florence, Palazzo Strozzi, 2010, pp. 306-307.
30 Salvador SaLort PonS, «Gaspar Becerra en Flo-rencia», Archivo Español de Arte, LXXVIII, n.º 309, 2005, pp. 100-102.
31 Manuel ariaS martínez, Gaspar Becerra..., pp. 174-175.
32 Sophie denoëL, «L’influence de la Renaissance et de Lambert Lombard sur les manuscritsenluminésdans la principauté de Liège» en Lambert Lombard. Peintre de la Renaissance. Liège 15015/06-1566. Essaisinter-disciplinaires et catalogue de l’exposition (Godelieve denhaene, dir.), ScientiaArtis, vol. III, Bruxelles, 2006, pp. 323-324.