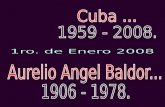Síntesis de La Teología Moral - Aurelio Fernandez
-
Upload
jesus-trujillo-vidal -
Category
Documents
-
view
53 -
download
1
Transcript of Síntesis de La Teología Moral - Aurelio Fernandez
-
1
Moral
El acto y la persona moral
Fundamento de la Moral catlica
Historia de la Teologa Moral (I)
Historia de la Teologa Moral (II)
Caractersticas de la Moral cristiana
La especificidad de la Moral cristiana
Crisis de la vida moral
Condiciones para el acto moral
La conciencia moral (I)
La conciencia moral (II)
La conciencia moral (III)
Ley evanglica y Magisterio eclesial
Escuelas morales errneas
Pecado y conversin (I)
Pecado y conversin (II)
Pecado y conversin (y III)
La virtud de la Religin
Deberes religiosos del cristiano (I)
Deberes religiosos del cristiano (II)
Pecados contra la virtud de la Religin (I)
Pecados contra la virtud de la Religin (II)
Moral familiar (I)
Moral familiar (II)
Moral familiar (III)
Moral familiar (IV)
Moral familiar (V)
Moral familiar (VI)
-
2
Moral familiar (VII)
Moral familiar (VIII)
Moral familiar (IX)
Moral familiar (X)
El acto y la persona moral
El ncleo de la tica est en saber cmo debe comportarse el hombre para que sus actos le lleven a la perfeccin personal que, para un cristiano, consiste en la imitacin de Cristo. Ahora bien, esos actos tiene que reunir unas caractersticas para que sean humanos y, por lo tanto, susceptibles de ser enjuiciados moralmente y de ser catalogados como buenos o como malos.
Tanto la filosofa como la teologa, al enfrentarse con la eticidad de la actividad humana, lo primero que dilucidan es qu acciones humanas pueden calificarse de buenas o malas. Con este fin, se distingue entre actos del hombre: todo lo que el hombre hace SIN CONOCIMIWNTO O LiBERTAD O SIN AMBOS ELEMENTOS, y actos humanos: los que ejecuta con conocimiento y libertad. Slo los actos humanos son morales. Los que no han sido ejecutados de forma consciente y libre, no son sujetos del juicio moral. Un ejemplo concreto, clsico, es el de los sueos, o el de los actos llevados a cabo bajo hipnosis o bajo engao. Eso no significa que los actos hechos sin conocimiento ni libertad no sean buenos o malos, pero no se les puede aplicar el calificativo de morales. El hombre slo ser responsable, desde el punto de vista moral, de los actos que haya cometido de forma consciente y libre. Sin embargo, esto que resulta fcil de entender en la teora, es muy difcil de aplicar en la prctica, pues es muy difcil dilucidar cundo hay verdadero y pleno conocimiento y verdadera y plena libertad. Por eso, a la Teologa Moral le corresponde solamente exponer la doctrina para juzgar la objetividad de las acciones, pero el interior del hombre slo lo juzga Dios. El cristiano ni siquiera debe juzgar la conciencia de su hermano, pues eso lo tiene tajantemente prohibido (Mt 7,1-5). La persona como sujeto moral Junto con el estudio del acto humano como acto moral, es tambin imprescindible estudiar a la persona humana como sujeto de ese acto moral. Para ello es preciso tener en cuenta algunos datos de orden antropolgico y filosfico. 1.- Unidad radical de la persona humana. Es ya una conquista de la antropologa cristiana la valoracin de la unidad de la persona, es decir, que no hay dos yo: uno bueno y uno malo. Si esto fuera as, el yo malo sera el responsable de las malas acciones que cometemos y que el yo bueno detesta. La persona es nica y la divisin en dos partes de la personalidad est tipificado como esquizofrenia. El nico ttulo en latn que figura en el Catecismo de la Iglesia Catlica es para asentar esta tesis: Corpore et anima unus. El hombre es, pues, una unidad radical de cuerpo y alma, de materia y espritu. Esto no significa que ambos, cuerpo y alma, sean lo mismo. El hombre es un ser espiritual, con alma creada directamente por Dios (Catecismo 362.363) y tambin un ser corporal (es cuerpo y no tiene cuerpo). Cuerpo y alma se distinguen, pero no es posible separarlos. Esto es fundamental tenerlo claro, pues la moralidad afecta a la unidad radical de la persona. No es cierto que el cuerpo sea principio del mal, como afirman los dualistas; lo mismo que tampoco es cierto que slo el espritu es sujeto del bien y del mal morales. 2.- Ser social. Socialidad: Ser hombre es vivir con otros hombres, pues el hombre
-
3
vive y con-vive, hasta el punto de que se diferencia del animal porque vive en sociedad. Fue Aristteles quien defini al hombre como ser social. La socialidad radical de la persona humana en relacin con la vida moral tiene, al menos, estas dos consecuencias: - No cabe plantear la vida moral del hombre si no se tiene en cuenta su condicin social. La moral no es, propiamente, del individuo, sino de la persona, y la persona es, por naturaleza, un ser social. Por ello, tambin son objeto de juicio tico las mltiples relaciones de la vida social, econmica, poltica, etc, e incluso de las instituciones que la rigen. - Pero valorar su sentido moral exige tambin considerar las influencias reales que sobre la persona ejerce la vida social concreta en que desarrolla su existencia. As adquieren significado las expresiones de los ltimos documentos magisteriales acerca de los llamados pecados sociales y estructuras de pecado. 3.- Historicidad: El hombre es realidad personal e histrica: vive en la historia y l mismo tiene historia, de forma que la historicidad no toca tangencialmente la biografa de cada hombre, sino que se integra en su ser. En concreto, la historicidad condiciona la vida moral, al menos en estos dos sentidos: - Su propia biografa est enriquecida o empobrecida por la crnica de su existencia. Las vivencias personales ejercen una gran influencia en la vida moral de una persona. - Pero al hombre, inmerso en la historia, no siempre le es fcil superar las ideas y las sensibilidades de cada tiempo. Por ello debe estar advertido para no juzgar como ticamente correctos los defectos morales de una poca social concreta. Como es obvio, la historicidad del ser humano es un dato a tener en cuenta en el juicio moral, El error es exagerarlo, de forma que se convierta al hombre en esclavo de su biografa, o que se exagere el elemento histrico hasta acabar en un relativismo historicista. 4.- Estructura psquica del sujeto moral: Condicionantes psicolgicos Esta cuestin es decisiva, pues se trata no slo de detectar los casos patolgicos, sino de conocer la psicologa de los casos ms comunes, en los que la peculiar forma de ser de cada uno explica y condiciona la vida moral. Pero, si bien se acepta sin obstculos que la psicologa del individuo condiciona la moralidad de sus actos (por ejemplo, las obras que pueda hacer un loco), se corre el riesgo de reducir la vida moral a una serie de condicionantes que llegan a suprimir la responsabilidad porque, ms que condicionantes, se han convertido en determinantes.
No hay que olvidar que las escuelas psicolgicas son plurales y cambiantes y que estn muy ideologizadas, de forma que la interpretacin del ser del hombre est condicionada por la ideologa de escuela. 5.- Elevacin a la gracia: No debe olvidarse nunca que el hombre no est solo, a merced de sus propias fuerzas, a la hora de hacer el bien o de evitar el mal. A la estructura ms ntima del hombre pertenece la nueva vida sobrenatural comunicada al bautizado. Precisamente por eso, la llamada del cristiano a un compromiso moral es ms elevada que la que puede sentir otra persona. La elevacin por la gracia demanda una moral de la santidad. No hay que olvidar que, para poder llevar a cabo es elevada vida moral, el cristiano no cuenta slo con la gracia recibida en el Bautismo, sino que tiene a su disposicin la ayuda del Espritu Santo y la recepcin de los sacramentos. En resumen, el sujeto moral es la realidad del hombre concreto, uno en cuerpo y alma, social por naturaleza, ser histrico que, ayudado por la gracia, posee una peculiar estructura psquica.
-
4
Fundamento de la Moral catlica
Uno de los problemas de la moral laica, la moral civil, es el de su fundamentacin.
En qu se basa? Es vlida para todos? Es vlida siempre para la misma persona?. En cambio, la moral catlica puede hablar con claridad y firmeza de su fundamentacin, que est basada en la concepcin que tenemos del hombre -creado por Dios- y en la fe y en el seguimiento de Cristo.
La crisis de la tica racional, los ataques a la misma poniendo en duda la posibilidad y an la necesidad de su existencia, argumentando que no cabe una tica racional comn y vlida para todos los hombres y que sta es innecesaria pues cada hombre debe tener la suya, si es que quiere tener alguna, llevaron a los telogos moralistas a preguntarse por la fundamentacin de la propia tica, es decir, aquella que tiene su origen en la revelacin: la moral catlica. En la era de las sospechas, de la que an no hemos salido, se lleg a cuestionar la legitimidad de una moral especficamente cristiana, as como si existen o no normas evanglicas universales para todos los creyentes, y se suscitaron otras dudas como la negacin de actos intrnsecamente malos, y aun que el hombre sea capaz de separarse de Dios por el pecado. Respuestas Necesitada, por lo tanto, de justificar la propia existencia, la Teologa Moral busc respuestas y stas aparecieron por doquier y con tonos diversos: Hring justific la existencia de la Moral catlica en la necesidad que tiene el hombre de vivir de acuerdo a unas leyes morales. Bckle dijo que el origen de la Moral est en Dios, pues slo Dios explica la libertad y la responsabilidad del hombre. Lpez Azpitarte se aproxima a Hring y cree que el mensaje moral cristiano es la respuesta ms adecuada a la necesidad radical del hombre de hacer el bien. Ziegler considera que su origen est en Cristo, que es quien impone a sus seguidores una determinada lnea de conducta. Todos ellos, y muchos otros, aciertan y se complementan. Resumiendo sus aportaciones, podramos decir que el fundamento de la moral cristiana tiene los siguientes puntos: 1.- El que el hombre est hecho a imagen y semejanza de Dios y, en consecuencia, sea inteligente y libre, demanda un tipo de comportamiento que respete lo que realmente es y que sea coherente con la semejanza divina que posee. El hombre no es un simple animal guiado por el instinto espontneo. 2.- El segundo fundamento de la moral cristiana est en los mandatos explcitos de Dios. La condicin de ser creado, hace que la autonoma del hombre no sea radical: el hombre es un ser esencialmente religado a Dios en su ser y en su destino. Por consiguiente, Dios puede imponer al hombre un tipo determinado de conducta. Eso se refleja en el lenguaje del Gnesis, donde la amplia libertad del hombre (puede comer de todos los rboles del jardn), queda limitada, pues Dios le prohbe comer del rbol de la ciencia del bien y del mal. Por ello, quien determina lo que el hombre debe hacer (lo que es bueno y lo que es malo para el hombre) es slo Dios, que lo ha creado con una naturaleza original, semejante a l. 3.- La encarnacin del Verbo es el tercer punto que fundamenta la moral cristiana. La redencin eleva la condicin del hombre, y el cristiano, de una forma misteriosa -sacramental-, mediante el Bautismo se configura con la misma persona de Jesucristo y es elevado a la categora de hijo adoptivo de Dios. Como consecuencia, su actuar debe reflejar la vida de Jess, pues lleva el nombre de cristiano, que significa seguidor de Cristo. La moral cristiana, por lo tanto, es la pauta a seguir para ser fiel al seguimiento de Cristo, al ser Cristo.
-
5
Los mandamientos de Cristo 4.- El modelo de vida inaugurado por Jess y sus mandamientos. Como continuacin de lo anterior y explicitacin de lo mismo, est el hecho de que la identificacin con Cristo pasa por el cumplimiento de unos mandamientos establecidos por Cristo. Estos mandamientos constituyen unas instancia positivas que orientan al hombre hacia la ruta moral por la que debe conducir su vida. Es decir, para lograr imitar a Cristo, el propio Cristo nos ha dejado algunas pistas: su ejemplo y sus mandamientos, resumidos -uno y otros- en el concepto amor entendido a la manera cristiana, entendido desde la luz irradiada desde la Cruz. 5.- No podemos olvidar otro elemento fundamental de la moral cristiana, que es la Iglesia visible. Porque el cristiano no es alguien llamado a seguir al Seor Jess a solas, como si cada uno fuera un ser nico que no comparte con nadie ms esa misma fe. La vocacin cristiana -la llamada a ser cristiano- pasa por la comunidad, por la Iglesia. No se puede ser cristiano fuera de la Iglesia. El cristiano debe vivir su fe con otros que tambin han sido llamados a la misma vida, por lo cual no cabe el individualismo. esto tiene una doble consecuencia moral; por un lado est el deber del amor hacia los miembros de la comunidad y, como ensea Cristo, tambin hacia aquellos que no pertenecen a la misma; por otra parte, al vivir la fe en comunidad tendr que aceptar las normas de esa comunidad, incluidas las normas morales. Resulta imposible de entender una disfuncin de la moral segn la geografa, la clase social o el partido poltico. No puede aceptarse que en algunos sitios sea vlido para un cristiano la poligamia -frica por ejemplo- y en otros no. Lo mismo cabra decir del aborto, de la eutanasia, del rechazo a la violencia, de la defensa de los derechos humanos y de todos los dems aspectos que hacen de la moral cristiana un todo que debe ser aceptado o rechazado ntegramente y en todos los sitios por igual. 6.- La conciencia y el sentido de la verdadera libertad. A todo bautizado se le presenta la ocasin de claudicar en el ejercicio de la libertad y de equivocarse en la atencin a su conciencia. Pero esto no le impide recomenzar el camino, pues tiene la experiencia de que nunca es ms libre que cuando es fiel a s mismo y est convencido de que la moral cristiana no limita su libertad, sino que la perfecciona. Fundamento coherente Con estos parmetros queda perfectamente configurada la fundamentacin de la moral cristiana y, podramos aadir para especificar ms, de la moral catlica. Si los que profesan una tica civil experimentan hoy el acoso de aquellos que niegan la existencia de una tica comn e incluso de una tica fija para cada persona a lo largo de su vida, ese problema no afecta a los catlicos, o al menos no debera afectarles.
Para un cristiano, por el hecho de haber elegido libremente profesar la fe en la humanidad y divinidad de Cristo, por el hecho de aceptar que la salvacin nos viene de l y slo de l, y por el hecho de haber comprendido que el seguimiento del Maestro slo se puede hacer en la Iglesia, ya tiene asumidas unas reglas morales que acepta como parte inherente a la fe profesada. La coherencia estar, pues, en respetar esas leyes y no en intentar cambiarlas para adaptarlas a las conveniencias personales o al espritu del mundo y de la poca. Slo se puede vivir como cristiano de una manera.
-
6
Historia de la Teologa Moral (I)
Para entender bien el cuerpo doctrinal catlico sobre moral, es preciso tener unas nociones bsicas acerca de la evolucin de esa doctrina. Porque si es cierto que la moral no ha cambiado, debido a que est basada en la Revelacin, tambin es verdad que la elaboracin y presentacin de esos principios s ha sufrido un proceso, en ocasiones lento y a veces en zig-zag.
Para entender La Teologa Moral catlica tiene su punto de partida, como ya se ha dicho, en la Revelacin, tanto en aquella que est contenida en el Antiguo Testamento como, sobre todo, en la que viene reflejada en el Nuevo Testamento. El comportamiento y el mensaje de Cristo es la base de la Moral catlica. Estos datos comenzaron a ser meditados, en orden a sacar consecuencias prctica de tipo tico, por los mismos apstoles, como demuestran las Cartas del Nuevo Testamento. stos, a la luz del mensaje de Jess, afrontaron las cuestiones ticas de su tiempo y dieron una respuesta coherente con el magisterio de Cristo, que sirvi de punto de referencia a las primeras comunidades cristianas. Un ejemplo clsico es la enseanza de San Pablo a la comunidad de Corinto. Padres Apostlicos Tras los apstoles, en la misma lnea, siguieron actuando los llamados Padres Apostlicos -discpulos directos de los Apstoles-, incluidos aquellos cuyo nombre no nos ha llegado pero s su obra. Es el caso de la Didaque: una catequesis dirigida a los que van a ser o ya han sido recientemente bautizados; expone la nueva vocacin como una eleccin entre dos caminos: el de la iniquidad y el del bien. La Didaque introduce ya una lista de virtudes y de vicios que nos permite conocer el catlogo de acciones que se consideraban pecado en esta primera poca. Los escritos de los Padres Apostlicos alientan a practicar la caridad y a no romper la unidad, a combatir las malas pasiones y a acudir a la penitencia. San Justino, por ejemplo, expone al emperador Antonino Po la vida ejemplar y virtuosa que llevan los cristianos en contraposicin a los vicios de la poca. Tambin, en su dilogo con el judo Trifn, menciona la ley natural: existen leyes naturales y eternas, y seala que hay acciones que van contra la ley de la naturaleza. El primer sistematizador de la moral catlica es Clemente Alejandrino, especialmente en su obra El Pedagogo. Entre otras cosas, admite el derecho a la propiedad pero advierte acerca del recto uso de las riquezas y de los riesgos que entraa la riqueza. Tambin aparece el concepto ley natural, que se va convirtiendo cada vez ms en un punto de referencia para elaborar una moral vlida para todos y no slo para los catlicos. A l le sigue Orgenes, tambin de la escuela alejandrina. Desarrolla una moral de la identificacin con Cristo en torno a los aos 309-313, justo antes del edicto de Constantino que daba la libertad a la Iglesia en el Imperio. Otro gran moralista es Tertuliano, aunque de una lnea marcadamente rigorista que le lleva incluso a caer en la hereja montanista. San Cipriano de Cartago, por su parte, alerta a sus fieles de que sern reprobados los que siembren la discordia, las vrgenes que no cumplen sus compromisos, los que se dejan arrastrar por la codicia, los blasfemos y enemigos de Cristo. Una vez alcanzada la libertad, la Teologa Moral adquiere una nueva fuerza. Los cristianos acceden a la vida social y la normalidad de vida facilita el que la prctica moral pierda tensin y se relajen las costumbres. Ser cristiano empieza a ser bien visto e incluso es un buen cauce para prosperar en la administracin del Estado, ya que los emperadores son cristianos. De ah la enseanza moral ms frecuente y sistemtica de los Padres de la Iglesia a partir del siglo IV. Padres de la Iglesia
-
7
San Ambrosio (muerto en 397), es el primer autor que escribe una obra sistemtica sobre la vida moral, si bien referida a los clrigos y no exclusivamente doctrinal, sino terico-prctica. Estudia las virtudes que han de practicar los eclesisticos y denuncia los vicios de los que han de huir. Hace uso tanto de la razn como de la Revelacin. La terminologa depende de los escritos de Cicern y el ttulo de la obra, De officiis, lo toma tambin de ese filsofo romano. Su moral tiene dos polos: la grandeza de Dios y la imitacin de la persona de Jess. Entre otras cosas, es el primero en tipificar los pecados en dos categoras; mortal y venial. San Agustn (354-430) fue el primero en escribir monografas relacionadas con la doctrina moral, componiendo tratados sobre cuestiones concretas. Por ejemplo, el tema de la libertad lo expone en De libero arbitrio; sobre el matrimonio escribi De bono coniugale y sobre la conducta que deben llevar viudos y viudas De bono viduitatis. Sobre la castidad De continentia y De sancta virginitate. Escribi sobre la paciencia, la veracidad, la mentira y compuso tratados sobre las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad). El centro de la moral de San Agustn es la caridad, que abarca por igual a Dios y al hombre. En este contexto es preciso entender el significado de su sentencia: Ama y haz lo que quieras. Para San Agustn el amor debe dirigirse en primer lugar a Dios y despus al prjimo. Cristo est en el centro de su Teologa; la conducta moral de hombre tiene como referencia la vida de Jess y el final de la vida moral es identificarse con Cristo: Cristo ha venido para cambiar nuestro amor, para hacer de nuestro amor terreno un amor de amigo y de vida celestial. Este carcter religioso de su moral hace que destaque ms la ley eterna que la ley natural, que es incluida en la ley eterna. Este santo concede una gran importancia a la disposicin interior y seala la obligacin moral de cumplir la voluntad de Dios, la cual se identifica con el cumplimiento de la Ley moral. San Gregorio Magno San Gregorio Magno es el ltimo de los grandes moralistas de la antigedad catlica, antes de entrar en la Edad Media. Vivi entre los aos 540 y 604 y su labor como Papa fue extraordinaria, mereciendo el ttulo de Magno. El hecho de que fuera un gran telogo y, a la vez, un pastor result enormemente til, pues daba sentencias morales a las cuestiones prcticas que le planteaban los obispos de todo el orbe catlico. Su obra ms conocida es Moralia in Job. El Papa parte de la vida de Job para exponer la doctrina moral sobre la existencia del hombre: Job es el prototipo, pero no se queda en l, sino que explica y justifica su vida acudiendo a principios ticos de comportamiento. El punto central en el que converge la doctrina moral de San Gregorio es la persona como imagen de Dios. Esta imagen demanda que el hombre la lleve a trmino. Asimismo, destaca el sentido de la vocacin: el hombre ha sido llamado por Dios a una vida santa. Para fundamentar la vida moral apela continuamente a la Escritura, pero procura tambin razonarla.
Distingue entre el saber qu hay que hacer y el hacer lo que se sabe que hay que hacer, dejando claro que la vida moral, la vida coherente cristiana, se ventila en el hacer.
-
8
Historia de la Teologa Moral (II)
Desde la Edad Media hasta nuestros das, la Teologa Moral ha conocido un gran desarrollo. Santo Toms de Aquino, primero, y luego pensadores como Francisco de Vitoria y Francisco Surez, se convirtieron en hitos del pensamiento moral. Con el siglo XX, sobre todo tras el Vaticano II, estall la gran crisis, en la que el subjetivismo y el relativismo imperaron y siguen imperando.
Despus de las grandes aportaciones efectuadas por San Gregorio Magno, la Teologa Moral entr en una fase de desarrollo ms lento, marcada por la aparicin de los Libros penitenciales, que, al mismo tiempo que recogen la doctrina moral de la poca, tratan de ofrecer un criterio y hasta una medida exacta de penitencia que se debe imponer por los distintos pecados. Estamos en un tiempo en el que se inicia la confesin frecuente, que coincide con una situacin generalizada de falta de cultura teolgica en el clero y se precisa conocer una penitencia tarifada. En esta poca surge el conflicto entre San Bernardo y Abelardo, sobre el valor de la norma y de la conciencia. El primero acentuaba la importancia de la norma, mientras que el segundo sala en defensa de la conciencia. Pedro Lombardo, por su parte, dedica algunas de sus sentencias a cuestiones morales, pero siempre de forma indirecta, como cuando expone su concepto de las virtudes cristianas a la hora de dirimir si Cristo tuvo o no virtudes. Santo Toms El verdadero tratamiento sistemtico de la moral se va a producir con Santo Toms de Aquino y su Suma Teolgica. Dentro de esta obra, el santo dominico afronta la cuestin moral en dos momentos, el relacionado con lo que hoy llamaramos Moral Fundamental (cuestiones 1-114 de la I-II) y el relacionado con la Moral Especial (cuestiones 1-189 de la II-II). Para Santo Toms, el fin del hombre es la clave de su Teologa Moral. La Moral Fundamental tiene este esquema: el hombre, creado a imagen de Dios, tiende a la bienaventuranza, que es el goce de la Trinidad. Este fin lo alcanza por el ejercicio de su libertad, que se relaciona con la ley escrita en su naturaleza y la ley del espritu. Estas realidades se reflejan en la intimidad de su conciencia. La Moral Especial se vertebra sobre el estudio de las virtudes. La nomenclatura y en ocasiones la sistematizacin procede de la tica de Aristteles, pero el contenido es esencialmente cristiano: son las virtudes que practic Jesucristo. Todo esto lo expone con un gran equilibrio entre los dos polos que enfrentaron a San Bernardo con Abelardo, la norma y la conciencia. En contra de lo que la mayora piensa, las aportaciones de Santo Toms, sobre todo en moral, no se impusieron en la Iglesia hasta tres siglos despus. Fue Francisco de Vitoria, en 1526, quien dio el paso de abandonar a Pedro Lombardo como referente de la Teologa Moral para seguir a Santo Toms. La Universidad de Salamanca, donde se haba producido esta revolucin, no le imit oficialmente hasta 1561, cuando ya Vitoria llevaba 19 aos muerto. A partir de ah, y siguiendo a Santo Toms, la Teologa Moral se ensancha con cuestiones nuevas, como las derivadas del descubrimiento de Amrica, del trato que merecan los indgenas, que van a dar lugar entre otras cosas a la aparicin del Derecho Internacional, precisamente en la Universidad de Salamanca. Desde el ya citado Vitoria hasta Francisco Surez (+1617), se vive un periodo de esplendor, donde la Teologa Moral sale al paso para dar respuesta a todas las cuestiones importantes de la vida pblica del momento. Sin embargo, desde comienzos del siglo XVII se vuelve a una Teologa Moral centrada en las prcticas del confesionario. Juan de Azor publica en 1600 sus Instituciones morales, por el mismo motivo que cuatro siglos antes se haban
-
9
publicado las tarifas de penitencias, porque el clero no tena la preparacin teolgica suficiente. El Concilio de Trento favoreci esta tendencia al fijar las condiciones para la confesin sacramental. Al principio, este nuevo gnero de Teologa Moral era complementario del anterior, pero luego se convirti casi en el nico modo de exponer la Moral, convirtindose sta en una Teologa Casustica (del estudio de los casos prcticos) que imper hasta hace relativamente poco. San Alfonso En esta lnea, surgen en los Siglos XVII al XIX los llamados Sistemas Morales, que buscaban el modo de interrelacionar la conciencia del fiel y la norma moral en casos de conflicto. Se trataba de responder a cuestiones como sta: Cmo se ha de actuar cuando la conciencia duda y las opiniones de los autores son divergentes?. O esta otra: Basta con seguir la opinin probable o es preciso seguir la ms segura?. Conforme fuese la respuesta, surgieron dos sistemas morales: el probabilismo, que demandaba slo una opinin probable, y el tuciorismo, que se inclinaba por la opinin ms segura. En este contexto surge la figura de San Alfonso Mara de Ligorio (1696-1787), cuyas aportaciones le valieron el ttulo de patrono de los moralistas. Opt por adoptar una actitud benigna en los casos de duda y se alist en el probabilismo, a la vez que urga el cumplimiento de los mandamientos y de las normas de la Iglesia. En todo caso y durante estos siglos, la Teologa Moral se movi dentro del campo de los Manuales, de una u otra tendencia, que desarrollaban los contenidos de las virtudes conforme el modelo de Santo Toms, o siguiendo los Mandamientos. En conjunto, era una teologa casustica que haba perdido el aliento bblico que distingui a la teologa clsica. Juan Pablo II En el siglo XIX merece la pena destacar las aportaciones de los telogos de la escuela de Tubinga (Alemania) y tambin de Hirscher, que estructura el mensaje moral cristiano sobre un nuevo esquema, la idea del Reino de Dios. Pero es sobre todo en el siglo XX donde se produce la gran renovacin y tambin la gran crisis. Son muchos los autores que, dentro de la ortodoxia o fuera de ella, han hecho aportaciones -a veces errneas- a la Teologa Moral. Quiz, de todos, el ms conocido es Bernard Hring, algunas de cuyas opiniones han sido rechazadas por la Iglesia. La cuestin volvi a girar en torno a la primaca de la conciencia sobre la norma objetiva, partiendo del dato -verdadero pero peligroso por ambiguo- de que la conciencia era la norma ltima de moralidad. Tomada as, la conciencia se convirti en un reducto del ms puro subjetivismo, para el cual la doctrina de la Iglesia no era ms que una opinin y a veces tena menos valor que la del ltimo telogo que expona una teora sin peso ninguno en un diario sensacionalista.
Juan Pablo II, en un intento de hacer frente a la crisis, ha publicado dos encclicas sobre Teologa Moral -adems de las dirigidas a exponer la doctrina social de la Iglesia-. Son la Veritatis splendor y la Evangelium vitae, que se vern con detalle en otros captulos de este curso. Tambin ha actuado, a travs de la Congregacin para la Doctrina de la Fe, pidiendo fidelidad a los profesores de Teologa que ensean en seminarios.
-
10
Caractersticas de la Moral cristiana
Cules son las caractersticas de la moral cristiana?. Segn los autores, stos son unos u otros. En realidad, lo esencial es que una moral que nace del encuentro con un Dios que sale a la bsqueda del hombre. Un encuentro de amor con un Dios amor. Un encuentro que deriva en seguimiento y que busca devolver al ser amado, a Dios, todo lo recibido, dando el mximo y no el mnimo.
Sentada ya la base de que hay una especificidad y una originalidad en la moral cristiana, conviene delimitar cul es esa originalidad que la hace diferente. Aurelio Fernndez, en su libro Compendio de Teologa Moral (Ed. Palabra, 1995), habla de 10 caractersticas tpicas del cristianismo. 1.- Lo decisivo no es el actuar, sino el ser, lo cual significa que se debe actuar de una manera porque se es de esa manera y que slo cuando se acta se demuestra lo que se es. 2.- Lo ms importante no es el exterior, sino lo interior. Es decir, que las normas morales brotan del interior del hombre que ha experimentado la conversin. No se trata de seguir algo que viene de fuera, sino de escuchar la voz de Dios en el corazn convertido e iluminado por la Iglesia y despus llevarlo a la prctica. 3.- La moralidad cristiana es una moral de actitudes. Ahora bien, los actos singulares no se deben contraponer a las actitudes, como si stas constituyesen la moralidad y no las acciones puntuales. Por el contrario, son los actos los que indican cules son las actitudes. 4.- Se trata de una moral ms positiva que negativa. Aunque el cristiano est obligado a no hacer el mal, tambin est obligado a hacer el bien. Ms an, no hacer el bien es ya hacer el mal, pues es cometer pecados de omisin. La moral cristiana no es una moral negativa del evitar, sino una moral activa del actuar. Sed perfectos 5.- La ley que rige la moral cristiana es la de la perfeccin y no la de lo justo. O lo que es lo mismo, un cristiano no puede regirse por una moral de mnimos, sino que debe aspirar a dar de s el mximo posible, a la santidad, a la perfeccin, pues est llamado a ser perfecto como su Padre celestial es perfecto (Mt 5,48). 6.- Existen los preceptos absolutos. En la actualidad hay la tendencia a despreciar las normas objetivas y a absolutizar el valor de la conciencia individual, dejndola como norma suprema de moralidad sin ninguna sujecin externa. Es un error, pues hay normas morales objetivas y absolutas, que obligan siempre sin excepcin. 7.- Existe el concepto de premio y castigo. Aunque no sea ese el motivo primero por el que deba actuar un cristiano, es indudable que Cristo hizo alusin en un gran nmero de ocasiones a la existencia de premios en la vida eterna y tambin en esta vida, lo mismo que a la existencia de castigos. esto es as, hasta el punto de que la verdad ms veces enunciada en el mensaje moral del Nuevo Testamento es la existencia de un castigo eterno para quienes no obren correctamente. 8.- Es una moral para la libertad. La conquista y la afirmacin de la libertad es fruto del cristianismo. El pensamiento pagano se mova entre la fatalidad, el hado y el destino. Pero el fatum greco-romano cedi ante el hecho de la Revelacin acerca de la voluntad de Dios que respeta el ser propio del hombre, que es por definicin un ser libre. Ms an, en la medida en que el cristiano vive la nueva vida del espritu, alcanza cotas ms altas de libertad, dado que El Seor es espritu y all donde est el Espritu del Seor, all est la libertad (2 Cor 3,17).
-
11
Existe el cielo 9.- La moral cristiana tiene una dimensin escatolgica, es decir alude siempre a la vida eterna. El concepto de premio y castigo del que se ha hablado slo se puede entender correctamente si se tiene en cuenta que hay una vida ms all de la muerte donde el Seor llevar a cabo su labor de juez justo, a la vez que de Padre misericordioso. Esto no significa que haya que desentenderse de las realidades terrenas; por el contrario, los que no vivan el mandamiento del amor en la tierra no podrn esperar la misericordia de Dios en el cielo. 10.- La moral cristiana es una moral de la gracia y del amor. La moral cristiana es la moral de la gracia, no slo porque, sin la ayuda de Dios es imposible llevarla a cabo, sino tambin porque es el desarrollo de la vida de la gracia comunicada al creyente en el bautismo. Sobre este mismo tema se pronunci Juan Pablo II en la encclica Veritatis splendor. El Papa articul el mensaje moral cristiano en los siguientes pasos: llamada de Dios, respuesta del hombre, seguimiento de Cristo, convertirse en discpulo suyo, imitar su vida e identificarse con l. La llamada es el punto primero, pues la iniciativa no est en el hombre sino en Dios, que es quien inicia el dilogo. Por esta primera nota, el cristianismo como revelacin de Dios al hombre se distingue de las otras religiones, que se presentan muchas veces como fruto de la bsqueda del hombre. Esta llamada divina se produjo en la histrica de mltiples maneras, por ejemplo a travs de los profetas. Pero fue el nacimiento de Cristo, su vida, su muerte y su resurreccin lo que constituyeron el punto definitivo de esa llamada. Dios es amor, dir San Juan, y ha tenido la iniciativa de venir en bsqueda del hombre, de ir tras la oveja perdida para salvarla. A la llamada le sigue una respuesta. Esta respuesta puede ser negativa y de hecho muchos se encogen de hombros ante Cristo y le ven pasar sin seguirle. Otros, por el contrario, escuchan en el propio corazn la voz del Maestro y deciden ir tras l. Se inicia as el seguimiento, que es el tercer punto del esquema moral cristiano. De hecho, hasta la palabra cristiano significa precisamente eso: ser seguidor de Cristo. Hay que insistir en que la moral cristiana no es el seguimiento de unas normas, sino de una persona. Porque se sigue a Cristo se aceptan las normas, pues stas se derivan de la propia persona del Maestro. Discpulos e imitadores Tras el seguimiento viene la conversin en discpulos, es personas que estn muy cerca de l, en una comunin de amistad y en una comunin de misin. Se ama a Jess y se le demuestra ese amor compartiendo su misin, tanto la evangelizadora como la corredentora. Todo esto supone la imitacin del Maestro, que es el punto de referencia supremo. El cristiano ama a Cristo, quiere seguir a Cristo y se pregunta -ante cualquier dilema moral- qu hara Cristo si estuviera en mi lugar? o qu esperara Cristo que yo hiciera ahora?.
Esto conduce a la identificacin con el Seor, al modo en que lo manifest San Pablo: Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en m (Gal 2,20). Mediante la Eucarista, el cristiano ha ido dejndose asumir por el Seor y, con la ayuda de la gracia, ha ido transformando su vida moral, su comportamiento, hasta llegar a la identificacin plena con l. Naturalmente que esto slo lo consiguen algunos santos, quiz los msticos, pero es la meta a que deben aspirar todos los cristianos. Una meta que se resume en el deseo de darle a Dios lo ms que se pueda, porque se est agradecido por el amor recibido se ama y se imita.
-
12
La especificidad de la Moral cristiana
Existe una moral especficamente cristiana o ms bien hay que decir que la Iglesia no dispone de un cdigo tico diferente del que tienen las dems religiones o los hombres de buena voluntad?. La cuestin ha dividido en los ltimos aos a la comunidad teolgica y ha motivado la intervencin del Magisterio de la Iglesia, tanto de Pablo VI como de Juan Pablo II.
El noble afn de justificar la moral catlica ante una cultura plural y secularizada y el deseo de hacer cercano al hombre actual el mensaje moral del Nuevo Testamento, ha llevado a algunos autores a afirmar que el cristianismo, en el mbito de la tica, no tiene elementos cualitativos nuevos, sino que su doctrina ensea lo mismo que la moral natural. Esta actitud provoc la opinin de otros moralistas que sostienen que el cristianismo predica una moral especficamente nueva. Las posturas fueron acercndose y hoy ningn moralista sostiene que no exista alguna diferencia entre la tica natural y la moral cristiana. Sin embargo, la confrontacin de opiniones surge a la hora de fijar esa distincin. Con el fin de sealar las diferencias, los moralistas distinguen dos mbitos, el de los valores o normal y el de las intenciones o motivaciones. Motivaciones nuevas En este segundo campo, todos reconocen que el cristiano tiene motivaciones nuevas, de forma que el amor al enemigo, por ejemplo, el no creyente lo practicar por respeto a la dignidad del hombre, mientras que para el cristiano se trata de imitar a Cristo y de hacer lo que el Seor mand que se hiciera. En el primer campo, el de los contenidos, las diferencias se mantienen. Para unos, no hay ninguna o apenas ninguna, mientras que para otros es evidente que hay un mandamiento nuevo, el de la caridad cristiana. De aqu, concluyen estos, se deduce la superioridad de la moral cristiana que aade a la moral natural no slo una intencin sino autnticos valores ticos, preceptos superiores y virtudes nuevas, todo ello asentado sobre una nueva concepcin del hombre. Aqu est precisamente la primera de las cuestiones que hay que analizar: ofrece el cristianismo una nueva concepcin del hombre?, existe una antropologa teolgica que difiere de la antropologa filosfica?. Podemos afirmar que, respecto a la interpretacin del hombre, los datos del Nuevo Testamento introducen una realidad nueva en la vida humana, es la realidad de la gracia de Dios que se empieza a recibir por el Bautismo. Por la creacin, el hombre ha sido constituido en criatura racional, por la recreacin que es el bautismo, el hombre es un hijo de Dios fortalecido y renovado por la gracia divina. Por eso, a esta nueva criatura se le pide un nuevo tipo de vida, la prctica de una nueva moral. En la medida en que, por la irrupcin de la gracia de Dios en el hombre ste es un hombre distinto, tambin existe una moral distinta para este hombre fortalecido por la gracia. Hay, pues, una moral especfica para el cristiano, en los contenidos y no slo en las intenciones o motivaciones. Si de la antropologa pasamos al orden de los valores nos encontramos con realidades muy parecidas. Aunque no es fcil dilucidar en todos los casos si se trata de valores exclusivamente cristianos, radicalmente nuevos, s que hay algunos ejemplos donde la novedad es evidente. El primero es el de la caridad cristiana, el mandamiento nuevo. Lo mismo cabe decir de las tres virtudes teologales -fe, esperanza y caridad-, que superan esencialmente a las virtudes naturales y adquiridas. Otro punto de referencia para expresar el nuevo nivel de valores morales que contiene el Nuevo Testamento es el contenido moral de las Bienaventuranzas, las cuales -como dice la encclica Veritatis splendor en el nmero 16- en su profundidad original son una especie de autorretrato de Cristo.
-
13
Pero yo os digo En cuanto al nivel de las normas, conviene sealar que ya en el Antiguo Testamentos e incluyen normas que superan las de la ley moral natural, aunque el Declogo de Moiss incluye los preceptos de esa misma ley. En el Nuevo Testamento no slo aparecen diversos catlogos de pecados, sino y sobre todo una lista de virtudes, las cuales sitan al cristiano ante la exigencia de un modo de vida que no cabe igualarla con la del humanista. No en vano, Cristo establece reiteradamente la contraposicin entre lo que se dijo a los antiguos y lo que l dice (Mt 5, 21-48). Esto lo hace sobre todo refirindose a cinco temas: los pecados contra la caridad (Mt 5, 27-32), la prctica de la sexualidad (Mt 5, 27-32), las normas a que deben someterse los juramentos religiosos (Mt 5, 33-37), el estilo de vida que invalida la ley del talin (ojo por ojo y diente por diente, Mt 5, 38-42) y el precepto del amor que abarca a todos, incluido al enemigo y a quien se haya comportado como tal (Mt 5, 43-48). Lo mismo cabe decir de la enseanza moral de los Apstoles, que destaca por el tono de vida que demanda de los bautizados, de forma que deben configurar su existencia con Cristo, dado que viven ya una vida nueva (Rom 6, 4). Sobre esta controversia se pronunci el Magisterio de la Iglesia cuando vio que la discusin entre las dos posturas no llevaba camino de amainar. Pablo VI afront directamente la cuestin en el discurso pronunciado en la Audiencia general del 26 de julio de 1972. Existe una moral cristiana, es decir una forma original de vivir que se califica de cristiana?, se pregunt el Pontfice, que dio a continuacin la respuesta: S, se trata del nuevo estilo de vida inaugurado por Jess al que el cristiano debe imitar. Ms adelante, en el Discurso a la Comisin Teolgica Internacional de 1975, Pablo VI habla de la novedad de la tica cristiana en los tres mbitos ya sealados: antropologa, preceptos y virtudes. Juan Pablo II Por su parte, Juan Pablo II habla de la especificidad original y se enfrenta abiertamente con la teora que niega novedad en los contenidos a la moral del Nuevo Testamento. Acusa a esta corriente de ser una de las causas de la negacin de actos intrnsecamente malos. Es necesario -dijo Juan Pablo II en su discurso al Congreso Internacional de Teologa Moral celebrado en 1986- que la reflexin tica muestre que el bien-mal moral posee una especificidad original en comparacin con los otros bienes-males humanos.
Finalmente, la encclica Veritatis splendor deja claro que existe una moral especficamente cristiana. Aduce, para justificarlo, la novedad del mandamiento del amor (n 20), la afirmacin de que hay una antropologa especficamente cristiana (n 21), la existencia de la nueva ley del Espritu (n 23), el valor especfico que tienen las Bienaventuranzas (n 16) y la radicalidad con que se presentan las exigencias ticas del Nuevo Testamento (n 17-19). Por ltimo, el planteamiento de la moral cristiana como un seguimiento e imitacin de la vida de Jess se distingue especficamente de la moral de la ley natural, comn a las dems morales filosficas y religiosas (n 26). Esto solo ya bastara para hacerla distinta.
-
14
Crisis de la vida moral
Est generalizada la percepcin de que tanto la teora moral como su prctica estn en crisis. Tambin es de dominio pblico que esta crisis est haciendo grave dao a la sociedad. Pero para encontrar soluciones hay que intentar buscar los orgenes de la crisis, las causas. Son numerosas y proceden tanto desde dentro como desde fuera de la propia Iglesia.
La moral y su prctica estn en crisis, y la Iglesia lo viene constatando desde hace mucho. Pablo VI ya lo advirti en 1975:
Hoy se discuten los mismos principios del orden moral objetivo, de lo cual deriva que el hombre de hoy se siente desconcertado. No se sabe dnde est el bien y dnde est el mal, ni en qu criterios puede apoyarse para juzgar rectamente. Un cierto nmero de cristianos participa en esta duda, por haber perdido la confianza tanto en un concepto de moral natural como en las enseanzas positivas de la Revelacin y del Magisterio.
Desde entonces ac, el problema se ha agudizado. Juan Pablo II quiso hacerle frente dedicndole nada menos que una encclica, la Veritatis splendor. En ella, entre otras cosas, seala como una de las causas de la crisis los ataques procedentes de grupos de telogos disconformes con el Magisterio de la Iglesia, para los cuales ste no debe intervenir en cuestiones morales ms que para exhortar a las conciencias y proponer los valores en los que cada uno basar despus autnomamente sus decisiones y opciones de vida. Causas Las consecuencias de la crisis son claras y todos las padecemos. Pero, quiz, lo ms importante sea averiguar las causas. La crtica marxista a la Religin es una de ellas. El desprecio contenido en aquella afirmacin de Marx de que la religin es el opio del pueblo porque paraliza la lucha contra la injusticia, ha llevado a muchos a asociar el concepto de religin con el de tirana. De ah se ha pasado fcilmente a ignorar todo lo que la religin ensea, incluida su tica. Otra causa est en las denuncias del psicoanlisis. Acusa a la moral catlica de atentar contra las conciencias subrayando el sentido negativo del pecado, lo cual provoca traumas psicolgicos. Por eso propugnan una moral sin pecado, donde cada uno pueda hacer lo que quiera sin sentirse culpable por ello. El tercer ataque vino del existencialismo, para el cual el hombre es siempre circunstancia y cualquier cortapisa que se ponga a la libertad debe ser rechazada. Fruto del existencialismo es el relativismo, expresado en aquella moral de situacin que tuvo que ser explcitamente condenada por la Iglesia. En la misma lnea est el pluralismo relativista, que ha crecido de la mano de la globalizacin y de la aparicin de elementos culturales muy variados en sociedades hasta entonces ms homogneas. Primero se empez a pensar que todas las religiones y todas las culturas tenan el mismo valor y que, por lo tanto, uno poda apuntarse a la que ms le gustara o conviniera, e incluso elegir de cada una lo que le pareciera bien para hacerse su propia religin. Despus se pas el mismo esquema al campo de la moral, apareciendo as lo que el cardenal Ratzinger denomin moral del supermercado, pues es como si un consumidor paseara por un almacn con su caro de la compra y fuera seleccionando de las distintas ofertas morales y religiosas lo que en ese momento le atrae ms, sin preguntarse ni las consecuencias ni la autenticidad de lo que elige.
-
15
Causas internas Pero si estos ataques ha venido de fuera, no han faltado los que nacan de dentro, del mbito teolgico. Tras el Concilio Vaticano II se constat la necesidad de reformar la Teologa Moral, que vena expresndose en trminos parecidos desde el siglo XVII y a la que le faltaba, entre otras cosas, el aliento bblico. En esta reforma de la Teologa Moral, preconizada por telogos como Hring, se entremezclaron los aciertos con los fallos. Si bien la Moral catlica deba volver a fijarse ms en la Biblia para fundamentar sus normas, lo que sucedi con frecuencia fue que se tom una base bblica errnea, la de la teologa protestante ms crtica, que en la prctica suprima todo elemento trascendente en la Palabra de Dios, negando desde la divinidad de Cristo a la existencia de milagros. As, basada en una Teologa Bblica equivocada, una parte de la Teologa Moral -la considerada a s misma progresista- neg la existencia de una verdad absoluta sobre ciertos aspectos de la vida, acept el relativismo moral y neg la existencia de leyes universales que pudieran afectar a todos los seres humanos. Como consecuencia se reclam la instauracin en la Iglesia del pluralismo moral. Esto significaba que se poda vivir en la Iglesia, en plena comunin con ella, manteniendo comportamientos morales diferentes. Para unos el aborto poda ser bueno y para otros malo. Para unos el matrimonio de los divorciados poda ser vlido y para otros no. Para unos la violencia poda legitimarse y para otros deba rechazarse siempre. Esta tesis del pluralismo moral es la que aflora siempre en los medios de comunicacin cada vez que el Magisterio papal o episcopal debe intervenir contra algn telogo. Un caso reciente fue el del espaol Marciano Vidal, algunas de cuyas tesis fueron condenadas por la Iglesia, pero que recibi un apoyo mayoritario de los medios de comunicacin. Fue presentado como un mrtir de la libertad y no pocos articulistas se rasgaron las vestiduras al constatar que la Iglesia exiga que en su seno todos aceptaran los mismos principios morales; lo normal, para ellos, es que cada uno tenga y practique la moral que ms le guste, sin que nadie -ni el Papa ni los obispos- pueda llamarle la atencin por ello. El problema de fondo fue apareciendo poco a poco y se revel como una falta de equilibrio entre el respeto a la norma y el respeto a la conciencia. Esa falta de equilibrio se ha mostrado en los ltimos aos inclinndose la balanza peligrosamente hacia un ensalzamiento de la conciencia, que es presentada como norma ltima de moralidad sin que tenga que dar cuenta a nadie ms que a ella misma ni deba escuchar a nadie al que no quiera or. Soluciones
Para salir de la crisis hace falta un gran esfuerzo, mucha honestidad y la ayuda imprescindible de Dios. Ante todo, hace falta una presentacin adecuada del mensaje cristiano. Nuestro camino no es, sin ms, un camino de salvacin eterna. Junto al legtimo deseo de salvacin. en un cristiano debe estar el amor agradecido al Dios que le ama. Desde esta perspectiva del agradecimiento, la cuestin adquiere un enfoque diferente. Ya no se tratar de dar los mnimos, sino de aspirar a dar los mximos. Esta es la moral de las bienaventuranzas, la moral de la felicidad. A la vez, es una moral que hace consciente al hombre de su fragilidad y pequeez y que le lleva, por eso, a acudir a Dios en busca de ayuda para ser santo, para darle cada vez ms. Por ltimo, es una moral que agradece la existencia de normas, pues son seales que avisan y evitan cometer errores.
-
16
Condiciones para el acto moral
Actuar de modo humano, es decir, de forma que esa actuacin sea sujeto de un juicio moral y se pueda decir que el que la ha hecho ha obrado el bien o ha cometido un pecado, demanda en primer lugar conocer la bondad o malicia de lo que se ejecuta y, en segundo lugar, que el sujeto sea libre al momento de ejecutarla. Libertad y conocimiento condicionan, pues, el acto moral.
Dado que la racionalidad es lo especfico del ser humano, para que un acto pueda imputrsele moralmente a alguien, se requiere que la persona sea consciente de la accin que va a ejecutar y que, desde el punto de vista tico, advierta que es buena o mala. La advertencia -el darse cuenta de la moralidad de lo que va a hacer-, ha de ser, pues, doble: debe ser consciente de lo que hace, pero adems ha de conocer la bondad o malicia de la accin que ejecuta u omite. Poniendo un ejemplo: para cometer un pecado grave contra el tercer mandamiento no basta con dejar de asistir a Misa un domingo; se requieren adems dos cosas: que se advierta que tal da es domingo y que es obligacin grave asistir a misa. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, del adulterio; para cometerlo es preciso saber que la persona con la que se tienen relaciones sexuales est casada; si eso se ignora, se cometer un pecado contra el sexto mandamiento, pero no ser de adulterio, pues se ignoraba algo que lo tipifica as. Al conocimiento se opone la ignorancia, la cual acontece cuando se desconoce que tal accin es buena o mala desde el punto de vista moral. La ignorancia es vencible cuando es fcil salir de ella mediante una informacin adecuada. Por el contrario, es invencible en el caso en que, puestas las diligencias debidas, no es posible salir de ella. Dificultades al conocimiento Pero el conocimiento requerido para la moralidad de una accin adquiere en nuestra cultura ciertas dificultades, aadidas a las normales con las que tropieza el simple acto de conocer, el cual puede encerrar el error, la duda, etc. Son las siguientes: - El poco aprecio que nuestra generacin tiene a la razn, lo que conlleva al descuido por la informacin y el escaso amor a la verdad. - La influencia de la prctica moral en la ideas ticas. Es sabido la interrelacin que existe entre doctrina y vida, entre conocimiento terico y conocimiento prctico. Pues bien, en ocasiones una vida moral desordenada influye en las ideas morales, bien porque se busca una justificacin a la mala conducta o, ms grave an, porque la mala vida oscurece la inteligencia e incapacita para alcanzar la verdad. - Existen casos en los que no se da el conocimiento claro y est muy disminuido, lo que impide llevar a cabo actos humanos. Por ejemplo: los adictos a la droga o al alcohol, los habituados a ciertos frmacos, los estados psicolgicos dominados por la depresin, los enfermos hipocondracos, los estados de ansiedad, etc. - Cada da es preciso enumerar ms casos en los que cabe hablar de ignorancia invencible. Dos circunstancias aumentan esta situacin. Primera, el gran desconocimiento que existe de las verdades cristianas y especialmente de los principios morales. Segunda, las ideas que se exponen en la enseanza de la religin, en las catequesis, etc. Una poca cultural cristiana y de enseanza homognea, aminoraba notablemente los casos de ignorancia invenciblemente errnea. Pero en la actualidad pueden encontrarse en
-
17
esa situacin personas que han sido adoctrinadas equivocadamente y quiz desde la infancia en temas importantes de la moral cristiana, tales como la obligacin de asistir a la Eucarista dominical o algunos aspectos de la moral sexual o econmica. Para estas y otras situaciones, sigue siendo valida la distincin clsica entre pecado material y pecado formal: ste supone que el acto se realiza con conocimiento y libertad; aqul es al que le falta uno o los dos de estos requisitos. Libertad moral La accin moral, adems de conocer la bondad o malicia del acto que se ejecuta, requiere el consentimiento. Para ello se exige la libertad de la voluntad. La libertad es el elemento ms determinante de la moralidad de un acto. La accin que se lleva a cabo de modo violento o en la que la libertad se ve limitada o anulada por la pasin, el miedo, etc, pierde el carcter de moral. La libertad es un tema complejo. Las dificultades surgen a cada paso, por lo que existen muchos errores en torno a ella: desde los que niegan su existencia hasta los que creen que existe la libertad absoluta. Nosotros partimos de la afirmacin de que el hombre es libre y que la libertad es la capacidad de autodeterminarse. Desde ah tenemos que analizar la relacin entre libertad y verdad, libertad y ley y libertad y bien, magnficamente desarrolladas en la encclica de Juan Pablo II Veritatis splendor. 1.- Relacin libertad-verdad: La libertad est relacionada con la verdad y est subordinada a ella. Y esto porque la decisin del hombre no puede ser arbitraria, sino que debe respetar el orden objetivo, que responde a la verdad de lo real. La libertad no es un valor absoluto que crea las realidades de bien y de mal, sino que ha de respetar la objetividad de los valores. Mentir es malo porque es malo en s mismo y no porque yo diga que es malo. Lo mismo podemos decir del robo, del crimen y de otras cosas. Libertad-ley 2.- Relacin libertad-ley: La ntima relacin libertad-verdad es tambin la solucin para descubrir el error que se oculta cuando se contraponen la ley y la libertad. Las normas justas no pueden ser obstculo para vivir la libertad, sino ms bien una ayuda a que la voluntad descubra dnde estn los valores morales por los que debe decidirse y optar libremente. La falsa contraposicin entre libertad y norma slo cabe plantearla cuando la ley representa el capricho del legislador. Pero si la ley es justa porque es fruto de la recta razn y trata de proteger los verdaderos valores morales de la persona o de la convivencia social, entonces la ley no coarta la libertad, sino que la enaltece, dado que ayuda a descubrir la verdad de los valores de la persona y de la sociedad.
3.- Relacin libertad-bien: Si la voluntad debe optar y autodeterminarse, debe hacerlo por el bien y no por el mal; es decir, debe ser fiel a la verdad y no al error. El hombre puede hacer el mal, tiene capacidad fsica para hacerlo, pero no debe, pues la libertad se sita no en el poder fsico, sino en el deber moral. Lo cual quiere decir que la esencia de la libertad consiste en determinarse por el bien y, cuando se decide por el mal, se pervierte. Santo Toms de Aquino afirm: Hacer el mal no es la libertad, ni siquiera una parte de ella, sino tan slo una seal de que el hombre era libre. La libertad perfecta ser la libertad del santo que, pudiendo hacer el mal, no lo comete, con lo que desconoce la esclavitud que engendra el pecado. Esta distincin entre el poder fsico y el deber moral es lo que permite que la vida social sea una convivencia de libertades, donde se limitan mutuamente en orden a respetar la libertad de todos y a no imponer la libertad de poder, que ser siempre la tirana del ms fuerte o del ms inmoral.
-
18
La conciencia moral (I)
En el hombre concreto, la grandeza de la conciencia supera al bien inmenso de la libertad. Es cierto que sin libertad las acciones humanas no gozaran del calificativo de morales, pero la vida moral como tal se ventila en la conciencia de cada persona. La conciencia no es una facultad de la persona, sino que es el hombre mismo. Es el yo que detecta el bien y el mal.
La sabidura popular expresa la grandeza moral de una persona diciendo: es un hombre de conciencia. Y el juicio ms negativo sobre cualquiera tambin hace relacin a la conciencia: es un hombre sin conciencia. Por su parte, el Magisterio de todos los tiempos ensalza el papel de la conciencia en el ser mismo del hombre. Baste citar este testimonio de Juan Pablo II: La conciencia es una especie de sentido moral que nos lleva a discernir lo que est bien de lo que est mal... es como un ojo interior, una capacidad visual del espritu en condiciones de guiar nuestros pasos por el camino del bien, recalcando la necesidad de formar cristianamente la propia conciencia, a fin de que ella no se convierta en una fuerza destructora de su verdadera humanidad, en vez de un lugar santo donde Dios le revela su bien verdadero (Reconciliatio et Paenitentia, 26). Esa grandeza de la conciencia tambin se deja sentir en un gran sector de la cultura actual, que tiene un vivo sentimiento del valor de la conciencia. Por eso apela a ella y reclama que sea protegida jurdicamente frente a toda injerencia externa. De aqu la legislacin que protege la objecin de conciencia. Detractores Pero la cultura tambin tiene sus paradojas. Es curioso constatar cmo algunos crculos culturales -incluso quienes reclaman los derechos de la conciencia- niegan su existencia en el mbito religioso. En efecto, algunos pretenden negar la conciencia moral y sostienen que es un prejuicio religioso que convendra eliminar porque resta espontaneidad al actuar humano. Ya Nietzsche alude a ella y la califica como una terrible enfermedad, de la que el hombre ha de curarse. Los argumentos que cabe aducir a favor de la existencia de la conciencia son que se trata de un substrato humano que todos constatamos, que es una de las experiencias ms comunes y primitivas de la persona, que es una constante de todas las culturas, que la conciencia es lo que nos diferencia de los animales pues -como seal Zubiri- el animal siente pero no se siente, que el hombre no puede evitar llevar a cabo un juicio terico por el que juzga si algo es verdadero o falso y que, en paridad con este juicio terico, hace otro de tipo prctico por el que juzga si algo es bueno o malo. Es evidente que el cristiano no tiene necesidad de recurrir a estos argumentos, dado que l mismo experimenta en s la existencia de la conciencia en todo momento. Adems, la escritura apela a la conciencia con el fin de que el hombre se conduzca de acuerdo con su dignidad. En el Antiguo Testamento, en la versin griega de los Setenta, el trmino conciencia se encuentra slo tres veces. Pero el contenido conceptual del mismo se expresa con otros nombres, especialmente con el trmino corazn. El corazn es la sede del bien y del mal. As de David, despus del pecado, se dice que le salt el corazn (I sam 24, 6)y el libro de los Proverbios sentencia que los caminos del hombre son buenos y rectos en la medida en que lo sea su corazn (Prov 29, 27). Es el corazn el que siente el remordimiento cuando se comete el mal, tal como ensea el Eclesistico: El corazn testimonia cuntas veces
-
19
han ofendido al prjimo (Eclo 7, 22). As mismo, el hombre manifiesta su arrepentimiento como contricin de corazn. Por eso David se dirige a Dios y le ruega: T no desprecias un corazn contrito y humillado (Sal 51, 19). Nuevo Testamento Este mismo lenguaje -tambin con el trmino corazn- se repite en el Nuevo Testamento, pero ya es ms frecuente el uso del trmino conciencia, que, si bien no se encuentra en los Evangelios, s se menciona 20 veces en San Pablo y otras diez en los restantes libros del Nuevo Testamento. De stas, cabe destacar las siguientes: - La conciencia es una realidad en todos los hombres (Rom 2, 15). Es la norma de actuar y hay obligacin de seguir sus juicios y por ello debe ser respetada (1 Cor 7, 13; 1 Cor 8, 7; 2 cor 10, 29). - Es individual y testifica a cada uno el mal que ejecuta (Rom 2, 15); tambin es testigo del bien realizado (Rom 9, 1); cada uno, segn su conciencia, dar cuenta a Dios de su vida (2 Cor 5, 11; 1 Tim 4, 2; Rom 13, 5). - La conciencia hace juicios de valor moral (1 Cor 10, 25). En los cristianos, es testigo de sus buenas obras (Hch 23, 1). En la primera poca de la reflexin teolgica, la que conocemos como de los Padres de la Iglesia, stos concluyen tres cosas: La importancia de la conciencia para la vida moral, la misin de la conciencia de juzgar las conductas y, por ltimo, la necesidad de concordar la conciencia personal con las normas morales que rigen el actuar humano. Este ltimo punto, por ser el ms conflictivo en estos momentos, merece la pena verlo con ms detalle. Curiosamente, en contra de lo que sucede hoy, los Padres no encuentran dificultad en concordar conciencia y norma; ms an, subrayan la relacin que existe entre ambas. As, destacan la armona de la conciencia y la ley natural, que en ocasiones parecen identificadas.
- San Juan Crisstomo escribe: Dios nos ha dado la ley natural, es decir, ha impreso en nosotros la conciencia.
- San Ireneo se pregunta por qu Dios no dio el Declogo a las generaciones anteriores a Moiss y responde porque ya tenan la ley natural.
Pero los Padres no slo armonizan conciencia y ley, sino que, segn sus enseanzas, la misin de la conciencia es aceptar y cumplir los preceptos del declogo, el mandamiento nuevo del amor y las dems prescripciones evanglicas. - Esto se resumen en un texto de San Basilio: Todos tenemos en nosotros un
juicio natural que discierne el bien y el mal... De este modo, t sabes juzgar entre la impureza y el pudor. Tu razn se sienta en un tribunal y juzga desde lo alto de su autoridad.
Veritatis splendor La teologa posterior elabor la doctrina en torno a este tema. Pero todava persisten no pocas inseguridades doctrinales, hasta el punto de que merecieron un detenido repaso en la encclica de Juan Pablo II sobre la moral, la Veritatis splendor. Las grandes cuestiones debatidas en esta encclica en torno a este tema se resumen en tres puntos: el valor del juicio moral de la conciencia, el papel concreto de la conciencia en relacin con los valores morales y, por ltimo, la relacin entre conciencia y ley.
El estudio de estas cuestiones, siguiendo la encclica de Juan Pablo II, ser el objeto del prximo captulo de este apartado dedicado a la moral. Baste con recordar ahora que para el cristiano, como hasta hace poco para todos los hombres, no hay duda sobre la existencia de la conciencia moral.
-
20
La conciencia moral (II)
La superioridad de la conciencia a la hora de dirigir el actuar humano choca con algunos inconvenientes: Qu hacer cuando la conciencia es errnea?, Cmo comportarse cuando se es consciente de que el Magisterio ensea una cosa con la que no se est de acuerdo?. a la vez, hay que establecer unos criterios de actuacin que permitan la convivencia en un mundo plural.
El tema del juicio moral de la conciencia se plante originariamente con la cuestin de la conciencia errnea. Es decir, se cuestion si caba la posibilidad de que errase la conciencia cuando emite sus juicio de valor sobre el bien y el mal morales. Al sobrevalorar la conciencia ms de lo debido, se corre el riesgo de pensar que es un valor absoluto, de modo que ella sola pueda decidir el juicio moral, sin posibilidad de equivocarse. La cuestin de la conciencia errnea se plante ya en el siglo XII, en la discusin entre Abelardo y San Bernardo. Para San Bernardo, siempre que hay un error existe alguna culpabilidad previa, por lo cual, concluye: toda ignorancia es culpable; en consecuencia, no existe una conciencia invenciblemente errnea. Abelardo, por el contrario, afirma que el error disculpa de pecado, pero no analiza la causa del error: si hay o no culpabilidad en su origen. Santo Toms Un siglo ms tarde, Santo Toms de Aquino aportar la verdadera solucin distinguiendo entre conciencia habitual y conciencia actual. La primera vendra a ser como la voz de Dios y, por lo tanto, no puede equivocarse. La segunda equivale a un juicio prctico que aplica los principios de la primera a los actos concretos de la vida y en ese juicio s cabe error. Ahora bien, ese error puede ser vencible o invencible, segn le sea fcil detectarlo o no. En el caso de un error invencible, la conciencia no comete pecado; si lo pudiese superar, s se le imputa el pecado. En nuestros das se suscitan tres problemas:
- la no distincin entre conciencia habitual y conciencia actual, - la crisis de la verdad objetiva y universal - y la sobrevaloracin de la conciencia. esto lleva a convertir con facilidad a la
conciencia en el nico criterio moral, por lo que su juicio sera decisorio y, consecuentemente, deber respetarse por fidelidad al ser propio de la persona. Esta doctrina es la que condena la encclica Veritatis splendor:
Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral que decide categrica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia se ha aadido indebidamente la afirmacin de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. Pero, de este modo, ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de tal forma que se ha llegado a una concepcin radicalmente subjetivista del juicio moral (VS 32). As las cosas, tenemos que plantearnos la obligacin que habra de seguir el dictamen de una conciencia que fuera invenciblemente errnea. Es verdad que, en la determinacin ltima, la conciencia decide, pero esta afirmacin se cumple cuando la conciencia es recta, asentada en criterios verdaderos y por lo mismo ausente de error. Y cuando el error es invencible?. Tambin en ese caso hay que seguir el dictado de la conciencia, sabiendo, como dijo Santo Toms, que no se peca.
-
21
No ocurre lo mismo en el caso de que el error sea vencible, pues en tal estado la conciencia se vuelve indigna. Esto sucede, tal y como indic el Concilio Vaticano II, cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hbito del pecado (GS 16). Esta situacin es cada vez ms frecuente, por muchos motivos, incluido el de la confusin que siembran aquellos que tienen autoridad intelectual sobre los creyentes -telogos y sacerdotes- que defienden posturas morales contrarias a las del Magisterio de la Iglesia. Por eso, no es fcil discernir cundo alguien est en ignorancia culpable o simplemente se debe a que ha sido instruido en tales errores. Fidelidad al Magisterio En todo caso, es difcil encontrar personas en las sociedades occidentales que no sepan lo que opina el Magisterio oficial de la Iglesia sobre cualquier tema moral o que, no sabindolo, no puedan acudir a un experto que se lo diga -no que le diga su opinin, sino que le diga lo que la Iglesia ensea-. Por lo tanto, la ignorancia invencible, en este tipo de sociedades, es cada vez menos probable. Y, sabiendo lo que dice la Iglesia, y siendo conscientes de lo fcil que es sufrir influencias de un ambiente cada vez ms hostil a la verdad moral revelada, hay que concluir que hoy hay que exigir a la conciencia individual un sometimiento pleno a lo que la Iglesia ensea. En el caso -cada vez ms frecuente- de que la conciencia individual difiera de las enseanzas del Magisterio, se le pide al fiel cristiano la obediencia, pues es ms que probable que su conciencia sea errnea, bien desde sus orgenes o bien, como ya se ha dicho citando al Concilio, por haberse ido progresivamente entenebreciendo por el hbito del pecado o por la contaminacin ideolgica que nos acosa. Establecido este principio de comportamiento moral para el cristiano de hoy, cabe preguntarse si la conciencia errnea tiene algn derecho. Los telogos distinguen entre libertad de las conciencias y libertad de conciencia. Por la primera se entiende el respeto a la conciencia de toda persona, aunque est equivocada; la segunda refleja la actitud de quienes defienden que la conciencia puede situarse por encima de toda norma y de la libertad de los dems. Esta ltima no merece ningn respeto. La libertad de las conciencias debe armonizarse con dos principios: el de reciprocidad y el de tolerancia. Reciprocidad y tolerancia Por el primero se exige que en la vida social se respete el derecho a la libertad de las conciencias de todos los ciudadanos. Esto significa que si en un determinado caso un derecho se opone a la justa convivencia, si bien ningn ciudadano debe ser violentado en su interior, sin embargo, en razn del bien comn, puede ser limitado en el ejercicio de ese derecho. Todos los hombres -dice el Concilio- estn obligados por la ley natural a tener en cuenta los derechos ajenos y sus deberes para con los dems y para el bien comn de todos (DH 7).
En cuanto al principio de tolerancia, se refiere de modo directo a los gobernantes, que tienen que armonizar dos deberes: el de respetar la libertad de las conciencias de los ciudadanos y el de proteger los valores morales del individuo y de la colectividad. Esto significa que en ocasiones el gobernante no puede prescribir legalmente lo mejor y tiene que tolerar ciertas situaciones para mantener la convivencia entre los ciudadanos. Ahora bien, el principio de tolerancia tiene dos lmites: el respeto a los derechos humanos y el bien comn. Por lo tanto, no se puede invocar la tolerancia cuando se conculcan los derechos del hombre o se va contra el bien comn.
-
22
La conciencia moral (III)
Continuamos con el tema de la conciencia moral y de los problemas que se presentan cuando se cae en el subjetivismo y se hace de la conciencia la seora caprichosa que decide de manera independiente qu es bueno y qu es malo. Pasamos despus, en esta misma leccin, a analizar algunos tipos de conciencia (recta, dudosa...) para determinar qu hay que hacer en cada caso.
Algunos telogos modernos sostienen que el seoro de la conciencia es tal que no puede limitarse su ejercicio a la aplicacin de la norma general a los casos concretos, pues eso sera reducirla al papel de un esclavo que obedece a su amo, que sera la ley. Esta postura es de un claro enaltecimiento del subjetivismo, denunciado explcitamente por la encclica Veritatis splendor: Abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien, que la razn humana pueda conocer, ha cambiado tambin inevitablemente la concepcin misma de la conciencia: a sta ya no se la considera en su realidad originaria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situacin y expresar as un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aqu y ahora; sino que ms bien se est orientado a conceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar, de modo autnomo, los criterios del bien y del mal, y actuar en consecuencia. esta visin coincide con una tica individualista, para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los dems (VS 32). Esta concepcin de la conciencia, denunciada por Juan Pablo II, la constituye en un juez absoluto del bien y del mal, que decide por s misma, sin tener que dar cuenta a nadie y sin tener que basarse en argumentos lgicos. al final, es el propio capricho o la propia conveniencia el nico motivo para decidir que una cosa es buena o es mala. Por eso, como con razn denuncia la Iglesia, se est llegando al extremo de afirmar que los valores morales son creacin de la propia conciencia y que, en consecuencia, el papel de sta no es tanto juzgar si debe o no actuar de una manera o de otra, como el de establecer qu es bueno y qu es malo, para decidir despus lo que se debe hacer. El hombre, segn estos subjetivistas, slo sera maduro moralmente cuando pudiera decidir por s mismo, sin referencias externas, lo que es bueno o malo y lo que debe hacer en consecuencia. Toda injerencia externa es contemplada por estos subjetivistas como una intromisin ilegtima en la conciencia humana, como un atentado a la libertad. De ah que la Iglesia sea vista cada vez ms como la gran enemiga de la libertad, no porque est contra ella, sino porque tiene la pretensin de poder establecer principios morales y tiene la osada de publicarlos, de defenderlos, de reivindicarlos. Para los subjetivistas, todo aquel que se atreva a decir que algo es bueno o es malo, es un enemigo de la libertad y un enemigo del hombre. Para ellos, cada uno debe decidir por s mismo lo que es bueno o malo y nadie debe interferir en esa decisin. Olvidan no slo la existencia de una tica natural impresa en el corazn del hombre, sino la accin poderosa de la mayora de los medios de comunicacin que le estn diciendo al hombre continuamente que es bueno todo lo que le pide el cuerpo y malo lo que le supone algn tipo de sacrificio. Tipos de conciencia Desenmascarada la trampa demaggica que se esconde detrs de la reivindicacin de una autonoma plena para la conciencia, conviene ver ahora algunos tipos de conciencia que se suelen presentar. 1.- Conciencia recta: Se llama as a la que acta guiada por la buena intencin de acomodarse a la norma y, consecuentemente, quiere actuar conforme al querer de Dios.
-
23
La conciencia recta podra ser diferente de la conciencia verdadera, siendo sta la que emite un juicio acorde con la verdad objetiva, mientras que la recta es la que se ajusta al dictamen de la propia razn, aunque pueda estar equivocada. Como tiene buena voluntad, no se le puede reprochar nada ticamente a la conciencia recta, pero podra darse el caso de estar en el error. Esta situacin es cada vez ms frecuente, debido a la confusin moral ambiental, que termina por impregnarnos a todos. Para evitarlo, para hacer que la conciencia recta sea tambin y siempre conciencia verdadera, dado que la condicin a cumplir por la primera es la de acomodarse siempre a la norma y a la voluntad de Dios, lo que hay que procurar es conocer las enseanzas morales de la Iglesia y aceptarlas. No puede haber rectitud de conciencia si se desobedecen las enseanzas morales. Podra haberla si se desobedecen por ignorancia, pero hoy estn accesibles esas enseanzas de mil modos para la inmensa mayora, as que, para casi todos en una sociedad como la nuestra, el que las ignora cae en el pecado de ignorancia voluntaria. 2.- Conciencia dudosa: Con frecuencia, la razn no alcanza la certeza y se queda en estado de duda. Conciencia dudosa sera la que no sabe dictaminar con seguridad y vacila acerca de la licitud de llevar a cabo u omitir una accin. Puede haber una duda positiva, cuando existen razones serias para dudar, o una duda negativa, cuando no existen. La duda positiva puede surgir en relacin a la existencia o no de una ley (duda de derecho, que consiste en dudar de si la Iglesia ha prohibido o no tal cosa) o acerca de si es lcito o no realizar cierto acto (duda de hecho o duda prctica). La primera se resuelve fcilmente, con una consulta. En el segundo caso hay que aplicar siempre el principio de no actuar; es decir, si se duda de que algo pueda ser pecado, lo mejor y por si acaso es no hacerlo, al menos de momento. Mientras tanto, hay que intentar salir de la duda, con la oracin, el estudio o con la consulta a peritos. En el caso de que la duda proceda de la existencia de un conflicto entre dos deberes, se debe elegir el que encierra un mal menor o, visto desde otra perspectiva, el que supone un bien mayor. Pero, en todo caso, el consejo mejor es el de consultar a un sacerdote, no buscando al hacerlo a aquel que ya se sabe de antemano que va a dar la orientacin ms cmoda, sino a aquel que es fiel a la Iglesia. 3.- Conciencia perpleja: La conciencia perpleja es aquella que, ante dos preceptos, cree pecar, sea cual sea el deber que elija. Es una situacin ms compleja que la de la duda, pues en sta la cuestin est en elegir entre algo que cuesta ms y algo que cuesta menos, teniendo esto ltimo la posibilidad de ser pecado. En este caso la duda est en saber qu hay que hacer si obrando de una manera se va a producir un determinado dao y obrando de la otra se va a producir otro dao distinto pero tambin grave. Un caso tpico es el que se plantea cuando se duda entre decir la verdad, y eso traera malas consecuencias para alguien, o la mentira. 4.- Conciencia escrupulosa: Es la que cree que hay pecado en todo, incluso donde no lo hay. Con frecuencia no se trata de una cuestin de conciencia sino de una enfermedad. Para vencer el escrpulo hay que mantenerse firmes ante la tentacin de dejarse llevar por los primeros movimientos del escrpulo. Adems, hay que obedecer ciegamente al director espiritual.
-
24
Ley evanglica y Magisterio eclesial
Si la ley natural es la base tica comn a todos los hombres, no puede ser la nica referencia para el cristiano. Es el punto de partida y el elemento que debemos defender en la legislacin civil que afecte a no cristianos, pero sobre ella hay que construir, en el seno de la comunidad cristiana, una tica ms exigente. Esta tica es la que se desprende del Evangelio, la nueva ley.
La existencia de una tica especficamente cristiana, a la que llamaramos nueva ley en similitud con el nuevo testamento, o tambin ley de la gracia, por ser fundamental para cumplirla la ayuda de Dios, est atestiguada en los propios textos neotestamentarios. As, por ejemplo, en Gal 6, 2 se la menciona como la ley de Cristo, en Rom 8, 1-2 como ley del espritu, en Tom 3, 27-28 como ley de la fe, en Sant 1, 25 como ley perfecta, en Sant 1, 25; 2, 12 como ley de la libertad. Los Padres de la Iglesia tambin se refieren a ella, aunque quien la elabora es Santo Toms de Aquino, especialmente en las cuestiones 106-108 de la Prima Secundae de la Suma Teolgica. Las afirmaciones principales que hace en estas pginas son: La ley nueva es la gracia del Espritu Santo que se comunica por la fe en Cristo. A modo de la ley natural, tambin la ley nueva contiene preceptos primarios y secundarios. - Algunos preceptos de esta ley son conocidos por escrito y otros se comunican slo de palabra. - Esta ley no se da en todos los cristianos del mismo modo, sino que depende de las disposiciones ascticas de cada uno. A pesar de todo esto, algunos telogos niegan que en el Nuevo Testamento existan normas ticas que puedan calificarse de especficamente cristianas, e incluso de verdaderos preceptos ticos. Pero, si eso fuese as, cmo entender los preceptos de Jesucristo o de los Apstoles?. Para los que rechazan la existencia de una ley moral evanglica, los preceptos ticos que aparecen en el Nuevo Testamento son coyunturales y son vlidos slo para el momento en que se enuncian; como mucho, son puntos de referencia, meras indicaciones orientativas que luego cada uno puede seguir o no seguir sin sentirse obligado por ellas. A este error sali al paso la encclica Veritatis splendor de Juan Pablo II. En ella se rechaza como incompatible con la doctrina catlica (n 37) esa tesis. Es cierto que algunos preceptos son coincidentes con normas morales del Antiguo Testamento, e incluso con normativas ticas en otras confesiones religiosas. Tambin pueden existir normas coyunturales y, desde luego, hay consejos dados por Jess a los Apstoles. Pero no se pueden silenciar otros datos explcitos que afirman la existencia de preceptos nuevos, como el del mandamiento nuevo del amor. Algunos tienen valor permanente, como la indisolubilidad del matrimonio, del que afirma Jess que al principio no fue as (Mc 10, 6). Otros constituyen verdaderos imperativos morales, pues, quienes no los cumplan, sern castigados. Tal es el caso de los 21 catlogos de pecados y virtudes que cabe contabilizar en el Nuevo Testamento. Adems, es preciso recordar las veces en las que Jess pide que se cumplan sus mandamientos (Jn 14, 21-23; 15, 10-14; Mt 28, 20). Los escritos de los Apstoles son an ms explcitos, pues urgen al cumplimiento de lo que denominan los preceptos del Seor (2 Ped 3, 2). Adems, ellos mismos imponen preceptos. Por ejemplo, San Pablo recuerda a los Tesalonicenses los preceptos que os hemos dado en nombre del Seor (1 Tes 4, 2). En realidad, las teoras de que en el Evangelio no hay normas morales, tienen su origen en el protestantismo liberal. Son la traduccin de lo que Lutero propuso en su da, para afirmar la tesis de la sola gracia. A esta tesis contest claramente el Concilio de Trento: Si alguno dijere que nada est mandado en el Evangelio fuera de
-
25
la fe y que todo lo dems era indiferente, ni mandado, sino libre; o que los diez mandamientos nada tienen que ver con los cristianos, sea anatema (Dz 829). Por todo ello, la Veritatis splendor ensea: En la catequesis moral de los Apstoles, junto a exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histrico cultural, hay una enseanza tica con precisas normas de comportamiento. Es cuanto emerge de sus Cartas, que contienen la interpretacin de los preceptos del Seor que hay que vivir en las distintas circunstancias culturales (Rom 12, 15; 1 Cor 1, 14; gal 5-6; Ef 4-6; Col 3-4; 1 Ped y Sant) (n 26).
Relacionado con esto est la siguiente cuestin: Quin interpreta la ley moral que aparece en el Evangelio?. En el Nuevo Testamento consta que, al igual que los Apstoles, sus inmediatos sucesores (Timoteo, Tito, Ttico...) regan con autoridad sus propias comunidades (2 Tim 4, 1-5; Tit 1, 10. 13-14). Adems, la historia testifica que la jerarqua intervino siempre en la enseanza de la fe y de la disciplina de las comunidades. El primer documento solemne que conocemos es la carta de Clemente de Roma a la Iglesia de Corinto y, desde entonces, la jerarqua no ha dejado de intervenir en el campo de la fe y de la moral. Esto lo recoge el Concilio Vaticano II cuando afirma: La infalibilidad que el divino Redentor quiso que tuviese la Iglesia cuando define la doctrina de la fe y de las costumbres, se extiende tanto cuanto abarca el depsito de la Revelacin, que debe ser custodiado santamente y expresado con fidelidad (LG 25). En la misma lnea intervino la Veritatis splendor, al rechazar la opinin de quienes ensean que el Magisterio no debe intervenir en cuestiones morales ms que para exhortar a las conciencias y proponer los valores en los que cada uno basar despus autnomamente sus decisiones y opciones de vida (n 4). Por el contrario, la encclica dice que la misin del Magisterio es: Discernir los actos que en s mismos son conformes a las exigencias de la fe. Predicando los mandamientos de Dios y la caridad de Cristo, el Magisterio de la Iglesia ensea a los fieles los preceptos particulares y determinados, y les pide considerarlos como moralmente obligatorios en conciencia. Adems, desarrolla una importante labor de vigilancia, advirtiendo a los fieles de la presencia de eventuales errores, incluso slo implcitos (n 110).
Pero la misin de la jerarqua no es slo alentar, vigilar y ensear la doctrina en relacin a la vida moral, sino que goza de la potestad de jurisdiccin por la que puede emitir leyes positivas que vinculan la conciencia de los fieles. stas estn recogidas en el Cdigo de Derecho Cannico. Por ltimo, no hay que olvidar, con respecto a la ley nueva que emana del Evangelio que la tarea de su interpretacin ha sido confiada por Jess a los Apstoles y a sus sucesores, con la asistencia especial del Espritu de la verdad (VS n 25). El Magisterio tiene, pues, el deber de exponer la ley moral evanglica, de defenderla y de declarar la incompatibilidad de ciertas orientaciones del pensamiento teolgico y algunas afirmaciones filosficas con la verdad revelada (VS n29).
-
26
Escuelas morales errneas
La distinta valoracin a las fuentes de la moralidad -vistas en el captulo anterior- ha generado diversas escuelas de Moral. Algunas de ellas, muy difundidas, son claramente errneas y como tales han sido identificadas por la Iglesia. Son, entre otras, la corriente fundamentalista, que destaca el valor supremo de la opcin fundamental; la corriente finalista y la circunstancialista.
Dentro de las distintas escuelas de Teologa moral hay una que se identifica plenamente con la doctrina de la Iglesia. Es la llamada corriente realista. Sostiene que el objeto es la fuente principal en la valoracin tica de una accin. Frente al fin y las circunstancias, lo que verdaderamente decide la bondad o malicia de una accin es el objeto. Y cuando el objeto es intrnsecamente malo, ni el fin ni las circunstancias lo justifican. As lo reconoce la Veritatis splendor, en el n 82, al afirmar: La doctrina del objeto, como fuente de la moralidad, representa una explicacin autntica de la moral bblica de la Alianza y de los mandamientos, de la caridad y de las virtudes. Varias son las escuelas que se separan de esta doctrina y que, con mucho xito, inducen al error. La escuela fundamentalista gira en torno a la doctrina de la opcin fundamental. En esta escuela, con frecuencia se contraponen opcin fundamental y actos singulares. En consecuencia, los actos morales no son buenos ni malos, sino en la medida en que responden a la opcin fundamental previamente asumida. Sin embargo, tal y como denunci Juan Pablo II en la Veritatis splendor (n 67), cuando la opcin fundamental no va acompaada de actos singulares buenos, se reduce a buenas intenciones. Adems, la bondad o malicia del actuar del hombre responden a los actos singulares y no a las disposiciones internas, aunque hayan sido asumidas fundamentalmente. Por ltimo, la opcin fundamental puede ser anulada por un solo acto singular. Otra corriente errnea, enlazada con la anterior, es la que rechaza la divisin de los pecados establecida por el Concilio de Trento. Estos eran de dos tipos: veniales y mortales. Para esta escuela, en cambio, es muy difcil que una persona cometa un pecado mortal, por lo cual se propone una nueva divisin: veniales, graves y mortales. Los ltimos slo sucederan cuando el acto malo se une a una opcin fundamental mala. En los dems casos, se tratara slo de pecados graves, que no romperan la unin con Dios ni daaran la vida en Cristo. Esta teora fue rechazada por la exhortacin apostlica Reconciliacin y penitencia (cf. n 17) y tambin por la Veritatis splendor (n 69-70), que ensea que se comete un pecado mortal cuando el hombre, sabindolo y querindolo elige, por el motivo que sea, algo gravemente desordenado. Una ltima corriente unida a las dos anteriores y que, con ellas, forma la opcin fundamentalista, es la que tiende a sobrevalorar la conciencia por encima de la norma, a la par que desprecia la ley n