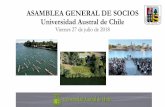Sergio Rafael FACIO GUZMÁN - Facultad de Derecho UACH 43.pdf · éxito, inclusomuchos de los...
Transcript of Sergio Rafael FACIO GUZMÁN - Facultad de Derecho UACH 43.pdf · éxito, inclusomuchos de los...
7
CONTENIDO
9 PERSPECTIVAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO.
David Óscar CASTREJÓN RIVAS
45 REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA DIGNIDAD HUMANA EN LAS RELACIONES LABORALES, Y EL DELITO TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE TRABAJOS FORZADOS Y EXPLOTACIÓN LABORAL.
Jaime Ernesto GARCÍA VILLEGAS Othoniel ACOSTA MUÑOZ
77 ALIMENTOS
Roberto AUDE DÍAZ Jaime Ernesto GARCÍA VILLEGAS
Javier AGUILERA MENDOZA
127 ANTECEDENTES SOBRE LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA
Sergio Rafael FACIO GUZMÁN José Adán FAUDOA MENDOZA
8
160 DERECHOS A LA VIDA DIGNA
Héctor Carlos ESTRADA MURILLO
180 EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL ¿COLABORA O SUSTITUYE AL PODER JUDICIAL?
Rodolfo CRUZ MIRAMONTES
251 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLÍCITOS Y EL
BLOQUE CONSTITUCIONAL DE DERECHOS EN MÉXICO
Júpiter QUIÑONES DOMÍNGUEZ
Blanca Gabriela GONZÁLEZ CHÁVEZ
269 DERECHO INTERNACIONAL GENERAL COMO PRIMER
CURSO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
Omar THOMÉ PORRAS
299 GUARDIA NACIONAL EL RIESGO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN QUE PUDIERAN SER INCONGRUENTES A SUS PRINCIPIOS ORIGINALES.
Roberto MONTAÑEZ PÉREZ
9
PERSPECTIVAS DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO ROMANO.
David Óscar CASTREJÓN RIVAS
SUMARIO:
I.- Introducción, II. Cuadro Comparativo de la Impartición del Derecho Romano actualmente en las Universidades de nuestro Estado de Chihuahua (Presencial y en Línea). III. Justificación del Digesto de Justiniano para la duración de cinco años de la carrera de Derecho. IV. Cuadro de citas de los Jurisconsultos en el Digesto de Justiniano. V. Conclusiones. VI. Notas Bibliográficas.
RESUMEN
El estudio de las Instituciones del Derecho Romano en la Licenciatura en Derecho, es una de las herramientas fundamentales que cada alumno que ingresa a dicha carrera, necesita para poder desarrollar correctamente y con conocimiento previo las diversas materias que llevar a lo largo de la Licenciatura. En el Derecho Romano se sentaron las bases en las que varias Legislaciones e Instituciones Jurídicas del Derecho Mexicano se fundamentan, y es
10
por ello, que esta ponencia tiene por objeto llamar la atención de las diversas Instituciones, Escuelas o Facultades de Derecho, para que, al organizar su mapa curricular de materias en los planes de estudios correspondientes, se tenga como eje rector lo que se señala en el prólogo del Digesto de Justiniano, que el estudio del Derecho debería brindarse como lo que es, una materia fundamental y no solo en un año, o un semestre, si no estudiarse a lo largo de cinco años, desarrollado cada fundamentado en los libros del Digesto, abarcando cada rama del Derecho, también se tiene por objeto el orientar a las autoridades educativas y exigirles que el mínimo de años necesarios para obtener el grado de Licenciado en Derecho debe ser de 5 años (10 semestres), que se logre que todas las Universidades impartan como obligatoria la materia de Derecho Romano para lograr que los alumnos tengan una base de cultura jurídica que los oriente hacia lo ético y los aleje del pragmatismo.
Palabras Clave: Derecho Romano, Licenciatura, Facultades, Digesto y Autoridades Educativas.
I. INTRODUCCIÓN.
Desde 1978 que ingresé a la carrera de Licenciado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, tenía un diseño curricular de estudio de la carrera por un periodo de cinco años, más un año de servicio social. La materia de Derecho
11
Romano era impartida durante dos años, (hoy serian cuatro semestres), el primer año abarcaba; historia de Roma, Derecho Público Romano; comprendía la fundación de Roma, Monarquía, la Republica, El Advenimiento del Imperio, Imperio Romano hasta la muerte del emperador Justiniano, comprendía los cuatro periodos del Derecho Romano, como nació la primera Ley escrita (Ley de las XII Tablas), toda la codificación del Derecho hasta el año 533 d.C que se publican las Institutas y el Digesto de Justiniano, inmediatamente después se empezaba a estudiar el libro 1 de las Institutas de Justiniano.
Durante el segundo año de la carrera el programa comprendía; Derechos Reales, Derecho de las obligaciones, fuentes de las obligaciones y Derecho procesal, como observamos, el estudio del Derecho Romano comprendía dos años, con ello el alumno tenía un conocimiento integral que le servía para comprender mejor el nacimiento de las Instituciones Jurídicas vigentes, no solo de las del Derecho Civil, también del Derecho Laboral, Penal, etcétera, empero, lo más importante, la materia otorgaba bases éticas al alumno, para conducirse con rectitud en el ejercicio de la profesión, verbigracia, cuando se analiza el tema de la Servidumbre de Garantía de la Prenda se analiza el freno a intereses usureros.
Sin embargo, veinte años después, a partir del año 1997 nuestra Universidad intempestivamente redujo a solo un año el curso de
12
Derecho Romano, luego, sin explicación alguna, ya siendo Maestro de Romano e integrante de la Academia de Derecho Romano; se nos informó que se tenía el plan de suprimir la materia y dejarla como materia optativa o que solo se impartiera en el Posgrado.
La atinada intervención de la Academia, convenció a las Autoridades Universitarias que se dejara el curso de Derecho Romano durante la Licenciatura como materia obligatoria; empero, solo autorizaron que se impartiera durante un semestre, que tenía que ser en el segundo semestre de la carrera, sin dar razón, explicación alguna del por qué se pretendía suprimir la materia, tampoco se dio explicación del porque se redujo de dos años, un año y luego a un semestre la materia. Así se llevó el Plan de Estudios hasta el 2005 que se modificó la carrera de anual o semestral, sin embargo, en ambas abarcaba cinco años la conclusión de la carrera.
Efectivamente en 2005 se modificó el sistema educativo en la Facultad pasando de años escolares que eran cinco, a semestralizar la carrera, empero, se observó que impartir la materia hasta el segundo semestre era inadecuado, lo correcto era impartirla en el primer semestre, ya que, para el estudiante a esa tierna edad escolar, le era más útil aprender el Derecho Romano, le serviría para comprender mejor todas las materias que durante los próximos semestres le impartirían, conociendo los antecedente de
13
como nacieron en el Derecho Romano la gran mayoría de las Instituciones Jurídicas que hoy están vigentes, así expuestas las cosas la Dirección de la Facultad accedió a que se impartiera en el primer semestre de la carrera, sin embargo, ya no se pudo regresar a impartir el curso de Romano durante dos años o un año mínimo, se ordenó a la Academia de Derecho Romano que lo que se impartía en dos años, luego en un año, se impartiera en un semestre, lo único que se logró fue aumentar una hora más durante la semana y se le llamo a la materia Instituciones del Derecho Romano.
Ante el embate de la modificación de los planes de estudio de la Facultad, que tuvo como resultado recortar la materia de dos años, a un semestre, con la atenuante lograda por la Academia que, en lugar de tres horas a la semana, fueran cuatro.
Con todos esos antecedentes, la Academia de Derecho Romano de la Facultad con objeto de sensibilizar, de fomentar el gusto por el Derecho Romano del estudiantado, así mismo, con objeto de que las Autoridades Educativas que periódicamente cambian visualizaran la importancia de la materia, tomamos la decisión de organizar una vez al semestre la “Jornada de Difusión del Derecho Romano” en la que todos los maestros de la facultad que imparten dicha materia participan.
14
La actividad académica, “Jornadas de Difusión del Derecho Romano” se lleva a cabo en una de las Aulas Magnas de la Facultad acude gran parte del alumnado, cada maestro expone un tema de Derecho Romano por espacio de diez minutos. Por comentarios de estudiantes a cuatro años de distancia que se celebró la primera Jornada de Difusión del Derecho Romano, el resultado ha sido un éxito, incluso muchos de los estudiantes nos piden que los invitemos a dichas jornadas aunque ya no sean alumnos del primer semestre, además la Facultad lo incluyo en un carnet de actividades culturales válida para los alumnos, se ha logrado que asistan a las jornadas público en general, lo que significa que el objetivo de las jornadas de fomentar el amor de los estudiantes por esta materia ha dado frutos, así como también durante los últimos seis años las Autoridades Universitarias han omitido en sus programas de trabajo que se eliminará de la curricula la materia de Instituciones del Derecho Romano, años anteriores algunos de los planes trabajo de planillas a la sociedad de alumnos tenía como objetivo que se suprimiera la materia, hoy eso es solo algo anecdotario, el alumnado ya nunca emite opiniones en ese sentido.
Todo lo acontecido en el plan de estudios, su modificación, resultando la perdida de tres semestres de estudio del Derecho Romano, nos orilló a investigar que sucedía en el entorno de nuestro país y más allá de nuestras fronteras, poder saber cuál fue
15
la razón de este manoseo de la materia de Derecho Romano en la curricula.
Observamos que Chile fue el primer país que en 1978 empezó a reducir los programas de Derecho Romano, (posteriormente tenemos entendido se regresó a fortalecer la materia), le siguieron otros países.
En nuestro país México, nuestra máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de México la UNAM actualmente la materia se imparte en dos semestres (un año), a pesar de tener a uno de los mejores maestros de Derecho Romano en el Continente, el maestro Jorge Adame Goddard.
II. CUADRO COMPARATIVO DE LA IMPARTICIÓN DEL DERECHO ROMANO ACTUALMENTE EN LAS
UNIVERSIDADES DE NUESTRO ESTADO DE CHIHUAHUA (PRESENCIAL Y EN LÍNEA).
Ahora bien, nuestra tarea consistió en investigar lo local, que pasaba en las Universidades de nuestro entorno en Chihuahua, empezamos por investigar qué Universidades ofertaban la carrera de Licenciado en Derecho, de esas Universidades cuales si incluían en su curricula la materia de Derecho Romano.
16
El resultado fue; hasta 1977 solo había dos Universidades en nuestro Estado que ofrecían “Licenciatura en Derecho” una Pública; la Universidad Autónoma de Chihuahua, la otra Privada que era el Tecnológico de Monterrey, sin embargo, en esta última en ese tiempo no se incluía en su curricula Derecho Romano, hoy si se incluye.
También resulto que a partir del año 1992, la Secretaria de Educación Pública del Gobierno Federal multiplico las autorizaciones a las Universidades Privadas para que ofertaran la carrera de “Licenciado en Derecho”, concluyendo que hasta la fecha existen veintinueve Universidades en nuestro Estado que ofrecen a los estudiantes la carrera de Derecho, tristemente descubrimos que solo el 50% de esas universidades incluyen en su curricula la materia de Derecho Romano, de ese 50% algunas solo dan la materia en un cuatrimestre, ni siquiera un semestre completo, cabe el comentario que ese cambio en la importancia que se le daba en los Planes de Estudio al Derecho Romano, coincidí con una filosofía política de Gobierno que se instauro en muchos países latinoamericanos denominado “Neoliberalismo” como sistema económico, aunado a la concepción de Globalización que adoptaron muchos países, desconocemos si algo tuvo que ver, sin embargo, el dato objetivo es que coincidió.
17
Exponemos a continuación la realidad de la materia de Derecho Romano en otras Universidades:
Universidad Duración Licenciatura en
Derecho
Derecho Romano
Duración de la
materia
1 UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)1
10 Semestres SI SI 1 Semestre
2 Tecnológico de Monterrey2
9 Semestres SI SI 1 Semestre
3 URN (Universidad Regional del Norte)3
9 Semestres SI NO -
4 ULSA (Universidad “La Salle”4
10 Semestres SI SI 2 Semestre
1 Véase: FACULTAD DE DERECHO UACH, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://fd.uach.mx. 2 Véase: TECNOLOGICO DE MONTERREY, Programa de Estudios, Facultad de Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://admision.itesm.mx 3 Véase: UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.urn.edu.mx 4 Véase: UNIVERSIDAD LA SALLE “ULSA”, Plan de Estudios, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.lasalle.mx
18
s
5 UAD (Universidad Autónoma de Durango)5
10 Cuatrimestres
SI SI 2 Semestre
s
6 Claustro Universitario de Chihuahua6
9 Cuatrimestres SI NO -
7 CCU (Centro Cultural Universitario)7
9 Semestres SI NO -
8 Instituto Universitario Amerivent8
9 Semestres SI SI 2 Cuatrime
stres
9 UNEA (Universidad de 9 Cuatrimestres SI SI 1
5 Véase: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO “UAD”, Campus Chihuahua, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uadlobos.mx 6 Véase: CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA, Plan de Estudios, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://claustrouniversitario.blogspot.com 7 Véase: CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://ccu.mx 8 Véase: INSTITUTO UNIVERSITARIO AMERIVENT, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.educaedu.com.mx/centros/instituto-universitario-amerivent-uni1557
19
Estudios Avanzados)9 Semestre
10
Universidad TecMilenio10
8 Semestres SI NO -
11
Universidad Interamericana11
8 Semestres SI NO -
12
UVM (Universidad del Valle de México)12
9 Semestres SI SI 1 Semestre
13
UTEL (Universidad Tecnológica Latinoamericana- Línea)13
Indefinido - Virtual
SI SI 1 Cuatrime
stre
9 Véase: UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.unea.edu.mx 10 Véase: UNIVERSIDAD TECMILENIO, Licenciatura en Derecho, Carrera Profesional, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://tecmilenio.mx 11 Véase: UNIVERSIDAD INTERAMERICANA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.lainter.edu.mx 12 Véase: UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO “UVM”, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.universidaduvm.mx 13 Véase: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LATINOAMERICANA-LINEA, Plan de Estudios, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.utel.edu.mX
20
14
Universidad IEU14 Indefinido - Virtual
SI NO -
15
CESNO (Centro de Estudios Superiores del Norte)15
8 Semestres SI SI 2 Semestre
s
16
UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)16
9 Semestres SI NO -
17
Aliat Universidad17 8 Semestres SI NO -
18
UVAQ (Universidad Vasco de Quiroga)18
8 Semestres SI SI 1 Semestre
14 Véase: UNIVERSIDAD IEU, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://ieu.edu.mx 15 Véase: CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NORTE, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.cesno.edu.mx 16 Véase: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uacj.mx 17 Véase: UNIVERSIDAD ALIAT, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/ 18 Véase: UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.uvaq.edu.mx
21
19
UVHM (Universidad Virtual Hispánica de México)19
10 Cuatrimestres
SI NO -
20
ITACA20 12 Cuatrimestres
SI SI 2 Semestre
s
21
CEAAMER (Centro de Estudios Avanzados de las Américas)21
9 Cuatrimestre SI SI 1 Cuatrime
stre
22
UNITEC (Universidad Tecnológica de México)22
3 años SI NO -
2 UFLP (Universidad 10 SI SI 1
19 Véase: UNIVERSIDAD VIRTUAL HIPANICA DE MEXICO, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uvhm.edu.mx 20 Véase: UNIVERSIDAD ITACA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.itaca.mx/ 21 Véase: CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LAS AMERICAS, Licenciatura en Derecho, Licenciaturas en Línea, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.ceaamer.edu.mx 22 Véase: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.unitec.mx
22
3 Fray Luca Paccioli)23 Cuatrimestres Semestre
24
UNAG (Universidad Antropológica)24
9 Cuatrimestre SI SI 1 año
25
CNCI25 3 años SI NO -
26
CU (Ciudad Universitaria)26
10 Semestres SI NO -
27
Universidad de Cuauhtémoc27
4 años SI NO -
28
UNIDEP (Universidad del Desarrollo Profesional)28
10 Cuatrimestres
SI NO -
23 Véase: UNIVERSIDAD FRAY LICA PACCIOLI, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uflp.net 24 Véase: UNIVERSIDAD ANTROPOLOGICA, Derecho, Licenciaturas, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.portal-unag.com.mx 25 Véase: CNCI, Licenciatura en Derecho, Carreras en Línea, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://cnci.edu.mx 26 Véase: CIUDAD UNIVERSITARIA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.universia.net.mx 27 Véase: UNIVERSIDAD DE CUAHUTEMOC, Licenciatura en Derecho, Licenciaturas en Línea, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://enlinea.ucuauhtemoc.edu.mx
23
29
Universidad de Chihuahua29
10 Semestres SI NO -
Observemos solo el 50% de las Universidades tienen en su plan de estudios Derecho Romano, para quienes somos Romanistas es una triste realidad.
Ahora lo que encontramos en Universidades fuera de nuestras fronteras, es que se respetaba el mínimo de cinco años de carrera ´para obtener el título, sin embargo, lo lamentable es que nuestra materia Derecho Romano, cada vez son menos las Universidades que la imparten, lo positivo es que las Universidades que la incluyen en su curricula lo hacen en un espacio de dos semestres. Tendremos que seguir trabajando para sensibilizar al mundo de la importancia del Derecho Romano y que regrese a los planes de estudio.
Comparación de algunas Universidades fuera de nuestro Estado de la realidad del Derecho Romano:
28 Véase: UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://unidep.mx 29 Véase: UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://udech.edu.mx
24
Universidad Licenciatura en
Derecho
Duración de la
carrera
Derecho Romano
Duración de la
materia
30
UNAM (Universidad Nacional Autónoma
de México)30
SI 5 años SI 2 Semestre
s
31
Stanford University (E.U.A)31
SI 5 años NO -
32
UBA (Universidad de Buenos
Aires)32
SI 6 años NO -
30 Véase: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO, Plan de Estudios, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.derecho.unam.mx 31 Véase: STANDFORD UNIVERSITY, Law, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.itam.mx 32 Véase: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Abogacía, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uba.ar
25
33
UCR (Universida
d Costa Rica)33
SI 5 años SI 2 Semestre
s
34
UNES (Universida
d de España)34
SI 5 años NO -
35
Universidad Autónoma del Perú35
SI 11 Semestre
s
Optativa
1 Semestre
Al tener la información que antes expusimos, nos llamó la atención de las Universidades Privadas lo dispar en cuanto a los años para obtener la Licenciatura en Derecho, incluso algunas con solo dos años terminan la carrera.
33 Véase: DERECHO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://derecho.ucr.ac.cr 34 Véase: UNIVERSIDAD DE ESPAÑA, Derecho, Jurídicas y Sociales, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.unes.edu.mx 35 Véase: UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.autonoma.pe
26
Nuestro Estado tiene una población de 3’556,574 (tres millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos setenta y cuatro) habitantes, como vimos cuenta con veintinueve Universidades que ofertan la carrera de Derecho, nos llamó la atención que algunas Universidades, (virtuales), su plan de estudios en tan solo dos años y solo teniendo clases presenciales los sábados de 9 a 1 de la tarde obtienen el grado de la Licenciatura en Derecho.
Ese desorden en cuanto a los años o semestres tan dispares en las Universidades Privadas para obtener el grado de la Licenciatura, lo que si era una constante es que casi no se respetaba el mínimo de cinco años para obtener el grado, todos los planes de estudio eran menos años, pero más años ninguno.
La información anterior nos llevó a investigar si era un capricho de nuestra Universidad, el que el periodo de tiempo para egresar como Licenciado en Derecho fuera de cinco años, (hoy diez semestres), establecido desde que se fundó la Universidad en 1956.
III. JUSTIFICACIÓN DEL DIGESTO DE JUSTINIANO PARA LA DURACIÓN DE CINCO AÑOS DE LA CARRERA DE
DERECHO.
Como siempre la respuesta a esa y muchas interrogantes la encontramos en ese tesoro fuente de inmensa sabiduría de problemas cotidianos, dudas jurídicas y problemas legales la
27
encontramos en el Digesto de Justiniano, recordemos que fue publicado en Diciembre de 533, contiene las citas de 39 grandes jurisconsultos que más adelante los citaremos a todos y señalaremos el número de veces que fueron tomadas sus citas en el Digesto, el Emperador Justiniano encargo su realización al Maestro y gran jurisconsulto Triboniano.
Triboniano fue un destacado jurista bizantino del siglo VI. Colaboró con el emperador bizantino Justiniano, trabajando en una ordenación y recopilación sistemática del Derecho Romano vigente en su época, conocido modernamente como Corpus Iuris Civilis, compuesto de cuatro obras.
Triboniano nació en Panfilia alrededor del año 500. Se convirtió en un abogado de gran éxito en Constantinopla, y fue nombrado por Justiniano en el año 528 como uno de los encargados de preparar el nuevo Código del Imperio, el Código de Justiniano, que fue promulgado en el año 529. En 530 fue nombrado cuestor y editor jefe de los comentarios al código, que eran mucho más amplios que el propio código, que contenía una recopilación de opiniones de juristas romanos clásicos en 50 libros. Fue publicado en el año 533. En 533 se promulgó las Instituciones, una manual para estudiantes de Derecho, y al año siguiente el nuevo Código Justinianeo. Posteriormente se dictarían por Justiniano una serie de nuevas
28
leyes para reflejar las necesidades contemporáneas (las Novellae). Su vida se cuenta en los escritos de Procopio de Cesárea.
Triboniano se auxilió de los jurisconsultos: Constantino, Teófilo, Doroteo, Anatolio, Leonicio, Patricio, Cratino, Fano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leónidas, Leoncio, Platón, Jacobo, Jacobo, Constantino y Juan.
En la publicación del Digesto se encuentra una explicación de su contenido, quienes participaron en el estudio y elaboración del mismo, la razón que se tuvo para conformarlo, precisamente ahí encontramos la explicación del número de años que se tenía que estudiar para ser abogado, es la interpretación que hacemos, textualmente se dijo lo siguiente:
1er año. - “Así, pues, en el primer año estudiarán nuestras Instituciones, sacadas con cuidadoso esmero de casi todo el cuerpo de las antiguas Institutas y traídas a un solo y claro estanque de las enturbiadas fuentes anteriores tanto por Triboniano, varón excelente, maestro y exquestor de nuestro palacio imperial, cuando por dos de nosotros, Teófilo y Doroteo, habilísimos profesores, Al final del año queremos que les sea explicada por orden rigoroso la primera parte de las leyes, que en griego se llama prota, antes de la cual nada hay pues lo que es primero no puede tener nada anterior,; de modo que esto sea como la introducción de sus estudios a la vez
29
que el fin del que hagan en el primer año. A cuyos alumnos es nuestra voluntad que no se siga dando el ridículo nombre de Dupondios, sino que se les dé el de Nuevos Justinianos, que queremos conservar para siempre, a fin de que los principiantes que deseen estudiar leyes y aprender lo que debe explicarse en el primer año merezcan llevar nuestro nombre por estudiar en el nuestras Instituciones; pues si antes se les daba un nombre digno de la confusión de las leyes, hoy, cuando estas van a ser enseñadas con claridad y método, debe dárseles un nombre más digno y decoroso.”36
2do año. - “En el segundo año, en el que, a causa de estudiar el Edicto, recibían un nombre sobre el cual no hacemos novedad, estudiaran, sea los siete libros de los juicios, sea los ocho de las cosas, en orden alternativo que deberá ser escrupulosamente observado. Mas dichos libros de los juicios y de las cosas han de ser estudiados íntegramente, sin interrupciones y sin dejar nada en claro, pues, habiendo sido corregidos con esmero, nada hay en ellos que no esté en uso y vigor. Además de los dos volúmenes, el de los juicios y el de las cosas, estudiaran en el segundo año cuatro libros singulares escogidos entre los catorce de que constan los tratados, a saber: de
36 RODRÍGUEZ FONSECA, Don Bartolomé Agustín, “El Digesto del Emperador Justiniano”, Nueva Edición, Establecimiento tipográfico de Enrique Vicente, Madrid, 1878, Tomo 1, p. 11.
30
nuestro tratado sobre las dotes, que tiene tres volúmenes, un libro; de los dos sobre tutelas y curatelas, otro libro; de los dos sobre testamentos, otro; y de los siete sobre legados, fideicomisos y materias análogas otro libro también. Estos cuatro libros, que serán los primeros respectivamente de los dichos tratados, son los únicos que deberéis explicarles, dejando para más adelante los otros diez, porque ni es posible ni el plazo consiente que en el segundo año expliquen los maestros los catorce libros.”37
3er año. - “La enseñanza del tercer año seguirá este orden: que con el estudio, bien de los libros de los juicios, bien de los libros de las cosas, según sean los que correspondan, ha de concurrir el de la compilación de leyes singulares que tiene tres partes, y en primer lugar el tratado especial sobre la formula hipotecaria, puesta en el lugar donde se trata de las hipotecas con el fin de que como correlativa de las acciones fignoraticias, que están en los libros de las cosas, no se estudie en lugar distinto siendo análogo el estudio de ambas materias. Después de este tratado especial pasaran al otro libro que compusimos acerca del Edicto del Edil, de la acción redhibitoria, de las evicciones y de la sobre estipulación; pues, conteniéndose todas las disposiciones legales sobre las ventas u
37 RODRÍGUEZ FONSECA, Don Bartolomé Agustín, “El Digesto del Emperador Justiniano”, Nueva Edición, Establecimiento tipográfico de Enrique Vicente, Madrid, 1878, Tomo 1, p.11.
31
compras en los libros de las cosas y habiendo el primitivo Edicto tratado de dichas materias en su última parte, nos pareció necesario que cambiaran de lugar y se trataran antes, para que no anduviesen apartadas de las ventas a cuya materia corresponden. Junto con estos tres libros hemos decidido que hagan el estudio del sabio Papiniano, cuyos tratados recitaban en el tercer año no íntegramente sino saltando de unos a otros pasages. Pero vosotros podréis hacer que el estudio del mismo insigne Papiniano sea completo, explicando no solo los diez y nueve libros en que dividió sus Respuestas, sino los treinta y tres de las Cuestiones, los dos volúmenes de las definiciones, el de adulterios, y casi todos sus tratados que han sido coleccionados en nuestro Digesto y colocados en su lugar propio. Pues para que los estudiantes de tercer año llamados Papinianistas no pierdan este nombre y la festividad que hacían, se introduce de nuevo y por una ingeniosa combinación el estudio de Papiniano en el tercer año, porque nuestro tratado sobre la formula hipotecaria esta tomado casi todo de Papiniano; con lo cual se conseguirá que conserven su nombre y recordándole celebren el día en que empieza su estudio como de antiguo venían haciendo, a la vez que no se olvide la memoria del aquel distinguidísimo varón y prefecto, terminando con su doctrina la enseñanza del tercer año.”38
38 RODRÍGUEZ FONSECA, Don Bartolomé Agustín, “El Digesto del Emperador Justiniano”, Nueva Edición, Establecimiento tipográfico de Enrique Vicente,
32
4to año. -“En cuanto a los estudiantes de cuarto año, a quienes se les solía llamar con el acostumbrado y griego vocablo lutas (pagadores), pueden si quiere conservar este nombre; y en vez de las Respuestas de Paulo, de cuyos veinte libros daban con el ya expuesto desorden diez y ocho, deberán ejercitarse en los diez libros singulares que restan de los catorce antes mencionados, pues más y mejor instrucción han de sacar de su estudio que la que sacaban de las Respuestas de Paulo, De este modo aprenderán toda la serie de libros singulares compuesta por Nos y distribuida en dos partes de nuestro Digesto, la cuarta y la quinta, según el orden en que están las siete partes colocadas, y se realizara lo que al comienzo de esta carta dejamos dicho, a saber: que hay bastante con los treinta y seis primeros libros para que los jóvenes se perfeccionen e instruyan como lo requiere nuestra época en el estudio del derecho; dejando tales como están las otras dos partes o sea la sexta y la séptima para que puedan después estudiarlas por sí y utilizarlas en los juicios.”39
5to año. - “Con cuyos estudios, si los hacen concienzudamente, y con el esmeradísimo y profundo que, en el quinto año, durante el cual recibirán el nombre de prolytae (es decir más perfectos), deben hacer
Madrid, 1878, Tomo 1, p.12. 39 RODRÍGUEZ FONSECA, Don Bartolomé Agustín, “El Digesto del Emperador Justiniano”, Nueva Edición, Establecimiento tipográfico de Enrique Vicente, Madrid, 1878, Tomo 1, p.12.
33
del Código de las Constituciones Imperiales, nada les quedara por conocer en la ciencia de las leyes, antes abrazaran toda desde el principio hasta el fin y sucederá lo que no sucede con otra alguna de las ciencias las cuales por inferiores que sean no tienen fin, esto es, que solo la ciencia del derecho tiene un término admirable en nuestro tiempo y por nuestra obra.”40
DIGESTO
JURISCONSULTO TOTAL DE CITACIONES
1 ULPIANO 1664
2 PAULO 1117
3 GAYO 471
4 POMPONIO 453
40 RODRÍGUEZ FONSECA, Don Bartolomé Agustín, “El Digesto del Emperador Justiniano”, Nueva Edición, Establecimiento tipográfico de Enrique Vicente, Madrid, 1878, Tomo 1, p.13.
34
5 PAPINIANO 293
6 JULIANO 289
7 MARCIANO 231
8 SCEVOLA 214
9 MODESTINO 164
10 JAVOLENO 145
11 MARCELO 121
12 AFRICANO 104
13 CELSO 98
14 HERMOGENIANO 90
15 CALISTRATO 83
16 TRIFONINO 73
17 NERACIO 60
18 TERTULIANO 58
35
19 VENULEYO SATURNINO 55
20 LABEON 50
21 EMILIO MACER 47
22 ALFENO 41
23 FLORENTINO 39
24 VOLUSIO MAECIANO 29
25 TERENCIO CLEMENTE 28
26 PROCULO 26
27 ABURNIO VALENTE 16
28 LICINIO RUFINO 13
29 PAPIRIO JUSTO 13
30 CLAUDIO SATURNINO 12
31 A.ARCADIO CARISIO 8
32 MECIANO 6
36
33 ARRIO MEANDRO 3
34 JUNIO MAURICIANO 3
35 FURIO ANTIANO 3
36 JULIO AQUILA 1
37 RUTILIO MAXIMO 1
38 CAYO 1
39 ELIO GALO 1
IV. CUADRO DE CITAS DE LOS JURISCONSULTOS EN EL DIGESTO DE JUSTINIANO.
El Digesto cuenta con un total de 6,125 citas de 39 grandes Jurisconsultos. A continuación, exponemos el total de las citas de cada uno:
37
Durante la publicación del Digesto se enfatizó que los Jurisconsultos citados todos gozaban del mismo respeto, admiración e importancia, ninguno era más que otro, todos eran iguales. (3)
Con todo lo expuesto, consideramos que podemos llegar a las siguientes:
V. CONCLUSIONES.
1. Nuestra ponencia tiene por objeto sensibilizar, orientar a las autoridades educativas de nuestro Estado y del País de que los permisos que otorguen para abrir escuelas de Derecho o Facultades de Derecho en las diferentes Universidades exijan que el mínimo de años necesarios para obtener el grado de Licenciado en Derecho debe ser de 5 años (10 semestres).
2. Tiene por objeto también llamar la atención que los planes de estudios de las diferentes escuelas de Derecho o Facultades que al organizar la curricula de las materias tenga como eje rector lo que se señaló en el prólogo del Digesto, con objeto de un mayor y más accesible aprendizaje del estudiante de Derecho.
3. Exhortar a otros compañeros maestros y alumnos a que en los diversos foros denuncien o insistan que en los planes de estudios de las Universidades que impartan la carrera de
38
Derecho se debe impartir la materia de derecho romano como base necesaria de la cultura jurídica de todo estudiante de derecho y antecedente del nacimiento de todas las instituciones jurídicas que hoy son vigentes.
4. Seguir abonando con las autoridades para que las autoridades
actuales que dirigen las escuelas y Facultades de Derecho erradiquen por completo idea de cancelar el estudio del derecho romano o en su defecto ponerlo como una materia optativa.
5. Reconocer la importancia del Derecho Romano en la carrera tomando en cuenta que es una de las bases indispensables en la formación en un estudiante de esta Licenciatura.
6. Que el estudio del Derecho Romano permitirá ver al alumno que no solo es el antecedente del Derecho Civil actual, al estudiar las fuentes de las obligaciones, se observara el contrato de Locatio Conductio que uno de ellos que renta la fuerza de Trabajo, es el antecedente del que hoy conocemos como Derecho Laboral.
7. También al estudiar los delitos como fuente de las obligaciones, el alumno obtendrá muchas de las bases del Derecho Penal actual, específicamente si se estudia los libros XLVII Y XLVIII del Digesto.
39
8. Igual al estudiar las leyes agrarias que hubo en Roma, el alumno tendrá una vasta información para lo que hoy llaman Derecho Agrario.
9. En particular el alumno si estudia el Derecho Romano, al ver los temas de la prenda, la stipulatio, el mutuo, tendrá una visión más humana en el ejercicio de su profesión al momento de llevar asuntos y tratar el tema del cobro de los intereses, pues, el Derecho Romano siempre se cuidó de que no se abusara de cobros usureros.
10. Que se logre que todas las Universidades impartan como obligatoria la materia de Derecho Romano para lograr que los alumnos tengan una base de cultura jurídica que los oriente hacia lo ético, los aleje del pragmatismo, del mercantilismo, de las expresiones que solo sirven las materias que dejan dinero.
Profesor David Oscar Castrejón Rivas
Presidente de la Academia de Instituciones de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chihuahua. México.
VI. NOTAS BIBLIOGRÁFICAS.
40
RODRÍGUEZ FONSECA, Don Bartolomé Agustín, “El Digesto del Emperador Justiniano”, Nueva Edición, Establecimiento tipográfico de Enrique Vicente, Madrid, 1878, Tomo 1.
• NOTAS HEMEROGRÁFICAS
CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://ccu.mx
CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE LAS AMERICAS, Licenciatura en Derecho, Licenciaturas en Línea, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.ceaamer.edu.mx
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL NORTE, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.cesno.edu.mx
CIUDAD UNIVERSITARIA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.universia.net.mx
CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE CHIHUAHUA, Plan de Estudios, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://claustrouniversitario.blogspot.com
CNCI, Licenciatura en Derecho, Carreras en Línea, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://cnci.edu.mx
41
DERECHO, UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://derecho.ucr.ac.cr
FACULTAD DE DERECHO UACH, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://fd.uach.mx.
INSTITUTO UNIVERSITARIO AMERIVENT, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.educaedu.com.mx/centros/instituto-universitario-amerivent-uni1557
TECNOLOGICO DE MONTERREY, Programa de Estudios, Facultad de Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://admision.itesm.mx
UNIVERSIDAD ALIAT, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.aliatuniversidades.com.mx/
UNIVERSIDAD ANTROPOLOGICA, Derecho, Licenciaturas, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.portal-unag.com.mx
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CIUDAD JUAREZ, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uacj.mx
42
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO “UAD”, Campus Chihuahua, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uadlobos.mx
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL PERÚ, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.autonoma.pe
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Abogacía, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uba.ar
UNIVERSIDAD DE CUAHUTEMOC, Licenciatura en Derecho, Licenciaturas en Línea, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://enlinea.ucuauhtemoc.edu.mx
UNIVERSIDAD DE CHIHUAHUA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://udech.edu.mx
UNIVERSIDAD DE ESPAÑA, Derecho, Jurídicas y Sociales, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.unes.edu.mx
UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS AVANZADOS, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.unea.edu.mx
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://unidep.mx
43
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO “UVM”, Plan de Estudios, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.universidaduvm.mx
UNIVERSIDAD FRAY LICA PACCIOLI, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uflp.net
UNIVERSIDAD IEU, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://ieu.edu.mx
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.lainter.edu.mx
UNIVERSIDAD ITACA, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.itaca.mx/
UNIVERSIDAD LA SALLE “ULSA”, Plan de Estudios, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.lasalle.mx
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO, Plan de Estudios, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.derecho.unam.mx
UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.urn.edu.mx
44
UNIVERSIDAD TECMILENIO, Licenciatura en Derecho, Carrera Profesional, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://tecmilenio.mx
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MEXICO, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.unitec.mx
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LATINOAMERICANA-LINEA, Plan de Estudios, Licenciatura en Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.utel.edu.mX
UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.uvaq.edu.mx
UNIVERSIDAD VIRTUAL HIPANICA DE MEXICO, Derecho, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: http://www.uvhm.edu.mx
STANDFORD UNIVERSITY, Law, Consultado el 16 de Mayo del 2018 en: https://www.itam.mx
45
REFLEXIONES GENERALES SOBRE LA DIGNIDAD HUMANA EN LAS RELACIONES LABORALES, Y EL DELITO TRATA DE PERSONAS EN SU MODALIDAD DE TRABAJOS FORZADOS Y EXPLOTACIÓN LABORAL.
Jaime Ernesto GARCÍA VILLEGAS41.
Othoniel ACOSTA MUÑOZ42.
SUMARIO:
I. Notas introductorias. II. Generalidades sobre el derecho del trabajo, y la dignidad en las relaciones de laborales. III. Los
41 Doctor en Derecho, Maestro en Procuración y Administración de Justicia. Abogado Postulante y Maestro de Tiempo Completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se ha desempeñado como Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Encargada en Investigación y Persecución del Delito Zona Centro del Estado de Chihuahua, Director General Jurídico del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, así como Secretario de Sala Adscrito a Presidencia del mismo Tribunal. Colaborador del Cuerpo académico CA-UCH-57 de Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad. Se ha desempeñado como Secretario de Planeación, y Secretario de Extensión y Difusión de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 42 Doctor en Derecho y con maestría en Derecho Penal. Maestro de Tiempo Completo en la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chihuahua, con Perfil PROMEP y Categoría ATC con diversos cargos en diferentes Instituciones Gubernamentales como el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía y el anterior Tribunal Superior, titular con anterioridad de la Secretaria de Posgrado de la multicitada Facultad y Abogado Postulante en Materia Penal.
46
trabajos forzados y la explotación laboral como especies de trata de personas. IV. Notas conclusivas. V. Fuentes de información.
RESUMEN.
La dignidad resulta la base sobre la cual se sostienen el resto de los derechos humanos, razón por la cual el respeto a la misma debe permear en todo el ordenamiento jurídico independientemente de la rama del derecho que nos ocupe. En este tenor, la dignidad humana debe ser respetada en cualquier relación de trabajo, independientemente del acto que le dé origen, de tal suerte que el derecho del laboral entre otros aspectos, se encarga de tutelar la dignidad y evitar que resulte vulnerada dentro de las relaciones obrero – patronales, sin embargo, cuando la dignidad, la libertad e incluso la integridad personal resultan violentadas por relaciones subordinadas, estamos en presencia de afectaciones a bienes jurídicamente tutelados en materia punitiva, en particular especies de trata personas consistentes en explotación laboral y trabajos forzados, cuyos elementos típicos serán analizados aunque sea de manera sucinta en el cuerpo de este esfuerzo académico.
Palabras Clave. Dignidad Humana, Relación de Trabajo, Empleador, Empleado, Trata de Personas, Explotación laboral, Trabajos Forzados.
47
I. NOTAS INTRODUCTORIAS.
“[…] intentar hablar de “procuración de justicia laboral” obliga a precisar que no puede ser la procuración de justicia la labor de un organismo administrativo preocupado por los trabajadores ni de los tribunales de trabajo, encargados por mandato constitucional de resolver los conflictos entre obreros y patrones. La justicia es, simple y sencillamente, un propósito legislativo. Se satisface dictando normas generales para, con ello, cumplir la exigencia de igualdad”.43
En la presente obra dedicaremos algunas líneas al análisis sucinto de dos especies poco exploradas en materia de trata de personas, como lo es la explotación laboral y los trabajos forzados, por lo que se expondrán de manera sintética las disposiciones direccionadas a prevenir y sancionar dichas conductas en el derecho mexicano. En efecto, escasa resulta la jurisprudencia sobre este tema, en virtud de que la mayoría de los criterios existentes se enfocan a la trata de personas en su variante relativa al comercio o explotación sexual, lo mismo ocurre con la doctrina nacional, razón por la que se ha considerado pertinente sembrar la inquietud y fomentar el estudio de otras especies de trata de personas.
43 KURCZYN VILLALOBOS, Patricia, Relaciones Laborales en el Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Doctrinas Jurídicas Número 39, México, 2000, p.p. 243 – 244.
48
Como preámbulo, se realizarán una serie de reflexiones en torno a la dignidad humana de los trabajadores como valor inexorable en toda relación obrero – patronal, bien jurídico de tan alta jerarquía que incluso resulta hoy en día objeto de tutela punitiva.
II. GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO DEL TRABAJO, Y LA DIGNIDAD EN LAS RELACIONES DE LABORALES.
El Derecho del trabajo, ha sido identificado como el conjunto de normas heterónomas, bilaterales, coercibles y exteriores, que se encargan de regular las relaciones que se generan ya sea de manera individual o colectiva entre los patrones o empleadores y aquellos quienes prestan un trabajo subordinado.
La Ley Federal del Trabajo establece en su ordinal 8 que el trabajador es la persona física que presta a otra, ya sea física o en su caso moral, un trabajo personal subordinado. Debiendo entenderse por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio, por su parte el arábigo décimo de este ordenamiento legal determina que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores, si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.
49
En este tenor, podemos hablar de una relación laboral, cuando exista la prestación de un trabajo personal que tenga la inexorable característica de subordinación, mediante el pago de un salario, tal y como lo patentizan los guarismos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo:
Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.
Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.
La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos.
Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.
Sobre este respecto Barajas Montes de Oca expone que:
50
[…] La doctrina y la jurisprudencia discuten, desde hace varios años, cuál es la naturaleza de la relación que se establece entre un trabajador y un patrón para la ´prestación de los servicios. La teoría tradicional, cuyas raíces se encuentran en el derecho romano, sostiene que las relaciones jurídicas entre las personas sólo pueden derivar de un acuerdo de voluntades; en consecuencia, la relación de un trabajador y un patrón debe configurarse como un contrato. La teoría moderna ha llegado a la conclusión de que la relación de trabajo es un figura distinta al contrato, pues en tanto que en éste la relación tiene por objeto el intercambio de prestaciones, el contrato de trabajo al igual que el derecho del trabajo, tienen como fundamento garantizar la vida y la salud del trabajador y asegurarle un nivel decente de vida, siendo suficiente para su aplicación el hecho de la prestación del servicio subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen. La ley vigente, por esta razón, considera que se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona (artículo 20); añadiéndose que contrato individual de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario44.
44 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Derecho del Trabajo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p. 9.
51
Por lo tanto, con base en lo expuesto, para algunos especialistas en la disciplina laboral, consideran que el contenido y naturaleza de la relación de trabajo, resulta mucho más amplio que una simple relación contractual, por ir más allá de un servicio y su contraprestación o remuneración, al existir obligaciones a cargo del empleador para garantizar la vida, salud y dignidad misma del empleado, e incluso proporcionarle seguridad social, lo que la distingue de relaciones contractuales de naturaleza civil o mercantil.
En esta tesitura, y partiendo de las premisas establecidas con antelación, podemos ser capaces de advertir que con las normas relativas al trabajo, se pretende lograr45:
a) Equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social; y
b) Propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Sobre este objetivo, en una interpretación auténtica, el legislador establece:
45 Artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo.
52
Dignidad y decencia
1. Se respeta plenamente la dignidad humana del
trabajador.
2. No existe discriminación por origen étnico o nacional,
género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria,
opiniones, preferencias sexuales o estado civil
3. Se tiene acceso a la seguridad social
4. Se percibe un salario remunerador
5. Se recibe capacitación continua para el incremento de
la productividad con beneficios compartidos
6. Se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e
higiene para prevenir riesgos de trabajo.
7. Respeto irrestricto a los derechos colectivos de los
trabajadores, tales como la libertad de asociación,
autonomía, el derecho de huelga y de contratación
colectiva.
8. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de
trabajadores y trabajadoras frente al patrón.
eliminando la discriminación contra las mujeres que
menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio
de sus derechos humanos y las libertades
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso
a las mismas oportunidades, considerando las
diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres
y hombres.
53
La dignidad como base o fundamento de los derechos humanos, debe ser respetada en toda relación laboral, y tutelada por los órganos de procuración e impartición de justicia laboral, tal y como ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “la dignidad del hombre constituye, entonces, - la suma de las virtudes y atributos humanos - y, como tal, es un elemento propio y natural al hombre —no otorgado, por el Estado — que lo diferencia de las demás especies y le da valor como persona”46.
El artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo a partir de su segundo parágrafo, determina con meridiana claridad la prohibición de establecer en las relaciones laborales, condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 47
46 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dignidad Humana, Derecho a la Vida y a la Integridad Personal, Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, Serie Derechos Humanos 2, México, 2013, p. 4. 47 Realizándose la precisión consistente en que no deben considerarse discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.
54
Belmont Lugo, destaca la amplia relevancia de la dignidad en las relaciones de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, toda vez que:
[…] el trabajo humano se integra a las condiciones que permiten a cada persona desarrollar sus capacidades y potencialidades. La idea de dignidad en relación con el trabajo ha alcanzado un importante desarrollo vinculado al establecimiento de condiciones mínimas, es decir, justas y equitativas de trabajo y de trato, garantizadas y mediante los derechos en el trabajo, donde tendría lugar la expresión de los derechos humanos. Ello implica la existencia de condiciones materiales y jurídicas en las que cada persona puede desarrollarse. La reunión de condiciones mínimas permitiría a los seres humanos realizar su proyecto de vida o, en otras palabras, alcanzar su pleno desarrollo, y al final, su felicidad. Esas condiciones mínimas estarían representadas por elementos o factores objetivos, así como por condiciones materiales, tales como la seguridad, respeto de la integridad personal, factores económicos, sociales o culturales, lo que equivale al sentido teleológico de los derechos humanos. Dichas condiciones, establecidas en favor de cada trabajadora, trabajador y su familia, constituyen las materias básicas que dieron origen a las normas del trabajo, adquiriendo un alcance universal como lo ha
55
sido el concepto del trabajo decente, al que se equipara con trabajo digno y constituye el fin de las normas laborales48.
Lo anterior debe ser dimensionado no únicamente por la comunidad jurídica, sino por la sociedad en general, toda vez que atentos a lo expuesto en supra líneas, el trabajo es la actividad que no solo permite al ser humano allegarse de los medios necesarios para satisfacer tanto sus necesidades propias, como las de su familia, sino que le permite desarrollar las destrezas y capacidades que lo distinguen de sus pares dentro del tejido social, en otras palabras el trabajo realizado en un ambiente que revista de los caracteres antes precisados, enaltece al ser humano y le distingue de otros por sus habilidades y conocimientos e incluso le permite alcanzar la felicidad y su plenitud como ser pensante y racional.
En este contexto, podemos ser capaces de advertir, que la legislación laboral se ha preocupado por tutelar las condiciones que imperan en las relaciones de trabajo, mismas que principalmente deben ser dignas, voluntarias, proporcionalmente remuneradas y en condiciones que garanticen o no pongan en riesgo la salud y la vida misma del trabajador, por lo que con inspiración en estos caracteres de la relación laboral, y por consecuencia del alta estima 48 BELMONT LUGO, José Luis, Los Derechos Humanos Laborales, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, México, 2017, p. 23.
56
en que se encuentra la vida, la libertad, la salud y la dignidad del trabajador, que se han incorporado estos valores como bienes jurídicamente tutelados por el derecho punitivo, particularmente en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia para las Víctimas de estos Delitos, a la que le dedicaremos las siguientes líneas.
III. LOS TRABAJOS FORZADOS Y LA EXPLOTACIÓN LABORAL COMO ESPECIES DE TRATA DE PERSONAS.
“[…] durante el siglo XIX y XX la esclavitud o la segregación racial siguieron vigentes en el mundo moderno. Según la OIT, en pleno siglo XXI, existían en el 2005 más de 12, 3 millones de víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo. 6 Más escandalosas son las cifras recientes, puesto que se calcula que casi 21 millones de personas son víctimas del trabajo forzoso”. 49
De manera preliminar debemos puntualizar que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
49 SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo, Los derechos humanos laborales en el ámbito internacional, entre una consolidación normativa y desafíos por afrontar, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, México, 2017, p. 138.
57
Estos Delitos, en lo sucesivo y para efectos de esta obra Ley General de la Materia, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, y sus preceptos resultan de observancia y competencia tanto para la Federación, como para los Estados de la República, de conformidad con lo que desarrollan sus artículos transitorios:
Noveno.- La presente Ley deroga los delitos objeto de la misma, en el Código Penal Federal y Leyes Federales.
[…]
Décimo.- Los Congresos de los Estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente Ley.
Décimo Primero.- Las disposiciones relativas a los delitos a que se refiere esta Ley previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor de la presente Ley, seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Así mismo, dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o
58
sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos.
[…]
Décimo Cuarto. Las procuradurías de las entidades federativas deberán crear y operar fiscalías especializadas para la investigación de las conductas previstas en esta Ley, que contarán con Ministerios Públicos y policías especializados, los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación. Estas unidades se integrarán con servicios periciales y técnicos especializados para el ejercicio de su función. Las procuradurías de las entidades federativas y el Distrito Federal capacitarán a su personal en materia de planeación de investigación. Para ingresar y permanecer en las fiscalías especializadas en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley será necesario cumplir con los requisitos previstos en el artículo transitorio anterior.
Para efectos de este cuerpo normativo, existe una pluralidad de conductas que pueden ser consideradas como formas específicas de
59
trata de personas, tal y como lo detalla su numeral 10, de las cuales para efectos de esta obra, podemos destacar:
Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a:
[…]
IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;
[…]
V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;
60
[…]
Por lo tanto, debemos advertir, que no solo la explotación con fines sexuales resulta típica del delito de trata de personas como de manera frecuente se piensa, aunque en realidad esta concepción normativa se inspiró a su vez en diversos instrumentos preexistentes, principalmente en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, también conocido como Protocolo de Palermo, que fue ratificado por México desde el 25 de diciembre de 2003, mismo que en su artículo 3 determina:
Artículo 3 Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la
61
explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos […]
Resulta necesario, abordar el contenido de los ordinales 21, 22 y 23 de la Ley General de la Materia, con la finalidad de encontrarnos en aptitud de comprender los elementos típicos de estas especies de trata de personas:
Artículo 21. Será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas.
Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como:
I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;
62
II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o
III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.
Sobre esta especie en particular podemos apreciar que se requiere una calidad específica en el sujeto activo, es decir el carácter de empleador en una relación laboral, ya sea el mismo patrón e incluso en quienes delegue las facultades de dirección o mando sobre los trabajadores.
El primer parágrafo del numeral en estudio, de manera deficiente expresa que el sujeto pasivo puede ser una o más personas; se entiende en este presupuesto del delito que debe tratarse de empleados subordinados al agente activo, empero resulta innecesario establecer que cuantitativamente puede tratarse de una o varias personas, pues resulta evidente que si el tipo penal permite su integración con una sola víctima, en caso de resultar varias personas afectadas, el activo resultaría sancionado por todas y cada una de sus víctimas. Esta precisión únicamente hace falta cuando el tipo penal requiere para su integración dos o más agentes activos o pasivos, de tal suerte que la singularidad no en esos casos no integraría al
63
tipo penal, circunstancia que no acontece en la especie que se estudia.
Asimismo en cuanto las expresiones “beneficio injustificable, económico, o de cualquier otra índole de manera ilícita”, se considera que existen pleonasmos legislativos. Beneficio injustificable implica recibir un bien, provecho o utilidad que no tenga justificación, es decir que no sea conforme a la justicia y a la razón, según refiere el diccionario de la real academia española en cuanto a los significados de dichas palabras. Este beneficio puede ser material susceptible de apreciación económica, meramente simbólico, honorífico e intangible o de cualquier especie, siempre que se perciba de manera ilícita, es decir contrario a lo establecido por la norma jurídica, por lo tanto resulta evidente que los beneficios económicos o de cualquier otra especie, serán injustificables cuando contravengan a la norma jurídica, verbigracia cuando el beneficio se aparte del principio de proporcionalidad en el salario al que se refiere la Ley Federal del Trabajo.
Los beneficios a los que se hace referencia en el párrafo anterior, además de ilícitos deben ser obtenidos por medio del trabajo ajeno, es decir, por medio de actividades laborales desplegadas en este caso por el sujeto pasivo.
64
Los medios para obtener estos beneficios deben referirse al sometimiento del pasivo a prácticas que atenten contra su dignidad, esta última expresión se advierte demasiado extensa, e incluso ambigua, razón por la que se realiza en tres porciones normativas una interpretación auténtica, en la que se explica que debe entenderse para efectos penales, como prácticas que atenten contra la dignidad del trabajador. Empero, existe un problema más en la redacción de este tipo penal, así lo refiere Hernández Romo – Valencia, cuando explica que “es importante que el lector se percate que el legislador utilizó la frase “tales como”, lo que indica que las menciones que hizo fueron únicamente de forma ejemplificativa, pero que podrá ser cualquier otra forma. En efecto, el adjetivo –tal- es utilizado como demostrativo, respecto del adverbio de modo – como – que indica que el sentido comparativo que denota idea de equivalencia, semejanza o igualdad”50, no obstante esta explicación que exhibe la deficiente técnica del legislador, ampliar las hipótesis que prosiguen a la redacción del numeral de referencia, nos haría aparatarnos del principio de exacta aplicación de la ley penal, haciendo susceptibles de punición, conductas que subjetiva o
50 HERNANDEZ ROMO- VALENCIA, Pablo, Tratado de Derecho Penal Mexicano, Parte especial, Delitos Previstos en Leyes Especiales, Tomo III, Tirant Lo Blanch, México 2013, p. 175.
65
discrecionalmente puedan considerarse como indignas, interpretación que por su amplitud se considera en extremo peligrosa.
I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria;
Sobre esta porción normativa, podemos encontrar una estrecha relación con el numeral 132 de la Ley Federal del Trabajo en sus fracciones III, IV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XIX Bis, XXVII, en relación con lo establecido en los artículos 2, 23, 51-VII, 153-J – VIII, 330-VI, 343-D, 475 Bis, 509, 511-III, 512 – D – Bis, 527- A, 529- IV, 541- I, 699, 768, 994-V de la misma normatividad, toda vez que independientemente de las repercusiones o acciones en materia laboral, estaremos en presencia de un delito con una investigación y en su caso sanción propia, al ser un delito de peligro contra la integridad personal o hasta la vida de los trabajadores, en este caso consideramos que no se requiere la producción del resultado para efecto de colmar los elementos del tipo.
66
II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o
Sobre la manifiesta desproporción, la expresión – manifiesta - consideramos que debe entenderse como un desequilibrio evidente, burdo, incuestionable, notorio e inhumano entre el salario prestado y la jornada de trabajo o la naturaleza de las actividades realizadas, lo que consideramos que haría incluso innecesario que las juntas de conciliación y arbitraje, a la postre juzgados laborales, se tuvieran que pronunciar sobre la desproporcionalidad del salario en resolución definitiva, es decir, tan evidente y grotesca debiera ser la desproporción entre la jornada de trabajo y el salario, que no existiría necesidad de que el ministerio público esperara un pronunciamiento de la autoridad laboral para efecto de ejercitar la pretensión punitiva. Evidentemente no cualquier conducta patronal como el retraso en el pago del salario o prestaciones tales como primas o aguinaldo podría resultar típica. Se relacionan con este tema los artículos 2, 5 – VI y XI, 15- II, 33, 56, 57, 69, 72, 73, 82, 83 , 84, 85 , 86, 87, 88, 89 , 202, 257,de la Ley Federal del Trabajo.
67
III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.
Este supuesto, resulta menos susceptible a interpretaciones, ya que no solo se refiere a una desproporción entre el trabajo y el salario, sino al pago inferior al mínimo establecido, en otras palabras, independientemente de la naturaleza del trabajo, realizar un pago inferior al salario mínimo vigente, resultará una conducta interpretada como explotación humana. Se relacionan con esta fracción los dispositivos 2, 5 – V, 33, 90 al 116 de la Ley Federal del Trabajo.
Como podemos apreciar, estamos en presencia de normas penales en blanco, en virtud de que para su integración los tipos penales dependen de lo establecido en normas extra penales. Sobre la pertinencia de incluir normas en blanco en el ordenamiento jurídico, Muñoz Conde nos ha advertido lo siguiente: “El supuesto de hecho consignado en la norma extrapenal pertenece a la norma penal, integrándola o completándola. Pero materialmente el uso o abuso de este procedimiento técnico legislativo dificulta extraordinariamente la labor del penalista, no solo porque se ve remitido a ámbitos jurídicos que le son desconocidos, o que, por lo menos, no conoce tanto como el penal propiamente dicho, sino también porque el distinto alcance y contenido de la norma penal
68
respecto de las demás normas jurídicas producen una discordancia entre las propias normas penales, que no ayuda en absoluto a la certeza y seguridad jurídicas.”51
En cuanto a los trabajos forzados, como especie de trata de personas, estos no requieren una calidad específica del sujeto activo en torno a la formalidad de empleador o patrón, puede serlo cualquier persona que coaccione, amenace o intimide otro ser humano para la realización de actividades en su servicio o beneficio. Este tipo penal excluye en base al principio de especialidad al tipo genérico de extorsión, en el que por medio de la intimidación física o moral, se obliga a una persona a hacer, abstenerse o tolerar una conducta.
Artículo 22. Será sancionado con pena de 10 a 20 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien tenga o mantenga a una persona en trabajos forzados. Hay trabajo forzado cuando el mismo se obtiene mediante:
I.Uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coerción física, o amenazas de coerción física a esa persona o a otra persona, o bien utilizando la
51 MUÑOZ CONDE, Francisco, Introducción al Derecho Penal, Bosch Casa Editorial Barcelona, Argentina, 1975, p. 52.
69
fuerza o la amenaza de la fuerza de una organización criminal;
II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa persona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad;
III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las autoridades de su situación migratoria irregular en el país o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o proceso legal, que provoca que el sujeto pasivo se someta a condiciones injustas o que atenten contra su dignidad.
El artículo vigésimo tercero, establece hipótesis en las que no debe considerarse la existencia de un trabajo forzado.
Artículo 23. No se considerará que hay trabajo o servicio forzado, ni explotación laboral, cuando:
I. Se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio; II. II. Forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos hacia la Federación, las entidades federativas, los municipios y los órganos político
70
administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; III. III. Se exija a una persona en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, o en los términos del Artículo 21 Constitucional como trabajo a favor de la comunidad, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y que dicha persona no sea cedida o puesta a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado;
IV. Los trabajos sean voluntarios y realizados por integrantes de una comunidad en beneficio directo de la misma y, por consiguiente pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad local, nacional o a una organización internacional, a grupos o asociaciones de la sociedad civil e instituciones de beneficencia pública o privada.
71
IV. NOTAS CONCLUSIVAS.
a) La dignidad es la base de todo derecho humano e implica el valor intrínseco que todo ser humano tiene en sí mismo.
b) La dignidad debe ser un valor que debe caracterizar a toda relación laboral independientemente del acto que le de origen.
c) Independientemente de las repercusiones en materia de multas, indemnizaciones o posibilidad de rescisión de las relaciones laborales, las conductas que se ajusten a los supuestos previstos por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, deberán de perseguirse y sancionase por el poder punitivo del Estado.
d) Particularmente en los supuestos de explotación laboral, la autoridad jurisdiccional en materia penal debe ser prudente al determinar la tipicidad de conductas que efectivamente constituyan explotación de un ser humano, y no un mero incumplimiento de obligaciones patronales susceptible de resolverse por las autoridades especializadas en la materia.
e) Existe escasez de jurisprudencia y doctrina sobre las especies de trata de persona consistente en explotación laboral y trabajos forzados, toda vez que la mayoría de las interpretaciones se enfoca
72
a la trata de personas por explotación sexual o tráfico de órganos. Por lo que se realizó este modesto esfuerzo con la finalidad de realizar alguna aportación a la materia de referencia.
f) La Ley General de la Materia en estudio, a pesar de ser demasiado casuista, en la fracción II del arábigo 21, se aprecia en exceso subjetiva y resulta una compleja labor para la interpretación jurisdiccional para determinar en qué grado o magnitud la desproporción entre el salario y los trabajos prestados resulta manifiesta y típica del delito en comento. Desproporción significa falta de la proporción debida, por lo tanto resulta ampliamente subjetivo determinar en qué momento esa desproporción rebasa el límite de las acciones laborales y se convierte en explotación punible. Por lo que se recomienda una reforma que incluya una interpretación auténtica que establezca límites sobre este tópico.
73
V. FUENTES DE INFORMACIÓN.
a) BIBLIOGRÁFICAS.
1. BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago, Derecho del Trabajo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990.
2. BELMONT LUGO, José Luis, Los Derechos Humanos Laborales, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, México, 2017.
3. HERNANDEZ ROMO- VALENCIA, Pablo, Tratado de Derecho Penal Mexicano, Parte especial, Delitos Previstos en Leyes Especiales, Tomo III, Tirant Lo Blanch, México 2013.
4. KURCZYN VILLALOBOS, Patricia, Relaciones Laborales en el Siglo XXI, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Doctrinas Jurídicas Número 39, México, 2000.
5. MUÑOZ CONDE, Francisco, Introducción al Derecho Penal, Bosch Casa Editorial Barcelona, Argentina, 1975.
6. SÁNCHEZ CASTAÑEDA, Alfredo, Los derechos humanos laborales en el ámbito internacional, entre una consolidación normativa y desafíos por afrontar,
74
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, México, 2017.
7. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dignidad Humana, Derecho a la Vida y a la Integridad Personal, Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, Serie Derechos Humanos 2, México, 2013.
b) DIGITALES.
8. Diccionario de la Real Academia Española, versión digital, consultable en línea: http://www.rae.es/
c) LEGISLATIVAS.
9. Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 1970, última Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018, consultable en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
10. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delito, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, Última Reforma
75
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2018, consultable en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP_190118.pdf
11. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, ratificado por México el 25 de diciembre de 2003, consultable en: https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf
77
ALIMENTOS
Roberto AUDE DÍAZ
Jaime Ernesto GARCÍA VILLEGAS
Javier AGUILERA MENDOZA
SUMARIO:
I. Introducción. II. Concepto y sustento jurídico. III. Fuentes de la obligación. IV. Sujetos involucrados y contenido de los alimentos. V. Características. VI. Incumplimiento de las obligaciones. VII. Comentarios finales. VIII. Fuentes de información.
RESUMEN
Actualmente el área del derecho familiar se encuentra en un proceso de reconocimiento como rama jurídica “independiente” del derecho civil, al grado tal que diversas entidades federativas cuentan con legislación distinta a la civil, en el caso de Chihuahua contamos únicamente con legislación procesal propia del área civil. Dentro de los múltiples temas que integran al derecho familiar, uno que no pierde vigencia es el relativo a los alimentos, motivo por el cual se ha tomado la determinación de abordarlo en este
78
artículo con la firme intención de apoyar a los estudiantes de la licenciatura en derecho a contar con material de consulta que permita complementar las enseñanzas de sus docentes tanto en la modalidad presencial como en la virtual, atendiendo a la naturaleza jurídica de esta institución, sus características, sujetos involucrados, entre otros rubros.
PALABRAS CLAVE. Alimentos, acreedor alimentario, deudor alimentario, obligación, facultad jurídica, proporcionalidad.
I. INTRODUCCIÓN
“De los seres vivientes que pueblan la tierra, el ser humano es uno de los que vienen más desvalidos al mundo y el que permanece mayor tiempo sin bastarse a sí mismo para subsistir.”52 Derivado de ello, y de que en muchas ocasiones aun siendo mayores de edad existe la imposibilidad de subsistir por sí mismo, como es el caso de los incapaces o de los adultos mayores, el derecho a creado una ficción que más allá de resultar una obligación moral existente entre familiares, se convirtió en derecho positivo imponiendo el
52 Mendoza Aguirre Jesús Alejandro, Derecho Familiar, su emancipación del derecho civil, Editorial Porrúa, segunda edición, México, 2016, p.65.
79
deber legal existente entre dos sujetos vinculados por lazos familiares y de parentesco.
De esta manera, el presente trabajo aborda el tema de los alimentos partiendo de la conceptualización que se tiene por diversos juristas, así como del fundamento legal o sustento jurídico que encuentra en el derecho nacional, así como en el derecho internacional. Abordaremos también las diversas fuentes que dan origen a esta obligación, apartado en el cual el lector podrá identificar que esta surge precisamente derivado del vínculo familiar existente entre dos individuos, así como de la necesidad de recibir dicho apoyo.
Posteriormente se identificará a los sujetos que participan de esta relación, es decir, quien debe cumplir con la misma y a favor de quien se realiza, así como aquellos rubros que integran a los alimentos, puesto que como podrán apreciar nuestros lectores, no se limitan a la alimentación o a proporcionar comida para sobrevivir, sino que es un concepto jurídico mucho más amplio, y encaminado a satisfacer diversas necesidades.
En los dos últimos apartados, este trabajo se centra en las características que tiene esta figura jurídica que la hacen tan particular, como el hecho de ser proporcionales, recíprocos, divisibles, entre otras que serán debidamente acotadas en el apartado correspondiente, mientras que el cierre de este trabajo
80
hace referencia a la tipificación de la omisión del cumplimiento de estas obligaciones alimentarias, por lo que actualmente dicha conducta es constitutiva de delito.
Así, en las siguientes líneas pretendemos dotar de material de apoyo a los estudiantes que buscan profundizar en este tema, y que puedan complementar lo abordado en clase.
II. CONCEPTO Y SUSTENTO JURÍDICO
El término alimentos puede tener diferentes acepciones según el contexto en que éste sea utilizado, por ello iniciaremos abordando algunas de ellas, aclarando que el enfoque de nuestro trabajo es la conceptualización jurídica que existe de esta institución del derecho familiar. La palabra alimentos proviene del latín alimentum y, según la Real Academia Española, gramaticalmente significa “conjunto de cosas que el hombre y los animales comen o beben para subsistir”53, o bien, “prestación debida entre parientes próximos cuando quien los recibe no tiene la posibilidad de subvenir a sus necesidades”54, reiterando que nos centraremos en el segundo sentido.
53 Diccionario de la Real academia Española consultado el día 16 de octubre de 2018. en: http://dle.rae.es/srv/search/search?w=alimentos 54 Ídem.
81
Fausto Rico Álvarez explica, que desde una perspectiva doctrinal los alimentos pueden definirse como “…la relación jurídica entre dos partes en virtud de la cual, una de ellas llamada deudor alimentario debe proveer los medios materiales para el sostenimiento y desarrollo de otra, llamada acreedor alimentario.”55
Para Javier Tapia, en un concepto de corte jurídico, los alimentos “…son la prestación reciproca que existe entre los parientes más próximos, cuando el que los recibe no tiene los medios para sobrevivir.”56
Algunos autores se inclinan por referirse a los alimentos como facultad jurídica, ente ello encontramos a Carlos I. Muñoz Rocha, quien define a los alimentos como: “La facultad jurídica de interés público que tiene un acreedor para exigir a un deudor, en virtud de la relación jurídica familiar, lo necesario para ayudar a su subsistencia, en los términos y parámetros que fija la ley.”57 No es posible obviar, que incluso juristas clásicos como lo es Rafael
55 Rico Álvarez Fausto, Relaciones jurídicas familiares, familia al amparo del código civil para la ciudad de México, editorial Porrúa, primera reimpresión, México, 2017, p.24. 56 Tapia Ramírez Javier, Derecho civil primer curso, editorial Porrúa, México, 2016, p.220. 57 Muñoz Rocha Carlos I., Derecho familiar, Editorial Oxford, segunda reimpresión, México, 2016, p.213.
82
Rojina Villegas sostuvieron esta postura, ya que dicho autor conceptualizó a los alimentos como “…la facultad jurídica que tiene una persona denominada alimentista, para exigir a otra lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, del matrimonio o del divorcio en determinados casos.”58, definición a la cual, Manuel Chávez, agrega la institución del concubinato. 59 Mientras que María del Carmen Ayala Escorza, lo entiende y define como “… la facultad jurídica que tiene una persona, denominada alimentista o acreedor alimentario, para exigir de otra, denominada deudor alimentario, lo necesario para subsistir, en virtud del parentesco consanguíneo, de la adopción, del matrimonio o del divorcio, en determinados casos.”60
Finalmente debemos establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN en adelante), ha indicado que los alimentos son “Los satisfactores que, en virtud de un vínculo reconocido por la ley, una persona con capacidad económica debe proporcionar a otra que se encuentra en estado de necesidad, a efecto de que esta
58 Rojina Villegas Rafael, Compendio de derecho civil, introducción, personas y familia, Editorial Porrúa, decima primera edición, México, 1977, p. 261. 59 Cfr. Muñoz Rocha, op cit, p. 213. 60 Ayala Escorza María del Carmen, Práctica forense del juicio oral familiar, Editorial Flores, México, 2016, p.65.
83
última cuente con lo necesario para subsistir y vivir con dignidad.”61
Ahora bien, el tema central de este trabajo tiene gran importancia en nuestro sistema jurídico, tan es así, que no obstante a desarrollarse dentro del área del derecho privado (civil-familiar), son considerados de orden público “…en virtud de la relevancia que los mismos implican como un derecho necesario para la subsistencia y sobrevivencia del ser humano.”62, circunstancia reconocida por la propia SCJN, para quien además de ser de orden público resultan de interés social, por lo que “… es reconocido y protegido no sólo en el ámbito interno de los Estados, sino también, en el internacional.”63
Así, y solo por mencionar algunos de los instrumentos internacionales que sirven de sustento a los alimentos, válidamente podemos partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que desde 1948 reconoció en su artículo 25 que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado contemplando rubros tales como la alimentación, vestido, asistencia médica, vivienda, entre otros, que tal y como se abordará
61 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alimentos, temas selectos de derecho familiar, SCJN, México, 2010, p.7. 62 Mendoza Aguirre, Op cit, p.67. 63 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op cit, p.9.
84
más adelante, válidamente pueden empatarse con los rubros que integran los alimentos actualmente.
El Pacto de derechos económicos, sociales y culturales de igual forma reconoció el derecho alimentario al establecer en su artículo 11 que toda persona tiene el derecho “…a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia.”64. Por su parte la Convención de los derechos de los niños, en su artículo 27 expresamente dispone:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.
2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas
64 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
85
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda.
4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados.65
A nivel nacional, evidentemente nuestro punto de partida tiene que ser forzosamente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el artículo cuarto en su noveno párrafo en lo conducente dispone que “…Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
65 Convención Sobre los Derechos del Niño. 20 de noviembre de 1989.
86
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.”66 Por lo que corresponde a la legislación en materia federal, nos remitimos a la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que en su artículo 103 establece o reconoce como obligaciones de quienes tengan bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, la de garantizar sus derechos alimentarios, explicando en la misma fracción primera, que estos comprenden “…esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, asistencia médica y recreación.”67, pero ello lo abordaremos más adelante.
Para cerrar el presente apartado, y en virtud a que este artículo va dirigido a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, debemos hacer mención de tres ordenamientos legales, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del estado No. 44 del 03 de junio de 2015; la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua,
66 Noveno párrafo del artículo cuarto de la Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 27-08-2018. 67 Artículo 103 de la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, Última reforma publicada DOF 20-06-2018.
87
publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 59 del 25 de julio de 2018; y el Código Civil del Estado de Chihuahua.
El primero de los referidos ordenamientos legales, resulta correlativo a la legislación federal, por lo que con el afán de no extender la lectura que nos ocupa, solamente hacemos del conocimiento de nuestros lectores que el artículo 108 de esta ley contempla esa obligación de quien tenga bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes de garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de sus derechos; por su parte la legislación dirigida a las personas mayores en el Estado, consagra, entre otros artículos, la obligación que tiene la familia y la sociedad hacia con ellos, en el numeral 55, fracción IV, la de “proporcionar alimentos conforme lo establece el código civil”68.
Por su parte el Código Civil del Estado, en diversos artículos regula esta institución de los alimentos, entre otros encontramos la obligación que tiene el marido de proporcionarlos a la familia (art. 151); la posibilidad de esta obligación en casos de divorcio (Art. 264, 265); y directamente la regulación en el tema aparece a partir del artículo 278 al 300 Ter, dentro de los cuales se abordan los
68 Artículo 55 de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 59 del 25 de julio de 2018.
88
sujetos de dicha relación, las características que tienen los alimentos, el contenido de esta obligación o facultad, las formas de cumplimiento, el aseguramiento de los alimentos, así como el cese del mismo, aspectos que en cierta medida abordaremos en las siguientes líneas.
III. FUENTES DE LA OBLIGACIÓN
Después de conceptualizar lo que jurídicamente se entiende por alimentos, y con ello vislumbrar la dualidad que tiene, es decir que puede considerarse una obligación tanto como una facultad, es turno de entrar al análisis del origen o fuente de la obligación. Es necesario reiterar que de los conceptos o definiciones aludidas en el apartado anterior, claramente se desprende que el origen primordial de esta figura jurídica lo encontramos en el vínculo de parentesco que se tiene entre dos individuos, sustentándose en “…el deber moral mínimo que existe entre los miembros de una familia de velar por su bienestar y proporcionarse mutuamente lo necesario para la subsistencia.”69, es por ello que la generalidad de los autores que abordan este tema, son coincidentes en determinar
69 López Betancourt, op cit, p.64.
89
como fuente de los alimentos al “…matrimonio, concubinato y de los parentescos consanguíneo y civil.”70
Javier Tapia Ramírez, ha dividido la fuente de los alimentos en cuatro grandes rubros, la natural o social, la voluntaria, la legal, y la judicial. Este autor nos explica que el primer rubro se da “…por el instinto de conservación de la especia y razones de amor o protección de la descendencia.”71; la segunda, como su nombre lo indica, “…deriva de la persona o personas que voluntariamente, sin estar obligado a dar alimentos los proporciona.”72; la fuente legal a la que alude este jurista implica que dicha obligación surge por ministerio de ley, es decir, “…la que por razón del parentesco impone la ley”73, encontrando entre ellas la que tienen los padres con los hijos, los hijos con los padres, los cónyuges, concubinos, así como adoptantes y adoptados entre sí; finalmente la fuente denominada judicial es entendida por Tapia como aquella “…que resulta por decreto del juez, en un juicio”74, no obstante a que entendemos la clasificación, consideramos que esta última de cualquier forma debe sustentarse en la anterior.
70 Mendoza Aguirre, op cit, p.69. 71 Tapia Ramírez Javier, op cit, p.220. 72 ídem. 73 ídem. 74 Ibídem, p. 221.
90
A continuación, procederemos a realizar un análisis del matrimonio, concubinato, adopción o divorcio, contemplando a estas figuras única y exclusivamente como fuentes de la obligación alimentaria, por lo que obviaremos el estudio de las mismas con profundidad y nos limitaremos a vincularlas con el tema central de este trabajo.
Estimamos que la primera fuente de alimentos es el parentesco, de esta forma el código civil del Estado, señala que existe este ya sea por consanguinidad, por afinidad o el denominado parentesco civil, nos enfocaremos en el primero. El vínculo filial existente entre progenitores y descendientes sustenta la obligación alimentaria que existe entre ambos, así, el artículo 280 impone la obligación de los padres a brindar alimentos a sus hijos, mientras que el numeral 281 contempla la obligación que tiene los hijos de dar alimentos a los padres. Además de lo anterior, los artículos 282 y 283, hacen extensiva esta obligación en determinados casos a los ascendientes o descendientes así como a parientes colaterales hasta el cuarto grado.
En cuanto al parentesco por afinidad, hay que recordar que se da derivado del matrimonio, entre un cónyuge y los parientes del otro, sin embargo, en este tipo de parentesco no encontramos disposición legal alguna que implique la existencia de la obligación de proporcionar alimentos a los parientes por afinidad. Por su
91
parte, el parentesco civil surge de la adopción, por lo que es importante conocer el texto del artículo 284 del código civil que dice:
El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los casos en que la tienen los padres y los hijos. En el supuesto de la adopción plena, se aplicará lo conducente a los derechos y obligaciones existentes entre los hijos consanguíneos y sus parientes.75
Tratándose de la obligación alimentaria que surge del matrimonio, o bien del concubinato, podemos referirnos a que nuestra legislación impone este deber a los cónyuges según lo dispone el primer párrafo del artículo 279, mismo que reconoce también que el hombre tiene esa obligación con la mujer con quien tiene la relación de concubinato, sin embargo, en caso de que existieren varias concubinas ninguna tendrá derecho a ellos, incluso la legislación dispone que en ciertos casos, derivado del divorcio subsiste dicha obligación. Finalmente no podemos pasar por alto el contenido del artículo 151, que establece la obligación del marido de dar alimentos a su familia.
75 Código Civil del Estado de Chihuahua. Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018.
92
Antes de pasar al siguiente apartado, estimamos necesario invocar un par de criterios jurisprudenciales relativamente recientes que sirven de apoyo en el tema del origen de la obligación alimentaria, una de ellas, la primera, magnifica que será el estado de necesidad del acreedor alimentario el punto de partida o el sustento de poder solicitar en un momento dado el cumplimiento de dicha obligación vinculando a dicho estado con el vínculo que tiene con el deudor y con la capacidad que éste tenga para hacer frente a ello.
Bajo esta óptica cobra aplicación el criterio de jurisprudencia obligatoria de la tesis 1a./J. 41/2016 (10a.), que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala , Tomo I, Libro 34, Septiembre de 2016, página 265, registro 2012502, bajo el rubro “ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS.”, que dice:
La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del
93
acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto.76
76Tesis 1a./J. 41/2016 (10a.), que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala , Tomo I, Libro 34, Septiembre de 2016, página 265, registro 2012502, consultada el 17 de Octubre de 2018 en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=ALIMENTOS.%2520EL%2520ESTADO%2520DE%2520NECESIDAD%2520DEL%2520ACREEDOR%2520DE%2520LOS%2520MISMOS%2520CONSTITUYE%2520EL%2520ORIGEN%2520Y%2520FUNDAMENTO%2520DE%2520LA%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520OTORGARLOS&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
94
El segundo criterio, nos resulta importante ya que reitera que como fuente encontramos el tipo de relación que existe entre uno de los sujetos y el otro, es decir, el vínculo familiar que los une y que legitima tanto activa como pasivamente a los involucrados, encontrando así las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio. Tal es el caso de la tesis 1a./J. 36/2016 (10a.), que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, registro: 2012361, página: 602, bajo el rubro: “ALIMENTOS. EL CONTENIDO, REGULACIÓN Y ALCANCES DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS DEPENDERÁ DEL TIPO DE RELACIÓN FAMILIAR DE QUE SE TRATE.”, que indica:
Esta Primera Sala ya ha establecido que la obligación de dar alimentos surge de la necesidad de un sujeto con el que se tiene un vínculo familiar; sin embargo, es importante precisar que el contenido, regulación y alcances de dicha obligación variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, pero particularmente del tipo de relación familiar en cuestión. En este sentido, la legislación civil o familiar en nuestro país reconoce una serie de relaciones familiares de las
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012502&Hit=1&IDs=2012502,2007724&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
95
que puede surgir la obligación de dar alimentos, entre las que destacan: las relaciones paterno-filiales, el parentesco, el matrimonio, el concubinato y la pensión compensatoria en casos de divorcio.77
IV. SUJETOS INVOLUCRADOS Y CONTENIDO DE LOS ALIMENTOS
Ya se ha establecido que la legislación civil expresamente reconoce como obligados o deudores alimentarios a aquellas personas que están vinculadas con otras derivado de alguna de las fuentes abordadas en el apartado anterior, así como de la necesidad que se tenga de recibir el auxilio para la subsistencia y desarrollo, ello coincide plenamente con los aportes de Carlos I. Muñoz al establecer que “…las personas obligadas a darse alimento recíprocamente son: cónyuges, concubinos, ascendientes y descendientes sin limitación de grado, colaterales consanguíneos hasta el cuarto grado, adoptante y adoptado; sin embargo, es
77 Tesis 1a./J. 36/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, registro: 2012361, página: 602, consultada el 17 de Octubre de 2018 en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012361&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012361&Hit=1&IDs=2012361&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=.
96
oportuno señalar que el parentesco por afinidad no da derecho a alimentos.”78, al igual que Mendoza Aguirre que de forma sumamente simple indica que “Los sujetos obligados a darse alimentos son todos los parientes en los grados reconocidos por la ley.”79
No obstante a lo anterior, resulta prudente reconocer la existencia de dos tipos de sujetos en esta relación, obligación o facultad, existiendo un sujeto activo y un sujeto pasivo, o bien, un acreedor alimentista y un deudor alimentario. “El primero de ellos, al que se le denomina alimentista o acreedor alimentario, es quien tiene derecho y está facultado para exigir los alimentos. Por su parte, el segundo, conocido como deudor alimentario, es quien tiene la obligación desproporciónalos.”80
Es importante recordar al lector que en apartado previo se indicaron los fundamentos legales que obligan precisamente a estos sujetos a cumplir con la obligación alimentaria, tales como los padres, cónyuges, concubinos, adoptante y adoptado, ascendientes o descendientes, y parientes colaterales.
78 Muñoz Rocha, op cit, p.224. 79 Mendoza Aguirre, op cit, p.72. 80 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op cit, p.70.
97
En cuanto al contenido de los alimentos, debemos hacer énfasis en que esta obligación no se limita exclusivamente a aquellos bienes consumibles bajo la acepción general del concepto, sino que, según nuestro código civil:
Los alimentos abarcan la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, embarazo y parto. Respecto de las personas menores de edad, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. Tratándose de personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción, en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible su rehabilitación, tratamiento y desarrollo.81
De igual forma la Primera Sala de la SCJN se ha pronunciado reforzando dicha postura, tal como puede apreciarse en la tesis 1a./J. 35/2016 (10a.), que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, Tomo II, registro: 2012360, página: 601, que dice:
81 Artículo 285 del Código Civil del Estado de Chihuahua, Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018.
98
ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO.
En lo referente al contenido material de la obligación de alimentos, esta Primera Sala considera que la misma va más allá del ámbito meramente alimenticio, pues también comprende educación, vestido, habitación, atención médica y demás necesidades básicas que una persona necesita para su subsistencia y manutención. Lo anterior, pues si tenemos en cuenta que el objeto de la obligación de alimentos consiste en la efectivización del derecho fundamental a acceder a un nivel de vida adecuado, es indispensable que se encuentren cubiertas todas las necesidades básicas de los sujetos imposibilitados y no solamente aquellas relativas en estricto sentido al ámbito alimenticio.82
82 Tesis 1a./J. 35/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, Tomo II, registro: 2012360, consultada el 17 de octubre de 2018 en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012360&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012360&Hit=1&IDs=2012360&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
99
Tanto del texto de nuestra legislación, como de la jurisprudencia referida, claramente podemos advertir que la figura de los alimentos no se limita estrictamente a la mera subsistencia o supervivencia de los acreedores alimentarios, sino que implica su desarrollo integral como individuo, por ello además de la comida como tal, comprende rubros como la habitación, vestido, educación, servicio médico que permitan al sujeto en cuestión contar con los elementos mínimos para una calidad de vida adecuada, sin soslayar que todos estos rubros, y en sí la obligación respectiva está supeditada a una serie de características que se ventilarán a continuación, siendo a nuestro criterio las más trascendentes la necesidad que realmente tiene el acreedor alimentario y las posibilidades reales de hacer frente a esas necesidades del deudor, es decir, atender al principio de proporcionalidad que impera en esta materia.
I. CARACTERISTICAS
El tema de los alimentos se distingue por ser una institución que tiene características muy peculiares que abordaremos en este espacio. Diversos autores son coincidentes con dichas notas distintivas, sin embargo, pudiéramos encontrar algunas diferencias, ya que en algunos casos se refieren algunas características, otros autores agregan u omiten alguna, etc., sin embargo, reiteramos en términos generales concuerdan. En efecto,
100
los atributos o características que tienen los alimentos, encontramos las siguientes:
• Tienen su origen en la ley.
• Son de orden público e interés social.
• Son recíprocos. • Son personales. • Son
proporcionales. • Son dinámicos. • Son sucesivos. • Son divisibles. • Son a prorrata. • Son subsidiarios. • Son alternativos. • Son intransferibles • Sin
indeterminados y variables.
• Son inembargables.
• Son imprescriptibles.
• Son intransigibles. • Son
irrenunciables. • Son
incompensables. • Son asegurables. • Son preferentes
101
Coincide con estas características en su gran mayoría, Carlos I. Muñoz, quien señala que en el caso de los alimentos sus características son:
[…] es una obligación recíproca, sucesiva, divisible, personal e intransmisible, indeterminada y variable, alternativa, imprescriptible y asegurable; su incumplimiento es sancionable; como -consecuencia de esto, el correspondiente derecho se considera también personal e intransferible, inembargable, irrenunciable, imprescriptible, intransigible, irrenunciable, proporcional y divisible; crea un derecho preferente no es compensable ni renunciable, y no se extingue por el hecho de que la obligación sea satisfecha.83
Al ser un número amplio las que integran estas características, trataremos de comentarlas de manera breve, haciendo hincapié en que todas ellas tienden a lograr la consecución de la finalidad que persiguen los alimentos, es decir, la subsistencia y desarrollo del individuo.
En cuanto al origen que tiene esta obligación en la ley, ello significa que surge la obligación o facultad de forma independiente a la voluntad de los sujetos involucrados, no son originadas por ningún
83 Muñoz Rocha, op cit, p.216.
102
acuerdo de voluntades, sino que emerge de la legislación aplicable, en nuestro caso el Código Civil del Estado. Derivado de la finalidad y del contenido de los alimentos, estos se consideran de orden público e interés social, independientemente de encontrarse en una rama jurídica identificada al derecho privado, como ya se abordó en el segundo apartado de este trabajo.
La característica relativa a la reciprocidad, encuentra su fundamento legal en el artículo 278 de la legislación civil, lo que significa según el propio texto referido que “…El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos.”84, es decir, “… supone que el sujeto activo puede convertirse en sujeto pasivo o el acreedor puede, en un momento dado, convertirse en deudor y viceversa…”85.
Son personales, o personalísimos, puesto que la obligación y la facultad recaen exclusivamente en ciertos individuos, derivado por una parte de la necesidad que uno tiene y del vínculo que sostiene con la otra persona, es decir, “…se asigna a determinada persona en razón de sus necesidades y obliga también a otra persona específica a proporcionarla a partir de su calidad de cónyuge,
84 Código Civil del Estado de Chihuahua. Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018. 85 Muñoz Rocha, op cit, p.216.
103
concubina o concubinario, o pariente…”86, según lo establezca nuestro código. Derivado de esta característica podemos entender el hecho de que sean intransferibles.
Una de las características que entendemos como fundamental en materia de alimentos es la proporcionalidad, que de conformidad con el artículo 288 del Código Civil del Estado, se traduce en que los alimentos “…han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos.”87, de esta forma ha quedado reconocido en diversas tesis aisladas, así como jurisprudencias obligatorias que debe atenderse a la necesidad que tiene el acreedor alimentario vinculado con las posibilidades reales que tiene el deudor, y para ello hay que valorar las necesidades de los acreedores según sus condiciones particulares, tal como lo han indicado los Tribunales colegiados de circuito al indicar que “…se desprende que para fijar el monto de la pensión alimenticia, el juzgador debe atender a los principios de proporcionalidad y equidad, así como al estado de necesidad del acreedor alimentario y la posibilidad real del deudor para cumplir con su obligación,
86 Baqueiro Rojas Edgard y Buenrostro Báez Rosalía, Derecho de familia, Editorial Oxford, Segunda Edición, Decima reimpresión, México, 2016, p.36. 87 Artículo 288 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018.
104
para lo cual debe valorar los elementos probatorios aportados por las partes…”88
Estrechamente vinculadas encontramos las características de ser sucesivos, divisibles y a prorrata. En cuanto a la primera, “La ley establece el orden de quienes son los sujetos obligados a ministrar alimentos, y ante la imposibilidad de los primeros obligados, entrarán a cubrir esa obligación los subsiguientes.”89 Sobre la divisibilidad y ser a prorrata, Mendoza Aguirre explica sobre el primero que puede entenderse en dos vías, una “…mediante el pagos periódicos (semanales, quincenales o mensuales), y también puede haber divisibilidad en relación con los sujetos
88 Tesis: VI.2o.C. J/248, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 2005, registro 179683, página 1465, consultada el 18 de Octubre de 2018 en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=ALIMENTOS.%2520EL%2520PAR%25C3%2581METRO%2520ARITM%25C3%2589TICO%2520PARA%2520FIJAR%2520LA%2520PENSI%25C3%2593N%2520RELATIVA%2C%2520ES%2520INSUFICIENTE%2520PARA%2520CUMPLIR%2520CON%2520LOS%2520REQUISITOS%2520DE%2520PROPORCIONALIDAD%2520Y%2520EQUIDAD%2520(LEGISLACI%25C3%2593N%2520DEL%2520ESTADO%2520DE%2520PUEBLA).&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=179683&Hit=1&IDs=179683&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 89 Muñoz Rocha, op cit, p.16.
105
obligados…”90, mientras que la segunda de estas características implica que en caso de ser varios los deudores alimentistas, deberán cumplir con dicha obligación, ambas particularidades contempladas en el artículo 289 que textualmente dispone: “Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus haberes.”91
Hablar de que los alimentos son subsidiarios, implica que “…se establecen a cargo de los parientes más lejanos sólo cuando los más cercanos no pueden cumplirla.”92
Además, los alimentos son alternativos, circunstancia explicada por Carlos Muñoz al decirnos que “…una obligación es alternativa cuando tiene varios objetos y el deudor cumple entregando cualquiera de ellos.”93 y posteriormente identificar que tratándose de alimentos el deudor puede cumplir “… por darle una pensión suficiente al acreedor o incorporarlo a la familia…”94 Al respecto, es importante establecer que esas alternativas se refieren a la forma
90 Mendoza Aguirre, op cit, p.79. 91 Código Civil del Estado de Chihuahua. Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018. 92 Baqueiro Rojas, op cit, p.37. 93 Muñoz Rocha, op cit, p. 219. 94 ídem.
106
de cumplimiento, que en nuestra normatividad están reguladas en el artículo 286, que en la parte conducente dice “El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia…”95, sin soslayar que en el último caso existen excepciones como la imposibilidad de querer cumplir incorporando al acreedor a su familia cuando se trate de un cónyuge divorciado que reciba alimentos de otro, tal como lo dispone el artículo 287.
Otra de estas características la encontramos en que los alimentos son asegurables, es decir, su cumplimiento puede asegurarse mediante hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad suficiente para cubrir la obligación, circunstancia contemplada en el artículo 294 del Código Civil del Estado.
Una particularidad del derecho de alimentos es que tienen un carácter preferente ante otro tipo de obligaciones, o bien podríamos señalar que el acreedor alimentario tiene prelación sobre otro tipo de acreedores del deudor alimentario, o bien sobre los ingresos del mismo.
Son inembargables en virtud de la finalidad que persiguen, así esta característica “…obedece a que tienen por objeto la subsistencia
95 Artículo 286 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018.
107
del alimentista y es a través de los alimentos como se asegura su derecho a la vida; por ende, no pueden ser objeto de comercio, y, por supuesto, son inembargables.”96, además Muñoz haciendo referencia a la necesidad del acreedor alimentario, establece que “…la obligación de alimentos subsistirá en tanto se encuentren estos factores relacionados con ella, sin importar el transcurso del tiempo.”97, por lo que es imprescriptible.
En relación a lo irrenunciable e intransgibible de los alimentos, el artículo 298 del Código Civil de Chihuahua, dispone expresamente estas características al señalar que “El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción.”98 Sin pasar por alto que tampoco pueden quedar sujetos a compensación, es decir, “…que el deudor de alimentos, no puede negarse a prestarlos si el acreedor que tiene derecho a ellos, es a su vez deudor del primero por otras causas.”99
Por razones de método cerramos este rubro de las características de los alimentos aludiendo a que son indeterminados y variables, y
96 Muñoz Rocha, op cit, p.222. 97 Ibídem, p 219. 98 Artículo 298 del Código Civil del Estado de Chihuahua. Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018. 99 Galindo Garfias Ignacio, Derecho Civil primer curso, Parte general, personas, familia, Editorial Porrúa, Vigésima quinta edición, México, 2007, p.486.
108
dinámicos. En relación a los dos primeros aspectos, debe entenderse que son así “… porque la ley no puede fijar un monto, dadas las múltiples necesidades del alimentista, y también en consideración a las posibilidades de los deudores de alimentos.”100, sino que cada caso particular tiene ciertas caracateristicas que lo hacen único y distinto a los demás, por lo que determinar la cantidad o la cuantía de la pensión alimenticia queda a cargo de los tribunales atendiendo a las características que nos encontramos analizando y en relación a las condiciones de cada caso concreto. Así, encontramos que “… la determinación de la cuantía de la obligación alimentaria es cuestión que queda sujeta a la apreciación del juzgador, sin que puedan señalarse de antemano las circunstancias que deben tomarse en consideración, porque éstas son diversas en cada caso.”101, además de que, tal como lo indica Muñoz, “…determinar una pensión alimentaria no es cosa sencilla, pues debe tomarse en cuenta una serie de circunstancias tanto del deudor como del acreedor; es decir, el juez debe valorar exhaustivamente no sólo el salario, sino todas las demás condiciones económicas del primer y, por otra parte, evaluar en forma detallada las necesidades del segundo…”102.
100Muñoz Rocha, op cit, p.218. 101 Mendoza Aguirre, op cit, p.68. 102 Muñoz Rocha, op cit, p. 227.
109
En cuanto a ser una obligación dinámica, debemos apreciar esta característica en el sentido de que los alimentos o las determinaciones que se dicten en dicho rubro, pueden, y de hecho normalmente así sucede, cambiar constantemente, ello en virtud a que precisamente dependen de las condiciones que tienen los sujetos involucrados con ella (recordemos, la necesidad de recibirlos y la posibilidad de entregarlos), de esta forma nuestro código expresamente dispone que las resoluciones que tengan el carácter de provisional (en este tema identificando las pensiones provisionales decretadas en un juicio) pueden modificarse en la sentencia, pero además establece que:
Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios sobre alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela de niñas, niños o adolescentes, interdicción, jurisdicción voluntaria, y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente, ya sea en vía incidental o en procedimiento autónomo.103
103 Segundo párrafo del artículo 89 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, Texto actualizado hasta la reforma publicada en el P. O. E. el 22 de febrero de 2017.
110
Esta determinación implica que en materia de alimentos no opera la cosa juzgada, así lo ha reconocido incluso la corte al indicar expresamente que “No existe cosa juzgada en materia de alimentos en razón de que la fijación del monto de los alimentos siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme sea la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor, que es la regla reguladora de la proporcionalidad de los alimentos…”104, o bien en el criterio más reciente que podemos encontrar en la tesis aislada emitida en mayo de este año bajo el rubro “PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN DE SU REDUCCIÓN, DEBE ACREDITARSE LA EXISTENCIA DE CAUSAS POSTERIORES A LA FECHA EN QUE AQUÉLLA SE FIJÓ, QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS POSIBILIDADES ECONÓMICAS DEL DEUDOR ALIMENTARIO O EN LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR
104 Tesis: XX. 400 C, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, registro 209673, página 334, ALIMENTOS. LA FIJACION DE SU MONTO ESTA SUPEDITADA A LA POSIBILIDAD ECONOMICA DEL DEUDOR Y A LA NECESIDAD DEL ACREEDOR. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)., consultada el 18 de Octubre de 2018 en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=209673&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=209673&Hit=1&IDs=209673&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
111
(LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).”, que textualmente dice:
De acuerdo con el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, las resoluciones judiciales emitidas en negocios de alimentos pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias; en ese orden, si la finalidad de los alimentos es proveer la subsistencia diaria de los acreedores alimentarios, obvio es que la obligación y el derecho correlativo son susceptibles de cambio, en atención a las diversas circunstancias que determinan la variación en las posibilidades del deudor alimentista y en las necesidades de los propios acreedores. Así, cuando se ejerce la acción de reducción de la pensión alimenticia provisional, debe acreditarse la existencia de causas posteriores a la fecha en que se fijó, que determinen un cambio en las posibilidades económicas del deudor alimentario o en las necesidades del acreedor y que esos eventos hagan necesaria una nueva fijación de su monto, sin que resulte jurídicamente válida su reducción, sustentada en las
112
idénticas circunstancias que prevalecían cuando se estableció la pensión aludida.105
Como se ha podido constatar, son múltiples las características que hacen a esta institución jurídica tan especial, y a la vez tan complicada de materializar en la práctica, sobre todo cuando estamos frente a un litigio. Para cerrar este apartado, compartimos con nuestros lectores una reflexión del multicitado Carlos Muñoz, quien manifiesta: que “…es importante conocer las disposiciones legales existentes en la materia que nos ocupa, pero también es indispensable analizar la realidad: muchas veces los textos legales se convierten en fantasías de los legisladores, pues la realidad dista mucho y es diametralmente opuesta a la ley.”106, comentario que estimamos relevante ya que precisamente con base en la legislación, en este tipo de asuntos debe atenderse a las condiciones 105 Tesis: I.12o.C.35 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Tomo III, Mayo de 2018, Registro: 2016871, página: 2667, consultada el 18 de octubre de 2018 en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=alimentos%2520reducci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=39&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016871&Hit=2&IDs=2017262,2016871,2015441,2010895,2010319,2007517,2006929,2003200,160846,164634,165892,166029,166342,170169,172090,173598,173721,174216,174553,180206&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= 106 Muñoz Rocha, op cit, p. 229.
113
reales de los sujetos involucrados, motivo por el que reiteramos que una de las características primordiales es la proporcionalidad.
V. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
En aras de complementar el estudio que nos ocupa, hemos considerado necesario abordar la institución de los alimentos desde un enfoque un tanto “ajeno” al derecho familiar derivado del incumplimiento de las obligaciones de esta naturaleza, nos referimos a que dicha conducta ha sido tipificada como delito en la legislación penal del Estado de Chihuahua, circunstancia que evidentemente no podemos pasar por alto, puesto que si bien es cierto el acreedor en este supuesto puede válidamente solicitar su cumplimiento en la vía familiar, también podrá ejercer acción penal en contra del deudor que incumple.
En efecto, el Código Penal para el Estado reconoce la existencia de lo que denominan delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, en los cuales el artículo 188 establece:
A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a cuatrocientos días multa. En todos los casos, se condenará al pago como reparación del daño de las cantidades no
114
suministradas oportunamente y se podrá decretar suspensión hasta por un año de los derechos de familia.
Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero.
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 107
De igual forma la legislación identificada, ha tipificado como delito aquellos casos en que el deudor alimentista busque ubicarse en un estado de insolvencia con la intención de eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria, ya sea mediante la renuncia a su trabajo o la solicitud de licencia sin goce de sueldo, y estos medios sean los únicos que tiene como ingresos, o bien en caso en que se coloque en estado de insolvencia, imponiendo de uno a cuatro años de prisión y de doscientos a quinientos días de multa, además de la
107 Artículo 188 del Código Penal del Estado de Chihuahua, Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 21 de julio de 2018.
115
suspensión de sus derechos de familia y al pago de reparación del daño, de conformidad con el artículo 189.
Por otra parte, se ha establecido que aquellas personas obligadas a informar sobre los ingresos que tenga el deudor alimentario que incumplan con la orden judicial de brindar dicha información, lo hagan fuera de tiempo o bien omitan realizar el descuento ordenado, también comenten este delito, pudiendo ser acreedores a las sanciones contempladas en el artículo 190.
En cuanto a la forma en que se persigue este tipo de delitos, nuestra legislación señala que puede ser por querella o de manera oficiosa. La regla general es que se persigue por querella salvo que se trate de personas menores de edad, incapacitadas, o adultos mayores, en cuyo caso se perseguirán de oficio (Art. 98 Código Penal del Estado). Vinculado con ello, existe la posibilidad de otorgar el perdón en este delito ya sea que se persiga de oficio o mediante querella, siendo procedente únicamente en aquellos casos en que “…el imputado o sentenciado paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos.”108, sin perder de vista que si es perseguido de manera oficiosa deben
108 Segundo párrafo del artículo 190 del Código Penal del Estado de Chihuahua, Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 21 de julio de 2018.
116
cumplirse los requisitos que contempla el artículo 99 del código penal.
Finalmente hay que señalar que el tipo penal tiene como agravante que el incumplimiento se de en desacato de una resolución judicial, en cuyo caso se incrementan las sanciones en una mitad.
Si bien es cierto resulta completamente entendible que el legislador haya tomado la determinación de tipificar estas conducta como delictiva, no podemos pasar por alto la crítica que socialmente se ha realizado sobre el tema, misma que gira en torno a que las sanciones previstas en la ley, primordialmente la relativa a la privativa de la libertad, en nada beneficia a los acreedores alimentarios, sino que por el contrario puede resultar perjudicial, ello ante la percepción de que al existir un incumplimiento no obstante a que el deudor desarrolle alguna actividad que le permite percibir ingresos, el hecho de no poder contar con los mismos al estar recluido evidentemente tiene como consecuencia que menos podrá hacer frente a las obligaciones alimentarias reclamadas.
Así, en una percepción abstracta, se puede interpretar que la tipificación de esta conducta como delito, es en muchas ocasiones utilizada como herramienta de presión (o incluso podría decirse, de intimidación) por parte de los acreedores alimentarios en la búsqueda de que sean satisfechas las necesidades que tienen por el
117
obligado a ello, puesto que resulta hasta cierto punto común encontrar que se ejercen a la par la acción de naturaleza familiar como la de índole penal.
VI. COMENTARIOS FINALES
Sin lugar a dudas podemos concluir que la figura jurídica de los alimentos es de suma trascendencia no sólo en el sistema jurídico, sino a nivel social, a través de ella se busca que aquellas personas que de alguna manera no tiene la posibilidad real de subsistir o allegarse de los medios suficientes para ello de mutuo propio por tratarse de menores de edad, personas incapacitadas o adultos mayores, o bien, derivado del vínculo existente con el deudor alimentario (como es el caso de los cónyuges o concubinos), reciban un apoyo precisamente de este último que les permita esa subsistencia pero también su desarrollo como individuos, siempre partiendo del principio de proporcionalidad, es decir, atendiendo al grado de necesidad del acreedor pero de acuerdo a las posibilidades reales que tenga el deudor de hacer frente a dicha obligación, por ello el tribunal que resuelva una controversia sobre este tema deberá realizar un estudio exhaustivo de las condiciones reales de ambas partes para pronunciarse en estricto apego a los principios que rigen en la materia, y evitar, dejar en un estado vulnerable a cualquiera de ellas.
118
Derivado de ello, es importante reconocer que los alimentos son de orden público e interés social, tan es así que han sido debidamente reconocidos tanto en nuestro sistema jurídico nacional como en el derecho internacional, imponiendo obligaciones a los Estados de velar por su protección.
Hemos podido constatar que el origen de esta obligación o facultad es precisamente la relación familiar existente entre acreedor y deudor alimentario, ya sea que esta derive del parentesco, matrimonio, concubinato, adopción. Además, tal y como se ha señalado en diversos criterios jurisprudenciales, la necesidad del acreedor es fuente de esta obligación, vinculada proporcionalmente con las posibilidades reales que tiene el deudor de cumplir con ella. De igual forma es necesario ser conscientes de las tantas características que tiene esta figura jurídica, de las cuales, sin demeritar ninguna, seguimos sosteniendo que la proporcionalidad puede ser considerada una de las más importantes al momento de materializar esta obligación.
Finalmente, resulta trascendente reconocer que esta institución, hoy en día, no es regulada exclusivamente por el derecho privado, sino que, como se ha indicado anteriormente al ser de orden público se expandido su reconocimiento a otras áreas, destacando entre ellas el derecho penal, mismo que ha tipificado el incumplimiento como delito.
119
VII. FUENTES DE INFORMACIÓN
BIBLIOGRÁFICAS
Ayala Escorza María del Carmen, Práctica forense del juicio oral familiar, Editorial Flores, México, 2016.
Baqueiro Rojas Edgard y Buenrostro Báez Rosalía, Derecho de familia, Editorial Oxford, Segunda Edición, Decima reimpresión, México, 2016.
Diccionario de la Real academia Española consultado en: http://dle.rae.es/srv/search/search?w=alimentos el día 16 de octubre de 2018.
Galindo Garfias Ignacio, Derecho Civil primer curso, Parte general, personas, familia, Editorial Porrúa, Vigésima quinta edición, México, 2007, p.486.
Mendoza Aguirre Jesús Alejandro, Derecho Familiar, su emancipación del derecho civil, Editorial Porrúa, segunda edición, México, 2016.
Muñoz Rocha Carlos I., Derecho familiar, Editorial Oxford, segunda reimpresión, México, 2016.
120
Rico Álvarez Fausto, Relaciones jurídicas familiares, familia al amparo del código civil para la ciudad de México, editorial Porrúa, primera reimpresión, México, 2017.
Rojina Villegas Rafael, Compendio de derecho civil, introducción, personas y familia, Editorial Porrúa, decima primera edición, México, 1977.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alimentos, temas selectos de derecho familiar, SCJN, México, 2010.
Tapia Ramírez Javier, Derecho civil primer curso, editorial Porrúa, México, 2016.
LEGISLATIVAS Y DERECHO INTERNACIONAL
Código Civil del Estado de Chihuahua. Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 30 de mayo de 2018.
Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, Texto actualizado hasta la reforma publicada en el P. O. E. el 22 de febrero de 2017.
Código Penal del Estado de Chihuahua, Texto actualizado hasta las reformas publicadas en el P. O. E. el 21 de julio de 2018.
121
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 27-08-2018.
Convención Sobre los Derechos del Niño. 20 de noviembre de 1989.
Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 59 del 25 de julio de 2018.
Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, Última reforma publicada DOF 20-06-2018
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
TESIS Y CRITERIOS JURISPRUDENCIALES:
Tesis 1a./J. 41/2016 (10a.), que se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera Sala , Tomo I, Libro 34, Septiembre de 2016, página 265, registro 2012502, consultada en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoc
122
a=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=ALIMENTOS.%2520EL%2520ESTADO%2520DE%2520NECESIDAD%2520DEL%2520ACREEDOR%2520DE%2520LOS%2520MISMOS%2520CONSTITUYE%2520EL%2520ORIGEN%2520Y%2520FUNDAMENTO%2520DE%2520LA%2520OBLIGACI%25C3%2593N%2520DE%2520OTORGARLOS&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=2&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012502&Hit=1&IDs=2012502,2007724&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= el 17/10/18 a las 13:13 horas.
Tesis 1a./J. 36/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, registro: 2012361, página: 602, consultada en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012361&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012361&Hit=1&IDs=2012361&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= el día 17/10/18 a las 13:16 horas.
123
Tesis 1a./J. 35/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, Agosto de 2016, Tomo II, registro: 2012360, consultada en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2012360&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2012360&Hit=1&IDs=2012360&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= el 17/10/18 a las 13:38 horas.
Tesis: VI.2o.C. J/248, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 2005, registro 179683, página 1465, consultada en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=ALIMENTOS.%2520EL%2520PAR%25C3%2581METRO%2520ARITM%25C3%2589TICO%2520PARA%2520FIJAR%2520LA%2520PENSI%25C3%2593N%2520RELATIVA%2C%2520ES%2520INSUFICIENTE%2520PARA%2520CUMPLIR%2520CON%2520LOS%2520REQUISITOS%2520DE%2520PROPORCIONALIDAD%2520Y%2520EQUIDAD%2520(LEGISLACI%25C3%2593N%2520DEL%2520ESTADO%2520DE%2520PUEBLA).&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=2
124
0&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=179683&Hit=1&IDs=179683&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= el día 18/10/18 a las 13:08 horas.
Tesis: XX. 400 C, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Diciembre de 1994, registro 209673, página 334, ALIMENTOS. LA FIJACION DE SU MONTO ESTA SUPEDITADA A LA POSIBILIDAD ECONOMICA DEL DEUDOR Y A LA NECESIDAD DEL ACREEDOR. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS)., consultada en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=209673&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=209673&Hit=1&IDs=209673&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= el día 18 /10/18 a las 12:41 horas.
Tesis: I.12o.C.35 C (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 54, Tomo III, Mayo de 2018, Registro: 2016871, página: 2667, consultada en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=alim
125
entos%2520reducci%25C3%25B3n&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=39&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2016871&Hit=2&IDs=2017262,2016871,2015441,2010895,2010319,2007517,2006929,2003200,160846,164634,165892,166029,166342,170169,172090,173598,173721,174216,174553,180206&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= el día 18/10/18 a las 12:47 hora
127
ANTECEDENTES SOBRE LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN PÚBLICA
Sergio Rafael FACIO GUZMÁN109
José Adán FAUDOA MENDOZA110
SUMARIO:
I.-Introducción. II. Referencias básicas sobre la transparencia y rendición de cuentas. III. Información Pública. IV. Datos Personales. V. Antecedentes internacionales de la transparencia. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.
RESUMEN:
La transparencia es un tema que parecería de reciente creación o de referencias sobre el mismo muy recientes, situación que ha hecho que no se le preste la atención histórica que le corresponde y
109CATEDRÁTICO de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua de tiempo completo Maestro en Derecho Político y Administración Pública. Doctor en Administración Pública. 110CATEDRÁTICO de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua de tiempo completo, Maestro en Derecho Fiscal Financiero. Candidato a Doctor en Derecho.
128
participamos en debates, discusiones y planteamientos sobre este tema sin el conocimiento histórico con que se debería abordar un tema que en años recientes fue elevado a Derecho Humano, es ahí donde radica el interés en presentar un análisis sobre lo que es la transparencia, la rendición de cuentas, la información pública así como la protección de datos personales desde la perspectiva histórica internacional, abordando los antecedentes en el plano internacional, siendo Suecia el primer país europeo que crea un ordenamiento sobre esta materia, cuando desarrolla una ley sobre la libertad de prensa en 1766, después se aborda Colombia quien es de los primeros países latinoamericanos que también presento una referencia legal sobre los preceptos que engrosan este tema y al corresponder geográficamente nuestro país al hemisferio norte del continente americano, tenemos un tratado internacional con nuestros países de esta parte del hemisferio, por lo que no se podían dejar de lado los antecedentes históricos y legislativos de Estados Unidos y Canadá, aún y cuando el sistema legal norteamericano y el sistema constitucional canadiense sean distintos de estos sistemas en México.
También se señalan las fechas en que los ordenamientos jurídicos de distintos países fueron estableciendo la transparencia como parte de los mismos.
129
Dentro de la Información Pública, también fue necesario reseñar brevemente aparte de Colombia, una región de España y Argentina, ya que ahí se encuentran antecedentes por demás interesantes sobre la manera de brindar información pública ciertos por parte del gobierno.
De todo lo anterior se realiza un análisis a mayor profundidad sobre los antecedentes, la historia y el marco legal de la transparencia, del acceso a la información pública y de la protección de los datos personales.
Palabras clave: Transparencia, Datos Personales, Derechos Humanos, Rendición de cuentas, Información Pública. Antecedentes
I. INTRODUCCIÓN
En esta nueva era, donde la información fluye de manera rápida, el acceso a información, textos, conocimiento de grandes autores, con sólo escribir la información que se busca, tenemos que empezar definiendo que es la transparencia.
Desde una óptica meramente informativa, encontramos que la definición de Transparencia se refiere a la cualidad de transparente111, por lo que para comprender lo que significa, 111REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario, Consultado el 14 de septiembre de 2018 en: http://dle.rae.es
130
debemos analizarla desde un punto de vista más completo y ante los diversos significados de Transparente, la definición que más sirve a nuestro propósito es aquella que se refiere a lo que es claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.112
Con base en lo anterior, atendiendo a lo que distintos autores han señalado y referido sobre lo que es la transparencia, antes de llegar al planteamiento jurídico de definición como un Derecho Fundamental del Hombre, ya que cuando abordemos este planteamiento, es porque ya ubicamos los antecedentes históricos de la transparencia e identificamos el significado en base a la utilidad de la misma en todos los ámbitos, desde distintas ópticas, ciudadana, gubernamental, tecnológica, académica y observando su desenvolvimiento ante los diferentes contextos en las regiones en que se fue desarrollando una legislación positiva en la materia.
II. REFERENCIAS BÁSICAS SOBRE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
La referencia que nos lleva a afirmar que la evolución de la transparencia está íntimamente relacionada con la evolución de la información y con la evolución de la tecnología, al igual que la información pública gubernamental se relaciona de la misma
112Ibídem
131
forma con el desarrollo de la administración pública, se desprende de los siguientes planteamientos.
Es muy complicado conocer objetivamente un tema, cualquiera que sea éste, si no tenemos claro su desarrollo histórico, pero también es importante desde este momento, marcar la otra vertiente que es referencial sobre este trabajo y no se puede desagregar ni analizar de manera separada, la cual es medular en el ejercicio de la transparencia; el acceso a la información pública. El nacimiento de los Estados Constitucionales en el siglo XVIII se considera la base para el surgimiento del Estado moderno, habiéndose creado distintos órganos del Estado, ubicando el origen de los sistemas de gobierno e identificando las funciones del Estado y donde se ubican éstas, generó la necesidad de entender y conocer el funcionamiento de dichos órganos y sistemas, debiéndose clarificar y explicar su surgimiento: ¿porque esas atribuciones?; y de gran importancia para este tema: ¿para qué?. Lo que se entiende como el génesis de la información pública.
Ante lo anteriormente planteado, nos encontramos frente a otro tema que es imposible de desagregar o separar de los planteamientos originarios sobre la transparencia y se interrelaciona con el sujeto obligado a informar, inclusive comparten el origen, pues se entiende como causa y efecto: si no se rinden cuentas no hay transparencia, y si no se entiende la
132
transparencia será más complicado presentar una real y objetiva rendición de cuentas.
Se ha dicho en base a diferentes estudios, que, “la noción de rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas: Incluye, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y justificarlas en público. Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos…”.113
También hay que destacar lo señalado desde las aulas y por la sociedad en general, lo cual es el que la información es un componente básico de la rendición de cuentas, y aunque este no es lo único que podemos referir cuando se combate a la corrupción desde esta óptica, si es un factor preponderante que se enriquece por otros más y bajo un estricto sentido de institucionalidad, lo que nos da como resultado que sin información no hay rendición de cuentas posible, pero la información por sí sola no implica una cabal rendición de cuentas pues no conlleva la sanción correspondiente114.
113SCHEDLER, Andreas. ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de Transparencia número 3, México, I.F.A.I., 2004, p. 12. 114MERINO, Mauricio, La estructura de la rendición de cuentas en México. LÓPEZ AYLLÓN, Sergio y CEJUDO, Guillermo (Coordinadores). , México, 2010, UNAM-CIDE, p. 1.
133
III. INFORMACIÓN PÚBLICA.
Para entender y comprender mejor el significado de lo que es o se abarca cuando nos referimos a la Información Pública, desmembraremos el concepto en lo que es Información y lo que se entiende por cuestión Pública, ante esto primero vemos que es lo que el diccionario de la Real Academia Española la define como:
“Información (Del Lat. Informatio, -onis) f. Acción y efecto de informar o
informarse.|| Oficina donde se informa sobre alguna cosa.|| Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito.|| Pruebas que se hacen de la calidad y circunstancias necesarias en un sujeto para un empleo u honor.|| Educación, instrucción.|| Comunicación o adquisición de conocimientos que permitan ampliar una materia determinada.|| Conocimientos así como comunicados adquiridos”115.
“Público, ca (Del lat. publĭcus.) Adj. Conocido o sabido por todos.|| Dicho de una cosa: Que se hace a la vista de todos.|| Perteneciente o relativo al Estado o a otra Administración. Colegio, hospital
115REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario, Consultado el 24 de septiembre de 2018 en: http://dle.rae.es
134
público.|| Dicho de una cosa: Accesible a todos.|| Dicho de una cosa: Destinada al público116.”
En base a las anteriores definiciones, consideramos que una definición concreta sobre lo anterior es lo que refiere el autor Luis Escobar de la Serna:
En este sentido, el derecho a ser informado es público, por cuanto exige la intervención del Estado, y es un derecho subjetivo, por cuanto supone un poder jurídico, susceptible de ser institucionalizado y regulado por el ordenamiento para la satisfacción de fines o intereses de carácter social, basados en la naturaleza misma de la persona humana y en la organización de la sociedad.117
Para la ubicación dentro del contexto, es necesario, formular la siguiente pregunta, ¿Qué se entiende por información pública?
La respuesta parte de una misma idea principal, y esta es, que se refiere a que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales, es en principio, pública y sólo
116Ibídem. 117ESCOBAR DE LA SERNA, Luís, Principios del Derecho de la Información, Madrid, 2000, Edit. Dikinson, p. 37.
135
podrá ser resguardada si existen razones legítimas para no divulgarla, como se señala en diferentes partes del documento, y éstas son cuando la información, se refiere a la seguridad y privacidad. En base a lo anterior decidimos buscar sobre tres formas de gobierno distintas, la primera búsqueda se realizó de una región perteneciente a España, el segundo corresponde a la República Federal de Argentina y el tercero a una país centralista como es el caso de Colombia, lo que nos dio como resultado las definiciones siguientes:
1. Región de Murcia en España.
“Se considera información pública a los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la Administración Regional y sus organismos públicos que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”118
2. República Federal de Argentina.
“Son aquellos datos generados, controlados o conservados por los organismos públicos. Pueden ser mensajes, acuerdos, directivas, estudios, informes, oficios, normas, partes de expedientes, correspondencia oficial, actas, boletines o cualquier otra
118PORTAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO DE LA REGIÓN DE MURCIA. Consultado el 28 de septiembre de 2018 en: https://transparencia.carm.es
136
información escrita, fotográfica, grabada, en cualquier tipo de soporte (magnético, digital u otro)”119
3. República de Colombia.
En su Artículo 6° la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, da las siguientes definiciones sobre lo que estamos reseñando, y establece qué se entiende por información: señalando que se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualquier documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o controlen; y por lo que se refiere a la información pública, establece que es toda información que un sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, o controle en su calidad de tal.120
IV. DATOS PERSONALES.
En el siguiente capítulo se desarrollan ampliamente estos datos personales, su tutela, instrumentación y defensa, por lo que en este capítulo se abordan sobre todo desde una perspectiva o referencia básica elemental, sobre lo que entendemos por datos personales de
119GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Consultado el 30 de septiembre de 2018 en: www.argentina.gob.ar/transparencia/informacion 120LEY 1712 DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional. Consultado el 2 de octubre de 2018 en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
137
manera general, sin desarrollarlos de manera específica, debido a lo anterior tenemos como resultado qué se entiende por datos personales y en base a la definición que da la Comisión Europea estos son los que se refieren a cualquier información relativa a una persona física viva, identificada o identificable. Las distintas informaciones, que recopiladas pueden llevar a la identificación de una determinada persona, también constituyen datos de carácter personal121.
También la Organización de Estados Americanos, hace referencia a los datos personales cuando maneja en la ley modelo interamericana sobre acceso a la información, dentro del primer capítulo sobre definiciones, alcance y finalidades, derecho de acceso e interpretación, en su artículo primero, inciso e, que la “Información personal” se refiere a información relacionada a una persona viva, y a través de la cual se puede identificar a esa persona viva.
121PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO, Directiva 95/46/ce del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Consultado el 4 de octubre de 2018 en: https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML
138
V.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES DE LA TRANSPARENCIA
Data a finales del siglo XVIII, surge en los medios de información, como el derecho de los individuos a informarse, tuvo su primera manifestación en una Real Ordenanza sueca de 1766 sobre libertad de prensa, en la cual se contemplaba el acceso a la documentación pública. De igual forma existe también “La declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1776”, mismos que sirvieron de base a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, la cual ya establece dentro de su ordenamiento en el artículo 15, lo siguiente: “La Sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier Agente público”. Entendiéndose lo anterior, como un derecho que tienen las sociedades para preguntar sobre las actuaciones de los agentes públicos. Como vemos, en un inicio se da una primera ley, la cual versa sobre la libertad de prensa en el año de 1766 en Suecia; esta norma legalizó el acceso público a los documentos del Parlamento y del Gobierno. Y de ahí, nos vamos hasta el año de 1850, año en que se va desarrollando el principio sobre leyes propiamente de transparencia, pero no pasa de ser un principio para desarrollar este tema, son hasta este punto, muchos antecedentes que no abordaban de manera directa el ejercicio de la transparencia y
139
rendición de cuentas, pero si se empezaban a convertir en pilares de este tema sin ser propiamente su interés particular.
Ya en 1948 la Organización de las Naciones Unidas, proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde en su artículo 19, establece: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión122”.
Como se puede observar, ya de manera más precisa se hace la referencia a la transparencia, cuando se señala la libertad para investigar y recibir informaciones y opiniones, ampliando aún más el ejercicio para investigar y difundir los resultados sobre el ejercicio de ese derecho, por lo que del texto del artículo se desprenden los tres aspectos que comprende esta garantía fundamental:
- El derecho a atraerse información;
- El derecho a informar, y
122 ONU, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 19. Consultado el 6 de octubre de 2018 en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
140
- El derecho a ser informado.
1) El derecho a atraerse información incluye las facultades de: a) acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y b) la decisión de qué medio se lee, se escucha o se contempla.
2) El derecho a informar incluye: Las libertades de expresión y de imprenta, y el de constitución de sociedades y empresas informativas.
3) El derecho a ser informado incluye las facultades de: Recibir información objetiva y oportuna, la cual debe ser completa, es decir, el derecho a enterarse de todas las noticias y que sea con carácter universal, o sea, que la información sea para todas las personas sin exclusión alguna.
De la redacción del propio artículo 19, se deriva que el derecho a la información es un derecho de doble vía en virtud de que, además del sujeto activo que informa, incluye, y en forma muy importante, al receptor de la información, es decir, al sujeto pasivo, a quien la percibe y quien -ya sea una persona, un grupo de ellas, una colectividad o la sociedad- tiene la facultad de recibir información objetiva e imparcial".123
123HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, Iniciativa de Ley, presentada por el Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la
141
“El derecho a la información es la libertad de expresión que amplía su ámbito para perfeccionarse, para definir facultad que realmente la hagan efectiva, para incorporar aspectos de la evolución científica y cultural de nuestros días y que son indispensables tener en cuenta para fortalecerla, pero fundamentalmente para garantizar a la sociedad información veraz y oportuna como elemento indispensable del Estado democrático y plural”124.
A partir de ese momento muchos países del mundo incorporaron a su legislación interna -ya sea a nivel constitucional o legal- los contenidos del derecho a la información en su tres vertientes, teniendo así, por ejemplo, a Finlandia (1951), Estados Unidos (1966) y Dinamarca (1970), en esta década de los setentas, también Canadá, Italia y Francia dictaron normas similares a la norteamericana.
Al igual, Grecia (1975), Portugal (1976) y España (1978) son las primeras en incorporar el derecho de libre acceso a la información a sus textos constitucionales, este derecho también fue consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
Comisión Permanente del miércoles 9 de junio de 2004. Consultado el 10 de octubre de 2018 en: http://gaceta.diputados.gob.mx 124CARPIZO, Jorge, Derechos Humanos, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III, VALADÉS Diego y GUTIÉRREZ RIVAS Rodrigo (Coordinadores), México, I.I.J, UNAM, 2001, p. 71.
142
San José de Costa Rica)125 que en su artículo 3, "Libertad de pensamiento y de expresión", expresa: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole..."
En la Unión Europea se dictó en 1990 una directiva que regula el acceso a la información ambiental para el conjunto de los países que la componen, siendo estos: Alemania, Francia, Bélgica y Holanda, entre otras naciones europeas. Y durante los últimos cinco años del siglo pasado, se sumaron más de 40 países, entre ellos México, para adoptar esta práctica e instituir en sus propias leyes todo lo referente a la transparencia y el acceso a la información pública.
Por lo anteriormente señalado, podemos entender y referir, que el derecho de acceso a la información pública en todo el Orbe, claramente manifiesta que no se trata de una moda, sino de un proceso histórico, complejo y reflexivo de amplio interés en la esfera jurídica de los gobernados y de las autoridades, siendo éste
125CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Consultada el 14 de octubre de 2018 en: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
143
un ejercicio de facultades a los habitantes de cualquier país que haya decidido transitar por este camino de acceso a la información pública y transparencia, pero también una obligación para sus autoridades.
A continuación veremos de manera breve, pero no menos importante, el desarrollo de este ejercicio en el país que primero reglamentó dicha materia; Suecia en 1766; y también el primer país del Continente Americano: los Estados Unidos de Norteamérica en 1966, antes de abordar de manera clara y extensa los antecedentes en nuestro País.
5.1. Antecedentes en Suecia 1766.
Con el fin de desarrollar de manera más amplia, lo reseñado en el punto anterior, abordaremos los antecedentes en Suecia, mismos que se señalaron anteriormente de manera breve.
Para lograr este objetivo, hay que remontarse al siglo XVIII, época que se denominó en Suecia como la llamada “edad de la libertad”, cuando durante dos generaciones, este país fue gobernado por el Parlamento, lo que generó que tuvieran un marco jurídico para la discusión libre, lo que motivó el que se buscará poder acceder a lo que ocurría dentro de la Administración y de esa manera ejercer ampliamente las facultades necesarias para allegarse de información; situación que motivó el que no sólo el Parlamento se
144
informara de la actuación de la administración, sino que también se estableciera el poder informarse sobre la actuación del Parlamento; el resultado fue su ley de libertad de prensa, surgida el 2 de diciembre de 1766, por lo que se reconoce como la primera legislación de la materia en el Mundo. Dicha normatividad generó un impacto importantísimo, tan es así que varios de los Ministerios disponen de equipos de juristas únicamente dedicados a ello, ya sea para desclasificar, restringir o reservar información, siempre bajo únicamente la premisa de la seguridad nacional o posible daño a relaciones internacionales con distintos países.126
Bajo la premisa sueca, es bien sabido que la transparencia total provoca problemas, de hecho en Suecia, se presenta un complejo sistema de auto regulación de la prensa, ya que se basa en que lo que se puede publicar es mucho más amplio de lo que se debe publicar. Como ejemplo de lo anterior, en Suecia, el ciudadano, puede acceder a todo el correo del funcionario, siempre y cuando este sea oficial127, o en cualquier medio en que este almacenado un documento oficial y además de que no sólo tiene la obligación de
126FREEDOM OF THE PRESS ACT, Chapter 2 on the public nature of official documents. Article 2. Restriction of Right of Access to Official Documents.. (Capitulo segundo y artículo segundo de la Ley de Libertad de Prensa), que refiere a la restricción del derecho para acceder a documentos oficiales. Consultado el 14 de octubre de 2018 en: http://www.servat.unibe.ch/icl/sw03000_.html 127Ibídem. Article 3
145
mostrárselo, sino que está obligado a dejar de hacer lo que esté realizando para cumplir con esa obligación.
No existe ninguna excusa para incumplir con las estrictas exigencias de las leyes de transparencia de este país, así lo estableció el Tribunal Supremo, al presentarse un injustificado retraso en el cumplimiento de una petición.
Como resultado, estamos ante una ley constitucional donde se establecen las normas fundamentales sobre el acceso a los documentos oficiales.
Mediante esta ley Suecia se convirtió en el primer país del Mundo que reconoció y reguló con una ley específica el derecho fundamental de Acceso a la Información Pública, como lo hemos visto anteriormente desde el año de 1766.
5.2. Antecedentes en Colombia 1888.
Cuando se realiza una búsqueda sobre el derecho a saber en América Latina, el antecedente histórico es indiscutiblemente el Código de Organización Política y Municipal que Colombia estableció en el año de 1888; este código permitía solicitar documentos públicos a organismos gubernamentales siempre y cuando no existiese una ley que ordenara lo contrario; ahondar más en este antecedente histórico, sería estudiar una época muy
146
distinta a la que Colombia vive actualmente, sin embargo es necesario señalar que ese ordenamiento colocó a Colombia, como el segundo país en el Mundo en tener un ordenamiento en esta materia, la utilidad en el código duró 124 años como soporte para el acceso a la información, hasta la aprobación por el Congreso de la República de Colombia del proyecto de "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional", misma que fue validada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-274, del 9 de mayo de 2013, proferida por la Corte Constitucional; se procede a la sanción del proyecto de ley, toda vez que dicha Corporación ordena la remisión del expediente al Congreso de la República, para continuar el trámite legislativo de rigor y su posterior envío al Presidente de la República para efecto de la correspondiente sanción, la cual tuvo lugar el 6 de marzo de 2014.
Esta ley en su artículo 33 estableció su vigencia de la siguiente forma: “La presente ley rige a los seis (6) meses de la fecha de su promulgación para todos los sujetos obligados del orden nacional. Para los entes territoriales la ley entrará en vigencia un año después de su promulgación. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias”128
128LEY 1712 DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Consultado el 2 de octubre de 2018 en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
147
Al hacerse referencia sobre los ordenamientos legales en Colombia, sobre la materia de la transparencia, es necesario dejar claro que este país, mantiene en rango constitucional el acceso a la información pública, que señala en su artículo 74 lo siguiente: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley129”.
5.3. Antecedentes en Estados Unidos 1966.
Esta ley fue promulgada por el Presidente Lyndon B. Jhonson el 4 de julio de 1966: se conoce como el Acto de Libertad de Información (Freedom of Information Act) sus siglas son F.O.I.A.130 Esta ley tiene como principio garantizar el derecho que tienen los ciudadanos americanos para ver el contenido de varios archivos en poder de diferentes agencias federales, incluyendo el Buró Federal de Investigaciones, los Departamentos de Defensa y Estado y el Servicio de Impuestos Internos. Esta ley, representa una codificación de la enmienda a la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946, que entró
129CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 74. Consultado el 2 de octubre de 2018 en: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 130FREEDOM OF INFORMATION ACT. Consultado el 3 de octubre de 2018 en: https://www.eff.org/es/issues/transparency/history-of-foia
148
en vigor un año después de su firma, y desde entonces ha sido enmendada muchas veces.
Cabe señalar que los archivos mantenidos por el Congreso, el Sistema Judicial y los Gobiernos estatales no están obligados por esta ley federal, aunque muchos estados y tribunales tienen reglas de acceso similares para sus propios archivos. Esta ley, sólo aplica para las entidades de la Administración Pública Federal, también exenta nueve categorías de información, las cuales son: Información restringida para la seguridad nacional; registros de investigación de cumplimiento de la ley; registros de personal de empleados del gobierno, registros médicos y registros bancarios; secretos comerciales donde participa el gobierno; memorandos internos de la agencia gubernamental; datos geológicos y geofísicos sobre pozos de petróleo y gas; y cualquier material explícitamente exento por un acto del Congreso.
De igual forma esta ley establece lo que las agencias deben proporcionar, así como señalar dentro del aviso correspondiente en el Registro Federal, sobre cuál es la información que está disponible y cual no, por lo que también de manera específica requería que se publicaran las opiniones y órdenes de estas agencias, así como sus registros, los
149
procedimientos y las limitaciones sobre las información que dejaban fuera de esta ley, debidamente justificada.
Como se puede observar, los Estados Unidos de Norteamérica se convirtieron en un referente en la época de las Trece Colonias de Norteamérica y también en un referente actual, pues es, junto con Colombia, de los primeros países del Continente Americano en crear un instrumento jurídico para normar lo referente a la información pública, abarcando este país las reservas de la información y el acceso a la información, bajo los principios de la transparencia.
5.4. Antecedentes en Canadá 1983
Para ubicarnos en el contexto de este país, hay primero que entender su sistema político, por lo que consideramos que dentro de la recopilación de diferentes sistemas políticos realizados por el entonces IFE a principios de este siglo, queda explicado de manera clara, que: “La forma de gobierno de Canadá se deriva directamente de su estatus como ex colonia del Imperio británico. La vida constitucional de Canadá comienza propiamente en 1867, al promulgarse la Ley de la Norteamérica Británica que confederó a las colonias de Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Ontario y Quebec en una nueva nación, a la que más tarde se unieron Manitoba (1870), Columbia Británica (1871), la
150
Isla Príncipe Eduardo (1873), y Alberta y Saskatchewan (1905). Era la primera vez que una colonia británica conseguía crear un gobierno, sin abandonar del todo al Imperio, bajo la fórmula de “Dominio”. Canadá seguiría formalmente sometida a la autoridad de la Corona británica, pero manejaría tanto su política interior como la exterior con grados extraordinarios de autogobierno. La Ley de la Norteamérica Británica funcionó como la única ley fundamental de Canadá hasta 1982, año en el que se produjeron una serie de importantes reformas con el propósito de afirmar aún más la independencia del país con respecto al Reino Unido, contar con una carta de garantías individuales de los ciudadanos e intentar fortalecer la unidad del país. Sin embargo, a pesar de contar con todas estas disposiciones escritas, el sistema político y constitucional canadiense es fundamentalmente consuetudinario”.131
Ahora bien, dentro del tema que atañe al presente trabajo, la ley de la materia fue creada desde el año de 1983 y en su artículo primero establece lo siguiente “This Act may be cited as the Access to Information Act”132. La cual tiene como objetivo extender las leyes actuales de Canadá para otorgar un derecho de acceso a la 131AGUIRRE, Pedro, Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos, Coordinador, Canadá. Instituto Federal Electoral, pág. 15 132ACCES TO INFORMATION ACT OF CANADA. Article 1. Published by the Minister of Justice. Consultado el 15 de octubre de 2018 en: http://laws-lois.justice.gc.ca
151
información de los registros bajo el control de una institución gubernamental de acuerdo con los principios de que la información gubernamental debe estar disponible para el público, que las excepciones necesarias a el derecho de acceso debe ser limitado y específico, y las decisiones sobre la divulgación de información gubernamental deben revisarse independientemente del gobierno133.
El señalar estos países como ejemplo de la materia en el plano internacional, es debido a que los países de América del Norte, Estados Unidos y Canadá, son los que han desarrollado, junto con Inglaterra y otros países miembros de la Unión Europea, un modelo de desarrollo para la política de información nacional, que tiene entre sus elementos:
1. La protección de los derechos de autor.
2. Disposiciones para el acceso a la información pública.
3. El desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones.
4. La aplicación y uso de la tecnológica para promover los aspectos anteriores.
133Ibídem. Article 2.1.
152
De esos elementos se derivan la creación de programas y, en algunos casos, el establecimiento de leyes. Esos países han desarrollado modelos particulares que desde su origen, han dictado el desarrollo del resto de los países, son los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, quienes han influenciado a casi toda Latinoamérica.
Canadá, se considera un país que tiene plenamente desarrolladas sus políticas de información, aun y cuando dentro de sus planes de gobierno, se han propuesto en últimos tiempos a mejorar la transparencia gubernamental, son de los primeros países en que se permite a los ciudadanos solicitar en línea cualquier registro público de un organismo federal, con la excepción de los documentos considerados amenazantes para la seguridad, asuntos económicos, domésticos o internacionales del país.
VI. CONCLUSIONES
Ante el estudio realizado sobre este tema y en el ejercicio reflexivo sobre posibles conclusiones, se sustenta un ejercicio estructurado sobre experiencias históricas internacionales del verdadero significado y sentido de la transparencia y el acceso a la información, donde se esté frente a una culturización que evolucione gradualmente hacía una sociedad más transparente, mas deseosa de conocer y participar de las actividades realizadas
153
por sus autoridades, pero también en el sector público se de ese crecimiento a la par entre la población y el estado con la intención de alcanzar un fin o ideal de gobiernos abiertos a sus conciudadanos, estableciendo como obligación constitucional que los servidores públicos deban primero poner a disposición toda la información pública correspondiente al desempeño dentro de la función pública para todos los interesados. segundo, en caso de haber dudas o se le pregunte al servidor público y si este es omiso en contestar, proceder con el superior jerárquico, quien le ordenará dar respuesta en un tiempo considerablemente corto, pero suficiente para recopilar la información en caso de ser necesario, y en caso de no hacerlo, proceder a sancionarlo, dichas sanción, podrá ser administrativa, pecuniaria, la destitución e inclusive, de establecer dentro del catalogo de delitos contra el debido ejercicio de la administración pública, un tipo penal en la materia, alcanzaría una sanción de índole penal. En caso de escalar la falta de respuesta hasta el titular de un poder, establecer en la legislación, que si es el titular del Poder Ejecutivo, quien está incumpliendo, se presente ante el Poder Legislativo y el incumplimiento se da por parte del Poder Legislativo, acudir ante el Poder Judicial, y si es dentro del Poder Judicial, acudir ante el Consejo de la Judicatura, siguiendo las posibles sanciones mencionadas en el párrafo anterior.
154
Lo anterior aunado a incluir en los planes de estudio, desde niveles preescolares hasta superiores materias que enaltezcan el sentido de ser y actuar bajo los principios de la transparencia, para que los niños desde que empiezan a aprender sobre su entorno, lo hagan desde esta perspectiva, que es un valor humano el ser transparente, no engañar, no ocultar información, no poner intereses oscuros sobre la verdad de lo que hacemos y generar desde temprana edad una conciencia útil al crecimiento cultural que como sociedad debemos emprender.
155
VII. BIBLIOGRAFÍA
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
1. SCHEDLER, Andreas. ¿Qué es la rendición de cuentas?, Cuadernos de Transparencia número 3, México, I.F.A.I., 2004, p. 12.
2. MERINO, Mauricio, La estructura de la rendición de cuentas en México. LÓPEZ AYLLÓN, Sergio y CEJUDO, Guillermo (Coordinadores). , México, 2010, UNAM-CIDE, p. 1.
3. ESCOBAR DE LA SERNA, Luís, Principios del Derecho de la Información, Madrid, 2000, Edit. Dikinson, p. 37.
4. CARPIZO, Jorge, Derechos Humanos, Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional III, VALADÉS Diego y GUTIÉRREZ RIVAS Rodrigo (Coordinadores), México, I.I.J, UNAM, 2001, p. 71.
5. AGUIRRE, Pedro, Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos, Coordinador, Canadá. Instituto Federal Electoral, pág. 15
156
ELECTRÓNICAS:
6. CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Consultada en: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia- interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
7. GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA. Consultado en: www.argentina.gob.ar/transparencia/informacion
8. ONU, DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 19. Consultado en:
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
9. PARLAMENTO EUROPEO y EL CONSEJO, Directiva 95/46/ce del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Consultado en:
157
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:es:HTML
10. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO DE LA REGIÓN DE MURCIA. Consultado en: https://transparencia.carm.es
11. REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Diccionario, Consultado en: http://dle.rae.es
LEGISLATIVAS
12. ACCES TO INFORMATION ACT OF CANADA. Article 1. Published by the Minister of Justice. Consultado en: http://laws-lois.justice.gc.ca
13. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 74. Consultado en: http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de %20Colombia.pdf
14. FREEDOM OF INFORMATION ACT. Consultado en:
https://www.eff.org/es/issues/transparency/history-of-foia
158
15. FREEDOM OF THE PRESS ACT, Chapter 2 on The Public Nature of Official Documents. Article 2. Restriction of Right of Access to Official Documents.. (Capitulo segundo y artículo segundo de la Ley de Libertad de Prensa), que refiere a la restricción del derecho para acceder a documentos oficiales. Consultado en: http://www.servat.unibe.ch/icl/sw03000_.html
16. HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, Iniciativa de Ley, presentada por el Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 9 de junio de 2004. Consultado en: http://gaceta.diputados.gob.mx
17. LEY 1712 DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Consultado en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1712_2014.html
159
DERECHOS A LA VIDA DIGNA
Héctor Carlos ESTRADA MURILLO
SUMARIO:
I. Introducción. II. La dignidad. III. Características de los derechos humanos. IV. Obligaciones del Estado. V. Legislación y observaciones. VI. Conclusión. VII. Bibliografía
RESUMEN:
A través de los tiempos, la doctrina ha buscado influir en el pensar de quienes ejercen la tarea legislativa y de los órganos encargados de elaborar e implementar las políticas públicas.
Sin embargo, en cuanto al alcance de los derechos fundamentales que permiten gozar de una vida digna, los avances han sido pocos o nulos, y tanto la legislación como el ejercicio de las demás atribuciones del Estado han buscado combatir los alarmantes niveles de la pobreza pero no han conseguido resultados óptimos, y es necesario encontrar las fallas que existen en los sistemas actuales para modificar e implementar nuevos mecanismos en busca de erradicar esta problemática.
El derecho al acceso al agua potable, a la vivienda digna y decorosa, y a una alimentación sana y adecuada, son preceptos que han
160
quedado olvidados en el texto constitucional, por lo que es necesario conocer la situación actual respecto a ellos, analizar el porqué de la falla sistemática incapaz de resolverlos y plantear cuáles son las necesidades y qué puntos es necesario cubrir para satisfacerlas.
Palabras Clave: Derecho a la alimentación; derecho al acceso al agua; derecho a la vivienda; dignidad; derechos humanos; obligaciones del Estado.
I. INTRODUCCIÓN
Los derechos humanos han sido, principalmente en los últimos años, un objetivo perseguido para conseguir que el ser humano sea tratado de la manera que merece, de modo que el Estado deba establecer una postura que favorezca y promueva el respeto a los límites de su dignidad, además de que los proteja y los garantice con los medios jurídicos e institucionales con que cuenta.
Es por ello que se han creado innumerables instituciones y organizaciones en las que participan no solo los gobiernos, sino la sociedad en general, a través de los cuales se han realizado incontables esfuerzos encaminados a conseguir que ningún derecho humano sea vulnerado y que, para el caso de que lo fuere, le sea restablecido en la mayor medida posible a su afectado, y que
161
el encargado de vigilar ese derecho efectúe las acciones necesarias para cumplir su garantía con rigor.
A pesar de los múltiples y constantes intentos de las organizaciones internacionales por establecer un parámetro general de derechos humanos, y de los países que forman parte de ellas por implementar los mecanismos para su respeto, protección y garantía, hoy en día nos encontramos todavía muy lejos de alcanzar este fin último de los derechos humanos, que es que el ser humano viva y sea tratado con dignidad.
A pesar de plasmar y elevar los derechos humanos a un rango constitucional, aún no se cuenta con todos los mecanismos para garantizar la mayoría de ellos, además de existir una falta de difusión sobre su contenido y su alcance, por lo que muchos de ellos, como lo son el derecho al acceso al agua, el derecho a la vivienda digna y el derecho a la alimentación no son más que preceptos que se han quedado olvidados en el artículo 4º de la Constitución.
II. LA DIGNIDAD
“¿Qué hemos olvidado sobre el ser humano para portarnos así con él?” – Hugo Ramírez García, doctrinario
162
La Organización de las Naciones Unidas ha tenido como finalidad, desde su creación en 1945, defender diversos propósitos, que se tomó la tarea de definir en 1948 en la Carta de las Naciones Unidas, dentro de los cuales, habremos de destacar del preámbulo la frase: “…nosotros los pueblos de las naciones unidas resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas…”134 que nos muestra conceptos fundamentales a la hora de hablar de los derechos del ser, dentro de los cuales tenemos la dignidad, el valor de la persona humana y la igualdad entre hombres y mujeres, así como entre naciones pequeñas y grandes.
Habremos de concentrarnos en un aspecto de lo más importante y cuya trascendencia nos lleva al establecimiento de un punto vital para la observancia, respeto y protección de los derechos humanos: la dignidad.
Al hablar de dignidad no podemos limitarnos a hacer una conceptualización meramente descriptiva, pues limitaría el alcance del concepto. Como menciona Garzón Valdés: “…adscribirle dignidad al ser humano viviente es algo así como colocarle una 134 Organización de las Naciones Unidas. 1945. Carta de las Naciones Unidas. Consultado el 20 de abril de 2018, disponible en https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
163
etiqueta de valor no negociable, irrenunciable, ineliminable e inviolable, que veda todo intento de auto o heterodeshumanización.”135
Es impensable separar esta peculiar cualidad del ser, puesto que es inherente a su calidad de persona, y es importante reconocer que el ser humano es un ser digno porque es persona y en ningún modo y de ninguna manera puede ser visto como objeto de cosificación o utilizado como instrumento para lograr el medio que fuere.
Este principio es acorde con el pensar del filósofo Kant, que dentro de sus imperativos categóricos, mencionaba:
"Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio."136
Tenemos entonces que la dignidad es y establece el punto mínimo sobre el cual el hombre debe vivir y que por ningún motivo debe encontrarse en una situación que baje de tal límite.
135 Garzón Valdés, Ernesto, Dignidad, derechos humanos y democracia, p. 1, http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/dignidad-derechos-humanos-y-democracia/ 136 Kant, Immanuel, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad. de Manuel García Morente, Puerto Rico, Ed. Pedro M. Rosario Barbosa, 2007, p. 42
164
Estos principios nos establecen de igual manera bases que facilitan en todo sentido la posibilidad de una vida comunitaria que sea regida con base en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos y que tenga como finalidad el bien común.
Por el simple hecho de serlo, el ser humano es titular de estos derechos porque se encuentra en una situación de necesidades básicas, es decir, que carece de ciertos bienes, materiales o espirituales, de manera insoslayable. Tiene necesidad de ellos por el hecho mismo de ser humano, por ello, al no satisfacerlos estaría recibiendo un verdadero daño que solo puede ser reparado mediante la obtención de tal bien.
A este respecto, el Estado tiene que adoptar una postura que permita la creación y la implementación de todos los mecanismos necesarios para que, en primer lugar, se reconozca la existencia de dichas necesidades y de la importancia de suplirlas; en segundo lugar, se promueva y se difunda el contenido y el alcance de cada uno de los derechos que engloben la suplencia de dichas necesidades para que sean del conocimiento de todos los integrantes de la sociedad; en tercer lugar, la implementación de todos los mecanismos jurídicos, institucionales y sociales que vigilen y garanticen la protección de los derechos; en cuarto lugar, la implementación de los mecanismos necesarios para sancionar a aquellos que menoscaben alguno de los derechos; en quinto lugar,
165
la reparación y restauración en lo posible de los derechos menoscabados.
III. CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Por ello, habrá que exponer las características principales que definen a los derechos humanos, como lo son su universalidad, su inviolabilidad, su imprescriptibilidad, su inalienabilidad, su irreversibilidad y su progresividad.
De modo que serán universales porque cualquier persona situada en la posición descrita por la norma que lo preceptúa puede disfrutar del derecho; inviolables porque poseen un carácter absoluto, es decir, que sus exigencias no pueden ser desplazadas en ninguna circunstancia, de tal manera que su cumplimiento debe ser satisfecho sin excepción y su vulneración es siempre un acto injustificado137; imprescriptibles son los delitos que los vulneren, pues su sanción es esencial para su garantía y protección; inalienables porque no pueden cambiar de titular por ningún medio, ni destruirse total o parcialmente; irreversibles puesto que una vez reconocidos no pueden suprimirse, y; progresivos porque
137 Ramírez García, Hugo et al., Derechos Humanos, México, Oxford University Press, 2011, p. 67
166
por su carácter de prioritarios extienden la aplicación de disposiciones jurídicas, además de su prohibición de regresividad.
IV. OBLIGACIONES DEL ESTADO
En un principio, se podían agrupar las garantías constitucionales en tres tipos de compromisos: garantías de no violación; garantías de organización eficaz de los recursos estatales; ofrecimiento de procesos jurisdiccionales en caso de violación al derecho. Sin embargo, hoy vemos que las obligaciones se pueden entender dentro de cuatro conceptos:
a) Respetar la existencia del derecho; b) Proteger la estabilidad del goce del derecho; c) Promover acciones y difusión de la existencia
del derecho; d) Garantizar, destinando el esfuerzo máximo y
el máximo recurso para que todos gocen del derecho.
Es en cumplimiento de estas obligaciones que un estado puede considerarse protector y garante de los Derechos Humanos.
Habiendo definido de manera simple, y sin profundizar, las obligaciones del Estado respecto al gobernado y las posturas que debe adoptar conforme a los Derechos Humanos, encontraremos una triste realidad. En contraste con los documentos jurídicos que
167
plasman el deber ser de las instituciones sociales y políticas, vemos que los esfuerzos muchas veces se ven consumados sin conseguir llegar al punto culmen de sus objetivos.
Ese estándar de vida digna establecido, aceptado y adoptado por los Estados miembros de las Naciones Unidas ven en sus sociedades que el principio de igualdad se ve quebrantado de manera frecuente.
Tanto es así lo que sucede con diversos derechos, que, como se mencionó anteriormente, al estar establecidos sobre la base de la suplencia de una necesidad básica, se encuentran intrínsecamente ligados entre sí, tal como lo son dentro del marco de los derechos humanos de dimensión personal, los de dimensión económica y social, y los de dimensión ecológica y tecnológica, dentro de los cuales podemos observar que al no cumplir con uno, no solo se transgrede la suplencia de esa necesidad, sino que necesariamente se estarán quebrantando otras.
Es en el supuesto de esta transgresión que observamos un problema tangible. Es alarmante ya que encontraríamos vulnerada la dignidad del ser humano que se encuentre en tal hipótesis, como sucede principalmente con el derecho a la vida digna, para lo cual habría que satisfacer el derecho al agua y el saneamiento; el derecho a una vivienda adecuada, la seguridad de la tenencia y la
168
prohibición del desalojo forzoso; el derecho a una alimentación y nutrición adecuados.
V. LEGISLACIÓN Y OBSERVACIONES
Hoy en día, dentro del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos observar las normas que consagran la vida digna y el sano desarrollo de la misma, como lo son los mencionados anteriormente, pero para lograr esto, se han recorrido sinuosos caminos institucionales que no han cumplido, hasta ahora, con la finalidad propuesta.
En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el derecho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”138.
Fue el ocho de febrero de 2012 que nuestra Constitución acoge con mayor rigor el derecho al agua, modificando sus artículos 4º y 27º y mencionando en la exposición de motivos del Decreto “La necesidad de ello se evidencia si tomamos en consideración que el ser humano y el desarrollo de cualquiera de sus actividades
138 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "El derecho al agua", Observación General no. 15, 2002, hrlibrary.umn.edu/gencomm/epcomm15s.html
169
depende del agua para siquiera sobrevivir, razón que obliga a una reforma legal como la que nos ocupa.” con lo que queda establecido que el Estado es plenamente conocedor de la vital importancia de este derecho y su relación con los otros.
Respecto al derecho a la vivienda, habrá que mencionar que no se trata de un derecho que se cumpla solo con contar con una edificación de cuatro paredes y un techo, sino que estos deberán cumplir con los estándares de dignidad que la legislación reglamentaria, que en este caso, de los diversos derechos mencionados es la única que se ha desarrollado.
La vivienda digna y adecuada supone que la tenencia de la misma gozará de seguridad jurídica; la disponibilidad de servicios y facilidades; los gastos soportables; la habitabilidad; la asequibilidad; en una situación de acceso a opciones de empleo, servicios de salud y educativos; dentro de una adecuación cultural de expresión de sanas diversidad e identidad.
Pero este nunca podrá desenvolverse en su totalidad con la dignidad que le corresponde si no se cuenta con el derecho al agua, es de ahí de donde parte su relación y cercanía.
En el tercer objeto contemplamos al derecho consagrado en el tercer párrafo del artículo cuarto de la Constitución, que es el derecho a la alimentación.
170
La alimentación adecuada es indispensable para la salud, la supervivencia y el desarrollo físico e intelectual, y es una condición previa para la integración social, la cohesión social y la vida pacífica en la comunidad.
Para la producción y elaboración de una alimentación adecuada se necesita indefectiblemente del acceso al agua potable, por lo que si no se satisface en primer lugar este derecho, no podrá satisfacerse tampoco el segundo.
Habría que comentar que, a pesar de encontrarse en el nivel más alto de consagración de un derecho dentro de nuestra legislación, es decir, plasmado en la Constitución, no es suficiente que se preceptúe en la parte correspondiente a los Derechos Humanos, sino que es menester que para la adaptación de un precepto constitucional a la vida diaria del gobernado, medie una legislación secundaria, y para muchos casos su respectivo reglamento, que en este caso, seis años después de que se reformara la Constitución para observar este derecho, continúa en revisión, siendo uno de los derechos que por su necesidad de pronto cumplimiento para una vida sana, debiera ser prioridad.
Habiendo establecido estos antecedentes de los problemas del mero establecimiento de los derechos en la Constitución, destaquemos que se convierte en letra muerta si, a pesar de estar en
171
el más alto rango, no se encuentra desglosado el precepto en una ley secundaria que busque definir su contenido y alcance, y la reglamentación para su adaptación de facto y no solo de iure en el contexto social.
Debemos puntualizar la importancia del papel que juega la implementación correcta del derecho al agua, por la relación que tiene con los demás derechos y por la imposibilidad de hablar de una vida digna si este no es respetado.
Al respecto, nuestro Estado ha expedido, de manera fallida, legislaciones secundarias que en lugar de perseguir e incorporar lo necesario para que el agua sea prioridad en la vida digna, se reglamenta de una manera dudosa y ambigua sin contemplar como aspecto primordial el derecho humano, sino dejando ver intereses muy distantes de este. Si trasladamos las obligaciones del Estado con respecto al derecho al agua veremos que existen de manera que haya:
a. Respeto.- La no intervención del Estado hacia la gente que tiene agua.
b. Protección.- El Estado debe intervenir contra terceros que actúen en perjuicio de quien tiene agua.
c. Promoción.- Emprender las acciones que difundan la información relativa al derecho al agua.
172
d. Garantía.- Dedicación del esfuerzo máximo y destinación del recurso máximo para que todos tengan acceso al agua.
a. Garantías institucionales. i. Primarias. Instrumentos jurídicos
que doten de contenido al derecho. La ley. ii. Secundarias. Protección directa.
Amparo (el cual no debería ser necesario). b. Garantías sociales
i. No jurisdiccionales. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
ii. Jurisdiccionales-Sociales. Acciones colectivas.
En el ejercicio del derecho al agua se reconocen las siguientes circunstancias:
• Disponibilidad. Abastecimiento continuo y suficiente para usos personales y domésticos.
• Calidad. El agua debe ser salubre, con color, olor y sabor aceptables.
• Accesibilidad. o Accesibilidad física.- Al alcance físico. o Accesibilidad económica.- Servicios al
alcance de todos.
173
o No discriminación.- Sin prohibición por motivo alguno.
o Acceso a la información.- Solicitar, recibir y difundir lo relativo al agua.
Entonces el Estado debe facilitar e implementar todos los mecanismos necesarios para cumplir con todas las obligaciones y abarcar con ello todas las circunstancias que rodean la esfera del derecho en cuestión. Sin embargo, las legislaciones secundarias que podemos encontrar como lo son la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, vulneran diversos principios de Derechos Humanos, en primer lugar porque establecen el derecho a favor de los asentamientos humanos y no de las personas, estableciendo una serie de controversiales violaciones al derecho, puesto que prioriza la participación del sector privado, en el entendido de que es este sector quien puede contar con los recursos para llevar a cabo ciertas tareas que debe desempeñar el Estado, a cambio de una prestación, además de establecer un valor económico al agua.
Habiendo establecido que el derecho al agua no puede ser suspendido ni coartado, se debe asentar que, si bien, la ciudadanía se encuentra obligada a participar en el sostenimiento de las instituciones encargadas de proporcionar el servicio, pero en el caso de que ya sea que por imposibilidad o por deseo, no se participe en el sostenimiento, el Estado debe garantizar el
174
abastecimiento de un mínimo vital que no puede ser, en principio, cortado de ninguna manera, y que en caso de cortar el servicio en general, restablecer cuando menos con dicho mínimo.
Sin embargo, vemos que, por otro lado, dentro del sistema de abastecimiento, para el caso de nuestro estado, la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, en primer lugar no establece dicho mínimo, por lo que no podría garantizarse algo que no existe, y en segundo lugar, en su artículo 40 establece que “Ningún usuario estará exento del pago de los derechos correspondientes”139, creando un ambiente de inseguridad jurídica respecto a la protección de dicho derecho.
VI. CONCLUSIÓN
El Estado debe adoptar múltiples medidas en la búsqueda de erradicar la vida en condiciones precarias, como sucede en los casos de pobreza extrema y velar por la vida digna de los gobernados.
De modo que dentro de los diferentes ámbitos y entre las múltiples medidas que debe implementar debe velar por que quienes viven en la pobreza tengan acceso por lo menos a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y
139 Ley del Agua del Estado de Chihuahua, artículo 40.
175
doméstico y a un saneamiento que tenga en cuenta las necesidades de todos los géneros y sea seguro, físicamente accesible y económicamente asequible.
Asegurar el acceso al agua y el saneamiento de las personas sin hogar, y abstenerse de penalizar las actividades de saneamiento, como el hecho de lavarse, orinar y defecar en lugares públicos, cuando no haya servicios adecuados de saneamiento disponibles.
Combatir la pobreza en la alimentación mediante la identificación de los grupos vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional, determinar las razones de esa vulnerabilidad y adoptar medidas correctivas, de aplicación tanto inmediata como progresiva, para brindar acceso a una alimentación adecuada.
El acceso de las personas que viven en la pobreza a una alimentación adecuada debe recibir prioridad, y debe tenerse en cuenta la interdependencia del acceso a recursos productivos y monetarios y la nutrición adecuada.
Priorizar la erradicación de carencia de vivienda, establecer refugios temporales para quienes están en situación de calle.
Aprobar leyes que protejan a todos los individuos, grupos y comunidades, incluidos los que viven en la pobreza, contra el desalojo forzoso sea por autoridad o particulares. Esto debe incluir
176
medidas preventivas para evitar y/o eliminar las causas básicas de los desalojos forzosos, como la especulación en las tierras y los bienes inmuebles.
VII. BIBLIOGRAFIA 1. LIBROS
GÓNGORA PIMENTEL. Genaro et al. El Origen de los Derechos Humanos. Tomo I. México. Porrúa. 2014.
KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. trad. de Manuel García Morente. Puerto Rico. Ed. Pedro M. Rosario Barbosa. 2007, p. 42
RAMÍREZ GARCÍA. Hugo et al. Derechos Humanos. México. Oxford University Press. 2011. p. 67
2. REVISTAS
MONTOYA, F. Pobreza y Derechos Humanos. Estudios. 2008. núm. 90. 22.
Organización de las Naciones Unidas. Derecho al agua. Ginebra. United Nations Editorial. 2011.
3. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
177
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "El derecho al agua", Observación General no. 15, 2002, https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/06/Observacion-15_derecho_al_agua.pdf.
GARZÓN VALDES, Ernesto, Dignidad, derechos humanos y democracia, p. 1, http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/dignidad-derechos-humanos-y-democracia/
Organización de las Naciones Unidas. 1945. Carta de las Naciones Unidas. Consultado el 20 de abril de 2018, disponible en https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
SEPÚLVEDA, M., Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. 09/2017, de Organización de las Naciones Unidas, 2010, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_SP.pdf
178
4. LEYES
Artículo 4o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México. Diario Oficial de la Federación 15-09-2017.
Artículo 40. Constitución Política del Estado de Chihuahua. México. Periódico Oficial del Estado 08-11-2017.
Ley del Agua del Estado de Chihuahua. México. Periódico Oficial del Estado 31-03-2012.
Ley de Aguas Nacionales. México. Diario Oficial de la Federación. 24-03-2016.
Ley de Vivienda. México. Diario Oficial de la Federación. 23-06-2017.
179
EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL ¿COLABORA O SUSTITUYE AL PODER JUDICIAL?
Rodolfo CRUZ MIRAMONTES
SUMARIO:
Prologo y Dedicatoria; Presentación; I. Esencia y concepto del arbitraje particularmente el comercial; II. Las principales teorías que explican su esencia y función, A. La teoría contractualista, B. La teoría del Mandato, C. La teoría jurisdiccionalista o publicista, D. La teoría Mixta o Híbrida, E. La teoría de la Naturaleza Original del Arbitraje, F. La teoría del Orden Público. Presentación; III. El auge del arbitraje comercial internacional. Algunos tratados comerciales que lo contienen.
SÍNTESIS
El estudio se ocupa de un tema de gran relevancia como es la convivencia de dos sistemas de solución de controversias, uno público, el jurisdiccional y el otro básicamente privado en el que la voluntad de las partes lo crea destacando por su definitividad, el arbitraje.
180
Se examinan y critican tanto las teorías tradicionales como las más recientes y destacadas culminando este apartado con la exposición de una teoría distinta, que se presenta , la que se apoya tanto en la doctrina como en la práctica de los MASC’s y especialmente del arbitraje denominado del Orden Público.
La preocupación por tener una explicación convincente de dicha presencia simultánea del arbitraje, se debe a su consagración en sus numerosos tratados internacionales en boga del mismo y a su creciente utilización tanto en la OMC como en los demás foros internacionales denominados ACR (Acuerdos Comerciales Regionales).
Por ello su conocimiento pleno y su comprensión es de gran relevancia máxime que eventualmente tenga que intervenir el Poder Judicial para lograr que los laudos se cumplan ante la carencia de imperium de los árbitros.
Por último se ilustra la presencia de los medios alternativos cada día en mayor número, con Acuerdos en los que México participa, sin comprenderlos a todos solo algunos de los vigentes como ejemplo de su existencia y de la necesidad que tanto los profesionales de Derecho como los funcionarios del Poder Judicial, los conozcan, deminen y aplique.
181
Todo lo anterior lleva a concluir que:
1. Los MASC’s son de gran importancia en la solución de conflictos particularmente el arbitraje, por ser obligatoria su resolución.
2. Existiendo discrepancias en las teorías que los explican, la solución del Orden Público supera las actuales discrepancias.
3. El auge de la presencia y utilización del arbitraje comercial, queda evidenciada en los ejemplos que se ofrecen como muestra de los numerosos ACR’s vigentes en México y con ello la pertinencia de conocerlos.
Palabras clave: Acuerdos Comerciales, Controversias,
Arbitraje, Orden Público
PROLOGO Y DEDICATORIA
El presente estudio tuvo su origen en un proyecto colectivo de libro en homenaje y memoria del insigne Maestro de Derecho Civil Don Leopoldo Aguilar Carvajal que durante varias décadas dictó cátedra en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Su recuerdo es imperecedero por su calidad humana, su dedicación al estudio y su honestidad.
182
Debido a razones diversas el proyecto mencionado ha quedado trunco por lo cual decidí con la autorización debida de parte de los organizadores, publicar mi ponencia en forma aislada desde luego revisada nuevamente y actualizada.
Quienes tuvimos la ocasión de conocerle y tratarle, lo tendremos siempre en la memoria y el corazón ya que se distinguió por su bonhomía que siempre estaba presente.
Durante cuatro años en mi condición de pasante en el Despacho del maestro Oscar Morineau tuve oportunidad de verle cotidianamente pues poco después de que fui aceptado a participar profesionalmente en el mismo, Don Oscar invitó a Don Leopoldo Aguilar quien acababa de dejar la Magistratura a formar parte de su equipo de trabajo.
Afortunadamente el Despacho era pequeño no como “los monstruos” que ahora se acostumbran, lo que permitía la convivencia de sus integrantes.
Éramos cuatro abogados y tres pasantes Víctor Flores Olea y Fernando Campos Martín del Campo quienes están presentes con mi afecto en estas páginas; por lo que con frecuencia se nos pedía indistintamente, les apoyásemos llevando a cabo alguna tarea propia de nuestra función modesta o inclusive que los acompañásemos en el desahogo de alguna diligencia lo que
183
siempre era muy importante pues íbamos aprendiendo como se ejercitaba el Derecho que aprendíamos en las aulas.
Cuando nos tocaba acompañar a Don Leopoldo era una oportunidad para escucharle alguna “lección de Derecho Civil” que siempre lo hacía con evidente convicción y entrega y a veces parecía que se estaba refiriendo a lecturas de novelas muy atractivas pues su pasión por el Derecho Civil era evidente. Afirmaba con plena razón que cualquier especialidad jurídica que escogiésemos no resultaría exitosa si no se apoyaba en un conocimiento de las instituciones fundamentales del Derecho Civil.
Algunas veces nos parecía exagerado su entusiasmo pero con el tiempo he comprendido que tenía razón.
Han transcurrido ya sesenta y tres años y lo sigo teniendo presente con el mismo afecto de entonces.
Dr. Rodolfo Cruz Miramontes.
Ciudad de México, a 14 noviembre del 2018.
184
PRESENTACIÓN.
Ante la suscripción de numerosos tratados comerciales internacionales que México ha venido efectuando desde 1990,140 se ha presentado el fenómeno del incremento de litigios derivados de los mismos que se han planteado ante foros arbitrales internacionales, así como de la presencia de la cláusula arbitral o de la celebración de pactos comisorios en las negocios internacionales ya no sólo de intercambio de mercancías sino en otro tipo de acuerdos como de servicios, inversiones, transportes y otros más. Nos atrevemos a decir que no se concibe ya la celebración de contratos internacionales o inclusive nacionales, sin esta figura de solución de controversias.
Afortunadamente los centros de altos estudios universitarios así como otras entidades jurídicas principalmente, están promoviendo la divulgación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MAS’C) cuya estrella es desde luego el Arbitraje, respondiendo así a la reforma constitucional que se hiciera en el año 2008 del Artículo 17 en su párrafo tercero al establecer textualmente que:
140 Los Acuerdo Comerciales Internacionales que tenemos en vigor son de distinta naturaleza y así contamos con 10 de Libre Comercio (TLC’s); 30 para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s) y 39 de Alcance Limitado Parcial.
185
“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias….141”.
En buena hora el Poder Judicial ha respondido con cursos de perfeccionamiento y especialización para que se preste cuando sea requerido, el apoyo profesional que las leyes aplicables prevén ante la carencia de imperium que los árbitros presentan para hacer cumplir sus laudos ante la rebeldía de los obligados.
Esta situación dual que ofrece dirimir diferencias al surgir intereses contrapuestos, plantea al especialista un problema para explicar y justificar tanto la validez del arbitraje como su presencia en el esquema del Estado de Derecho particularmente si existe la división de Poderes como nos lo indica el Artículo 41 de la Constitución.
¿Qué se obtiene en esencia mediante cada una de ellas: justicia o bien una solución concreta al conflicto o más aún, ambos resultados?
La impartición de justicia ¿se puede alcanzar siguiendo ambos caminos y en las mismas condiciones?
Si así fuere ¿por qué el Estado los auspicia duplicando caminos?
141 Diario Oficial del 8 de junio del 2008.
186
Estas y otras cuestiones más podemos plantearnos142 que sin ser originales pues numerosos colegas las han invocado con anterioridad, siguen siendo de gran actualidad.
En mis cursos ante estudiantes sean de licenciatura, maestría y particularmente del Poder Judicial, intento dar una explicación lógica y congruente que me satisfaga primeramente a mí y así pueda responder a la curiosidad del oyente.
El asunto de ninguna manera es sencillo pues aparentemente se le disputa o compite al Poder Judicial en una de sus funciones primordiales como es atender el derecho que tienen los particulares de acudir ante los tribunales para que se les “…administre justicia…” como textualmente se consigna en el párrafo segundo del citado artículo 17 de nuestra Constitución.
No es cosa menor y nunca lo ha sido que el particular le regatée –si así fuera- al Estado su facultad de cumplir con su tarea que es al mismo tiempo una obligación pública.
La institución del arbitraje es de rancio origen pues se encuentra según señalan algunos estudios ya en las Doce Tablas, punto de
142 El profesor Osvaldo Alfredo Gozaini a su vez nos dice que “El meollo del tema en análisis provoca un claro interrogante: ¿éstas instituciones alternativas pretenden sustituir o colaborar con la justicia?” – “Alternativas diferentes del proceso judicial para la solución de controversias” – Ars Juris, No. 11, México, 1994, p. 43.
187
arranque del Derecho Romano lo que significa que desde el año 450 A.C. los conflictos entre particulares se podían ventilar fuera de los tribunales. Igualmente se afirma por R. Szramkiewicz que el arbitraje ya lo utilizaban en Grecia, “los metecos” en sus actividades comerciales143
Se considera que el arbitraje desempeñaba una función importante dentro del sistema de impartición de justicia del mismo y se utilizaba en casos de controversias privadas surgidas fundamentalmente en temas de la competencia del jus privatum considerado como derecho ancestral de las familias, basado en mores lo que permitía que los conflictos se resolviesen en su seno. Así se ocupaban de conflictos como los relacionados a la división de una comunidad familiar (arbitrum familiae ereiscundae), división de una cosa común (arbitrum communni dividendo) y otras más.144
143 Szramkiewcz Romuald “Histoire the droit des affaires”. 1989, Cahors, Francia, pp. 24 y 25. 144 Ver entre otros: Vázquez Palma, Ma. Fernanda. “La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencias…”, Revista IUS et Praxis: 12(1) 2006, p.p. 181 at alia. Iglesias Juan, Derecho Romano, Institución de Derecho Privado-Barcelona, E. Ariel, P.32.
188
Recordemos que el Derecho Romano tan puntilloso distinguía el Jus privatum de la lex, del senatus consultum y de la constitution principio.
Por lo tanto al ser posible conforme a dicho orden jurídico promover paralelamente controversias patrimoniales intrafamiliares al conocimiento de un árbitro la institución se afirmó estableciéndose así el mecanismo arbitral que ahora practicamos.
Dado nuestro interés particularmente en el arbitraje comercial, debemos resaltar que debido a la expansión de las relaciones romanas con numerosos pueblos, no sólo mediante las armas sino también y de manera muy destacada y permanente mediante el comercio, el estado se vio obligado a extender su potestad jurídica para regular las relaciones entre ciudadanos romanos sujetos al jus civile romanorum y quienes no gozaban de este privilegio.
Para ello los pretores apoyándose en el Jus gentium buscaron instrumentos de protección a los intereses mercantiles pues sus normas se aplicaban precisamente a estas relaciones salvando así los escollos jurídicos antes dichos.145
145 Dice Alfredo Rocco citando a Goldschmist: “…y las facultades casi legislativas reconocidas al Pretor, de las que usaba precisamente para adecuar las Instituciones Jurídicas a las necesidades de la vida”, comprenderemos porque fue más que suficiente el
189
Así las partes elegían un árbitro acordando directamente entre ellos mediante el compromissum en el que se convenía, el tema a resolver y necesariamente el pago de una pena monetaria en caso de incumplimiento del laudo siendo ésta una nota distintiva.
Mas no sólo el incumplimiento era causa de la ejecución de la pena sino también cuando el actor hacia caso omiso del compromissum y demandaba por la vía ordinaria.
Interesante consideración que daba el Estado al arbitraje conformando así la importancia que tenía como institución social. Más adelante bordaremos sobre el tema.
El desarrollo del derecho Romano y su evolución natural al regular situaciones nuevas y por ende con campos distintos a los comprendidos en el jus civile, de gran rigidez, considerado esencia de las tradiciones y costumbres “puras” de Roma, de Lacio, fue un cambio inevitable y afortunado.
Gracias a él contamos con la normativa que nos rige y con sólidas y útiles instituciones como es el arbitraje.
Derecho Romano Común para regular también las relaciones comerciales.- Principios de Derecho Mercantil – Tribunal de Justicia del Distrito Federal – Impresiones Precisas Alfer, S.A. de C.V. – México 2005, página 8.
190
Sentado que esta institución es válida y reconocida por los sistemas jurídicos más importantes, al menos por los inspirados en los principios jurídicos del Derecho Romano aún los no civilistas, retomaremos nuestras reflexiones sobre las discrepancias que hemos señalado se presentan en la práctica.
La pertinencia de hacerlo está fuera de duda pues la práctica actual nos enseña que se ocupan tanto de conflictos que han sido tradicionalmente entre particulares como también interestatales y últimamente entre particulares por una parte y por la otra el Estado según lo muestran los casos conflictivos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en lo referente a las inversiones. (Capítulo XI). A esta nueva utilización del arbitraje la califico de “mixta”.
Para comprender mejor nuestra tarea, será conveniente referirme a ciertos aspectos que puedan parecer elementales pero sobre los que no existe una posición definitiva y así tratar de encontrar una satisfactoria explicación que supere los escollos hasta ahora presentes.
He dividido el presente análisis en los siguientes apartados:
I. Esencia y concepto del arbitraje particularmente del comercial.
191
II. Las principales teorías que explican su esencia y función.
A. La teoría contractualista. B. La teoría del mandato. C. La teoría jurisdiccionalista o publicista. D. La teoría mixta o hibrida. E. La teoría de la naturaleza original del arbitraje. F. La teoría del orden público. Presentación.
III. El auge del arbitraje comercial internacional.
I. Esencia y concepto del arbitraje particularmente el comercial.
Intentar alguna definición será innecesario pues ya existen múltiples proporcionadas por respetados maestros tanto nacionales como extranjeros, lo que no significa que deje de considerar lo que se ha dicho.
Me inclino más por dar una descripción de los rasgos distintivos y más propios abundando en sus principales características y en sus bondades. Así evito que la posible definición que diera presentara alguna deficiencia como suele suceder y sólo constituyera una repetición más de las existentes.
192
Hemos sostenido desde hace tiempo que se trata de un sistema o mecanismo no jurisdiccional que tiene como finalidad específica resolver conflictos aceptando las partes de antemano, cumplir y acatar el fallo o laudo, pues tiene el carácter de definitivo.
Al resolver el conflicto puede determinarse quien tiene la razón legal, esto es “decir quien tiene el derecho” más no es propiamente su cometido sino es otro como ya señalamos.
Confrontando la legislación aplicable contenida en el multicitado precepto constitucional tenemos que con toda precisión afirma que:
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla….” (Párrafo segundo del Artículo 17).
Por lo que consigna en su primer párrafo que:
“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”
En acatamiento al mandato contenido en el párrafo 2° del Artículo 17 Constitucional el Artículo 94 y siguientes se ocupan del Poder Judicial y de su organización interna.
193
En cambio el tercer párrafo de reciente aparición simplemente formaliza una práctica inveterada que se venía observando de respetar la voluntad de las partes en un ejercicio de libertad individual que si bien su práctica no era muy frecuente en el ámbito civil, se actualizó notablemente en fechas recientes.
Por ello la reforma del Artículo 17 Constitucional del 18 de junio del año 2008 sobre la incorporación del arbitraje y los demás medios alternativos de solución de conflictos (MAS’C), al sistema judicial nacional es un hito y esperamos que con ello se superen críticas y polémicas así como discusiones anteriores sobre su presencia indebida o arribista al mismo146, pese a que ha estado presente en legislaciones aplicables a través de España desde el Fuero Juzgo en el Siglo XIII, en la época colonial y posteriormente en las leyes de México como país independiente, lo que curiosamente no fue absoluto.
En efecto las Constituciones de 1857 y la de 1917 no la mencionan volteando la espalda a la tradición en la materia, por contra los Códigos de Procedimientos Civiles de 1872, 1880 y 1884 y más recientemente en el que iniciara su vigencia a partir de su
146 Entre otros: García Ramírez Sergio, “Inconstitucionalidad del Juicio Arbitral”, Revista de la Facultad de Derecho de México XIV, No. 553, 1964.
194
publicación en el Diario Oficial del 21 de septiembre de 1932 aún presente, sí se ocupan del arbitraje147.
Nuestros legisladores fueron puntillosos en distinguir la naturaleza de los conflictos entre particulares conforme a la misma regulando su substanciación distinguiendo pues los dos procesos conforme la materia de que se ocupe o sea de carácter civil o mercantil.
El arbitraje primero, está regulado en el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, concretamente en los Artículos 609 a 636 del Título Octavo y se titula “Del Juicio Arbitral”.
El primer artículo reconoce el derecho de las partes a “…sujetar sus diferencias al juicio arbitral”.
147 Nuestros antecedentes históricos sobre el arbitraje son realmente notables, bástenos señalar que en Las Siete Partidas de Alfonso X, El Sabio que se remontan a mediados del Siglo XIII (Años 1256-1265) vigentes en México hasta 1870, contienen en la Ley XXIII, “Titolo IIII” la mención de que existían los llamados Juezes Avenidores o Juezes de Aveniencia que podían actuar “conforme a su leal saber y entender”, sin necesidad de sujetarse a las disposiciones y formalidades legales y su existencia obedecía a la necesidad de contar con mecanismos ágiles que permitiesen la solución de conflictos sin tener que ser expertos en Derecho pues lo que importaba era restablecer el orden social con un sentido práctico sin tener que pronunciarse sobre quien tenía el mejor derecho. Esta referencia la hemos derivado del texto de la reciente edición facsimilar publicada por El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, El Tribunal Superior de Justicia y El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en México con motivo de los 250 años del señalado Colegio – y del estudio introductorio elaborado por Oscar Cruz Barney,2010.
195
El resto del articulado se encarga de normar las distintas etapas del proceso, las facultades de los árbitros, los recursos, la apelación e inclusive se determina en el Artículo 635 que cabe el amparo contra las resoluciones de los árbitros pero sólo de las del “…árbitro designado por el juez…”. No se dan mayores explicaciones por lo que nos aventuramos a suponer que sea porque se le considera auxiliar de la justicia.
Como fuere esta distinción discriminatoria de los árbitros perturba el tema de la naturaleza jurídica del mismo.
Por ahora no será objeto de nuestras reflexiones este punto y seguiremos adelante con nuestro objetivo principal.
En cuanto a los de naturaleza mercantil se consideró que eran dignos de un tratamiento propio en donde intervendrían tanto conciliadores, mediadores y eventualmente árbitros.
Las llamadas Ordenanzas de Bilbao estuvieron vigentes al inicio de la vida independiente de nuestro país y fugazmente participaron los consulados hasta 1824.
Habiéndose ocupado del tema diversos cuerpos normativos a lo largo del siglo XIX, se consolida su presencia hasta 1890 fecha en la que entra en vigor el Código de Comercio actual que a partir de las
196
reformas del 4 de enero de 1989 y particularmente del 22 de julio de 1993, se ha puesto al día148.
Recientemente algunas normas arbitrales han sido reformadas a partir del mes de octubre del 2011 y poco después del mes de enero del 2012, de las que nos ocuparemos más adelante.149
En síntesis podemos afirmar que la regulación de la institución denominada “Arbitraje” se ubica en dos cuerpos legales, uno civil y el otro mercantil que se habían venido completando cuando los interesados estimaban que el laudo adolecía de nulidad o era preciso solicitar el apoyo judicial para ejecutar el laudo aún contra la voluntad de obligado.
La naturaleza jurídica de la institución arbitral ha sido y sigue siendo blanco de discusiones y hasta de confusiones de ahí las diferentes definiciones, pues para algunos autores quizá la
148 Para un conocimiento completo y detallado del tema se sugiere ver entre otros de Cruz Miramontes, Rodolfo y Cruz Barney Oscar la obra “El Arbitraje” y citada en pp. 84 A 103. También Briseño Sierra, Humberto, “El Arbitraje en Derecho Privado”, Imprenta Universitaria, México, 1963, especialmente “El arbitraje en México: notas en torno a sus antecedentes históricos” en Ars Iuris, México, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Num. 24, 2000. Molina González Héctor “Breve Reseña histórica del Arbitraje”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXXVIII, V época, p.p. 157 a 159, 1988. 149 Diario Oficial del 19 de octubre del 2011 y 9 de enero del 2012 respectivamente.
197
mayoría, el arbitraje tiene como función alcanzar la justicia considerando que al igual que los tribunales cumple con una función jurisdiccional y para otros realiza una tarea distinta.
Para otros entre los que me incluyo, es un mecanismo menos formal más sencillo, de resolver conflictos con apoyo y respeto al marco jurídico, sin perjuicio de que también se declare el Derecho.
Tradicionalmente se han esgrimido dos posturas antagónicas sobre el particular y más recientemente algunas otras que las matizan o tratan de conciliarlas. A continuación abordaremos las principales:
II. Las principales teorías que explican su esencia y función.
A. La teoría contractualista
La denominación de la tesis nos define la misma por lo que encontramos que la fuente del arbitraje está en la voluntad de las partes quienes podrán tal como lo consigna el Artículo 78 de nuestro Código de Comercio “…obligarse en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse…”, dentro de los límites
198
establecidos por el marco legal existente tal como lo hemos expuesto en otras ocasiones150.
Pero más concretamente tenemos al Artículo 1051 que textualmente consigna en su primer párrafo:
“El procedimiento mercantil preferente a todos es el que libremente convengan las partes… pudiendo ser un procedimiento convencional ante tribunales o un procedimiento arbitral”
Como es sabido el Coco en las reformas ya consignadas, vertió en el Título Cuarto del Libro Quinto todo el mecanismo creado por la UNCITRAL con algunas pequeñas variantes, sobre el arbitraje.
Por ser una actividad vinculada al comercio se deberán respetar los principios aplicables de carácter mandatorio como los de la buena fe, (bona fide) la de cumplir con lo pactado (pacta sunt servanda) y otros más de público conocimiento.
B. Teoría del mandato
Esta postura forma parte en cierta forma de la anterior pues lo que hace es considerar que el Pacto Comisorio o la Cláusula Arbitral
150 Cruz Miramontes, Rodolfo y Cruz Barney, Oscar: “El Arbitraje”, Editorial Porrúa, México 2004, pp. 30 a 32.
199
conforman un contrato de mandato en donde las partes convienen con los árbitros la realización de una tarea expresamente detallada fijándole los plazos, las reglas de procedimiento, los elementos probatorios, las leyes de fondo y otros elementos más.
Estas acciones las llevarán a cabo mediante un estipendio.
Acotamos que esta versión o matiz no ha encontrado mayores seguidores por su connotación laboral pero como desprendemos la fuente creadora de derechos y obligaciones está en la voluntad de las partes.
Los expositores de esta tesis fueron principalmente maestros italianos como Chiovenda, Carnelutti, Redenti, Rocco a los que podemos añadir otros señalados colegas franceses como Merlin, Fuzier, Herman, Weiss y Brachet151.
También incluimos a nuestros maestros Eduardo Pallares, Rafael de Pina, Humberto Briseño Sierra, José Becerra Bautista y Jaime Bautista.
De entre ellos sobresale el primero de los mencionados quien considera según el maestro García Ramírez de quien tomo la siguiente cita en lo que considero aplicable, que: 151 Citados por Aylwin Azócar Patricio en “El juicio Arbitral” Editorial Jurídica de Chile, Quinta Edición, Santiago, 2005, p. 39.
200
“…el compromiso implica una renuncia al conocimiento de una controversia por la autoridad judicial… es… una resolución de controversias mediante un juicio ajeno; pero el árbitro no es funcionario del Estado, no tiene jurisdicción ni propia ni delegada… sus facultades derivan de la voluntad de las partes”
“… no cabe afirmar que el arbitraje tenga naturaleza jurisdiccionaria y esto por falta de poderes que caracteriza a los árbitros… es imposible pensar que se está ante una hipótesis de entrega de funciones públicas a los particulares”152
A ellos debemos añadir la de ilustres maestros españoles exiliados algunos de los cuales fueron maestros nuestros en esa época.
Me permití esta licencia pues sin duda constituye una expresión precisa y clara de la teoría contractualista.
Debo de incluir por su particularidad la respetable opinión del maestro Jorge Alberto Silva y Silva quien siguiendo a Barros de
152 Nuestro jurista tomó lo anterior de la obra Instituciones de Derecho Procesal Civil, en “Inconstitucionalidad del juicio arbitral”.- Revista de la Facultad de Derecho de México.- Tomo XIV, No. 53, 1964.
201
Angelis y Carnelutti en el que la cláusula arbitral afirma no es contrato sino un acuerdo.
Esta afirmación no es exacta y amerita una respetuosa observación de nuestra parte.
Conforme nuestra legislación vigente el contrato es el
“…convenio que produce(n) o trasfiere(n) las obligaciones y derechos…” según nos dice el Artículo 1793 del Código Civil Federal por lo que siendo uno el género el otro es la especie y así la cláusula es un contrato.
Considerando que la simple voluntad de las partes no puede restarle facultades al Estado, se ha planteado otra posición.
Pasemos ahora a la teoría contraria.
C. Teoría jurisdiccionalista o publicista.
La explicación de esta tercera postula que en realidad constituye la segunda por oponerse y negar a las primeras, equipara la función que tanto el juez como el árbitro llevan a cabo o sea ambos buscan impartir justicia. Por lo tanto la fuente de sus facultades no está en la voluntad de las partes en conflicto sino en la capacidad del Estado para desarrollar y cumplir sus funciones públicas.
202
Algunos autores no son tan radicales pues admitiendo que el poder de los árbitros deriva de un pacto, su oficio es igual al de un juez sin importar que sea temporal y sus actos serán típicamente judiciales.
La razón está en que el poder Legislativo del Estado lo permite revistiendo así al árbitro de un manto transitorio de autoridad y sus decisiones tendrán fuerza ejecutoria sin necesidad de la intervención judicial.
La cita que hacemos a continuación de uno de los principales defensores de esta postura nos proporciona una idea clara y precisa de esta tesis.
“Laurent rechaza la idea de que los árbitros puedan ser mandatarios ya que son jueces, desempeñan un ministerio social están investidos de uno de los de los grandes poderes a título de delegados de la soberanía nacional….”153
Tenemos así dos posturas en donde el tema en disputa es la impartición de la justicia preguntándonos ¿quién tiene la facultad de impartirla: ¿el Estado, los particulares o ambos? Considero que
153 Citado por Aylwin Azocar, Patricio. “El juicio Arbitral”, Editorial Jurídica de Chile, Chile, 2005, p. 33
203
para efectos de una mayor claridad en nuestro análisis, devendrá útil recordar algunos elementos sobre la organización del Estado actual.
Con toda simplicidad señalaré lo siguiente:
La organización constitucional del Estado actualmente establece que se fracciona en tres poderes: el que crea las leyes, el que administra sus acciones y actividades y el que resuelve conflictos restableciendo el orden jurídico violado evitando se haga justicia por manos del agraviado.
Claramente los constituyentes del 17 aceptaron la concepción del estado moderno surgido en la Revolución Francesa por lo que el Artículo 49 establece la División de Poderes siendo estos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, atribuyéndole a cada uno sus funciones y competencias.
El artículo 49 se ocupa del Poder Judicial el que tiene su asiento o punto de partida en el ya mencionado número 17 cuyo primer párrafo prohibitivo da razón y sentido a dicho poder.
Detengámonos por un instante en el segundo párrafo ya citado, para captar mejor la idea del legislador cuando afirma que:
204
“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla…”
Así, es tajante la consideración de que es facultad propia exclusiva del Estado; es más coincidimos con el maestro Fernando Flores García de que además es un deber impartirla. Para dicho jurista:
“La jurisdicción puede concebirse como una potestad-deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios…”( )
Este mandato se acata a plenitud en nuestro sistema como desprendemos de los artículos 13, 14, 16, 17, 21, 41, 49, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106 y 107 de la Carta Magna.
Por lo dicho ¿sería posible que el Estado delegase su facultad de ejercicio obligatorio a los particulares?
La respuesta inmediata es negativa pues sería necesario para ello que la propia Constitución en forma expresa lo estableciera.
Con motivo de la negociación del Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCAN) al considerarse la creación de mecanismos especiales para resolver las diferencias derivadas del mismo, se
205
previó el establecimiento de Tribunales Arbitrales Ad-Hoc mal llamados Paneles cuya resolución o laudo serían obligatorias.
Dichos tribunales provocaron reacciones negativas siendo la más notable por la importancia de quien vino o sea del maestro Ignacio Burgoa al estimar que el tribunal previsto para conocer de conflictos inter-partes del TLC era de inicio inconstitucional.
Se estableció una polémica con los abogados gubernamentales partícipes de las negociaciones y particularmente con el Lic. Guillermo Aguilar Alvarez quien demostró que la crítica no era procedente pues el laudo que dictase el Panel Arbitral (?) del Capítulo XX no era obligatorio sino sólo emitiría recomendaciones154
El maestro Burgoa con toda honestidad admitió la procedencia de la respuesta y retiró su posición155.
154 Cuestiono el carácter de que sea arbitral como se califica en el Art. 2008 pues si lo fuese el laudo sería obligatorio y no lo es ya que en el párrafo 1° del Artículo 2018 se establece que: “Una vez recibido el informe final, las Partes contendientes convendrán en la solución de la controversia…” Por lo que coincido con mi Colega y lamento que habiendo sido negociador del TLCAN, no nos haya explicado porque existe esta contradicción o sea que se advierte en varias ocasiones que el mecanismo es arbitral y luego niega que lo fuese. 155 Cruz Miramontes Rodolfo “El TLCAN: Conflictos, soluciones y otros temas conexos”, Editorial Porrúa, S.A., México, 1997, p.p. 157.
206
Sin embargo no resulta extraño por otra parte que ciertas facultades exclusivas de un Poder se permitan que otro las lleve a cabo como en el caso del facultamiento al Ejecutivo para decretar la suspensión de las garantías individuales (art. 29) o bien para imponer medidas regulatorias al comercio exterior que son de esencia facultades legislativas (artículo 131) establecidas en la Constitución.
En este mismo orden recordemos al Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que autoriza al Ejecutivo Federal para no ejercer sus facultades recaudatorias en las hipótesis comprendidas en las fracciones I y II de mismo precepto, lo que constituye un acto materialmente legislativo.
En nuestra materia existía una situación qué parecería excepcional pues aparentemente contradice lo antes dicho.
Señalamos lo anterior con motivo de la presencia del Artículo 2° de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia del D. F. al determinar que:
“…el ejercicio jurisdiccional comprende, entre otros, a los árbitros”
Sin embargo a continuación en el Artículo 3° se afirma que:
207
“Los árbitros no ejercerán autoridad pública….”156
Afortunadamente el 8 de diciembre de 2008 se reformó el Artículo 2° eliminado la mención de los árbitros subsistiendo el Artículo 3° y su precisión sobre la naturaleza de la función de los árbitros tal como aparece en la cita anterior.
Se desprende de lo dicho que admitiendo el gobierno local la presencia del árbitro, le niega cualquier carácter de autoridad y con ello precisa su función tal como se ha venido señalado.
Hace tiempo nuestro Tribunal Máximo pronunció una tesis que abordó con una visión muy clara esta posibilidad de delegación de facultades que cito en lo aplicable a continuación:
“Arbitraje.-El arbitraje es una convención que la ley reconoce y que por cuanto implica una renuncia al conocimiento de la controversia por autoridad judicial, tiene una importancia procesal negativa. Ese contrato es el llamado compromiso y en virtud del cual las partes confían la decisión de sus conflictos a uno o más particulares; de este modo se sustituye el proceso como algo que es afín a él en su figura lógica,
156 Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Diario Oficial del 7 de febrero de 1996.
208
supuestos que en uno y otros casos se define una contienda mediante un juicio ajeno; sin embargo, el árbitro no es funcionario del Estado, ni tiene jurisdicción propia o delegada; las facultades de que usa, se derivan de la voluntad de las partes, expresada de acuerdo con la ley y aunque la sentencia o laudo arbitral no puede revocarse por la voluntad de uno de los interesados, no es por si misma ejecutiva, el laudo solo puede convertirse en ejecutivo por la mediación de un acto realizado por un órgano jurisdiccional. El laudo solo puede reputarse como una obra de lógica jurídica, que es acogida por el Estado, si se realizó en las materias y formas permitidas por la ley. El laudo es como los ‘considerandos’ de la sentencia, en la que el elemento lógico, no tiene más valor que el de la preparación del acto de voluntad, con el cual el juez formula la voluntad de la ley, que es en lo que consiste el acto jurisdiccional, sino en cuanto se realiza por un órgano del Estado. El árbitro carece de imperio, puesto que no puede examinar coactivamente testigos ni practicar inspecciones oculares, etc. Y sus laudos son actos privados, puesto que provienen de particulares y son ejecutivos sólo cuando los órganos
209
del Estado han añadido, a la materia lógica del laudo, la materia jurisdiccional de una sentencia. La función jurisdiccional compete al Estado y no puede ser conferida sino a los órganos del mismo; pero obrar en calidad de órganos del Estado significa perseguir, con la propia voluntad, intereses públicos, lo que evidentemente no hacen las partes cuando comprometen en árbitros sus cuestiones, puesto que entonces persiguen fines exclusivamente privados; de modo que la relaciones entre las mismas partes y el árbitro son privadas y el laudo es juicio privado y no sentencia y estando desprovisto por lo mismo del elemento jurisdiccional de un fallo judicial, no es ejecutable sino hasta que le preste su autoridad un órgano del Estado que lo mande cumplir…157”
Para los propósitos de nuestro estudio entresaco estas afirmaciones.
“La función jurisdiccional compete al Estado”
“…y no puede ser conferida sino a los órganos del mismo”
157 Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada emitida por la Tercera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 5ª Época, Tomo XXXVIII, página 800.
210
“El arbitraje es una convención que la ley reconoce y que por cuanto implica una renuncia al conocimiento de la controversia por autoridad judicial tiene una importancia procesal negativa.”
Recientemente se pronunció la autoridad confirmando y fortaleciendo lo anterior subrayando que “que los árbitros no son autoridades para efectos del juicio de Amparo”158
Siendo la posición de nuestro Poder Judicial muy clara y de rechazo a la postura doctrinal comentada, no desconocemos que pese a ello tiene muchos seguidores que viene desde años pasados hasta la fecha como podemos desprenderlo de la revisión somera que hicimos.
Añadimos a los autores ya citados a otros más tanto europeos como americanos de presencia reciente.
Así tenemos a: Manresa, Fedozzi, Mortova, Prieto Castro, Alcalá-Zamora y Castillo, Briseño Sierra y más recientemente a jóvenes y brillantes colegas como el ya citado P. Aylwin Azócar.
158 Ver Semanario Judicial de la Federación, tesis aislada emitida bajo el número de registro 2018229. Libro 59, octubre de 2018, Tomo III; fue publicada el día 26 de octubre del 2018.
211
Debemos señalar que están presentes otras teorías de menor impacto como la siguiente y una más actual, sugestiva e interesante, como veremos a continuación.
D. Teoría Mixta o Híbrida.
Esta cuarta postura nos la presenta y comenta el apreciado especialista Lic. Francisco González del Cossío como fruto de un esfuerzo por conciliar las posturas anteriores.
Cedo la palabra a Francisco.
“De conformidad con esta postura, los árbitros realizan un acto jurisdiccional pero carecen de poder judicial (estatal) alguno. No existe acto alguno de delegación de poder estatal. Se limitan a resolver, con base al derecho, un conflicto. La función del árbitro es equivalente a la de un juez, pero no de un estado particular. Mientras que un juez está investido en principio de poder público estatal, la decisión del árbitro no tiene dicho poder público.159 La posibilidad de que el laudo sea ejecutable mediante poder público deviene al momento de su
159 Como fue reconocido en un caso ante la Corte de Justicia Europea (Caso Nordsee v. Reederei, sentencia del 23 de marzo de 1982) en donde se sostuvo que únicamente las Cortes Estatales ejercen poder estatal.
212
ejecución, pero ello no modifica la naturaleza de la institución, sólo la enriquece convirtiéndola en una institución hibrida”.
La teoría mixta o híbrida ha alcanzado presencia mundial dado que el arbitraje comercial internacional muestra elementos tanto jurisdiccionales como contractuales. De conformidad con la teoría mixta, el arbitraje es un sistema de justicia privada creada contractualmente. Tanto el origen contractual como la función jurisdiccional tienen una influencia importante en el arbitraje. Un efecto importante que la teoría mixta o hibrida ha tenido es reconocer la fuerte, mas no avasalladora, relación entre el arbitraje y la sede.
Según nos informa el profesor González de Cossío el autor de la misma fue el conocido internacionalista Sauser-Hall en 1952 en su Informe al Institut de Droit International160.
Las discusiones sobre el tema reviven periódicamente al aparecer fenómenos que los provocan como sucedió en los 60’s sobre la 160 González de Cossío Francisco: “Naturaleza Jurídica del Arbitraje” Pauta ICC México, 2004 y del mismo autor “Sobre la Naturaleza Jurídica del Arbitraje” en “Homenaje a Raúl Menina Mora, Barra Mexicana Colegio de Abogados, Themis México, 2008, p.p. 297 y 298.
213
constitucionalidad del juicio arbitral en el derecho laboral y ahora ante el auge aludido del arbitraje comercial, así como de los MAS’C en general.
De nueva cuenta por ejemplo se recuerda a lo dicho por el maestro Rocco quien sostiene que el arbitraje es una “transacción anticipada” dado que las partes remiten la solución de sus diferencias a terceros para que las resuelvan en las condiciones y en la forma en que se les indique.
Como vemos hay dos MAS´C entremezclados pues mediante la transacción las partes resuelven la controversia en tanto que en el compromiso las partes en conflicto convergen en que sea un tercero quien lo dirima.
Se han planteado otras tesis que en términos generales, se pueden asimilar o considerar apéndices de las anteriormente expuestas por lo que no estimo útil considerarlas.
No falta sin embargo alguna que reclama su lugar por no caber en las otras al presentar ciertas particularidades como es el caso de la siguiente.
214
E. Teoría de la naturaleza fundamentalmente original del arbitraje.
Algunos autores franceses de la Universidad de París, aceptan la naturaleza híbrida del arbitraje pero no que sea ni contractual ni jurisdiccional pero tampoco eclética exclusivamente sino que constituye un fenómeno único, original y autónomo.
Esta corriente ha sido desarrollada por varios profesores básicamente galos como la maestra J. Rubellin –Devichi, los profesores M. Fouchard, H. Motulsky, R. David y particularmente por Marc Henry quien sostiene que dicha teoría se consagró definitivamente en las reformas al Derecho del Arbitraje de 1980 presentes en el Derecho Comercial francés tal como a su vez lo afirman G. Cornu, R. Roblot, J. Robert entre otros161.
Esta postura distinta a las anteriores se puede definir, siguiendo a M. Henry de la manera siguiente:
“L’autonomie de l’arbitrage devrait selon nous s’entendre de la faculté pour ce dernier de produire ses propres normes sans systématiquement avoir à
161 Para el profesor Marc Henry varias veces mencionando esta teoría de la naturaleza original del arbitraje supera los casos del Drago y el de Roses que habían consagrado en su momento las dos teorías clásicas de la función jurisdiccional y del carácter contractual respectivamente.
215
les trouver par transposition de solutions préexistantes extérieures à l’arbitrage.162
Consideramos que no deja de ser atractiva pues aceptando que el arbitraje es mixto al consagrase una convención interpartes y cuasi-jurisdiccional al substanciarse el proceso, crea un sistema propio estableciendo sus reglas por lo que resulta distinto a los anteriores; de aquí su carácter original.163
Siendo ciertas las facetas diversas que aparecen en el arbitraje, a mí ver su origen, su desarrollo y su cumplimiento tiene como valor 162 Henry Marc “Le Devoir D’indépendance de L’Arbitre” – Bibliothèque de Droit Privé – París, 2001, p.p. 17, 18, 19, 27, 34, 39, 41 y 42. 163 La posibilidad de crear en el arbitraje sus propias reglas, ha dado lugar sobre todo en el pasado, no sólo a resolver desavenencias sino a facilitar la convivencia de grupos distintos cuando existen sociedades que se encuentran ubicadas en un momento dado en un mismo lugar lo que provocaba fricciones por lo que debían de resolverse y de ser posible por las propias partes. De ahí el mérito que tuvo nuestro medio alternativo del que se decía “el arbitraje se celebra por bien de paz e concordia”. El profesor Antonio Merchan Alvarez resalta esta característica y nos da unos ejemplos de su aplicación exitosa como sucedió en España con la presencia de los hispanorromanos y los visigodos en donde se logró evadir la necesidad de someterse a los tribunales de los dominadores sino aplicar las normas derivadas del arbitraje. Así también sucedió con las comunidades judías y las locales. Esta posibilidad de acudir al arbitraje no solamente era una opción si no era un derecho fundamental como se estableció en el Artículo 280 de la Constitución de Cádiz al señalar que: “No se podrá privar a ningún español del derecho de terminar sus diferencias por medio de jueces árbitros”. El arbitraje, estudio histórico jurídico – Universidad de Sevilla – España, 1981, p.p. 45 a 49. Complementamos esta cita y su referencia al derecho positivo citando el Artículo 284 de la misma Constitución que también se refiere a un medio alternativo como vemos de su texto: “ Sin hacer constar que se ha intentado el medio de la conciliación no establecerá pleito ninguno “un modesto homenaje a la “Pepa” en su bicentenario.
216
definitivo la expresión y concurrencia de la libre voluntad de las partes afectadas.
Por ello considero que la Teoría Contractualista sigue vigente y que esta postura reseñada líneas arriba la fortalece pues es una expresión reciente y actual de la misma con su visión muy particular de originalidad que considero valida.
El maestro Carnelutti en su tiempo se encargó164 de poner orden esclareciendo que son dos cosas distintas que en una las partes directamente negocien el problema y mediante el contrato de compromiso acuden al arbitraje, fijan los puntos a resolver y normalmente determinan por quienes o bien de qué manera se resolverá el conflicto.165
El problema surge en mi opinión debido a la proximidad que se presenta entre ambos procedimientos o sean el jurisdiccional y el arbitral, y en la búsqueda de objetivos similares más no necesariamente iguales.
164 Citado por Paganoni O’Donohoe, Francisco: “El arbitraje en México”- OGS Editores, S.A. de C.V.- Puebla, México. – p 4 y5.- 1997. 165 Sobre la transacción recomiendo ver el punto de vista de Don Eduardo Pallares quien en forma breve y concisa va al fondo del problema con su brillantez acostumbrada (Diccionario de Derecho Procesal Civil).- Editorial Porrúa.
217
En efecto en ambas encontramos a los mismos personajes: actor y demandado (aunque se le llama de otra manera), un período probatorio, alegatos y una resolución rigiéndose además por principios comunes.
Los actores pretenden ejercer un derecho de acción y el demandado de defensa. El conflicto deberá someterse a un proceso en el que uno está previamente consignado en la ley y en el otro lo determina la voluntad de las partes.
Hace algunos años quien fuera un respetable jurista Francisco Villalón Igartúa diseccionó el tema de la jurisdicción e ilustró su tesis con una figura triangular en cuya base estaban dos polos encontrados y en el vértice un tribunal precisando la existencia concurrente de dos relaciones jurídicas distintas.
En una primera las partes tenían un conflicto de intereses y nacía el derecho de acción para quien considerase que se afectaba su esfera jurídica. En consecuencia podría ejercerlo ante un tribunal ordinario o bien si existiese un convenio arbitral, ante un tribunal de esta naturaleza.
La segunda relación jurídica consiste en el derecho para acudir ante dicho tribunal y en su caso ejercitar su derecho de acción.
218
En ambos casos su contraparte acudirá a defenderse si lo estima conveniente a sus intereses o bien el procedimiento se seguirá en rebeldía.
Sin embargo el objeto que se busca no es igual pues en el primero se pretende que el juez determine quien tiene el derecho y en el segundo que se resuelva el conflicto, para lo cual los árbitros determinarán de la mejor manera, sin desconocer al derecho, cual es la forma adecuada y conveniente de concluir y resolver el problema.
Así tenemos que en ambos casos se configura el triángulo variando únicamente el fin perseguido166.
Como vemos la cercanía entre ambos procedimientos es casi absoluta.
Hasta aquí estoy de acuerdo con dicho análisis pero discrepo de las conclusiones sobre el arbitraje que se lleva a cabo por el autor de esta teoría quien colaboró con el maestro Oscar Morineau en su Despacho cuando fui pasante del mismo.
166 Morineau Oscar: “El Estudio del Derecho” – Editorial Porrúa, S.A. – México, 1953, p.p. 410 a 413.
219
Dicho proceso seguirá sus propias reglas bien sean públicas o voluntarias que lo regularán y en el que deberá asegurar respeto al derecho de audiencia, de contradicción y demás que aseguren el llamado “debido proceso” exigido internacionalmente tal como desprendemos de los Acuerdos y Convenciones especializadas como son los de Uruguay, New York y Panamá167.
Todo esto culminará ordinariamente salvo desistimiento o acuerdo, en un fallo obligatorio que la parte que perdió deberá acatar.
Según el Lic. Francisco Villalón el derecho de acción es la facultad del particular para exigirle al juez que realice una conducta determinada con su envestidura de funcionario público que cae dentro de sus obligaciones como tal calificada de jurisdicción.
Dentro de esta explicación, se considera que el juicio arbitral también participa de esta situación en el sentido de que el laudo o sentencia que se pronuncie por el Tribunal correspondiente será definitiva, de tal manera que su actividad es igual que la de un juez y que por ende la sentencia y el laudo se hermanan por ser
167 Sobre cuáles son las reglas se sugiere ver la obra especializada de Chocrón Giráldez Ana María: “Los principios procesales en el arbitraje”- Jose Ma. Bosch – Editor – Barcelona - 2000
220
definitivas y así se considera por los sostenedores de esta postura que el árbitro tiene el carácter de autoridad.
Se razona por los seguidores de esta tesis que el juez al igual que el árbitro, realizan tareas iguales y que consiste en llevar a cabo dos tareas: la primera que es satisfacer el derecho de acción del particular dado el carácter bilateral de toda norma jurídica y la segunda cuando determina la existencia o no de una relación litigiosa entre los particulares.
Por lo dicho se colige que el mismo esquema se da en el proceso arbitral por lo que: “Se confirma la doctrina nuestra en el juicio arbitral, llamado así por el Título 8° del Código Procesal. El Artículo 619 de dicho ordenamiento dispone que la Sentencia Arbitral será definitiva…, por lo que el árbitro tiene carácter de autoridad y su actividad es jurisdiccional”168
El razonamiento anterior adolece en su conclusión de un grave error al pretender que mediante ambos mecanismos, las partes en el juicio pretenden alcanzar justicia y esto como lo hemos repetido en varias ocasiones, no es así pues de serlo resultaría ocioso, inexplicable e iría contra el Orden Público.
168 Opus Cit. p. 112. “El artículo 619 fue reformado por el actual Articulo 635.
221
A mayor abundamiento debemos precisar otros elementos pues si bien es cierto que tanto la sentencia judicial como el laudo arbitral son definitivos porque concluyen un proceso legítimamente, la sentencia no causa estado y por lo contrario el laudo sí pues no admite ningún recurso en su contra lo que no sucede con la sentencia señalada.
En efecto citamos el texto del Artículo 635 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal: “Contra el laudo arbitral no procede recurso alguno…”
En materia mercantil nuestro reformado Código de Comercio sigue una postura similar más no tiene la precisión y claridad del anterior pues dicha prohibición está encerrada en juego de hipótesis al consignar que los recursos tienen que interponerse ante la autoridad que los dicto y así mismo en un precepto diverso se determina que el tribunal arbitral: “… cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales” (Artículos 1339 y 1449 c).2).
Esto es que en los supuestos de que fuese el tribunal arbitral autoridad y que continuase vivo al intentarse la apelación prosperaría pero no en caso contrario como sucede en la realidad
222
lo cual nos lleva a confirmar que el laudo a más de ser definitivo causa estado y por ende no es apelable.169
Es de concluirse pues en esta parte de nuestra preocupación que el arbitraje es fruto de una conjunción de voluntades plasmadas indistintamente en dos momentos diversos: en la cláusula arbitral o en el pacto comisorio.170
La naturaleza jurídica de ambos instrumentos es casi la misma en virtud de que busca resolver una diferencia entre partes, la cual debe ser legítima y definitiva. En un supuesto acudiendo a un juez investido del poder jurisdiccional conferido por el Estado; en el otro mediante la concurrencia de voluntades de los interesados para someterse al arbitraje cuya decisión será obligatoria lo que de antemano aceptarán las partes.
169 Los reglamentos de instituciones administradoras del arbitraje coinciden todas ellas en esta actitud pues solamente así se le da firmeza al proceso arbitral como sucede por ejemplo en el Reglamento de la Cámara Internacional del Comercio de París, Los Artículo 34 y 35 y los estudiosos de la materia tenemos la misma visión. Ver entre otros a Pérez Nieto L. y Graham James A.: “Tratado de Arbitraje Comercial Internacional Mexicano”, México 2000, pp. 270 a 273; Graham Luis Enrique: “El Arbitraje Comercial”, Editorial Themis, México 2000, pp. 291 y 292 entre otros. 170 Se sugiere el magnífico estudio sobre el particular del maestro Medina Mora, Raúl: “Cláusula y Acuerdos Arbitrales” en Arbitraje Comercial Internacional –Leonel Pereznieto Castro, compilador – Doctrina Jurídica Contemporánea – México, 2000.
223
Siendo así sin embargo la duda permanece por lo que volvamos a cuestionarnos: ¿cómo podemos conciliar ambas situaciones ante la opinión de que mediante ambos mecanismos se establece el derecho, “juris-diccio: se dice o dicta el derecho o bien se concluye el conflicto?
F. Teoría del orden público. Presentación.
La siguiente explicación es fruto de reflexiones personales que pretenden, como advertí al inicio de este análisis, encontrar una justificación que nos convenza de porque están presentes al mismo tiempo en un Estado determinado, dos sistemas muy parecidos que se ocupan de resolver diferencias entre partes, tradicionalmente iguales, esto es particulares contra particulares o entidades soberanas contra entidades iguales. Sin embargo de manera extraordinaria pueden darse casos entre partes desiguales como sucede entre particulares y un Estado cuando hay inversiones económicas como veremos un poco más adelante.
Esta teoría que aquí presento, parte de la práctica que se ha venido observando tradicionalmente por lo que en cierta forma, “flota en los MASC” y los procesos jurisdiccionales.
En efecto recordemos que los particulares buscan de común acuerdo, resolver sus diferencias y de ser posible fincar al derecho
224
a través de los MASC, esto es de forma distinta al mecanismo jurisdiccional que también resolverá el conflicto pero aplicando estrictamente la norma positiva establecida en la ley.
Pretenden fines que son casi los mismos pero van por caminos similares; diríamos paralelos que arriban a lugares parecidos.
En el mecanismo jurisdiccional se aplica solamente el Derecho. En el arbitraje también se respeta al Derecho pero se aprecian también otros valores.
Tenemos así que se privilegian en el arbitraje otros valores sociales más que al típico del Derecho en una concepción estrecha de su función en el Estado actual.
Por ende se pretende dejar claro que no hay colisión entre las tareas exclusivas del Estado de impartir justicia y la del árbitro de buscar una solución al caso con respeto a la Ley.
Como vemos coinciden ambos en la pretensión de restablecer el orden fracturado por el conflicto y con ello lograr armonía en un caso concreto por lo que al fin de la jornada se habrá alcanzado una meta concurrente que forma parte de las finalidades del Estado como es lograr el Orden Público.
225
Se hace palpable esta situación sobre todo en los casos de carácter comercial pues normalmente existen vínculos múltiples entre los comerciantes, proveedores, usuarios y demás.
De esta forma los sistemas ni compiten ni se estorban. Es más se complementan en el caso de que no se acate un laudo que por esencia es obligatorio y para que se cumpla, tendrá que intervenir el Poder Judicial.
¿Qué mejor demostración de que el arbitraje no es una figura jurisdiccional sino consensual?
La explicación anterior considero que es clara y precisa pues se finca en la delimitación de los fines y propósitos que cada mecanismo prosigue como propios pero como veremos a continuación, tienen un fin último común.
En un reciente estudio monográfico elaborado por la licenciada Alexandra Medellín Vázquez en mi curso de Maestría en la UACH se ocupó de la constitucionalidad de los tribunales Ad Hoc particularmente de los derivados del TLCAN y de la aparente contradicción entre los Artículos 13 y 17 Constitucionales.
226
El primero expresamente prescribe que:
“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por leyes especiales…”
El segundo del que nos hemos ocupado frecuentemente, ordena en su tercer párrafo que:
“Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias…”
Sin embargo no hay tal contradicción pues
“…el objeto del tribunal arbitral no es juzgar ni decidir quién tiene mejor derecho… no ejerce jurisdicción…”
“…no pueden entenderse inconstitucionales pues el numeral que se cita se refiere a tribunales Estatales (sic)…”( )
Como es sabido de siempre el MAS’C por excelencia es el arbitraje y éste conlleva un tribunal.
Misma postura sostiene también el Lic. Jaime Ernesto García Villegas casualmente del mismo curso.
227
“En el arbitraje en esencia, no se imparte justicia su fin último es resolver un conflicto velado por los intereses de ambas partes”171
Como desprendemos se llegó a la misma conclusión por distinta vía, ¡muchos caminos llevan a Roma!
El Estado lo permite tanto por ser de utilidad social como por constituir una expresión de la voluntad de los ciudadanos.
Consideramos para concluir este apartado, que cada día se reconoce más la importancia del mismo y también de los MAS’C como lo demuestra la adición que se hiciera al Artículo 17 Constitucional.
Conclusión Final:
La teoría que denominamos del Orden Público explica y sostiene la presencia concurrente de los MASC y particularmente del arbitraje, y los procedimientos jurisdiccionales para juzgar y determinar quién tiene el derecho. De esta manera se superan las diferencias y
171 “Análisis sobre la naturaleza y beneficios de la aplicación del procedimiento arbitral y otros medios alternativos de solución de conflictos”- UACH- Chihuahua, abril de 2012, p. 56
228
contradicciones comentadas que viéndolo bien no han existido.
Por todo lo dicho ambos sistemas son concurrentes y buscan el mismo fin último como es privilegiar la armonía, la paz social y la libertad de los ciudadanos para alcanzar su realización personal con absoluta responsabilidad.
III. El Auge del Arbitraje Comercial Internacional. Algunos Tratados que lo Contienen.
1. Iniciamos el presente análisis observando que nuestro país desde inicios del año de 1990, negocia y firma tratados comerciales internacionales que se caracterizan por otorgar preferencias arancelarias entre las partes aplicando así el principio esencial, distintivo del comercio entre Estados denominado de la Reciprocidad.
Estos Acuerdos han estado presentes desde la entrada en vigor del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 debido a la excepción al Principio toral del GATT consagrado en el Artículo I.1 que incluye el mismo en el Artículo XXIV resultando más atractivo para las Partes no tener que repercutir a las demás Partes Contratantes o sean los suscriptores de Acuerdo,
229
las ventajas, beneficios y demás preferencias que se otorguen entre sí, de forma incondicional e inmediata.
Es indudablemente una fórmula más correcta buscar ajustarse a las situaciones reales de las Partes pues hacerlo como pretende el precepto citado que no sólo es difícil de entender, encierra una contradicción entre ambos preceptos, además de ir en contra del elemento esencial del comercio como es la reciprocidad.
Está excepción contenida en el propio Acuerdo, ha tenido grandes resultados pues a la fecha suman 673 Convenios registrados y se sabe que aún hay más en vigor, amén de 5 en estudio. Constituyen sin duda a mi ver, la plataforma en que descansa el desarrollo del comercio mundial en la última década, ante el fracaso de la OMC como lo considero y así lo he repetidamente manifestado.172.
172 OMC, Acuerdos comerciales regionales, “Evolution of RTAs 1948-2018”. Al día 21 de noviembre de 2018 aparecen registrados 673 Acuerdos Comerciales Regionales (ACR’s) comprendiendo en dicho total todos aquellos que constituyen excepciones a la aplicación del Principio de Nación más Favorecida incluyéndose también al TPP que no ha sido aprobado y ratificado por el Congreso Norteamericano pues el actual Presidente de dicho país, no lo ha enviado al Congreso para su aprobación. Se ha cambiado su denominación a Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) Agreement.
230
Las explicaciones son claras y en mi opinión básicamente por la injusticia que encierra la pretensión del Artículo I del GATT pero este es otro tema y ahí la dejamos
Los Tratados negociados por nuestro país al amparo del citado artículo XXIV, contienen cláusulas y mecanismos que se ocupan no sólo de la prevención de los conflictos sino de su solución cuando aparezcan. Como partícipe en dichas negociaciones, insisto en su inclusión desde el primero de ellos, el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) hasta el último de los Acuerdos vigentes como es el de la Alianza del Pacífico (ALP) cuyas negociaciones concluyeron en 1992 y en 2013 respectivamente.
Al convenir los mecanismos de solución de controversias generalmente se citan los tradicionales en los foros internacionales como la mediación, la conciliación, la amigable composición y el arbitraje que en lo personal estimo, es el mejor pues es definitivo y no admite recursos. Es sin duda el idóneo cuando existen partes desiguales evitando así “arreglos negociados” entre los desiguales. La liza será más pareja o menos dispareja, siempre y cuando el contendiente débil conozca bien la doctrina y la práctica de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) especialmente el arbitraje cuyo fallo o laudo será definitivo.
231
Mi participación siempre ha sido como representante del sector privado, a veces del sector industrial y otras de ciertas áreas productivas como el cemento, la pesca, el azúcar y otras más habiendo coordinado mesas relativas a la solución de controversias en el inventado “Cuarto de Junto” por la COECE.
Sin pretender efectuar un inventario de todos los Acuerdos vigentes mencionaré como ejemplo algunos de ellos.
Empezaré por el máximo Acuerdo que cobija a todos los actuales como es el Acuerdo de Marrakech y a su máxima creación: la OMC (Organización Mundial de Comercio) vigente desde 1995 un año después de nuestro TLCAN.
A. La Organización Mundial de Comercio (OMC)
La OMC: fue negociada desde 1986 constituye actualmente el marco jurídico del comercio mundial compuesto de numerosos Acuerdos (200), apéndices, notas, protocolos, dispensas, rectificaciones, interpretaciones, enmiendas, notas y demás que ya existían en el GATT, más el texto del Acuerdo de Marrakech y los cuatro Anexos con sus propios Acuerdos.
232
Sin embargo no existen en el GATT, disposiciones relativas a la resolución de conflictos pues sólo dos Artículos: los numerales XXII y XXIII, se ocuparon discretamente de los problemas conflictivos. En cambio la OMC sí se ocupó del tema y constituye una gran aportación. Comprende todo un sistema para atender estos asuntos encerrado en el Anexo 2 denominado “Entendimiento relativo a las normas de (ESD) y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias. El ESD es un instrumento muy bien acabado elaborado por colegas con gran experiencia litigiosa y no solo por expertos en finanzas que preveén las situaciones en lo posible, que ordinariamente surgen a lo largo de un proceso. Las normas regulatorias y el órgano resolutorio son indudablemente propias del arbitraje e inclusive se comprende en una cláusula específica, la solución de un problema que puede presentarse en los plazos para cumplir con una resolución (Artículos 21.3 y 22.6).
233
Sostenemos y nos consta que es el Arbitraje el MASC que consagra el ESD para atender y resolver conflictos entre los Miembros de la OMC. Como advertimos, del Artículo XXIV, parten todos los Acuerdos comerciales denominados por la propia OMC como “Regionales” y así confirmar una numerosa familia de excepciones.
Pasaremos ahora a nuestro TLCAN.
B. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Señalo de antemano que no formularé mayores consideraciones sobre el Tratado sino sólo me remitiré a los Capítulos en donde aparecen los MASC’s exclusivamente.
A. Capítulo XX • Consultas: Articulo 2006 • Los buenos oficios- la conciliación y la
mediación: Artículo 2007.
234
• El arbitraje: Artículo 2008 al 2019.
Este Capítulo no solamente incorpora los MASC’s tradicionales como ya hemos citado sino que invoca como referentes, a los preceptos XXII y XXII del GATT para ser tomados en cuenta.
No tengo dudas de que trasladaron en su texto, a los correspondientes del Anexo 2 de la OMC pues si los comparamos, lo confirmaremos salvo una gravísima excepción: la manera de crear el tribunal arbitral pues en la Organización es segura pese a la oposición de una de las Partes y en el Capítulo XX queda sujeta al azar cuando una de ellas se rehúsa a nombrar al primer panelista que contra lo acostumbrado, será el Presidente y después vendrá el resto del equipo. Sin él no habrá Tribunal.173
173 Ver: Cruz Miramontes Rodolfo y Cruz Barney Oscar: “Diez años del Capítulo XX…” y de los mismos autores en la misma obra “El incumplimiento de las obligaciones pactadas en el TLCAN…”, México, UNAM-IIJ, 2005, pp. 159 a 182 y 359 a 421 respectivamente. Así también Cruz Miramontes Rodolfo: “El Tratado de Libre Comercio … y las… Cartas Paralelas”, México, UNAM-IIJ, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. I, 2001.
235
El que iba a ser el cuarto caso no lo fue pues el gobierno norteamericano no cumplió con su obligación legal de sujetarse al “volado” al estar pendiente nombrar al Presidente y ahí quedó. Le nombro el Panel Nonato y me tocó muy de cerca pues como abogado de la industria azucarera, me frustré junto con los demás interesados pues consideramos que podríamos ganarlo al escudarse E.U. en la existencia de unas “cartas paralelas”. Fue una chicana más.
Desde entonces no se ha invocado caso alguno.
COMENTARIO:
Desde un principio he manifestado mi reserva a que el sistema sea realmente arbitral pese a que el Artículo 2008 expresamente así lo indica al consignar “Solicitud de integración de un Panel arbitral”. Fundo mis reservas en que el denominado Informe Final no constituye en realidad un laudo pues no es obligatorio según se desprende del Artículo 2018.
236
Como fuere el propósito que sus creadores tuvieron tal vez ante el peso completo de algunos de los contendientes, fue dejarles que se pusiesen de acuerdo por resultar más práctico.
B. Capítulo XIX. Controversias derivadas de las prácticas desleales de comercio o sean el dumping y los subsidios punibles.
Tradicionalmente se ha estimado que ambas actividades atentan en contra de los elementos substanciales del comercio.
Por ello se establece un sistema muy bien estructurado para combatirlas.
Desde la suscripción del GATT se preocuparon sus autores por estos temas como se desprende concretamente de los Artículos XI y XVI.
Ambos preceptos y las modificaciones, ampliaciones, protocolos y demás leyes y disposiciones que los complementan, son la estructura de las normas legales de los países miembros de la OMC.
237
Naturalmente nuestra ley de Comercio Exterior en sus Capítulos correspondientes se apega a ellos.
De ahí que los países signantes del TLC aceptasen su inclusión en el texto, no sin reparos pues nuestros socios querían otros mecanismos propios de una integración económica pero nos opusimos con firmeza y constancia asumiendo la responsabilidad como coordinador de la industria nacional, de encabezar la posición señalada desde un principio. Tan marcada fue la oposición velada de nuestros socios que el Capítulo XIX fue el último que se negoció174.
Encontramos presentes los mecanismos arbitrales en el texto citado en Secciones que son:
a) Tribunal arbitral para conocer si una reforma legislativa en dichas materias es congruente con el Tratado, específicamente con el capítulo XX (arts. 1902.2 y 1903)
b) Tribunal arbitral para revisar las resoluciones definitivas en dichos temas por los órganos nacionales (art. 1904)
174 En mi libro “El TLC: Controversias, soluciones y otros temas conexos” me ocupo del tema. México, Editorial Porrúa, Segunda Edición, 2002, pp. 5 a 7.
238
c) Comité Especial para salvaguardar el sistema de revisión (art. 1905)
d) Comité de impugnación extraordinaria (art. 1904, párrafo 12 y anexo 1904.13)
C. Capítulo XI
Las inversiones a través de nuestra historia económica.
Hemos tenido presente un tema constante discutido y difícil como es el de las inversiones extranjeras. De ahí que la reglamentación de las que recibiesen los países socios del TLC debía ser pertinente para resultar atractiva en vez de irse a otros países que también las reclamaban, como eran entre otros, en esos años, los países recién liberados de la presencia soviética que ofrecían ciudadanos capacitados en las tareas industriales y también agrícolas.
Por lo señalado tuvimos que modificar nuestras disposiciones regulatorias de las mismas dando un giro fuerte en la orientación que habíamos tenido como país en desarrollo.
Hay otra razón más no mencionada, que en mi opinión existió y esta es la necesidad de dichas inversiones. Es más he llegado a la convicción de que la motivación para México, de negociar el TLC, no fue el comercio pues nunca hemos tenido vocación de
239
exportadores, aún hoy que deberíamos serlo por todos los Acuerdos celebrados, no lo somos.
Las inversiones y su recepción fue la causa real que nos llevó a comprometernos como lo hicimos.
Sin mayores divagaciones consigno que en este tan importante Capítulo están presentes los MASC’s.
Nos detendremos solamente en la Sección B pues en ella está la normatividad sobre la solución de controversias entre una Parte y un inversionista de otra Parte.
El Artículo 1118 ofrece a las partes dos caminos para atender la diferencia: la consulta y/o la negociación.
Si no se tiene un buen resultado se podrá acudir al arbitraje tal como lo consigna el Artículo 1120 para lo que deberán observarse diversas condiciones señaladas en los artículos sucesivos hasta el 1126 entre las que incluyen la selección que deban determinar las partes en conflicto, de las normas de procedimiento arbitral a seguir siendo optativas a convenir: (Artículo 1120)
240
a. Las del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones.175
b. Las del Mecanismo Complementario del CIADI. c. Las de la Convención de las Naciones Unidas: CNUDMI O
UNCITRAL.
En caso de que la Parte que pierda el caso no cumpla con su obligación se podrá acudir a lo dispuesto en el Artículo 2008 del TLCAN que como se dijo se refiere a la integración de un Tribunal Arbitral consignado en el Capítulo XX.
En resumen tenemos que el sistema arbitral está presente para aplicarse en cualquier diferendo que aparezca en las inversiones.
Un breve paréntesis en este apunte. Las relaciones entre los socios del TLCAN con los países inversores fuera del área, se sujetarán también, en las hipótesis provistas en el Artículo 1103 de tal manera que aún ahí el arbitraje extiende su mano.
Los analistas han reparado en la originalidad de esta Sección B pues es muy generosa la protección que se establece a los
175 Ni Canadá ni México son Partes del CIADI.
241
inversionistas siempre y cuando sean extranjeros del país receptor, excluyendo a los nacionales.176
No hago mayores comentarios en esta nota pues ya los externé anteriormente en mi análisis consignado.
D. El AAEMJ
Abordaré a continuación como otro ejemplo de la presencia del arbitraje en nuestros tratados comerciales internacionales, el interesante “Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón” (AAEMJ).
En buena hora celebramos este Acuerdo pues no solamente por la importancia mundial del Japón que ocupa el segundo sitio entre los países por su economía que le ha conferido el carácter de líder hasta hace poco en Asia, sino también porque nos abre no la puerta sino el portón dijera yo, de esta zona de gran envergadura en el mundo.El Acuerdo comprende 10 temas entre los que se incluye al de Solución de Controversias. Se firmó en el Palacio Nacional el 17 de septiembre de 2004, (me tocó estar presente) en un acto de gran solemnidad. 176 Ver mi Artículo “Las Inversiones en el TLCAN: Diez años de experiencia”, en particular la critica que formule en la página 247-UNAM-IIJ. Estudios Jurídicos en homenaje a Martha Morineau, México, 2006, Tomo II.
242
El Capítulo 15 contiene el texto relativo a la Solución de Diferencias que surjan por su interpretación o aplicación.
Como es habitual se preserva el derecho de las Partes para optar en cada caso por aplicar su texto o bien acudir al Anexo 2 del ESD de la OMC al que ya nos referimos.
Se incluye asimismo la cláusula llamada de exclusión de foros (Artículo 15.2)
Correctamente se previene que antes de inician el proceso arbitral podrán solicitar consultas, otro MASC muy socorrido. (Considero que debería ser obligatoria y no potestativa la consulta. (Artículo 15.2))
Las normas procedimentales son las comunes y en cierta forma imitan a las del Anexo 2 de la OMC, inclusive en la disposición relativa a la observancia del laudo y a la solución del conflicto adicional y cualquier otro como no atender lo relativo a la suspensión de las concesiones que apareciesen.177
177 Ver Cruz Barney Oscar: “Solución de Controversias entre partes en el Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ)”. UNAM-IIJ, Documentos de Trabajo, 2004, México,
243
E. TLCMI
De un rincón del mundo lejos de nuestras costas acudiremos enseguida a otro país que está también alejado de nosotros, en un extremo como es Israel pues desde el año de 2000, el 1° de julio firmamos un tratado bilateral también de contenido comercial entre México y dicho país.
Se ubica también en los Acuerdos Regionales Comerciales y cuenta con un Capítulo de Solución de Controversias que lleva el numeral X y que a imagen de los otros previene la conciliación como paso inicial pudiendo escogerse si fuera el caso algún otro de los medios alternativos siguiendo indudablemente la pauta del Capítulo XX del TLCAN en esta materia.
Si no logran las partes resolver su diferencia podrán iniciar un procedimiento arbitral.
Las reglas procedimentales son las habituales que denominan Reglas Modelo que la Comisión de Libre Comercio (CLC) haya preparado tal como está previsto en la Sección A del susodicho Capítulo X.En un estudio elaborado sobre este Tratado por el maestro José Luis Siqueiros enfatiza que:
“En lo que respecta a los procedimientos establecidos por el Tratado para la Solución de Controversias es
244
aconsejable interpretar el sentido de diversas disposiciones que regulan este ámbito, ya que varias materias son excluidas del mismo…”178
Considerando que no hay mayor problema en la sustanciación de procedimientos, concluyo estos comentarios.
Como se aprecia estamos conectados con países ubicados en regiones muy importantes del planeta y en la medida en que sepamos y queramos aprovecharlos podrán surgir conflictos cuya resolución será indispensable lograrla de la mejor manera posible, sin lastimaduras ni resentimientos y esto solo se logrará si manejamos bien el arbitraje ya que es el idóneo para ello.179
CONCLUSION:
La gran conclusión de todo lo que hemos comentado y revisado es que el arbitraje se considera por todos los países, como la mejor forma de resolver situaciones conflictivas y de 178 Siqueiros José Luis “La Solución de Controversias en el TLC entre México e Israel”, México, Jurídica, Universidad Iberoamericana, No. 30, 2000, p. 309. 179 Para tener una idea más completa de alguno de estos tratados y las cláusulas de solución de controversias, se recomienda ver Cruz Barney Oscar: “El Arbitraje y los Tratados Comerciales de los que México es Parte, en Contratación y Arbitraje Internacionales”, UNAM-IIJ, México, 2010.
245
ahí la necesidad de que no sólo sepamos que existe sino lo conozcamos en todos sus detalles para manejarlo bien.
Aseguro además que en los que están negociándose: con Turquía, con Jordania y a mayor abundamiento el correspondiente a la Modernización del TLCAN cuya firma es inminente, también obviamente esta entre los ACR’s.
Habiendo dicho lo que considero necesario termino el presente estudio analítico deseando que sirva de algo a los estudiosos y particularmente a los estudiantes universitarios.
246
VI. BIBLIOGRAFÍA AYLWIN AZÓCAR Patricio en “El juicio Arbitral” Editorial Jurídica de Chile, Quinta Edición, Santiago, 2005 BRISEÑO SIERRA, Humberto, “El Arbitraje en Derecho Privado”, Imprenta Universitaria, México, 1963 CHOCRÓN GIRÁLDEZ Ana María: “Los principios procesales en el arbitraje”- Jose Ma. Bosch – Editor – Barcelona – 2000 CRUZ BARNEY OSCAR: “Solución de Controversias entre partes en el Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (AAEMJ)”. UNAM-IIJ, Documentos de Trabajo. México, 2004. ----------------------------------: “El Arbitraje y los Tratados Comerciales de los que México es Parte, en Contratación y Arbitraje Internacionales”, UNAM-IIJ, México, 2010. CRUZ MIRAMONTES, Rodolfo y CRUZ BARNEY, Oscar: “El Arbitraje”, Editorial Porrúa, México 2004 CRUZ MIRAMONTES Rodolfo “El TLCAN: Conflictos, soluciones y otros temas conexos”, Editorial Porrúa, S.A., México, 1997 ------------------------------------ “Las Inversiones en el TLCAN: Diez años de experiencia”, Ed.UNAM-IIJ. Estudios Jurídicos en homenaje a Martha Morineau, México, 2006, Tomo II.
247
GARCÍA RAMÍREZ Sergio, “Inconstitucionalidad del Juicio Arbitral”, Revista de la Facultad de Derecho de México XIV, No. 553, 1964. GOZAINI Osvaldo Alfredo “Alternativas diferentes del proceso judicial para la solución de controversias” – Ars Juris, No. 11, México, 1994 GONZÁLEZ DE COSSÍO Francisco: “Naturaleza Jurídica del Arbitraje” Pauta ICC México, 2004 ------------------------------------------ “Sobre la Naturaleza Jurídica del Arbitraje” en “Homenaje a Raúl Menina Mora, Barra Mexicana Colegio de Abogados, Themis México, 2008. GRAHAM Luis Enrique: “El Arbitraje Comercial”, Editorial Themis, México 2000. HENRY, Marc “Le Devoir D’indépendance de L’Arbitre” – Bibliothèque de Droit Privé – París, 2001. MEDINA MORA, Raúl: “Cláusula y Acuerdos Arbitrales” en Arbitraje Comercial Internacional –Leonel Pereznieto Castro, compilador – Doctrina Jurídica Contemporánea – México, 2000. MERCHAN ALVAREZ, Antonio. El arbitraje, estudio histórico jurídico – Universidad de Sevilla – España, 1981. MOLINA GONZÁLEZ Héctor “Breve Reseña histórica del Arbitraje”, Revista de la Facultad de Derecho de México, Tomo XXXVIII, V época, 1988.
248
MORINEAU Oscar: “El Estudio del Derecho” – Editorial Porrúa, S.A. – México, 1953. PALLARES, Eduardo. “Diccionario de Derecho Procesal Civil”.- Editorial Porrúa. PÉREZ NIETO Leonel y GRAHAM James A.: “Tratado de Arbitraje Comercial Internacional Mexicano”, México 2000. ROCCO Alfredo “El arbitraje en México: notas en torno a sus antecedentes históricos” en Ars Iuris, México, Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Num. 24, 2000. SIQUEIROS José Luis “La Solución de Controversias en el TLC entre México e Israel”, México, Jurídica, Universidad Iberoamericana, No. 30, 2000, SZRAMKIEWCZ Romuald “Histoire the droit des affaires”. Ed. LGDJ , Cahors, Francia. 1989. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Principios de Derecho Mercantil Impresiones Precisas Alfer, S.A. de C.V. – México 2005 VÁZQUEZ PALMA, Ma. Fernanda. “La arbitrabilidad objetiva: Aspectos históricos, modernas tendencia”, Revista IUS et Praxis: 12(1) año 2006
• CRITERIOS DE JURISPRUDENCIA Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada emitida por la Tercera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 5ª Época, Tomo XXXVIII, página 800.
249
Tesis: I.12o.C.14 K (10a.). Semanario Judicial de la Federación, tesis aislada emitida bajo el número de registro 2018229. Libro 59, octubre de 2018, Tomo III; fue publicada el día 26 de octubre del 2018. Consultado el 06 de noviembre de 2018 en : https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=2018229&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=2018229&Hit=1&IDs=2018229&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema=
• LEGISLACIÓN APLICABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL ( HOY CIUDAD DE MÉXICO) . “Ley orgánica del tribunal superior de justicia del distrito federal”, Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 1996 y en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1996. Ultima reforma: 23 de marzo de 2017 , consultada en : http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/articulo-leyes-y-reglamentos/27-leyes/333-leyorganicadeltribunalsuperiordejusticiadeldf#ley-org%C3%A1nica-del-tribunal-superior-de-justicia-del-distrito-federal
251
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLÍCITOS Y EL
BLOQUE CONSTITUCIONAL DE DERECHOS EN MÉXICO
Júpiter QUIÑONES DOMÍNGUEZ
Blanca Gabriela GONZÁLEZ CHÁVEZ
SUMARIO.
I. Introducción. II. La reforma constitucional de 2011 y el bloque constitucional y convencional de derechos fundamentales en México. III. Los derechos fundamentales implícitos. IV. Fuentes de los derechos fundamentales implícitos en México. V. Conclusión. VI. Bibliografía.
RESUMEN.
El presente artículo tiene como finalidad reflexionar sobre la existencia de derechos fundamentales que dentro del contexto constitucional actual de reconocimiento de los derechos humanos tanto en sede nacional como internacional, deben ser respetados
252
aun y cuando no estén expresamente reconocidos en la Constitución.
Palabras clave: Derechos Humanos, Constitución, Tratados Internacionales.
SUMMARY.
The purpose of this article is to reflect on the existence of fundamental rights that, within the current constitutional context of recognition of human rights both at national and international levels, must be respected even if they are not expressly recognized in the Constitution.
Keywords: Human Rights, Constitution, International Treaties.
1. INTRODUCCIÓN.
A partir de la reforma en materia de Derechos Humanos en junio de 2011, el constitucionalismo mexicano ha virado hacia lo que pudiéramos definir como un nuevo entendimiento de los derechos humanos desde una perspectiva sino global, al menos sí latinoamericana, conceptos como el de bloque de constitucionalidad-convencionalidad o el Ius Constitutionale Commune Latinoamericano, nos han llevado a replantearnos un
253
sin fin de posibilidades en cuanto al reconocimiento de nuevos derechos humanos, o si no tan nuevos, al menos no visibles a primera vista, es por ello, que decidimos hacer esta breve reflexión respecto de los derechos fundamentales implícitos en el contexto de un derecho interno e internacional de los derechos humanos que se encuentra hoy en día en pleno desarrollo.
2. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 Y EL BLOQUE CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE
DERECHOS FUNDAMENTALES EN MÉXICO.
Mediante el presente trabajo, se pretende poner en relieve el nuevo status que ocupan los derechos humanos en México, sobre todo después de las reformas en materia de amparo y derechos humanos de fecha 06 y 10 de junio de 2011 respectivamente, así como de la resolución de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual “asimila” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra el Estado mexicano, pues se considera que con estos antecedentes, los derechos humanos adquieren un status superior o reforzado en el derecho mexicano180, pero también se da pie a entender que existe un “bloque” de derechos humanos en el que se deben considerar 180 Vid. QUIÑONES Domínguez Jupiter, La supremacía de los derechos humanos en la Constitución Mexicana, en QUID IURIS, México, Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 2014, Año 8, Vol. 24, Marzo-Mayo, pp. 79-103
254
ciertos derechos no expresos, sino “implícitos” en el contexto del nuevo paradigma del Estado de Derechos.
Primero que nada, hay que definir lo que se entiende por “Bloque de constitucionalidad”; esta figura se origina en Francia con diversos criterios que a partir de 1971 establece el Consejo Constitucional, mediante el cual se le reconoce fuerza normativa a diversos documentos jurídicos que no formaban originalmente parte de la Constitución, entre los cuales resaltan el preámbulo de la Constitución de 1946 (IV república), el preámbulo a la Constitución de 1958 (V República) y La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
Mónica Arango Olaya, al analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana respecto al tema concluye identificando al bloque de constitucionalidad como:
“aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido
255
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución.”181
Precisamente, entre los países americanos, uno de los primeros en reconocer la existencia de un bloque de constitucionalidad es Colombia, el cual mediante una sentencia de la Corte Constitucional, emitida en 1995, reconoció que, en razón de que el artículo 93 de su Constitución reconoce preeminencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos debidamente celebrados y ratificados por el Estado Colombiano, sobre el demás orden jurídico, de donde concluye la Corte, que estos tratados poseen la misma fuerza y jerarquía que las normas constitucionales.
Como se puede apreciar, las reformas de junio del 2011 a nuestro ordenamiento constitucional, han dado pauta para que varios estudiosos señalen que actualmente nos encontramos ante un nuevo bloque de constitucionalidad en México o lo que es más, constituye la entrada del país a lo que algunos estudiosos denominan el ius constitucionale commune latinoamericano tal y como explica Armin Bogdandy cuando explica que a través de este
181 ARANGO Olaya Mónica, El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, Consultado el 14 de septiembre de 2017 en: http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf
256
fenómeno de apertura de los estados al derecho internacional público:
“Los derechos constitucionales estatales y el derecho internacional público se encuentran en una relación de fortalecimiento mutuo, están llamados a realizar las garantías y promesas del así llamado “bloque de constitucionalidad”.”182
¿Existe un nuevo bloque de constitucionalidad en México?
En efecto, hay que tomar en consideración que el nuevo artículo 1 de la Constitución en su párrafo primero establece:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
De igual forma, la fracción primera del artículo 103 determina:
182 BOGDANDY Armin, Ius Constitutionale Commune en América Latina, en IUS CONSTITUTIONALE COMMUNE EN AMÉRICA LATINA (Textos básicos para su comprensión), Querétaro, México, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro y Max Planck Institute, Febrero 2017, p. 142
257
“ Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
II…”
Como se observa, la Constitución da la misma fuerza y jerarquía a los derechos humanos contemplados en tratados internacionales que aquellos contemplados en diversas normas constitucionales, incluso establece al juicio de amparo como medio de protección de los mismos, lo cual viene a fortalecer la idea de que en México existe un bloque de Constitucionalidad integrado por:
a) La Constitución de 5 de febrero de 1917;
b) Todos los derechos humanos contemplados en instrumentos internacionales (ya sean, tratados, convenciones o declaraciones) firmadas y ratificadas por el Estado mexicano.
Ahora bien, consideramos pertinente en este momento hacer una diferenciación entre lo que se entiende por “bloque de
258
constitucionalidad” (ya definido supra) “bloque de convencionalidad” y “bloque constitucional de derechos” pues a nuestro entender con las reformas constitucionales de 2011 implican más un bloque constitucional de derechos que cualquier otro bloque de los mencionados.
En este sentido, podemos decir con Eduardo Ferrer Mac-Gregor183 que el bloque de convencionalidad constituye un verdadero parámetro para ejercer el “control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales y que su estándar mínimo lo integran:
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos; - Los protocolos adicionales a la misma; - Los instrumentos internacionales que han sido motivo de
integración al corpus juris interamericano por parte de la jurisprudencia de la Corte IDH;
- La propia jurisprudencia de la Corte IDH.
183 Vid. FERRER Mac-Gregor Eduardo, Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, en LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Un Nuevo Paradigma, Miguel Carbonell y Pedro Salazar (Coordinadores), México, UNAM, 2011, pp. 392-394
259
Por lo que toca al bloque constitucional de derechos fundamentales según Humberto Nogueira Alcalá podemos entender:
“el conjunto de derechos de la persona asegurados por fuente constitucional o por fuentes del derecho internacional de los derechos humanos como son el derecho convencional, los principios de ius cogens, como los derechos implícitos, expresamente incorporados a “nuestro” ordenamiento jurídico por vía del texto constitucional o por vía del artículo 29 C) de la CADH.”184
3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLÍCITOS.
En atención al concepto de bloque de derechos referido en el apartado anterior, tenemos que mediante lo establecido en el artículo 29 de la Convención (que también es vinculatorio para el Estado Mexicano) se pueden inferir ciertos derechos “implícitos” ya que el mismo establece lo siguiente:
Artículo 29. Normas de Interpretación.
“Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
184 NOGUEIRA Alcalá Humberto, Derechos fundamentales, bloque constitucional de derechos, diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad, México, UBIJUS, 2014, p. 39
260
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno…”
En consecuencia podemos decir que los derechos fundamentales implícitos son todos aquellos inherentes al ser humano que, independientemente de los expresamente contemplados en la normativa fundamental de los Estados y en las Cartas o Convenciones Internacionales, se pueden inferir por vía de interpretación, como resultado de la forma democrática representativa de gobierno.
261
Siguiendo al autor citado, tenemos que el bloque constitucional de derechos queda configurado por los atributos y garantías de los derechos asegurados:
a) en el texto de la Constitución en forma explícita; b) en forma implícita; c) en el derecho convencional internacional de derechos
humanos; d) en el derecho internacional a través de los principios de ius
cogens, y e) en el derecho internacional consuetudinario.185
4. FUENTES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES IMPLÍCITOS EN MÉXICO.
Además de los derechos fundamentales expresamente contemplados en el texto de la Constitución, encontramos las siguientes fuentes:
4.1 Derecho internacional convencional de los derechos humanos.
Debemos tomar en cuenta que con la reforma de 2011 la propia Constitución reconoce como obligatorios los derechos
185 Ibídem, p. 40
262
fundamentales en sede internacional, ya que el mismo artículo 1 establece:
Artículo 1 de la Constitución en su primer párrafo establece:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”
De igual forma se debe tomar en cuenta lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que toca al reconocimiento progresivo de los DESC, según el artículo 26 que establece:
CADH:
ARTÍCULO 26.- Desarrollo Progresivo.
“Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura,
263
contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”
4.2 Derechos implícitos
Debemos considerar que no es necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal o en el derecho internacional convencional para ser derecho esencial, humano o fundamental.
“Estos derechos pueden deducirse de valores, principios, fines y razones históricas que alimentan el derecho positivo constitucional e internacional.”186
Podemos citar algunos ejemplos de clausulas constitucionales que determinan esta posibilidad:
Constitución de Brasil, reformada en 2005:
Art. 5, n. 2 señala:
“Los derechos y garantías expresos de esta Constitución no excluyen otros que se deduzcan del régimen y de los principios
186 Ibídem, p. 41
264
por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República Federativa del Brasil sea parte.”
Constitución de Colombia de 1991
Art. 94.
“La enunciación de los derechos… (…) no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.”
Constitución de Costa Rica de 1949, reformada en 2001.
Art. 74
“Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.”
En México nuestro artículo primero en su párrafo tercero establece:
“Artículo 1o.
265
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
4.3 Derechos que se derivan de normas internacionales con carácter de ius cogens.
Sobre este tema, es menester tomar en consideración lo prescrito en el artículo 53 de la Convención de Viena del 23 de mayo de 1969 que a continuación se cita:
“La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados”
Artículo 53:
“Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho
266
internacional general que tenga el mismo carácter.”
Entre estas normas se pueden encontrar:
“disposiciones tales como la prohibición de la agresión o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la prohibición del genocidio, la esclavitud, la discriminación racial y de las ejecuciones sumarias o extralegales; así como la prohibición de la tortura.”
De las mismas podemos derivar una cantidad significativa e indeterminada de derechos fundamentales implícitos.
5. CONCLUSIÓN.
Se ha hablado mucho del nuevo paradigma de los Derechos Humanos en nuestro país, sobre todo a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, sin embargo, debemos enfatizar en que la misma no sólo impacta en el texto constitucional y en el reconocimiento de derechos humanos en documentos internacionales, sino que, implica además un renovado entendimiento de estos derechos fundamentales no sólo en su interpretación, sino también en la visión panorámica y universal de los mismos, que nos permita inferir nos sólo de los textos jurídicos-normativos sino también del contexto social y político, pero sobre todo de la dignidad humana, derechos inherentes a la
267
misma que no encontramos de manera explícita, y que con ello, se de pie a la evolución jurídica y al mandato progresivo del reconocimiento de estos derechos.
Lo anterior cobra relieve en el contexto de lo que se ha llamado el bloque de constitucionalidad-convencionalidad en México, que como se ha dicho, los derechos humanos vigentes en el país, ya no lo constituyen únicamente los reconocidos expresamente en el texto de la Constitución, sino que también se integran con el derecho convencional internacional, los principios de Ius Cogens del Derecho Internacional Público, y los Derechos Implícitos que se derivan del cúmulo de principios, valores, fines y razones históricas que impulsan el derecho internacional de los derechos humanos, todos ellos desde luego, inherentes al reconocimiento y respeto de la dignidad humana como valor principal.
Además de lo anterior, la exigencia constitucional e internacional de interpretar los derechos humanos desde la perspectiva de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, permite que la labor hermenéutica extraiga un cúmulo mayor de derechos humanos que se entienden necesarios e “implícitos” para un adecuado reconocimiento y respeto del catálogo de derechos reconocidos expresamente en el texto de la Constitución y los Tratados Internacionales de que México sea parte.
268
6. BIBLIOGRAFÍA.
- ARANGO Olaya Mónica, El bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, consultable en: http://www.icesi.edu.co/contenido/pdfs/C1C-marango-bloque.pdf
- BOGDANDY Armin, Ius Constitutionale Commune en América Latina, en IUS CONSTITUTIONALE COMMUNE EN AMÉRICA LATINA (Textos básicos para su comprensión), Querétaro, México, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro y Max Planck Institute, Febrero 2017.
- FERRER Mac-Gregor Eduardo, Interpretación conforme y control difuso de convencionalidad, en LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Un Nuevo Paradigma, Miguel Carbonell y Pedro Salazar (Coordinadores), México, UNAM, 2011.
- NOGUEIRA Alcalá Humberto, Derechos fundamentales, bloque constitucional de derechos, diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad, México, UBIJUS, 2014.
- QUIÑONES Domínguez Jupiter, La supremacía de los derechos humanos en la Constitución Mexicana, en QUID IURIS, México, Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, 2014, Año 8, Vol. 24, Marzo-Mayo.
269
DERECHO INTERNACIONAL GENERAL COMO PRIMER
CURSO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
Omar THOMÉ PORRAS
SUMARIO:
I.- Justificación del curso. II.- Introducción. III.- Contenido del curso. IV.- Conclusiones. V.- Bibliografía.
RESUMEN
El transito académico a través de la carrera de la carrera de Derecho, requiere para quienes asuman este reto, de una clara y comprometida conciencia social y humanista, determinada en tales dimensiones por las circunstancias y condiciones reales, efectivas, que significan y distinguen históricamente ese momento en el que quien estudia Derecho, identificara e interpretara, científicamente, el objeto y fin de destino profesional que ha elegido, el de ser un operador profesional del Derecho, un licenciado en Derecho. En este orden de ideas, el Derecho Internacional Público, como una más de las materias que obligatoriamente se cursan en el programa académico de nuestra Facultad de Derecho, también ha sido objeto
270
de muy significativas modificaciones, tanto de contenido como de interpretación, a consecuencia del propio desarrollo económico, político, social, científico, tecnológico, etc., con el que la realidad de la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado. Desde esta perspectiva y hacia la realidad ahora del siglo XXI, es que se pretende desarrollar el sentido y contenido del ejercicio que ahora se pone a la consideración de quien lo lea, proponiendo como punto de arranque para la tarea antes advertida, el que como primera parte del curso académico obligatorio de Derecho Internacional Público, se desahogue un módulo que comprenda, como objeto de estudio, la teoría del Derecho Internacional General, esto es, la referida al orden jurídico propio de la Sociedad Internacional contemporánea y vigente, denominado: Derecho Internacional General.
Palabras Clave: Derecho Internacional. Sociedad Internacional. Desarrollo del Derecho. Siglo XXI. Interpretación jurídica internacional.
I.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO QUE SE PROPONE.
La enseñanza profesional del Derecho a partir del momento en que tal propósito se lleva a cabo en ámbitos de la educación superior, precisamente en las escuelas y facultades universitarias que tienen como misión formar a la persona-estudiante universitario para
271
desempeñarse, una vez concluida dicha ¨formación¨ , como el operador “profesional” del derecho, requieren en tal proceso del desahogo de programas académicos oficiales, programas construidos con el propósito de cumplir efectivamente con aquellas políticas públicas que para el subsector de educación superior determina el Ejecutivo Federal por mandato constitucional expreso el fundamento más sólido para confirmar la necesaria intervención ¨pública¨ en la determinación de la orientación y estructura de los programas académicos para la educación superior en México, lo remitimos a las disposiciones conducentes formuladas en los artículos constitucionales: 3, 5 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como ley reglamentaria, la Ley General de Educación. En este mismo orden de ideas, Jacqueline Parra Peña, afirma que: ¨En principio un Estado para lograr un desarrollo integral debe tener como eje de apoyo fundamental, el sistema educativo, que proporcione una educación superior de alta calidad para la formación de recursos humanos competitivos que permitan enfrentar las exigencias del desarrollo, para lo cual es necesario que exista una interrelación entre el gobierno, educación superior y sociedad, donde el estado a través de sus políticas públicas, facilite y garantice cantidad y calidad en el servicio prestado por las instituciones de educación superior, éstas (I.E.S.) a su vez deben proveer de servicios educativos para producir el conocimiento científico-tecnológico de
272
acuerdo con las necesidades de los sectores productivos y sociales para la resolución de problemas, y la sociedad será la demandante y consumidora del mercado educativo, se establece entonces, una vinculación entre el mercado educativo y el mercado laboral, o dicho de otra manera, entre educación y empleo¨, en su artículo intitulado ¨La educación Superior en un Estado de derecho¨ 187, donde se identifican tanto los fines sociales y/o de Estado a los cuales se sujetan quienes reciben tal formación profesional, así como los medios que se requieren y utilizan para satisfacer cabalmente esos fines.
Siendo precisamente en referencia a el último tramo mencionado para esta ruta, es decir, el referido a los medios a los cuales se debe recurrir para satisfacer el interés público o de Estado en la generación de operadores profesionales del derecho, el referente serán los programas académicos o curricula de la propia carrera, donde advertimos que se atiende como una más de las materias académicas necesaria en la formación profesional que venimos refiriendo al hasta la fecha denominado “Derecho Internacional Público”, al menos en las Universidades públicas mexicanas. Sin embargo, tanto la determinación de su objeto de estudio como la
187PARRA PEÑA, Jacqueline, “Revista Summa”, No.2, México, Universidad Autónoma de
Tlaxcala, 2002, p. 53-56.
273
de su contenido temático, así como la correspondencia entre ambos aspectos con el resto de las materias que informan el programa académico de la licenciatura en derecho, han sido bastante confusas y en no pocas ocasiones controvertidas, en cuanto toca a la función y provecho que esta disciplina aporta a la ya tan mencionada “formación profesional” del futuro operador del derecho. Esto al margen de considerar que, efectivamente, la formación académico-profesional en al menos otras dos licenciaturas universitarias incluyen dentro de sus propios programas académicos a esta materia, la referida como Derecho Internacional Público, siendo estas las carreras de Licenciado en Relaciones Internacionales, así como la de Licenciado en Economía Internacional, ambas comprendidas dentro de la oferta académica de nuestra alma mater y sin embargo, sin que se especifique en concreto cual es el contenido diferenciado y la función de esta disciplina jurídica para el objeto de estudio propio en, y para, cada una de las carreras universitarias en que se imparte.
Esta situación, común para la generalidad de las escuelas y facultades de Derecho de nuestras universidades públicas , con una muy especial referencia a la nuestra, encuentra su origen, en gran medida, precisamente en una suerte de fundamentalismo positivista que decididamente orienta al docente en la determinación de la base o piso de construcción y luego
274
transmisión del conocimiento hasta hoy unidimensional del derecho asumiendo que estos sean los objetivos de mayor interés para estas facultades y escuelas, e intentando abordar dicha misión desde una posición metodológica propiamente positivista, de inspiración liberaloide y nacionalista pero pendiente siempre de conservar y no contravenir el respeto a la moral y las buenas costumbres de nuestra sociedad, para desarrollar la tarea que le es propia.
¨En México, La tradición jurídica posee una influencia Romano-Germánica, denominada también Continental, que le imprime un sello particular, existe en ella, una relación muy estrecha entre formalismo y legalidad, la cual pese a sus defectos, ha contribuido a gestar el denominado Estado de derecho, cuyo sustento lo constituye la plena realización de la legalidad, la cual consta en el estricto apego a la letra de la ley, lo que se traduce en una prohibición tajante para los gobernantes de realizar actos que excedan los límites del derecho; por otra parte, el formalismo jurídico se despliega a la luz del positivismo y se caracteriza por una concepción formal de la justicia, la consideración de que el derecho es simple producción formal y por anteponer la interpretación lógica a la histórico teleológica. Así, un Estado de Derecho es aquel en el que la legalidad se ha constituido como eje de la vida social y del ejercicio del poder a la luz del derecho, lo cual
275
constituye a la vez que su mayor virtud, su mayor debilidad, puesto que existen dos niveles de igualdad al parecer irreconciliables, la igualdad formal, que constituye el propio objeto del Estado de derecho y la igualdad real que hace evidente la desigual distribución de la riqueza entre los pobladores de nuestro país¨.188
En este sentido y no obstante que el planteamiento que da lugar a esta reflexión es de mayor interés para la filosofía del derecho o, cuando menos, que su mejor aproximación resulta a partir de conocer las particulares políticas educativas que determinan la dirección o sustrato ideológico que orienta la formación de los profesionales del Derecho; no obstante, si nos es posible identificar algunas notas que, como indicios, nos aproximen a esa ubicación ideológica de la enseñanza del derecho que hemos calificado en el párrafo que motiva esta nota como una estrecha relación de dependencia entre ¨la moral y los convencionalismos sociales¨ con el Derecho como objeto de estudio.
Eduardo García Máynez, referencia obligada en la formación profesional de muchas generaciones de abogados en todo el país y, sin ser la excepción, también para los egresados de nuestra facultad de Derecho, en su obra ¨Introducción al Estudio del Derecho¨, nos
188 ZAMORA GRANT, José, “EL Estado de derecho, revista Summa”, No.2, México, Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2002, p. 95-107.
276
da brinda sus argumentos para encontrar aquella ubicación referida líneas atrás, respecto a la relación entre ¨convencionalismos sociales¨ y ¨Derecho¨, al afirmar categórico que: ¨…es falso que las normas del derecho deriven siempre de la actividad legislativa estatal. El derecho consuetudinario, como su nombre lo indica, nace de ciertas conductas colectivas…es incorrecto explicar el derecho en función del Estado, o establecer entre ambos una relación genética, porque este último, como organización jurídica, no puede existir antes que aquél, ni ser considerado como su creador.¨ 189
Acorde con estas últimas precisiones es cómo podemos entender, consecuentemente, la apreciación por demás parcial y limitada, por decir lo menos, a la que esta disciplina jurídica, el Derecho Internacional, se encuentra sometida debido a las decisiones que asumen quienes tienen la función institucional de identificar para proveer con la información de calidad científico-jurídica que le dará contenido como asignatura académica a este Derecho Internacional Público, ya sean estos docentes o investigadores por un lado, así como la o las autoridades académicas en las facultades, por el otro.
189 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo, “Introducción al estudio del derecho”, 53ª Edición, México, Editorial Porrua, 2002, p. 31.
277
Por lo demás, la referida información especializada que da contenido a esta asignatura, la cual, una vez agregada con la que corresponde al resto de las materias del programa de la licenciatura, serán con las cuales se estructure y desarrolle no solo el contenido de la formación académico-profesional del licenciado en derecho, si no también, la que inspire la propia interpretación histórica de la función social que el operador profesional de lo jurídico se exija a sí mismo para el futuro.
En paralelo a las anteriores consideraciones, afirmamos que por lo que corresponde a los docentes del Derecho Internacional, quienes salvo pocas pero muy honrosas excepciones, generalmente resultan ser o muy destacados abogados postulantes o, en otros casos, personalidades políticamente muy distinguidas o muy brillantes funcionarios públicos y, algunos más, si bien catedráticos profesionales multi-funcionales que dedican a tiempo completo sus capacidades, tiempo y esfuerzo, e imparten simultáneamente con esta materia otra, u otras, de la más diversa factura, que pueden ir desde la teoría del derecho penal, pasando por la técnica jurídico- procesal del derecho laboral, o del agrario, incluso del derecho electoral o cualesquiera otra que por sí misma exija, para sus docentes, de un auténtico interés intelectual, crítica y metódicamente disciplinado, para lograr con ello su correcta aproximación y posterior transmisión a sus destinatarios, pero que
278
de ninguna manera les capacitan ni validan per se, para su acceso, en este caso a la Academia de Derecho Internacional, a ninguno de los docentes recién referidos; esto es, que con el hecho de su nombramiento como docentes de la materia, ni se les provee ni se les procura, a quien le haya correspondido en suerte impartir esta cátedra de Derecho Internacional Público, con los efectivos elementos para garantizar sus conocimientos del fundamento teórico y metodológico sobre la misma, ni mucho menos con la vocación intelectual que tal misión les exige.
En consecuencia de estas consideraciones, es que entiendo pertinente compartir esta preocupación, al menos en mi caso particular, como miembro del claustro de maestros de esta facultad y docente de la materia ahora en comento por ya más de cinco lustros, y con el antecedente de la formación académica especializada para el caso, en tanto que a la fecha ( y desde el año de 1986) soy candidato al grado académico de Maestría en Derecho Internacional por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, restándome para recibirlo la presentación y defensa de la correspondiente tesis, según constancia que al efecto se encuentra anexa a mi expediente personal, que obra en los archivos de la Facultad de Derecho de mi alma mater La Universidad Autónoma de Chihuahua, razones por las cuales me considero no solo con la
279
competencia suficiente para elaborar el presente ejercicio-propuesta, sino también, con la obligación ética de ofrecer a la consideración de mi academia, así como a la de la comunidad universitaria de esta Facultad de Derecho, esta reflexión y propuesta.
Así pues, si admitimos que la obligación histórica que asumimos como responsabilidad institucional al desempeñarnos como docentes de educación superior, particularmente en esta Facultad de Derecho de la universidad pública más representativa para nuestra comunidad en la entidad, nos exige más allá del mero compromiso laboral-administrativo que compartimos con el resto de los miembros de la comunidad docente universitaria, el de efectivamente acudir a impartir el curso, sino también aquel otro que podemos señalar como el referido a nuestro propio compromiso, en tanto sujetos activos en la permanente construcción de la mejor realidad social a que aspiramos como sociedad, el de nuestra participación (esto es, como sujetos activos ) en la formación de los cuadros de operadores profesionales del derecho que se significaran, en el futuro inmediato, como los titulares de la inteligencia y la razón social en beneficio de nuestra propia comunidad.
Vaya entonces, para lograr el mayor beneficio en favor del estudiante universitario, particularmente el de Derecho, quien al
280
través de la coherente y provechosa articulación del Derecho Internacional con el resto de las materias que dan contenido a su formación profesional, se encontrara en efectiva aptitud técnico-jurídica y con las competencias filosóficas y científicas del Derecho, suficientes para lograr la correcta identificación de los problemas que tienen su origen en el entramado de las relaciones sociales que configuran, en consecuencia, la realidad social y la posibilidad de su interpretación, ahora jurídica, para proveer a la mejor solución en dicha realidad social de las controversias y conflictos sociales que surtan efectos con tal naturaleza.190 Problemas que ahora, matizados con dimensión y perspectiva global, demandan del operador jurídico, una formación profesional de fundamento social integral, a la vez que integradora, que lo capacite para prever y/o resolver correctamente las múltiples situaciones y cuestiones que el propio devenir histórico y social del hombre van generando, como causa a la vez que efecto, en las
190 El presente ejercicio se elaboró desde la perspectiva especifica de la experiencia de más de 25 años de impartir la materia en la Facultad de Derecho de la U.A.Ch., es decir, por un docente de la carrera de Derecho y para ser aplicado en esta carrera. Sin embargo, en tanto que esta misma materia hoy manifiesta una vigencia, por su propio objeto de estudio, muy relevante respecto de otras áreas de formación profesional, especialmente aquellas referidas a cualquiera de las diversas ciencias sociales, la ciencia política como relaciones internacionales, o bien, economía internacional por ejemplo, donde su pertinencia se hace extensiva a estas, no obstante las necesarias adecuaciones al especial objeto de estudio de cada una de ellas, atendiendo la carrera profesional en cuestión.
281
formas superiores de organización social que ahora identificamos como las del Estado constitucional y democrático de Derecho contemporáneo, esto es el del siglo XXI, con independencia de cuál sea la particular opción que para su desempeño el operador profesional del Derecho hubiese elegido para cumplir con su vocación.
II.- INTRODUCCIÓN
Resolver la cuestión madre, aquella que se origina a partir del catálogo de interrogantes propias, aunque no exclusivas, al desahogo académico del Derecho Internacional General ( en tanto materia de formación profesional para la licenciatura en derecho) , exige de la atención a dichas interrogantes no solo como los puntos cardinales que sirven de guía para lograr su correcta ubicación académica, sino también a manera de claves de solución didáctica para articular, vertical y trasversalmente según corresponda, la información de especialidad científico-social que da contenido al Derecho Internacional General como asignatura obligatoria en el programa académico de esta licenciatura que venimos refiriendo. En este orden de ideas, el programa académico conforme al cual deba desarrollarse el primer curso de la asignatura propuesta ahora con la denominación de “Derecho Internacional General”, va a significarse como un “mapa” o derrotero que si bien coincide con el de la identificación formal con la que se trata de representar de
282
manera racional y coherente para él estudiante, al través de sus contenidos “el estado del arte” en esta materia, también va a operar estructurando correctamente el orden y desarrollo de los temas y sus contenidos para el docente y los alumnos, lo que les permitirá, posteriormente, comprender la efectiva autonomía didáctica de cada una de las expresiones del Derecho Internacional Público, esto es: El Derecho Internacional Económico, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, la expresión disciplinar que ahora nos ocupa, el Derecho Internacional General.
Siendo esta la tarea que, para efectos del presente ejercicio da forma y contenido al programa general del primer curso del Derecho Internacional Público (no obstante que esta denominación deba ser posteriormente sustituida, como se propone en este curso).
III.- CONTENIDO DEL CURSO.
¿Qué es? el Derecho Internacional General, ¿Cómo opera? esta disciplina jurídica, y, ¿Para qué sirve?, en la formación profesional del licenciado en derecho egresado de esta Universidad Autónoma de Chihuahua, constituyen las más significativas interrogantes que, como parte de un catálogo más extenso aún, prefiguran de inicio los ejes que sirven de permanente referencia en la tarea de construir su conocimiento académico para vincularlo
283
efectivamente, es decir, con efectos didácticamente útiles, con el resto de las soluciones estrictamente académicas que atendemos para resolver la gran cantidad de cuestionamientos que se irán generando en el desarrollo del curso, ya sea con respecto a su propio objeto de estudio o bien, en relación a su pertinencia y correspondencia para y con el resto de las materias que se cursan dentro del programa académico de esta licenciatura; así como también, el que la solución con la que se resuelvan los cuestionamientos formulados se consignara a manera de anclaje que sujete la posición ideológica con la cual interpretaremos, posteriormente, las circunstancias identificadas como propias a esta nuestra realidad históricamente determinada, en el segmento que se manifiesta como el de su expresión normativo-jurídica.
De manera que si partimos de asumir como válida la afirmación de que el Derecho, abordado en sí mismo como objeto de estudio, se nos presenta como una unidad cognitiva integradora de muy diversas, e incluso contradictorias expresiones, conductas y manifestaciones que solo se producen dentro de la “realidad social” que construimos y reconstruimos día a día, en el grandísimo y muy complejo entramado de relaciones que es el habitat social contemporáneo, nos será posible intentar la identificación de esa situación real, efectiva, sensible y trascendente para el agregado humano, es decir, la surgida como resultado de las relaciones que
284
entre los propios miembros de aquel agregado social se producen, independientemente del mayor o menor grado de sofisticación que estas especiales relaciones sociales presenten para provocar su transformación en “jurídicas”; Y, sin embargo, dicho tránsito conceptual no será factible, siquiera imaginable, si pretendemos tal aproximación intelectual desarticulándola de su contexto histórico para pretenderla, entonces, concluida de antemano, cristalizada, inmóvil, como una aproximación a-histórica, a-crítica, en si misma satisfecha y permanente, sin merito ni valor científico-social en detrimento de cualesquier utilidad social, así como inútil para la correcta interpretación de tales relaciones sociales, ahora jurídicas, que son precisamente el objeto de estudio del derecho.
Atendiendo pues, a las precisiones epistemológicas anteriormente referidas y su pertinencia en la elaboración del programa académico para esta materia, es que, conforme a sus propias condiciones de ubicación y desarrollo académico curricular, propongo este primer curso de Derecho Internacional Público, que se cursa a partir del sexto semestre de la carrera, se denomine como de “Derecho Internacional General”, para distinguirlo, diferenciándolo correctamente, de otras expresiones jurídico-sociales contemporáneas y paralelas a aquella, para las cuales su especial y particular objeto de estudio, si bien parte de reconocer su propia ubicación en contextos multi, extra, o supra nacionales, sin
285
embargo en cada uno de los casos a que aludiremos, estos atienden a fenómenos socio-culturales exclusivos como materia-objeto de regulación jurídica, desarrollados por sujetos-operadores a su vez específicos para cada una de ellas y que para efectos de este curso, identificamos como paralelas a la que ahora motiva nuestro interés, esto es, las denominadas como: “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y como “Derecho Económico Internacional”, que junto a este propuesto “Derecho Internacional General”, integran el corpus del Derecho Internacional Público como unidad disciplinar total.
En consecuencia, identificar a esta expresión cultural, la del Derecho Internacional General, como específicamente jurídica, con su consecuente fundamentación teórico-filosófica del segmento de la realidad social que atiende en exclusiva, como sostiene Antonio Remiro Brotons, que ¨La existencia de un orden jurídico es –como señaló Roberto Ago- una realidad objetiva cuya existencia se verifica en la historia. La virtualidad del Derecho Internacional está confirmada por la experiencia, la práctica de los estados y la jurisprudencia; pero respondiendo a las características de la sociedad internacional, se trata de un derecho distinto de los Derechos estatales y hasta, por comparación, mas imperfecto, tanto por su menor institucionalización, consecuencia de la estructura social, como por la inadecuación de sus medios en relación con sus
286
objetivos y las necesidades presentes de dicha sociedad¨191, así como su relación y correspondencia con el resto de las manifestaciones de cultura jurídica local-nacional, determinan el contenido del primer tema del curso, denominado con gran pretensión, aunque no por ello con desacierto, como “Marco teórico del Derecho Internacional General”, para iniciar con ello la solución del primer módulo del curso: ¿Que es el Derecho Internacional General?. Para cuyo desarrollo el alumno, presumimos, cuenta ya con la madures intelectual y un bagaje suficiente de información científico-social, su experiencia intelectual, referente a la propia condición histórico-social del Derecho, esto es de sociología jurídica así como de Teoría del Estado y Teoría Política, de introducción al estudio del Derecho y demás materias cuyo contenido refiera la base histórica y social de la construcción del Derecho como expresión cultural. Así mismo, en este primer módulo se le presentara al alumno, por medio de un esquema básico, el diseño operativo de la Sociedad Internacional vigente y actuante, al través del modelo O.N.U. y su trascendencia hacia los sistemas jurídicos nacional e internacional.
191 BROTÓNS REMIRO, Antonio, “Derecho Internacional”, Madrid, McGraw-Hill, 2001,
p.3.
287
Para el segundo módulo del curso, “Como opera el Derecho Internacional General”, el eje que articula su contenido y desarrollo, se ocupa de dotar con la información suficiente para propiciar la mejor aproximación del alumno a la identificación de los instrumentos fundamentales con que actúa el Derecho Internacional General, en tanto expresión normativo-imperativa, en la tarea visionaria de resolver y facilitar la solución de los intereses fundamentales de la sociedad internacional. Esto es, proveer al alumno con la información actual, vigente y suficiente, para que sea capaz de identificar cuáles son hoy los medios de creación de los principios, normas y categorías jurídicas, así como la referencia a las instituciones jurídicas básicas a las que recurre la Sociedad Internacional para lograr satisfacer sus propios intereses, destacando de manera fundamental para esta licenciatura en derecho, aquellos referentes a los instrumentos, medios y procedimientos que se producen como el material jurídico con que se dota la sociedad internacional para determinar, ordenadamente, sus relaciones sociales ahora como jurídicas. Para lo cual, vamos a partir de la especificación de sus procesos de creación en particular: es decir, brindar al alumno la información especializada en este curso, referente a la triada fundamental de fuentes o procesos virtud a los cuales se genera este sistema jurídico propio de la sociedad internacional contemporánea: a) Convencional, los tratados; b) Consuetudinario, la costumbre internacional; c);
288
Institucional, Las resoluciones que con esta naturaleza pronuncian las principales instancias de la sociedad internacional; así como la relación-interacción entre estos y los correspondientes al propio sistema jurídico nacional. Además de aproximar el origen y funcionamiento, dentro y para esta sui generis sociedad internacional, de las más representativas instituciones del Derecho Internacional General.
En el tercer gran modulo del curso, proponemos al alumno una interrogante básica, de condiciones tal vez existenciales para la propia aprehensión intelectual del Derecho, en tanto objeto de estudio a la vez que instrumento o medio de producción de la realidad social (de su realidad social efectiva), ya que lo coloca como sujeto de la misma y no como su objeto, al preguntarnos: ¿Para qué sirve esta disciplina jurídica en la formación profesional del licenciado en derecho?
Este tercer gran eje articula, a la vez que sujeta y confirma, la información de alta especialidad que el alumno ha recibido hasta este momento académico, ya sea está producida por el desarrollo del propio curso en particular, o bien, la ya aprehendida intelectualmente en los otras materias al momento cursadas y que resultan pertinentes al propio objeto de estudio del Derecho Internacional; es decir, demostrar al alumno la integración final del fenómeno cultural que, ya sea como origen o consecuencia de la
289
creación del Estado nacional y soberano se produjo, y que ahora denominamos como El Derecho Internacional General y su participación, activa y efectiva, en el desarrollo de la propia cultura jurídica nacional, válida para todas y cada una de sus expresiones.
El proceso racional necesario para aprehender, es decir, para tomar plenamente con la razón, la información de alta especialidad recibida durante un curso académico –cualesquiera que este sea- requiere de cuando menos tres momentos sucesivos: primero, el de la propia recepción de dicha información, independientemente de cual haya sido la técnica o proceso utilizado para tal efecto, cátedra magistral, investigación documental dirigida o el que para tales efectos determine la institución académica o bien el docente a cargo; segundo, el que corresponde a la maduración intelectual de la información recibida, esto es, el momento en que, una vez recibida la información, se procesa intelectualmente para relacionarla, también intelectualmente, con el resto de la información ya recibida con anterioridad y que resulte pertinente con el contenido y objeto asignado a la última o más reciente, para transformarla en conocimiento útil. Cabe advertir que este segundo momento, el de la maduración intelectual, no opera o se actualiza en automático ni inmediatamente, sino que requiere como herramientas racionales útiles para producir el resultado esperado, sobre todo de que el alumno posea y aplique un
290
razonamiento lógico-jurídico en la correcta relación de la información nueva con el bagaje intelectual o de conocimientos que ya posea, para incorporar aquella y acrecentar así, su propia experiencia intelectual y estar en mejores condiciones para interpretar los problemas o situaciones respecto de los cuales, la realidad social le demande soluciones; y el tercer momento, que es cuando el alumno receptor de la información de alta especialidad académica, luego de atender con esquemas lógicos y racionales aquella información, la transforma en conocimiento útil y aplica dicho conocimiento a la efectiva solución de problemas, ya sean estos meramente teóricos, es decir figurados, o bien reales, es decir identificados y abstraídos de la realidad social del entorno del propio estudiante.
En este orden de ideas, este tercer eje temático le proporciona al alumno los elementos críticos suficientes para que, por sí mismo, sea capaz intelectual y técnicamente, de reconocer e interpretar los paradigmas jurídicos que la sociedad internacional contemporánea, la de este inicio de siglo, construye para regular y ordenar la consecución de sus particulares intereses, a la vez que se significan como efectivas herramientas plenamente vigentes para proveer al mismo desarrollo, no solo de los paradigmas jurídicos nacionales, si no y tal vez por ello de mayor actualidad y pertinencia, para la construcción y re-interpretación de una
291
infinidad de instituciones y figuras del sistema jurídico nacional, sin que ello signifique ni provoque ningún atentado a la idea y contenido del Estado Mexicano, ni al principio de su inmunidad jurisdiccional nacional, la inmunidad jurisdiccional del Estado, es definida, según Loretta Ortiz Ahlf, como: ¨El atributo de todo Estado soberano, que impide que otros Estados ejerzan jurisdicción sobre los actos que realice en ejercicio de su potestad soberana, o bien sobre los bienes de los cuales es titular o utiliza en ejercicio de dicha potestad soberana¨192.
Lo anterior motiva que este tercer módulo se centre en atender fundamentalmente, la forma en que opera el modelo jurídico de la sociedad internacional vigente, es decir la del sistema O.N.U. y como interactúa con el propio modelo jurídico nacional mexicano; esto es, resolver una más, otra más, de las interrogantes a que hicimos referencia líneas atrás, en este mismo ejercicio, como de muy alta significación para la mejor comprensión del Derecho Internacional General como programa académico de estudio y su fin o propósito vital: Esto es, como participa hoy está disciplina jurídica en la permanente re-producción de una sociedad, la nuestra, con fundamento en la justicia absoluta y la democracia total sustentadas sobre la base del derecho.
192 ORTIZ AHLF, Loretta, “Derecho Internacional Público”; 3ra edición, México, Editorial Oxford, 2004, p. 127.
292
IV.- CONCLUSIONES.
Continuando en este mismo orden de ideas, nos resta concluir este ejercicio ofreciendo algunas de las consideraciones más significativas expuestas, para fundamentar la certeza y valor académico de la tesis que ha motivado su elaboración
Así pues, resulta pertinente precisar, en primer lugar, que las circunstancias históricas contemporáneas, las de este siglo XXI, determinan una novedosa condición intelectual para el estudiante universitario, ya sé califiquen como “milenians” o con el nombre-denominación que sea, ya que manifiestan características y valores determinados por esta novísima realidad, la realidad global del mundo aproximado e interpretado desde la perspectiva neo-liberal vigente que los ubica, cada vez más y con mayor certeza histórica, como sujetos consumidores globales, en detrimento del previo concepto de ciudadanos nacionales. Aunado a que las características socio-económicas del entorno propio para el universitario mexicano (consecuentemente para el local chihuahuense) es decir, las correspondientes a su realidad histórica, lo determinan desde esa nueva perspectiva cultural marcada por un desarrollo tecnológico y científico de amplísimo y vertiginoso desarrollo, que provoca no solamente la integración
293
económica, interdependiente y complementaria de varias sociedades nacionales operando como sub-sistemas regionales dentro de un modelo global, totalizador, que es el correspondiente a la realidad del nuevo mundo neoliberal de vocación global sino, a la par, a la de la conformación del hombre-individuo social contemporáneo, el post-moderno, el que a consecuencia de su participación dentro de aquel modelo social de comunidades abiertas , se inserta en un estrato socio-cultural de dimensiones más amplias, y que para el caso que ahora nos ocupa, las concretas del operador profesional del Derecho, es en este momento donde se propone desplazar aquellas características históricas y culturales locales, ahora en beneficio de un nuevo modelo que aspira a sustituirlas, y si esto no es posible, al menos a homologarlas con aquellas condiciones comunes-globales de inspiración y fin netamente económico, que generen las características sociales de la nueva sociedad globalizada con su consecuente sistema jurídico, también globalizado
Siguiendo pues, el orden de ideas previamente desarrolladas, es como se valida la oportunidad y pertinencia de la aproximación didáctica al Derecho Internacional Público, desde la triple perspectiva propuesta en el cuerpo de este ejercicio, integrada por
294
el Derecho Internacional General, El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Económico. Cada una de dichas disciplinas manifestándose con un propio objeto de estudio y contenidos en particular pero con desarrollos técnico-jurídicos paralelos entre sí, lo que permitirá al alumno conseguir, a partir de la especialización de cada uno de los objetos de estudio en particular, la mejor aproximación posible para la comprensión de la realidad histórica contemporánea y lograr con ello su correcta interpretación jurídica, para el beneficio de su propia sociedad
En este orden de ideas, es que me permito formular esta adecuación del programa académico del curso hasta hoy denominado “Derecho Internacional Público”, primero: por “Derecho Internacional General”, toda vez que esta denominación identifica y expresa mejor el objeto de interés académico de esta materia; Y luego, en segundo término, se propone para este curso, la incorporación como contenido del mismo, de un necesario primer módulo o tema, que exponga y desarrolle la teoría propia de esta Disciplina jurídica, a manera de una “introducción” al conocimiento académico, técnico y científico del Derecho Internacional en su expresión como General, para que de ello resulte la posibilidad para el alumno, de identificar correctamente
295
los segmentos de la realidad histórica con los que va a operar, para interpretarlos correctamente desde la perspectiva del Derecho Internacional Público, en tanto instrumento para el mejor desarrollo social del hombre y sus comunidades.
Entiéndase pues, que la especificación de cada uno de los objetos de estudio en las materias, Derecho Internacional General, Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Económico, es necesario a los mejores efectos didácticos y la correcta construcción del conocimiento científico del Derecho (en este caso, el de la sociedad internacional). Los sujetos operadores jurídicos para cada una de las expresiones particulares del Derecho Internacional Público, también resultan de naturalezas y condiciones socio-jurídicas diversas, así como que los fines o propósitos que se persiguen con la instrumentación y aplicación de principios y categorías que fundamentan cada una de dichas expresiones por separado, también resultan independientes entre sí.
296
V.- BIBLIOGRAFÍA
BECERRA RAMÍREZ, Manuel, “La recepción del Derecho Internacional en el Derecho Interno”, 2da edición, México, edit. U.N.A.M., 2017.
BERNAL GARCÍA, Manuel José, GARCÍA PACHECO, Diana Marcela, “Metodología de la investigación jurídica y socio-jurídica”, Colombia Bogotá, edit. Uniboyacam, 2003.
CASSESE, Sabino, “La Globalización Jurídica”, Madrid, edit. INAP- Marcial Pons, 2006.
CORCUERA CABEZUT, Santiago, “Derecho Constitucional y derecho internacional de los derechos humanos”, México, edit. Oxford, 2004.
DONDÉ MATUTE, Javier, “El Derecho Internacional y su relevancia en el sistema jurídico mexicano, una perspectiva jurisprudencial”, Vol. IX, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 2009.
FERRAJOLI, Luigi, “Pasado y Futuro del Estado de Derecho” en “Neoconstitucionalismo(s)”, Madrid, compilación de Miguel Carbonell, edit. Trotta, 2003.
297
GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “La Construcción del Derecho”, México, edit. U.N.A.M., 2006.
HERDEGEN Matthias, “Derecho Económico Internacional”, 9ª edición, traductor Katia Fach Gómez, Laura Carballo Piñeiro, Dieter Wolfran, México, edit. U.N.A.M., 2012.
MALPICA DE LAMADRID, Luis, “La influencia del Derecho Internacional en el Derecho mexicano”, México, edit. Noriega editores, 2002.
MÁRQUEZ PIÑERO, Rafael, “Sociología Jurídica”, 2da edición, México, edit. Trillas, 2006.
MORENO GONZÁLEZ, Jimena, “Derecho Internacional Público”, México, et all, edit. Oxford, 2011.
ORTIZ AHLF, Loretta, “Derecho Internacional Público”, 15 reimpresión, Mexíco, edit. Oxford, 2014.
REMIRO BROTÓNS, Antonio, “Derecho Internacional”, México, edit. Mc Graw Hill, 2007.
RODRÍGUEZ LAPUENTE, Manuel, “Sociología del Derecho”, 8va edición, México, edit. Porrúa, 2006.
298
RUIZ VALERIO, José Fabián, “¿Hacia un modelo de Estado de Derecho?, El Estado de Derecho Internacional en la visión de Luigi Ferrajoli”, Vol. XI, México, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, U.N.A.M. 2011.
VILLORO TORANZO, Miguel, “Las Relaciones Jurídicas”, México, edit. Jus, 1976.
WALSS AURIOLES, Rodolfo, “Los tratados internacionales y su regulación en el Derecho Internacional y el Derecho mexicano”, México, edit. Porrúa, 2001.
299
GUARDIA NACIONAL EL RIESGO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN QUE PUDIERAN SER INCONGRUENTES A SUS PRINCIPIOS
ORIGINALES
Roberto MONTAÑEZ PÉREZ
PRIMERA PARTE
SUMARIO: I. Introducción. II. Teoría de los Valores Supremos de la Constitución. III. Teoría de la ilimitabilidad de las atribuciones del poder reformador. IV. conclusiones preliminares. V. Bibliografía.
RESUMEN
Se afirma que la norma agregada a la Constitución mediante la reforma de alguna sus disposiciones, por la adición o incorporación de un precepto o la extinción de otro al ser derogado, o la incorporación de nuevas disposiciones tendientes a un solo aspecto del contrato social, como el de seguridad, concretamente la creación de la Guardia Nacional, es propensa a
300
ser resultado del error atribuible al personal humano que integra el poder legislativo, en virtud a la intrínseca condición humana denominada falibilidad, de ahí el riesgo de crear normas constitucionales materialmente erróneas por conflictuales con las propias disposiciones o principios constitucionales prexistentes, por lo tanto el propósito inicial de este estudio será responde la siguientes interrogante ¿La creación de la Guardia Nacional en los términos de la propuesta del Ejecutivo Federal trastoca los principios de libertad y seguridad jurídica sustentados por la Constitución?, la respuesta deberá provenir del derecho constitucional positivisado, interpretado y desarrollado en la doctrina relacionada, y con la falibilidad humana, potencializada por el elemento de la sobrecarga de reformas y solo desde el punto de vista material y no del procedimiento formal de creación de la norma constitucional. No nos haremos cargo de aspectos diversos que pudieran viciar la función legislativa, pues ello nos desviaría a otras ramas de la investigación, como lo es el constitucionalismo en su forma, la sociológica, ética, filosofía del derecho o aspectos relacionados con el ejercicio del poder, es decir, la política. Palabras clave: Guardia Nacional, Constitución, Inconstitucionalidad, Principios constitucionales, Esferas de lo Indecidible, Falibilidad humana, Reforma constitucional.
301
I. INTRODUCCIÓN
El procedimiento legislativo correctamente implementado desde su aspecto formal y material, es el que genera y da legitimidad a la ley en nuestro país, la implementación de éste es facultad del poder legislativo, en quien se deposita la soberanía que el pueblo le confiere para que en su beneficio establezca el marco constitucional aplicable; precisando que ésta aportación solo se plantea desde el punto de vista del nacimiento de la norma constitucional en cuanto a su aspecto material y no del formal, el objetivo de esta investigación se dirige a encontrar una respuesta a la interrogante siguiente ¿La creación de la Guardia Nacional en los términos de la propuesta del Ejecutivo Federal trastoca los principios de libertad y seguridad jurídica sustentados por la Constitución?
302
La innegable falibilidad humana en combinación con el importante número de reformas a la Constitución, que sexenio a sexenio se presentan en nuestro país agudizan el problema y aumentan las posibilidades de riesgo, Hector Fix-Zamudio realiza un pronunciamiento sobre dicho aspecto, es decir, respecto de la gran cantidad de cambios a la Constitución, especialmente los suscitados al final del siglo XX, tendencia que ha aumentado considerablemente en los inicios del siglo XXI; y que ahora bajo la presidencia de Andres Manuel López Obrador se advierte una nueva “oleada” de ellas, cito al maestro Fix-Zamudio: Debido a esa multitud de cambio y adicciones resulta difícil apreciar y entender nuestra Constitución Federal vigente en los últimos años del siglo XX. Es indudable que, desde el punto de vista de la técnica jurídica legislativa, su texto deja mucho que desear. Agrega el propio maestro en diversa parte de su libro: Entre nuestros constitucionalistas existe consenso en el sentido de que numerosas reformas constitucionales, que a veces han sido sucesivas para sustituir o corregir modificaciones anteriores, han sufrido de graves errores técnicos y en ocasiones, inclusive, de defectos notorios, todos lo cual ha complicado la comprensión y aplicación de nuestro texto constitucional.
303
Sobre el gran número de reformas, de igual forma se pronuncia el maestro Enrique Urbina Arzate, aunque agregando un ingrediente más como lo es, lo que refiere como Derechos de Papel, en su trabajo titulado Notas para la Reconstrucción Epistemológica de la Constitución en la Globalización, exponiendo a la letra su argumento: México rebasa las 500 (actualmente más de 650) reformas y los temas que afloran constantemente, hacen necesario plantear de inmediato la reforma constitucional, como si de la ilusión de los tópicos en cuestión dependiera su acatamiento o consecución. Lamentablemente no es así. En 2011 se incluyó a los derechos humanos en el lenguaje jurídico del artículo primero de la Carta Magna y la violación de los referidos derechos, siguiente siendo la asignatura pendiente del Estado Mexicano. Nos hemos atrevido a llamar “derechos de papel”, a los derechos humanos incluso incorporados al texto constitucional, pues su sola inclusión en un texto de tal significado, no garantiza su disfrute. El importante número de reformas a la Constitución, ha aumentado de manera significativa en cada periodo presidencial, para algunos como el maestro Eduardo Urbina Arzate, muchas reforma no implican necesariamente el disfrute garantizado de mejores derechos e incluso señala son Derechos de Papel, para otros como el Doctor Hector Felipe Fix-Fierro existen importantes
304
modificaciones, en las últimas tres décadas que no han sido solo cuantitativas sino cualitativas, aportándonos lo siguiente: Los cambios constitucionales de las últimas tres décadas no han sido sólo cuantitativos, sino cualitativos. En términos generales han apuntado al fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial frente al poder ejecutivo federal, de los derechos de los ciudadanos y de los medios para su defensa, así como de los mecanismos para la rendición de cuentas del gobierno y de responsabilidad de los servidores públicos, aunque de manera todavía insuficiente e incompleta. En lo particular, la Constitución se ha reformado de manera importante en las siguientes materias: -Control de la constitucionalidad de las leyes; -Autonomía de gobierno y administración de los municipios; -Sistema electoral y respectivo (federal y local); -Derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, y sus medios de protección; -Derechos y autonomía de los pueblos indígenas; -Propiedad y justicia agraria; -Trasparencia y acceso a la información pública gubernamental; -Sistemas de justicia penal y seguridad pública; -Presupuesto y control de gasto público; -Relaciones del Estado con las iglesias y las comunidades religiosas. En el marco de estas reformas se han introducido nuevas instituciones y se han reformado de manera profunda las existentes; -Creación de los “organismos constitucionales
305
autónomos”, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1992-1999), el Banco de México (1993), el Instituto Federal Electoral (1996-2007), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005), el Instituto Nacional para la Evaluación, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Teleco-comunicaciones (2013); -Nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ampliación y especialización de sus facultades de control constitucional (1987-1994-1996-1999); -Creación del consejo de la judicatura Federal como órgano de gobierno y administración del Poder Judicial de la Federación (1995-1999); -Creación de la Auditoria Suprema de la Federación como órgano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con autonomía técnica para la fiscalización y evaluación del desempeño de las autoridades públicas (1999-2007).; Creación de la jurisdicción electoral federal (1987-1990-1993-1996-2007).; Creación de los tribunales agrarios (1992).; Creación de una jurisprudencia especializada para menores (2005); -Reconocimiento constitucional de los organismos de trasparencia y acceso a la información pública gubernamental (2007). Se piense en Derechos de Papel o en Verdaderos Cambios Significativos y Creación de Organismo Autónomos Necesarios como resultado de las reformas, adiciones o modificaciones al texto
306
constitucional, lo no discutible estriba en el incremento exponencial en el número de reformas, perece que ahora bajo la presidencia de Andres Manuel Lopez Obrador es “borrón y cuenta nueva” lo que necesariamente genera el aumento de posibilidades de cometer errores en su promulgación, no solo en aspectos meramente gramaticales, de sintaxis, de terminología jurídica en desuso, o superada por coexistir preceptos de hace cien años con otros con días de vigencia, me refiero a errores que pueden ser de fondo y generar contrasentidos en la propia Constitución, por lo que se considera necesario en este momento determinar si efectivamente el número de reformas se ha incrementado, para determinar una tendencia, mediante una simple observación del registro oficial de las mismas, con la finalidad de tener una idea clara de la magnitud del problema y si la posibilidad de errar, se mantiene en los mismos márgenes de hace cien años o si en las épocas actuales su nivel de probabilidades ha aumentado. Un análisis meramente aritmético de las reformas constitucionales desde el primer periodo presidencial en el que solo se reformó en ocho ocasiones la Constitución, al periodo anterior en donde se reformó en ciento cincuenta y cuatro veces la Constitución , incluso respecto de algunos artículos en tres y hasta en cuatro ocasiones, no nos deja duda en cuanto a la urgente necesidad de encontrar mecanismos idóneos de control que impidan incongruencias constitucionales internas, ocasionadas por la cada
307
vez más grande probabilidad de cometer errores ante el “alud” de reformas que se han suscitado en los más resientes periodos presidenciales; entre más reformas más posibilidades de cometer errores. La finalidad de toda Constitución es lograr que los constituidos en ella permanezcan unidos por la convicción del respeto a sus principios, como lo serían todas las libertades y garantías de seguridad, los cuales han de ser conformes o armónicos entre sí, incluyendo las nuevas disposiciones que sean adoptadas, de ahí la pregunta: ¿La creación de la Guardia Nacional en la forma propuesta por el Ejecutivo Federal sería contraria a los principios constitucionales preestablecidos?, resulta válido cuestionarse dicho aspecto, además de indagar sobre los mecanismos a implementar ante la posibilidad de que, por errores legislativos, en este caso, potencializado por el factor de sobrecarga de dicha función, se vulneraran los principios que ya se encuentran incluidos en la Constitución por ser originalmente adoptados, es decir, que a la hora de generarse una reforma o adición a la Constitución se adicionen, por error, disposiciones que eventualmente pudieran no armonizar con las ya existentes, rebasando las Esferas de lo Indecidible a que se refiere el maestro Luiggi Ferrajoly. Las respuestas deberán generarse en la medida que nos adentramos al estudio de este tema, quizá lo que ocurra es que surjan nuevos cuestionamientos, o finalmente, la convicción en el sentido de que
308
el poder constituyente (diputados y senadores) es infalible y lo sería en el asunto de la Guardia Nacional, a grado tal que podamos afirmar que una reforma como esa, por el hehcho de haberse producido mediante la implementación de un perfecto procedimiento formal constitucional no adolece de falla alguna. Habré de sostener que el tema es importante, pues la incorporación a la seguridad de la nación de un sistema militarizado, no solo en la praxis, sino en su esfera jurídica constitucional, puede contrariar no solo los principios de libertades existentes en nuestra Constitución, sino además nuestras Garantáis de Seguridad Jurídica, como las de Debido Proceso y Legalidad, pues el actuar de los “policías militares” tendrán repercusión directa en todas las personas en este país, no solo en los que transgredan la ley, sino cualquier persona en aras del respecto al bando de buen gobierno y paz, no exclusivamente para enfrentar un presunto delincuente, sino también para garantizar la armonía social, sin la formación o preparación idónea para ello. Habremos de preguntarnos: ¿Es posible que las reformas o adiciones constitucionales rebasando las Esferas de lo Indecidible sean inconstitucionales?, tal cuestionamiento pareciera un contrasentido, sin embargo, no es así, al efecto, es necesario analizar las diversas teorías, los conceptos de Constitucionalidad e Inconstitucionalidad y de igual forma los términos Exequibilidad e Inexequibilidad, en éste último de los casos, es necesario acudir al
309
Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, que toma las palabras del maestro Hernán Alejandro Olano García y define la referida figura de la Exequibilidad e Inexequibilidad, como sigue: “El principio normativo conservacionista o de la conservación del derecho o legalidad otorga esta preferencia a los planteamientos que ayudan a obtener la máxima eficacia a las normas constitucionales, en función de las relaciones sociales y la voluntad de la Constitución, también se le conoce como “principio hermenéutico de la interpretación del derecho” y consiste en que la Corte Constitucional, no puede excluir una norma legal del ordenamiento jurídico, por la vía de la declaración de la Inexequibilidad, cuando existe por lo menos, una interpretación a la misma que se aviene con el texto constitucional. De ser así, dice Edgar Solano Gonzalez (Sentencias manipulativas e interpretativas y respeto a la democracia en Colombia, 2000)…el juez de la carta, se encuentra obligado a declarar la exequibilidad de la norma legal condicionada a que esta sea atendida de acuerdo con la interpretación que se concilie con el estatuto superior.”
De lo anterior, podemos colegir que en la interpretación de la norma constitucional se presentan dos supuestos: el primero respecto de leyes secundarias por ser contrarias a la Constitución o sus principios (constitucionalidad o inconstitucionalidad, que no es el tema de
310
investigación en este trabajo), y el segundo, el que conllevaría la necesidad de expulsar de la carta magna una norma Constitucional, por no existir en aquella, por lo menos, una interpretación a la misma que sea compatible con la “Esfera de lo Indecidible”.
Me permitió profundizar en ésta problemática, ponderando que en el caso concreto el debate jurídico y parlamentario de la incorporación o no de la Guardia Nacional al sistema de seguridad del país, se ha inclinado a favor de la mayoría de un grupo político dominante en ambas cámaras legislativas. Además es importante el tema para los estudiosos de la materia constitucional y de amparo, pues es posible que los fines y propósitos de la incorporación de la Guardia Nacional genuinamente impulsados en cuanto al objetivo de lograr la paz y estabilidad social, se encuentren en riesgo, de trastocarse libertades y garantías de seguridad jurídica preexistentes, de ahí la necesidad de éste análisis, es necesario elevar la discusión en tal sentido, para quedar tranquilos con la certeza que da el actuar infalible, de ser el caso, del órgano legislativo y de los órganos del estado encargados de velar por el respeto a la Constitución. Por lo anterior, me permito desarrollar dos teorías de análisis inexcusable en esta investigación, a saber:
II.TEORÍA DE LOS VALORES SUPREMOS DE LA CONSTITUCIÓN
311
Debo iniciar el tema en cuestión exponiendo los argumentos del jurista y profesor Otto Bachof, quien tomaría como parte importante de sus estudios, el de las Normas Constitucionales Inconstitucionales, aunque se trata de un académico con un importante registro de obras jurídicas, en este caso, nos referiremos solo a una de ellas, Normas Constitucionales Inconstitucionales (Normas Constitucionales Inconstitucionales); Habré de mencionar que la referida obra es ideada por su autor, en el contexto cultural de la segunda postguerra mundial en Alemania, pues al igual que muchos juristas de la época, buscaron explicaciones a lo que otros, y el mismo Bachof, calificaban como la perversión del régimen en todos los aspectos, incluido el jurídico, por los lamentables hechos acontecidos durante el auge del nazismo, a raíz de que en el año de 1949 se promulgara el articulado de la Ley Fundamental de Bonn, que adolecía de preceptos presuntamente no válidos, atendiendo a los valores preponderantes de la Constitución existente, según palabras de Bachof, citadas por los juristas Domingo García Belaunde y Francisco Javier Diaz Revorio, en la obra citada titulada Normas Constitusionais Inconstitusionais respecto del articulado de la Ley Fundamental de Bonn lo siguiente:
312
Está impregnado de una cierta influencia iusnaturalista, que encuentra múltiples manifestaciones, entre otras, en la proclamación de que la dignidad humana es “intangible” (art.. 1.1), los derechos humanos “inviolables e inalienables” (art. 1.2), o la consideración como irreformables de los principios contenidos en los artículos 1 y 20 (dignidad, derechos, estructura federal, soberanía del pueblo, ciertamente en el momento antes descrito era comprensible un cierto renacimiento de las teoría iusnaturalista, como reacción al positivismo weimariano. Pero en cualquier caso, sea o no el iusnaturalismo el fundamento de la proclamación en la Ley Fundamental de Bonn de los principios mencionados, lo cierto es que en la misma es apreciable la importancia dada a esos principios y valores fundamentales, en alguna medida y en cierto sentido parecen considerarse como de mayor valor que el resto de los preceptos constitucionales. O en todo caso indisponible incluso para el propio poder constituyente, al menos en su “versión” de poder constituyente constituido, pues en definitiva tales fundamentos se consideran inalterables.
313
En la anterior tesitura, no se es ajeno a posicionamientos y principios de otras latitudes y contextos, como el derecho constitucional de los Estado Unidos de América, cuya aportación tomamos del maestro Eduardo Ferrer Mac-Gregor en su libro Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, al tenor de las siguientes palabras, cito: Existen dos principios establecidos previamente en la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal norteamericana. En primer lugar, de acuerdo con dicha jurisprudencia, todas las normas generales deben interpretarse in harmony whit the Constitution, principio al que debe agregarse la regla sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes, ya que también se supone que los organismos legislativos no expiden normas que intencionalmente contradigan a la Carta Suprema. Así es, sin soslayar posicionamientos aparentemente disímbolos, se señala que el tema a tratar del maestro Bachof, nos asusta un poco en cuanto a la referencia de la perversión del régimen en todos los aspectos, por las críticas que ha recibido el titular del Ejecutivo Federal de una cercanía (no probada) con regímenes dictatoriales, concretamente con el del Dictador Nicolás Maduro, sin embargo habremos de enfocarnos solo en la reflexión del maestro Bachof respecto de la existencia de ciertos valores que debían constituirse como parámetros para la validez de los demás preceptos constitucionales, y en base a ellos se presentó con la promulgación
314
de la Ley Fundamental de Bonn, un abandono de las tesis más estrictamente positivistas, generando la existencia de normas constitucionales inconstitucionales, lo anterior, según las palabras de los juristas Domingo García Belaunde y Francisco Javier Diaz Revorio. Ahora bien, del mismo texto de la cita anterior, debe destacarse la referencia expresa en cuanto a la trascendencia de las citadas reflexiones, en los ámbitos de tiempo y espacio, pues ciertamente los referidos conceptos de valores supremos de una Constitución, deben entenderse intocados, agregaría el autor, sólo modificados de manera progresiva en cuanto a una evidente potencialización de sus propósitos, resultando apropiado realizar la cita completa, como sigue: No obstante y como antes decíamos, este trabajo posee una dimensión intemporal que hace que su discusión pueda tener interés en cualquier sistema constitucional. Y de hecho, tarde o temprano en casi todos los sistemas hay que plantearse si ciertos valores o principios pueden tener un carácter preferente y cuál es su posición con el resto del ordenamiento. El interés permanente en este trabajo, radica precisamente en que cualquier solución a la cuestión que plantea requiere acudir a la misma esencia del Derecho Constitucional y del propio concepto de Constitución.
315
Por otro lado, existen ideas que ponen en duda el rigor de mantener los principios originales de un texto constitucional, bajo argumentos tan sólidos como lo son las profundas transformaciones sociales, como las actuales, que son cada vez más dinámicas, así lo pone de manifiesto el constitucionalista colombiano Luis Carlos Sáchica, ¿Sería el caso de la denominada por el titular del Ejecutivo Federal Cuarta Transformación?, la aportación se comparte como sigue: El problema, nada fácil de resolver, consiste en determinar la permanencia de las disposiciones constitucionales no sólo de acuerdo con el sistema más o menos complicado de la reforma formal, sino también las trascripciones operadas por medio de las costumbres, las convenciones y la interpretación constitucionales, que han sido estudiadas especialmente por los tratadistas angloamericanos. Sin embargo, este tema también empieza a preocupar a la doctrina de los cultivadores del derecho continental europeo y a los latinoamericanos, si se toma en consideración que las normas constitucionales escritas representan en principio el momento histórico en que fueron creadas, pero también deben aplicarse a épocas de profundas trasformaciones sociales, como las actuales, que son cada vez más dinámicas. En la misma idea y aun reconociendo la existencia de principios constitucionales preponderantes, ubicamos la valiosa aportación
316
del maestro Fix-Zamudio, sugiriéndonos un interesante ejercicio mental para intentar destrabar el problema, en la parte final del texto que agrego: Estos principios y valores no deben considerarse como cerrados o inmutables, sino que su contenido puede variar con los cambios sociales, por lo que de ninguna manera podemos pensar que las reformas constitucionales que hemos mencionado y que han actualizado a nuestra ley fundamental, constituyan una traición o una desviación de los que establecieron los constituyentes de Querétaro, que en su concepción correspondían a la situación que vivieron en su época. Podemos imaginar que si dichos constituyentes se reunieran en este momento, adoptarían las instituciones que ahora regula nuestra Carta Federal, ya que son similares a las consagradas por las Constituciones latinoamericanas más recientes y que mencionamos con anterioridad. En el ejercicio sugerido, difícilmente se podría concluir con una respuesta negativa, pues a mí entender dichos constituyentes se sujetarían a la realidad imperante, retos y objetivos de la sociedad mexicana actual, sin embargo eso no quiere decir que al igual que los constituyentes actuales estuvieran exentos de cometer errores. Independientemente de los referidos posicionamientos, respecto a la validez o no de la modificación de principios o valores supremos de la Constitución, debemos hablar de la inconstitucionalidad que
317
se incorporan a la Constitución vía reforma constitucional, el propio maestro Bachof nos explica: Una ley de reforma constitucional (en la medida en que se trata de la Constitución, siempre una ley de reforma del texto constitucional, articula 79,1) puede contravenir de un principio de vista formal o material las disposiciones de la Constitución formal. El primer supuesto se da cuando la reforma constitucional no se encuentra contemplada en las disposiciones procedimentales. El ultimo se corresponde con el hecho de que una ley pretenda un cambio en las normas constitucionales a pesar de la intangibilidad declarada en el texto constitucional, lo que sucedería por ejemplo en el caso de una ley de reforma constitucional que pretendiese suprimir la distribución del Bund en Ländero la colaboración de estos en la función legislativa, reconocidas en el art 79,3 de la Ley Fundamental de Bonn, o afectar a los principios fundamentales recogidos en sus artículos 1 y 20. No es necesario aclarar que la norma de la reforma constitucional a pesar de que constituye por sí misma una norma formalmente constitucional, de uno u otro modo, sería inconstitucional. Raúl Gonzales Small, citando a Ramón Sanchez Medal apuntala la idea de que existen en toda Constitución principios de tal trascendencia que no es posible que se encuentren sujetos a contradicción o modificación por parte de poder alguno, explica
318
éste aspecto que concibe como contranatural, es decir, que la Constitución no puede ir en contra de su misma naturaleza o mejor dicho de su génesis original, en la que pensaron los constituyentes de origen como los pilares de la nación, así efectúa su exposición al respecto: Ramón Sánchez Medal, en su estudio intitulado Las reformas demolitorias de la Constitución, sostiene que por encima de la “vorágine de cambios legislativos, es indudable que deben existir principios de tal solidez y trascendencia que no puedan ser modificados, debiendo considerarse como el más importante la salvaguarda de la libertad del individuo”. Consecuentemente - señala Sánchez Medal - el argumento de que cualquier reforma de la Constitución con sujeción al procedimiento formal del artículo 135, hace que tal reforma sea ya parte integrante de la propia Constitución, y no pueda la Constitución ir contra a ella mismas, es un razonamiento mutilante e insostenible” Ahora bien, los posicionamientos que hemos venido desarrollando, en pro y en contra del aspecto medular a dilucidar, encuentran un óptica igualmente interesante en las palabras de Carlos Schmitt, al hacer una distinción entre la Constitución y las Leyes Constitucionales, efectuando su estudio al igual que Otto Bachof, respecto de la Ley Fundamental de Bonn, en el citado contexto cultural y social de la segunda postguerra mundial en Alemania,
319
aportando al respecto la diferenciación señalada, que él mismo explica: Distingue entre la “Constitución”, que es el conjunto de decisiones políticas fundamentales, y “ley constitucional”, que son las normas incorporadas a la misma Constitución, que por su contenido tiene la finalidad de llevar a la practica la voluntad constituyente. Refiriéndose a la Constitución de Weimar, dice que es una Constitución porque contiene las decisiones políticas fundamentales sobre la forma de existencia política concreta del pueblo alemán, y que la competencia para reformar las “leyes constitucionales” es una competencia incluida en el marco de la Constitución, fundada en la misma, y no sobrepasándola. No envuelve la facultad de dar una nueva Constitución. El acto de dar la Constitución es cualitativamente distinto del de reformarla, por eso, una asamblea “constituyente” es cualitativamente distinta a un parlamento. Este puede reformar las normas de la Constitución (“leyes constituyentes”) pero no la Constitución (es decir en la terminología de Schmitt las “decisiones políticas fundamentales “) cuya potestad es del pueblo a través de su poder constituyente (obligatorio). Por su parte Karl Lowenstetein, refiriendo la existencia de valores fundamentales internos de la Constitución, se cuestiona:
320
¿Existen normas constitucionales anticonstitucionales cuya anticonstitucionalidad radica en hecho de que el legislador constitucional haya sobrepasado los límites internos que están impuestos por los valores fundamentales inminentes a una Constitución? El ámbito en el que se suelen producir estos conflictos en torno al contenido ideológico fundamental de una Constitución suelen ser en mayor parte de la veces, los posibles casos de aplicación de los derechos fundamentales, construyendo un caso extremo, ¿sería anticonstitucional si el legislador constitucional hiciese una excepción formal del principio de igualdad preceptuado en el artículo 3° de la ley fundamental –insertando en dicho artículo un párrafo 4- al establecer que dicho principio no regiría para los pelirrojos? Si bien el autor no puede decidirse a prohibir radicalmente un quebrantamiento efectuado por la Constitución misma al permitir excepciones para situaciones jurídicas o sus puestos de hechos determinados, una norma constitucional de este tipo estaría tan en contradicción con el principio de igualdad. Manuel Martinez Sospenda, ampliando los argumentos de Carlos Schmitt en cuanto a la diferenciación respecto de la Constitución en sentido propio y las leyes de la Constitución, nos plantea el término de superfundamentalidad para referirse a la primera (la Constitución), que como él dice, tiene tal carácter, por estar
321
“integrada por aquellas disposiciones de la Constitución escrita que dibuja el horizonte utópico del Estado”, y expone: De ahí la necesidad de establecer la diferenciación entre Constitución de sentido propio y la ley de la Constitución, de tal modo que la primera vendría a estar integrada por aquellas disposiciones de la Constitución escrita que dibujen el horizonte utópico de estado que toda Constitución encarna aquellas otras que establecen las formas constitucionales de gobierno propias y típicas del ordenamiento por la ley fundamental establecido y en su caso, por las disposiciones que señala las fronteras de las políticas económicas y sociales compatibles con la ley fundamental, aquel conjunto de disposiciones del código constitucional que determinan las “señas de identidad” del mismo. En contrapartida constitucional las segundas aquellas disposiciones de la Constitución escrita que o bien son mero desarrollo o con creación de las anteriores, o bien se hayan en el texto sin otra base que la voluntad del constituyente. Tal definición conlleva que las primeras tienen en el sistema una posición distinta a la de las segundas una posición de primeridad y supremacía en cuanto aquellas son el presupuesto de la segundas, pero también, en cuanto a que dotadas de una mayor capacidad fundamentadora, ostentan en consecuencia una posición más
322
alta en la jerarquía de las normas, se hallan dotadas de superfundamentalidad. El propio autor, califica lo que Carlos Schmitt refiere como las leyes de la Constitución como infraconstitucionales, las cuales ubica en un nivel jerárquico inferior a las que antes denominó de superfundamentalidad, según Carlos Schmitt las leyes constitucionales, concluyendo que cualquier pugna entre estas debería dar como resultado la expulsión del orden constitucional de las primera, a saber: La Constitución es la norma de mayor jerarquía del sistema, es la cúspide del ordenamiento. En consecuencia, cualquier concurso de normas entre una o varias normas constitucionales y una o varias infraconstitucionales se resuelve en aplicación del principio jerárquico mediante la expulsión del ordenamiento de la norma no constitucional concursante… Corresponde ahora contrastar la referida teoria con la que doctrinalmente le resulta contrapuesta, a saber:
III. TEORÍA DE LA ILIMITABILIDAD DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER REFORMADOR
323
Uno de los aspectos que se contrapone a las ideas antes expuestas, tiene que ver con la labor legislativa, autónoma en sus principios dogmáticos y por lo tanto, a simple vista, imposible de ser desplazada bajo la sospecha de la existencia un error consistente en haber sido aprobada bajo el análisis del crisol de los valores o principios preponderantes de la Constitución, cuando la referida ley o reforma surge de la deliberación parlamentaria generando su promulgación y vigencia, deliberaciones que se presumen de mayor agudeza si se trata además de una reforma o adición de carácter constitucional, en estricto apego a la referida dogmática de tan importante función; entonces, ¿Cómo sería posible poner en duda todo el proceso legislativo bajo la posible existencia de un error?, y más aún, sustentada con una mayoría abrumadora, aplastante de los congresistas afines al Titular del Ejecutivo (¿Qué no implica esto la base de la democracia?), pero, aun pensando en un error de la mayoría ¿quién y mediante que instrumento jurídico podría enmendarse?, al efecto es necesario tomar en cuenta las palabras expuestas por el maestro Diego Valdés, en su libro El control del Poder: Es evidente que a Foucault le interesa, esencialmente, descifrar los resortes internos del poder, para poder así descubrir sus motivaciones en la relación externa. Para nosotros solo es útil en medida que plantea la circularidad del poder, que en la teoría jurídica se confunde con la norma
324
misma. Lo que sugieren las relaciones entre los órganos del poder, a través de los instrumentos constitucionales de control, es que nos encontramos en una situación límite donde la existencia del poder se practica desde el poder mismo, y donde el poder tiene que utilizar su instrumento natural de expresión coactiva en su propio perjuicio. Es por eso que los instrumentos de control quedan tan profundamente condicionados, en su ejercicio, por criterios de naturaleza política. De ahí que los partidos políticos, los medios de comunicación y la propia sociedad civil tengan una participación cuya relevancia no podría justificarse de otra manera. Se trata, nada menos, que de verificar, matizar, atestiguar y a veces impulsar el uso del poder coactivo del Estado, por el Estado, contra el Estado. En cuanto a la interrogante antes planteada, en el sentido de ¿Quién y mediante que instrumento jurídico podría enmendarse?, de igual forma Diego Valdés da luces sobre un elemento a tomar en cuenta en la función legislativa que es la capacidad libre de tomar decisiones, razonamiento a tomar en cuenta: La función del control es una de las manifestaciones de la naturaleza deliberadamente de los parlamentos y congresos “deliberar” es, por otra parte, una función que importa en la vida de las instituciones democráticas. Deliberar supone una capacidad libre para asumir decisiones. La etimología del
325
verbo, examinada por Cuervo (II, p.8878), parece encontrar un eco de ”liberar”, esto es, de libertad. De ahí su doble acepción, en los sentidos de ser una consideración acerca de la determinación que ha de tomarse o de la solución que ha de darse a un problema, por una parte, y la resolución que ha de adoptarse ante un asunto especifico, por otra. El debate sobre el control supone ambas formas de deliberación e incluye el ejercicio libre de esas facultades. Los elementos anteriores, aportados por Diego Valdés, tienden a establecer un orden o sistema de control del poder de mayor reglamentación procedimental, aunque de menor rigor en cuanto a instrumentarlo en el aspecto que más interesaría a los ciudadanos de los pueblos, que sería en el control político de los encargados del ejercicio del poder, en el caso concreto de la seguridad de las personas, agrego la cita: Porque la tendencia a hacer cada día más reglamentarias las constituciones, se ha enseñoreado en la mayor parte de los sistemas, obligara a incluir entre los restos del constitucionalismo contemporáneo la formulación de un orden que, además de racional, sea razonable… Lo contradictorio del caso es que el reglamentarismo constitucional se dirige más a cuestiones técnicas (urbanísticas, ambientales, energéticas, demográficas, fiscales, procesales, por ejemplo) que a aspectos relacionados con las
326
garantías del orden democrático-constitucional, y de manera más precisa a los controles políticos. El esquema de control del poder propuesto por Diego Valdés, alienta la esperanza de que exista fundamento para que cualquier persona pudiera encausarse en la búsqueda del apego de adiciones o reformas constitucionales a principios constitucionales preponderantes, como podría ocurrir de crearse una Guardia Nacional que vulnerara, por errores sustantivos constitucionales, principios de libertad y garantías de seguridad jurídica y debido proceso ya existentes, sin embargo, el Maestro Raúl Gonzalez Schmal, incorpora sus ideas al libro denominado El significado actual de la Constitución, específicamente en el capítulo que recibe el nombre de la interrogante ¿Una reforma a la Constitución puede ser Inconstitucional?, señalando que la posibilidad de lograr la expulsión de la Constitución de normas que aparentan ir en su contra, es más compleja de lo que pudiera pensarse, al abrumarnos (gratamente) con las interrogantes que derivan del texto referido y que opto por agregar a la letra para no omitir detalles: Ahora bien, en el supuesto de que las mencionadas y otras reformas se hubieran puesto eventualmente en contraste con normas fundamentales de la Constitución, en realidad se ¿podrían determinar estas “normas fundamentales”? o, aún más, ¿existen normas fundamentales en la Constitución y otras que no? o, en otros términos, ¿existe una jerarquía de
327
normas ad intra la Constitución? Y si existen estas normas esenciales ¿podrían ser tocadas por el órgano reformador? ¿Este órgano reformador es absoluto en su capacidad de modificar todas y cada una de las normas de la Constitución? Es decir, ¿es ilimitado par su competencia transformadora? Y si es así, ¿esta competencia absoluta la viene de que esta investido de soberanía absoluta, o alguna otra causa? Y si es la primera hipótesis, ¿entonces tiene exactamente el mismo poder que el constituyente creador de la Constitución? Y, si es la segunda, ¿qué causa origina su poder ilimitado?, ¿y si el órgano reformador puede modificar los principios y las normas esenciales?, ¿no se estaría en presencia de un poder avasallador del principio de seguridad jurídica que le da sustento al estado de derecho?, ¿no sería uno contrasentido un estado de derecho con un poder jurídico legitimado que pueda inclusive destruir al propio estado de derecho que lo creo?, ¿no podría convertirse este poder en un verdadero Frankestein que se volviera contra el autor de su existencia?, ¿dónde quedaría la permanencia de las normas jurídicas fundamentales establecidas por la voluntad suprema de poder a través del Congreso Constituyente originario? El Ilustre Ignacio Burgoa, ofrece interesante respuesta y señala que el poder constituyente permanente sí se encuentra acotado respecto de algunos aspectos de las reformas constitucionales, es
328
decir, señala que existen principios básicos que no es posible modificar aún con las facultades competenciales de las que dispone el referido poder constituyente, señalado al efecto: La facultad prevista en el artículo 135 constitucional en favor del congreso de la unión y de las legislaturas de los estados para reformar y adicionar la Constitución debe de contraerse a modificar o ampliar las disposiciones contenidas en ellas que no proclamen los principios básicos derivados del ser, modo de ser y querer ser el pueblo, sino que simplemente los regulen. De ello se infiere que los citados órganos no pueden cambiar la esencia de la Constitución al punto de transformarla en una nueva mediante la alteración, supresión o sustitución de los aludidos principios. Existe también lapidaria conclusión en contra de los posicionamientos anteriores, el maestro Felipe Tena Ramirez, categórico señala que el órgano revisor de la Constitución se encuentra impedido para reformar o adicionar cualquier situación de la carta magna, exponiendo: El órgano constituyente del artículo 135 es el único investido de plenitud de soberanía para reformar o adicionar en cualquiera de sus partes la Constitución mexicana. Por vía de reforma o de adición, nada escapa a su competencia, con tal de que subsista el régimen constitucional, que aparece integrado por aquello principios que la conciencia histórica
329
del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. En desacuerdo con lo expuesto por el maestro Tena Ramirez, el no menos Ilustre maestro Mario de la Cueva expone su opinión, agregando a la discusión un argumento que alarma, sosteniendo que un poder omnipotente como lo percibe Tena Ramirez, podría llevar a extinguir figuras tan relevantes como la figura de El Amparo, sin soslayar éste autor que Tena refiere en sus argumentos que la salvedad de que la facultad reformadora o de adición del órgano constituyente debe entenderse “…con tal de que subsista el régimen constitucional…”, lo que podría dar una salida válida al argumento expuesto por De la Cueva, en el sentido de que el poder constituyente no puede ir en contra del régimen constitucional, sin embargo, Tena no refiere la existencia de principios de la Constitución de mayor jerarquía, como lo han expuesto otros autores anteriormente, o aquellos que le dieron vida a la propia Constitución, lo que implica que quizá solo se haya referido al Juicio de Amparo que como ejemplo refirió De la Cueva, pero que no encuentra eficacia respecto de otro ejemplo como el de suprimir el principio de igualdad o de libertad, aún a expensas del ofrecimiento de estándares aceptables de seguridad, de ahí que la reflexión en el caso concreto nos lleve a ponderar si la propuesta de solución puede resultar en el inicio de un problema mayor.
330
Para estar más claros en el punto que se dilucida, es necesario retomar el argumento expuesto por De la Cueva, mismo que parte del siguiente cuestionamiento ¿Es posible incoar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de los actos del poder reformador?, generando él mismo una respuesta afirmativa, en los siguientes términos: La tesis de la ilimitabilidad de sus atribuciones rompe el principio de la seguridad jurídica y el sistema del control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, si el poder reformado puede hacerlo todo, si puede suprimir o cambiar los principios fundamentales de la Constitución, podrá suprimir nuestro juicio de amparo y la jerarquía de las normas consignada en el artículo 133. Sin género alguno de duda, la incondicional subordinación de los poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, es esencial para la vigencia de la seguridad jurídica, pero no igualmente grave o tal vez más, que el poder reformador sea tan elevado a la categoría de autoridad omnipotente. Gonzalez Small, expone sus conclusiones efectuando una crítica a los posicionamientos del maestro Felipe Tena Ramírez señalando: El maestro Tena atribuye al órgano revisor la plenitud de la soberanía para reformar o adicionar en cualquiera de sus partes la Constitución mexicana. Y enfatiza que por vía de reforma o adición, nada escapa a su competencia, no
331
obstante, después de hacer tan categórica afirmación, en la que no explica porque considera que dicho órgano investido de soberanía plana, introduce una matización que más pudiera considerarse como una contradicción de su tesis, al sujetar la actuación de poder reformado a “aquellos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución”. ¿Y cuáles son - tendríamos que preguntarnos- esos principios esenciales? ¿No son acaso los relativos a los derechos fundamentales a la división de poderes, al de la laicidad del Estado, al del sistema federal, al del juicio de amparo, al de la supremacía de la Constitución, al de la soberanía popular? ¿No son esos principios a los que Carl Schmitt denomina “decisiones políticas fundamentales” y que sustrae de la competencia del órgano reformador? Y tendríamos que seguirnos preguntando también si esos principios esenciales de que habla Tena no se expresan acaso en las normas de rango superior, de que hablan otros autores, que son definitorias de la esencia y de los fines de la Constitución. Si don Felipe Tena hubiera pasado de la expresión abstracta de “principios esenciales”, como barreras infranqueables por el órgano reformador, y los hubiera traducido en las formulaciones concretas plasmadas en el texto constitucional, pienso que no sería una alteración abusiva de la tesis del insigne maestro el reformularla en el
332
sentido - opuesto al que él sostiene - de que el poder constituyente permanente sí tiene límites en su competencia y que estos límites están dados por los principios, valores y normas, que configuran la identidad de la Constitución cuya alteración sustancial produciría la destrucción total o parcial de la Constitución. El análisis nos lleva a un punto extremo, ¿Será esta facultad omnipotente semejante al poder del soberano?, ¿Podría la democrática mayoría del constituyente modificar el régimen democrático existente y establecer una monarquía o una dictadura? Herbert Lionel Adolphus Hart expone en su obra The Concept of de Law (El concepto del Derecho), en el capítulo denominado Limitaciones Jurídicas a la potestad Legislativa, la necesidad de que existan limitaciones al poder legislativo, en el ámbito del derecho constitucional, lo que conocemos nosotros como el poder constituyente, haciendo una referencia concreta a lo que significaría la no existencia de dichas limitantes, indicando que en tal situación tendríamos que hablar de súbditos y del soberano, cito: En la doctrina de la soberanía el hábito general de obediencia del súbdito tiene, como complemento, la ausencia de tal hábito por parte del soberano. Este crea derecho para sus súbditos, y lo crea desde afuera. No hay, y no puede haber, limitantes jurídicos a su potestad de creación del derecho. Es
333
importante comprender que la potestad jurídicamente ilimitada del soberado pertenece a éste por definición: la teoría afirma simplemente que sólo podría haber límites jurídicos a la potestad legislativa si el legislador estuviera bajo las órdenes del otro legislador a quien obedeciera habitualmente; en tal caso el primero ya no sería soberano. Si lo es, no obedece a ningún otro legislador y, por lo tanto, no puede haber límites jurídicos a su potestad legislativa. Hart nos invita a realizar un ejercicio mental, para poder ubicar lo que implicaría la ilimitabilidad del poder legislador, haciendo referencia a Rex, es decir al rey o soberano, de la siguiente manera: En base a eso imaginemos una sociedad en la que hay una regla generalmente aceptada por los tribunales, funcionarios y ciudadanos, en el sentido de que todas las veces que Rex ordena algo su palabra constituye una pauta o criterio de conducta para el grupo. El panorama en el ejercicio mental planteado por Hart se advierte a lo menos preocupante, sin una base sólida que permita el auténtico goce de las garantías o derecho fundamentales más importantes para los gobernados, el poder legislativo se convierte en un súper poder, capaz de ejercer una voluntad inducida por una persona o un grupo de ellas favorecidas y convencidas por ésta, ¿El Rex podría ser el Titular del Ejecutivo Federal con un congreso controlado?, sin mucho esfuerzo, viene a nuestras mentes el caso
334
Venezuela en el contexto histórico del año 2017, 2018 e inicios de éste 2019, en este preciso momento en que se escriben estas líneas y que se debate en base a la decisión de una sola persona llamada Nicolás Maduro (entiéndase un grupo importante favorecido por éste, incluida la fuerza pública y militar) que ha desconocido al poder legislativo, creado un poder constituyente para la elaboración de una nueva Constitución a medida, avasallando cualquier procedimiento electoral mediante la injerencia de todos los órdenes de gobierno en torno a los intereses oficialistas y desconociendo la formalidad que si ha respetado a cabalidad el Presidente Constitucional Juan Guiado, (tema en el que no se abunda, pero que se propone para nuevo análisis legal en donde se soporte dicha conclusión) en este caso, como en todos, la historia se sigue escribiendo. Así, lo que Hart propone en base al mismo ejemplo planteado es la necesidad de establecer límite o ausencia de potestad, cito: Es importante que nos detengamos un poco más en este caso simple imaginario, para ver precisamente en qué consisten los límites jurídicos de este tipo. Podríamos expresar la posición de Rex diciendo que él “no puede” aprobar normas que autoricen la privación de la libertad sin juicio; es esclarecedor contraponer este sentido de “no puede” a aquél que indica que una persona tiene alguna obligación o deber jurídico de omitir algo. “No puede” es usado en este último sentido
335
cuando decimos “Usted no puede andar en bicicleta por la vereda”. Una Constitución que efectivamente limita las potestades legislativas de la suprema legislatura del sistema no lo hace (o, en todo caso, no es necesario que lo haga) imponiendo a aquélla el deber de no intentar legislar de ciertas maneras; en lugar de ello establece que tal pretendida legislación será nula. No impone deberes jurídicos sino que establece incompetencia jurídica. “Límites” no significa aquí la presencia de un deber sino la ausencia de potestad jurídica. Analizando las dos posturas doctrinales, es factible de manera preliminar exponer los motivos que impiden hasta este momento una conclusión categórica en la reflexión planteada y que dan lugar a una exposición mediante una segunda parte.
IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES.
Los pensamientos expuestos deben ampliarse, sin duda, en este punto una conclusión resultaría aun aventurada, no solo por el hecho de que la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal a efecto de formalizar la existencia de una Guardia Nacional castrense incorporada como policía preventiva no se ha concretado, y quizá no ocurra esto, o por lo menos no en los términos propuestos en la iniciativa, sino además por cuestión de
336
espacio en esta publicación jurídica, sin pasar por alto que lo expuesto anteriormente debe de aportar al sano debate del tema, pretendiendo que el mismo se dirija esencialmente a los aspectos que como juristas nos ocupan y no a ramas ajenas a estos, que solo no harían perder la brújula del tema. De momento podemos avizorar una tema de interés académico jurídico, sin embargo queda el pendiente de profundizar en lo doctrinal, en aspectos jurisprudenciales, y explorarse, a mi entender como indispensables las teorías del Territorio Inviolable de Norberto Bobbio, Coto Vedado de Ernesto Garzón y de las Esferas de lo Indecidible de Luigi Ferrajoli, además de un análisis o confrontación de principios prexistentes de la constitución a la luz de las teorías doctrinarias que nos permitan calificar, basados en su profundidad y amplitud argumentativa las que resulten más convincentes y por lo tanto sustentables, a saber: los razonamiento aquí planteados en relación a las figuras aportadas como la de Valores Fundamentales a que se refiere el maestro Otto Bachof, los postulados sobre Las Normas Fundamentales Dentro de La Constitución de Diego Valdez, la brillante exposición sobre Principios Básicos de la Constitución que refiere Ignacio Burgoa, o los Principios de la Conciencia Histórica del País a que hace alusión Felipe Tena Ramirez, sin olvidar los postulados sobre Principios de Importancia y Trascendencia de la Constitución que brillantemente expone el maestro.
337
V. BIBLIOGRAFÍA
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:
BACHOF, OTTO. ¿Normas Constitucionales Inconstitucionales?, Lima, Perú. Editorial Palestra, 2010.
BURGOA, IGNACIO. Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1999.
DE LA CUEVA, MARIO. Teoría de la Constitución, México, Porrúa, 1982.
FERRER MAC-GREGOR, EDUARDO. Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Madrid, Marcial Pons, 2013.
FIX-FIERRO, HÉCTOR, Reformas Constitucionales, coordinador: SERNA DE LA GARZA JOSE MARIA, Contribuciones al Derecho
338
Constitucional, México. Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de investigaciones jurídicas.
FIX-ZAMUDIO, HECTOR. (participa) Memoria del Simposio Internacional; El significado actual de la Constitución, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
FIX-ZAMUDIO, HÉCTOR. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Comisión Plural Organizadora del LXXX Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Senado de la República LXXX Legislatura, 1997.
GONZALEZ SCHMAL, RAÚL. Tendencias Actuales del Derecho, editorial Universidad Nacional Autónoma de México, México. Fondo de Cultura Económica, 2001.
HART, HERBERT LIONEL ADOLPHUS, The Concept of Law (El Concepto de Derecho), Abeledo-Perrot S.A. E. e I.; Buenos Aires, Argentina.
339
LOEWENSTEIN, KARL. Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1983.
MARTINEZ SOSPENDA, MANUEL. Derecho Constitucional Español, Valencia, fundación universitaria, San Pablo, C.E.U, 1995.
OLANO GARCÍA, HERNÁN ALEJANDRO. FIX-FIERRO, HECTOR (DIRECTOR). FERRERA MAC-GEREGOR, EDUARDO, MARTINEZ RAMIREZ, FABIOLA, FIGUEROA MEJIA, GIOVANNI A. (COORDINADORES); Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, tomo II, México D.F. Editado por Poder Judicial de la Federación y Consejo de la judicatura Federal. 2014. SÁCHICA, LUIS CARLOS. Constitucionalismo y Desarrollo, Exposición y Glosa del Constitucionalismo Moderno, Bogotá, Temis.
SANCHEZ MEDAL, RAMÓN, citado por GONZALES SMALL RAÚL en la Memoria del Simposio Internacional; El significado
340
actual de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998.
SCHMITT, CARL. Teoría de la Constitución, Madrid, alianza universitaria, 1982.
SCHMITT CARLOS. (Citado) Memoria del Simposio Internacional; El significado actual de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1975.
TENA RAMÍREZ FELIPE. Derecho Constitucional Mexicano, , México, Porrúa, 1975.
URIBE ARZATE EDUARDO; Notas Para la Reconstrucción Epistemológica de la Constitución en la Globalización, Coordinador SERNA DE LA GARZA JOSE MARIA; Contribuciones al Derecho Constitucional; , México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; ISBN 978-607-02-6937-0; 2015.
341
VALADÉS DIEGO. El control del Poder, México, editorial Universidad Nacional Autónoma de México, 1998.
FUENTES HEMEROGRÁFICAS Y/O DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Reformas Constitucionales por Periodo Presidencial. Última reforma publicada el 24 de febrero de 2017. Consulta por internet realizada el 25 de julio de 2017. Liga: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm.