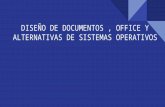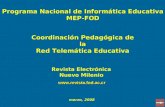Ser Joven en El Nuevo Milenio
-
Upload
jorge-salvador-ruiz -
Category
Documents
-
view
31 -
download
1
description
Transcript of Ser Joven en El Nuevo Milenio

PensarInstituto de Estudios Sociales y Culturales
Diplomado virtual:
Jóvenes y adultos Una pedagogía del encuentro
Módulo 2: Sentidos existenciales y trayectorias vitales
Unidad de aprendizaje 2: El joven y su relación con el mundo laboral
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos
en torno al mundo del trabajo
Nicolás Gualteros Trujillo
Psicólogo y Magíster en Educación Pontificia Universidad Javeriana

Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
Nicolás Gualteros Trujillo*
* Facultad de Psicología – Instituto PENSAR, Pontificia Universidad Javeriana.

3
Es común encontrar referencias, notas de prensa e investigaciones que insisten en señalar que los cambios en el mundo del trabajo han afectado principalmente a los jóvenes (Weller, 2007; Rodríguez, 2005; Jacinto, 2010; Orejuela, 2013). Se denuncia el modelo económico adoptado por el país y sus políticas económicas consecuentes, asumiendo que son los principales responsables en el desarrollo de estas transforma-ciones y de los impactos en los significados que los jóvenes les dan a sus experiencias en el mundo laboral y a las posibilidades que se les abren para el desarrollo de sus pro-yectos de vida, ahora desmarcados y distanciados de las trayectorias vitales tradicionales que hasta hace poco eran catalogadas como “normales”. En este marco, el propósito de estas breves reflexiones será el de explorar las alternativas que se les abren a los jóvenes en un terreno muchas veces caracterizado por los adultos como de incertidumbre, pesimismo y nostalgia por los tiempos pasados.
Inicialmente se presenta el contexto de los que se han dado en llamar cambios en el mundo del trabajo y se retoman sus principales impactos en la población juvenil. Se presenta la tensión entre las diferentes perspectivas que han emergido para explicar las pérdidas o ganancias derivadas y la urgencia de diseñar estrategias concretas que permitan a los jóvenes transitar con mayor facilidad al mundo del trabajo, escenario fundamental para concretar sus sueños, deseos e intereses, en un intento de proble-matizar aquellas tendencias que se concentran en la precariedad y nublan cualquier alternativa de salida.
En segundo lugar se examinan las alternativas que contemporáneamente se han naturalizado para hacer frente al problema del desempleo juvenil, tales como el em-prendimiento y la innovación. Tras acercarse a las perspectivas más comunes en las que se enmarcan estos procesos, se intentará enriquecerlas con algunos elementos que permitan superar las miradas individualizantes o psicologizantes que predominan en estos temas.
En el tercer apartado se plantean algunos de los retos que enfrentan los sistemas educativos en la sociedad del conocimiento y se indican algunas líneas de acción que po-drían desarrollarse para facilitar la inserción de los jóvenes al mundo del trabajo. Se concluye el documento con algunas consideraciones finales que, a modo de conclusión,

4
Nicolás Gualteros Trujillo
permitirán reubicar el problema de la inserción laboral juvenil, identificando las principales oportunidades y retos a los que se enfrentan los jóvenes.
Una mirada al contexto
En el intento de ubicar el punto de quiebre que permita dar cuenta del inicio de una nueva era en la relación de los jóvenes con el trabajo en Colombia, es posible establecer como hito la creación de la Ley 50 de 1990 en el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo. Para las miradas que tienden a poner en el centro de la discusión al modelo económico, en tanto principio y fin de la precarización laboral, la nueva legislación resulta fundamental para acercarnos a los cambios en los mundos del trabajo juvenil ya que ella institucionaliza y reglamenta la desregulación y la flexibilización laboral. Esta última trae transformaciones en tres niveles diferentes: 1) en los sistemas productivos, buscando una mayor adaptación a las demandas del mercado, intentando responder a las exigencias de un público que cada vez más vive su experiencia del consumo desde un mercado lo suficientemente segmentarizado que le permita dar cuenta de sus deseos más personales; 2) en los productos y servicios ofrecidos que replantean la estandarización de la producción en serie y reconocen la necesidad de adaptación cultural, identificando públicos, necesidades y demandas que ya no son susceptible de homogenizarse y 3) en las relaciones laborales tradicionales, asociadas a los estados de bienestar y comunes en la Europa de la posguerra y en los estados anglosajones.
Esta última transformación se asocia con la emergencia de la desregulación laboral, la cual se manifiesta en la vida cotidiana con el aumento del desempleo, la disconti-nuidad laboral, la pérdida del valor social del trabajo, el aumento de la incertidumbre, el predominio de la inestabilidad, el interés del estado por favorecer el desarrollo de proyectos autogestionados e individualizadores, y el predominio de empleos de poca calidad (Neffa, 2001; Harribey, 2001; Orejuela, 2012). Estas transformaciones se identificarán como causantes de la que se ha denominado la cohorte de desempleo juvenil más grande de la historia, con un número de jóvenes desempleados superior a los setenta millones (OIT, 2011). Igualmente, la OIT (2007-2010) insiste en señalar que la precarización de las condiciones laborales ha afectado principalmente a los jóvenes, lo que hace pensar en la urgencia de afrontar una crisis en la cual casi la mitad de desempleados de la región son jóvenes (Abdala, 2005). Para Colombia, si bien las cifras del Depar-tamento Nacional de Estadística –DANE– evidencian una leve mejoría en relación con mediciones anteriores en el mismo periodo, una tasa de desempleo juvenil del 18% (DANE, 2014) es un poco más del doble de la tasa del desempleo adulto, lo cual alerta

5
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
sobre la pertinencia de desarrollar estrategias concretas, desde el Estado, las institu-ciones educativas y los organismos multilaterales para enfrentar dicha problemática.
Aunque estas problemáticas evidencian transformaciones profundas en las trayecto-rias laborales juveniles, el escenario no resulta totalmente claro frente a las dificultades que están experimentando los jóvenes. Si bien predominan las perspectivas que desde múltiples evidencias empíricas muestran el aumento de la precarización, el predomi-nio de la individualización, el fin del trabajo decente y la pérdida del valor social del trabajo, desde otros frentes es común encontrarse con perspectivas que insisten en señalar que las oportunidades, en un mundo globalizado y altamente influenciado por las tecnologías digitales de la información, son de los jóvenes.
Esta tensión se concreta, según la perspectiva desde la que se esté haciendo referen-cia, en expresiones como “el mundo es de los jóvenes” o las pesimistas como “el mundo abandonó a los jóvenes”. En la primera los jóvenes son enunciados como los grandes conquistadores, poseedores de las habilidades necesarias para participar eficientemente en las lógicas de producción, mercado y consumo propias de los tiempos actuales.
Tal como se ha dejado evidente en diferentes investigaciones (Marciales, 2012; Gualteros, 2012), se tiende a reconocer en los jóvenes un dominio especial de las tecnologías de la información y la comunicación, competencia que parece resultar fundamental frente a las exigencias de integración a los contextos globalizados. Ex-presiones como “alfabetas tecnológicos”, “ellos tienen el chip incorporado” o “nativos digitales” quieren marcar una diferencia generacional frente a sus mayores. Sin embargo, la evidencia muestra que la existencia de habilidades instrumentales no se traduce nece-sariamente en el desarrollo de estrategias adecuadas para resolver los problemas que los contextos académicos o laborales les proponen; incluso las alternativas de solución se encuentran prescritas a las alternativas que los mismos dispositivos tecnológicos propongan, restringiendo la posibilidad de romper los moldes prefabricados que en ellos se encuentran:
En ocasiones, los estudiosos de la creatividad hablan de ‘creatividad con C mayúscula’ y de ‘creatividad con c minúscula’. La primera consiste en las obras de arte verdaderamente innovadoras y originales que pueden cambiar un ámbito para siembre… Nuestra investigación nos llevó a conjeturar que los medios digitales dan lugar (y permiten que más personas tengan acceso) a la creatividad ‘con c intermedia’, que es más interesante e impresionante que la ‘c minúscula’, pero (debido a las limitaciones inherentes al software y a los obstáculos a la implicación en profundidad) es decididamente menos inno-vadora que la ‘C mayúscula’. Estos estudios también sugieren que los medios digitales pueden ejercer un efecto liberador sobre los jóvenes ya predispuestos a experimentar e imaginar, mientras que congelarían a la creciente proporción

6
Nicolás Gualteros Trujillo
de jóvenes que prefieren seguir el camino de la mínima resistencia (Gardner, p. 149, 2014).
Igualmente la expresión “el mundo es de los jóvenes” resalten su condición etaria como aquella que resulta esencial para alcanzar el éxito en corto tiempo. Lo que no se logre en este momento de la vida, difícilmente se hará después. La valoración de la eficiencia se concreta en la posibilidad de realizar grandes conquistas y hazañas en corto tiempo y en sus diferentes ámbitos de la vida. Expresiones como “no he hecho nada en la vida” o “ahora sí voy a poder hacer lo que me gusta” no tendrían nada de particular si no fueran enunciadas por jóvenes que recién terminan sus estudios universitarios y consideran que no son lo suficientemente atractivos para el mercado laboral o que sus aspiraciones no van a ser correspondidas, pues dicen carecer de los saberes que ‘realmente’ demanda el mercado del trabajo.
El reconocimiento popular de que los jóvenes poseen unas habilidades estratégicas para enfrentar un mundo cambiante, flexible, diferente y juvenilizado entra en contra-dicción con otras experiencias. Teniendo como punto de partida su trabajo terapéutico con los jóvenes argentinos, Ana María Fernández (2013) intenta caracterizar dos formas de subjetivación juvenil inevitablemente vinculadas con el espíritu de época. La primera, lo pulsional salido de cauce, alude al quiebre de la relación entre causas y efectos, primando la urgencia de la satisfacción y dejando en un segundo lugar las ex-periencias que implican recursos asociados con la espera, el ensayo, la experimentación. En esta, el éxito de la experiencia se encuentra asociado a la posibilidad de reducir al menor tiempo posible el periodo entre el deseo y la satisfacción. La instantaneidad, punto al que volveremos más adelante, es su clave.
La segunda forma de subjetivación, la plusconformidad, llama la atención frente a aquellos jóvenes que arrastran el peso de una norma que pareciera obligarlos a cumplir un deseo que no es el de ellos. La imposibilidad de construir un sentido de vida que responda a sus propias expectativas se encuentra inevitablemente vinculada a la dificultad con la que se enfrentan algunos de ellos para reconocerse a sí mismos como sujetos agentes: actores y autores de sus propios mundos de vida. La posibilidad de crear es superada por la repetición, la normalización y el disciplinamiento que reduce las al-ternativas de transformación de sus propias vidas y cede el paso a la homogenización y estandarización de sus experiencias, ante la imposibilidad de decidir qué quieren:
Aunque por caminos opuestos, en ambas modalidades quedan desconetados/as del sí mismo –de la experiencia de sí– ya que no pueden instalar las demoras que todo campo de experiencia necesita. En la plusconformidad la demo-ra es impedida por la premura en responder a la demanda imaginaria de los otros. Se clausura la pregunta por el deseo. En los desbordes de las pulsiones

7
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
salidas de cauce, la demora del campo de experiencias no puede configurarse por la vertiginosidad de la urgencia de satisfacción (Fernández, 2013, p. 29).
Un mundo que se presume de los jóvenes, y que se expresa en distintos medios como “Empresas en Colombia, abran paso que llegó la generación ‘Y’” (Portafolio, 2012), o “Conoce a los empresarios más jóvenes y exitosos del mundo” (REV, 2012), contrasta fuertemente con una muy frecuente divulgación de notas de prensa que ponen de manifiesto el desencantamiento de los jóvenes, su vinculación a actos de vio-lencia o su lucha por poder configurar trayectorias vitales distantes de la precariedad y la inseguridad. La necesidad de alcanzar el éxito de manera instantánea, de construir emporios comerciales en corto tiempo o de generar innovaciones que prontamente alcancen reconocimiento social, intentan develar que la clave del éxito es la elimina-ción del riesgo que conlleva el volver a empezar, el retirarse o el tomarse “el tiempo necesario” para concretar las propias ideas y deseos.
En la lógica de la instantaneidad se viven tres procesos que pueden presentar variaciones por las diferencias entre los jóvenes y por el equipamiento con que cada uno de ellos cuente para hacerles frente. Por un lado la instantaneidad da cuenta de la eliminación de la espera, el predominio de la satisfacción inminente; en segundo lugar, y siendo esta una característica que puede presentarse en jóvenes que cuenten con un mayor acceso a redes sociales y poseen un capital social y cultural que los habilita para competir de manera más eficiente en los mercados de trabajo, la lógica del instante se pone de manifiesto con la presión que tienen algunos de ellos para ejecutar proyectos autogestionados que deben alcanzar su consolidación y éxito en corto plazo. Esto en evidente contradicción de los procesos que caracterizan las historias de innovación y desarrollo empresarial a lo largo de los últimos dos siglos (Weightman, 2008), las cuales se han caracterizado por ser prolongadas, extensas y plagadas de idas y venidas. Por último, y en tercer lugar, para aquellos jóvenes que se encuentran al margen de los sistemas educativos o laborales y la precariedad, la instantaneidad es inminente en sus mundos de vida, es un recurso para sobrevivir a las contingencias, cargando de sentido el aquí y ahora, dada la imposibilidad de proyectare en el futuro.
Así como a unos jóvenes se les exige la consolidación de emprendimientos, otros reafirman su condición de excluidos: “…Al mismo tiempo en que se abren posibilida-des para la agencia humana, para la creatividad e iniciativa personal en la construcción de la propia identidad, la falta de recursos y soportes colectivos reduce para muchos al mínimo los márgenes de maniobra, la posibilidad de desplegar estrategias y proyectos personales” (Jacinto, 2010). La ética del instante (Mafessoli, 2001) da cuenta de las incertidumbres de las cuales se encuentra cargado el futuro, eliminando cualquier alternativa de transformación de las propias condiciones. Esta vivencia intensa del presente hace del sí mismo una manifestación momentánea frente a la cual se duda

8
Nicolás Gualteros Trujillo
su capacidad de prolongación en el tiempo, así como su capacidad de construir un mejor mundo posible: “Cuando la precariedad es momentánea, el recurso a una lógica del instante puede resultar una salida creativa. Pero cuando una precariedad, no ne-cesariamente económica, no deja ver una salida, se obtura la posibilidad de ilusionar futuro” (Fernández, 2013, p. 33).
La incapacidad de imaginar y significar el mundo en el que habitan –condición fundamental para proyectarse en el futuro– se expresa en el lenguaje juvenil con alusio-nes al aburrimiento, al “estoy aburrido”. “Haciendo una rápida generalización, suelen presentar poca vitalidad, ausencia de proyectos personales que los/as entusiasmen, y parecen transcurrir sus vidas sin grandes convicciones. Expresan aburrimiento, poca seguridad en sus decisiones” (Fernández, 2013, p. 15).
Para José Antonio Marina (2004), el aburrido es aquel que “no puede convertir la realidad en juguete” (p. 90); esto es, la incapacidad del ingenio para liberarse de la “pesadumbre de las cosas” (p. 91). Espectador pasivo; el aburrido no crea, más allá del miedo que lo limita a una permanente angustia ante la cual resulta casi imposible sobreponerse. Los jóvenes “aburridos” son un síntoma, expresión de una época que al parecer no ofrece las condiciones para volver al sí mismo y devenir en creador y trans-formador de la realidad y las normas que la soportan. Estas formas de conformación de la subjetividad juvenil exigen presencias diferentes de los adultos y de las instituciones significativas para facilitar no solo la conquista de logros a través del emprendimiento empresarial temprano –para nada censurables–, sino también para darles la posibilidad de volverse a reconocer como gestores de sus propios mundos de vida.
Así pues, la metáfora del joven conquistador, paradigma del éxito, del triunfo y enemigo de la derrota, debe ser asumida con precaución, evitando desconocer los costos psicológicos asociados a la búsqueda constante del éxito prematuro y a la po-sible anulación del sí mismo que esta meta pueda traer consigo. La frontera entre un mundo que se enuncia de los jóvenes o un mundo que los ha abandonado a su suerte es delgada y, en ocasiones, inexistente; se superponen, a veces, contradiciéndose y otras, complementándose.
Las notas de prensa asociadas al éxito temprano pueden estar seguidas, al pasar la página, por consideraciones como: “Encartados con los cartones: Los jóvenes de menos de 30 años que están saliendo a enfrentarse con el mundo laboral en época de crisis son llamados la Generación Cero. …Cero trabajo, cero ingresos, cero oportunidades, cero de todo; en últimas, esta es la generación de las ausencias, de la escasez inminente” (El espectador, 2009); “46% de jóvenes bogotanos trabaja sin contrato laboral” (El espectador, 2012). La muestra puede llegar a balancear las perspectivas. Por un lado se encuentran miradas optimistas que ofrecen a los jóvenes alternativas para superar la precariedad, reconociéndolos como actores legítimos para la transformación social y el avance del modelo productivo del país; en el otro, aproximaciones que describen

9
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
con detalle los contextos y sus dificultades –primer paso para el reconocimiento de la problemática–, pero que difícilmente se traducen en acciones concretas que les ofrez-can alternativas viables y efectivas para el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Es en este escenario en el cual las condiciones vinculadas con la flexibilización laboral, tales como la discontinuidad, la individualización, la incertidumbre o las propias a la búsqueda inminente del éxito empresarial y la pérdida del sí mismo deben cotejarse con las construcciones, resistencias y propuestas que algunos jóvenes están realizando para salir victoriosos y sobreponerse a los cambios que las pérdidas o, mejor, las transformaciones de la nueva época traen consigo.
Si bien es fácil constatar que predominan “las trayectorias no lineales de los jóvenes, de pasajes del desempleo al desempleo y viceversa, del empleo a la inactividad, y aun pasajes del empleo a otro empleo de diferentes condiciones y niveles de precariedad…” (Jacinto, 2010), también se encuentran trayectorias laborales juveniles construidas al margen de las convenciones establecidas. Se trata de caminos novedosos que interrogan el sentido de lo productivo y ponen el acento en la posibilidad de trazar proyectos acordes con sus propios intereses. A la par de jóvenes desesperanzados por la precarización de sus condiciones vitales, otros intentan orientar sus deseos en el marco de intentar hacer aquello que los apasiona.
En el otro extremo de los jóvenes aburridos, se encuentran aquellos que en tensión constante con los significados tradicionales construidos en torno al buen trabajo, al buen empleo, a la adultez o a la responsabilidad desafían las instituciones para pro-poner otras trayectorias posibles.
Muchos de estos jóvenes retan a las instituciones educativas cuestionando sus prácticas de enseñanza- aprendizaje, pues su involucramiento a las mismas se realizará desde valores e intereses no necesariamente coherentes con las aspiraciones de maes-tros, padres o incluso pares. En este ejercicio su relación con las figuras otrora de autoridad adquieren sentido ya no solo desde aquello que antes le otorgaba su estatus: el saber, el poder, la disciplina, sino por su condición de proximidad, cómplice en la configuración y concreción de sus deseos.
El individualismo –para muchos, expresión del espíritu de época–, inevitablemente atravesado por las lógicas del modelo económico neoliberal, no debe asumirse exclu-sivamente como el predominio del desinterés por el otro o la ausencia de proyectos colectivos. Asumiendo que los anuncios de un aumento del individualismo se enmarcan en una marcada competencia por lograr el éxito profesional y académico, se suele perder de vista que “el nuevo individualismo está ligado a presiones hacia una mayor democrati-zación. Todos hemos de vivir de una manera más abierta y reflexiva que las generaciones anteriores. Este cambio no es solo beneficioso: aparecen nuevas preocupaciones e inquietudes. Pero también muchas más posibilidades positivas” (A. Giddens, 1999, p. 50).

10
Nicolás Gualteros Trujillo
Hay dos formas de asumir el individualismo. Por un lado, la mirada suspicaz que lo enuncia como otra nefasta consecuencia del modelo económico, ubicando al joven como una nueva víctima de un sistema que lo imposibilita para actuar. Por el otro, un llamamiento a reconocer en él el origen mismo de la posibilidad con la que hoy cuentan los jóvenes para configurar sus propios mundos de vida, validando sus intere-ses como legítimos, viables y realizables. Si bien “el individualismo va de la mano del egocentrismo” (Gardner, 2014, p 77), es interesante verificar el valor social que tiene para muchos jóvenes el participar en acciones de “voluntariado y de emprendimiento social”. Sin desconocer que la participación en estos escenarios puede estar dirigida a mejorar el currículo y facilitar una posterior inserción laboral (Forbes, 2013), el aumen-to sustancial de participación de los jóvenes en estas alternativas da cuenta “de una generación y una cultura nuevas, deseosas de experimentar en su propia carne cómo se puede elegir nuevamente el individualismo y la moral social, e interrelacionar el libre albedrío y la individualidad con un vivir para los demás” ( Beck, 2002, p. 74).
Emprendedores y emprendimientos
La promulgación de la Ley 1014, “De fomento a la cultura del emprendimien-to”, en el año 2006, representa una apuesta del Estado por favorecer la vinculación y acceso de los jóvenes al mundo del trabajo por medio del desarrollo de procesos autogestionados, instituyéndose esta como la estrategia paradigmática para reducir las cifras de desempleo juvenil. Si bien a lo largo de los años noventa las políticas para dinamizar la inclusión de los jóvenes al mercado de trabajo se centraban en la capacitación y el desarrollo de competencias demandadas por el sector industrial y productivo del país, estas no se tradujeron necesariamente en la creación de nuevos em-pleos. Esta contingencia se enfrentó con el diseño de múltiples programas dirigidos a la promoción del autoempleo y el emprendimiento temprano, intentando desarrollar “habilidades para autoemplearse, generando puestos de trabajo, en lugar se pelearse por los escasos puestos ya existentes” (Jaramillo, 2004, p. 34).
Son las particularidades de la región las que obligan a reconsiderar los alcances de los programas de emprendimiento desarrollados, ya que la gran mayoría de jóvenes que participa en estas iniciativas lo hace para resolver necesidades puntuales, más que por el interés de emprender proyectos a largo plazo que puedan traducirse en reales alternativas de innovación (OIT, 2010). Es importante considerar varios factores que inciden en el desarrollo exitoso de estas iniciativas. En primer lugar debe considerarse el alcance de los productos o servicios ofrecidos y las redes en las que participa el joven

11
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
emprendedor; una circulación limitada restringe la iniciativa a un mercado cerrado que no logra suplir las necesidades vitales del emprendedor y restringe los beneficios a su mera supervivencia (Jacinto C. y Solla, 2005), lo cual lleva a que “sea muy frecuente que la propia necesidad de obtener mayores ingresos lleve a una persona a abandonar su negocio cuando aparece la posibilidad de trabajar como dependiente/asalariado con un ingreso más alto” (OIT 2010, p. 62).
En segundo lugar, se debe considerar el nivel educativo de los jóvenes, pues tal como lo reporta la Cámara de Comercio de Bogotá, un 65% de los emprendedores tiene secundaria no completa o es graduado de secundaria, y un 25% posee un título téc-nico o profesional (CCB, 2010). Teniendo claro que la educación superior no asegura el desarrollo de las habilidades emprendedoras, es más probable que al tener un grado de educación superior se desarrollen competencias que integren el “saber hacer” con el “saber pensar-saber investigar” que faciliten el éxito de los proyectos autogestionados. Por ejemplo, el desarrollo de competencias investigativas podría contarse entre aquellas que resultan precisas para poder detectar las necesidades de las comunidades e indagar, en la riqueza de información que circula a escala planetaria gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, las fuentes y recursos que resulten pertinentes para sustentar, crear y desarrollar las respuestas más adecuadas.
La capacidad de detectar problemas y de desarrollar las estrategias concretas para afrontarlos da cuenta del diálogo constante y necesario que se debe mantener entre ciencia y tecnología, entre los teóricos y aquellos que poseen las habilidades “instrumentales” –puede ser la misma persona– para favorecer la emergencia de la innovación (Basalla, 2011).
Castel (2005) señala que “Amén de las capacidades propias de los individuos en el plano psicológico, respecto de las cuales se puede conjeturar que se reparten de modo aleatorio, depende fundamentalmente de los recursos objetivos que estos individuos puedan movilizar y de los soportes en los que pueden apoyarse frente a las situaciones nuevas” (p. 61). Teniendo como punto de partida estas consideraciones, alusivas al espíritu de creación empresarial tan común en las últimas décadas del siglo xx, e ine-vitablemente ligado con las formas de subjetivación promovidas por los contextos liberales, es importante reflexionar en torno a la dimensión psicológica asociada a este proceso. Según estas consideraciones los programas por los que se promueven las habilidades emprendedoras deben ser cuidadosos y no desconocer las condiciones objetivas que impactan inevitablemente en el éxito o fracaso de las iniciativas de los jóvenes.
Al juvenilizar el emprendimiento persiste el riesgo de asumir que las condicio-nes objetivas o estructurales pueden ser marginadas por la condición individual de identificarse o reconocerse como perteneciente a un grupo etario particular –en este caso los jóvenes–, condición suficiente para enfrentar con éxito la tarea de crear un negocio propio. Muchos de los programas en los que participan los jóvenes con el

12
Nicolás Gualteros Trujillo
fin de recibir orientación y capacitación que les permita consolidar sus iniciativas comparten un rasgo particular: se observa una tendencia a recurrir a elementos psi-cológicos en tanto se asume que un gran porcentaje de responsabilidad en el éxito o fracaso habita en la “interioridad” de los participantes –hablando en algunos casos de la actitud emprendedora–, por lo que es común encontrar expresiones tales como “la anatomía del emprendedor”, haciendo alusión a unas condiciones de personalidad que contemporáneamente se encuentran relacionadas con el éxito.
El hecho de que frecuentemente se identifique el emprendimiento con com-petencias o habilidades tales como tenacidad, liderazgo, creatividad, habilidades sociales, autonomía, confianza, esfuerzo, responsabilidad, entre otras, evidencia una perspectiva que ha tendido a naturalizar el hecho de que las posibilidades de éxito o fracaso de las iniciativas autogestionadas habita en las individualidades que las pro-mueven. Desde este lugar común se asume que factores asociados a las posibilidades de innovación, tales como el conocimiento, la experiencia laboral o profesional en el campo de interés, el dinamismo económico, las iniciativas colectivas o la existencia de una infraestructura que brinde las condiciones que las favorezca, podría resultan irrelevante al momento de agenciar emprendimientos juveniles.
Si bien se puede verificar –a través de cientos de ejemplos tomados de los desarrollos industriales a lo largo de los últimos siglos– que el éxito de las iniciativas empren-dedoras implican integración de habilidades personales con los contextos en los que se concretan las oportunidades, la tendencia actual tiende a poner el acento en la “persona” y el despliegue de ciertas habilidades psicológicas cognitivas o emocionales.
Las perspectivas psicologizantes evidencian una íntima relación con las tendencias individualizadoras comunes en las dinámicas económicas actuales, ya que los jóve-nes serán emprendedores, no solo por su capacidad de leer los contextos, de resolver problemas pertinentes social, tecnológica o económicamente, sino por su posibilidad de alcanzar o poseer ciertos estados psicológicos que les permitirán participar con agilidad casi natural en los difíciles escenarios actuales de competencia y precariedad latente. Los riesgos de normalizar las condiciones subjetivas asociadas al emprendedor no solo dan cuenta de una tendencia de homogenizar los rasgos de personalidad estable-ciendo los modelos juveniles deseables socialmente, sino que restringen las nociones que se han construido sobre el éxito limitado a los tránsitos más expeditos para lograr la independencia económica y aportar al sistema productivo.
Resulta necesario realizar una evaluación profunda de los distintos programas destinados a la promoción del emprendimiento, estableciendo sus logros y alcances. Sin desconocer el valor que estas iniciativas pueden tener para el desarrollo local y el de los jóvenes que en ellas participan, en tanto les permiten alcanzar aprendizajes, habilidades y competencias que de otra manera difícilmente lograrían, es necesario problematizar aquellas perspectivas en las que predomina la psicologización del

13
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
emprendimiento y se le devuelve al joven la responsabilidad de sus éxitos y fracasos. En segundo lugar, y reconociendo la miríada de formas de subjetivación juvenil, es necesario crear estrategias alternativas para aquellos jóvenes que no se enmarcan, ni desean enmarcarse, en los modelos normalizados y deseados del “buen emprendedor”, para que puedan contar con rutas diferentes de participación en el mercado de trabajo no restringidas a la creación de proyectos autogestionados.
Los retos del sistema educativo
Uno de los principales retos a los que hoy se enfrentan las distintas instituciones educativas es el de reconocer las transformaciones que han generado los cambios en los significados que se otorgan al trabajo, así como las diferentes formas de configuración de la subjetividad juvenil que interpelan, subvierten o reafirman modelos vitales con-vencionales. Este reconocimiento implica no solo la transformación o adaptación de las prácticas pedagógicas, sino, sobre todo, el asumir que los intereses, deseos, preguntas o proyectos que los jóvenes vinculan a sus experiencias de aprendizaje pueden no ser coherentes con lo establecido institucionalmente. Aún se perciben, sin embargo, ciertas resistencias de algunos integrantes de las comunidades educativas para asumir el diálogo permanente que debería darse entre los ámbitos educativos y los distintos contextos en los que se desarrollan sus prácticas de producción y divulgación del co-nocimiento, lo cual permitiría descifrar necesidades y demandas concretas a las cuales poder responder de manera efectiva desde las instituciones en las que participan: “El sistema educativo –especialmente sus niveles medio y terciario– debe incorporar su lectura del mercado laboral como una de las referencias a partir de las cuales diseñar las políticas. Para ello es menester que supere las inercias autorreferenciadas…” (Lasida, Ruétalo y Berruti, 1998).
Esta resistencia, que se ha traducido en serias dificultades de adaptación de las propuestas educativas a los cambios en los sistemas productivos, ha traído como consecuencia la disminución en la capacidad de empleabilidad de los jóvenes, dada la incoherencia entre las competencias, habilidades y saberes exigidos por el mercado de trabajo y aquellas que son promovidas en los distintos espacios educativos. De todas maneras algunas instituciones educativas, conscientes de su responsabilidad en ofrecer a las y los jóvenes herramientas pertinentes para facilitar su inserción al mundo del trabajo, han incorporado distintas prácticas que aportan a esta misión. Entre estas se destacan apuestas como la promoción de la Cultura para el trabajo (Gómez, 2006), dirigida a familiarizar a los jóvenes con las lógicas propias de los contextos

14
Nicolás Gualteros Trujillo
laborales, sus demandas, exigencias y retos, así como también interesadas en que los jóvenes se reconozcan como actores clave en la construcción de sus trayectorias, iden-tificando intereses que puedan ser concretados en el desarrollo del emprendimiento o hallando rutas que les permitan continuar con procesos de formación en ciertos campos específicos.
Uno de los retos distintivos de los tiempos actuales se encuentra relacionado con la adquisición de competencias informacionales que le permitan a los jóvenes “aprender a aprender, es decir, saber cómo está organi zada la información, cómo encontrarla y cómo usarla de manera que otros puedan aprender de ello” (Castañeda, González y Marciales, 2010, p. 190).
Los altos volúmenes de información que circulan a escala planetaria por la media-ción de los distintos dispositivos digitales obligan a los jóvenes a superar las habilidades estrictamente instrumentales que tienden a caracterizar su relación con este tipo de artefactos. Las competencias informacionales que suponen un proceso complejo en el que se integran las creencias, las motivaciones y las aptitudes que construye el sujeto a lo largo de su biografía resultan fundamentales para hacer un uso intenso y apropiado de la información, con miras a resolver de manera pertinente y eficaz los problemas que le presenta el mundo laboral y académico.
Hoy en los contextos laborales se observa que la incorporación de las tecnologías de la información ha ido en aumento, y con ello se han trasformado las formas de ordenar el trabajo. Se presenta un resquebrajamiento de las fronteras entre lo público y lo privado, se acepta con mayor naturalidad el teletrabajo en la frontera entre lo público y lo privado; la aceptación del teletrabajo y los flujos de información en organizaciones desterritorializadas resultan impensables sin las mediaciones tecnológicas.
Contar con recursos adecuados para acercarse a la información le permite a los jó-venes, además de acercarse críticamente a sus contextos sociales, plantear preguntas y desnaturalizar las realidades experimentadas, contar con los insumos demandados para poder gestionar proyectos de emprendimiento acordes con las necesidades locales. Las competencias informacionales implican el desarrollo de la capacidad investigativa, fundamental para identificar oportunidades e ideas de negocio, vincular tecnologías, saberes o habilidades ‘externas’ o ‘foráneas’ a problemas locales, comprender los mer-cados y sus demandas, y construir redes de apoyo para dar un mejor soporte a sus iniciativas. Es de resaltar que el valor de estas competencias no se agota en el fomento del espíritu emprendedor; sobre todo, y en el marco de la sociedad del conocimiento, son esenciales en los procesos de configuración de ciudadanos autónomos, con capa-cidad de interpelar sus realidades más próximas.
Si bien resulta inevitable señalar que las tecnologías digitales están íntimamente involucradas en la manera como los jóvenes gestionan su identidad (Gardner, 2014), se corre el riesgo de normalizar las relaciones que los jóvenes sostienen con estos dis-

15
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
positivos, las cuales están ilustradas en expresiones tales como nativos digitales, por las que se desconocen las capacidades diferenciadas determinadas por los contextos, el acceso a los dispositivos y el uso no instrumental de los mismos. Además, estas ca-tegorías universales pueden invisibilizar las diferencias reales que existen entre los jóvenes en sus capacidades de acceder, evaluar y usar la información, naturalizando el hecho de que todos participan en igualdad de condiciones para competir por los pocos puestos de trabajo disponibles, desdibujando la distribución inequitativa de recursos.
Lograr el balance entre una formación instrumental que desconoce el lugar de los jóvenes como actores clave para la transformación social y aquellas apuestas educativas para las que el ‘saber hacer’ tiene un valor social menor que las disertaciones de tipo teórico o académico es un reto que debe abordarse con urgencia. No se trata de asumir que las instituciones educativas deben mutar en formadores acríticos de la mano de obra demandada por el sector productivo, sino, mejor, de ser escenarios que promue-van la innovación y el desarrollo, intentando resolver, junto con el sector productivo, las contingencias propias de las dinámicas locales y regionales. Un primer nivel de aporte por parte de los jóvenes al sector productivo del país está dado por despertar su capacidad creadora y trasformadora, que se desplegará en contextos que cuentan con el andamiaje necesario y adecuado para su fomento.
A modo de conclusión
Si bien los cambios que se han descrito en el mundo del trabajo requieren proble-matizar sus impactos en la configuración de las subjetividades juveniles, reconociendo los costos de la incertidumbre y la precariedad asociadas, los adultos involucrados en los procesos educativos tienen el compromiso ético de permitir a los jóvenes visualizar alternativas de consolidación de sus proyectos de vida. Las aproximaciones críticas a los contextos de trabajo necesarias para desnaturalizar unas condiciones frente a las cuales los jóvenes resienten sus efectos, no eximen de promover encuentros con el sector productivo que permitan construir alianzas estratégicas para encontrar sali-das concretas y efectivas a los problemas del desempleo juvenil. Las miradas nostálgicas resultan perjudiciales en tanto al estar ancladas a modelos sociales que se empiezan a difuminar, no logran ver la complejidad de los procesos de configuración de las subjetividades juveniles contemporáneas y las formas de relacionarse y de significar los cambios que se están dando.
Nociones que suelen tener un carácter negativo, como individualización o fle-xibilización, pueden adquirir un sentido diferente para las nuevas generaciones,

16
Nicolás Gualteros Trujillo
reconociéndolas como una alternativa para romper con las trayectorias laborales y vitales continuas, rígidas, programadas y previsibles de las formas laborales fordistas.
El emprendimiento se constituye en una práctica paradigmática para promover procesos de innovación y transformación social y cultural para aquellos jóvenes que no desean vincularse al trabajo en su forma empleo; sin embargo, enfocar su desarrollo en ciertos estados psicológicos, o elegirlo como una salida momentánea a los estados de desempleo, no permite visualizar proyectos a largo plazo que supondrían condi-ciones de acompañamiento y promoción que reconozcan que su gestión se realiza a largo plazo y riñe con el ethos propio de la ética del instante.
La promoción de proyectos autogestionados así como la ampliación de las capacidades de empleabilidad de los jóvenes se ve ampliamente favorecida por el desarrollo de prácticas educativas que promueven la emergencia de las competencias informacionales, fundamentales para enfrentar con recursos críticos y analíticos los millones de bits que circulan globalmente por las redes de información. Este planteamiento implica reconocer que la relación de los jóvenes con las mediaciones tecnológicas es diferencial y no es prudente recurrir a categorías omniabarcantes que niegan la distribución inequitativa de los recursos y las oportunidades.
Acercarse, pues, a la complejidad de experiencias que actualmente acompañan la vinculación de los jóvenes al trabajo implica asumir que sus formas particulares de subjetivación han llevado a que sus deseos, intereses y proyectos puedan ser diferentes a los establecidos como convencionales. Su condición de otredad, que se esfuerza por sobreponerse a una existencia plagada de contingencias, cambios y multiplicidad de ofertas, entre las cuales pueden elegir la más apasionante para darle sentido a su propia existencia, hace que los análisis que desde la academia se realicen acerca de los cambios intergeneracionales y su posible pérdida de oportunidades para los más jóvenes deban abordarse poniendo en el centro a los jóvenes como actores clave en la construcción de sus propios mundos de vida y los significados que le otorgan.

17
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
Bibliografía
Abdala, E. (2005), “Nuevas soluciones para un viejo problema: modelos de capacita-ción para el empleo de jóvenes. Aprendizajes en América Latina”. En: La inclusión laboral de los jóvenes: entre la desesperanza y la construcción colectiva, Montevideo: CINTERFOR-OIT.
Basalla, G. (2011). La evolución de la tecnología. Barcelona: Crítica.
Beck, U. (2002). Libertad o capitalismo. Conversaciones con Johannes Willms, Barce-lona: Paidós.
Brochet, N. (2010). “Empresas en Colombia: abran paso que ahí viene la Generación ‘Y’”. En: Portafolio. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo.
Camargo, L. y La Rotta, S. (2009). “Encartados con los cartones”. En: El Espectador. Bogotá.
Castel, R. (2005). La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido? Buenos Aires: Ma-nantial.
DANE (2014, enero-marzo). Mercado laboral de la juventud (14 a 26 años). Bogotá: DANE.
El Espectador (2012). “46% de jóvenes bogotanos trabaja sin contrato laboral”. En: El Espectador. Bogotá.
Fernández, A. (2013). Jóvenes de vidas grises. Psicoanálisis y biopolítica. Buenos Aires: Nueva Visión.
Forbes (2013). 20 reglas laborales para millennials. Disponible en: http://www.forbes.com.mx/sites/20-reglas-laborales-para-millennials/. Recuperado: 1 de julio de 2014.
Gardner, H. y Davis, K. (2014). La generación APP. Cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Colombia: Paidós.
Giddens, A. (1999). La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Madrid: Taurus.
Gualteros, N., Marciales, G. y Cabra, F. (2011, julio-diciembre). “Inserción sociolabo-ral juvenil y competencias informacionales en la educación superior: Desarrollos, tensiones y desafíos”. Signo y Pensamiento, 59.

18
Nicolás Gualteros Trujillo
Harribey, J. (2001). “El fin del trabajo: de la ilusión al objetivo”. En: Neffa, C. y Garza Toledo, E. de la (comps.), El trabajo del futuro. El futuro del trabajo. Buenos Aires: CLACSO.
Jacinto, C. (2010). “Elementos para un marco analítico de los dispositivos de inserción laboral en jóvenes y su incidencia en las trayectorias”. En: Claudia Jacinto (Comp.), La construcción social de las trayectorias laborales de los jóvenes. Buenos Aires: Teseo.
Jacinto, C. y Solla, A. (2005). “Tendencias en la inserción laboral de jóvenes: Los desafíos para las organizaciones de la sociedad civil”. En: La inclusión laboral de los jóvenes: entre la desesperanza y la construcción colectiva. Montevideo: CIN-TERFOR/OIT.
Jaramillo, M. (2004). Los emprendimientos juveniles en América Latina: ¿una respuesta ante las dificultades del desempleo? Argentina: RedEtis (IIPE - IDES) Red.
Lasida, J., Ruétalo, J. y Berruti, E. (1998). “El caso de Uruguay”. En: Jacinto, C. y Gallart, M. (coords.). Por una segunda oportunidad: la formación para el trabajo de jóvenes vulnerables. Montevideo: CINTERFOR.
Maffesoli, M. (2001). El Instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades pos-modernas. Argentina: Paidós.
Marciales, G. y Cabra, F. (2012). Nativos digitales. Transiciones del formato impreso al digital. Bogotá: Editorial Javeriana.
Marina, J. (2004). Elogio y refutación del ingenio. Barcelona: Anagrama.
Ministerio de Justicia, El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (1991). Ley 50. - Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá.
Neffa, J. (2001). “Presentación del debate reciente sobre el fin del trabajo”. En: Neffa, C. y Garza Toledo E. de la (comps.). El trabajo del futuro. El futuro del trabajo. Buenos Aires: Clacso.
OIT (2013). Tendencias mundiales del empleo 2013. Suiza: OIT.
____________ (2007), Trabajo decente y juventud. América Latina. Informe regional, Lima, OIT.
____________ (2010). Trabajo decente y juventud en América Latina. Proyecto “Promoción del Empleo Juvenil en América Latina”. Lima: OIT.

19
Ser joven en el nuevo milenio. Perspectivas y retos en torno al mundo del trabajo
Orejuela, J., Bermúdez, R., Urrea, C. y Delgado, L. (2013). Inserción laboral de jóvenes profesionales. El caso de los psicólogos bonaventuranos. Cali: Universidad de San Buenaventura.
Orejuela, J. (2012). “Impactos de la fragmentación laboral en la relación hombre-trabajo”. En: Malvezzi, S. Gramáticas actuales de la relación hombre-trabajo. Cali: Universidad de San Buenaventura.
Red Empresarios Visa (2014). Conoce a los empresarios más jóvenes y exitosos del mun-do. Disponible en: http://www.redempresariosvisa.com/WorldToday/Article/conoce-a-los-empresarios-mas-jovenes-y-exitosos-del-mundo. Recuperado: 1 de julio de 2014.
Rodríguez, E. (2005). “El futuro ya no es como antes. Ser joven en América Latina”. Socialismo y participación, 100: 51-69.
Weightman, G. (2008). Los revolucionarios industriales. España: Ariel.
Weller, J. (2007). “La inserción laboral de los jóvenes: características, tensiones y desafíos”. Revista de la CEPAL, 92: 61-82.