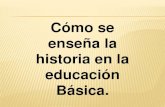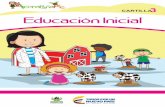SE ESPECTACULARIZA LA EDUCACIÓN
-
Upload
uicui-universidad-de-ixtlahuaca-cui -
Category
Documents
-
view
220 -
download
2
description
Transcript of SE ESPECTACULARIZA LA EDUCACIÓN
Esta esfera de sentido suele ser tan impactante
que en ocasiones se traslapa o inserta en
discursivas de origen totalmente contrario
valorativa y críticamente. ¿Puede ser el caso del
sistema educativo?
De acuerdo con Mariano Fernández (2006:10),
hace algún tiempo se veía a la educación como
“el mejor y principal instrumento para ayudar a
las personas a prepararse para una vida plena,
una ciudadanía participativa, una posición
económica digna y suficiente, una convivencia
no conflictiva, una apreciación adecuada de la
cultura y unas relaciones sociales en constante
proceso de cambio”. La tarea de educar aparecía
con pleno sentido. Pero, ¿eso fue un tiempo
pasado? Si el sistema educativo alimenta a la
parcela social y a la vez es alimentado por esa
misma sociedad, ¿hoy se puede hablar del riesgo
de la espectacularización educativa? Quizás,
parafraseando a García Canclini, estamos en una
época en la que el consumidor se ha impuesto al
ciudadano.
Este texto, más que un ensayo, pretende ser una
aproximación que gira en torno a esta interrogante.
Por ello, en un primer apartado, se habla de la
función educativa y su relación con la sociedad;
posteriormente, se señalan algunas categorías de
percepción, como las nombra Bourdieu (1997),
tendientes a la espectacularización de la realidad
por parte de los medios de comunicación; para
rematar se aborda esa posible espectacularización
de la esfera educativa con sus implicaciones.
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
José Taberner (2002:63) puntualiza que los seres
humanos se distinguen de las demás especies
en el hecho de que la mayoría de su conducta es
aprendida. Por ello, es inexacto hablar de instintos
en el hombre como en el animal. Más que nada
se puede hablar de impulsos. “El instinto es una
orientación de la acción genéticamente heredada
que comporta un cierto ‘saber hacer’; impulso
es una energía que dinamiza la acción, pero sin
modelarla, su modelación se lleva a cabo a través
del aprendizaje”.
¿SE ESPECTACULARIZA LA EDUCACIÓN?
César Gabriel Figueroa Serrano
Los aprendizajes del ser humano implican
un conjunto de procesos. A partir de ellos,
los individuos pueden interiorizar las formas
“normales” de vida de una comunidad. A esto, nos
dice Taberner (2002), se le llama socialización,
que no es otra cosa sino incorporar al individuo
a lo social: papeles a desempeñar, actitudes,
significados compartidos, entre otros aspectos.
Bajo esta perspectiva, la educación es una forma
de socialización.
De acuerdo con la definición de Durkheim,
la educación es “la acción ejercida por las
generaciones adultas sobre aquellas que no han
alcanzado todavía el grado de madurez necesario
para la vida social. Tiene por objeto el suscitar y
desarrollar en el niño un cierto número de estados
físicos, intelectuales y morales que exigen de
él tanto la sociedad política en su conjunto
como el medio ambiente específico al que está
especialmente destinado” (cfr. Taberner,2002:41).
Implica un rechazo al modelo pedagógico en el
que la naturaleza humana es inmutable, dada
desde el origen del hombre. Es ante todo una
visión desde lo social. Taberner (2002:41) añade:
“La educación, sociológicamente considerada, es
una imposición coactiva, cada sociedad, tomada
en un momento determinado de su desarrollo,
dispone de un sistema educacional que se impone
a los individuos con una fuerza por lo general
irresistible”. Esta tarea tiene función privada
o familiar y una colectiva del ámbito público.
Por ello el Estado moderno, para garantizar
la socialización, debe velar por esta tarea. Es
ahí donde se dan los cimientos de civilización
moderna: la ciencia, respeto a la razón, a las ideas
y sentimientos de la moral democrática.
Bajo este escenario, pareciera que la educación
tendría pleno sentido. Sería el instrumento
adecuado para alcanzar esos fines. No obstante,
Fernández (2006:11) pone sobre la mesa el
derrumbe de las viejas certezas alrededor de la
educación. “El desmoronamiento de la creencia
en la asociación entre educación y empleo,
de la confianza en la sintonía entre los valores
escolares y los valores sociales, de la fe en la
capacidad de la escuela para modelar a los niños
y a los jóvenes”. El planteamiento del autor no es
alarmista, y también es cierto que habla de los
argumentos en sentido contrario. No obstante,
da esa otra cara de la moneda, esos retos de la
educación en tiempos actuales.
Bajo ese escenario, Fernández apunta
que se está transitando de una etapa en la que
la institución educativa tuvo su época de oro a
una en la que los cambios han puesto en crisis
al sistema educativo. Ese antes se relaciona con
los tiempos de una primera modernidad, en la que
el magisterio era considerado como instrumento
de creación de una nación homogénea, de una
ciudadanía fiable. Época imbuida de la idea de
progreso.
El magisterio tenía una misión. “La docencia se
percibe casi en términos de apostolado: maestro-
misionero, profesión-vocación, escuelas-templos
del saber (…), la ilustración como evangelización”
(Fernández,2006:19). Aquí, el maestro se
encontraba en plano superior: más culto, más
moderno.
Por el contrario, hay una etapa de cambio
intrageneracional o, como también la nombra
Fernández, de la crisis del sistema educativo.
Ahí el cambio es generalizado e intenso. No sólo
se trata de incorporarse a un mundo distinto al
anterior, sino a los distintos mundos. Bajo ese
escenario, el aprendizaje tiene que ser continuo.
Ello implica una visión distinta del maestro. Incluso
puede perder su status. Y no sólo el maestro: se
genera la interrogante sobre si la escuela camina
o no a la par de la sociedad.
Pierre Bourdieu (1998) añade otros
cuestionamientos. Parte de la idea de que la
institución pedagógica cumple una función
ideológica. Esto implica que está involucrada con
formas en que se legitima e impone cultura. Con
ello surge la violencia simbólica para el sujeto. Si la
institución educativa es un árbitro, no es desde una
situación arbitraria: tiene que ver con cuestiones
de poder y las con construcciones culturales
alrededor de él. Pero es un poder oculto que les da
esa presentación de poder legítimo. Ahí la relación
originaria que une la arbitrariedad de la imposición
y la arbitrariedad del contenido impuesto. “Se
comprende que el término de ‘violencia simbólica’
que indica expresamente la ruptura con todas las
representaciones espontáneas y las concepciones
espontaneístas de la acción pedagógica como
acción no violenta, se haya impuesto para
significar la unidad teórica de todas las acciones
caracterizadas por la doble arbitrariedad de la
imposición simbólica”(Bourdieu,1998:142). Como
el monopolio estatal del ejercicio de la violencia
física, hay el monopolio escolar de la violencia
simbólica legítima.
Esa violencia simbólica implica una renuncia a
técnicas brutales de coerción; pero no hay que
olvidar que, bajo la cuestión sociológica de las
condiciones sociales, se implementan técnicas
más sutiles.
Asimismo, Bourdieu (1998:144) señala que “la
sociología de la educación asume su rol específico
cuando se establece como la ciencia que estudia
las relaciones entre la reproducción cultural y la
reproducción social”. Esto implica determinar
la contribución del “sistema educacional a la
reproducción de la estructura de las relaciones
de poder y de las relaciones simbólicas entre
las clases, al contribuir a la reproducción de la
estructura de la distribución del capital cultural
entre estas clases”.
No obstante, para este ensayo se plantea un
ejercicio a la inversa: cómo la esfera social, a
partir de los medios de comunicación, se involucra
con la esfera educativa.
LAS CATEGORÍAS DE PERCEPCIÓN DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
Taberner señala que en la sociedad hay agentes
de difusión de valores y formas de vida. Estos
agentes pueden actuar como elementos
integradores o desintegradores de instituciones
o normas prevalecientes. Algunos de ellos, muy
importantes en la actualidad, son los medios de
comunicación. La sociedad está muy influenciada
por ellos. De ahí que a veces se le añada el
adjetivo de sociedad mediática. La personalidad
de sus integrantes en parte tienen en esa parcela
su configuración.
Uno de esos medios que resulta muy
representativo, es la televisión. Pierre Bourdieu
(1997) señala que, en ella, existen mecanismos
que hacen que ejerza una forma perniciosa de
violencia simbólica. El eje de esa construcción:
la lógica económica que la convierte en un
colosal instrumento de mantenimiento del orden
simbólico.
Este orden simbólico puede evidenciarse a través
de las categorías de percepción. Un ejemplo de ello,
puede ser el periodismo televisivo. Las categorías
de los periodistas, esos lentes muy particulares,
les permiten ver ciertas cosas y no otras; no
sólo eso: es verlas de una forma determinada.
Por ejemplo, la televisión oculta mostrando algo
distinto de lo que debería mostrar, o mostrando lo
importante como si fuera insignificante.
Con esas categorías de percepción se construyen
aspectos particulares sobre realidades como los
barrios periféricos o la miseria. Hay intereses,
prejuicios, valoraciones de los periodistas, las
empresas a las que sirven y al sistema hegemónico
en general, que hacen que se produzcan efectos
de realidad. Aunque la televisión pretenda
ser instrumento que refleje realidad, acaba
convirtiéndose en instrumento que crea una
realidad. Son esquemas de representación que
reflejan valores de la lógica simbólica imperante.
Esto implica que la televisión tiene la capacidad
de imponer principios de visión del mundo a los
integrantes de la sociedad. ¿Y qué implica esto?
Lorenzo Vilches (1995) habla de la estructuración
del periodismo televisivo a partir de la ficción: se
construye no para informar, sino para distraer. Más
que información, se habla de infoentretenimiento.
El principio de selección del insumo periodístico
que Bourdieu (1997) encuentra es la búsqueda
de lo sensacional. La televisión incita a la
dramatización en doble sentido: escenifica el
acontecimiento y exagera su importancia, así
como su carácter dramático, trágico.
Los periodistas se interesan por lo sensacional,
pero lo que es sensacional para ellos. Y muy
vinculado con ese punto, la búsqueda de lo
rentable, de lo vendible. Esto implica lo que Guy
Debord llamó la sociedad del espectáculo.
Esta espectacularización de la realidad propicia,
de acuerdo con Bourdieu, también el fenómeno de
la falta de análisis. Si se asume que el mercado es
reconocido como instancia legítima y el veredicto
final son las ventas, se observa que existe una
sumisión ante los índices de audiencia. En esta
lógica, la velocidad es un valor importante para
ganar. Platón decía que con prisas no se podía
pensar. Un problema que plantea la televisión
es la relación entre pensamiento y velocidad. Al
buscar la primicia se trata de ser veloz, pero ¿se
está pensando, se están dando los elementos
para pensar? En realidad no. Ante esta carencia
es común que se recurra a ideas preconcebidas,
a lugares comunes. Las ideas que todo mundo
ha recibido, que flotan en el ambiente, que son
banales y convencionales. La comunicación
con ideas preconcebidas es instantánea, no
obstante, carece de análisis y de subversión. Por
ello la televisión privilegia a los fast thinkers que
proponen el fast food cultural.
Y si a esto añadimos que, de acuerdo con algunos
autores, estamos en épocas de fragmentación de
la cultura, de hibridación y de sistemas, ¿puede
darse una invasión entre las categorías de
percepción televisiva y el sistema de educación
pública? De darse, ¿corre el riesgo el sistema
educativo de tender a su espectacularización?
¿SE ESPECTACULARIZA EL SISTEMA
EDUCATIVO?
¿Se pueden espectacularizar las instituciones
educativas? Un elemento que se toma como
punto de partida es el propuesto por Giovanni
Sartori (1998) en Homo Videns: el ser humano,
en el centro de una cultura de la imagen que
tiene en los medios un factor fundamental, tiende
a perder su capacidad de abstracción. Esto es,
su capacidad para desarrollar un pensamiento
complejo, su capacidad para la reflexión profunda
que trasciende la mera imagen. Es mentira que
ésta siempre diga más que mil palabras. También
lo es que sea un espejo de la realidad. Resulta
una falacia, ya que ésta se construye socialmente.
Si esto es así, ¿cómo sería la relación con el ámbito
educativo? ¿Qué implicaría la espectacularización
de la educación pública? Semióticamente se puede
partir de que ahí habría un peso más enfático en
el significante, en el plano de la expresión, sin que
exista un vínculo equilibrado con el significado, el
plano de contenido. Esto es, el peso del discurso
estaría no tanto en el contenido, sino en la forma en
que se presenta. Diálogo a partir de significantes,
del plano de la expresión, diálogo a partir de lo
epidérmico.
Un ejemplo de ello tiene que ver con la
fragmentación de la realidad. En donde se presenta
la parte más visible pero no se contextualiza, no se
da su relación con el todo. Esto nos lleva a lo que
Baudrillard llamó simulacro: un signo sin referente.
Más que la verdad –con las limitaciones históricas
que ésta tiene- se habla de la verosimilitud: lo que
aparenta ser, no lo que es.
La espectacularización de la realidad implicaría un
simulacro: simulación, que puede ser inconsciente,
no plenamente visible, del proceso enseñanza-
aprendizaje. Y ahí la perpesctiva del ocultamiento
de que hablaba Bourdieu. No dar los insumos
para un pensamiento crítico, sino fragmentado.
Con ello, la falta de capacidad analítica y reflexiva
sobre la realidad circundante.
¿Cuál es la expectativa de los nuevos estudiantes?
¿Cuál es la expectativa de los nuevos profesores?
¿Diálogo a partir de los elementos más superfluos?
Un elemento que puede ser indicador: la relación
con la lectura. No quiere decir esto una relación
sencilla en la que se da una ecuación leer = a
ser mejores. Naturalmente que es más complejo.
No obstante, la ausencia de lectura es una señal
significativa sobre expectativas y tendencias. Si
la educación es parte de una construcción social,
¿qué clase de construcción se espera limitando a
la abstracción?
La clave que sugiere Fernández (2006) sobre la
educación, tentativamente no esté en la escuela
misma, sino en la sociedad en torno a ella.
Reflexionar sobre las instituciones educativas
implica un esfuerzo de extensión que lleve al
papel de los medios en la sociedad.
Para cerrar es también importante destacar el
arquetipo prometeico llevado al magisterio que
plantea Fernández. El educador es, en cierta forma,
un Prometeo que le lleva el fuego-conocimiento
al ser humano. Es también un hombre que mira
hacia el futuro. Esencial es reflexionar también
qué tipo de pantallas queremos observar para el
futuro.
BIBLIOGRAFÍA
Bourdieu, Pierre.(1997). Sobre la Televisión.
Anagrama. Barcelona, España.
______.(1998). La educación como violencia
simbólica: el arbritrario cultural, la reproducción
cultural y la reproducción social. En Las
dimensiones sociales de la educación. María de
Ibarola Nicolín (antologadora). SEP. 2ª edición.
México D.F.
-Fernández Enguita, Mariano.(2006). Educar en
tiempos inciertos. Ediciones Morata S.L. Madrid,
España. Segunda edición.
-Taberner Guasp, José.(2002). Sociología y
educación. El sistema educativo en sociedades
modernas. Funciones, cambios y conflictos.
Editorial Tecnos. 2ª edición.
Vilches, Lorenzo.(1995). Manipulación de la
Información Televisiva. Ed. Paidós. Barcelona.