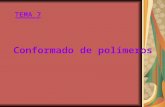Rivera Andres en Esta Dulce Tierra
-
Upload
betina-keizman -
Category
Documents
-
view
165 -
download
21
Transcript of Rivera Andres en Esta Dulce Tierra
-
En esta dulce tierra
-
Andrs Rivera
En esta dulce tierra
-
1984 y 1995, Andrs Rivera De esta edicin:1995, Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A.Beazley 3860 - 1437 Buenos Aires
Santillana S.A.Juan Bravo 38. 28006 MadridAguilar, Altea, Taurus, Alfaguara S.A. de C.V. Avda. Universidad 767, Col. del Valle, Mxico, D.F. C.P. 03100Editorial Santillana , S.A. Carrera 13 N. 63 - 39, Piso 12 Santa Fe de Bogot - ColombiaAguilar Chilena de Ediciones Ltda. Pedro de Valdivia 942, SantiagoEditorial Santillana, S.A. (ROU)Javier de Viana 2350 - (11200) Montevideo
ISBN: 950-511-182-7Hecho el depsito que indica la ley 11.723Diseo:Proyecto de Enric Satu Ilustracin de cubierta:Antfonas (fragmento), deCarlos Gorriarena, Gran Premio de Honordel Saln Nacional de Pintura 1986 Foto: Fiora Bemporad
Impreso en Argentina. Printed in Argentina. Primera edicin: julio de 1995
Todos los derechos reservados.Esta publicacin no puede serreproducida, ni en lodo ni en parte,ni registrada en, o transmitida por,un sistema de recuperacin deinformacin, en ninguna formani por ningn medio, sea mecnico,fotoqumico, electrnico, magntico,electroptico, por fotocopia,o cualquier otro, sin el permiso previopor escrito de la editorial.
Una editorial del GRUPO SANTILLANA que editaen Argentina. Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, EE.UU.,Espaa , Ecuador. Guatemala, Mxico, Nicaragua, Panam,Per, Portugal, Puerto Rico, Repblica Dominicana,Uruguay, Venezuela.
-
ndice
Anuncios 11Puertas 29Isabel 63Pistas 93
-
"No s qu es lo que ocurre en este pas, pero todo el mundo transmite todo.
Almirante Jorge Isaac Anaya
"El misterio es perturbador".
Carlos Marx
-
Anuncios
-
Mataron a Maza, jade el hombre pequeo y delgado.
En la calle se oyeron pisadas de caballo, un grito breve y fro como un
cristal que se quiebra, el taido de una campana, el chasquido de la lluvia
sobre las oscuras piedras de Buenos Aires. Cufr aviv la llama de la
lmpara y arrim un carbn a los que ardan en el brasero. Se volvi
hacia el hombre pequeo y delgado: los ojos del hombre pequeo y
delgado dos negras cabezas de alfiler en una cara de carnes y huesos
frgiles estaban clavados en l. Es el ngelus, dijo Cufr, y cabece
hacia la calle, hacia las sombras del invierno, hacia el eco del ngelus que
se demoraba en el espesor del bronce y en las sombras del invierno. El
hombre pequeo y delgado, la cara sobre el resplandor del brasero,
gimi. Le gusta la msica del ngelus?, pregunt Cufr.
Cufr estudi medicina en Francia y fue alumno del profesor Pierre
Girard, cuyos juicios acerca de la sanidad militar, las mortificaciones que
se inferan, en los hospitales, a indigentes y desvalidos, y la unidad del
cuerpo y el alma, no dejaban de provocar zozobra y desdn en los crculos
acadmicos de Europa. (Yo habl de la unidad de cuerpo y alma le
haba
14
dicho, a Cufr, el profesor Pierre Girard e, incurr en ese vicio
tranquilizador que es el lugar comn. Sustituya alma, palabra imprecisa
como la palabra Dios o locura y que derivan de lo que el hombre ignora
de s, por la palabra carcter, y se aproximar, en sus diagnsticos, a la
verdad y a la hereja.) El profesor Pierre Girard eligi el asilo de
Charenton para insistir, ante alumnos y discpulos, en sus detestadas
teoras. En ese asilo, los antiguos residentes evocaban, en sus ratos de
ocio, para ilustracin de alumnos y discpulos del profesor Pierre Girard,
las excentricidades de un individuo calmo y afable, autor de algunos
textos que la censura del Emperador privilegi tildndolos de perversos,
y que dicho individuo, calmo y afable, ley en voz alta, hasta su muerte,
como si estuviera solo, sin otro resultado que el de enardecer la
concupiscencia de retardados y disminuidos mentales. Y bien: ah, en el
asilo, entre los recuerdos melanclicos de los antiguos residentes, en las
heladas salas de diseccin, en las celdas hmedas y estrechas, Cufr crey
tocar la vertiginosa y hedionda entraa de la degradacin humana. All
vio esas mscaras que un vago horror barniza de plomo; all vio esas
miradas ciegas que se pierden en algo tan inasible como la angustia y, sin
embargo, tan cruel y atormentado y secreto como dos sexos que se
penetran, como los estremecimientos del orgasmo, como la eternidad de
-
los astros, como el arduo envejecimiento del hombre. All oy el idioma
de seres que traspusieron una frontera que nadie traz y que la fatuidad
de los sanos invoca a la hora de la digestin. All vio al hombre pequeo y
delgado y no lo reconoci. Tuvo que
15
regresar a un puerto que los corsarios omitan, tuvo que abrir la puerta
de su casa y or cmo un campanero arrancaba del bronce las notas ms
dichosas del ngelus, tuvo que avivar la llama de una lmpara y remover
los carbones de un brasero para recordar al hombre pequeo y delgado,
para saber que el asilo guarde lo que guarde el asilo es un espacio
delimitado por muros y rejas y puestos de guardia, pero que la imagen de
la locura es innumerable y no tiene rejas ni muros ni puestos de guardia,
y que su cara es una y tambin innumerable.
El hombre pequeo y delgado susurr mataron a Maza. Cufr le sirvi
un vaso de aguardiente. El hombre pequeo y delgado se lo tom de un
trago y se dej caer en un silln alto y blando, instalado frente al brasero.
El hombre pequeo y delgado, quieto en el silln alto y blando, instalado
frente al brasero, tosi e hizo crujir los huesos de sus manos, y volvi a
extender el vaso hacia Cufr. Los dos miraron el claro chorro de alcohol
que llenaba el vaso, y Cufr mir al hombre pequeo y delgado con una
curiosidad intensa y desapasionada, acaso maligna.
Tengo fro, gargaje el hombre pequeo y delgado. Cufr golpe los
carbones, en el brasero, y el reflejo de unas plidas lenguas de fuego
cruz, fugaz, por la cara del hombre pequeo y delgado. Cuando las
llamas refluyeron, el hombre pequeo y delgado era, en el silln
repentinamente ensombrecido, una corta lnea quebrada que corra desde
los flacos tobillos hasta el pelo mojado por la lluvia y el sudor. Despus,
Cufr alz la botella de aguardiente y llen su vaso y el vaso del hombre
pequeo y delgado. Des-
16
pues, esper. Despus, el hombre pequeo y delgado cerr los ojos un
largo rato. Oyeron caer la lluvia sobre las calles de Buenos Aires, sobre
las sombras del invierno, sobre las cruces de las iglesias vacas, sobre los
ponchos de los serenos y su incorruptible desvelo que cantaba a la patria
redimida de las insidias del desorden y a la gloria perfecta de la
Restauracin. Despus, el hombre pequeo y delgado habl.
El relato de una derrota es, siempre, una suma de divagaciones
atroces y estupor, a la que el relator acosa con las morbosidades del
suplicio. De la execrable quimera narrada por el hombre pequeo y
-
delgado que lleg a nuestros das reconstruida por infatigables y
pdicos caballeros que describen al pasado limpio de la avidez de los
patrones de tierras, vacas, esclavos, bancos, asesinos, orfelinatos,
comercios y lupanares, y habitado por limpios y pulcros guerreros (que
jams traficaron una derrota o una victoria) y ms limpio an de las
imprecaciones y los odiosos excesos de la multitud, Cufr habra
extrado lo que sigue: 1. El viejo Manuel Maza, presidente de la Sala de
Representantes y el colaborador ms incondicional que Rosas haya
tenido nunca, fue asesinado, a pualadas, en su despacho de la
Legislatura, unas horas antes de que el hombre pequeo y delgado
iniciara su refutable narracin. Y Alsina una chirriante risita ondul en
la boca del hombre pequeo y delgado, ese perro unitario, es yerno de
Maza. Algo as como un affaire pour Messieurs. (Cufr detuvo,
largamente, la mirada en el almanaque. Ley un nmero: 27. Ley una
palabra: junio. Ley un nmero: 1839. Recordara, alguna vez, la fatal
necesidad del
17
hombre de fechar el tiempo; la insensatez de oponer una efusiva
cronologa al tiempo; de medir lo que no se mide; de fraccionar el tiempo
que es anterior a todas las muertes del hombre; de detenerlo para que, a
partir de una cifra, se pueda rehacer la vida, el destino, los sueos?) 2.
Entre los asesinos del viejo Maza, se cuenta Juan Alen (yo lo s dijo el
hombre pequeo y delgado. Y no me pregunte ms), uno de los ms
diestros cuchilleros de la Mazorca, de un humor tan alto como su
valenta: empuja, en fiestas de guardar, una carretilla cargada de cabezas
de salvajes que se vendieron a la extranjera, por las ralas y desiertas
plazas de Buenos Aires. 3. El hijo del viejo Maza, el coronel Ramn Maza,
mozo joven y apuesto, jinete irreprochable, ha sido fusilado en el
Departamento de Polica, acaso porque se dud de su fidelidad a la
Federacin, acaso porque le tembl la mano y la voz, la tarde inhspita
del 27 de junio de 1839, cuando se pase, por los jardines de Palermo, a
la vera de Su Excelencia; acusado, acaso, de ser cismtico. 4. El Club de
los Cinco, formado por los disidentes de La Nueva Generacin, dej de
existir. Estn detenidos Carlos Tejedor, Santiago Albarracn, Avelino
Balcarce y algunos otros, aunque se sabe que la nia Manuelita intercedi
ante su padre, donjun Manuel de Rosas, El Ilustre Restaurador de las
Leyes, por esos muchachos locos, s, pero vinculados a lo mejor de lo
mejor de la sociedad portea, dijo el hombre pequeo y delgado, y se
inclin en una lenta y prolija reverencia. (Cufr, que frecuentaba al
general Paz, le oy decir, la impenetrable cara cordobesa corroda por la
-
furia y el desprecio, que hasta Eusebio, el enano preferido de Ro-
18
sas, que inspiraba una obscena fascinacin en las esclavas negras de las
familias federales ms conspicuas, conoca, al detalle, los hilos de la
conspiracin de Maza. El seor Echeverra, dijo el general Paz, intent
disuadir a esos botarates; los alert, adems: tengan cuidado con un tal
Rodrguez Fontes. No se vayan de la lengua cuando tengan al nombrado
entre ustedes... Pobre seor Echeverra: ha dejado la mitad de su vida en
el empeo. Y el general Paz, que por algo haba nacido en Crdoba, se
despidi de Cufr: Adis, doctor. O maana soy hombre libre o soy
hombre muerto. Cufr, al abandonar la casa del general Paz, tuvo una
infrecuente percepcin de ese teatro paradojal que, en los libros de texto,
se designa con el nombre de historia: es, supuso, un juego de azar que
ofrece revanchas que nunca superan el esplendor de la primera apuesta.
A Paz, a Paz, precisamente, el hombre que le quebr el espinazo a
Facundo, unas boleadoras indias, disparadas en una maana de otoo
santafesino, se le enredaron en las patas de su caballo. Y el animal, las
patas boleadas, entreg al jinete al general Jos Mara Paz, que lea en
latn pero se negaba a descifrar los signos puntuales de la baqua gaucha
, a unos montoneros intrpidos y feroces. Y la Repblica, pens, Cufr,
que no cree en alegoras, cambi de rumbo. Y Paz, el general Jos Mara
Paz, so, en sus 3.600 noches de prisin, los cuchillos que le aserraran
la garganta. Y para recuperarse de esa rodada, para borrar de su piel
3.600 madrugadas en las que despert un instante antes de que los
cuchillos le aserraran la garganta, se larga al agua, una noche, 3.600
madrugadas despus que su
19
caballo hocic, enredadas las patas en unas boleadoras, indias, en busca
de triunfos que le cortaran la respiracin a las ms brillantes espadas de
Rosas, y, tambin, de ofertas miopes que lo pondran sobre las
transitadas rutas del destierro, de la miseria, de la nada. Y Facundo? Y
el general Juan Facundo Quiroga, ese Moro que a Shakespeare no se le
insinu, qu? Supo nacer en los llanos beduinos de La Rioja, y un manco
enemigo de los alardes lo desangr en los campos cordobeses de Tablada
y Oncativo. Enfermo y en pelotas, a Facundo slo le qued la pinta; slo
le quedaba, antes de una interminable y lgubre partida de naipes,
entretenerse con la charla ingeniosa de un fabulista monrquico como
Alvear, o que Alvear, el general Carlos Mara de Alvear, saliera con l de
farra, en busca de unas mulatas adolescentes y felinas y procaces, y de un
-
champn rubio y burbujeante como la tristeza, o que lo vistiera de frac en
lo de un modisto francs y amariconado, quiz. Entonces su sombra, a la
que pari en una chirinada carcelaria, no toler que el cuerpo que
reflejaba se achanchara en juegos de cajetilla. Y el cuerpo se entreg a su
sombra, a una sombra de coraje tan desmesurado que el Dios de los
criollos se le anim cuando la abominable lujuria de una mujer lo saci, y
la sombra del general Juan Facundo Quiroga cerr los ojos, y la mujer,
lujuriosa y abominable, lo despoj de daga y trabuco. Hasta aqu, por lo
que se sabe, la imagen, tal vez amarga, que se form Cufr de la historia,
al despedirse del general Jos Mara Paz. Quizs entrevi la historia a la
flaca luz de un relmpago. Aquel invierno, que la memoria de Cufr
asoci a una ciudad de
20
puertas y bocas selladas, al ronco estertor de los mutilados y a la
enfermiza sensualidad de los verdugos, no propiciaba la sutileza
filosfica o la conjetura irreverente. Pero ni Facundo ni la sombra que
enmudeci a Facundo, previeron que la escritura de un loco los
arrancara del olvido, y los convertira en cifra del destino. Tampoco
Cufr. Y cuando cayeron bajo sus ojos esos signos dibujados por el delirio
y la pasin, esas profecas impertinentes, desparramadas al voleo por un
Lutero jactancioso e inapelable y brutal, en un libro inspirado por el
Cielo y el Infierno, que tenan la pretensin de develar el futuro, slo
apreci la inextinguible audacia del trazo). 5. Los ingleses, por principio,
no firman documentos en blanco a nadie. Y menos a los franceses. Por
eso, ni M. Thiers, una de esas almas a las que las mayoras campesinas y
los boticarios entregan su voto y sus fortunas, ni el almirante Mackau,
cumplirn las bellas promesas que, precisos traductores, vocalizaron ante
el general Lavalle. 6. Cuatro jvenes cuyos apellidos Cufr se cuid de
anotar, y cuyos padres remontan su genealoga al feliz reinado de Isabel
la Catlica que procuraron ganar el ro y llegar a Montevideo, hace un
par de noches, yacen en la playa, no muy lejos del Fuerte, despenados por
la Mazorca. Sus casas han sido allanadas y arrasadas, y sus familias se
postraron a los pies de Bada, uno de los capitanes de la Mazorca, y se los
besaron, y Bada, con una gravedad monacal e irrevocable, se hizo besar
el miembro por las mujeres, y dicen que dijo es el sacramento de la
Restauracin, y dispuso que los hombres se abrieran de piernas y les
introdujeran un marlo de maz en el recto. Y slo
21
cuando el dolor y la vergenza y la impudicia apagaron las splicas,
Bada dej libres a mujeres y hombres y chicos. Quines dicen que Bada
-
dijo lo que dijo, y dispuso lo que dispuso? pregunt el hombre pequeo y
delgado, la lengua hinchada por el alcohol. Una dama, Cufr, una dama
de misa diaria y penitencia que, segn el comentario indignado de
algunos de nuestros patricios, se acaricia, con malsana curiosidad, los
labios; y una mulata usted se fiara de una mulata? que cuando
cuenta lo que oy y vio, se persigna. Y se persigna cada cuarto de hora. 7.
Rosas es imbatible. Por Rosas dan la vida, con una alegra de iluminados,
mazorqueros, criados, sirvientes, la paisanada, los curanderos, las brujas,
los soldados de los vastos ejrcitos de Oribe, Echage, Aldao, Ibarra, y
los marinos del irlands Brown, con excepcin del irlands Brown que
prometi su vida al Dios de los ocanos y a los caones del barco que
tripula, no importa quin pague sus balas y su plvora. Y qu pasa con
los jefes de los milicos; con los que ocupan, en sus dilatadas estancias, al
gauchaje; con los amos de esclavos y criados? Los soldados de la
Independencia, los frailes y obispos de caudalosas lenguas, los doctores
de graves y profusas lecturas, y los estancieros que afrontan, sin
pestaear, al maln pampa y a los asombrosos refinamientos de las
cortes europeas, incluida la britnica, arrastran por las calles el retrato
del Restaurador, el retrato de la esposa del Restaurador y el retrato de la
hija del Restaurador. El aniquilamiento de la anarqua y el terrorismo, el
restablecimiento de la ley y la buena marcha de los negocios compensan
algunas fatigas. (El hombre pequeo y delgado se
22
pregunt, en voz alta, si parafraseaba a un santo varn bblico o a Ulises,
hastiado de sus sueos, ante las puertas de Itaca, o a un personaje de
Shakespeare. Quizs a Falstaff, ese Sancho Panza sajn, ri el hombre
pequeo y delgado. Cufr le orden que callara: la polica, dijo Cufr
como un actor que se burla de su propia y suntuosa impostacin, no
soporta que nadie ra sin su permiso. Y apunt a la calle y al invierno, al
sordo paso de las patrullas, a los calabozos y los cepos, y las blasfemias
de los estaqueados, a las tumbas que se abren en la noche, noche a
noche).
El hombre pequeo y delgado roncaba, acurrucado en el silln. Cufr
camin hasta la puerta de calle y comprob que la tranca y los cerrojos
estaban echados. Sin ruido, abri uno de los cajones de su escritorio, y
contempl el acero azulado de dos pistolas que le regal, en 1837, el
profesor Pierre Girard. Se las acomod en la cintura y se aboton la
chaqueta. Prendi un cigarro, aliment el fuego del brasero con dos
-
gruesos trozos de carbn, y se sirvi un vaso de aguardiente. Las
campanadas de un reloj avisaron que la maana tardara en llegar.
Pero cierta tarde de otoo, en Pars, el profesor Pierre Girard lo invit
a su casa, en una calle tranquila cercana a Notre-Dame. Tomaron coac,
en silencio, hasta que la oscuridad los envolvi. El profesor Girard
encendi una lmpara y se qued quieto, de pie, atento al crecimiento de
la luz. De espaldas a Cufr, le pregunt (o se pregunt a s mismo,
perplejo, como si otro le dictara las palabras) por qu volva a
23
Buenos Aires, qu maldita cosa le atraa a su tierra, a esa tierra que
someta a sus hijos a ritos horripilantes y a padecimientos que rechazara
el ms envilecido de los siervos del zar.
El profesor Pierre Girard era un cirujano adusto, cuyo talento
admita, aun, la corte de los Borbones, que march por Europa, arriba y
abajo, con las columnas de la Repblica y los ejrcitos de Napolen, a lo
largo de veinticinco aos; que crey en los hombres cuando se ba en
las aguas del Mediterrneo, y que los detest en las letales estepas rusas;
que hundi ms veces su bistur, en la carne de seres destrozados por la
guerra, que los veteranos de la Guardia del Emperador sus bayonetas en
las filas del enemigo; y que, en ese anochecer de Pars era, adems, un
anciano entristecido que aluda no tanto a un punto remoto del planeta
como a la fascinacin que ese punto remoto del planeta ejerca en un
discpulo inteligente; era, en ese anochecer de Pars y para decirlo todo,
un cientfico francs en busca de la clave racional que le develase un
enigma que lo seduca y lo irritaba.
Cufr mir al republicano de Valmy, al cirujano solvente de Marengo,
de Austerlitz, de Borodino; al adusto profesor que no toleraba la retrica;
al anciano melanclico e incrdulo, aficionado al coac y a la verdad, y
murmur: No s.
No s, repiti el profesor Pierre Girard. No s. Me decepciona, amigo
mo. Djeme decirle que a Napolen lo llamaron Robespierre a caballo, y
le acepto que las analogas son el ejercicio preferido de los cretinos, pero,
qu es Rosas a caballo? Qu es? Para
24
que nos entendamos: el gobierno de Rosas, a qui bono? Djeme decirle
algo ms: Napolen le pregunt al abate Sieyes alguien tan astuto como
Voltaire qu hizo en los das del Terror, das, quiero ser claro, en los
que no se daba un cntimo por la piel de los especuladores. La respuesta
del abate Sieyes fue breve y exacta: sobrevivir. Eso har usted, amigo
-
mo, en Buenos Aires?
Cufr estaba en Buenos Aires, el ltimo jueves de un mes de junio de
1839, y miraba el casi transparente fulgor de los carbones en el brasero, y
oa la trmula respiracin del hombre pequeo y delgado que dorma en
un silln alto y blando, la boca abierta, y el chasquido de la lluvia sobre
las veredas fangosas, y vea, por encima del fulgor de las brasas y de la
oscuridad, una luz temblorosa de otoo, un agua ms delgada que el
agua, en una calle de Pars, y vea a una sombra, en el estudio del
profesor Pierre Girard, que quiz fuese l, Gregorio Cufr, hablar de los
argentinos. O, simplemente, esa sombra, que quiz fuese la sombra
errante de los argentinos, habl de los argentinos a alguien que, como
pocos, dominaba el idioma del sufrimiento. Deportacin, patbulo y
olvido. Esto le dio la patria en pago de sus servicios, escribi, a Cufr,
un amigo. Y esa sombra, que quiz fuese Cufr, explic, con una calma
rida y helada, al republicano de Valmy, que su amigo mencionaba a un
imprudente que deseaba vivir en un pas donde el menor agravio hecho
a la libertad de un ciudadano resintiera a todos y a cada uno.
He odo antes de ahora esas palabras, dijo el anciano melanclico. Las
he odo en boca de Saint Just
25
y Marat y Robespierre. Y aun en la de Danton. Pero me pregunto qu
pretende usted decirme.
S que tengo que volver, dijo la sombra que quiz fuese Cufr,
Gregorio Cufr. No le entiendo, dijo el anciano melanclico. El anciano
melanclico abri los brazos: No le entiendo. La sombra que quiz fuese
Cufr se disculp: Es mi francs. El anciano melanclico movi la cabeza:
No. Su francs es excelente, pero yo no le entiendo. Usted que no es
federal ni unitario, se marcha a un pas donde la vida de un hombre vale
menos que el mugido de una vaca. No le entiendo, amigo mo.
La sombra que quiz fuese Cufr reincidi en una definicin que la
soberbia y la muerte no terminaban de escarnecer: Soy argentino, seor.
El anciano melanclico ri. Su risa era la de un viejo: crujiente, flemosa,
entrecortada. Y Cufr no su sombra, ni la desdicha que flua de lo que
quiz fuese su sombra pens que la boca del profesor Pierre Girard, esa
vieja boca que rea, era un pozo de peste. Argentino?, pregunt, sigiloso,
el anciano melanclico. A qu se refiere usted, amigo mo, cuando dice
soy argentino? A una particular categora de suicidas? Y el anciano
melanclico escupi, sobre la indescifrable obstinacin de su discpulo,
los ms exquisitos y salvajes insultos que los franceses pulieron en un
cuarto de siglo de revolucin y guerra.
-
El profesor Pierre Girard, vaci, de un solo trago, su copa de coac, y
los fuegos del pozo de peste se apagaron bruscamente. Cufr no la
desdicha que flua de lo que quiz fuese su sombra habl: Pele contra
toda esperanza, seor? Eso es, hoy, ser argen-
26
tino. Algo se arrug en la cara del anciano melanclico, del cirujano de
pulso perfecto. Pero el republicano de Valmy dijo que eso lo entenda. Y
dijo cenemos, muchacho.
Cenaron. El anciano comi con avidez, sin levantar los ojos del plato.
Come como un viejo, como si creyera que maana nadie podr
despertarlo, pens Cufr. Tomaron el caf, sentados uno frente al otro, la
luz amable de la lmpara en las sombras que proliferaban en la sombra
que, quiz, se llamase Gregorio Cufr, y en la cara y las canas de un
anciano melanclico que pareca dormitar. Se despidieron. El profesor
Pierre Girard entreg a Cufr una caja que, dijo, contena dos pistolas.
Me las regal Buonarotti, un jacobino del que, tal vez, haya odo hablar,
dijo el profesor Pierre Girard. Son, mi querido Cufr, los instrumentos
ms aptos que conozco para acabar con uno, cuando uno sabe que todo
est acabado.
Cufr apart la vista de las brasas: el hombre pequeo y delgado
tembl en el silln alto y blando, y abri los ojos, y mir a Cufr y a las
paredes de la habitacin y, por fin, reconoci a Cufr y a la habitacin, y
pregunt si haba dormido mucho. Una hora, contest Cufr. El hombre
pequeo y delgado dijo que se iba. Y se puso de pie. No se vaya, dijo
Cufr. La muerte del viejo Maza, dijo Cufr, era el anuncio de que no
habra clemencia para los que despertasen las sospechas de la Mazorca,
fuesen federales o unitarios, o no fuesen ni federales ni unitarios. El
hombre pequeo y delgado se restreg las manos y pretendi sonrer: su
cara chirri como un pedazo de grasa que se derrite entre los hierros de
una parrilla.
27
Cufr llen su vaso y el del hombre pequeo y delgado con
aguardiente, y le dijo al hombre pequeo y delgado que no se fuera, que
su casa era una casa segura. El hombre pequeo y delgado inclin la
cabeza a un costado y su boca se torci en una mueca, como si un cido
tenaz le perforase los intestinos. Cufr, no se equivoque. Para, digamos,
Tata Dios, todos son sospechosos, se ran con o sin permiso o muestren,
en su cara, la estpida seriedad de los que asisten a un funeral. Y usted,
que no es dueo de estancias, que no aora los tiempos de quietud que
-
precedieron al 25 de Mayo, tiempos tan gratos a Tatita, no puede ofrecer
su casa a nadie. Las suyas son carencias graves, Cufr. Pecados, para usar
el admonitorio lenguaje de los pulpitos... No se impaciente, Cufr: cree
que deliro? Usted, eso se sabe, no es un delator ni aprecia la prosa
embaucadora de don Pedro de Angelis... Es un espejo que nos mide, el
seor Pedro de Angelis: dijo de algo hay que vivir, y puso precio a su
pellejo y a su pluma, y vendi su talento a Dios, no al Diablo. Al Bien, no
al Mal. Al orden, no a la utopa. A veces, envidio al seor Pedro de
Angelis... Usted me ofrece su casa y conserva, en la biblioteca de su casa,
a Saint-Simn. Confiese que es un desplante. Saint-Simn, nada menos:
un terico de la disolucin social. Despierte, por favor, Cufr...
Perdneme el nfasis, pero piense que me esfuerzo por ser el eco, un eco
miserable y rastrero y tambin, si me oigo, prfido de las palabras de
Tatita... Ya termino. Ya termino: slo me restan dos preguntas. Una:
quines son sus amigos? La otra: usted, Cufr, que le gambetea a las
excomuniones litrgicas de la Restauracin, quin es?
28
El hombre pequeo y delgado trag aire, como si emergiera del fondo
del mar, y trag el aguardiente de su vaso para aplacar al cido tenaz que
le perforaba los intestinos, y agach la cabeza, cansado. Qudese,
murmur Cufr. Me voy, dijo el hombre pequeo y delgado. Cufr abri
la puerta de calle y una rfaga de viento fro y hmedo les golpe las
caras.
Oye al ro?, pregunt el hombre pequeo y delgado. Lo oigo, dijo
Cufr. Me ba en ese ro, no s cuntos veranos, suspir el hombre
pequeo y delgado. Todo era fcil: aprender a nadar, enamorar a una
muchacha, el sol. Era fcil engaarse.
El hombre pequeo y delgado mir fijamente la noche, la lluvia de la
noche de junio, la ciudad que dorma en una noche de junio. Su queja la
devor el viento de una noche de junio: Estamos perdidos, Cufr. Rosas
nos matar a todos.
-
Puertas
-
Un destello opaco se demoraba sobre los techos de Buenos Aires,
inmvil como la desatinada llanura que la acechaba un poco ms all de
los ateridos rancheros, de las chacras despobladas que se levantaban
hacia el oeste, en un partido que incurra en el devoto nombre de San
Jos de Flores.
Cufr durmi unas horas, y mal, despus que vio a las sombras de la
madrugada envolver al hombre pequeo y delgado, y silenciar sus pasos,
y ahogar el sonido de su lengua de borracho. Cufr despert entumecido.
Se prepar t, se afeit, y quem algunas cartas. En una de ellas,
Domingo Oro escriba que la patria depar a Dorrego deportacin,
patbulo, olvido. Abigarrada y amarga la carta de Domingo Oro. Estamos
solos: esto es lo que nos hemos dicho a nosotros mismos. Casi todos los
Estados de la Europa nos lo han repetido a cuento de no importa qu.
Las cortes europeas, an la de Francia, confan en Rosas, no en los
atribulados, dispersos y dscolos imberbes a quienes no complace el
unitarismo aristocrtico de don Salvador Mara del Carril ni el
federalismo restaurador de don Nicols de Anchorena. Envejecemos en
el ostracismo, Goyo, dentro o fuera de nuestras fronteras. Nuestras
lanzas estn en el porvenir. Y el porvenir, como bien se sabe, es la
referencia a la que acuden los papanatas (me in-
32
cluyo, sin rubor, en esa torpe falange), cuando el presente les ofrece,
solamente, las espinas de la soledad y el martirio. Ya s: parezco un
autor de folletn que escribe para nias quinceaeras, pero recuerde,
entonces, la villana ciega y feroz de Lavalle que, en Navarro, asesin a
Dorrego, y la promesa de Rosas, ante la tumba abierta de Dorrego, de
que la sangre argentina correra en porciones. Lavalle y Rosas, spalo,
mamaron de la misma teta. Y, para completar el cuadro, ah tiene a
doa Encarnacin Ezcurra, la fidelsima compaera del Restaurador,
que dice en sus salones, a quien la quiera or, que la viuda de Dorrego es
una "prostituida " y "cismtica". Ah, hermano, hay momentos que me
entran ganas de gritar: vyase todo al infierno. P.S. Le he subrayado
imberbes para divertirme. Estoy enterado que al brigadier donjun
Manuel de Rosas le desagradan las barbas. Tambin s que la tinta del
subrayado es de buena calidad, pero hubiera sido ms apropiado que
usara sangre. Hgame el favor: olvide este penoso disparate.
Cufr arroj los papeles al fuego. Los papeles crujieron en el brasero.
Los deshizo con un palo. Se sinti como un imbcil, sentado, all, las
manos vacas, los ojos en las brasas que redujeron, a cenizas, la sangre, la
-
tinta, los subrayados, la siniestra desesperacin de un hombre que
agonizaba bajo el desamparo de los cielos del exilio. S, se sinti como un
imbcil. El hombre pequeo y delgado le haba preguntado, poco antes de
poner punto final a sus fatuas e indiscretas y malditas predicciones, qu
saba de Cuitio, de Alen, de Troncoso, de Marino, el jefe de serenos. S,
dijo Cufr, que degellan y luego se confiesan. S y seal hacia la calle
que no pasarn de esa puerta. A la luz del da, la jactancia le pareci
33
irremediablemente pueril. Uno, de noche, y con unas copas encima,
supone que los fantasmas son de humo, pens Cufr. Uno, de noche, y
con unas copas encima, a menos que sea idiota, debera mantener la boca
cerrada.
Cufr se mir en un espejo. Vio unos hombros fuertes, una cara
plida y la piel de la cara plida pegada a unos huesos duros, unos ojos
pequeos y fros en la cara plida y la piel de la cara plida pegada a unos
huesos duros, una boca que no se entregaba al asombro o la perplejidad,
el pelo negro y corto. Cufr, se retir unos pasos del espejo. El arte de
llegar a viejo, a menos que uno sea idiota, es mantener la boca cerrada,
dijo Cufr a la borrosa imagen que le devolva el espejo. Est contra
nosotros, el que no est del todo con nosotros. No olvides eso, dijo Cufr,
a la imagen borrosa que le devolva el espejo. El que habla, pierde. En el
espejo, la imagen borrosa sonri. La sonrisa se pareca a una mueca,
como si un cido tenaz le quemase algo a la imagen borrosa del espejo.
Cufr se tom el pulso. Normal, se dijo Cufr, satisfecho.
Cufr sali a la calle. Llova an. Y la niebla, viscosa, profanaba a
hombres y animales, a paredes y carruajes, como si siempre hubiera
estado all, sobre esas piedras, esa gente, ese ro; como si Dios, en Su
Infinito Sarcasmo, hubiese inspirado el nombre de esa ciudad al
mercenario que la fund, afiebrado, maldicindose y maldiciendo a las
putas que le pudrieron la carne con el pus de sus podridas vaginas, en los
vocingleros burdeles de Roma. Cufr, que naci en Buenos Aires, se dijo
que, en invierno, la ciudad no miente: es ella misma. Desnuda, sin
disfraces,
34
implacable, recupera la grisura de sus tardes, sus descarnadas noches
agoreras. El verano, en cambio, es una superchera. Cufr, que naci en
Buenos Aires, era casi un chico cuando regresaron, en la calidez del
verano que se preanunciaba, los ejrcitos patrios del Brasil. La ciudad se
volc a esperarlos y la calidez dorada del verano, que ya se preanunciaba,
-
ocult la miseria y la sepulcral fatiga que roan a los ejrcitos patrios que
regresaron del Brasil. Y con los ejrcitos patrios que regresaron del
Brasil, en la laxa y dorada calidez del verano que se preanunciaba, volvi
su padre, extenuado y rencoroso.
El padre de Goyo Cufr haba sido un hombre alegre, alto y
corpulento, que gustaba del trago, el baile y las mujeres; que poda
comer, sin esa atolondrada glotonera que repugna al gourmet, las presas
ms jugosas de un cordero asado en un lento crepsculo; que disputaba
inacabables partidas de ajedrez con los esculidos sobrevivientes de las
cargas a sable de Junn y Ayacucho; y que abri las puertas de su hogar y
comparti ilusiones con los ariscos opositores al monarquismo de
Pueyrredn.
Pero, aun para un hombre como su padre, la victoria de Ituzaing,
fue, paradojalmente, la metfora sangrienta y miserable del fracaso de la
Revolucin. Ah se termin Mayo, dijo su padre. Qu desnimo
profundo llev a un hombre como su padre, se pregunt Cufr en esa
maana de junio, cuando la ciudad era ella misma, desnuda y sin
disfraces, a decir ah se termin Mayo? Su padre vio arder, en piras cuyas
lenguas de fuego rozaban el blanco destello de las nubes, los cuerpos
rubios de la soldadesca alemana,
35
contratada por la corrupta e indolente corte brasilera, y a la que faen,
con estilo no superado en tierras sudamericanas, la caballera argentina
en los llanos de Ituzaing. Vio a las enfermedades, la gangrena, los
piojos, ensaarse con la tropa argentina. Vio enriquecerse a
abastecedores y saladeristas. Vio cmo impecables funcionarios vendan,
a los imperios esclavistas del Brasil y de la Gran Bretaa, uno de los ms
esplndidos triunfos de las melladas armas de la Repblica. Y supo que
sus amigos, que hicieron la Revolucin, y que antes batieron al ingls en
ese campamento romano que era Buenos Aires, haban muerto o los
haban apualado en algn oscuro callejn de Amrica. Y tambin supo
que Buenos Aires, ese desapacible baluarte de la libertad, que haba
forjado caones y granaderos y los haba largado, sin asco, a la guerra
contra el reino de Espaa, quera orden.
Buenos Aires quiere orden, dijo su padre, tumbado en una poltrona.
No hay ciudad que aguante veinte aos de guerra y revolucin, y todava
le queden ganas de andar jodiendo, dijo su padre, tumbado en una
poltrona. He cortado ms de una hemorragia: el que se salva de ella, slo
pide que lo dejen en paz. Y Buenos Aires quiere paz. Quien la invite a
otro baile, se ha de ganar la fama de loco. Buenos Aires no suea. Se ha
-
vuelto sensata: est harta de hermosas palabras, de hemorragias y de
sueos. Buenos Aires quiere paz y orden, y se va a emputecer. Y aquel
que sea su dueo la va a moler a golpes, para que no olvide que es una
puta, para que recuerde que debe consentir que se le haga lo que sea.
El padre de Goyo Cufr, tumbado en una poltro-
36
na, se las ingeni para que ste viajara a Francia, completara sus estudios
de medicina, y no lo viera morir.
Cufr dej de interrogar al desnimo profundo de su padre porque
tuvo que protegerse de los vientos y la lluvia de esa maana de junio,
porque tuvo que vadear charcos barrosos y espantar a perros mustios y
cimarrones, de pelambres negras y rojizas, que babeaban las huellas de
sus botas, que abran sus hocicos famlicos y gruan y le mostraban sus
lenguas llagadas.
En la Morgue, trabaj junto al doctor Garzn, el cirujano ms diestro
de la ciudad, un hombrecito enjuto, de pelo aplastado, bigote canoso, y
una cara que, observada de perfil, pareca una ce ahuecada. No rea
nunca el doctor Garzn, salvo cuando le anunciaba a algn paciente
habr que abrir para que sepamos qu tiene, y su mano derecha, floja,
blanda como un pedazo de cera derretida si uno la estrechaba para
saludarlo, se converta en un infalible aparato de acero, munido de
inteligencia propia, que no vacilaba, que no conoca la duda, que se
cerraba sobre el bistur y las tijeras, y cortaba tejidos, nervios, arterias,
hasta dar con el ncleo, la excrecencia morbosa del mal, y lo extirpaba.
Hombre de pocas palabras, el doctor Garzn, que disputaba a la muerte
el cuerpo de quien se tenda en la mesa de operaciones, sin preguntar si
ese cuerpo perteneca a uno de esos vagos que eludi la leva de los
ejrcitos, o al de un compadrito que encontr, en los arrabales de la
ciudad, una daga ms certera que la suya, o al de un desertor que galop
en los malones de la indiada, o era el de
37
un patrn de tierras lujosas, gordas pasturas y hacienda brava. Curiosa
familiaridad la del doctor Garzn con la muerte. Ella, al otro lado de la
mesa de operaciones, eterna e inasible y paciente; l, bajo la luz, para que
la sombra de su cuerpo enjuto no cayera sobre el cuerpo yacente, sobre el
tajo, sobre el metal fro de sus lancetas y agujas, sobre el algodn y las
vendas y los hilos de suturar, sobre las manos veloces que no
desperdiciaban una fraccin de fraccin de segundo, que no se
equivocaban, que se encogan y estiraban, los dedos chatos, largos y
-
limpios a menos que el pus, la sangre, la enfermedad del cuerpo
yacente los mancharan hundindose en el tajo, los ojos claros en la cara
ahuecada, que vean ms all y ms hondo que el ojal, corto o largo,
abierto por el tajo, la respiracin pausada, sin una gota de sudor en la
frente o en la cara o en el pecho, negndole la mirada a su enemiga
eterna y paciente, inmvil del otro lado de la mesa, y la palabra apenas
musitada que exiga esto o aquello, lo necesario para reparar el dao.
Nunca se vanaglori de sus xitos, pero la extraa cicatriz morada, que le
colgaba del lado derecho de la mejilla, palideca cuando la muerte le
arrebataba un cuerpo. Impvido, el doctor Garzn se despojaba de su
uniforme de carnicero, se encasquetaba el sombrero de copa, y sala al
aire y a la luz de esa ciudad chata y extendida como el cuerpo de un
animal disecado. Jams dud del resultado de su disputa con la muerte.
Su maestra y su habilidad as lo sugiri en el curso de una prctica
tenan plazo. Pero dijo estar seguro y lo dijo con la prosaica ligereza de
quien prev la curacin de un constipado que la muerte era un
38
accidente. Y que la Medicina borrara, a su hora, la todava pertinente
impugnacin de la muerte a la perfeccin del cuerpo.
El doctor Alejandro Garzn gan algn renombre, adems, cuando les
hizo la autopsia a los hermanos Jos Vicente y Guillermo Reynaf,
instigadores confesos de la embocada de Barranca Yaco, y a Santos Prez,
que en ese desolado paraje cordobs ejecut al general Juan Facundo
Quiroga. Los desventr, los abri por el medio, y su informe, prolijo y
circunspecto, mereci, como destino, que una gaveta cubierta de polvo lo
cobijara. Cufr, que ley el informe, no encontr nada que le llamara la
atencin, ni siquiera la sistemtica exclusin del adjetivo que confera, a
la escritura del doctor Garzn, un laconismo ominoso. Los Reynaf,
escribi el doctor Garzn, haban descargado sus intestinos y vejigas
antes que los balearan y los colgaran de un madero en la Plaza de la
Victoria; a Santos Prez, en cambio, se le doblaron las rodillas al
enfrentar el tablado de ajusticiamiento: sa fue su nica aflojada. El
doctor Garzn supona, en su informe, que la energa que le demand, a
Santos Prez, gritar, helado de espanto y furia, Rosas es el asesino, le
bloque los esfnteres.
Cufr trabaj intensamente ese da, y apenas comenz a anochecer, el
doctor Garzn lo llam a su despacho. Cufr se lav las manos y los
brazos, cerr su maletn de mdico y ech una mirada a la larga y angosta
sala, a sus paredes de piedra, y a las sbanas grises que cubran los
cuerpos sin nombre, recogidos en portales y zanjones, a los que haba
-
excavado con incisiones rpidas y precisas, y cuyo anonimato se
39
perpetuaba en un cuaderno de tapas gruesas donde quedaban
registrados, en la imprecisa jerga de los dictmenes, sus males, sus
escasas pilchas, los probables aos que vivieron.
Cufr entr al despacho del doctor Garzn. Este lo invito a que se
sentara y le sirvi una taza de t. Dos o tres troncos de quebracho ardan
alegremente en el hogar de la chimenea.
El doctor Garzn murmur:
Estamos entre colegas, verdad?
Cufr deposit con cuidado, con lentitud, la taza de t en el platillo.
Busc un cigarro, en uno de los bolsillos de su chaqueta, y se lo llev a la
boca. Prendi el cigarro; despus, con calma, con cuidado, con lentitud,
dijo:
Si nadie se opone, eso creo, doctor.
Colega y ninguna otra cosa, Cufr?
Usted me lo pregunta doctor?
Yo se lo pregunto, Cufr.
Colegas. Y cualquier otra cosa que usted piense, doctor.
Bueno Garzn estir las manos de dedos chatos, largos y limpios
sobre el escritorio, y las mir como si no fueran suyas. No me pregunte
quin me lo dijo, pero me dijeron que usted recibi una visita indeseable,
hace dos noches.
Recibo visitas, doctor. Y nunca me pregunto si son indeseables. En
nuestra profesin sospecho que lo sabe, doctor ninguna visita es
indeseable. Y no fue hace dos noches: fue anoche.
Anoche, eh? Garzn abri los dedos de las manos; la piel de los
dedos de las manos tena un co-
40
lor amarillo, bajo la luz. Su visitante, doctor Cufr, se envenen.
Cufr se dijo que no poda hacer nada mejor que estirar las piernas en
direccin a las llamas que iluminaban el hogar de la chimenea. Y
terminar el t. Y fumar su cigarro.
Y bien, doctor? pregunt Cufr, con calma, con cuidado, con
lentitud, despus de tomar el t, despus de dar unas chupadas al cigarro.
Usted conoca a ese hombre Garzn entrecruz las manos y las
sustrajo de la luz. El tambin habl con calma, con cuidado, con lentitud
. Dicen que no es difcil cruzar a Montevideo.
Quin dice eso, doctor?
-
Cufr advirti que Garzn llevaba la galera puesta en la cabeza de
pelo aplastado, y la cara de Garzn era, bajo la galera puesta en la cabeza
de pelo aplastado, como un guante arrugado y lvido.
Estoy cansado, Cufr dijo Garzn, y algo cruji en sus huesos o en
la habitacin. Quiz fuera la crepitacin de los troncos de quebracho,
mordidos por el fuego. Quiz fuera el invierno que rasgaba el vidrio de
las ventanas. Estoy cansado, Cufr. Y no me gusta que me empujen.
No le gusta... qu? pregunt Cufr, con calma, con cuidado, con
lentitud.
Es nuestra profesin, Cufr: usted lo dijo. Y yo la respeto. Uno es
mdico y no otra cosa.
Un carajo, doctor dijo Cufr, con calma, con cuidado, con
lentitud.
Buenas noches, Cufr la muesca morada que Garzn tena
estampada en la mejilla palideci.
41
Y la ensimismada cara hueca, bajo la galera puesta en la cabeza de pelo
aplastado, contempl unos dedos chatos, largos y limpios entrecruzados
sobre el escritorio.
En menos de diez minutos, Cufr lleg a su casa. Cuando abri la
puerta, sin mirar atrs y a los costados, pens no me van a bajar como un
conejo asustado. Prendi una vela y se tom lo que quedaba de
aguardiente en la botella. Abri muebles, movindose silenciosamente, y
recogi todo el dinero que pudo encontrar, las dos pistolas, un puado de
cigarros (que guard en el maletn), el diploma de mdico, y un poncho.
Se puso un cigarro entre los dientes y, como era su costumbre, no se mir
en el espejo que colgaba de una de las paredes. Apag la vela y sali, otra
vez, a la calle. Abandon, sin inquietud ni remordimientos, lugar y
objetos: lo que llevaba encima del cuerpo le alcanzaba para vivir. Siempre
fue as, record. Siempre sera as, prometi a la nada que dejaba a sus
espaldas.
Oli, con la misma fruicin que el hombre pequeo y delgado, el aire
violento del ro y llev su mano derecha a la empuadura de una de las
pistolas. Se detuvo unos segundos y ofreci su cara a la lluvia. El cigarro
chisporrote.
Llova en la ciudad desierta. Le agrad or el ruido de la lluvia que
caa sobre el barro y las piedras de las calles. Oy, tambin, atenuadas,
las voces de los serenos. Eso, pens, esa oscura e indescriptible
pertenencia a un cielo, a un ro, a unos muros, a una luz, a una lengua,
nadie se la podra arrebatar. No pens en el destierro. Pens en el
-
coronel Sixto Toledo,
42
amigo de su padre, que a los catorce aos march con la tropa que
invadi el Alto Per, al mando de Rondeau, un general inepto y
pusilnime. Slo el fsico poderoso de Sixto Toledo pudo resistir el
charqui agusanado y menesteroso que se serva a los soldados de la
Revolucin, los helados vientos de la puna, las bayonetas espaolas en el
desastre de Sipe-Sipe. Pero las iniquidades de Rondeau, que se
desplazaba en una galera con cojines de pluma, persuadido de que la
guerra consista en un brusco ejercicio de cuartel, en una adecuada
provisin de camisetas y calzoncillos de lana, y una obvia afona,
contrada al ordenar giros y contramarchas, eran los entretenimientos de
un alma inocente si se los comparaba con los desafueros de Castelli.
Toledo, un gigante de espritu piadoso, enrojeca de rabia al recordar los
desplantes iconoclastas del delegado de la Revolucin en el Alto Per. Y
Cufr temi, cierta tarde de verano, que la emprendiera a golpes con su
padre, cuando ste le dijo, como al pasar, cuente, cuente Toledo cmo
Castelli meaba en los atrios de las iglesias. El soldado que no esquiv las
cargas a lanza y sable, en el Brasil, escondi la mirada. Cllese, hombre...
Ese maldito diablo le hizo ms dao a la patria que una divisin realista.
Est bien, est bien, replic el padre de Cufr. Pero acurdese que relev
a los indios de servidumbres y tributos. Quijotadas al cuete! Fuente-
ovejuna, Toledo, dijo el padre de Cufr, que no era un erudito en citas
literarias. No olvide, tampoco, que Castelli proclam que la virginidad de
las monjas era un atentado a la libertad del gnero humano. El coronel
Sixto Toledo se puso de pie y murmur:
43
Seor doctor, le debo la vida... Djese de decir pavadas, Toledo, lo
interrumpi el padre de Cufr. No jorobe, Toledo, haga el favor. Toledo
se llev las manos a la espalda y, rgido, dijo con una voz de bajo: Usted
me sac una bala del pecho en Ituzaing. Y me cuid que ni una madre.
Macanas, Toledo, dijo el padre de Cufr. Usted se cur solo. O no se dio
cuenta, todava, que le sobran cojones? Toledo se sent, mir el tablero
de ajedrez, y se larg a rer. Ah, en eso, seor doctor, no le falta razn.
Quines son sus amigos?, le haba preguntado el hombre pequeo y
delgado, dueo del veneno que lo preservara de humillaciones
indecibles, pero que no exculpan al delator. Y Cufr no nombr a sus
amigos porque eran pocos y frgiles e indefensos; porque los
exterminaban con hierros y plomo, porque arrastraban una turbia
-
demencia bajo el desamparo de los cielos del exilio. Por eso iba hacia la
casa del coronel Sixto Toledo, que no era su amigo sino un moderado.
Cuando el moderado sale bueno, la tica se antepone a sus convicciones,
supuso Cufr. All voy, coronel, a probar qu tal es su tica. Y Cufr
sonri, otra vez, la cara en los pliegues del poncho. Cufr era joven,
todava, y odiaba sentirse perseguido y solo. Dobl una esquina y cay en
el fragor y las vociferaciones procaces de un entrevero. Hubo un fogonazo
y vio la cara desencajada de Toledo, abierta de un sablazo, y oli como
antes haba olido el aire violento del ro, el viento del invierno, el pesado
sueo de la ciudad el salobre y espeso aroma de la sangre y la presencia
de la muerte en el sudor y la ira de los cuerpos y en el brillo fugaz de los
aceros, y en las res-
44
piraciones vehementes, y en la certeza de que matar o morir, en ese
Buenos Aires enfermo y mudo, eran jugadas de una misma mano. Una
sombra se precipit sobre Cufr, y Cufr dispar su pistola. Y golpe una
cabeza con el maletn; y se encontr, por un instante, como dentro de una
campana de vidrio, aislado de los bramidos de la pelea, de Toledo,
erguido an, enceguecido por la sangre, que paraba hachazos con el brazo
izquierdo envuelto en un capote, y su voz de bajo, desgarrada bajo la
lluvia, que repeta, escape, escape, y Cufr, a dos pasos de Bada, mir a
Bada, la quieta y pequea cara de Bada ajena al estrpito y el choque de
las armas, a las interjecciones redundantes de Toledo, al aullido lobuno
de los que se aprestaban a degollar a Toledo, a Bada que lo miraba como
a un objeto usado y conocido, y que, por descuido, perdi de vista, y que
el azar pona, otra vez, al alcance de su mano. Bada a dos pasos de l, la
mano pequea y fina cerrada sobre el pomo de un sable, la quieta y
pequea cara de Bada, a dos pasos de l, de Cufr, meditativa, como si
siempre hubiera estado all, en esa esquina, en esa calle, como si siempre
hubiera esperado bajo la lluvia, en una esquina, en una calle, en el portal
de una casa, que eran, tambin, siempre, la misma esquina, la misma
calle, el mismo portal, al prfugo, para que el prfugo supiera, al
encontrarlo, que descansara, al fin, de la injuria atroz de la huida.
Cufr volvi a doblar una esquina, y despus corri, y zaf la segunda
pistola de entre sus ropas desordenadas, y la empu. No lo tomaran
vivo: la canonizada impunidad de Silverio Bada no podra con
45
l. Hay dos clases de argentinos le haba dicho Cufr, en una tarde de
otoo, al republicano de Valmy. Yo pertenezco a la clase que pelea
-
contra toda esperanza. Y el republicano de Valmy, a quien estaban
destinadas esas palabras, y el anciano melanclico que las oy, dijeron:
Eso lo entiendo.
A espaldas de Cufr, el galope nervioso y voraz de unos caballos.
Corri y corri por la misma calle, a la sombra de los mismos rboles, con
las mismas luces de la noche restallndole en los ojos, como si fueran el
decorado inmvil de un sueo, y l, un extravagante payaso que mima, en
el decorado inmvil del sueo, a un extravagante payaso que finge correr,
sin moverse del sitio donde finge correr. Cufr crey que escupira,
pedazo a pedazo, los pulmones. Se detuvo. Fro y calmo, se detuvo. Fro y
calmo, esper. Tampoco eso les concedera. Tampoco, la cobarda.
Tampoco el espanto de un conejo asustado. Alz hasta sus ojos la pistola,
el medio ms idneo que se conoce, dijo el profesor Pierre Girard, para
acabar con todo cuando todo se acab. No. Todava no. Nada haba
acabado del todo: ni la jerga trastornada de ese tiempo ni el susurro aun
inteligible de la historia.
Dej atrs el casco de la ciudad; el canto montono de los serenos; los
cuarteles en los que luces azoradas iluminaban a figuras insomnes que
partan, en fletes dciles, mojados por la lluvia, hacia puertas marcadas
por furtivas seales; burgueses que dorman, en habitaciones protegidas
de la niebla y el invierno, por gruesas piedras calentadas al rojo,
dispuestos a negar maana sus idolatras de hoy; los vicarios de Dios, que
sancionaban con el fuego del infierno y el
46
potro del tormento a quienes defendan la perversa doctrina de que los
hombres nacen iguales, que la riqueza es un robo y la pobreza una
paciencia intolerable; a algunos de los que fueron sus amigos y
camaradas, que arribaban, dueos de una feliz cordura, a la madurez, y
aceptaban el mundo que se les daba y a su juventud como una ofuscacin
de los sentidos, como un remordimiento que se expa con buenas
acciones. No, se dijo Cufr, nada acab del todo.
Estaba en la calle Larga. Camin sin apuro. Abri una alta verja.
Cruz un jardn. Golpe en la puerta de la casa de Isabel Starkey.
Los habitantes de Buenos Aires una turba abigarrada e irrazonable,
segn resumi el impvido Times diezmaron, desde calles, azoteas y
zaguanes, en el muy catlico mes de agosto de 1806, al regimiento 71 de
Su Majestad Britnica.
Henry Starkey era uno de los oficiales del regiment 71 de Su
-
Majestad Britnica, y soport, con valor, con asombro, con pesar, el
enconado fuego de paisanos, esclavos, cuchilleros profesionales,
seminaristas sin vocacin, matarifes, arduos comerciantes,
contrabandistas, y mestizos y criollos. Los jefes de Henry Starkey,
cercados por una lluvia fastidiosa y un enemigo depravado que ignoraba,
deliberadamente, las normas que rigen los enfrentamientos de dos o ms
ejrcitos de naciones civilizadas (slo transgredidas, antes, por el canalla
de Bonaparte), pensaron en los inflexibles tribunales que la amada
Inglaterra constituira para que juzgaran no el imperturbable
47
coraje con que arrostraron el frenes homicida de los porteos, a paso de
carga y redoble de tambor, sino el sometimiento de los estandartes de la
corona a los aborrecibles pobladores de una aborrecible aldea de Amrica
del Sud. Pensaron bajo las balas de una guerrilla cruel, escurridiza y
empecinada, y el helado aguacero de un cielo extranjero que la amada
Inglaterra gana todas sus guerras, no importa las batallas que pierda, y
que la inevitable degradacin, que manchara sus fojas de servicios, sus
apellidos y el honor de sus descendientes, abrira el sendero de la
prxima y definitiva victoria. Pensaron eso, se encomendaron a Dios, e
izaron la bandera de rendicin.
Henry Starkey que, en 1806, era un muchacho esbelto, alto, de
cabello rojo y sonrisa fcil, y, adems, irlands, recibi alojamiento en la
casa de los Arias, un maduro matrimonio espaol dueo de tierras y un
considerable nmero de esclavos. Activo, Henry Starkey se atena a una
mxima que le ensearon los sacerdotes encargados de su educacin, en
un college de Dublin: Apresrate lentamente. Entonces, no le result
complicado, ni engorroso, ni desalentador ganarse la confianza de los
Arias, administrar sus campos, corregir la pereza de su servidumbre, y
atender a Merceditas, su nica hija.
Henry Starkey, que naci y estudi en Dublin, hizo saber a sus
futuros suegros que los verdaderos irlandeses odiaban la hereja, amaban
como nadie en la tierra y sus alrededores al sucesor de Pedro en
Roma, y eran prudentes en el manejo de sus ahorros, solcitos con sus
mujeres y severos con sus hijos, sobrios para la bebida, francos, leales,
emprendedo-
48
res y agradecidos. S, agradecidos. Y persuadido de que dilapidaba las
sabrosas resonancias clticas de dos lneas de un verso que oy recitar a
un compaero de armas, las tradujo a un castellano pulcro y ahuecado:
-
Ella me amaba por los peligros que he pasado / y yo la amaba por
compadecerme. La poesa nunca es explcita, pero el matrimonio Arias y
Henry Starkey se miraron a los ojos y la verdad resplandeci, en ellos,
inocente, trmula y piadosa. Oh, s, God, se era l, Henry Starkey.
Enternecidos por la descripcin de las virtudes que, desde su
nacimiento, acompaaban a un verdadero irlands, los Arias no
omitieron gastos para el casamiento de Merceditas con Henry Starkey.
Este, como una prueba adicional de su honorabilidad, logr que, luego de
una minuciosa revisacin, se le certificase que era un hombre sano, de los
pies a la cabeza, y libre de gonorreas y otras disipaciones similares, que
suelen ensaarse, obsesivamente, con los soldados.
Asistieron a la ceremonia las familias ms antiguas de Buenos Aires.
Y de mayor linaje. Los regalos abundaron. Don Len Ortiz de Rosas le
entreg a Henry un rebenque de mango labrado y lonja ancha,
sugirindole que lo usara, preferentemente, con las yeguas redomonas.
Uno de los hijos de don Len, Juan Manuel, un mozo parco y bello y
rubio como un ngel, puso en manos de Merceditas un frasco de perfume
francs y una escupidera de plata. Los invitados festejaron
considerablemente la ocurrencia del joven Rosas, parco, bello y rubio
como un ngel. Merceditas se sonroj, pero Juan Manuel abri, in-
49
mutable, con ella en sus brazos, el baile.
Nueve meses ms tarde, naca Isabel, la primera y tambin nica hija
del matrimonio Starkey. Merceditas, en los aos que siguieron, abort
dos veces. Un sietemesino falleci a las pocas horas de un parto
trabajoso.
Henry Starkey se aficion a los asados y a los copiosos pucheros, al
aguardiente y a la siesta. Los Arias murieron, y Starkey, que verific
sobre el terreno las depredaciones de los malones indios y la desidia de la
peonada, negros incluidos, mand al diablo sus proyectos por Cristo,
ningn otro hombre en la tierra, puedo jurarlo, gast tanto tiempo en
esos proyectos como yo de duplicar la fortuna de la familia de su mujer.
Henry Starkey engord.
Henry Starkey, que haba engordado, descubri, no sin placer, la
disoluta y sombra fogosidad espaola. Los dientes apretados, pesado y
sudoroso, volteaba a las chinitas de servicio en catres malolientes,
tapndoles la boca y retorcindoles los pechos, la cara grande y carnosa
sobre cuerpos sumisos e indistintos, el pelo rojo pegoteado sobre la
frente y la boca que silbaba God. Silence. God. O las sentaba, a las
chinitas, sumisas e indistintas, en sus rodillas, como un to bondadoso, y
-
tarareaba viejas canciones en un idioma incomprensible, hasta que las
lgrimas le rodaban por las mejillas, Entonces, despus de tragarse los
mocos, dejaba de sobarlas, les regalaba algunas monedas y ellas, sumisas
e indistintas, le cebaban mate.
Henry Starkey se volvi ansioso: la ciudad le pareca srdida y
mezquina, barrida por los vientos del ro, motines sangrientos y alianzas
polticas tortuosas
50
e inexplicables. Aor, hurao y retrado, pero con desesperacin, a las
festivas muchachas de los arrabales londinenses. Encontr algo de paz en
un precario burdel de Lujan. Su duea, Mildred Cooper, nacida en
Liverpool, evocaba, en los altos del prostbulo, para Starkey, sin pena, sin
lamentaciones, perpleja o acaso resignada, la escandalosa navegacin que
la llev de su ciudad natal al infierno ms inspido que nadie haya
imaginado. Condenada en Liverpool por ultrajes al pudor, jueces
parsimoniosos y flemticos ordenaron se la embarcara en la fragata Lord
Stanley. Ella y otras como ella dijo Mildred aplacaban, con los
recursos de Sodoma y Gomorra, la impaciencia de trescientos voluntarios
seducidos por la tentacin del saqueo a una poblacin desguarnecida, en
las costas australes de Sudamrica.
Las enfermedades, los suplicios que el capitn y los oficiales de la
nave infligieron a sus subordinados criminales que, por un trago, le
arrancaran los dientes a sus madres, Henry, y un poeta, Edward
Palmer un seorito cornudo en busca de emociones, Henry, con su
balada El Demonio salve a los galeotes, fraguaron un conato de
sublevacin. A la altura de Montevideo, el buque ardi, treinta y siete
tripulantes ardieron, los papeles del poeta ardieron, y Palmer
desapareci, Henry, como si nunca hubiera existido.
Mildred cruz los campos orientales en una carreta, pas a Entre
Ros, y, luego, a Buenos Aires. En Buenos Aires, se cas con un ablico
sargento del cuerpo de Blandengues si debo decirte la verdad, Henry,
se no era un hombre al que fue infiel, de
51
noche y de da, hasta que lo mat, neciamente, una bayoneta inglesa, en
1807. Con las pocas monedas que hered, Mildred compr una casa en
Lujan lo que aqu llaman una tapera, Henry, puedo asegurrtelo. Esto
era, y que Dios me condene si miento, un chiquero, Henry y la arregl
como pudo. Compr, tambin, algunas muchachas indias, mestizas,
negras: mercaderas de segunda calidad, Henry y les ense algunos
-
trucos para calmar las tensiones de escogidos seores porteos. Mildred
se pregunt, en ms de una oportunidad, de dnde sacaban energas, los
escogidos seores porteos, despus que las muchachas los atendieran,
para pronunciarse contra el despotismo del triunvirato; las nfulas
imperiales del directorio; las pretensiones de Artigas, a quien segua una
horda de mendigos te repito, Henry, lo que les o decir, con la misma
salvaje-lealtad de los judos a Moiss, en su travesa por el desierto; la
inercia del gobierno del general Martn Rodrguez; la presidencia del
mulato Rivadavia; los desmanes de Lavalle; la ejecucin de Dorrego; el
unitarismo o el federalismo. Mildred confes su asombro por la pasin
que nutra esas diatribas; su persistencia la aburri, pero una pobre
mujer como yo, Henry, debe vivir, deca Mildred, un largo y delgado
cigarro humendole en la boca.
Starkey oa esa historia una o dos veces por semana, tirado en un
camastro, y juraba que ella y l Henry Starkey y Mildred Cooper eran
almas gemelas, y enseguida, aterrorizado por la soledad y el infinito vaco
de la llanura, peda que le llenaran el vaso, y nombraba las calles de su
infancia, los olores de Dubln, sus puentes e iglesias, y lloraba, y
maldeca a los
52
porteos por no haberlo matado a las puertas del Fuerte, antes de que
Beresford rindiese su espada a Liniers, y tambin, a los Arias, y a la
estpida de Mercedes que se santiguaba cuando l se meta, desnudo, en
la cama. Lo leo en tus ojos, Mildred: no me crees. Yo, a veces, pienso que
voy a enloquecer: vivo en el rincn ms piojoso del mundo y mi mujer, mi
propia mujer, Mildred, se santigua cuando me meto en la cama. Y Henry
Starkey, la cara grande y carnosa mojada en lgrimas, rogaba a Mildred,
que cerrara puertas y ventanas porque quera dormir y olvidar esa
llanura, el sigiloso acecho de esa llanura, los vientos, ese destierro que
era un castigo del Cielo. Oh, Mildred, he perdido el coraje. Si fuera un
hombre, hara pedazos a esa vaca flatulenta de Mercedes, y me volvera a
Irlanda. Eso es lo que hara, Mildred, si fuera un hombre. Y, por fin,
Henry se dorma. Mildred dejaba que Henry durmiera un par de horas,
que el sueo lo sosegara, y luego llamaba a una de las muchachas, y le
ordenaba que descalzara a Starkey, y que le desabrochara la bragueta. Y
contemplaba, el largo y delgado cigarro entre los labios, la piel fofa y
pecosa de Starkey, la piel fofa y pecosa y rosada de su bajo vientre, y oa a
la muchacha va, gringo? te gusta gringo? as, gringo, as, y oa los
sordos balbuceos de Starkey, y vea cmo se le mojaba el pantaln.
Starkey am a Isabel y fue severo con ella: le ense a montar a
-
caballo y a ser dura con los sirvientes. Una nia blanca, le deca,
descendiente de irlandeses nobles y verdaderos, slo baja la vista ante
Dios, el Papa y San Patricio. La oblig a aprender bordado e ingls, y a
soportar, sin culpas, el infortunio de ha-
53
ber nacido en Buenos Aires. Starkey se emborrachaba: lloroso y viejo, no
cesaba de prometerle a Isabel que la llevara a navegar por el Tmesis.
Mercedes reprochaba a Starkey su conducta, sus escapadas a Lujan, el
avieso trnsito de chinitas por la casa, que atentaba contra su buen
funcionamiento. Starkey, mudo, la arrastraba al dormitorio y descargaba,
sobre los brazos y la espalda de Merceditas, la ancha lonja del rebenque
de mango labrado. Merceditas no se quejaba: se protega la cara con los
brazos y esperaba que l le preguntara si quera ms. Era Dios quien,
desde sus carnes encendidas por el xtasis, peda ms. Y Starkey volva a
alzar el rebenque de mango labrado. Y la ancha lonja del rebenque de
mango labrado caa sobre la blanca piel de Merceditas. Starkey, gordo y
viejo, resollaba Toma vaca. Toma y sabes lo que me hacen las chinitas.
Merceditas, los ojos bajos, deca no s. No quiero saberlo. Starkey deca
bueno, ah est Dmaso. Es un negro joven. Y sano. Y pagu por l mis
buenas libras. El podr ensearte algunas cosas. Y si te las ensea,
como creo, vas a saber lo que las chinitas hacen conmigo. Y Starkey se
sentaba en la cama, la respiracin fatigosa, el rebenque de mango labrado
pendindole entre las piernas, y hablaba para s en el idioma pedregoso
de los clanes que poblaron los bosques de Irlanda.
Merceditas narr sus desdichas al anciano confesor de los Arias, pero
se abstuvo de mencionarle un sueo pecaminoso: ella introduca a
Dmaso en su dormitorio, y la negra y brillosa piel de Dmaso chispeaba
sobre su cuerpo aterido, y la boca de Dmaso chupaba su boca, y en el
sueo Merceditas ordenaba
54
movete, negro. Vamos, negro, vamos. Movete o te doy con el rebenque, y
el negro susurraba una meloda en el idioma veloz y escurridizo de las
tribus que poblaron las planicies de frica. El confesor de los Arias, el
anciano confesor de los Arias, la inst a aceptar su calvario. Cada
cristiano, dijo el anciano confesor de los Arias, elige su cruz. Esta es la
tuya, mujer.
Un ataque de hipo mat a Henry Starkey. Una noche de invierno,
durante la cena, Starkey comunic a Merceditas e Isabel que haba
prometido a William Longwords, un acaudalado, respetable y distinguido
-
hacendado y comerciante ingls, la mano de Isabel. Promet a mi amigo,
el seor Longwords, la mano de Isabel. Mi amigo, el seor Longwords, es
un buen hombre, pese a su fe protestante. Sepan que lo pens mucho.
Pens: mi amigo, el seor Longwords, es un buen hombre, culto,
responsable, y propietario de una fortuna que no baja de las treinta mil
libras esterlinas, pese a su fe protestante. Pens: mi amigo, el seor
Longwords, har feliz a Isabel. Sepan que ped consejo al general Rosas, y
que el general Rosas me felicit por mi eleccin. Amigo Starkey, me
llam amigo Starkey el general Rosas, usted es un hombre de suerte.
Isabel mir tranquilamente a su padre, y le dijo, a su padre,
tranquilamente: Usted no me consult a m. Starkey dijo que era su
padre; que haba velado para que nada le faltara a Isabel, desde que
Isabel era muy nia; y que nada en la tierra o el cielo le hara cambiar de
opinin, luego de haber odo al general Rosas llamarlo hombre de suerte.
Isabel dijo a su padre, tranquilamente, que le pareca natural que nada
55
en la tierra o en el cielo modificara la opinin de Starkey, o en el infierno,
si lo prefera, luego de haber odo al general Rosas llamarlo hombre de
suerte apreciacin con la que coincida: cualquiera que la conociese
testimoniara que los juicios del general Rosas le parecan infalibles
pero ella, Isabel, no se casara con el seor Longwords.
Starkey mir, en su plato, las sobras grasientas del puchero: las
palabras de Isabel cavaron un largo pozo de silencio en su cerebro.
Repentinamente, levant la mano derecha, y la pelambre rojiza de la
mano derecha ardi como un pastizal reseco en la llanura a la luz de las
velas, y la lanz, cerrada, hacia la cara de Isabel. Err el golpe porque
Isabel lade la cabeza y el puo de Starkey cay sobre la mesa, y destroz
dos o tres copas. Starkey alz la mano de la que manaba sangre, a la
altura de sus ojos, y la observ atontado. Merceditas e Isabel nunca
dijeron si Starkey la mano derecha de la que goteaba sangre, alzada a la
altura de sus ojos eruct o ri. Quiz eruct y ri. Merceditas corri a
cerrar la puerta del comedor. La luz bovina de los ojos de Starkey se
apart de la mano que goteaba sangre, y sigui, fascinada, el trote ligero
de Merceditas. Starkey, que emerga trabajosamente del largo pozo de
silencio, buf: El rebenque, Mercedes! Y se puso de pie. Isabel recogi
un cuchillo de la mesa y lo apunt hacia la panza de su padre. Starkey
quiz eruct o ri: Merceditas e Isabel nunca dijeron si eruct o ri. Un
hipo sordo le sacudi la barriga a Starkey. Fue como una tos, dijeron
Merceditas e Isabel con un laconismo pudoroso. La piel de la cara grande
y carnosa de Starkey palideci, y un vago aire
-
56
de incredulidad le nubl los ojos: se acord de Dubln, de algo gracioso
que le ocurri en Dubln, y abri la boca para contarlo, y escupi un
cuajaron de sangre negra, y sus manos araaron la luz, la penumbra que
caa vertiginosamente sobre el recuerdo, los cielos de Dubln que se
desplomaban lejos de su corazn. Lo enterraron dos das despus.
Isabel hered fincas en el partido de Flores, doce sirvientes (cinco
negras y siete negros), un profundo orinal de plata, campos y hacienda en
Azul, y, ms ac, la casona de la calle Larga, y rosarios y crucifijos de oro,
sortijas, anillos, pulseras, y las jaquecas de Mercedes.
Quiz Cufr fue sealado, por algn amigo oficioso, como el clnico
ms apto en Francia no estudia cualquier pavo para calmar las
manas hipocondracas de Mercedes. O quiz Isabel, harta de las
lamentaciones de Mercedes, llam, por azar, a Cufr, para que la
atendiera. O quiz un colega invit a Cufr a una fiesta y all le
presentaron a Isabel. O acaso ambos tomaron el t en casa del general
Guido, el ms astuto de los consejeros del general San Martn, si se deba
creer a quienes frecuentaban al general Guido. Al general Toms Guido,
si se deba creer a quienes lo frecuentaban, no le disgustaba la
pendenciera osada del padre de Cufr que el padre de Cufr exhiba
con impiadosa desmesura en cuarteles y salones, ni mucho menos, el
empuje y el sentido comn de Henry Starkey, que acapararon la unnime
alabanza de quienes alcanzaron a conocerlo. Acaso, para lo que importa,
determinar cmo y por qu se encontraron Gregorio Cufr e Isabel
Starkey se preste a disquisiciones montonas e irrisorias.
57
Cufr, entonces, entr a la casona de la calle Larga, y sus manos y los
calmantes que recet aflojaron las aprensiones de Mercedes. Cufr, que
era paciente, asista a las crisis de doa Mercedes: la haca acostar, y a
oscuras, le pasaba las yemas de los dedos por la frente. Doa Mercedes, a
oscuras, las yemas de los dedos de Cufr rozndole las sienes, se
reprochaba no haber obligado a Henry a que se tomara un descanso.
Crame, doctor, murmuraba doa Mercedes en la oscuridad de su
dormitorio, las yemas de los dedos de Cufr trazndole, en las sienes,
crculos ligeros y concntricos, Henry no dej de trabajar un solo da de
su vida. Me cree, doctor? Cufr, en la oscuridad, revestido de una
repentina paciencia que lo exasperaba pero a la que no se resista,
murmuraba con calma, con cuidado, con lentitud: Shhh. Duerma.
Duerma, seora. Mercedes suspiraba y llevaba una de las manos de Cufr
-
a su pecho, que ola a canela, y la apretaba contra las fras y prietas
carnes que asomaban por el escote del camisn, y se dorma. Cuando la
seora Mercedes se dorma, Cufr sala en puntas de pie del dormitorio.
Se acercaba a la mesa del comedor y le escriba a la seora Mercedes,
bajo la mirada tranquila de Isabel, dos o tres lneas. A veces, le
recomendaba, cautamente, un cambio de aire. A veces, bajo la mirada
tranquila de Isabel, anotaba, en tarjetas de color rosceo, que olan a
lavanda, que amueblar una casa, levantar una capilla y repartir limosnas
entre los pobres, la devolveran a los placeres de la existencia. Otra vez
fue ms lejos: sugiri que la madre del gobernador Rosas, doa Agustina,
y la esposa del gobernador Rosas el brigadier don Juan
58
Manuel de Rosas, escribi Cufr: Su Excelencia, el brigadier don Juan
Manuel de Rosas, escribi Cufr con una letra cursiva y laboriosamente
dilatada, doa Encarnacin Ezcurra y Arguibel, cuya bondad es por
todos conocida, escribi Cufr, bajo la mirada tranquila de Isabel se
sentiran felices de que las invitara a pesar la tarde con ella y a tomar,
juntas, una taza de chocolate. O de mate cocido, en verano, que es una
bebida gaucha y refrescante, escribi Cufr en la superficie lisa de la
tarjeta de color rosceo, que ola a lavanda. Dios castiga, escribi Cufr,
bajo la mirada tranquila de Isabel, pero nunca nos rehsa los caminos de
la enmienda. Y quien se enmienda recupera la salud espiritual y, aun, la
fsica. Cufr abund en el epigrama y, tambin, en la perfrasis, y la
madre de Isabel termin por aceptar las insinuaciones del joven mdico,
y se traslad a una quinta de las barrancas de Belgrano.
La seora Mercedes se march de la casona de la calle Larga en un
carruaje tirado por cuatro caballos, acompaada por Dmaso y un
alborotado squito de gatos, muchachas de servicio, sbanas, frazadas,
fundas, cortinas, cajones de vajilla y la cama nupcial. La seora Mercedes
vivi muchos aos, como para confirmar que, cuando el pecador se
enmienda, es Dios quien regala salud al cuerpo y al alma. Las necrologas
ensalzaron la belleza de su cuerpo y de su alma. Falleci, dijeron,
inesperadamente, una fresca tarde de otoo, en los todava fuertes brazos
de Dmaso, su fiel servidor, cuando finalizaba la lectura de La dama de
las camelias. Isabel, dijeron quienes la frecuentaban, le regal a Dmaso,
para que se consolara, una
59
huerta, una yegua veleidosa y un rebenque de lonja ancha y mango
labrado.
-
Cufr, que se prodig en epigramas y perfrasis, que aprendi a ser
paciente bajo la mirada tranquila de Isabel, lleg a la casona de la calle
Larga la noche del da que la seora Mercedes viaj a la quinta de
barrancas de Belgrano, persuadida de que un cambio de aire, el ejercicio
de la beneficencia y las morosas tertulias alrededor de unas tazas de
chocolate atenuaran el peso de sus obsesivos remordimientos y la
detestable ansiedad que le despertaban los sueos que omiti mencionar
a su confesor. Cufr vio, esa noche, a sus manos enroscarse en los pechos
de Isabel; vio la mirada tranquila y absorta de Isabel que se le clavaba en
la cara; vio a la lengua de Isabel, entre los labios de Isabel, como un
caracol que se despereza; y vio a Isabel retroceder el cuerpo de ella
pegado al de l, y el de l que avanzaba sobre su retroceso,
desnudndose. Y Cufr se vio en los ojos tranquilos y absortos de Isabel,
y vio las manos de Isabel que lo desnudaban. Cufr vio, en los ojos
tranquilos y absortos de Isabel, lo que haba visto cuando escriba fatuos
y torpes epigramas y perfrasis en las tarjetas que olan a lavanda.
El mdico que era Cufr, el paciente mdico que era Cufr, percibi
que, en el cuerpo de Isabel, arda una clera arrogante y brutal, como si
Isabel se entregase a los helados furores de un desquite insaciable y, al
mismo tiempo, a suplicios que nadie osa nombrar. Cufr, no sin un
incierto malestar, percibi que a l le complacan los prfidos juegos a los
que se sometan. Cufr percibi que los juegos prfidos a los que
60
se sometan desembocaran en un hbito feroz, en una esclavitud que no
abolira ni la fatiga ni el odio.
Una noche, Isabel le pregunt:
Cmo son las chinitas?
Algunas, jugosas dijo Cufr, tirado a lo largo de una cama de
sbanas azules e invadido por una flojera de convaleciente.
Qu haces con ellas?
Cufr la mir: mir la espalda de Isabel, la piel blanca de la espalda
de Isabel, los muslos de Isabel, y unos mechones de cabello rojo sobre la
nuca blanca y rgida de Isabel; y vio, cuando Isabel gir sobre sus pies
descalzos, una pelusa de cobre en el pubis, el guio del ombligo, y el
brillo de una clera glacial, en los ojos, en los pmulos aguzados, en la
boca apretada y sinuosa. La mir, y cuando la mir, pudo completar el
parco y reticente relato que Isabel le hizo de la muerte de Henry Starkey.
Tengo sueo, Isabel dijo Cufr.
Contesta la voz de Isabel son como una madera seca que se raja
por la mitad.
-
Cufr, que era paciente, bostez y se dio vuelta en la cama. Isabel le
clav las uas en los hombros:
Te gustan ms que yo?
Cufr la apart de un manotazo. Isabel trastabill, se enred en las
ropas dispersas por el suelo y cay sobre la alfombra con la cara de quien
no cree lo que le sucede.
Contstame Isabel se arrodill en el suelo, las manos apoyadas en
el suelo, el pelo rojo sobre los ojos. Cuando yo te hablo, contstame. Yo
hablo y vos contestas: entendiste, Cufr? Yo hablo y vos contestas.
61
Cufr se sent en la cama y se pas una mano por los hombros: los
hombros le ardan. Cufr sonri:
Est bien: usted pregunta y yo le contesto. Pero, antes que le
conteste, china, alcnceme un cigarro.
Isabel se le tir encima: los dos cayeron sobre la cama, y ella ri, llor
y lo acarici decme que haces lo que se te da la gana conmigo. Decme:
hago lo que se me da la gana con usted y Cufr entr en el vrtigo de una
cabalgata, que en la silenciosa madrugada de enero, avejent al hombre
que era y lapid, como en un sacrificio ritual, la paciencia del mdico que
era.
Los enfermos que atenda, las cartas que escriba y despachaba
sigilosamente a Santiago de Chile, Lima, Pars, Boston, y las que reciba
(que quemaba, salvo rigurosas excepciones), lo apartaron, tambin, de
Isabel. Por lo dems, algunas chinitas eran jugosas como duraznos
maduros, y limpias y eficientes, y no suplicaban que se las excitase con
palabras atroces, y le acercaban, con gusto, cuando l lo peda, fuego al
cigarro.
Cufr no lament la separacin: tena menos de treinta aos y pona
sus ojos en el porvenir, esa abstraccin que, en hombres como l, incita a
la conspiracin y al combate. Y que sobrevive a la derrota, en hombres
como l, con los signos inapelables de la utopa.
Esta historia o lo que de ella perdur insina que Cufr, que tena
menos de treinta aos, empezaba a conocer la soledad, los extravos y los
prodigios de la conspiracin, pero que ignoraba las infinitas agonas de la
derrota. Esta historia o lo que perdur de ella asegura que, para
Isabel, el presente era un bien perpetuo y redituable.
-
Isabel
-
Sin apresurarse, Cufr entr a la casa de Isabel, la chaqueta con algn
desgarrn, el poncho con alguna mancha de sangre, el cuerpo y la cara
enflaquecida con algo de fro.
Isabel camin delante de l, una vela en la mano, por el estrecho
vestbulo, hacia un hueco de luz. En el comedor, ella se sent cerca de la
chimenea; distradamente, sin ruido, deposit un madero sobre los leos
que ardan. Los leos que ardan despidieron chispas que ardieron, rojas
y azules, que murieron y se recrearon contra las negras piedras del hogar.
Cufr abri un armario, sac un botelln y un vaso y se sirvi vino.
En voz baja, narr los hechos de esa noche; omiti ciertos antecedentes;
disimul ciertos detalles; priv, a su relato, de la mencin de ciertos
nombres.
Isabel apart su cara del resplandor del fuego, pero no mir a Cufr.
Esper que las palabras de Cufr se apagaran; que la refriega, en la que
los hombres de Bada carnearon al coronel Sixto Toledo, y en la que Cufr
perdi su maletn de mdico y apret el gatillo de una pistola, y que Cufr
narr, distanciado e indiferente, se despojara si la tuvo de las
crispaciones y la fatalidad de una tragedia, y fuese lo que
66
deba ser a los ojos de los porteos decentes y respetables: la cacera de
un animal rabioso. Cuando las palabras de Cufr se apagaron, cuando la
narracin de Cufr, distanciada y como asptica, ces, cuando los
cazadores se dedicaron, en silencio, a cuerear a la bestia rabiosa con la
aprobacin anticipada de los porteos decentes y