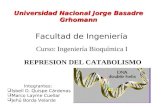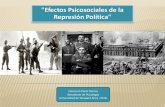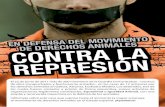Rutinas Policiales. Entre la represion del delito y la administracion ...
RIOS La LEY-La Policia Metropolitana de La Ciudad de Buenos Aires, Gobierno y Represion
description
Transcript of RIOS La LEY-La Policia Metropolitana de La Ciudad de Buenos Aires, Gobierno y Represion
AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013 - Derecho Penal y Criminología • 213
DOCTRINADPyC POLítIcA crIMINAL
La Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, gobierno y represión
por AlINA lIs RíOs
Sumario: 1. Introducción. — 2. La Metropolitana, creación y puesta en funcionamiento. — 3. El Plan de Seguridad Integral, y más de cinco años de implementación. — 4. A modo de cierre. — 5. Bibliografía.
1. Introducción
Quienes estudiamos el funcionamiento del sistema penal en nuestras sociedades contem-poráneas, compartimos casi universalmente el convencimiento de que la ley no es en absoluto la única instancia decisiva en la configuración de di-cho funcionamiento. Es decir, si bien la ley en tanto mecanismo jurídico es una pieza fundamental del andamiaje del sistema penal, no son los cambios normativos los que explican las transformaciones de la realidad penal. Antes bien, las estas transfor-maciones se corresponden con cambios a nivel de las prácticas de gobierno, que no siempre tienen su correlato más palmario en el registro normativo.
El caso de la Policía Metropolitana no queda ajeno a estas consideraciones. Por ser un proceso reciente, no contamos aún con un acumulado cuantitativamente importante de estudios sobre el proceso de creación de esta fuerza policial. Sin embargo existen iniciativas de investigación y análisis que se convierten en piedras de toque para las reflexiones sobre el tema. Así el trabajo de Gabriel Ignacio Anitua y su equipo, quienes realizan un análisis crítico de la ley orientado a señalar los puntos débiles de la normativa, fundamentalmente el carácter impreciso de la ley en lo que refiere a la definición del modelo policial que la fuerza asumiría (ANITUA, 2010), indefinición que multiplica los espacios que la ley deja al accionar policial por los que podrían filtrarse fugas antidemocráticas, podríamos decir. Asimismo, estos estudios procuraban poner de manifiesto la distancia que, en la práctica, alejaba el modelo policial que los funcionarios declaraban pretender instalar (una policía comunitaria y de proximidad) y el modo de funcionamiento efectivo que empezaba a instalarse a partir de la puesta en marcha de esta “nueva” policía (CARLÉS, 2010; LANCESTREMERE, 2010). Dichos estudios mues-
tran que, aunque la Ley de creación de la Policía Metropolitana pudiese representar importantes avances de carácter progresivo (entre los que se destacan: el esquema de agrupamiento, un único Escalafón General Policial; y la introducción de mecanismos orientados a fortalecer el control civil y político de la fuerza policial), este instrumento legal no podía asegurar la concreción de una po-licía verdaderamente democrática y afianzada en el paradigma de la seguridad pública y ciudadana con enfoque de derecho.
Partiendo de esta constatación, me propuse un trabajo de investigación que desde una perspec-tiva sociológica abordara la compleja trama de mediaciones políticas y sociales que se ponen en juego respecto de la creación y puesta en funciona-miento de esta fuerza policial. (1) Y esto implicaba como primer momento del análisis, poner en relación la creación de la Policía Metropolitana con su historia y procedencia. Tomando como referencia el momento de la autonomización de la ciudad de Buenos Aires, procuré describir la manera en que se va conformando, como una dimensión de este proceso de autonomización, un nuevo campo de gubernamentalidad en la ciudad, en el que el problema de la seguridad y la policía se constituyen como sus puntos nodales. Me propuse mostrar de qué manera se van constru-
(1) El estudio tiene la pretensión de comenzar a iden-tificar los procesos sociales y políticos implicados en una genealogía de la “policía propia” que, en tanto genealogía constituye una construcción que apunta a identificar procesos generales que se presentan como totalizaciones construidas (provisorias), pero no pretende erguirse en “la” genealogía (como única posible) ni abarcar completamente o exhaustivamente la infinita variación de lo real: supone un recorte y se asume como tal. Ciertamente queda mucho por abordar en futuros trabajos, propios y de colegas, trabajos en relación a los cuales con seguridad el nuestro pasará a ser una mera aproximación inicial y exploratoria.
214 • Derecho Penal y Criminología - AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013
DPyC DOctrINAPOlíTICA CRIMINAl
yendo unas verdades que se solidifican y naturalizan: “para gobernar hace falta una policía”, y lo que hace falta es “una policía de verdad” como sinónimo de los modelos policiales tradicionales en nuestro país (este es el análisis que desarrollo en los capítulos 2, 3 y 4 de mi tesis, que espero poder oportunamente reseñar y compartir).
Y en un segundo momento del análisis cobra toda su relevancia el hecho teórico y político de compren-der a la función policial como una función política. En este sentido, se trata de atender a la relación Estado-policía, a partir de analizar el lugar de lo policial en tanto que función de gobierno, en el marco de un programa de gobierno singular. Y es esto lo que inten-taremos reseñar en las páginas que siguen.
2. La Metropolitana, creación y puesta en funcionamiento
Tal como lo define la ley de Seguridad Pública (Ley Nº 2894, sancionada el 9 de octubre de 2008), la Policía Metropolitana depende orgánica y fun-cionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene rango de Subsecretaría junto a las demás Subse-cretarías del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Operati-vamente, está a cargo de un Jefe de policía y de un subjefe, mientras que la responsabilidad política de su accionar corresponde al cargo electivo del Jefe de Gobierno y los funcionarios que éste nombra para encabezar la cartera de Justicia y Seguridad. Y está conformada por cuatro Direcciones Generales: de Seguridad, de Investigaciones, de Ciencia y Tecno-logía y, por último, de Administración.
El 2 de julio 2009 Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, designó a Jorge Alberto “Fino” Palacios como primer jefe de la Policía Me-tropolitana. Las primeras medidas que se tomaron apuntaron a fortalecer un intenso proceso de recluta-miento de efectivos operativos de otras fuerzas, tanto de fuerzas policiales como de fuerzas armadas. Por ejemplo, se llevó a cabo una política de propaganda institucional que se asentó sobre todo en la estrategia de ofrecer condiciones laborales mejoradas, en com-paración con el estado de las otras fuerzas: mejores condiciones de remuneración, mejores condiciones físicas y materiales de trabajo, posibilidades de de-sarrollo profesional. Esta forma de incorporación de agentes tenía la ventaja de coincidir con uno de los objetivos de la gestión, que consistía en acelerar
los tiempos de la conformación de este cuerpo, por ello no sólo se priorizó la incorporación de personal proveniente de otras fuerzas de seguridad sin que incluso se estimuló este tipo de incorporación de agentes mediante medidas administrativas que suponían beneficios para los miembros de otras fuerzas que se sumaran a la Policía Metro-politana. (2) Esto marca un contraste respecto de los modelos de policiamiento que habían circulado años antes, coincidentes en marcar una distancia respecto de las fuerzas policiales tradicionales. Distanciamiento que incluso llegaba a plasmarse en el requisito específico para la incorporación de personal el no haber pertenecido a otras fuerzas de seguridad, este era al menos el horizonte de lo deseable que se plasmó en una serie de proyectos de creación de cuerpos policiales presentados en la Legislatura de la Ciudad. Vemos, sin embargo, que en la conformación de la Policía Metropolitana, no sólo se propicia la incorporación de agentes pertenecientes a otras fuerzas (de la Policía Federal Argentina y también de las Fuerzas Armadas) sino que públicamente los funcionarios a cargo de este proceso reivindican la capitalización de la experien-cia de estos agentes. La convocatoria de personal con experiencia de otras fuerzas es el principal motor de crecimiento de la Policía Metropolitana. (3)
(2) Se trata de una serie de medidas introducidas ad hoc mediante decretos del poder ejecutivo, pero no previstas en la ley de Seguridad Pública. Así, por ejemplo, el Decreto 210/09, reglamentario de la Ley de Seguridad Pública, esta-blece: “Para quienes sean designados, no les será computada incompatibilidad alguna derivada de la posesión de estado policial o militar vigente en su Fuerza de origen y en ese contexto no les resultarán de aplicación las previsiones del Decreto N° 1.123/01. No obstante ello, ante una eventual convocatoria obligatoria de su Fuerza de origen, el intere-sado deberá acreditar su solicitud de baja en dicha Fuerza, para continuar en la Policía Metropolitana. Quienes así no lo hicieren, serán dados de baja en forma automática”. Véase BOCBA Nº 31 46 del 31-03-09, Disponible en: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/sin/normapop09.php.Por su parte, el Decreto 380/09, establece: “Artículo 6°.- Créa-se un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable, aplicable exclusivamente al personal proveniente de las Fuer-zas Armadas o de Seguridad, con estado militar o policial que al momento de su desvinculación con la Fuerza de origen se halle en situación de actividad. El importe del adicional será equivalente al veinticinco por ciento (25%) del sueldo básico del grado que se establezca para su ingreso a la Policía Me-tropolitana.” Véase BOCA Nº 3171 del 11-05-09, Disponible en: http://boletinoficial.buenosaires.gov.ar/apps/BO/front/documentos/boletines/2009/05/20090511.pdf
(3) Las convocatorias para personal con experiencia finalizaban el 31 de diciembre de 2011 (Decreto 520/09,
AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013 - Derecho Penal y Criminología • 215
Alina Lis ríosDPyC
En consonancia con esto, se esperaba que en el curso de los tres primeros años de ejecución del plan de formación de la Policía Metropolitana, el perso-nal proveniente de otras fuerzas de seguridad sería de cuatro mil ochocientos cincuenta (4850), de los cuales sólo mil seiscientos veinte (1620) cadetes in-gresantes serían ciudadanos sin desempeño previo en alguna fuerza de seguridad (representando estos últimos sólo el 25% de la fuerza). (4) Los números que podemos reponer respecto de la conformación que esta fuerza fue alcanzando efectivamente, no distan tanto de dichas proyecciones. Cuando en febrero de 2010 entra en funcionamiento la Policía Metro-politana, los primeros agentes que asumen tareas operativas son todos ex miembros de otras fuerzas de seguridad. Y son destinados a ejercer sus funciones en la comuna 12 (barrios de Saavedra, Villa Urquiza). Hacia fines de ese mismo año se incorporan a las tareas operativas la primera promoción de cadetes ingresados sin experiencia previa en otras fuerzas de seguridad. Entonces, el despliegue territorial de la fuerza se extiende hacia la comuna 15 (barrios de Villa Ortúzar, Parque Chas, Chacarita, Agronomía, Paternal y Villa Crespo). Promediando el año 2011 se incorpora la comuna 4, con un total de 3100 efectivos operativos en funciones.
La información oficial provista respecto de la conformación del personal de la Policía Metropolitana establece que los primeros 850 efectivos operativos que comienzan a cumplir funciones en este cuerpo ingresan en el año 2009 y constituyen personal con experiencia de desempeño en otra fuerza; y que hacia fines de 2011, hay 3100 efectivos operativos en funcio-nes, de los cuales menos de una tercera parte son personal sin experiencia previa. Datos ob-tenidos informalmente respecto de la incorpo-ración de personal proveniente de otras fuerzas también refuerzan la idea de que este compo-nente es muy importante en la conformación de la Policía Metropolitana: como acabamos de señalar, en el año 2009, se incorporan 890 efec-tivos provenientes de otras fuerzas, en 2010 se incorporan 351, en 2011 se suman 646 efectivos con estas características y, en 2012, otros 304. Da un total de 2.191 incorporaciones de personal con experiencia en otras fuerzas de seguridad, frente a las 930 incorporaciones de personal sin experiencia previa en otras fuerzas (este último resulta de la suma de las dos promociones de cadetes que concluyen exitosamente el ciclo de formación). (Véase Tabla 1).
Tabla 1. Crecimiento de la Policía Metropolitana, 2009-2011.
2009 2010 2011 2012 totalesCantidad de ingresos 890 782 1.145 304 3.121Ingresos de personal proveniente de otras fuerzas
890 351 646 304 2.491
Ingresos de aspirantes sin experiencia egresados del ISSP
431Primera
promoción
499Segunda
promoción930
Total de efectivos operativos 890 1.672 2.817 3.121
Fuente: Elaboración propia (5)
publicado en BOCBA N° 3196 del 17/06/2009), sin embargo en septiembre de 2011 se modificó el límite para el ingreso del personal con experiencia “hasta tanto se produzca el traspaso de los efectivos de la Policía Federal a dicha fuerza” (Ley N° 3.903, publicado en BOCBA N° 3776 del 25/10/2011).
(4) Así se proyectaba en el “Plan Trienal para la puesta en ejecución y desarrollo de la Policía Metropolitana (2009/2011)”, documento que el poder ejecutivo porteño hizo llegar a los legisladores de la Ciudad a comienzos de 2009.
(5) Los datos fueron construidos a partir de la información disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ( http://www.metropolitana.gob.ar/procesos.html. Fecha de acceso 25 de marzo de 2012) y complementados a partir de datos obtenidos de manera informal por medio de informantes clave.
216 • Derecho Penal y Criminología - AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013
DPyC DOctrINAPOlíTICA CRIMINAl
Los hombres y mujeres enrolados en la fuerza reciben una formación diferencial de acuerdo a si provienen o no de otra fuerza. En caso de pro-ceder de otra fuerza realizan un “Curso de Estado Policial: integración y nivelación”, que tiene una duración promedio de 45 días. Los aspirantes sin experiencia previa, realizan un “Curso de formación inicial para aspirantes a oficiales de la Policía Metropolitana”, ciclo de formación de una duración de 10 meses (6). La preparación de todos los efectivos se desarrolla en el marco del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). (7)
El personal con experiencia previa se incorpora no sólo como efectivos operativos de los rangos más bajos sino respecto de la cobertura de cargos estratégicos relativos a la conducción de la fuerza y también respecto de la formación de nuevos cuadros. Esto choca abiertamente con la retórica de la novedad que se suponía debía encarnar la fuerza que se está creando. Ciertamente, la constitución del Instituto de Seguridad Pública y su conducción civil apunta a constituirse como un rasgo distintivo de esta fuerza, en la medida en que busca integrar la formación policial como formación civil para el gobierno de la seguridad, al mismo tiempo que apunta a cuestionar el monopolio del saber policial respecto de la inter-vención en este área problemática. Sin embargo no termina de integrarlo en una nueva matriz, en la medida en que se inscribe produciendo una escisión entre “formación policial” y “formación general”. La formación policial siguió estando a cargo de un comisionado general con estado po-licial y con amplia experiencia desarrollada en la
(6) El plan de estudios, recientemente aprobado, com-prende una formación de tres años. El primer año internado, allí se reciben de agentes de policía, el segundo año deben cursarlo cumpliendo funciones como policías de calle, lo mismo que el tercer año. A quienes ingresan a la fuerza se les exige que tengan terminado el nivel secundario, de no haberlo terminado se les da un plazo de tres años para hacerlo. Un análisis pormenorizado de este tema es trabajado en la Tesina de Lucía Fasciglione, El sistema de formación de la Policía Metropolitana, Tesis para optar por el título de Licenciada en Ciencias de la Comunica-ción, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, en preparación. Dirigida por Mariana Galvani y Alina Rios (FASCIGLIONE, en preparación).
(7) La ley que crea el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), Ley 2.895, es aprobada el mismo día que la Ley de Seguridad Pública, sobre un proyecto presentado por los legisladores La Ruffa y Failde.
Policía Federal Argentina (el Comisionado general Eduardo Orueta) (8).
Como hemos mencionado, los inicios de esta fuerza estuvieron marcados por la dirección policial del ex comisario de la Policía Federal Argentina, Jorge Alberto “Fino” Palacios, (9) cuya designación en el cargo fue cuestionada desde el primer momento. Desde principio de 2009, su nombre había circulado como posible Jefe de la policía que se estaba creando. Y desde ese mo-mento fueron muy importantes las movilizacio-nes de distintos sectores de la sociedad civil que impugnaban su nombramiento en tal función. Se trata de una figura muy controvertida, el “Fino” Palacios había sido procesado en una causa pe-nal por la represión policial en Plaza de Mayo, 19 y 20 de diciembre de 2001. Y en 2004 había sido apartado de la Policía Federal Argentina, tras ha-berse puesto en evidencia su participación en una compleja trama de relaciones que lo vinculaba a la causa en la que se juzga la “conexión local” en el atentado a la AMIA (por esta causa sería pro-cesado en octubre de 2009, la inminencia de este procesamiento fue uno de los factores que decide su renuncia, el 25 de agosto de 2009).
Lo sucedió en el cargo quien fuera hasta enton-ces el subjefe de policía, Osvaldo Chamorro. Pero su paso por la jefatura fue muy breve. Pues entre los meses de octubre y noviembre de ese mismo año salió a la luz el llamado “escándalo de las escuchas ilegales” (10) que pone al descubierto la
(8) Orueta, comisario retirado de la Policía Federal Ar-gentina, en la que dirigió la Escuela de Cadetes y la Guardia de Infantería. Su último destino fue la Dirección de Orden Urbano, que maneja los grupos de choque de la Policía Federal, por lo que también se lo involucró en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. Al igual que Palacios, también fue procesado por las causas judiciales iniciadas a raíz esas acciones represivas, la jueza Servini de Cubría dictaminó la falta de mérito en el año 2002.
(9) Palacios fue apartado de dicha fuerza en el año 2004, luego de descubrirse que había mantenido conversaciones telefónicas con uno de los imputados por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg, joven cuyo padre se convertiría en una figura política resonante (véase supra, nota 148). Pero las acusaciones que se le imputan además son las de haber sido parte activa de la represión policial ilegal de las jornadas del 19 y 20 de diciembre y la de obstruir tempra-namente la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
(10) Para un análisis de las implicancias de las inves-tigaciones realizadas en el marco de la causa judicial por
AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013 - Derecho Penal y Criminología • 217
Alina Lis ríosDPyC
organización de lo que un fallo judicial identificó como una incipiente “estructura de inteligencia subterránea al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puntualmente, a su Policía Me-tropolitana”, y “prohibida por la ley”, por la que sería procesado hasta el mismísimo Jefe de Go-bierno, Mauricio Macri, por considerarse que,
...en definitiva fue el Jefe de Gobierno quien insertó a James, por medio de la influencia de Palacios, en la administración a su cargo, lo nom-bró, le dio una retribución y cobertura para que coadyuve al proyecto de la Policía de la Ciudad en su vertiente paralela y encubierta de la producción de inteligencia prohibida.
La importancia prioritaria que dentro del proyecto político encabezado por Mauricio Macri ocupaba el problema de la seguridad conduce a corroborar que el Jefe de Gobierno no era ajeno a la apuesta del aparato de inteli-gencia clandestino aún cuando podía estar al margen de los detalles de su funcionamiento. En este contexto, la pinchadura del teléfono de su cuñado y la pinchadura del teléfono de Sergio Burstein vienen tan sólo a confirmar el producido de una matriz.
De este modo se invierte la manera de ver las cosas en la crítica de la defensa. No se postula que M. Macri montó una empresa de pinchaduras telefónicas para escuchar a su cuñado y a Burstein, sino que conoció y prestó su consentimiento para instalar en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , del que se habría servido.
[Fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 15 de julio de 2010. Fuente: Centro de Informa-ción Judicial (CIJ), Agencia de Noticias del Poder Judicial]
Al momento de discutir el proyecto de ley para la creación de la Policía Metropolitana se planteaban dos “fantasmas” que era preciso conjurar. Por un lado, la posibilidad de una “policía de Macri” y no “de los porteños”. Esa posibilidad aparecía como una amenaza. El segundo peligro estaba consti-tuido por la posibilidad del “desgobierno político
las “escuchas ilegales” véase la paciente recopilación de información que compendia el trabajo de Pacilio y Seoane (2010).
de las fuerzas de seguridad”. Era preciso asegurar la subordinación de lo policial a la “estrategia política”, entendida ésta como el conjunto de las definiciones que orientan el accionar de todo el sistema de seguridad -incluida la policía- tomadas en un lugar de decisión política por fuera de la institución policial.
Creemos poder afirmar que los hechos co-nocidos como el caso de “las escuchas ilegales” no hablan tanto de una autonomía policial que las instituciones políticas no habrían podido contener, como de una situación que se liga más al primero de los temores que se había querido conjurar en ocasión de la sanción de la Ley de Seguridad Pública. El “escándalo de las escuchas ilegales” pone a la vista la tensión de lo que puede significar una “policía propia” que, ciertamente, muy cerca está de constituirse en una policía de y al servicio del ejecutivo de turno. El cambio producido en la cúpula de la Policía Metropolitana que aún estaba en formación y que consiste en el reemplazo de Palacios por un funcionario sin estado policial -Eugenio Burzaco- apunta a esta conjuración (11).
Tal vez haya que decir que la Ley puede con-siderarse exitosa en el segundo de los aspectos, es decir, en subordinar lo policial a unas defi-niciones dirimidas en espacios extrapoliciales. Y por ello consideramos de suma importancia remitirnos a definir cuál ha sido la estrategia de gobierno de la seguridad en relación a la cual
(11) El impacto que tiene la puesta en conocimiento de estas prácticas de espionaje puede medirse por los efectos que acarrea. En primer lugar, se produce una cierta dis-continuidad marcada por el paso hacia una conducción civil y el inicio de una nueva etapa de implementación. El 29 de octubre de 2009 se nombra en el cargo de Jefe de la Policía Metropolitana a Eugenio Burzaco, un abogado conocido como “experto en seguridad”, legislador local y figura de renombre al que ya hemos mencionado, en el capítulo anterior, al reseñar su propuesta de “mano justa”. Burzaco formó parte del equipo asesor del gobernador de la provincia de Neuquén, Sovich, y siendo su asesor de seguridad tuvo lugar un operativo de control de una protesta social que terminó en el asesinato del docente Carlos Fuentealba. Este asesinato fue perpetrado por las fuerzas de seguridad de esa provincia, hecho que generó una importante impugnación social y política. El nombre de Burzaco había circulado durante la campaña electoral de 2007 como posible titular de la cartera de seguridad, pero hecha pública su vinculación con la política de seguridad del gobernador Sovich, fue descartada esta posibilidad (GAITÁN, 2010).
218 • Derecho Penal y Criminología - AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013
DPyC DOctrINAPOlíTICA CRIMINAl
se ha pretendido hacer funcional a la Policía Metropolitana.
3. El Plan de Seguridad Integral, y más de cinco años de implementación
En marzo de 2008, Guillermo Montenegro, Mi-nistro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad, presentó en la Comisión de Seguridad el proyecto de creación de la Policía Metropolitana que el ejecutivo había enviado a la Legislatura para su tratamiento. Como parte de esa presentación expuso los lineamientos del “Plan de Seguridad Integral”, en el que la puesta en marcha de la Policía Metropolitana aparece como un pilar de vital importancia.
La formulación inicial del Plan contempla cuatro formas de intervención gubernamental (Ilustración 1) enunciadas como tópicos asociados a un mandato político-social formulado como slogan. [La presentación inicial del Plan a la que referimos fue expuesta en reiteradas ocasiones por el Ministro de Justicia y Seguridad Guillermo Montenegro. Nosotros nos remitimos a la presen-tación realizada ante la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, durante el ciclo de jornadas de consulta acerca de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, primera reunión, 12-05-2008. La presentación fue realizada con un soporte informático tipo PowerPoint que se proyectó a la audiencia].
Ilustración 1. Los cuatro pilares del Plan de Seguridad Integral
Entendemos que el Plan de Seguridad Integral, en tanto programa de gobierno, encierra unos supuestos que dan sentido a la intervención gubernamental: qué es lo que se define como el gobierno de la ciudad, qué es la seguridad y en relación a ello el lugar de lo policial. Ese plan, muy escueto en su presentación inicial, se va a mantener a lo largo de las gestiones de gobierno de Mauricio Macri. Aunque esas líneas básicas se van paulatinamente rellenando de contenido, por ejemplo, en 2010, en este marco el oficialismo elabora una propuesta de reforma del Código Contravencional que aún hoy figura como parte de este plan integral: trabajar para la introducción de estas modificaciones.
Se ha cuestionado la “seriedad” del Plan Integral de Seguridad propuesto por el gobierno porteño.
Así, Anitua ha señalado que el mismo “no puede ser considerado más que como una improvisa-ción con finalidad populista o cuasi electoral” (ANITUA, 2010: 112). Compartimos el análisis propuesto por Anitua, sobre todo en el punto en que cuestiona la forma en que se elabora la política pública aplicable al problema de la seguridad, desde una perspectiva sumamente reduccionista, que tiende a delimitar el problema en los mismos términos que los discursos de los medios de co-municación lo presentan. Sin embargo, creemos que es preciso dimensionar la formulación de este plan, y no en términos de los efectos esperables o de su “eficacia” en relación a los fines que declara. Tal vez sea justamente el carácter improvisado del programa el que revista un interés mayor, en la medida en que lo que se concibe es una formula-ción que apunta a condensar lo que se entiende
AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013 - Derecho Penal y Criminología • 219
Alina Lis ríosDPyC
que son los fines atendibles y políticamente redituables. De alguna manera, aunque no constituya una “política seria”, sí condensa las formas hegemónicas de la construcción de un problema. Si inicialmente constituye la mera colección de los “lugares comunes” de las respuestas políticamente populares en rela-ción a la seguridad, pronto empezó a llenarse de contenido a partir de la propia práctica de gestión y la implementación de intervenciones concretas en cada una de las líneas de acción señaladas.
Como vemos, el plan contempla cuatro ejes. En primer lugar, control del espacio público. Se propone instituir una presencia del gobierno que posibilitaría restituir a los ciudadanos su relación de pertenencia respecto del espacio público. Se hace hincapié en el fortalecimiento tecnológico de las intervenciones. Se trata de desplegar una red de control inteligente del espacio público a partir de la colocación de videocámaras en luga-res estratégicos, y del monitoreo de las imágenes capturadas por éstas.
El espacio público se convierte en espacio pri-vilegiado de intervención. La noción de control define una serie de intervenciones orientadas a prevención de la delincuencia en términos de “reducción de oportunidades” para la comisión de delitos. Estas intervenciones se fundamentan en los esquemas de las “teorías del delito como acción racional”. En la exposición de motivos que acompaña la presentación del proyecto de ley para la creación de la Policía Metropolitana que eleva el poder ejecutivo porteño a la Legislatura de la Ciudad, aparece explícitamente formulada esta perspectiva:
Siguiendo los acontecimientos y antecedentes de otros modelos análogos del resto del mundo (v.g. Madrid, Gran Bretaña, San Pablo, Miami, etc.) la “prevención situacional del delito” considera la distribución diferencial de los delitos según la particular relación de oportunidades para delin-quir y supone la realización de cálculos racionales por parte del potencial infractor, bajo una lógica estricta de costos y beneficios. Ello derivaría del hecho de que los delincuentes no solo requieren motivaciones, sino también de una disponibilidad y accesibilidad respecto de la selección de blancos alcanzables que están en un momento concreto sin vigilancia o control social.
El modelo que se propicia a través del presente proyecto de Ley parte de una concepción práctica aplicable a todo tipo delictivo, pues sostiene que cualquier acto antisocial tiene una coyuntura y lugar determinado en su producción. Por lo tanto, si se trabaja consecuentemente sobre los mecanismos de control, será posible disminuir las conductas criminales en acto o impotencia, pues se han reducido las oportunidades para que ésta se manifieste.
Las acciones tendientes a superar los proble-mas de inseguridad, a partir de este modelo, se orientan a reducir las oportunidades de comisión de delitos.
[Proyecto de Ley Creación de la Policía Metro-politana, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2008] 58:1
El control se materializa a partir de dos pi-lares: la creación de la Policía Metropolitana (la presencia policial como técnica preventiva disuasiva) y una “fuerte inversión en tecnología para el monitoreo urbano”. (12) Las acciones que complementan: mantenimiento de la luminaria y poda de árboles y la reactivación de los “Senderos seguros” que, como vimos en el capítulo anterior, es una técnica que se desarrolla en el marco del Plan de Prevención de Delito desde la gestión de Aníbal Ibarra, y que había cobrado gran impulso a partir de la creación de la Guardia Urbana.
Tabla 2. Cantidad cámaras de vigilancia por comuna.
Instaladas hasta septiembre de
2010
Cámaras totales a
instalar (*)
Comuna 1 54 118
Comuna 2 7 56
Comuna 3 10 63
(12) http://seguridad.buenosaires.gob.ar/ejes/espacio-publico/ Fecha de acceso: 23-07-2012
(*) Según se declra oficialmente, el Plan Integral de Seguridad tiene por objetivo alcanzar la instalación de un total de 2000 cámaras sobre el territorio de la Ciudad, aunque no se indican los plazos finales de esta proyec-ción. Los números y distribución de cámaras totales a instalar que se publican no se arriman a esa cifra.
220 • Derecho Penal y Criminología - AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013
DPyC DOctrINAPOlíTICA CRIMINAl
Comuna 4 27 91
Comuna 5 s-d 65
Comuna 6 40 105
Comuna 7 s-d 69
Comuna 8 s-d 75
Comuna 9 s-d 68
Comuna 10 s-d 66
Comuna 11 7 82
Comuna 12 19 83
Comuna 13 17 89
Comuna 14 7 76
Comuna 15 4 72
Totales 192 1178
Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (13)
En segundo lugar, políticas de prevención alta-mente focalizadas dirigidas a “sectores vulnera-bles”, asociados por los discursos hegemónicos a la producción de “violencia social”. Bajo el slogan “Promover la inclusión social contribuye a la seguridad de todos”, se produce aquí esa misma condensación de sentido que advirtiéramos durante la campaña electoral de 2007: el signi-ficante “seguridad” cataliza el planteamiento de la llamada “cuestión social” (RIOS, 2010b). Hay una valorización de las políticas sociales dirigidas a los sectores más desfavorecidos en la medida en que estas reditúan en una ganancia para el resto de los “vecinos-contribuyentes”, que viene dada por la disminución de los índices de delito y violencia. El diseño de esta estrategia asume sin cuestionamiento la asociación delito-pobreza, o por lo menos, sólo problematiza la “oferta delic-tiva” asociada los sectores populares. A pesar de la jerarquización programática de este objetivo, entre 2008 y 2009 la partida presupuestaria pre-vista para el Plan de Prevención del Delito, el cual comprende la estrategia de “prevención social”, se redujo a la mitad.
(13) http://seguridad.buenosaires.gob.ar/ejes/espacio-publico/sistema-de-camaras-de-video/ Fecha de acceso: 23-07-2012.
En tercer lugar, fortalecimiento de la Justicia. La formulación inicial del plan poco detalla respecto de este punto. Sin embargo, aproximadamente un año después comienzan a advertirse intervencio-nes en este sentido, que luego serán oficialmente asociadas a este objetivo en una reformulación del plan (o mejor, la inclusión en el texto de una descripción de las principales acciones realiza-das respecto de cada línea de acción propuesta). Se anuncia: “Es importante tener en cuenta que para que la justicia sea más eficaz es necesario: 1- Aplicar leyes más severas que contribuyan a reducir la inseguridad; 2- Acercar la justicia a todos los sectores de la sociedad civil; 3- Reformar los códigos contravencionales para que haya mayores restricciones a cuidacoches (“trapitos”), limpiavi-drios, etc.” (14)
Efectivamente, una de las acciones principales llevadas a cabo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este sentido, es la presentación de una serie de proyectos legislativos que pretenden el endurecimiento del Código Contravencional: prohibición de la actividad de cuidacoches -”tra-pitos”- y limpiavidrios sin autorización legal; prohibición de la portación de palos y rostros cubiertos en manifestaciones; sancionar la al-teración de la tranquilidad pública -control a pintadas, disrupción del espacio público, etc.-; prohibición de la circulación de moto vehículos con acompañantes en el micro centro porteño, en la franja horaria comprendida entre las 9 y las 18 hs., zona y horario en donde supuestamente se concretan la mayoría de los delitos cometidos por los popularmente conocidos como “motochorros”. Se han propuesto además proyectos de ley que permitan la creación de nuevas comisarías para la Policía Metropolitana y la incorporación del uso de armas eléctricas (15).
(14) http://seguridad.buenosaires.gob.ar/ejes/justicia/ Fecha de acceso: 23-07-2012
(15) En enero de 2010 hubo una denuncia pública de una compra presupuestada por el Gobierno de la Ciudad de una partida de armas TaserX26, también llamadas “dispositivos de control electrónico” o “inmovilizador temporal disua-sivo”. Son pistolas que producen una descarga eléctrica de 50 mil voltios durante cinco segundos, con un alcance de disparo de aproximadamente 7 metros. Para una recupera-ción de los argumentos a favor del uso de este tipo de armas así como de su impugnación por parte de los principales organismos de derechos humanos véase el trabajo de Ana Piechestein (2010).
AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013 - Derecho Penal y Criminología • 221
Alina Lis ríosDPyC
Asimismo, se incluye dentro del fortalecimiento de la justicia la intención de dar mayor impulso al proceso de transferencias de competencias penales iniciado en el año 2000. Desde el año 2000 a la fecha tuvieron lugar tres convenios de com-promiso entre el gobierno nacional y el gobierno local a partir de los cuales se acordó la progresiva transferencia de competencias penales desde la órbita nacional a la local (MOROSI, 2005; VÁZ-QUEZ, 2005). La celebración de estos convenios constituye la efectiva constitución de la autonomía como proceso políticamente construido. Contra las operaciones más “constitucionalistas”, tanto aquellas que reclamaban la actualización de la autonomía plena y definitiva que, sostenían, el texto constitucional donaba a la Ciudad, como aquellas operaciones que anclaban en restric-ciones de orden constitucional el hecho de que la Nación se reservara para sí las competencias de la llamada “justicia ordinaria”, terminan por dar paso al ineludible hecho de que todo este proceso es necesariamente un proceso político, social, histórico.
El primer Convenio de transferencia de com-petencias penales fue subscripto por el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires el 7 de diciembre de 2000. Pero recién entra en vigencia el 27 de diciembre de 2003 (a partir de la consti-tución del fuero Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires). La ley nacional que aprueba el convenio es la ley 25.752, sancionada el 2 de julio de 2003, promulgada 25 de julio de 2003. La ley de la Ciudad que ratifica el convenio es la ley 597, promulgada el 29 de junio de 2001. Por este acuerdo se transfiere la investigación y juzgamiento de los hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario (art. 42 bis de la ley 20.429, arts. 189 bis, 3er. párrafo y 189 ter del Código Penal (C.P), todos según la ley 25.086, y arts. 3°, 4° y 38 de la ley 24.192), cometidos en el territorio de la ciudad, al ministerio público y jueces locales.
El segundo Convenio de transferencia de com-petencias penales fue subscripto por las mismas partes el 1° de junio de 2004. La ley nacional que aprueba el convenio es la ley 26.357, promulgada el 28 de marzo de 2008. La ley de la Ciudad que ratifica el convenio es la ley 2.257, promulgada el 22 de enero de 2007. Transfiere la competencia en los delitos de lesiones en riña (arts. 95 y 96 C. P.), abandono de personas (arts. 106 y 107, C.P.),
omisión de auxilio (art.108, C.P), exhibiciones obscenas (arts. 128 y 129 C.P.), matrimonios ile-gales (arts.134 a 137 C.P.), amenazas (art.149 bis primer párrafo, C.P.), violación de domicilio (art. 150 C.P.), usurpación (art. 181 C.P.), daños (arts. 183 y 184, C.P.), ejercicio ilegal de la medicina (art. 208 C.P.) y los tipificados en las leyes 13.944 (Incumplimiento de deberes de asistencia fami-liar), 14.346 (Actos de maltrato y crueldad con los animales) y artículo 3º de la ley 23.592 (Actos discriminatorios).
El tercer Convenio de transferencia de compe-tencias penales, será aprobado por la Ley nacional 26702, sancionada el 7 de septiembre de 2011 y promulgada el 5 de octubre del mismo año (16). Este es el último y más amplio de los convenios subscriptos. No sólo por el espectro de competen-cias que transfiere, sino porque además asigna “al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que se esta-blezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo que expresamente se disponga lo contrario” (art. 2°). Constituye la transferencia de casi la completitud de la “llamada justicia ordinaria” y reserva para los fueros de la justicia nacional sólo la materia federal. Este último convenio no ha sido implementado, pues no ha sido aprobado por la Legislatura local que sigue discutiendo las partidas presupuestarias implicadas en la transferencia.
Esta autonomía porteña en materia judicial trae algunas complicaciones en lo que respecta a la función policial y el deslinde de competencias entre la Policía Federal Argentina y la Policía Me-tropolitana. De las entrevistas con funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos advertir que identifican un conflicto de interpre-tación respecto de las atribuciones que corres-ponden a cada una de las policías. Pareciera ser que chocan dos criterios de deslinde, uno relativo a la naturaleza de la transgresión que da lugar a la intervención policial, otro relativo a la competen-cia territorial. El primero de ellos supone que la Policía Federal Argentina es la fuerza interviniente en todos los casos que supongan la comisión de delitos federales. El otro supone que las policías in-
(16) Publicación en B.O.: 06/10/2011
222 • Derecho Penal y Criminología - AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013
DPyC DOctrINAPOlíTICA CRIMINAl
tervienen en el territorio de su competencia, dan-do intervención al fuero judicial que corresponda según el tipo de transgresión del que se trate. Este es el criterio que asumen los funcionarios entre-vistados. En este último supuesto, ambas policías actúan de manera equivalente en lo que respecta al carácter preventivo de su intervención. No así en su faz represiva tal como la define el derecho penal, es decir, en lo que respecta a intervenciones ordenadas a instancias de un juez a fin de restituir una situación a un orden “conforme a derecho”, los llamados “desalojos” están comprendidos en este tipo de intervenciones. En estos casos, los fueros de la justicia local recurrirían a la Policía Metropolitana y los fueros de la justicia federal a la Policía Federal Argentina.
No es la primera vez que el territorio de la Ciudad se define como espacio de despliegue de cuerpos de seguridad de diferente dependencia orgánica y funcional. La puesta en marcha de la Guardia Urbana de la Ciudad había supuesto su concomitancia con la intervención de la policía federal, pero en relación a estos dos cuerpos se organizó un modelo de policiamiento dual que su-ponía la articulación por relevos de estas dos fuer-zas (RIOS, 2010a). Se trata de un singular régimen de relaciones entre ambas fuerzas de seguridad, la Guardia Urbana y la Policía Federal Argentina, que se apoyaba en una particular configuración de la seguridad como un problema doble que requiere una solución doble. Es en función de esta dualidad que se habilitó una distribución de competencias más o menos clara. En este esquema dual, cada una de las fuerzas responde, en última instancia, ante situaciones que pueden ser diferenciadas. Y existen protocolos de derivación y/o actuación conjunta y “colaboración” para el caso de situa-ciones que, o bien evolucionan (así por ejemplo, cuando lo que empieza siendo un mero altercado entre dos personas en la vía pública se convierte en un flagrante delito en caso de ostentación de ar-mas por parte de uno de los involucrados), o bien constituyeran “situaciones complejas” pasibles de ser descompuestas en varios “aspectos”, cada uno de los cuales recae en el campo de competencias de una de las fuerzas.
Esta dualidad se desestabiliza cuando no hay distinciones claras de competencias. Y entende-mos que esto es lo que ocurre en el nuevo escena-rio en el que conviven la Policía Federal Argentina y la Metropolitana. Es cierto que en todas las pro-
vincias argentinas también coexisten dos policías, la provincial y la Policía Federal Argentina. Pero esta situación no puede ser equiparada a la que se da en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la creación de la policía local. Pues en este caso se configura una situación sumamente compleja, en la que las distribuciones de competencias, poli-ciales y penales se superponen. Ambas policías son auxiliares de la llamada “justicia ordinaria” (originalmente a cargo de la justicia nacional en la capital, pero que paulatinamente va siendo objeto de transferencias hacia la justicia local), y ambas policías son auxiliares de la justicia contra-vencional. Esto será así hasta tanto el desarrollo de la policía local se tal que le permita asumir íntegramente el cumplimiento de esta función. Y aún los pronósticos más optimistas estiman un proceso de al menos diez años para la construc-ción de una fuerza de seguridad (en caso, claro está, que no mediare la transferencia de la Policía Federal Argentina).
El funcionamiento de la Policía Metropolitana, se va convirtiendo en el eje vertebrador de este Plan de Seguridad que tiene por principal objetivo la “recuperación de la ciudad para los vecinos”. Se hace mucho hincapié en el uso del espacio público, y hay una pretensión de plasmar nor-mativamente la definición de los usos aceptables y los usos “denigrantes”. El uso del espacio es algo que se debe regular, y la Policía es para ello una herramienta privilegiada, asistida por las técnicas de videovigilancia puestas en marcha.
Tanto desde el periodismo crítico como desde sectores académicos y políticos se ha denunciado la distancia que va teniendo la Policía Metropo-litana respecto de los modelos de policía comu-nitaria o policía de proximidad a los que se había apelado en el momento de su creación. Tales críticas apuntan a señalar la manera en que se ha ido estructurando esta policía de una forma estre-chamente vinculadas a tareas de investigación-espionaje-vigilancia con un componente represivo muy importante (ANITUA, 2010; CARLÉS, 2010; GUAL, 2010; RUANOVA, 2009). Esto nos permite pensar a la Policía Metropolitana en relación a esa nueva forma de gubernamentalidad cuya emer-gencia sugiriéramos antes (17). Para ello, puede
(17) Véase el Capítulo III de nuestra Tesis Doctoral. Suge-ríamos la emergencia de una “nueva gubernamentalidad” que analizábamos a partir de dos líneas que se anudan, o,
AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013 - Derecho Penal y Criminología • 223
Alina Lis ríosDPyC
resultar indicativo considerar el accionar de un cuerpo de seguridad que se plantea como antecedente de la Policía Metropolitana, cuyo accionar es contemporáneo a la formación de esta policía. Nos referimos a la Unidad de Con-trol del Espacio Público (UCEP), protagonista de varios hechos de represión que cobraron estado público desde fines del año 2009. El funcionamiento y despliegue de la UCEP también es indicador de esta rearticulación punitiva de técnicas de gobierno que ya venían en funcionamiento. Si bien era un cuerpo que ya existía, pasa a ocupar un lugar más estraté-gico, en tanto se instala como herramienta en relación a algo que emerge como problema a partir de esta reconfiguración del problema de la seguridad articulada fuertemente con la noción de orden. Ciertamente lo que empieza a aparecer es que gobernar la seguridad es neutralizar todo aquello que se constituya en un factor atemorizante para los ciudadanos, los “vecinos”. Ordenar el espacio público, que es generalmente el escenario del miedo, se vuel-ve fundamental, pero con el agregado de que, articuladas en las “criminologías del otro” (18), este ordenamiento comprende la eliminación de lo otro. Esta estrategia se asienta una esa recuperación de la idea de orden que opera un desplazamiento /reacomodamiento en el discurso de la Seguridad ciudadana. En efecto, se reconfigura la manera de plantear qué debe ser el Estado y cual su rol, pasando a ocupar un lugar central el despliegue y funcionamiento del Sistema Penal, sobre todo en lo que respec-ta al Estado en su nivel local, es decir el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Por esta razón la autonomía también se define centralmente en relación a la conformación y consolidación
mejor, que emergen en su propio anudamiento: la emergen-cia del gobierno local y la consolidación de la (in)seguridad como problema de gobierno, donde el gobierno es gobierno local como producción de seguridad en tanto estado de una comunidad que se vive como amenazada (RIOS, 2012).
(18) Garland diferencia dos marcos criminológicos, una criminología del sí mismo “que caracteriza a los de-lincuentes como consumidores racionales y normales” y una criminología del otro “del desafiliado, atemorizante, el resentido, excluido (...) es utilizada para demonizar al delincuente, expresar los miedos e indignaciones populares y promover el apoyo al castigo estatal”. Uno y otro marco criminológico se mantienen activos dando por efecto un conjunto de políticas dualistas, polarizadas y esquizofré-nicas” (GARLAND, 2005: 231-232).
de un sistema penal propio: justicia y policía propias, “brazos de poder trabajar en pos de la seguridad de nuestros vecinos”. (19) Paulatina-mente, esa policía y esa justicia propias se han ido convirtiendo en una realidad.
La implementación y puesta en funcionamiento de la Policía Metropolitana está asociada a lo que en este plan de gobierno significa una “policía de verdad”:
* Una policía que no se construye como algo radicalmente diferente de las fuerzas policiales conocidas en nuestro país sino que, por el con-trario, pone en marcha mecanismos orientados a capitalizar el personal con experiencia de esas fuerzas, no sólo como efectivos operativos (oficia-les) sino como personal de jerarquía que tiene a su cargo la formación del nuevo cuerpo. La nueva fuerza se crea apoyándose en la capitalización de un saber policial sobre el hacer policial, se apela a un saber policial corporizado en ciertos policías de referencia, en general ex miembros de la Policía Federal Argentina.
* Una policía que se articula fuertemente con la función de control del uso del espacio público, y con las instancias de criminalización de ciertos usos que aparecen como amenazantes respecto de un orden que se define en relación a la sensación de seguridad de una comunidad. Mantenimiento del orden es la contención-represión de estas conductas, incivilidades, tipificadas en el Códi-go Contravencional. (Las reformas realizadas y propuestas del Código contravencional, van en el sentido de ampliar el margen de legalidad de estas intervenciones de control).
* Una policía que se inscribe como par de la Policía Federal Argentina. Que, aunque se declara que no viene a remplazarla, claramente viene a cumplir las mismas funciones que ésta: preven-ción del delito, mantenimiento del orden, auxiliar de la justicia.
(19) Declaraciones de Michetti el 25 de octubre de 2007, en una puesta en escena en Plaza Lavalle. Para la foto: en dicha plaza, Gabriela Michetti sentada en su silla, flan-queada por Melconián y Pinedo, uno a cada lado, también sentados. Atrás, de pie, sus colaboradores y una estatua viviente representando a la justicia. De fondo, el Palacio de Tribunales.
224 • Derecho Penal y Criminología - AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013
DPyC DOctrINAPOlíTICA CRIMINAl
4. A modo de cierre
Los debates en torno a la sanción de la Ley de Seguridad Pública configuran un campo de dis-putas en torno a la definición del “gobierno de la seguridad” que tiene la pretensión de ser estructu-rante respecto de la institucionalidad del gobierno local. La Legislatura apunta a ser el órgano rector de este proceso de “creación de institucionalidad” o de “creación de gobierno de la seguridad”. Y cuando se tematiza la necesidad de legislar no sólo respecto de la creación de una policía, sino en función de sentar las bases de un esquema integral en el que la policía sea un órgano subordinado, lo que se está deslizando es la posibilidad de generar instancias de gobierno y de control que vayan más allá del poder ejecutivo. La policía propia debe ser la policía de la autonomía, la policía de los porteños, y no la policía de Macri.
De alguna manera, la implementación de la Policía Metropolitana pone al descubierto las limitaciones de esta pretensión plasmadas en la Ley de Seguridad Pública, o incluso tal vez, las li-mitaciones de la ley (en general) como mecanismo del control pretendido. Lo que puede advertirse, aunque deba ser estudiado en mayor profundidad, es el fuerte vínculo que se establece entre el poder ejecutivo y los lineamientos de las intervenciones policiales, la función policial se recorta en razón de la estrategia de gobierno del poder ejecutivo.
Cuando escribía mi tesis doctoral, se producían unos sucesos que me interpelaban política y aca-démicamente:
El 3 de diciembre de 2010 centenares de fami-lias ocuparon pacíficamente varias hectáreas del Parque Indoamericano, en el barrio porteño de Villa Soldati, en reclamo de viviendas. El día 7, la jueza de la Ciudad Cristina Nazar, ordenó el allanamiento y el desalojo del parque. Así, en un operativo conjunto de 200 efectivos de la Policía Federal (PFA) y 60 agentes de la Policía Metropoli-tana (PM), se llevó adelante la represión que causó las muertes de Rossemary Chura Puña, boliviana, de 28 años, y Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 24 años y heridas a Wilson Ramón Fernández Prieto, paraguayo, José Ronald Meruvia Guzmán, boliviano, Jhon Alejandro Duré Mora, paraguayo, Juan Segundo Araoz, argentino, y a Miguel Angel Montoya, también argentino.(...)
El gobierno porteño se negó durante todo el conflicto a dialogar con los ocupantes a los que identificó como usurpadores y con vínculos con el narcotráfico. Se centró en demandar la inter-vención del gobierno nacional para resolver el conflicto. El argumento central de su posición eran las carencias de personal y de equipamiento para actuar con un cuerpo de Infantería de la PM y la demora del traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA. Funcionarios de la Ciudad, de Desarrollo Social y de Seguridad, así como de la justicia porteña, insisten en estas explicaciones.
Aun hoy, la visión dominante de estos funciona-rios es que la única manera de resolver el conflicto era imponer un mayor grado de violencia con una fuerza de choque (CELS, 2011: 2-3).
Estos sucesos muestran como la justicia y la policía, “propias” del Gobierno de la Ciudad ac-túan de manera ensamblada. Una intervención policial decididamente represiva que toma como punto de apoyo a una intervención de la Justicia de la Ciudad fundamentalmente implicada en su capacidad simbólica de definir la situación como una usurpación de tierras. Esta definición impli-ca una criminalización y prevé los medios de su resolución, la represión. Los mecanismos que el gobierno se da para el control del espacio público se ponen en movimiento: definición legal crimina-lizante e intervención policial represiva.
Los sucesos de Parque Indoamericano mos-traban en toda su dimensión, a mi entender, qué significaba efectivamente que el gobierno local contara con una “policía propia”. En esa violenta represión se ponía en escena un gobierno que se ejerce fundamentalmente como función policial, una función policial centralmente definida como represiva. La Policía Metropolitana es todo esto: una policía local, propia, represiva, una “policía de verdad”. Esto es lo vuelve a ponerse monumen-talmente de manifiesto en la jornada del viernes 26 de abril en el Hospital Borda, en esa violencia desplegada sobre los cuerpos de los trabajadores de la salud, los pacientes psiquiátricos del hos-pital y los trabajadores de prensa pero también, y fundamentalmente, en las posteriores decla-raciones del Ministro de Seguridad Montenegro, responsable político de la Policía Metropolitana: porque esa represión se concibe como “respuesta” a las “agresiones” de los actores que se resisten al
AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013 - Derecho Penal y Criminología • 225
Alina Lis ríosDPyC
avance de las topadoras que empiezan a tirar abajo el lugar en que desarrollan sus tareas (cuando es-taba vigente una medida cautelar que se supone protegía contra esta acción). Ausencia total en los discursos de este y otros funcionarios de cualquier referencia a una función policial esencialmente democrática orientada a la protección integral de los derechos de hombres y mujeres que habitan y trabajan en esta ciudad. Para ellos, la función policial se define exclusivamente como sinónimo de “mantenimiento del orden”, naturalizando que es precisamente ese “orden” el que nuestras democracias ponen saludablemente en disputa. ¿Qué ley y qué orden defiende esta policía? Estas son las preguntas que no hay que dejar de hacer, para no reificar la función policial, que es una función de gobierno esencialmente política, y por ello histórica y socialmente construida. Hay que poner en debate esta construcción.
5. Bibliografía
Anitua, G. (2010). “La ley que creó la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires”. En G. Anitua, La Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pp. 87-125). Buenos Aires: Ad-Hoc.
Carlés, R. (2010). “El gobierno local del delito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Retóricas participativas y apelación a la comunidad”. En G. Anitua, La Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pp. 63-86). Buenos Aires: Ad-Hoc.
CELS (2011). “Adelanto del Informe Anual 2012: Indoamericano, un año de soledad”. Página 12 (4 de diciembre de 2011). Disponible en: http://www.cels.org.ar/common/documentos/Indoamerica-no%204-12-11.pdf. Fecha de acceso: 20-07-2012.
Fasciglione, L. (en preparación). El sistema de formación de la Policía Metropolitana. Tesina para optar por el título de Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Ciencias de la Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
Gaitán, M. (2010). “De ‘experto en seguridad’ a jefe de la Policía Metropolitana. Una revisión crí-tica de los antecedentes de Eugenio Burzaco”. En G. I. Anitua, La Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pp. 337-367). Buenos Aires: Ad-Hoc.
Garland, D. (2005). La cultura del control. Cri-men y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.
Gual, R. (2010). “De controlantes y controla-dos. Una aproximación al continuum securitaro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En G. I. Anitua, La Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pp. 239-270). Buenos Aires: Ad-Hoc.
Lancestremere, J. (2010). “El gobierno de la Policía”. En G. I. Anitua, La Policía Metropolitana de la Cuydad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires: Ad-Hoc.
Morosi, G. (2005). “La investigación y el juzga-miento de delitos, contravenciones y faltas por el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En Revista de Derecho Penal y Procesal Pe-nal, n° 16, (diciembre 2005) (pp. 1933-1935).
Pacilio, S. y Seoane, D. (2010). “¿Quién cutodia a los custodios? Jorge Palacios, Osvaldo Cha-morro y la escandalosa construcción orgánica de la Policía Metropolitana”. En G. I. Anitua, La Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pp. 323-335). Buenos Aires: Ad-Hoc.
Piechestein, A. C. (2010). “Reflexiones en torno a la polémica sobre el uso de armas eléctricas por la Policía Metropolitana”. En G. I. Anitua, La Policía Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pp. 369-386). Buenos Aires: Ad-Hoc.
Rios, A. (2010a). “Gubernamentalidad y poder de policía: la articulación de un modelo de poli-ciamiento dual en Buenos Aires, 2004-2007”. CA-DERNO CRH, 23(60), pp. 487-510. Disponible en: http://www.cadernocrh.ufba.br/include/getdoc.php?id=2262&article=797&mode=pdf. Fecha de acceso: 12-12-11.
— (2010b). La Guardia Urbana: Estado, policía y gobierno local (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2004-2008) Tesis para optar por el título de Magister en Investigación en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires: Uni-versidad de Buenos Aires.
— (2012). La invención de La Metropolitana. Policía, gobierno local y seguridad en la ciudad de Buenos Aires, desde su autonomización a los su-
226 • Derecho Penal y Criminología - AÑO III • Nº 6 • JULIO 2013
DPyC DOctrINAPOlíTICA CRIMINAl
cesos de Parque Indoamericano (1994-2010). Tesis para optar por el título de Doctora en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
Ruanova, G. (2009). Nueva Policía Metropo-litana. Una mirada crítica y responsable [Ver-sión electrónica] Disponible en: http://www.
youblisher.com/files/publications/2/6274/pdf.pdf.
Vázquez, M. P. (2005). “Transferencia de compe-tencias penales a la ciudad Autónoma de Buenos Aires: algo más que unos pocos delitos”. En La Ley, Suplemento Especial 70 aniversario, noviembre de 2005 (pp. 244). Buenos Aires: Lexis Nexis. u