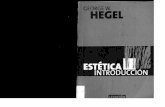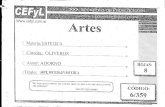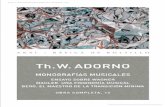Revista Educación Estética T W Adorno
-
Upload
patricia-trujillo -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
Transcript of Revista Educación Estética T W Adorno
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 1/329
Revista Educación estética1.indd 1 23/10/2007 12:28:56 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 2/329Revista Educación estética1.indd 2 23/10/2007 12:28:56 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 3/329
EDUCACIÓN
ESTÉTICA
Revista Educación estética1.indd 3 23/10/2007 12:28:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 4/329Revista Educación estética1.indd 4 23/10/2007 12:28:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 5/329
Theodor W. Adorno
B. F. Dolbin, 1931
Revista Educación estética1.indd 5 23/10/2007 12:28:58 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 6/329
Revista EDUCACIÓN ESTÉTICA Núm. 2: Theodor Adorno
Departamento de Literatura
ISSN 1909–2504
Rector: Moisés Wassermann LernerVicerrector sede Bogotá: Fernando Montenegro Lizarralde
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas: Luz Teresa Gómez de MantillaDirectora de Bienestar Universitario: Marta Devia de Jiménez
Jefe Unidad de Gestión de Proyectos: Elizabeth MorenoDirectora de Bienestar Universitario Facultad: Juanita Barreto Gama
Directora del Departamento de Literatura: Carmen Elisa Acosta
EDITOR: Pablo Castellanos C. COMITÉ EDITORIAL: Fernando Urueta G., LuisManuel Zúñiga R., Mario Henao, Pablo Castellanos C., Manuel AlejandroLadino R.
AGRADECIMIENTOS: Alianza Cultural Vrindavan, Shabda Brahma Das y AstridVerónica Bermúdez (U.N.)
DIAGRAMACIÓN: Pablo Castellanos C.DISEÑO DE CARÁTULA: César David Martínez R. ([email protected]).
Portada: Theodor W. Adorno, Autorretrato en el espejo, 1963. Foto de StefanMoses. Ilust. de Adorno; y contraportada: Adorno disfrazado para unafunción de teatro, hacia 1910. Humboldt 140. Goethe-Institut, 2004. Dibujosinteriores de Franz Kafka, novelista checo de lengua alemana (1883-1924), enFranz Kafka. Imágenes de su vida de Klaus Wagenbach. Barcelona: Galaxia Guten-berg/Círculo de Lectores, 1998. Caricatura de Adorno, en Theodor W. Adorno.Ein letztes Genie de Detlev Claussen. Frankfurt am Main: Fischer TaschenbuchVerlag, 2005.
Impresión UNIBIBLOSAño 2006
Correspondencia: Revista EDUCACIÓN ESTÉTICA, Departamento de Literatura,Edificio Manuel Ancizar, oficina 3055. Teléfono: 3165229.e-mail: [email protected]
EDUCACIÓN ESTÉTICA es una revista de estudiantes y egresados de lacarrera Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Estápermitida la reproducción total o parcial del contenido de la revista siempre ycuando se cite la fuente.
Distribución gratuita
Revista Educación estética1.indd 6 23/10/2007 12:28:59 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 7/329
7
EDUCACIÓN ESTÉTICA
NOTA EDITORIAL
El número 2 de la revista está dedicado a las reflexiones teóricasy críticas sobre el arte de Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), filósofo, sociólogo, teórico del arte y músico compositoralemán. Este autor hace parte de una tradición de pensadores,como Friedrich Schiller, comprometidos en la formación delespíritu crítico de los individuos frente a la sociedad y los pro-ductos culturales, en la teorización del arte y, finalmente, en lavaloración de las manifestaciones artísticas de su tiempo, siendoconscientes de los saltos o cambios del arte occidental a lo largode la historia.
Para este volumen hemos contado con la colaboración dereconocidos académicos, como es el caso de los profesoresPedro Aullón de Haro de la Universidad de Alicante (España),Vicente Jarque de la Universidad de Castilla-La Mancha (España) yDavid Jiménez de la Universidad Nacional de Colombia, quieneshan encontrado interesante el concepto de la revista y destacadola pertinencia y calidad de la misma. Asimismo, otros investi-
gadores conocedores igualmente de la obra de Adorno, como loson los profesores William Díaz V. y Enrique Rodríguez, ambosde la Universidad Nacional de Colombia, dieron junto a sus escri-tos el visto bueno al proyecto. Representa un gran estímulo paranuestro grupo de estudio el hecho de que la revista esté generandotal interés en el ámbito académico, pues a las referencias anterior-mente señaladas se suman las de estudiantes de pregrado, como Juan Manuel Mogollón y Fernando Urueta G., y de estudiantesde maestría, como es el caso de Alejandro Molano y JohanaSánchez, cuyos ensayos también integran el presente número.
En cuanto a los reseñadores que nos acompañan, nos agrada con-tar con las profesoras Patricia Simonson y Patricia Trujillo, delDepartamento de Literatura de la Universidad Nacional, con losestudiantes Mario Henao, Alejandro Ladino y Humberto Sánchez,los egresados Alexander Caro y Jimena Gamba, y con los estu-diantes de maestría Fernando Astaiza y Jaime Báez. Tanto a en-sayistas como a reseñadores agradecemos la participación, puesesta obra no hubiera adquirido la consistencia de la cual goza sin
Revista Educación estética1.indd 7 23/10/2007 12:28:59 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 8/329
8
su trabajo. De forma similar, damos las gracias a la Dirección deBienestar de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad
Nacional, al Departamento de Literatura, a nuestras familias yamigos involucrados.
Como anotación final anunciamos al lector que el número 3 deEducación estética se ocupará de la tragedia en tanto género artísti-co y literario, así como del sentido de lo trágico, un número parael cual los profesores José Luis Villacañas de la Universidad deMurcia (España) y Amalia Iriarte de la Universidad de los Andes,entre otros invitados especiales, han aceptado escribir.
Pablo Castellanos C.
Revista Educación estética1.indd 8 23/10/2007 12:29:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 9/329
9
EDUCACIÓN ESTÉTICA
CONTENIDO
Introducción15 Theodor W. Adorno y la educación estética
Ensayos
29 El concepto de crítica literaria en Theodor W. Adorno William Díaz Villarreal
55 El problema de la teoría del ensayo y el problema del
ensayo como forma según Theodor W. AdornoPedro Aullón de Haro
77 Theodor W. Adorno y Hannah Arendt. Sobre pensamiento,
ideología y arte Alejandro Molano
103 Belleza, apariencia e intuición en la Teoría estética de
AdornoEnrique Rodríguez
125 Una convergencia en el infinito. Benjamin y Adorno
ante las artes plásticasVicente Jarque
163 Valéry según AdornoFernando Urueta G.
187 La autonomía artística y la industria cultural en Th. W.
Adorno Juan Manuel Mogollón
203 Sobre el carácter fetichista de la música y la regresiónde la audición
Johana Sánchez 215 Adorno: la música y la industria cultural. Primera parte
(1928-1938)David Jiménez
Revista Educación estética1.indd 9 23/10/2007 12:29:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 10/329
10
Contenido
Reseñas
259 Jimenez, Marc. Theodor Adorno. Arte, ideología yteoría del arte Humberto Sánchez Rueda
263 Buck-Morss, Susan. Origen de la dialéctica Negativa:Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto deFrankfurt
Jaime Báez
272 Lunn, Eugène. Marxismo y modernismo. Un estudio
histórico de Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno Mario Henao
280 Jay, Martin. Adorno Jimena Gamba
285 Wellmer, Albrecht. Sobre la dialéctica de modernidad y posmodernidad. La crítica de la razón después de Adorno
Fernando Astaiza
294 Nicholsen, Shierry Weber. Exact Imagination, LateWork: On Adorno’s Aesthetics
Patricia Simonson
300 Gómez, Vicente. El pensamiento estético de TheodorW. Adorno
Manuel Alejandro Ladino R.
310 Müller-Doohm, Stefan. En tierra de nadie. Theodor
W. Adorno: una biografía intelectual Patricia Trujillo
315 Zamora, José Antonio. Theodor W. Adorno. Pensar contrala barbarie
Alexander Caro
Autores
325
Revista Educación estética1.indd 10 23/10/2007 12:29:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 11/329
Revista Educación estética1.indd 11 23/10/2007 12:29:02 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 12/329Revista Educación estética1.indd 12 23/10/2007 12:29:02 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 13/329
Introducción
Revista Educación estética1.indd 13 23/10/2007 12:29:03 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 14/329Revista Educación estética1.indd 14 23/10/2007 12:29:04 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 15/329
15
THEODOR W. ADORNO YLA EDUCACIÓN ESTÉTICA
Lo que, más allá del fetichismo cultural, resulta lícitodenominar sin rubor cultural, es únicamente lo quese realiza y comunica sólo en virtud de la integridadde la propia configuración intelectual, lo que retroac-túa en la sociedad a través de esta integridad, no porinmediata adaptación a sus mandatos. La fuerza para
ello no crece en el espíritu procedente de otra parteque de lo que en su momento fue la educación. Si elespíritu se limita, en cambio, a hacer lo socialmentecorrecto mientras no se funde en identidad indife-renciada con la sociedad, entonces ha llegado el mo-mento del anacronismo: aferrarse a la educación unavez que la sociedad la ha privado de base. No le quedasin embargo otra posibilidad de supervivencia que laautorreflexión crítica sobre la pseudocultura en la quese convirtió necesariamente. (Adorno, “Teoría de la
pseudocultura”)
Desde hace mucho tiempo la cultura, en general, es un negocioalrededor del cual se organizan una serie de industrias que bus-can estandarizar al máximo todos sus procesos (de producción,reproducción, difusión, distribución, etc.) con el objetivo de al-canzar y mantener un rendimiento económico que las haga com-petitivas en el mercado. Esa tendencia a la estandarización nosólo incide sobre lo que de manera muy general y restringida sedenomina “cultura ligera”, sino también sobre el arte autónomo,que formalmente está mediado por la sociedad de mercado y, encuanto mercancía, desempeña un papel en el proceso económico.Esto, por supuesto, afecta igualmente la manera en que concebi-mos y nos relacionamos con la cultura, una cultura que, casi ensu totalidad, es hoy producida y reproducida para el consumoinmediato. En ello se manifiesta indirectamente el punto desdeel cual hay que partir: el hecho de que, para bien o para mal, laindustria cultural genera procesos de formación, incluso sin quelos contenidos de sus productos estén dirigidos a formar a las
Revista Educación estética1.indd 15 23/10/2007 12:29:04 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 16/329
16
Introducción
personas. Es más, los procesos de formación cultural –queremosutilizar este término para enfatizar la diferencia con respecto a lo
que más adelante llamaremos educación estética– generados hoy,por ejemplo, por la televisión, la red y la radio, tienen muchamás fuerza y alcance que los procesos de formación que se dandentro del marco de la educación institucionalizada.
Formación cultural o pseudocultura
Theodor W. Adorno analizó en muchos escritos esos procesos deformación cultural, no propiamente en términos de formacióncultural, sino hablando, por ejemplo, de adiestramiento, de
pseudoeducación o de pseudocultura. Estas expresiones mani-fiestan claramente su comprensión de la industria cultural comoideología, con lo cual se hace referencia a que los productos dedicha industria orientan la formación de una conciencia falsaentre las personas; y la orientan no sólo a través de contenidos ide-ológicos, sino también a través de un “carácter ideológico-formal”,que fue una expresión utilizada por Adorno en una conversacióncon Hellmut Becker sobre el tema “Televisión y formación cul-tural”, transmitida por la Radio de Hesse en junio de 1963.
Con el término contenidos ideológicos se hace alusión, por ejem-plo, a cómo la mayoría de series televisivas difunde una grancantidad de valores positivos, cuya validez efectiva es aceptadadogmáticamente por las personas, pero a costa de ocultar ydeformar la realidad. Esos valores positivos tienen que ver conlo que Adorno llamaba “el espantoso mundo de los modelos yarquetipos de una «vida sana»”, mundo que no se correspondecon lo que pasa en la vida fuera del set de televisión o del estudiofotográfico, pero que induce a las personas a creer que esa vida
sana producida artificialmente puede compensar o resolver losproblemas sociales, o incluso que dicha vida sana es la verdaderavida. En otras palabras, la carga de contenido ideológico de losproductos de la industria cultural consiste, especialmente, en ali-mentar un falso realismo, la imagen de un mundo armónico ysin problemas (o cuyos problemas particulares siempre acabanresolviéndose a la perfección), que es sobrevalorado como si setratara del mundo real. Por eso Adorno consideraba que, encuanto a formación de conciencia, las realizaciones de la industria
Revista Educación estética1.indd 16 23/10/2007 12:29:05 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 17/329
17
EDUCACIÓN ESTÉTICA
cultural pueden llegar a ser “políticamente mucho más peligro-sas” que un debate político televisado.
Pero más allá del contenido ideológico hay un carácter ide-ológico-formal de los productos de la industria de la cultura,que se refiere a problemas analizados por Adorno, sobre todo,en escritos de la década de 1930 y de los primeros años de ladécada de 1940, como “Sobre la situación social de la música”(1932), “Sobre el jazz” (1936), “Sobre el carácter fetichista enla música y la regresión del escuchar” (1938) o “Sobre músicapopular” (1940). Según Adorno, este carácter ideológico-formalgenera la dependencia de las personas respecto de los produc-
tos de la cultura de masas, e implica también formación defalsa conciencia, aunque a través de un proceso de formaciónque es diferente de aquel que se promueve a través de los con-tenidos.
En primer lugar, hay que decir que los productos de la industriacultural generan dependencia por varias razones, pero funda-mentalmente porque, al estar fabricados de acuerdo con esque-mas prefijados y siempre iguales, motivan formas de utilización
o de reacción que han sido fijadas también con anterioridad yque varían sólo en la superficie. Mejor dicho, estas formas deutilización o de reacción, que consisten en el simple recono-cimiento de estructuras que son repetidas una y otra vez, generanun placer y una tranquilidad que el televidente o el radiooyenteestá siempre deseoso de volver a sentir. Por eso no debe sorpren-der que la industria cultural forme a hombres y mujeres, desdelos primeros años, para que eviten cualquier esfuerzo sensiblee intelectual durante el tiempo libre que les deja el estudio y eltrabajo; y no debe sorprender porque de eso depende el negocio,
del convencimiento de las personas, por un lado, sobre la ideade que las producciones culturales, incluidas las obras de arte,no requieren ser comprendidas sino que sirven para entretener,para generar placer, y, por otro, sobre la idea de que ese es elbeneficio inmediato que deben brindar en la medida en que sonbienes por los cuales se paga un dinero.
En segundo lugar, la industria cultural forma falsa concien-cia –sobre todo entre niños y jóvenes, que son hoy el centro de
Revista Educación estética1.indd 17 23/10/2007 12:29:06 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 18/329
18
Introducción
casi todos sus mitos–, también en el sentido de que gracias alesquematismo formal de sus producciones, del cual hablamos
hace un momento, las personas son preparadas para adaptarse,sin oponer resistencia, sin reflexionar realmente sobre ello, a lasprecarias condiciones materiales que esta sociedad les impone.Los productos con los cuales las personas se divierten, supues-tamente para alejarse del esquematismo del trabajo, son a su veztan esquemáticos, están hechos sobre moldes tan rígidos, que laspersonas ya no disfrutan realmente, sino que durante el tiempolibre llevan a cabo “reproducciones del mismo proceso de tra-bajo”, como se lee en Dialéctica de la Ilustración, libro que Adornoescribió junto con Max Horkheimer durante el exilio en Estados
Unidos y que se publicó por primera vez en 1944. Posiblementeen otra época el disfrute artístico sí implicó un valor subjetivo enrelación con las obras de la cultura, pero hoy es presumible quela popularidad de, por ejemplo, una canción reemplace casi porcompleto el valor que podía representar en el pasado el disfrutepersonal. Para decirlo de otra manera: disfrutar de la canciónque hoy está de moda en la radio es casi lo mismo que reconocerla,reconocerla apenas se escuchan los primeros compases y sen-tirse familiarizado con lo que sigue. De allí la frase de Adornosegún la cual “del proceso de trabajo en la fábrica y en la oficinasólo es posible escapar adaptándose a él en el ocio”, con lo quese da a entender que el automatismo físico y mental en el que losproductos de la industria de la cultura sumen al consumidor es,en definitiva, una manera de adaptarlo al automatismo físico ymental en el trabajo, que es lo que la “sociedad socializada” es-pera de las personas en la edad adulta.
En todo este proceso de formación de falsa conciencia, de unaconciencia cosificada, Adorno veía un fenómeno en estrecha
relación con la pérdida de la experiencia de las personas en lamodernidad. Pero no hablaba de pérdida de experiencia sólo enel sentido de cuán grande es el “empobrecimiento del tesoro deimágenes” que conserva hoy en día la memoria de cada persona,o de cuán grande también el “empobrecimiento del lenguaje yde la expresión en general”, como resultado de los procesos deformación al hilo de los productos de la industria cultural, sinoen el sentido literal de que la relación de consumo, de simpleutilidad frente a esos productos, provoca en las personas una“no-capacidad-de-experiencia”. Las personas ya no son capaces
Revista Educación estética1.indd 18 23/10/2007 12:29:06 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 19/329
19
EDUCACIÓN ESTÉTICA
de experimentar –decía Adorno en 1966 en otra de sus conversa-ciones radiales con Hellmut Becker, esta vez sobre el tema “Edu-
cación ¿para qué?”–, precisamente porque “entre ellas y lo queha de ser experimentado se interpone activamente esa capa este-reotipada” del consumo (aquel esquematismo formal y aquelloscontenidos culturales positivos aprobados colectivamente, asícomo el esquematismo del pensamiento que resulta de ello),que excluye precisamente lo que hacía posible la experiencia, esdecir, el pensamiento inmanente al objeto, a lo que Adorno llamaconcienciación, y la espontaneidad. Adorno expresó esta idea enun pasaje del fragmento “No llamar” de Minima moralia (1951),con cuya lectura podemos terminar esta primera parte. “De la
extinción de la experiencia no es poco culpable el hecho de quelas cosas, bajo la ley de su pura utilidad, adquieran una formaque limita el trato con ellas al mero manejo sin tolerar el menormargen, ya sea de libertad de acción, ya de independencia de lacosa, que pueda subsistir como germen de experiencia porqueno pueda ser consumido”.
Educación estética
En sus conversaciones con Hellmut Becker durante la década de1960 y en conferencias sobre el tema de la educación, como “Teoríade la pseudocultura” (1959) y “Educación para la emancipación”(1969), Adorno sostuvo la idea de que la educación, durante muchotiempo, estuvo determinada por una dialéctica: se trata de ladialéctica entre la adaptación social y la determinación autónomade las personas. La educación en el siglo XVIII aún se refería aambas cosas, a conducir a las personas a fundamentar su propiaconciencia de manera libre y a que actuaran en correspondencia conlas exigencias más generales de la sociedad, ya que los dos momen-
tos eran considerados tácitamente como necesarios para construiruna sociedad racional, humana. La autodeterminación efectiva delas personas parecía entonces la garantía de una sociedad cada vezmejor determinada en su conjunto. Sin embargo, dice Adorno,desde el siglo XIX y poco a poco de manera más fuerte y abarcado-ra, debido a la presión de la creciente burocratización de la sociedady a los procesos que en la primera parte llamamos de formación cul-tural, la educación sufrió una importante transformación. En ella sefue disolviendo la tensión entre autodeterminación y adaptación, yesta última adquirió mayor importancia, de modo que la educación
Revista Educación estética1.indd 19 23/10/2007 12:29:07 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 20/329
20
Introducción
para que las personas asimilen las condiciones de trabajo y la exi-gencia de competir entre sí ha tendido, incluso, a convertirse en la
medida de la eficacia de casi todos los procesos educativos. Comoera característico en la mayoría de sus reflexiones, Adorno fue muycategórico a este respecto: decía que los procesos de educación, deeducación institucionalizada y de formación cultural, hacen hoy po-sible la supervivencia de la persona al socializarla, pero que esto nova más allá de permitir una supervivencia de la persona “sin yo”,sin la capacidad de pensar por sí misma y sin poder actuar espon-táneamente.
Debido a ello concebía que una educación auténtica hoy, incluida
una educación en el ámbito del arte, debería fortalecer la resistenciade las personas, su autodeterminación racional en tanto que per-sonas libres, y no reforzar los mecanismos de adaptación a unascondiciones sociales que son muy malas. Lo que Adorno llama edu-cación para la resistencia –que no significa, por supuesto, educara las personas para que se aíslen de la sociedad– es de sumaimportancia porque su realización es políticamente necesaria parala construcción de una sociedad realmente democrática, que exigela formación de personas capaces de pensar y de actuar autónoma-mente. A esto mismo hacía referencia cuando decía, en una con-ferencia titulada “La educación después de Auschwitz” (1966), quela educación carece de sentido mientras no sea “educación para unaautorreflexión crítica”. Dicha educación debería conducir ya desdela infancia, por ejemplo, a no identificarse de manera ingenua conaquellos imaginarios y arquetipos aprobados socialmente de losque hablamos antes, a desenmascarar pronto el carácter formal ylos contenidos ideológicos de la cultura de masas, y posteriormentea “elevar clarificadoramente a conciencia” el contexto y las cir-cunstancias del fracaso de esa cultura, que por supuesto no es un
fracaso económico. Estas son las razones por las que la palabra edu-cación, en la obra de Adorno, se refiere esencialmente a la con-secución de una conciencia cabal.
En el ámbito del arte, conseguir esa conciencia cabal exige tenerpresente, antes que nada, dos cuestiones que son mencionadas porAdorno en un pasaje de la introducción esbozada para la póstumaTeoría estética (1970). En ese pasaje se lee que “una relación genuinaentre el arte y la experiencia de la conciencia del arte consistiría enla educación que enseña a oponerse al arte en tanto que bien de con-
Revista Educación estética1.indd 20 23/10/2007 12:29:08 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 21/329
21
EDUCACIÓN ESTÉTICA
sumo y hace comprender sustancialmente al receptor qué es unaobra de arte”.
En primer lugar, entonces, la educación estética debe permitir lacomprensión de que las obras de arte auténticas no son objetos deconsumo, es decir, de que no existen simplemente para generarplacer sin la mediación del pensamiento y para ser desechadas unavez que se las ha utilizado.
En segundo lugar, y esto va de la mano con lo anterior, la edu-cación estética debe permitir la comprensión de que las obrasde arte poseen un contenido de verdad, un contenido de ver-
dad que no es conceptual y que, precisamente por eso, exige lamediación del pensamiento y de los conceptos. Es fundamental,incluso, saber que mientras uno no comprenda qué es lo que veal enfrentarse, por ejemplo, a una pintura, no sólo no disfrutaráde ella sino que tampoco será capaz de percibirla, debido a que laexperiencia artística quedará reducida inevitablemente a la acep-tación de ideas estereotipadas sobre el arte y, posiblemente, a larepetición de actitudes que las personas adoptan frente al artepor considerarlas culturalmente correctas. La educación estéticadebe por ello hacer comprensible que la percepción y el disfrutedel arte no son lo más inmediato, sino la meta de una experien-cia artística plena, que implica necesariamente el conocimientoobjetivo de las obras.
Por supuesto, la educación estética no sólo debe hacer esto com-prensible; debe sobre todo, lo cual es mucho más difícil, generarun proceso de autoformación para que las personas estén en lacapacidad de realizar ese conocimiento objetivo, que significaesencialmente comprender las características materiales y for-
males de las obras de arte y las intenciones de verdad inheren-tes a ellas, o como lo llama Adorno –siguiendo la tradición dela teoría romántica del arte estudiada por Walter Benjamin en Elconcepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán–, comprenderel arte en virtud de la “inmanencia reflexiva de las obras”.
Ahora bien, para que la experiencia del arte se dé como un pro-ceso de conocimiento objetivo, es indispensable que la personase olvide de sus intereses personales más inmediatos, y que con-centre su atención en lo que la obra de arte expresa material y for-
Revista Educación estética1.indd 21 23/10/2007 12:29:08 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 22/329
22
Introducción
malmente. En palabras de Adorno, la experiencia artística “exigealgo así como la autonegación del contemplador, su capacidad
de captar lo que los objetos dicen y callan por sí mismos”; poreso en el capítulo final de Teoría estética se dice que la educaciónestética no sólo pone de manifiesto que las obras de arte estánconstituidas objetivamente, sino que “afecta también al compor-tamiento” en la medida en que “pone fuera de acción al receptor(en tanto que persona empírico-psicológica) en beneficio de surelación con la cosa”.
Vale la pena subrayar que cuando se habla de poner fuera deacción al receptor o de la autonegación del contemplador, no
se hace referencia a que la educación estética lleve a cabo undebilitamiento de las capacidades sensibles e intelectuales delas personas. Por el contrario, si lo que se busca es comprenderobjetivamente las obras de arte, entonces es necesario que cadapersona desarrolle plenamente las capacidades que ese procesode comprensión exige: según Adorno, la espontaneidad y la con-cienciación. La persona debe desarrollar, por un lado, una “sen-sibilidad micrológica” que haga posible sentir los pasajes o losestratos de una obra de arte, antes de prestarle atención a laforma en su conjunto, ya que sin ello no se da el proceso depensamiento; y por otro, desarrollar la concienciación, que nose refiere solamente al “decurso lógico-formal” del pensamiento,sino a la capacidad de pensar en el objeto, porque la concienciaciónimplica precisamente, en palabras de Adorno, una “relación entrelas formas y estructuras de pensamiento del sujeto y lo que noes el propio sujeto”. Es en razón de esto que una educación es-tética genuina se opone a la pseudocultura, pues sólo cuando elcontemplador de una obra de arte se olvida de sus intereses per-sonales puede actuar espontáneamente, sin prestarle atención a
ideas culturales prefabricadas, y al mismo tiempo experimentarun incremento de la concienciación.
Lo que se ha dicho hasta aquí explica por qué Adorno pensaba,como lo expresa en Teoría estética, que “el resultado” de un pro-ceso serio de educación estética es “el distanciamiento”: la edu-cación estética implica distanciarse de la idea de que el arte esconsumible como cualquier producto fabricado para el consumoinmediato, y que el contemplador se distancie de sus interesespersonales en el momento de la experiencia objetiva del arte. Sin
Revista Educación estética1.indd 22 23/10/2007 12:29:09 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 23/329
23
EDUCACIÓN ESTÉTICA
embargo, la educación estética produce un distanciamiento enotro sentido, tal vez más importante y sobre el cual el lector po-
siblemente ya haya reflexionado. Para decirlo sin rodeos, unaexperiencia artística que tenga como base una buena educaciónestética es un distanciamiento, y sobre todo un “correctivo”,según Adorno, de la falsa conciencia, de la conciencia cosificadaque produce la sociedad de consumo. En Teoría estética se diceque el momento de autonegación del contemplador, para el cualdebe formar la educación estética, convierte la experiencia conlas obras de arte en “el modelo de un estado de la conciencia enel que el yo ya no tiene su felicidad en sus intereses, en su repro-ducción”, sino sencillamente en comprender lo que está fuera, lo
que el yo no es y sobre lo cual no puede esgrimir ningún derechode pertenencia; en fin, en establecer y esclarecer la relación, unaauténtica relación, con “lo-otro-de-sí”, sin utilizarlo, sin con-sumirlo.
Posiblemente la educación estética contribuya también –esto yano lo afirma Adorno pero vale la pena dejar planteado el asun-to– a revitalizar la capacidad de experimentar que es paralizadapor los procesos de formación de la pseudocultura, y es posibleporque, como ya lo mencionamos al final de la primera parte,para Adorno la capacidad de tener experiencias, en general, sesustenta precisamente en el proceso dialéctico de concienciacióny espontaneidad en que consiste la experiencia del arte. “Lo queengendra el contenido objetivo de la experiencia”, asegura enuno de sus últimos escritos, “Sobre sujeto y objeto” (1969), esesencialmente “la remoción de lo que impide a esa experiencia,en cuanto no plena, entregarse al objeto sin reservas”, es decir,“con la libertad que distiende al sujeto cognoscente hasta que sepierde en el objeto”.
Finalmente, es preciso decir que toda educación está en laobligación de ser consciente de sus propias limitaciones. Adornoconsideraba que la educación tiene que ser autorreflexiva, y esodebe llevarla a comprender que “la educación por sí sola no ga-rantiza la sociedad racional”, que no estará garantizada entretantolas condiciones materiales de la existencia sean las que han sidohasta el día de hoy. Está bien que el ideal de la educación estéticasea contribuir, desde el medio de la experiencia de conocimientode las obras de arte, a liberar a las personas de su dependencia
Revista Educación estética1.indd 23 23/10/2007 12:29:09 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 24/329
24
Introducción
mental frente a la burocracia social y la industria de la cultura. Sinembargo, el papel cumplido por dicha educación no debe absolu-
tizarse, porque sería muy ingenuo creer que el conocimiento delas obras de arte puede resolver todos los problemas. Cuandoesto pasa, cuando se cree ciegamente en que la sola experienciadel arte puede salvar a los hombres y sacar a flote a la sociedad,entonces la educación estética no realiza lo que puede y debe re-alizar –esa contribución a la corrección de la falsa conciencia y ala formación de una conciencia cabal–, sino que acaba generandofalsas expectativas y cayendo del lado de la pseudocultura.
Fernando Urueta G.
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor W. Disonancias. Música en el mundo dirigido.Madrid: Rialp, 1966.---. Consignas. Buenos Aires: Amorrortu, 1973.---. Educación para la emancipación: conferencias y conversaciones
con Helmutt Becker (1959-1969). Madrid: Morata, 1998.
---. Essays on Music. Berkeley and Los Angeles: University ofCalifornia Press, 2002.---. Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada [Obra
completa, 4]. Madrid: Akal, 2004.---. Escritos sociológicos I [Obra completa, 8]. Madrid: Akal, 2004.---. Teoría estética [Obra completa, 7 ]. Madrid: Akal, 2004.---. Escritos musicales I-III [Obra completa, 16]. Madrid: Akal, 2006.Horkheimer, Max y Th. W. Adorno. Dialéctica de la Ilustración.
Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 2001.
Revista Educación estética1.indd 24 23/10/2007 12:29:10 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 25/329Revista Educación estética1.indd 25 23/10/2007 12:29:11 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 26/329Revista Educación estética1.indd 26 23/10/2007 12:29:11 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 27/329
Ensayos
Revista Educación estética1.indd 27 23/10/2007 12:29:11 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 28/329Revista Educación estética1.indd 28 23/10/2007 12:29:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 29/329
29
EL CONCEPTO DE CRÍTICALITERARIA EN THEODOR W. ADORNO
William Díaz Villarreal
1. Prismas
En su estudio sobre el Romanticismo alemán, Walter Benjamindecía que, para los románticos, “la crítica posee un momento cog-
noscitivo, tanto si se la toma por un conocimiento puro como sise la considera ligada a valoraciones” (1988, 29-30)1. De maneramás precisa, el concepto romántico de crítica implica “el cono-cimiento de su objeto” (85). La crítica no era para los románticosuna actividad meramente evaluadora, sino fundamentalmenteproductiva y creativa. En palabras de Benjamin, para los román-ticos “ser crítico quería decir impulsar la elevación del pensamientosobre todas las ataduras hasta el punto de que, como por en-canto, a partir de la inteligencia de lo falso de esas ataduras vibreel conocimiento de la verdad” (81-82). De este modo, el objeto dela crítica no son solamente las obras de arte, sino todo aquellosusceptible de ser conocido2. Aplicada a la obra de arte, la críticaconlleva el desenvolvimiento de la verdad que aquélla encarna.Así la crítica para los románticos “es mucho menos el juicio sobreuna obra que el método de su consumación”, pues debe captar yejecutar las “recónditas intenciones” de ésta (105).
En un sentido que sigue los postulados románticos, Hegel jus-tificaba la reflexión sobre el arte en la medida en que éste ya no
tiene el “alto destino” que tenía antaño. El arte, argumentaba, ya1 El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán fue la tesis doctoral queBenjamin presentó en 1918 y que publicó por primera vez en 1920.2 De acuerdo con Benjamin, el concepto de crítica de arte descansa sobre supuestosgnoseológicos, de modo que la obra se constituye como un objeto que, en granmedida, se asemeja a los objetos del conocimiento. “Por consiguiente, la ex-posición del concepto temprano-romántico de crítica exige una caracterizaciónde la teoría del conocimiento objetivo que la subyace”. La crítica y la teoría delconocimiento de la naturaleza “dependen en la misma medida de supuestossistemáticos comunes y, en tanto que proceden juntamente de ellos, concuer-dan entre sí” (Benjamin 1988, 85).
Revista Educación estética1.indd 29 23/10/2007 12:29:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 30/329
30
William Díaz Villarreal
no tiene “esa proximidad, esa plenitud vital o esa realidad quetenía en la época de su florecimiento entre los griegos”. Ya que
“nuestras necesidades e intereses se han desplazado a la esfera dela representación”, su satisfacción se encuentra en la esfera delos pensamientos y la reflexión. “Por ello, el arte no ocupa ya,en lo que hay de verdaderamente vivo en la vida, el lugar queocupaba en el pasado, y su lugar ha sido llenado por las repre-sentaciones y las reflexiones”. A causa de ello, “el arte mismo,tal y como es en nuestros días, está destinado a ser un objeto depensamientos” (Hegel 29). Para Adorno, la necesidad de la re-flexión sobre el arte, que implica la necesidad de la estética misma,parte de supuestos similares. Como Hegel, Adorno supone que,
en las sociedades premodernas, la aparente inmediatez del arteestaba garantizada por la “inmediatez” del sentido teológico ymetafísico, tal y como puede percibirse, por ejemplo, en la es-trecha vinculación que tiene con la sociedad el arte religioso dela Edad Media. En el borrador de la introducción a Teoría esté-tica3, Adorno afirma que el advenimiento de la modernidad haimplicado una disolución del sentido metafísico que se agudizaen el arte como la crisis de su propio sentido (452). “Si, comopensaba Hegel, ya ha pasado la hora del arte ingenuo, el artetiene que acoger a la reflexión e impulsarla hasta que ya no flotesobre él como algo exterior, ajeno” (454). Así, dada la disolucióndel sentido que, en cierta medida, impregnaba inmediatamentelas obras de arte del pasado, en el momento presente, más queen ningún otro, el arte demanda la mediación conceptual parapoder seguir diciendo algo.
Sin embargo, el desarrollo histórico del arte obliga a una for-ma de mediación que incorpore los momentos que determinanla obra misma y que no se base en la imposición arbitraria de
preceptos emanados de un sistema filosófico exterior. Por estarazón, aunque Adorno comparte algunos supuestos de Hegel yde los románticos alemanes, también aboga por la necesidad desuperar la estética tradicional que ellos representaban. En el mis-mo texto, Adorno reconoce lo anticuado del concepto de estética
3 Adorno planeaba terminar su Teoría estética a mediados de 1970. Sin embargoesta obra quedó sin terminar ya que Adorno murió de un ataque al corazónen agosto de 1969. En 1970 se publicó el texto en una edición póstuma, en laque se incluyó, como apéndice, un borrador de introducción que Adorno habíaredactado.
Revista Educación estética1.indd 30 23/10/2007 12:29:14 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 31/329
31
EDUCACIÓN ESTÉTICA
filosófica. Agrega, no obstante, que tal obsolescencia se debeal carácter general y normativo que ha caracterizado a la esté-
tica, incluso en los planteamientos dialécticos de Hegel: “Kanty Hegel fueron los últimos que, dicho crudamente, pudieronescribir una estética grande sin entender nada de arte. Esto fueposible mientras el arte se orientó por normas generales que laobra individual no ponía en cuestión, si bien las licuaba en suproblemática inmanente” (443).
Desde la segunda mitad del siglo XIX, el arte ha puesto cadavez más en duda tales normas generales. Ya que “lo que seinstaura como norma estética eterna ha llegado a ser y es pe-
recedero”, las categorías tradicionales con las que se evaluabael arte, como por ejemplo, las nociones a priori de los géne-ros literarios, se han vuelto problemáticas. Así ocurre en lasobras de Beckett, que no pueden tomarse literalmente comotragedias o comedias –y ni siquiera como tragicomedias–; encambio, ellas “ejecutan el juicio histórico de esas categoríasen tanto que tales, [...] en conformidad con el arte moderno atematizar sus propias categorías mediante la autorreflexión”(451). Una estética que dé verdadera cuenta de las obras de artecontemporáneas no puede formarse de conceptos a priori que,por decirlo así, flotan libremente sobre las obras concretas, sinoque debe desplegar de manera inmanente sus posibilidades.
Ahora bien, tal estética no puede desligarse de la actividadcrítica y el comentario. Como los románticos alemanes, Adornodefine la crítica literaria por su papel en el desenvolvimientode la verdad que se adscribe a las obras artísticas. Ya que elarte está sometido a presiones históricas reales, las obras de-ben comprenderse como objetos en devenir y no como objetos
eternos e inmutables. En Teoría estética, Adorno afirma que “loque las obras dicen mediante la configuración de sus elemen-tos significa en épocas diferentes algo objetivamente diferente,y esto afecta finalmente a su contenido de verdad” (258). Lalabor de la crítica y del comentario sobre las obras consiste enconsumar su devenir, es decir, en llevar a cabo el desplieguehistórico que, en la obra concreta, se encuentra tan sólo comogermen. Sin embargo, tal despliegue sólo adquiere sentido enla medida en que estas dos actividades “alcancen el contenidode verdad de las obras”, lo cual sólo es posible cuando ellas
Revista Educación estética1.indd 31 23/10/2007 12:29:14 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 32/329
32
William Díaz Villarreal
“se agudizan como estética”. En otras palabras, “el contenidode verdad de una obra necesita la filosofía” (453). En un pasaje
crucial de Teoría estética, Adorno afirma lo siguiente:El contenido de verdad de las obras de arte es la resolución objetivadel enigma de cada una. Al reclamar una solución, el enigma remiteal contenido de verdad. Éste sólo se puede obtener mediante la re-flexión filosófica. [...] La crítica postula que se comprenda el conteni-do de verdad. No se ha comprendido aquello cuya verdad o falsedadno se ha comprendido, y éste es el negocio del crítico. El desplieguehistórico de las obras a través de la crítica y el despliegue filosóficode su contenido de verdad están interrelacionados. [...] Las obras dearte no alcanzan lo que se ha querido objetivamente en ellas. La zona
de indeterminación entre lo inalcanzable y lo realizado conforma suenigma. (174-175)
Desde un punto de vista decisivo, la crítica es una tarea interpre-tativa cuyo horizonte sería la verdad de la obra, que en el pasajecitado se designa como la solución del enigma que ella encarna. Elcontenido de verdad es, así, “una extrapolación de lo irresoluble” enla obra. Ahora bien, este enigma no puede determinarse como unaidea en la que pueda disolverse la obra, pues una noción semejantees siempre exterior y abstracta a las obras mismas, a causa de su in-diferencia con respecto a la historia. Igualmente abstracta y exteriores la intención subjetiva del artista. Tal intención no es más que unode los momentos del proceso artístico, pero no agota el contenido deverdad, ya que –tal y como afirma Adorno en “Parataxis”4– es fácilver en la experiencia del artista cuán determinado está éste por lacoerción de la obra: de hecho, ésta será más lograda “cuanto más sesupere sin dejar rastro la intención de lo configurado” (2003, 430).
Por estas razones, el contenido de verdad no puede formularse
explícitamente por la investigación filológica o histórica. Tampo-co puede identificarse inmediatamente, y en cambio sólo puedeser perfilado por la mediación de la crítica. “Lo que trasciende alo fáctico en la obra de arte, su contenido espiritual, no se puedeatribuir a un fenómeno sensorial concreto, sino que se consti-tuye a través de éste”. Desde este punto de vista, el enigma de
4 “Parataxis” fue una conferencia sobre la poesía tardía de Hölderlin que Adornopronunció a mediados de 1963. Una versión ampliada se publicó en NeueRundschau en 1964 y fue, finalmente, incorporada por el autor al tercer volu-men de Notas sobre literatura, que apareció en 1965.
Revista Educación estética1.indd 32 23/10/2007 12:29:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 33/329
33
EDUCACIÓN ESTÉTICA
la obra –su contenido de verdad– está mediado en sí mismo porsu forma. De hecho, “las obras completamente formadas, a las
que se acusa de formalismo, son las más realistas porque estánrealizadas en sí mismas y en virtud de esa realización realizansu contenido de verdad” (Adorno 2004, 176). La mediación quelleva a cabo la crítica debe dar cuenta ante todo de la dimensiónformal de la obra, lo que significa en otras palabras que se debetener presente su carácter de apariencia. Sin embargo, la críticano puede agotarse en este momento de la apariencia, pues suobjetivo se encuentra más allá de ella. A propósito de la poesíade Hölderlin, Adorno comenta:
La verdad de un poema no existe sin su estructura, la totalidadde sus momentos; pero al mismo tiempo es lo que excede a estaestructuración en cuanto la de la apariencia estética: no desdeafuera, a través de un contenido filosófico enunciado, sino gra-cias a la configuración de los momentos, los cuales, tomadosen su conjunto, significan más que lo que la estructura denota.(2003, 433)
Aunque la poesía necesita la filosofía para sacar a la luz su con-tenido de verdad, ésta no puede secuestrarlo por medio de la iden-
tificación con un sistema conceptual, ya que “lo que es verdaderoy posible como poesía no puede serlo literal e íntegramente encuanto filosofía” (435). De esta manera, la limitación más impor-tante de la crítica de Heidegger a la poesía de Hölderlin consiste, alos ojos de Adorno, en su casi total indiferencia hacia lo específi-camente poético: el filósofo del ser parte erradamente de lo pen-sado por Hölderlin –de sus frases gnómicas y sentenciosas–, sindeterminar su relevancia para lo específicamente poético de suspoemas5. Heidegger devuelve la poesía de Hölderlin al génerode la “poesía de ideas” (Gedankendichtung) y mezcla lo real de los
poemas, su contenido de verdad, con lo inmediatamente dicho–es decir, con los contenidos intelectuales que puedan integrarseen la obra–6. Adorno argumenta, contra tales interpretaciones deHölderlin, que “las frases gnómicas pertenecen a lo poetizado de
5 Los ensayos de Heidegger sobre Hölderlin están reunidos en el volumen titu-lado Aclaraciones a la poesía de Hölderlin (2005).6 Adorno dirige una crítica similar a los ataques que Lukács lanzó contra lavanguardia literaria en su polémico libro de 1958, Wider den mißverstandenenRealismus (que fue traducido al español en 1963 como Significación actual del
Revista Educación estética1.indd 33 23/10/2007 12:29:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 34/329
34
William Díaz Villarreal
manera meramente mediatizada, en su relación con la textura dela que, ella misma medio artístico, sobresalen” (437).
La lectura equivocada de Hölderlin por parte de los filósofos delser se basa así en una confusión que se deriva del hecho de que lasabstracciones del poeta se asemejan al medio de la filosofía. Sinembargo, el uso de tales abstracta no denota ni palabras guía nifundaciones del ser, sino que está determinado por “la refracciónde los nombres” que caracteriza la poesía de Hölderlin. Al dartestimonio de la diferencia entre el nombre y el sentido evocado,los nombres abstractos se convierten en “reliquias de aquello dela idea que no se puede hacer presente” (445). Según Adorno los
nombres en los siguientes versos, extraídos de la elegía “Pan yvino”, no representan un lugar más allá de la historia, sino quese reconocen como históricos en su uso poético:
El pan es el fruto de la tierra, pero la luz lo bendice,y del dios del trueno procede la alegría del vino.Por eso recordamos a los celestiales que antañoestuvieron aquí y vuelven a su debido tiempo.Por eso los vates cantan también con gravedad el dios del vinoy no le suena ociosamente compuesta al viejo la loa7.
(cit. en Adorno 446-447)
La interpretación de Adorno desarrolla al mismo tiempo unacrítica a la estética clasicista según la cual la idea y la intuición seunen en el símbolo, principio básico de la traducción ontológicaque caracteriza las interpretaciones de Heidegger. Según Ador-no, en el poema de Hölderlin los celestiales no son ningún en
realismo crítico). De acuerdo con Adorno, Lukács simplifica el arte moderno alsuponer que, en éste, el estilo, la forma y la técnica están sobrevalorados, pues
no parece darse cuenta de que son precisamente los momentos formales de laobra los que distinguen el arte como conocimiento de otro tipo de conocimien-to: un arte que niegue su modo de representación niega su propio concepto. Deeste modo, argumenta Adorno, Lukács malinterpreta los momentos formalesde la obra como mero accidente, en lugar de entender su función en la sustanciaestética (2003, 242-269).7 “Brot ist der Erde Frucht, doch ists vom Lichte gesegnet, / Und vom don-nernden Gott kommet die Freude des Weins. / Darum denken wir auch dabeider Himmlischen, die sonst / Da gewesen und die kehren in richtiger Zeit, /Darum singen sie auch mit Ernst, die Sänger, den Weingott / Und nicht eitelerdacht tönet dem Alten das Lob”.
Revista Educación estética1.indd 34 23/10/2007 12:29:16 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 35/329
35
EDUCACIÓN ESTÉTICA
sí inmortal, sino aquello a lo que los vates cantan “con grave-dad”, pues dejaron el pan y el vino como signos de algo perdido
y esperado junto a ellos. En este sentido, los celestiales no sonideas platónicas que encarnan el ser, sino algo perdido: el poetadice de ellos que “antaño / estuvieron aquí”. Tal pérdida, diceAdorno, “ha emigrado al concepto y arranca a éste del insípidoideal de lo universalmente humano”. Este poema no es entoncesun canto a la confianza en el origen y la tierra, como sugiere unalectura en la línea de Heidegger. En cambio, los celestiales, entanto que abstracción, acaban con “la ilusión de su reconciliabili-dad” y de este modo adquieren una segunda vida, más concreta,en el ámbito de la lengua.
Este ejemplo deja ver que el análisis formal de las obras no esindiferente de su contenido filosófico o intelectual que, en estecaso, se señala por la abstracción a la que remite la imagen de loscelestiales. En otras palabras, en una obra literaria el contenido y laforma no son dos cualidades abstractas y separadas, sino que con-figuran una unidad. Sin embargo, esta unidad no es necesariamenteorgánica, sino que se revela como tensión entre sus momentos.Así, “en lugar de investigar vagamente la forma, hay que pregun-
tarse qué es lo que esta misma, en cuanto contenido sedimentado,aporta” (450). En el caso de la poesía de Hölderlin, puede obser-varse, desde esta perspectiva, que el lenguaje se aleja, transmiteaislamiento y separación del sujeto y el objeto. De este modo, laforma lingüística aporta alienación y no, como creía Heidegger,la reintegración de lo separado en el origen. Por otra parte, laalienación del lenguaje que se lleva a cabo en la poesía de Hölderlintiene un correlato fundamental en la alienación general del su- jeto en la modernidad. El hecho, por ejemplo, de que los abstracta de Hölderlin no sean vistos meramente como ideas ahistóricas
sino como cristalizaciones que aspiran a una concreción en ellenguaje, hace evidente el aspecto histórico de la obra. Tal as-pecto, en todo caso, no puede ser introducido subrepticiamentecomo una proyección subjetiva del crítico, sino que debe estarmediado en la forma misma. Lo que justifica su introducción noes, entonces, una relación de contemporaneidad entre el origende una obra y sus circunstancias históricas, sino el hecho de quela historia y la sociedad se sedimentan, por decirlo así, como unmomento de la obra que aparece en ella de manera negativa.
Revista Educación estética1.indd 35 23/10/2007 12:29:16 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 36/329
36
William Díaz Villarreal
El ensayo de Adorno acerca de “La posición del narrador en lanovela contemporánea” es un ejemplo de la puesta en práctica
de estos principios8
. En primer lugar, en este ensayo es evidenteel interés de Adorno por entender de qué manera las cualidadesformales de las obras están sometidas a una serie de transforma-ciones históricas que responden a algo semejante a un desarrolloinmanente de las formas literarias. A partir de los presupues-tos de Lukács en Teoría de la novela, Adorno argumenta que “lanovela ha sido la forma específica de la época burguesa”, cuyademanda de objetividad hizo del realismo (definido como el in-tento de presentar el contenido de las novelas de tal modo que deellas emana la sugestión de la realidad) su procedimiento formal
inherente. Sin embargo, debido al desarrollo histórico de estaforma literaria, tal procedimiento se volvió cuestionable duranteel siglo XX: un subjetivismo como el actual, que “no tolera yanada material sin transformación”, no permite que haya espaciopara la representación de la objetividad. Este proceso –que seacelera con la espiritualización del lenguaje de Flaubert, y pasapor la novela psicológica de Dostoievski, la técnica micrológicade Proust y la forma del monólogo interior de Joyce– no sóloha transformado la novela, sino que ha puesto en duda su pro-pia validez. Mientras que la ilusión de las novelas realistas del
siglo XIX producía ante el lector una distancia semejante a ladel “escenario de tres paredes en el teatro burgués”, las novelascontemporáneas intentan deshacerla. Es así como en Proust ladistancia “varía, como las posiciones de la cámara en el cine: allector tan pronto se le deja fuera como, a través del comentario,se lo lleva a la escena, tras los bastidores, a la sala de máquinas”;y en Kafka esa distancia es completamente abolida: “a base deshocks, [Kafka] destruye el recogimiento contemplativo del lectorante lo leído” (2003, 41-47).
Además, la crítica de Adorno vincula este desarrollo a transfor-maciones culturales más amplias que dan cuenta, por ejemplo,de nuevas formas de experiencia. En el mismo ensayo, Adornosugiere que el proceso de disolución de la distancia estética estáligado a un proceso histórico doble. Por un lado, “del mismo
8 “La posición del narrador en la novela contemporánea” tuvo su origen en unaconferencia radiofónica para una emisora berlinesa. Este ensayo fue publicadopor primera vez en 1954 en la revista Akzente. Luego, Adorno lo incluyó el enprimer volumen de Notas sobre literatura, que apareció en 1958.
Revista Educación estética1.indd 36 23/10/2007 12:29:16 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 37/329
37
EDUCACIÓN ESTÉTICA
modo que la fotografía relevó a la pintura de muchas de sus tareastradicionales, así han hecho con la novela el reportaje y los me-
dios de la industria cultural, especialmente el cine”. Los nuevosmedios de comunicación, que aparecieron durante la segundamitad del siglo XIX, obligaron a la novela a cambiar su forma. Lasdemandas de objetividad que el realismo hacía a la novela fueronasumidas por las nuevas tecnologías de comunicación, de modoque “la novela debería concentrarse en lo que la crónica no puedeproveer”. Por otro lado, “la identidad de la experiencia, la vida ensí continua y articulada que es la única que permite la actitud delnarrador, se ha desintegrado”. Este fenómeno puede captarse, porejemplo, en “la imposibilidad de que cualquiera que haya partici-
pado en la guerra cuente de ella como antes uno podía contar desus aventuras” (42-43)9.
Para continuar teniendo sentido en un mundo administrado,la novela –la forma realista por excelencia– se había visto obligadaa abandonar su tradicional impulso hacia una objetividad basa-da en la técnica de la ilusión teatral. En un estado de alienaciónuniversal, en el que los individuos se transforman en merosagentes de producción, la apelación de la novela realista a lailusión pierde todo su sentido. Al contrario, se convierte enuna afirmación de ese mundo, al ser incorporada al esquemade producción en serie para el entretenimiento fácil. Así, la nove-la ha tenido que abandonar cualquier aspiración a la ilusión ynombrar las cosas directamente, disolviendo la distancia esté-tica. Este es el lugar histórico-literario de Kafka, por ejemplo,cuyas obras son “la respuesta anticipada a una constitucióndel mundo en la que la actitud contemplativa se convirtióen escarnio sanguinario, porque la amenaza permanente dela catástrofe no permite ya a ningún hombre la observación
neutral y ni siquiera la imitación estética de ésta” (47). Desde
9 En estos análisis la influencia de Benjamin sobre Adorno es indiscutible. Lasreferencias al reportaje y la imagen de los soldados que vuelven mudos delos modernos campos de batalla aparecen en “El narrador”, que Benjaminpublicó en 1936 (1991, 111-134). Una discusión detallada sobre las relacionesentre Benjamin y Adorno puede encontrarse en los libros de Susan Buck-Morss(1981, 274-357), Richard Wolin (1994, 163-212) y Shierry Weber Nicholsen(1997, 137-225). También ha sido publicado en español un volumen de textosde Adorno sobre Walter Benjamin (1995), así como la correspondencia entreambos (1998).
Revista Educación estética1.indd 37 23/10/2007 12:29:17 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 38/329
38
William Díaz Villarreal
este punto de vista, las obras de arte no representan el mundocircundante, sino que se enfrentan a él como una negación de-
terminada de las condiciones históricas y sociales.En este punto, cabe hacer una breve referencia a las ideas de Ador-no sobre los géneros literarios y artísticos. Desde la perspectivade Adorno, cada obra es una mónada, “centro de fuerza y cosa ala vez”, de modo que “las obras están cerradas una frente a otra,son ciegas entre sí” (2004, 240). Sin embargo, ellas “representanlo que está fuera” y por eso no se puede renunciar al conceptode género literario. Según Teoría estética, a pesar de que, “cierta-mente, nunca ha habido una obra de arte importante que haya
correspondido por completo a su género” (265), el principio deindividuación que subyace a cada obra particular sólo es posibleen la generalidad que plantea la noción de género. Son, pues, lasnecesidades históricas de los materiales las que determinan losustancial de los géneros y las formas. La autenticidad de unaobra literaria depende, así, de una exigencia objetiva que da co-herencia a la obra, y tal exigencia es siempre general. Por estarazón, los procedimientos específicos de los novelistas del sigloXX –la técnica micrológica de Proust, por ejemplo– sólo tienensentido como el producto de la necesidad histórica de renovar
aquellos procedimientos que el realismo burgués había determi-nado. De este modo, en su exposición sobre la posición del narra-dor en la novela contemporánea, Adorno plantea la continuidadhistórica del género novelesco a través de su negación por partede cada obra individual, sin caer en la simple indiferencia conrespecto a la noción de género. Como lo afirma en Teoría estética:
La obra individual no hacía justicia a los géneros subsumiéndosea ellos, sino mediante el conflicto en que los justificó durantemucho tiempo, luego los creó desde sí misma y finalmente los
destruyó. Cuanto más específica es la obra, tanto más fielmentecumple su tipo: la frase dialéctica de que lo particular es logeneral tiene su modelo en el arte. (268)
La crítica no puede ser indiferente a esta mediación entre lo par-ticular y lo general en la obra de arte, y por eso las demandasobjetivas que plantea la noción de los géneros no pueden dejarsede lado a través de una falsa sobrevaloración del genio creador.En tanto que artista, el sujeto está condicionado por las limita-ciones objetivas que plantea el material, y por eso su trabajo con
Revista Educación estética1.indd 38 23/10/2007 12:29:17 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 39/329
39
EDUCACIÓN ESTÉTICA
la forma no es el puro reducto de la irracionalidad. “El elogiodel artista como creador es injusto, pues relega a invención in-
voluntaria a lo que no lo es”. Al contrario, en las grandes obraspuede observarse que quien crea formas auténticas satisface susdemandas objetivas, que están vinculadas a la ley formal que ellasimponen (266).
2. Skoteinós, o cómo ha de leerse
Para Adorno la comprensión adecuada de los momentos for-males de las obras artísticas y la tensión con los contenidos in-telectuales implica, al mismo tiempo, un despliegue histórico de
su forma. Tal despliegue se fundamenta, así, en la comprensiónbásica del hecho de que el contenido de verdad se transformahistóricamente. Por eso, el análisis inmanente de las obras dearte por medio de la crítica requiere de una mirada prismática,que dé cuenta tanto de los elementos formales como de los ma-teriales que se sedimentan y se han sedimentado históricamenteen la obra. Esta cualidad de la crítica de Adorno implica, deeste modo, una enorme conciencia de la forma de exposición,en la medida en que sólo un pensamiento que se asume a símismo dialécticamente puede dar cuenta de la riqueza de la
obra artística10.
Esta actitud de Adorno casi siempre genera una enorme resis-tencia por parte de quienes se acercan por primera vez a sustextos. Es común escuchar contra él el reproche que, de acuerdocon el mismo Adorno, se le suele dirigir a Hegel: “no valdría lapena desperdiciar el tiempo en quien no sea capaz de expresarinequívocamente lo que quiera decir”. En este sentido, ocurrecon frecuencia que formulaciones como el famoso inicio de la
10 Es pertinente citar, en este contexto, una descripción de la obra de Adornopor parte de Peter Uwe Hohendahl –quien, por otro lado, caracteriza el pensa-miento de Adorno como “prismatic thought” (pensamiento prismático)–: la obrade Adorno “resiste el deseo de un orden sistemático, la búsqueda de undiseño general que le dé sentido a todos los textos individuales. Cada pieza, elpequeño ensayo o el gran estudio, sigue su propia lógica interna, que no puedeextenderse esquemáticamente a otras partes de la obra de Adorno. Para ponerloen otras palabras, no hay un punto de Arquímedes obvio desde el que todas laspartes puedan leerse y entenderse. Así la diferencia entre el centro y el margense hace inestable. Incluso los lectores avanzados de Adorno han encontradodifícil vérselas con las consecuencias de esta estructura” (Hohendahl vii-viii).
Revista Educación estética1.indd 39 23/10/2007 12:29:18 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 40/329
40
William Díaz Villarreal
inacabada Teoría estética son intolerables para quien está acos-tumbrado a la claridad sin equívocos:
Ha llegado a ser evidente que ya no es evidente nada que tengaque ver con el arte, ni en él mismo, ni en su relación con el todo,ni siquiera su derecho a la vida. La pérdida de actuación sinreflexión ni problemas no queda compensada por la infinitudabierta de lo que se ha vuelto posible ante la que se encuen-tra la reflexión. En muchas dimensiones, la ampliación resultaser estrechamiento. El mar de lo nunca presentido en el que seadentraron los revolucionarios movimientos artísticos de 1910no ha proporcionado la dicha aventurera prometida. En vez deesto, el proceso desencadenado por entonces ha devorado las
categorías en cuyo nombre comenzó. Cada vez más cosas fueronarrastradas al remolino de los nuevos tabúes; por doquier, losartistas no disfrutaron del reino de libertad que habían con-quistado, sino que aspiraron de inmediato a un presunto ordenapenas sostenible. Pues la libertad absoluta en el arte (es decir, enalgo particular) entra en contradicción con la situación perennede la falta de libertad en el todo. En éste, el lugar del arte se havuelto incierto. (9)
Esta cita reúne muchos de los recursos retóricos que uno podría
caracterizar como “adornianos”: el uso frecuente de afirmacionesparadójicas (es evidente que nada en el arte es evidente, la am-pliación de las posibilidades del arte resulta ser un estrechamiento);la yuxtaposición de temas y problemas aparentemente inconexos(¿qué tiene que ver el arte en la primera oración con la reflexión enla segunda?); la introducción impertinente de términos técnicos yfilosóficos (el todo, la reflexión, la infinitud, el tabú, lo particular);las referencias históricas y culturales eruditas (los movimientosartísticos de 1910); las explicaciones de términos que, a primeravista, confunden más de lo que aclaran (el arte es “lo particular”);las afirmaciones que suenan dogmáticas en su pesimismo (la faltade libertad del todo es una situación perenne); y el uso de imágenesdramáticas para retratar la situación actual (el proceso desencade-nado por los movimientos de 1910 ha devorado las categorías quelo alimentaron y las cosas fueron arrastradas al remolino de nuevostabúes). Todos estos recursos, apretados en una prosa compacta ysentenciosa, producen en muchos lectores una profunda incomodi-dad, cuando no un rechazo inmediato.
Revista Educación estética1.indd 40 23/10/2007 12:29:18 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 41/329
41
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Sin embargo, denunciar a Adorno por su falta de claridad equivalea renunciar a entenderlo. La actitud que Adorno demanda del lec-
tor es la misma que él emplea en su crítica literaria: sólo una lecturainmanente, que siga los giros dialécticos de su argumentación,puede dar alguna cuenta de lo que plantean sus obras. Así, puedenaplicarse a Adorno las palabras que éste usa para referirse a Hegel:
Hegel espera del lector dos cosas, que no le sientan mal a la esen-cia misma de la dialéctica. Debe deslizarse, dejarse llevar por lacorriente, no obligar a lo momentáneo a detenerse. De lo contrariolo modificaría pese a su fidelidad y a través de ella. Por otro lado hayque formar un proceso de lupa intelectual, debe retardarse el tempode los apartes nebulosos de modo tal que éstos no se evaporen,sino que se dejen captar por la vista como en movimiento. (1971,355; 1981, 160-161)11
Para Adorno, la claridad que se suele exigir al pensamiento sóloes plausible cuando se supone que las cosas carecen de dinámica,es decir, cuando se asume que la distinción entre los objetos escompleta, absoluta y estática. Sin embargo, al obrar de este modoel sujeto está decidiendo a priori acerca de los objetos del cono-cimiento, en lugar de forzar al pensamiento a adecuarse a ellos.
La demanda de claridad es propia del pensamiento positivo,cosificado, que congela los objetos para que estén disponiblespara fines prácticos exteriores. La dialéctica, que es la base delpensamiento de Adorno, muestra en cambio que no sólo el ob- jeto está en movimiento; “el sujeto no descansa sobre un trípodecomo una cámara, sino que en virtud de su relación con el objetoque se mueve en sí, también se mueve” (1971, 126-131; 1981, 331-334).
En estas condiciones, el pensamiento debe cumplir una labor
paradójica: “decir claramente lo no claro, lo no firmementedefinido, lo no docilitado de la cosificación, de tal modo quesean señalados con la más alta claridad los momentos que se leescapan al brillo de la mirada fijadora o que en general no son
11 En ésta, como en todas las citas en las que la traducción al español disponiblese desvía del original, he preferido corregir la traducción de acuerdo con eltexto en alemán. Por eso se citan, en un solo paréntesis, tanto la edición delas obras completas de Adorno en su idioma original, como la muy imprecisatraducción española.
Revista Educación estética1.indd 41 23/10/2007 12:29:19 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 42/329
42
William Díaz Villarreal
accesibles” (1971, 335; 1981, 132). La forma de exposición de Ador-no se caracteriza, así, por el intento paradójico de asir las cosas
en su particularidad por medio del concepto, que apunta a logeneral. Para ello, el pensamiento debe ponerse en movimientosegún las transformaciones del objeto y debe evitar la imposiciónabstracta de categorías externas. Además, el principio que mo-viliza la dialéctica consiste en que los objetos no se reducen a suconcepto, por lo cual los objetos entran en contradicción con lanorma del pensamiento tradicional que consiste, precisamente,en adecuar la cosa al concepto y no en hacer que aquella rija laoscilación del pensamiento. Esta contradicción es, por otro lado,“un indicio de la no-verdad de la identidad, del agotamiento de
lo concebido en el concepto” (2005, 16-17). Los problemas de losque se ocupa “El ensayo como forma” están íntimamente ligadosa estas cuestiones12. El ensayo, dice Adorno, es reacio a la identi-dad y evita la reducción a cualquier principio; así, “se revuelvecontra la doctrina, arraigada desde Platón, de que lo cambiante,lo efímero, es indigno de la filosofía”. Por el contrario, el ensayoparte del principio de que la verdad tiene un núcleo temporal, demanera que “todo contenido histórico se convierte en momentointegrante de ella” (2003, 19-20).
Ahora bien, la captación de este movimiento de la verdad im-plica, por un lado, renunciar a las aspiraciones de las corrientesfilosóficas que pretenden superar las mediaciones objetivas a lasque el pensamiento debe hacer frente para llegar a supuestosprotodatos (Urgegebenheiten) originarios. Por el otro, el ensayodebe renunciar a definir sus conceptos y, en cambio, debe intro-ducirlos “sin ceremonias, ‘inmediatamente’, tal como los recibe”.Esto no quiere decir que el ensayo asuma que los conceptos sonindeterminados o que los trate arbitrariamente:
En verdad, todos los conceptos los concreta ya implícitamenteel lenguaje en que se encuentran. El ensayo parte de estos sig-nificados y, siendo ellos mismos lenguaje, los hace avanzar. [... Elensayo] no puede pasarse sin conceptos generales –tampoco ellenguaje que no fetichiza al concepto puede prescindir de ellos–,ni procede con ellos arbitrariamente. Por eso se toma la exposición
12 “El ensayo como forma” es uno de los textos más importantes de Adorno,pues pone en evidencia cuáles son las bases cobre las que descansa la forma deexposición de sus textos críticos y filosóficos. Quizá por esta razón este trabajoabre el primer volumen de Notas sobre literatura.
Revista Educación estética1.indd 42 23/10/2007 12:29:19 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 43/329
43
EDUCACIÓN ESTÉTICA
más en serio que los procedimientos que separan método y asuntoy son indiferentes a la exposición del contenido objetualizado. [...]No menos sino más que el procedimiento definitorio impulsa elensayo la interacción entre sus conceptos en el proceso de la ex-periencia espiritual. En ésta aquéllos no constituyen un continuode operaciones, el pensamiento no avanza en un solo sentido,sino que los momentos se entretejen como los hilos de un tapiz.La fecundidad de los pensamientos depende de la densidad de latrama. Propiamente hablando, el pensador no piensa en absoluto,sino que se hace escenario de la experiencia espiritual, sin desen-marañarla. (22)
La densidad de la trama de momentos que se entretejen en el
ensayo hace evidente la importancia de la forma de exposición.Al enfrentarse a la obra de arte –o a un objeto particular–,el pensamiento no puede buscar la identidad de ésta con elconcepto, y por eso debe activar el momento correctivo de lafantasía y el juego, cuya expresión en la forma de exposicióninyecta en el ensayo cierta semejanza con la autonomía esté-tica. Por esta razón, afirma Adorno en Dialéctica negativa, “noes el momento estético accidental para la filosofía” (25). Desdeeste punto de vista, el ensayo se asemeja al arte. No obstante,sería equivocado identificar sin más el ensayo con una forma
artística, pues su medio son los conceptos y su aspiración es laverdad despojada de apariencia estética (2003, 13)13. Pero, entodo caso, esta afinidad entre la filosofía y el arte “no autorizaa la primera a tomar préstamos del segundo, menos aún envirtud de las intuiciones que los bárbaros toman por prerroga-tiva del arte”14. Una filosofía que imitara al arte y que quisieraconvertirse a sí misma en obra de arte, dice Adorno, renun-ciaría al pensamiento en la medida en que postularía el prin-cipio de identidad, según el cual el objeto es completamente
absorbido por la filosofía (2005, 25-26).Los procedimientos formales que el lector identifica como“adornianos” descansan en estos postulados. Sus ensayos so-
13 De acuerdo con Adorno, el joven Lukács no entendió esta diferencia, y poreso se apresuró a identificar al ensayo como una forma artística en su carta aLeo Pöpper “Sobre la esencia y forma del ensayo” (1985, 13-39).14 Las intuiciones, por lo demás, como todo lo que cae bajo la mirada humana,no descienden milagrosamente del cielo, sino que en la obra individual siempre“han crecido junto a la ley formal de la obra” (Adorno 2005, 25).
Revista Educación estética1.indd 43 23/10/2007 12:29:19 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 44/329
44
William Díaz Villarreal
bre literatura no buscan atrapar las obras individuales en unared conceptual externa, sino ponerlas en movimiento, activar
el proceso de reflexión que les es inherente. De este modo, ellector que acude afanosamente a un diccionario filosófico parapoder conocer el sentido estricto de los términos que Adornousa está procediendo de una manera inversa a la que reclamansus ensayos. La actitud del lector de Adorno se debe asemejarmás a la que señala una metáfora que él mismo usaba fre-cuentemente:
Con lo que mejor se podría comparar la manera en que el en-sayo se apropia de los conceptos sería con el comportamiento
de quien en un país extranjero se ve obligado a hablar la len-gua de éste en lugar de ir acumulando sus elementos comose enseña en la escuela. Leerá sin diccionario. Si ha visto lamisma palabra treinta veces, cada vez en un contexto dife-rente, se ha asegurado de su sentido mejor que si hubieraconsultado la lista de significados, normalmente demasiadoestrechos en relación con el cambio constante de contexto ydemasiado vagos en relación con los inconfundibles maticesque el contexto aporta en cada caso. (1992, 23)
3. Una reconciliación extorsionada
En Los testamentos traicionados, Milan Kundera ataca los estudiosmusicales de Adorno por su excesivo sociologismo15. Según elescritor checo, “Adorno descubre la situación de la música comosi se tratara de un campo de batalla político”. En el retrato deAdorno, dice Kundera, Schönberg aparece como un “héroe posi-tivo, representante del progreso”, mientras que Stravinsky es el“héroe negativo, representante de la restauración” (Kundera 73).Así, las disonancias, que fueron antaño la expresión de un “su-
frimiento objetivo”, se convierten en Stravinsky en las improntasde una coacción social. La disonancia en Stravinsky se comparapues “(mediante un brillante cortocircuito del pensamiento deAdorno) con la brutalidad política” (87). A partir de estas afirma-ciones, Kundera comenta lo siguiente:
Lo que me irrita en Adorno es el método del cortocircuito quevincula con temible facilidad las obras de arte con causas, conse-
15 El texto al que se refiere Kundera es Filosofía de la nueva música, que Adornopublicó en 1948.
Revista Educación estética1.indd 44 23/10/2007 12:29:20 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 45/329
45
EDUCACIÓN ESTÉTICA
cuencias o significaciones políticas (sociológicas); las reflexionesextremadamente matizadas (los conocimientos musicológicos deAdorno son admirables) conducen así a conclusiones extremada-mente pobres; en efecto, dado que las tendencias políticas de unaépoca pueden siempre reducirse a dos únicas tendencias opues-tas, se termina fatalmente por clasificar una obra de arte o dellado del progreso o del lado de la reacción; y como la reacción eslo malo, la inquisición puede incoar sus procesos. (99-100)
Por medio de la imagen del cortocircuito, Kundera indica unaprofunda y empobrecedora arbitrariedad en el pensamiento deAdorno. El salto lógico de la noción de disonancia a la de coac-ción social carece de justificación aparente, sobre todo cuando seobserva que, para Adorno, las mismas disonancias en el caso deSchönberg son profundamente progresistas. Si tal salto es arbi-trario, Kundera tiene razón al suponer que ello conduce por logeneral a conclusiones pobres con respecto a las obras artísticas.Desde esta perspectiva, es aún más arbitrario dividir las tenden-cias políticas en dos polos, el progreso o la reacción, y luego ponerlas obras individuales en uno de los dos. Estos argumentos justi-ficarían el odio “profundo” y “violento” que Kundera –en tantoque artista y crítico– experimenta ante quienes ven en la obra de
arte “una actitud (política, filosófica, religiosa, etc.)”, en lugar de“una intención de conocer, de comprender , de captar este o aquelaspecto de la realidad” (100).
Kundera se basa en el principio de que “las causas más profundasque rigen el ritmo de la historia de las artes no son sociológicas,políticas, sino estéticas: vinculadas al carácter intrínseco de éste oaquél arte” (67)16. Desde el punto de vista estético, la voluntad deStravinsky como compositor consistía en “abarcar el tiempo en-tero de la música”, voluntad que Kundera expresa mediante una
sugestiva imagen: “Según una creencia popular, en el instante dela agonía el que va a morir ve desarrollarse ante sus ojos toda suvida pasada. En la obra de Stravinsky, la música europea recordósu vida milenaria; fue su último sueño antes de irse hacia uneterno sueño sin sueños” (86).
16 Este principio es una cualidad del arte moderno: “El arte moderno: una re-belión contra la imitación de la realidad en nombre de las leyes autónomas delarte. Una de las primeras exigencias prácticas de esta autonomía: que todos losmomentos, todas las parcelas de una obra tengan igual importancia estética”(Kundera 172).
Revista Educación estética1.indd 45 23/10/2007 12:29:20 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 46/329
46
William Díaz Villarreal
A los ojos de Kundera, Stravinsky hizo una “transcripción lúdi-ca” de obras del pasado, y así sostuvo un diálogo directo con
compositores como Chaikovski, Pergolesi, Gesualdo y otros:“la transcripción lúdica de una obra antigua era para él algo asícomo una forma de establecer una comunicación entre los siglos”.Desde esta perspectiva, el procedimiento de Stravinsky tienesemejanzas con la manera en que Kafka, por ejemplo, reelabora al-gunos tópicos de David Copperfield en su novela América17. El descu-brimiento de Stravinsky consistió, como lo demuestra el pasajedel sacrificio de una joven para que resucite la naturaleza en Laconsagración de la primavera, en dar forma musical a los ritosbárbaros. De acuerdo con Kundera, lo que Adorno percibía como
coacción y violencia sobre la forma musical, y como simple iden-tificación con la instancia destructora, es precisamente aquelloque nos permite imaginar la belleza de la barbarie. “Sin su belle-za, esa barbarie seguiría siendo incomprensible. [...] Decir queun rito sangriento posee belleza es un escándalo, insoportable,inaceptable. Sin embargo, sin emprender este escándalo, sin irhasta el final de este escándalo, poca cosa puede comprendersedel hombre” (100). La técnica de Stravinsky, como la de los es-critores y novelistas, sirve según Kundera para captar el mundoreal de nuevas formas, descubrir dimensiones de la experiencia
que antes habían permanecido desconocidas.
Sin embargo, Adorno dirige una crítica similar a sus contemporá-neos. En su recensión del trabajo de Lukács sobre la vanguardia,por ejemplo, cuestiona duramente la oposición despreocupadaque éste hace entre las nociones de lo sano y rebosante de fuerzapor un lado, y lo enfermo y decadente por el otro, como cate-
17 Según Kundera –y Kafka mismo lo reconocía– Kafka tomó de la novela deDickens ciertos motivos (“la historia del paraguas, los trabajos forzados, las ca-
sas sucias, la amada en una casa de campo”), algunos personajes y, en general,“la atmósfera que envuelve las novelas de Dickens: el sentimentalismo, la in-genua distinción entre buenos y malos” (89-90). De manera semejante, Kunderahizo una “transcripción lúdica” de Jacques el fatalista en su obra Jacques y su amo.La obra teatral del escritor checo no es una adaptación de Diderot: “era unaobra mía, mi variación sobre Diderot, mi homenaje a Diderot: recompuse total-mente su novela; aun cuando las historias de amor están tomadas de las suyas,las reflexiones en los diálogos son más bien mías; cualquiera puede descubririnmediatamente que hay frases impensables en Diderot; el siglo XVIII era opti-mista, el mío ya no lo es, yo mismo lo soy aún menos, y los personajes del Amoy de Jacques se entregan en mi obra a oscuros excesos difícilmente imaginablesen el Siglo de las Luces” (88).
Revista Educación estética1.indd 46 23/10/2007 12:29:21 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 47/329
47
EDUCACIÓN ESTÉTICA
gorías para la evaluación del arte. Lukács asocia el realismo deci-monónico con la salud, y la vanguardia –prácticamente desde
Flaubert y Dostoievski– con la enfermedad. Esta grosera distin-ción parte del supuesto de que la vanguardia se caracteriza poruna excesiva atención a una visión sórdida de la existencia, queexacerba la soledad ontológica que caracterizaría la existencia delindividuo moderno. Los tipos vanguardistas, como por ejemplo lospersonajes de Beckett, son casi siempre idiotas, esquizofrénicos,incapaces de establecer una relación armónica con el entorno: enotras palabras, son tipos enfermos. Esta cualidad se debe, segúnlos argumentos del propio Lukács, a un problema de perspectiva:en las obras de vanguardia los elementos subjetivos predominan
sobre la configuración objetiva, con lo cual el mundo aparece de-formado y decadente. Si quiere tener una verdadera dimensiónsocial, un arte sano y vigoroso debe, en contravía de la vanguar-dia, encontrar la perspectiva adecuada que permita una miradamás objetiva de la realidad (Lukács 1963, 21-57). Por esta razón,afirma Lukács, la alternativa entre el realismo de Thomas Manny la vanguardia de Kafka revela los dos polos en los que se ha dedebatir la literatura: la salud social o la enfermedad, el progresoo el formalismo. En esta alternativa se ponen de bulto preguntasfundamentales en las que lo que está en juego es la actitud delser humano hacia la vida: “¿debe concebirse al hombre como víc-tima indefensa de fuerzas trascendentes, incomprensibles e in-vencibles, o como miembro de una sociedad humana en la cualsu actividad tiene cierto papel, mayor o menor, pero en todo casocodeterminante de su destino?” (104-105).
Ahora bien, según Adorno, en los juicios de Lukács “las categoríasnaturales son proyectadas sobre algo socialmente mediado”,como lo es el arte. Tales categorías son, como las de Heidegger,
abstractas con respecto a las obras artísticas, y en esa medida susanálisis caen en el dogmatismo y la asignación de etiquetas pre-tendidamente estéticas, pero en última instancia determinadasde antemano. Para Adorno, una prueba de tal dogmatismo estápor ejemplo en el hecho de que “Lukács reúne bajo los conceptosde decadencia y vanguardismo –para él ambas cosas son lo mis-mo– cosas totalmente heterogéneas: no solamente Proust, Kafka, Joyce, Beckett, sino también Benn, Jünger, incluso Heidegger;como teóricos, a Benjamin y a mí mismo” (2003, 244-248). Estadistinción entre progreso y barbarie supone, por lo demás, que
Revista Educación estética1.indd 47 23/10/2007 12:29:21 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 48/329
48
William Díaz Villarreal
existen formas de arte que permiten a la sociedad avanzar haciauna futura reconciliación. Desde este punto de vista, Lukács es-
taría obrando sobre la vanguardia como, desde el punto de vistade Kundera, Adorno se aproxima a Stravinsky: en el campo debatalla político de la literatura del siglo XX, Thomas Mann y cier-tos exponentes del realismo socialista son los representantes delprogreso, y Kafka y los escritores más experimentales encarnanla reacción conservadora, reacción sobre la cual la inquisiciónpuede “incoar sus procesos”.
No obstante, tanto Kundera, como Lukács y Adorno coincidenen que el arte permite conocer la realidad. El núcleo de las dife-
rencias entre los tres autores se encuentra, pues, en la maneraen que conciben tal conocimiento. Para Lukács, el conocimientoque debe proporcionar la obra se ha de basar en una aproxi-mación objetiva a la realidad que dé cuenta tanto de sus po-sibilidades abstractas como de sus posibilidades concretas, yque sepa distinguir entre ambas. Las primeras son producto delas proyecciones del sujeto, mientras que las segundas tienencomo premisa la acción del sujeto en el mundo objetivo. Poresta razón, la reducción de la experiencia al tejido de posibi-lidades abstractas, que caracteriza las obras de Kafka, Musil, Joyce y Beckett entre muchos otros, empobrece la realidad: “laimposibilidad de diferenciar entre posibilidades abstractas yconcretas, así como la reducción del mundo interior del hombreal nivel de una subjetividad abstracta, trae siempre consigo elprofundo desvanecimiento de los contornos de su personalidad”(Lukács 1963, 25-27). Para Adorno, esta distinción obligaría ala obra artística a una “rígida contemplación del objeto desdeafuera”, y sólo toleraría las huellas del subjetivismo como“perspectiva”. Con ello, Lukács se adhiere irreflexivamente a
“un tradicionalismo cuyo atraso estético es indicio de su false-dad histórica”. En efecto, Lukács aboga por un arte que muestresin ambages la naturaleza social del ser humano, su existenciadeterminada por la distinción entre sus posibilidades abstractasy concretas. Pero no parece darse cuenta de que es justamente la“soledad ontológica”, que él adscribe al arte de vanguardia, loque es social en su configuración. En otras palabras, las cate-gorías de decadencia, esteticismo y decadentismo, que puedenpercibirse ya en Baudelaire, no son en los artistas modernosuna esencia invariante del hombre, sino que son la esencia de la
Revista Educación estética1.indd 48 23/10/2007 12:29:21 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 49/329
49
EDUCACIÓN ESTÉTICA
modernidad. De hecho, dice Adorno, “la estatura de la poesíavanguardista casi podría someterse al criterio de si en ella los
momentos históricos se han hecho esenciales como tales, si nohan sido allanados hasta la intemporalidad” (2003, 248-252).
De este modo, dice Adorno, Lukács lee equivocadamente el artemoderno como si fuera la mera duplicación de una realidad cosi-ficada. Para Adorno, la literatura no se relaciona con la realidadde un modo tan inmediato, pues “el contenido de las obras dearte no es real en el mismo sentido que la sociedad real”:
El arte se encuentra en la realidad, tiene su función en ésta,
está incluso mediado en sí con la realidad de múltiples modos.Pero, sin embargo, en cuanto arte, según su propio concepto, seenfrenta antitéticamente con lo que ocurre. La filosofía ha dadoa esto el nombre de ilusión estética. [...] Frente a lo meramenteexistente el arte mismo, si no es que lo duplica antiartística-mente, ha de ser, por esencia, esencia e imagen. Sólo así seconstruye lo estético; así, no meramente contemplando la merainmediatez, se convierte el arte en conocimiento, es decir, hace justicia a una realidad que esconde su propia esencia y reprimelo que ésta expresa en aras de un orden meramente clasificato-rio. Sólo en la cristalización de la propia ley formal, no en la pa-siva admisión de los objetos, converge el arte con lo real. (251)
En otras palabras, los momentos sociales que determinan a lasobras de arte están contenidos en éstas en tanto que negación de-terminada. Así, el solipsismo que Lukács achaca a la vanguardia,como si ésta fuera simplemente una teoría del conocimiento malformada, no implica en el arte la negación del carácter objetivode la realidad, sino una reconciliación con la objetividad alienada:el sujeto acoge el objeto como imagen en lugar de “petrificarse
reificado frente a él”, tal y como ocurre en un mundo alienado.Proust, por ejemplo, descompone la unidad del sujeto al sumergirseen él, de manera que éste “acaba por convertirse en un escenarioen el que las objetividades se manifiestan”. De este modo, su su-puesto individualismo se convierte en un profundo antiindi-vidualismo: “las grandes obras de arte vanguardistas hacensaltar por los aires esta ilusión de la subjetividad poniendo de re-lieve la fragilidad de lo meramente individual y al mismo tiempocaptan en esto aquel todo del que lo individual es un momento yde lo que, sin embargo, no puede saber nada” (251-252). La obra
Revista Educación estética1.indd 49 23/10/2007 12:29:21 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 50/329
50
William Díaz Villarreal
de arte vanguardista verdadera se convierte en el conocimientonegativo de la realidad en virtud de la contradicción entre el ob-
jeto espontáneamente asimilado en el sujeto como imagen y “elexterior realmente irreconciliado”.
Las críticas de Kundera contra Adorno deben ponerse bajo lalupa de las observaciones de éste que han sido tratadas hastaahora. Ambos coinciden en la defensa de la autonomía estéticay en el hecho básico de que las causas más profundas que rigenla historia del arte son estéticas y no políticas18. Sin embargo, ladiferencia entre ambos autores se basa en el nervio dialéctico quecaracteriza a Adorno y que Kundera califica de “cortocircui-
to”. En efecto, desde una perspectiva no dialéctica, el valor deciertos pasajes de Stravinsky estaría en su capacidad para hacerevidente la belleza de la barbarie y, de ese modo, arrojar luz so-bre nuevas dimensiones de una realidad que hasta entonces per-manecían a oscuras. Sin embargo, para Adorno esta cualidad delarte de Stravinsky debe ser desplegada dialécticamente, si no sequiere caer en la simple apología del statu quo o la mera formu-lación provocadora. Tal despliegue implica, necesariamente, unacomprensión inmanente de los elementos formales que entran en juego en la obra de arte a través de la apariencia estética. Adorno
señala en Filosofía de la nueva música que, “como una pieza devirtuosismo de la regresión, La consagración de la primavera es unintento por dominarla a través de su copia, y no en el puro aban-
18 Lukács, por su parte, antepone la dimensión política del arte, peligrosamentedisuelta en categorías naturales. Desde este punto de vista, las nociones de pro-greso y reacción son moralistas y por lo tanto dogmáticas. Aunque no es elpropósito de este trabajo, cabría agregar que formas similares de “reconciliaciónextorsionada” son hoy comunes en muchas de las propuestas de los estudiosculturales y de las lecturas politizadas del arte y la literatura. En este caso, a
menudo las obras literarias son concebidas como mimesis de la identidad sexual,racial, de clase o, en general, social, y desde este punto de vista se evalúa sucalidad. Estas nociones se complican, además, con el principio arbitrario de quelas obras de autores marginales deben ser, por su propia naturaleza, experi-mentales, pues de lo contrario caerían en los paradigmas modernos occiden-tales. Por su exterioridad con respecto al objeto artístico, la noción de identidades dogmática en su corrección política, y su extrapolación a las cualidades for-males de la obra suele ser más el producto de los intereses políticos del crítico,que de los aspectos específicos de las obras de arte. El libro de Guillory (2001)es un excelente análisis de los supuestos ideológicos del multiculturalismo yde su incidencia en el debate sobre el canon literario que se desarrolló en ladécada de 1980.
Revista Educación estética1.indd 50 23/10/2007 12:29:22 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 51/329
51
EDUCACIÓN ESTÉTICA
dono en ella” (1962, 156; 1975, 137). En Stravinsky, el “gusto” seimpone sobre la cosa misma, de manera que, mientras que los
ritmos en Stravinsky evocan los rituales primitivos, en Schönbergel concepto mismo de ritmo es denunciado como abstracto (1962,161; 1975, 143). Así, lo que Kundera señala como un intento porabarcar la historia entera de la música con el fin de hacer evidentela belleza de la barbarie es, a los ojos de Adorno, una aproxi-mación externa y abstracta a esa barbarie.
Desde este punto de vista, el principio “dogmático” que Adornoexige en las obras literarias modernas es la obediencia, de partedel sujeto creador, a las demandas objetivas de la obra. Toda im-
posición arbitraria sobre el material es regresiva, en la medidaen que lo fuerza a moldearse a los impulsos subjetivos del autoro del consumidor, y de este modo disuelve una relación genuinacon el arte19. El supuesto dogmatismo de Adorno es, entonces, laconsecuencia de una visión coherente sobre la literatura y el arte:así como la obra literaria obliga al análisis inmanente por partedel crítico y del lector, del mismo modo el artista debe sometersea la ley formal de su obra. Ahora bien, las demandas objetivasde la obra no son principios arbitrarios emanados de la obracomo si se tratara de una entidad metafísica. Tales demandas
provienen, fundamentalmente, del momento social que la obraincorpora bajo la forma de la negación. Es por esta razón quesería equivocado suponer que Adorno no es consecuente al veren las disonancias de Schönberg un momento progresivo, y enStravinsky un momento regresivo. Si la noción de disonancia secomprende dialécticamente, se puede observar que mientras queen Schönberg ella es una exigencia del material musical que pone
19 La industria cultural se vale, precisamente, de este momento regresivo, enla medida en que siempre le promete al individuo, convertido ahora en con-
sumidor, un producto adecuado a sus deseos. Así, el individuo proyecta irra-cionalmente sus deseos sobre el objeto que, por otro lado, ha sido previamentecatalogado y descrito por los periodistas, comentaristas y publicistas de losmedios de comunicación. En esa medida, la industria cultural traiciona las pre-tensiones de la crítica. Adorno se ocupó de este tema muchas veces a lo largode su carera. Su primer escrito consistente sobre el particular es, seguramente,“Sobre el carácter fetichista de la música y la regresión del oído” de 1938 (1966,17-70; 1973, 14-50). Igualmente, cabe destacar el capítulo sobre “La industriacultural” compuesto por Adorno para Dialéctica de la Ilustración (1944), obra es-crita en colaboración con Max Horkheimer (165-212). El libro de Marc Jimenez(2001) es un sugestivo estudio sobre los análisis de Adorno acerca de la industriacultural.
Revista Educación estética1.indd 51 23/10/2007 12:29:22 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 52/329
52
William Díaz Villarreal
en tela de juicio el concepto de ritmo, en Stravinsky es un recursotécnico para evocar lo prehistórico.
Esta distinción permite ver un último aspecto del concepto decrítica de arte de Adorno. Se ha dicho que la crítica sirve al con-tenido de verdad de las obras de arte. No obstante, uno puedepreguntarse por el papel de la crítica en aquellas obras que, pordecirlo esquemáticamente, carecen de contenido de verdad.En este caso, Adorno señala que la tarea de la crítica consiste, justamente, en separar el contenido de verdad de los momen-tos de falsedad de las obras. Esto indica que las obras no son nipuramente verdaderas ni puramente falsas, sino que la verdad
y la falsedad de las obras se interpenetran dialécticamente. Esun hecho que la obra más lograda, por ser apariencia estética,no es más que una promesa de felicidad no realizada y, en esamedida, reproduce ideológicamente la sociedad. Pero, como seafirma en Teoría estética, también hay obras “de rango muy alto”que son verdaderas “en tanto que expresión de una concienciafalsa” (176). Este es el caso, como se ha visto, de las composicio-nes de Stravinsky, cuyas disonancias son el índice de una coac-ción social.
Los juicios negativos de Adorno sobre algunas obras literariasponen en evidencia precisamente este despliegue dialéctico dela conciencia falsa que se encierra en algunas obras. Por ejemplo,en un ensayo sobre Un mundo feliz de Aldous Huxley20, Ador-no encuentra que la oposición, en el mundo administrado de lanovela, entre la alienación general y la vida salvaje es profun-damente ideológica, pues los dos polos contrapuestos carecende dinamismo: la oposición entre individuo y sociedad se da enHuxley como una contradicción irreconciliable entre la natura-
leza humana y la vida artificial. Huxley quiere hacer del salvajeque anhela la soledad la encarnación de la naturaleza pura queprotesta contra la dura caparazón del mundo civilizado. Hay unaescena de la novela que, desplegada dialécticamente, muestracómo ese deseo de Huxley se convierte precisamente en su con-trario, es decir, en una protesta en contra de la ética luterana de
20 El ensayo “Aldous Huxley y la utopía” fue escrito por Adorno en 1942, du-rante su exilio en Los Ángeles, y publicado por primera vez en 1951. Adorno loincluyó posteriormente en Prismas, que apareció en 1967.
Revista Educación estética1.indd 52 23/10/2007 12:29:23 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 53/329
53
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Huxley. Se trata del pasaje en el que el salvaje John y Lenina, unamujer “civilizada” del mundo feliz, encaran el amor que sienten
uno por el otro. Lenina, quien está adaptada a la satisfacción in-mediata de sus deseos, se lanza sobre el salvaje pidiéndole que laposea. A pesar del amor que siente por ella, John la rechaza conodio y terror, pues no quiere mancillar el objeto de su amor. Laescena se torna ridículamente mojigata cuando John golpea a lamujer desnuda y le grita que es una puta –“¡Impúdica ramera!”,grita John, repitiendo las palabras de Otelo a Desdémona–. Conmucha agudeza, Adorno muestra que esa encarnación sublimede la naturaleza que quiere ver Huxley en John sería, a lo ojos deFreud, la imagen de un neurótico que tiene una homosexualidad
reprimida. “El ‘salvaje’ insulta a la ‘puta’ como el hipócrita quetiembla de cólera santa contra aquello que él no puede hacer”,dice Adorno (1983, 106). Desde este punto de vista, la desfachatezde Lenina no es una muestra de inhumanidad, sino su contrario:la apertura a un mundo en el que el deseo sexual ha dejado deser un tabú. Al mismo tiempo, la reacción del salvaje no es unaprotesta de la naturaleza en contra de la cosificación de la libido,sino el resultado de un proceso de represión que ha hecho del de-seo sexual un fetiche. En su falsedad, la novela de Huxley revelala ideología de lo “eternamente humano” que, en la práctica, seha convertido en inhumanidad. Así, la alternativa para el ser hu-mano no es entre el estado totalitario y el individualismo puro,tal y como lo sugiere la novela. Esta perspectiva sólo funda unanueva reconciliación extorsionada en la que se anula toda dialéc-tica y todo impulso realmente crítico.
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor W. Philosophie de la nouvelle musique. Paris:Gallimard, 1962.---. Disonancias. Música en el mundo dirigido. Madrid: Rialp, 1966.---. Zur Metakritik der Erkenntnistheorie. Drei Studien zu Hegel.
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971.---. Dissonanzen. Einleitung in die Musiksoziologie. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1973.---. Philisophie der neuen Musik. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1975.---. Tres estudios sobre Hegel. Madrid: Taurus, 1981.
Revista Educación estética1.indd 53 23/10/2007 12:29:23 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 54/329
54
William Díaz Villarreal
---. Prisms. Cambridge: The MIT Press, 1983.---. Notes to Literature. New York: Columbia University Press,
1992.---. Sobre Walter Benjamin. Madrid: Cátedra, 1995.---. Notas sobre literatura. Madrid: Akal, 2003.---. Teoría estética. Madrid: Akal, 2004.---. Dialéctica negativa & La jerga de la autenticidad. Madrid: Akal,
2005.Adorno, Th. W. y Walter Benjamin. Correspondencia (1928-1940).
Madrid: Trotta, 1998.Adorno, Th W. y Max Horkheimer. Dialéctica de la Ilustración.
Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 1994.
Benjamin, Walter. El concepto de crítica de arte en el Romanticismoalemán. Barcelona: Península, 1988.
---. Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV .Madrid: Taurus, 1991.
Buck-Morss, Susan. Origen de la dialéctica negativa. Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. México:Siglo XXI, 1981.
Guillory, John. “La política imaginaria de la representación”.Literatura: teoría, historia, crítica 3 (2001): 189-252.
Hegel, G. W. F. Introducción a la estética. Barcelona: Península,1990.
Heidegger, Martin. Aclaraciones a la poesía de Hölderlin. Madrid:Alianza, 2005.
Hohendahl, Peter Uwe. Prismatic Thought. Theodor W. Adorno.Lincoln: Univesity of Nebraska Press, 1995.
Jimenez, Marc. Theodor Adorno. Arte, ideología y teoría del arte. BuenosAires: Amorrortu, 2001.
Kundera, Milan. Los testamentos traicionados. Barcelona: Tusquets,1994.
Lukács, Georg. Significación actual del realismo crítico. México: Era,1963.---. El alma y las formas & Teoría de la novela. México: Grijalbo,
1985.Weber Nicholsen, Shierry. Exact Imagination, Late Work. On
Adorno’s Aesthetics. Cambridge: The MIT Press, 1997.Wolin, Richard. Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption.
Berkeley: Univesity of California Press, 1994.
Revista Educación estética1.indd 54 23/10/2007 12:29:23 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 55/329
55
EL PROBLEMA DE LA TEORÍA DEL ENSAYO Y EL PROBLEMA DEL ENSAYO COMO FORMA
SEGÚN THEODOR W. ADORNO
Pedro Aullón de Haro
1
El problema de la teoría del Ensayo remite de manera directa,si atendemos a la historia del saber e incluso a aquello que epis-
temológicamente se denomina “ciencia real”, a la cuestión delgénero literario, a la vez que esta última categoría remite por prin-cipio al concepto más general de forma, se haga explícito o no. Yya el asunto consiste, en primer lugar, en si se asume el Ensayocomo género y, asimismo, como necesariamente ha de ser si nomedia dejación, qué sentido o contenido teórico se le otorga, y,en segundo lugar, en qué se entienda por forma, y por forma enrelación al ensayo y a la verdad.
Theodor Adorno, cuyo pensamiento estético incide en el cen-tro problemático de la cultura moderna occidental, es autor dela reflexión más importante realizada acerca del Ensayo, elúnico género literario, junto al estrictamente artístico del poemaen prosa y el ambivalentemente artístico e ideológico del frag-mento, configurado de manera definitiva por la Modernidad.Pero Adorno, si bien no sólo ejerce una estética, una filosofía delEnsayo sino asimismo una poética por cuanto presenta un con- junto de reflexiones de valor y función prescriptivos, no incorpora
el concepto de género sino que hace suyo, hasta el punto deelevarlo a término sustantivo del título de su trabajo, el conceptomás general de forma. Se comprende este modo de actuar, puesAdorno no se propone una doctrina sino una filosofía crítica y,por demás, proceder a explicitar un concepto de género literariohubiese supuesto penetrar en una tradición poetológica que nece-saria y enmarañadamente empieza por Platón y Aristóteles y porsí misma como disciplina le hubiese impedido la libre elaboraciónde una idea de forma para el Ensayo al tiempo que componer untexto sobre el Ensayo justamente a su vez en forma de Ensayo. Es
Revista Educación estética1.indd 55 23/10/2007 12:29:23 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 56/329
56
Pedro Aullón de Haro
así que utilizaría este ensayo como pórtico y fundamento para laedición compilada de sus ensayos, dándole a éstos la titulación
figurada de Notas, se entiende que por relación menor a las no-ciones de obra mayor como habría de ser la Teoría estética, la cual,en su criterio, y todo sea dicho, no admitiría la designación fi-losófica de Sistema, ya que la propuesta formal, y no sólo, eneste caso consistía en destruir la forma vigente o tradicional dela filosofía académica heredada. Más adelante observaré lasconexiones de todo ello. En lo que sigue presentaré una síntesis demi propio argumento, y efectuaré para ello las definiciones téc-nicas que Adorno ni quiso ni pudo ejercer, para después, final-mente, proponer igualmente con brevedad una exposición crítica
del pensamiento de Adorno y sus relaciones acerca del ensayo ysu forma1. Este concepto, y sus atingentes, es el que seleccionopara la reconstrucción teórica.
2
La constante germinación durante el siglo XVIII de las ideas quehabrían de provocar el asentamiento de la revolución románticacabe decir que estatuye los inicios de lo que también sería un
cambio radical del pensamiento en torno a la creación literaria
1 Para ello tengo en cuenta la serie de mis trabajos anteriores sobre la materia:Teoría del ensayo (Madrid: Verbum, 1992; libro que en lo fundamental procedede una Lección impartida con ese mismo título en 1989); “El Ensayo y Adorno”(en V. Jarque [ed.]. Modelos de Crítica: la Escuela de Frankfurt. Madrid-Alicante:Verbum-Universidad, 1997. 169-180); La Modernidad poética, la Vanguardia y elCreacionismo (Málaga: Analecta Malacitana, 2000); “Las categorizaciones esté-tico-literarias de dimensión: género/sistema de géneros y géneros breves/géne-ros extensos” (en Analecta Malacitana XXVII, 1 [2004]: 7-31); “El género ensayo,los géneros ensayísticos y el sistema de géneros” (en V. Cervera, B. Hernández
y M.D. Adsuar [eds.]. El ensayo como género literario. Murcia: Universidad deMurcia, 2005. 13-23), así como por otra parte los materiales de investigaciónhistórica imprescindibles para poder haber efectuado la reflexión teórica señala-da, materiales que siguiendo las circunstancias he ido dando a imprenta segúnse me ha solicitado y tomando como objeto la historia literaria española, cuyoejemplo es más que suficiente para el estudio al caso: El ensayo en los siglos XIXy XX (Madrid: Playor, 1984), Los géneros ensayísticos en el siglo XVIII (Madrid:Taurus, 1987), Los géneros ensayísticos en el siglo XIX (Madrid: Taurus, 1987) yel inacabado Los géneros ensayísticos en el siglo XX (Madrid: Taurus, 1987). Estosmateriales historiográficos no son más que la conformación del esquema de laobra que ofreceré en no mucho tiempo con el título de El Ensayo y los GénerosEnsayísticos en la España moderna.
Revista Educación estética1.indd 56 23/10/2007 12:29:24 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 57/329
57
EDUCACIÓN ESTÉTICA
y sus formas. Es evidente que los poetas y pensadores del Sturmund Drang atacaron toda noción de regla artística en la medida
en que éstas se oponían a la libertad e individualidad del hom-bre y del genio. Esto quedaría sancionado por Kant en el pará-grafo 46 de la tercera Crítica. Lo importante radica así en que,por una parte, la dogmática neoclásica de la teoría de los génerosfue reducida hasta los extremos de lo ridículo; y por otra, en que lalibertad asumida permitió incorporar definitivamente una visiónreal de la existencia de las formas y géneros literarios. Nóteseque si los románticos se propusieron la destrucción de toda norma-tiva heredada, es claro también que su propósito de destrucciónde toda rigidez en el sistema de géneros estuvo precedido por
un nítido entendimiento de la realidad de los mismos absoluta-mente superador de la envarada concepción clasicista, que noobstante subestimaron. Cuando el Romanticismo quiso disolverlas estructuras estáticas de los géneros literarios artísticos desdefuertes configuraciones temáticas y desde los elementos métricosde la poesía y el drama a través de la polimetría, la ametría, lamezcla de prosa y verso, etc., hasta las realizaciones de ampliaproyección formal y de preconcebida noción textual mediante,por ejemplo y sobre todo, la creación de nuevos géneros, el poema en
prosa y el fragmento, ya había hecho suya tanto una concepciónpropia de la poesía llamada lírica como una teoría de la novela yhabía asumido, aún inconscientemente, una forma de ensayo queya escapaba a las limitaciones de la Ilustración neoclásica. En elbarroco hay un antecedente de todo esto. Lo que sucede es quesi los románticos intentaron romper las fronteras, al igual quelas leyes, de los géneros, obviamente no estuvo en su espíritu elponerse, en principio, a elaborar un tipo de teorización genéricaque de algún modo marcase límites y de alguna manera habría deser entendida como prescriptiva, y aún menos del ensayo pues
teóricamente no estaba a su alcance. Al romántico le interesabala infinitud, no el límite.
La primera generación romántica -cosa que he intentadomostrar en diferentes ocasiones- en realidad se encontró conel trabajo grande ya hecho; a ella sólo le restaba el aplicarsea ciertas particularizaciones y sutilidades en orden a un régimeny un campo de juego que ya estaba trazado. Es Friedrich Schillerquien elabora, desde supuestos helenísticos neoplatónicos, la
Revista Educación estética1.indd 57 23/10/2007 12:29:24 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 58/329
58
Pedro Aullón de Haro
radical teoría idealista de géneros, es decir la teoría metafísicade éstos como modos del sentimiento o tendencias del espíritu,
concluyentes en un vértice utópico, el Idilio, que no es sinola integración de la Idea platónica en el Idealismo moderno.Pero ésta es una teoría de la poesía. Sin embargo, esa idea in-tegradora será imprescindible para la habilitación del ensayo,aunque en otro modo. Una determinación de la relación de lapoesía con el tipo de texto que adscribiríamos al ensayo, asíel mismo Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, no era con-templable en el horizonte de posibilidades estéticas en aquelmomento. Para ello, como veremos, era necesario no destruirsino completar o reformular el concepto neoclásico en tér-
minos modernos de libertad. Es algo que puede observarsefácilmente mediante las también schillerianas Cartas sobre laeducación estética del hombre, en las cuales subsiste, si bien demanera ya meramente externa, una concepción ilustrada neo-clásica, que por lo demás entronca con la raigambre última desu ideología crítica rousseauniana.
Es un hecho que la ciencia literaria, que en su día no lo hizode manera anticipada mediante la ideación de la Poética, con-temporáneamente no ha sabido o no ha querido afrontar esteasunto del ensayo y sus repercusiones, quizás por sobreve-nido abrumadoramente en tiempos tanto de desagregaciónpoetológica como de degradación de la historiografía literaria.Si las cuestiones de género habitualmente se han desenvuel-to con lentitud y pérdida de la intensa inmediatez teórica, elcaso del ensayo en nada desmiente tal perspectiva de cosas.Esto a pesar de que, aun tardíamente, el siglo XX alcanzó aproducir con Adorno la gran poética del género, mediante sibien se mira uno de los textos mayores del pensamiento moderno,
tanto en sentido poetológico como general, lo cual no ha sidoreconocido2. A este ensayo de Adorno se ha de sumar otroantecedente, del joven Lukács (“Sobre la esencia y forma del
2 Th. W. Adorno. “Der Essay als Form” (“El ensayo como forma”). Noten zurLiteratur . Edición de Rolf Tiedemann. Frankfurt: Suhrkamp, 1974. 9-33. Cito laversión española de Manuel Sacristán en el volumen Notas de Literatura. Madrid:Ariel, 1962. 11-36. Existe nueva versión de Alfredo Brotons Muñoz en Notassobre literatura [Obra completa, 11]. Madrid: Akal, 2003, siguiendo la edicióncompleta de Tiedemann.
Revista Educación estética1.indd 58 23/10/2007 12:29:25 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 59/329
59
EDUCACIÓN ESTÉTICA
ensayo” 1985), y uno posterior, algo menos importante, deMax Bense (“Über den Essay und seine Prosa” 1947)3. Pero
estos autores no actuaron como críticos o teóricos de la literaturasino a veces un tanto restringidamente como filósofos. Por ellose hace necesario por nuestra parte dar resolución a un ciertovacío que en tal sentido persiste en sus escritos. Es necesarioformular una teoría del discurso del ensayo.
La serie de textos preferentemente, y ya en tradición seculardesde Michel de Montaigne y Francis Bacon, denominada, concierta aproximación categorial, ensayo, al igual que la extensagama de su entorno genérico, que he designado géneros en-
sayísticos, constituye sin duda y por principio una determinaciónproblemática. Ello por cuanto el ensayo no ha disfrutado históri-camente de una efectiva definición genérica y, de maneraparalela a la referida gama de su entorno, no posee inserciónestable ni en la historiografía literaria ni, desde luego, en laantigua tríada de los géneros literarios en tanto que sistemade géneros restringidamente artísticos, a los cuales se solíaañadir de modo un tanto subsidiario el aditamento de ciertaclase de discursos útiles o de finalidad extraartística como laoratoria, la didáctica y la historia. Esa dificultad, que no essino una grave deficiencia de quienes por inercia la han man-tenido a fin de no trastocar el cómodo esquema clasicista, atañede manera central e inmediata, como es evidente, al conceptode literatura; y de manera secundaria, aunque también deci-
3 En razón de su importancia y su escasa accesibilidad incluí una exposicióndetenida de este artículo, casi en traducción literal, en mi Teoría del Ensayo, ed.cit., 42-52. Como es sabido, Bense acabó por derivar, siguiendo el más radicalformalismo de su época, hacia una semiótica matemática en sí misma encerrada.Adorno realizó en su ensayo sobre el ensayo, texto que en realidad es un de-
safío a la capacidad de pensamiento neopositivista en contraposición a la suyapropia expresada en ese mismo ensayo, la más penetrante y radical crítica aese neopositivismo formalista de su tiempo, para el cual sin duda pensaba enBense, a quien cita. Dice ahí Adorno que “el pensamiento tiene su profundidaden la profundidad con que penetra en la cosa, y no en lo profundamente que lareduzca a otra cosa”. Es difícil enunciar con mayor tino, brevedad y precisiónuna crítica penetrante de los positivismos. Los argumentos fundamentales deBense acerca del ensayo se fundan en las ideas de experimentación; de “arscombinatoria” literaria; confinium entre estadio creador y estadio estético deuna parte y, de otra, entre estadio ético y tendencia; afecto a las revolucionesabiertas o secretas, las resistencias y las transformaciones; determinación delcontorno de las cosas.
Revista Educación estética1.indd 59 23/10/2007 12:29:26 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 60/329
60
Pedro Aullón de Haro
siva, a un conjunto de problemas muy relevantes que ahorano es momento de considerar.
Creo que no será necesario realizar un puntilloso planteamientoepistemológico y terminológico en relación al régimen de pre-suposiciones que toda denominación de género ejerce ya sobrela base del argumento a desarrollar desde el momento en quees enunciado. De hecho, a mi juicio, en esto vendría a consistirsobre todo lo que llamó Croce en términos absolutos “error”epistemológico (Croce 61-62) haciendo sobrepasar un aspectoperteneciente al estricto plano de lo instrumental y cognoscitivoa una negación ontológica. Pero aun así, como ya he dicho en
alguna ocasión, bastaría con la respuesta de Banfi en el sentidode que los géneros existen cuando menos en tanto que entidadteórica de nuestra reflexión (Banfi 92). Es decir, entenderemos,a fin de actuar con natural progresión argumentativa desde unprincipio, que el ensayo es un tipo de texto no dominantementeartístico ni de ficción ni tampoco científico ni teorético sino quese encuentra en el espacio intermedio entre uno y otro extremoestando destinado comúnmente a la crítica o a la presentaciónde ideas.
El género ensayo y, en conjunto, la amplísisma gama de lo quepodemos denominar géneros ensayísticos viene a constituir, porasí decir, una mitad de la Literatura, una mitad de los discursosno prácticos ni estándares, esto es de las producciones textualesaltamente elaboradas, la mitad no estrictamente artística. El hechode que esa “mitad” o parte haya recibido, relativamente, muyescasa aplicación crítica y, en consecuencia, escasos resultadosde categorización, cabe interpretarse como resultado no sólo deuna mera deficiencia o dejación sino también de una realidad
compleja que es justamente en la época contemporánea cuandoadquiere una dimensión inocultable y una situación intelectualsencillamente escandalosa. Entenderemos, pues, por génerosensayísticos la extensa producción textual altamente elaboradano artística ni científica.
Lo referido requiere alguna indicación importante en orden ala historia de la literatura y el pensamiento estético. Con ante-rioridad a los tiempos de la modernidad, los antecedentes de losgéneros que hoy, con legitimidad, podemos llamar ensayísticos
Revista Educación estética1.indd 60 23/10/2007 12:29:26 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 61/329
61
EDUCACIÓN ESTÉTICA
manifestaban un grado de desarrollo no únicamente muchomás reducido, incluso en sentido cualitativo, pues lo cierto es
que se confundían en parte con los productos textuales de las“ciencias” y, en parte, con los discursos de régimen más utili-tario, o bien de tradición popular, o bien del ámbito retórico ypedagógico, es decir de la “oratoria”, la “didáctica”, y tambiénde la “historia”. Llegados a ese punto axial según representa laEstética hegeliana, como después indicaré, queda clara la dis-tinción de géneros “poéticos” y géneros “prosaicos”, es decir degéneros artísticos y no artísticos, o, por mejor decir, de géneroseminentemente artísticos y aquellos otros que lo son en muchamenor medida y, por tanto, no crean representaciones autónomas.
Los géneros prosaicos, esto es, las producciones de representacióny lenguaje no poéticos, son aquéllos en los cuales, siguiendo loargüido por Hegel, la materia de la realidad no es considerada enreferencia a lo interno de la conciencia, sino según una conexiónde tipo racional (Hegel 1985).
El ensayo propiamente dicho es el gran prototipo moderno, lagran creación literaria de la modernidad, con todas las genealogíasy antecedentes que se quiera; el cual, asimismo, es necesario deter-
minar, pero específicamente es aquel que señala sobre todo unaperspectiva histórico-intelectual de nuestro mundo, de Occidentey su cultura de la reflexión especulativa y la reflexión crítica 4.Tomado el hecho de la fundamental caracterización modernadel ensayo, lo pertinente es proceder a explicar qué principiosconforman su identidad. Estos principios necesariamente habránde ser modernos, pues no cabe pensar que la tradición clásicahaya enunciado en algún momento el fundamento de algo queescapa al curso de su propia racionalidad antigua y su horizonteintelectual. De ahí justamente el problema teórico-histórico,
pues el almacén retórico carece en rigor de medios fehacientesque allegar a nuestro objeto. (Quizás el camino por el que larealización literaria más lejos fue en este sentido de tendenciahacia el ensayo en la tradición antigua, a diferencia de lo que se
4 En la literatura asiática, naturalmente, existen aproximaciones a las formas deldiscurso del ensayo, pero no de manera tan característica como en Occidente nicon su habitual aspecto de estilo crítico. Durante el siglo XX, sobre todo en loque se refiere a Japón, sí que existe una convergencia por traslación occidental.En cualquier caso, el mejor antecedente nipón es del siglo XIV: Kenko Yoshida.Tsurezuregusa [Ocurrencias de un ocioso]. Madrid: Hiperión, 1996.
Revista Educación estética1.indd 61 23/10/2007 12:29:27 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 62/329
62
Pedro Aullón de Haro
suele creer, haya sido el de los discursos de la controversia, tal esel caso de San Jerónimo en lengua latina.) Como no podía ser de
otro modo, ni la dispositio retórica ni la teoría aristotélica de los géneros retóricos ofrecen una modalidad de discurso susceptiblede ser conducida al género del ensayo. Narración, descripción yargumentación no pueden identificar, a no ser parcialísimamente,la forma del discurso del ensayo. Ni realidad o acción perfecti-va y conclusa de la narración y sus consiguientes habilitacionesverbales, ni acción imperfectiva e inacabada de la descripción yasimismo sus consiguientes habilitaciones verbales del presente yla continuidad, y, por último, ni argumentación declarativa, con-firmativa o refutativa fundada aristotélicamente en la prueba y
la lógica del entimema son modalidades del discurso del ensayo.En lo que sigue expondré cómo por dicha razón la cuestión ha deser centrada, según es evidente, en la discriminación, definicióny categorización del tipo de discurso que produce el género delensayo y distintivamente lo configura y articula dando lugar aesa realización diversa de las correspondientes a la tradiciónantigua y clasicista. Y añadiré por lo demás que, desde luego,no se habrán de confundir discurso y género, como no los con-fundieron ni Platón en la República ni Aristóteles en la Poética
y sin embargo algunos comentaristas lo hacen en sus exégesis.Pero antes, pienso, será preciso intentar determinar, por encimade la formalidad del discurso, esos principios más generales queen la historia del pensamiento necesariamente han de dar razóndel portentoso fenómeno de la creación, o más bien cristalizacióndefinitiva, del nuevo género. En lo que tiene que ver con el yareferido caso del poema en prosa, el fundamento reside (o asíyo lo he interpretado de manera histórico-literariamente mostra-da) en el principio romántico de la intromisión o integración deopuestos o contrarios; principio que, por otra parte, considero no
ajeno a la constitución del ensayo en tanto que en éste ha lugarla convergencia de discurso de ideas y de expresión artística, ode pensamiento teórico o especulativo y arte. Un diferente asuntoes que, más allá de la integración de contrarios en tanto que for-mación de artes compuestas característicamente moderna, ensumo grado la ópera, haya recaído en la configuración de losgéneros de extensión breve (ensayo, poema en prosa, fragmento)la responsabilidad de las decisiones genéricas esencialmentemodernas.
Revista Educación estética1.indd 62 23/10/2007 12:29:27 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 63/329
63
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Ahora bien, es únicamente el proyecto de libertad que en sentidoconvencional podemos llamar kantiano, de un lado, y la caída de
la Poética clasicista en tanto que, sobre todo, caída de su conceptode finalidad artística y literaria, también kantianamente sancio-nada en la tercera Crítica en los nuevos términos de “finalidadsin fin”, por otro, aquello que permite explicar la constitución deesa nueva entidad establecida mediante el género moderno delensayo. La finalidad sin fin, reformulada por Hegel como fin ensí mismo, es concepto estético de inserción artística, pero repre-senta no sólo una disolución de finalidad artística en lo que deesto, de artístico, el ensayo tiene, sino una concepción generalde abandono del pragmatismo pedagógico sin cuya desaparición
el ensayo no ha lugar pues habría de permanecer situado entrelas modalidades de finalidad retórica o de tal investidura didác-tica o divulgadora. Aquí el sentido de libertad, que abraza, comono podía ser de otra manera, tanto el propósito finalista como laactividad productora, estatuye, aun en sus diversos sentidos, laidea moderna de “crítica”, tal como entendió Adorno otorgándoleel lugar definitorio.
El ensayo representa, pues, el modo más característico de la re-flexión moderna. Concebido como libre discurso reflexivo, sediría que el ensayo establece el instrumento de la convergenciadel saber y el idear con la multiplicidad genérica mediantehibridación fluctuante y permanente. Naturalizado y privile-giado por la cultura de la modernidad, el ensayo es centro de unespacio que abarca el conjunto de la gama de textos prosísticos des-tinados a resolver las necesidades de expresión y comunicacióndel pensamiento en términos no exclusiva o eminentementeartísticos ni científicos.
El discurso del ensayo, y subsiguientemente la entidad constitu-tiva del género mismo, sólo es definible mediante la habilitaciónde una nueva categoría, la de libre discurso reflexivo. La condicióndel discurso reflexivo del ensayo habrá de consistir en la libreoperación reflexiva, esto es, la operación articulada libremente porel juicio. En todo ello se produce la indeterminación filosófica deltipo de juicio y la contemplación de un horizonte que oscila desdela sensación y la impresión hasta la opinión y el juicio lógico. Portanto, el libre discurso reflexivo del ensayo es fundamentalmenteel discurso sintético de la pluralidad discursiva unificada por la
Revista Educación estética1.indd 63 23/10/2007 12:29:27 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 64/329
64
Pedro Aullón de Haro
consideración crítica de la libre singularidad del sujeto. El ensayoposee, por otra parte, la muy libre posibilidad de tratar acerca de
todo aquello susceptible de ser tomado por objeto convenienteo interesante de la reflexión, incluyendo privilegiadamente ahítoda la literatura misma, el arte y los productos culturales. Lalibertad del ensayo es atinente, pues, tanto a su organización dis-cursiva y textual como al horizonte de la elección temática. Esde advertir que el ensayo no niega el arte ni la ciencia; es ambascosas, que conviven en él con especial propensión integradora altiempo que necesariamente imperfectas e inacabadas o en merogrado de tendencia. Por ello el género del ensayo se muestracomo forma poliédrica, síntesis cambiante, diríamos, para un libre
intento utópico del conocimiento originalmente perfecto por me-dio de la imperfección de lo indeterminado.
Si retomásemos la distinción de Schiller de los géneros poéticoscomo “modos del sentimiento” y añadiésemos la de los géneroscientíficos como “modos de la razón”, pudiérase considerar elgénero del ensayo en tanto que realización de un proyecto desíntesis superador de la escisión histórica del espíritu reflejadaen la poesía, como discurso reflexivo en cuanto modo sintético delsentimiento y la razón. El ensayo, entonces, accedería a ser inter-pretado como el modo de la simultaneidad, el encuentro de latendencia estética y la tendencia teorética mediante la libreoperación reflexiva.
3
Adorno, más allá de una cuestión retórica y la negación de lasconvenciones estructurales en el ensayo, en ningún momento sepropuso inmiscuirse en los aspectos técnicos ni del discurso ni del
género y, como dijimos, optó para ello por el único concepto, y nootro, que podía solventar o superar esa brecha teórica desde unapostura asumida de horizonte más general, ajena a la tradición delas doctrinas estéticas y literarias. Pero, como se verá, sí afrontó elproblema del lenguaje y su compleja dimensión para el género.Ahora, sea como fuere, si, en lo que tiene de proyección abarca-dora y de reducción posible a concreción poetológica, se da porcorrecta en general la reflexión de Adorno, ésta no podrá suscitarcontradicción en nada significativo con nuestro anterior argu-mento. Pues bien, he dicho intencionadamente “concreción po-
Revista Educación estética1.indd 64 23/10/2007 12:29:28 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 65/329
65
EDUCACIÓN ESTÉTICA
etológica”, porque a pesar de que Adorno mantiene un régimende crítica filosófica, el suyo más característico y aun yo diría que
en su mayor grado de densidad y penetración, lo cierto es que suensayo sobre el ensayo es sustancialmente una poética, preferente-mente todo lo general y filosófica que se quiera pero una poética,es decir un conjunto de reflexiones y principios acerca de qué esy cómo se ha de construir determinada clase de objetos. Y si desdeel punto de vista de la particularidad técnica cabe argüir que nocontiene especificaciones técnicas de discurso y estructura verbalmás allá de la de sentido negativo señalada y los aspectos relativosa conceptualidad que después veremos, no sólo habría que em-pezar por decir que una poética decididamente filosófica puede
no tener propósito de estrictas concreciones verbales y de discurso,así el ejemplo de Friedrich Schiller, sino además que respecto delas formas lingüísticas mucho menos aún compete esto en loreferente al ensayo que a los géneros dominantemente artísticos.Pero es más -y sólo por agotar los argumentos-, puesto que el en-sayo es una modalidad genérica que se enfrenta distintivamente aproblemas de índole en general reflexiva o bien filosófica, y ésta essu caracterización eficiente por encima de cualquiera otra, formalo no, será imprescindible que la teoría de esa modalidad se ocupecentralmente de esa índole reflexiva o filosófica que le es propia.Aquí se entra en una continuidad de identidades en relación alobjeto, que por lo demás el mismo Adorno se plantea, pero con-tinuidad no sólo natural sino exigible y, de otra parte, menosproblemática que la usual representada por aquellas poéticas es-critas artísticamente en verso teniendo por objeto la poesía.
Adorno culmina la poética de un género de la literatura, el últimogran género, la invención moderna que cierra el arco inauguradotratadísticamente por la tragedia en la Poética aristotélica. En este
sentido, es preciso aducir que se trata de uno de los momentosmayores del pensamiento estético y literario de Occidente. Es obraasimismo de la que es necesario decir que entreteje varios aspec-tos cuya repercusión teórica y en líneas generales filosófica es deprimer orden a partir de diferentes consideraciones. El problemadel ensayo, del género a un tiempo filosófico y literario, o delTratado, o de la “exposición” que proponía Benjamin, es clavepara el pensamiento del siglo XX y la forma de filosofía. PorqueAdorno, al seleccionar el concepto de forma diríase que está re-firiéndose no sólo a un problema de forma que atañe al ensayo
Revista Educación estética1.indd 65 23/10/2007 12:29:28 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 66/329
66
Pedro Aullón de Haro
aisladamente, puesto que además éste no posee un pasado teóricoque le prescriba forma, saber autoconsciente objetivo y concep-
tualizado de su forma de ensayo, sino también a la forma ampliade la filosofía, para la cual postula la forma del ensayo como modode sobrepasar el cerramiento del Sistema. Pero aquí el problemareside justamente en qué se conciba mediante ese concepto deforma.
De una parte, pareciera que Adorno se propone otorgar formaa algo que teóricamente aún no le ha sido otorgada y que, por lodemás, es la forma aquel aspecto que ha de ser elegido y él eligecomo relevante para el caso. Estos dos aspectos son complementa-
rios y factibles de asumir en conjunto. Ahora bien, es de recordarque el término grecolatino forma (sin entrar ahora en otros elementosconexos) puede tener una significación, aun con diversos maticesde detalle, proclivemente material, en cierto modo empírica si sepudiera decir, de lo perceptible, asociable a un tiempo a la teoríaclásica y clasicista de la belleza, geométrica y matemáticamentefundada en su deslizamiento despitagorizado o desligado del es-píritu. Forma también tiene un significado tradicional aristotélicorelativo a lo que es esencial o sustancial y por tanto rigurosamentemetafísico, mientras que en la concepción kantiana del a priori delconocimiento se diría que el sentido metafísico queda trasladadode lo que está en la cosa a lo que el sujeto concibe de ésta. A su vez,kantianamente, belleza es forma, lo cual, aun con todo el apriorismodel juicio estético y su subjetividad, se separa hacia la cosa, ya seaésta un hecho de la naturaleza o una realización original del genio,que es naturaleza. Todo parece indicar que el título del texto deLukács sobre el ensayo aspira a totalizar este horizonte de sig-nificaciones. Con todo y pese a seleccionar limitadamente el con-cepto de forma, es posible entender que Adorno puede referirse
a todo ello en conjunto o por partes; quiero decir, que atiende alo que es esencial, pero también a lo perceptible puesto que en elensayo hay menos forma perceptible, aunque también la hay y de-cisiva, que en los géneros dominantemente artísticos. Visto de estemodo, vendría a referirse el autor a la detección de cuál sea la formaesencial del ensayo, que lo es más escasamente de forma percep-tible; y asimismo a la dación o enunciación de cuál sea la formaesencial en su conjunto. Y si Adorno no desarrolla extensamentecuestiones de discurso y verbales, se habrá de asumir que éstasno son, a su juicio, la clave interpretativa, pues desde luego no
Revista Educación estética1.indd 66 23/10/2007 12:29:28 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 67/329
67
EDUCACIÓN ESTÉTICA
cabe entender que se ocupe de los elementos no decisivos, pero síque trata, como hemos señalado, aparte de la cuestión del trabajo
conceptual, de la forma en rango de mayor entidad que la reduci-damente verbal, siendo esto decisivo desde el punto de vista de ladispositio retórico-literaria, de la organización composicional, que justamente es presentada como negativa en el sentido de arbitrariao, mejor dicho, sólo sujeta al ejercicio de la propia libertad del en-sayista dictada por el curso de su reflexión: “es inherente a laforma del ensayo su propia relativización: el ensayo tiene que es-tructurarse como si pudiera suspenderse en cualquier momento.El ensayo piensa discontinuamente, como la realidad es disconti-nua, y encuentra su unidad a través de las rupturas, no intentando
taparlas” (Adorno 1962, 27). Ésta es la clave de la forma adornianade la filosofía, que se cumple en su máxima entidad en la Teoríaestética, donde se crea un problema de extensión irresoluble. Elautor se propuso, siguiendo el concepto de parataxis5, según hanexplicado sus editores, que esta parataxis filosófica fuera fiel alprograma hegeliano de no violentar las cosas mediante prefor-maciones subjetivas, un método afín al de los escritos estéticos dela última época de Hölderlin, de quien se ocupa precisamente enese escrito titulado con tal término. Léanse estos dos explicativostestimonios epistolares:
Es interesante que al trabajar me vienen como al asalto ciertasconsecuencias respecto de la forma que proceden del contenido del pensamiento. Es cierto que suelo esperarlas desde muchoantes pero, con todo, me sorprenden. Se trata sencillamente demi teoría de que filosóficamente no existe nada ‘primero’. Con-secuentemente no se puede construir una argumentación en laforma usual escalonada, sino que hay que construir la totalidad apartir de una serie de conjuntos parciales que de alguna maneratienen pareja importancia y se ordenan concéntricamente, en el
mismo nivel. La constelación de todas ellas y no su consecuenciaes la que nos entrega la idea.
Consisten [las dificultades de exposición] en que la consecuen-cia entre el antes y el después, casi inevitable en un libro, estan irreconciliable con la cosa de que trata que la disposicióntradicional de un libro que yo he seguido hasta ahora (en la
5 Véase Th. W. Adorno. “Parataxis. Zur späten Lyrik Hölderlins”. Noten zurLiteratur . 1974. 446 y ss. En la versión de Alfredo Brotons Muñoz, “Parataxis.Sobre la poesía tardía de Hölderlin”. Notas sobre literatura. 429-472.
Revista Educación estética1.indd 67 23/10/2007 12:29:29 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 68/329
68
Pedro Aullón de Haro
misma Dialéctica negativa) se me presenta como irrealizable. Ellibro tiene que ser escrito en partes concéntricas, del mismo peso,paratácticas, ordenadas en la dirección de un punto medio queexpresan por medio de su constelación. (“Epílogo de los editores”,Teoría estética 470)
Es muy importante advertir que Adorno traslada al pensamientoun par de elementos muy reconocidos de la crítica de arte, cerra-miento y apertura (Wölfflin), y recibe de Benjamin el problemade la exposición:
El ensayo es a la vez más abierto y más cerrado de lo que puedeser grato al pensamiento tradicional. Es más abierto en la me-dida en que, por su disposición misma, niega toda sistemáticay se basta tanto mejor a sí mismo cuanto más rigurosamente seatiene a esa negación; en el ensayo, los residuos sistemáticos, lasinfiltraciones, por ejemplo, de estudios literarios con filosofemascomunes y tomados ya listos, infiltraciones que acaso aspiran adar respetabilidad al texto, no tienen más valor que las triviali-dades psicológicas. Pero el ensayo es también más cerrado delo que puede gustar al pensamiento tradicional, porque trabajaenfáticamente en la forma de la exposición. La conciencia de lano identidad de exposición y cosa impone a la exposición un es-
fuerzo ilimitado. Esto y sólo esto es lo que en el ensayo resultaparecido al arte; aparte de ello el ensayo está necesariamenteemparentado con la teoría, a causa de los conceptos que apare-cen en él, los cuales traen de afuera no sólo sus significaciones,sino también sus referencias teoréticas. (Adorno 1962, 29)6
Según Bense, es difícil juzgar si se experimenta con una idea o seexperimenta con una forma y en consecuencia no es nada sencilloaveriguar si nos encontramos ante un verdadero o falso ensayoni hasta qué punto el autor ha resaltado la pura información;
por eso piensa que el ensayo representa en realidad la formaliteraria más difícil de dominar y más difícil de juzgar. ParaBense, la esencia tanto formal como de contenido no consiste sinoen una intención socrática, sobre todo en el sesgo experimentaly progresivo de este término (Bense 1947). Lukács concibe que sicomparásemos las diferentes formas de la poesía con la luz solar
6 Adorno llegaría a decir de Lukács que el error de su segunda época, la marxistase entiende, fue creer que de una doctrina se podía sacar un ensayo. Inteligenteobservación ésta acerca tanto de las predeterminaciones como de la causa final,emparentables con el clasicismo poetológico.
Revista Educación estética1.indd 68 23/10/2007 12:29:30 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 69/329
69
EDUCACIÓN ESTÉTICA
refractada por el prisma, los escritos de los ensayistas serían laradiación ultravioleta. Se trata de la conceptualidad entendida
como vivencia sentimental, realidad inmediata y espontáneoprincipio de existencia, el acontecimiento anímico o la fuerzamotora de la vida como una concepción del mundo en su propiapureza; la formulación directa acerca de la vida, el hombre yel destino, pero únicamente en cuanto que pregunta, “puesla respuesta no aporta tampoco aquí ninguna solución, como lade la ciencia o, en alturas más puras, la de la filosofía, sino quees más bien, como en toda clase de poesía, símbolo y destino, ytragedia” (Lukács 23 y ss.). Piensa Lukács: mientras que la poesíarecibe su forma del destino, y sólo así, en el ensayo la forma se
hace destino o principio de destino. En estos escritos desprovis-tos del destino ordenador que es carne de su propia carne, uni-cidad, el material sin cuerpo es tan incapaz de dar forma comode prescindir de su inclinación natural a “adensarse en forma”.Por ello el ensayo habla de las formas y el crítico es quien ve enlas formas el elemento del destino. Es éste el momento crucialdel crítico, el de su destino, cuando los sentimientos y vivenciasde más acá y más allá de la forma fundiéndose se adensan enforma; el momento místico unificador de “lo externo y lo inter-no”, del “alma y de la forma”. A diferencia de lo que sucede conla poesía, el ensayo todavía no habría concluido su proceso deindependencia a partir de la primitiva e indiferenciada unidadcon la ciencia, la moral y el arte, porque sucede que el imponenteinicio de ese camino, Platón, no ha hecho posible hasta ahoramás que meros acercamientos. Y, ciertamente, el ensayo aspira ala verdad, pero el ensayista que es capaz de buscarla, al términoencontrará lo no buscado, la vida.
Digamos que han existido dos grandes épocas de crisis y construc-
tivas respecto del género ensayo durante la Modernidad. Laprimera de ellas corresponde a los tiempos y las corrientes depensamiento que podemos designar prerrománticos, esto es losempiristas ingleses (Hume, Shaftesbury, Addison...) y los pre-decesores y sucesores de la Ilustración alemana (Winckelmann,Lessing, Herder..., Shopenhauer) hasta alcanzar la crítica literariay artística de la Europa del XIX y, como figura emblemáticaquizás general, Nietzsche, que se diría que culmina todos losaños del decadentismo. La segunda gran época corresponde so-bre todo a los tiempos de la Vanguardia histórica y pudiérase
Revista Educación estética1.indd 69 23/10/2007 12:29:30 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 70/329
70
Pedro Aullón de Haro
decir que posee, principalmente, dos vertientes, la artística delas hibridaciones, especialmente en la prosa novelística, que se
funde con el ensayo, caso muy específico de Musil, y la filosófica.No me interesa ahora entrar en particularidades. En realidadel problema central de la filosofía estuvo decisoriamente liga-do durante esas décadas, cuando menos hasta la segunda granguerra, a la cuestión de género. Si bien se mira, así sucede conBloch, que aspiraba a algo como un tratado sin sistema, lo cualse cumplirá elevadamente en El Principio Esperanza; así sucedecon Eugenio d’Ors, quien en Lo Barroco diríase que propone unsistema sin tratado desde una organicidad naturalista barroca;con Rosenweig y su intento del nuevo pensamiento. Ejemplo
paralelo, si bien diferente al de éstos, es el de la opción más có-modamente ensayística de Ortega y, acaso, del joven Lukács,que, como hemos comprobado, compone muy pronto la primeragran poética del género.
Benjamin y Adorno, pero sobre todo este último, fueron sin dudagrandes creadores de ensayo en sentido restringido, propio. Lostextos reunidos en Noten zur Literatur configuran por muchas ra-zones un ejemplo canónico para el género difícilmente superable.Adorno, como filósofo y como teórico y crítico literario y musical,
fue un pensador muy superior a Benjamin. Ambos autores, enrealidad de manera vinculada, aunque desde dos circunstanciashistóricas muy diversas y distantes (o quizás no tanto: la Van-guardia histórica y la Neovanguardia, no se olvide) conducensus obras mayores, en cuanto construcciones textuales, a un ex-tremo de conflicto, conflicto de género. Es evidente que fueronmuy conscientes de ello. Ahora bien ¿en qué medida calcularon elproblema y creyeron que poéticamente podrían dominarlo? ¿Acasosucumbieron a la idea vanguardista de lo nuevo, tan penetrante-mente examinada luego por el propio Adorno en la Teoría estética?En el ensayo sobre el ensayo afirma Adorno que el objeto delensayo es lo nuevo en tanto que nuevo. Benjamin, que como estu-dioso del Romanticismo es ya heredero de su fragmentariedad,en la introducción a El origen del drama barroco alemán proponesutilmente la cuestión, siguiendo la tradición clásica platónico-aristotélica de “modos del discurso”, en términos de “modo deexposición”. Conviene leer el comienzo de esas páginas:
Es característico del texto filosófico enfrentarse de nuevo, a cadacambio de rumbo, con la cuestión del modo de exposición. En su
Revista Educación estética1.indd 70 23/10/2007 12:29:30 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 71/329
71
EDUCACIÓN ESTÉTICA
forma acabada el texto filosófico sin duda terminará convirtién-dose en doctrina, pero la adquisición de tal carácter acabado nose debe a la pujanza del mero pensamiento. La doctrina filosóficase basa en la codificación histórica. Por tanto, no puede ser in-vocada more geometrico. Cuanto más claramente las matemáticasprueban que la eliminación total del problema de la exposición(eliminación reivindicada por todo sistema didáctico rigurosa-mente apropiado) constituye el signo distintivo del conocimientogenuino, tanto más decisivamente se manifiesta su renuncia aldominio de la verdad, intencionado por los lenguajes. Lo que enlos proyectos filosóficos es método, no se extiende a su organizacióndidáctica. Y esto quiere decir simplemente que a estos proyectosles es inherente una dimensión esotérica que ellos no pueden des-
cartar, que les está prohibido negar y de la que no pueden vana-gloriarse sin pronunciar su propia condena. Lo que el conceptodecimonónico de sistema ignora es la alternativa representadapara la forma filosófica por los conceptos de doctrina y de ensayoesotérico. (9-10)7
Robert Musil se planteará, en El hombre sin atributos, el problemadel género ensayo trasladándolo a problema existencial, aspectoque es complementario de la visión de Lukács y también es detener en cuenta para la postura que tomará Adorno, más atento
a la realidad objetiva como objeto de pensamiento. Musil, recu-perando en realidad una idea de Montaigne, concibe -por bocade su personaje Ulrich- que de la misma manera que el ensayoen sus diferentes capítulos trata desde diferentes puntos de vistauna misma cosa, así se podría hacer con el mundo y la vida pro-pia; y de la misma manera que con las partes auténticas de unensayo no se puede hacer una verdad, tampoco cabe extraer deahí, de ese estado, una convicción, al igual que el amante ha dedespojarse del amor para poder describirlo. Lukács entendía queel ensayista es un puro precursor, que el ensayo es dador de for-
ma por cuanto es esencialidad que desde la estética y su elevadoestadio penúltimo aspira a unidad y permanencia; que la vida yel arte son modelos para el ensayo, haciendo paradoja análoga ala del retrato, mientras que la poesía obtiene sus motivos de lavida y el arte. Adorno explica que la aspiración a la verdad delensayo “es horra de apariencia estética”, y achaca a Lukács que
7 Es de notar que los términos “ensayo esotérico” son traducción absolutamenteliteral: esoterischen Essay (Walter Benjamin. Ursprung des deutschen Trauerspiels.Gesammelte Schriften. I,1. Frankfurt: Suhrkamp, 1974. 207).
Revista Educación estética1.indd 71 23/10/2007 12:29:31 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 72/329
72
Pedro Aullón de Haro
llame al ensayo “forma artística” (Adorno 1962, 13). Por su parte,escribe Musil:
Había algo en el ser de Ulrich que obraba de un modo distraído,paralizante, desarmador, contra el orden lógico, contra la volun-tad inequívoca, contra los impulsos de la ambición concretamentedirigidos, y también esto estaba comprendido con el nombre porél elegido de “ensayismo”, aun conteniendo los elementos queél, al correr del tiempo e inconscientemente, había eliminado deaquel concepto. La traducción de “ensayo” mediante la palabra“prueba”, según se suele hacer, contiene sólo aproximadamentela alusión esencial al modelo literario; pues un ensayo no es laexpresión provisional o accesoria de una convicción que podría
ser elevada a verdad en una oportunidad mejor y que tambiéncabría reconocerla como error (de este género son únicamentelos artículos y composiciones que las personas letradas llaman“desperdicios de su escritorio”), sino que un ensayo es la formadefinitiva e inmutable que la vida interior de una persona da aun pensamiento categórico. (Musil 308)
Piensa Adorno que en nombre de la disciplina se condena la es-pontaneidad subjetiva, la cual es indispensable para desvelar laplétora de significaciones que existe encapsulada en cualquier
fenómeno espiritual. No resulta factible conseguir pasivamentemediante interpretación algo a su vez no introducido por un in-terpretar activo. “Los criterios de esta actividad son la compati-bilidad de la interpretación con el texto y la fuerza que tenga lainterpretación para llevar juntos a lenguaje los elementos delobjeto. Con esto se acerca el ensayo a cierta independencia esté-tica que es fácil reprocharle tomándola por mero préstamo delarte, del cual, empero, el ensayo se diferencia por su medio, losconceptos, y por su aspiración a verdad” (Adorno 1962, 13). Porello, en el ensayo las asociaciones y juegos retóricos, que debilitan
la voluntad del receptor sometiéndola al orador, se funden con elcontenido de la verdad (34). Por el contrario, el dogmatismo delespíritu cientifista, dice Adorno, siente alergia a las formas, comoaccidentes, y pretende responsabilidad con la cosa mediante unapalabra irresponsable; pretende hablar del espíritu careciendode él. El ensayo, que no busca lo eterno en lo perecedero sinohacer acceder lo perecedero a lo eterno, tiende a cierto utopis-mo. Discierne Adorno que la armonización lógica es un engañoacerca de lo antagónico sometido a orden y por ello el ensayoestá determinado por la unidad de su objeto, su discontinuidad
Revista Educación estética1.indd 72 23/10/2007 12:29:31 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 73/329
73
EDUCACIÓN ESTÉTICA
en el pensar es la discontinuidad real y no el empeño de encubrirlas rupturas. El ensayo -siempre según Adorno- tampoco se en-
capricha con el más allá de las mediaciones sino que busca en símismos los contenidos de verdad históricos; ni pregunta por pro-todatos originarios: denuncia la ilusión de que el pensamientopueda escapar de la cultura para irrumpir en la naturaleza, a lacual honra confirmando que ella ya no es el hombre; niega ladefinición de conceptos de una ciencia aún apegada a la esco-lástica y que no sustituye sus definiciones de ese origen por con-ceptuaciones de los conceptos obtenidos de los procesos en quese producen, mientras el ensayo asume el impulso antisistemáticoe introduce tal cual los conceptos de manera inmediata apoya-
dos en sí mismos y en función de sus relaciones, superando esaciencia que se quiere exclusiva y exige tabla rasa para su dominiocuando de hecho todos los principios se encuentran previamenteconcretados por el lenguaje. Así, el planteamiento ensayistaurge a la interacción conceptual siguiendo el curso del espírituy, al margen de lo lineal o del sentido único, consigue la fecun-didad del pensamiento mediante la densidad de un intrincadoentretejimiento de interacciones. El ensayo no es escenario, comoel pensador que no piensa, sino organización conceptual de laexperiencia del espíritu que es adoptada como modelo; si pudiera
decirse así, el ensayo es metódicamente ametódico empezandopor prescindir de la certeza libre de duda y denunciar su ideal. Enrealidad el ensayo sería una profunda protesta contra las reglasdel método cartesiano, a lo cual se aplica con relativa extensióny concienzudamente la interpretación de Adorno. Para él, el en-sayo, que desde el punto de vista de los principios y los concep-tos es esencialmente lenguaje, se propone ayudar al lenguaje yevitar sus manipulaciones científicas, lo cual, en fin, no significarenunciar a conceptos generales ni tampoco usar éstos a caprichosino constituir una manera de exposición fundada en una pre-cisión capaz de suplir aquello que se sacrifica en la renuncia alas definiciones.
Decía Benjamin que la filosofía, como exposición de la verdad yno mera guía de la adquisición de conocimiento, para mantenersefiel a la ley de su forma ha de dar importancia al ejercicio de ésta;que ha de adquirir un carácter propedéutico correspondiente altérmino escolástico de tratado, el cual alude aún de modo latente alos objetos teológicos indispensables para pensar la verdad; que
Revista Educación estética1.indd 73 23/10/2007 12:29:31 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 74/329
74
Pedro Aullón de Haro
el método es rodeo y el pensamiento siempre comienza de nuevoy regresa a la cosa misma incesantemente, es decir el modo de
existencia de lo que Benjamin entiende por contemplación; queestas formas en Occidente han sido el mosaico y el tratado; quela filosofía ha venido a ser la lucha por la exposición de unaspocas palabras, las ideas, como en Platón, que siempre son lasmismas. Se desprende de las especulaciones de Benjamin unaidentificación entre Tratado y ensayo, y esto en ciertos aspectospuede ser así, pero sólo en ciertos aspectos, pues resulta factibleensayar con la posibilidad global del Tratado y, también, esfactible introducir el discurso del ensayo, o diversos discursosensayísticos, de otros géneros ensayísticos que no sean el ensayo,
dentro de un Tratado, pero éste posee un concepto estructuralque alberga la función del todo el cual no se aviene con la inde-terminación o suspensión abierta propia del Ensayo. El Tratadode alguna manera ha de pretender alguna especie de totalidad quese parangonará con la totalidad de su objeto, como por otra parteocurre en el mosaico que dice el mismo Benjamin. Adorno arguyeque el ensayo querría desembarazar las fuerzas de lo opaco; lle-gar a la determinada concreción del contenido en el tiempo y enel espacio y sustraerse a la tiránica eternidad de la definición dela idea, una idea que siga siendo idea porque no capitula; y por
ello la medida del ensayo es la entusiástica nietzscheana del síal instante único que lo es para toda la existencia y habría de sercomo la felicidad, pero el ensayo desconfía y encuentra lo negati-vo, pues “incluso las supremas manifestaciones del espíritu queexpresan la felicidad siguen intrincadas en la culpa que consisteen obstaculizarla en cuanto siguen siendo mero espíritu. Por esola más íntima ley formal del ensayo es la herejía. Por violenciacontra la ortodoxia del pensamiento se hace visible en la cosaaquello, mantener oculto lo cual es secreto y objetivo fin de laortodoxia” (39).
Es preciso recordar cómo Adorno, que recurría a los conceptosde constelación y parataxis en su primer e importante escritoprogramático, de 1931, comenzaba entonces por advertir queel trabajo filosófico actual había de comenzar por la renunciaa apresar la totalidad de lo real mediante la fuerza del pensa-miento. Es profesión de fragmentarismo8. Pero el problema
8 Ahí concluye con un párrafo que es necesario leer entero: “Los empiristasingleses al igual que Leibniz llamaron ensayos a sus escritos filosóficos, porque
Revista Educación estética1.indd 74 23/10/2007 12:29:31 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 75/329
75
EDUCACIÓN ESTÉTICA
se acabará centrado mediante el concepto de forma. El propioAdorno definiría el ensayo en el bellísimo escrito “Caracterización
de Walter Benjamin”: “consiste como forma en la capacidad decontemplar lo histórico, las manifestaciones del espíritu objetivo,la ‘cultura’, como si se tratara de naturaleza” (1970, 118), apresurán-dose a añadir que Benjamin poseía esa capacidad como pocos; enfin, que “su ensayismo consiste en tratar textos profanos como sifuesen sagrados” (121).
A mi modo de ver, la forma kantiana de la belleza es o se puedetomar por neutra, pero es aquella forma que hereda el formalismode la teoría de la crítica artística y más radicalmente de la teoría
de la crítica literaria, es decir de la forma al fin heredada de lateoría clásica oficialista de la belleza que probablemente am-parada en la necesariedad cuantitativista y proporcional de lasartes plásticas abandonó el pitagorismo espiritualista en favor deuna tendencia de sesgo científico que traza y cumple la ambiciónpositivista. Y, precisamente, es la ideación de Schiller el mediode introducción del espíritu en la forma kantiana; así la forma sehace neoplatónica, figura viva, belleza, pues ya había sido formala belleza en las Enneadas de Plotino, es decir figura o forma conalma o que reencuentra alma. Esto es importante porque Adorno,
como se ha podido comprobar, desarrolla su pensamiento sobreel ensayo como una crítica de ataque radical a la filosofía aca-démica y al positivismo, en lo cual viene a situarse de maneraanáloga a como hizo Schiller en su fuerte crítica de la cultura ylas instituciones académicas occidentales desarrollada sobre todoen las Cartas sobre la educación estética. Diré que a partir de ahí secentra, como no podía ser de otro modo, el espíritu crítico de
la violencia de la realidad recién abierta con la que tropezó su pensamiento les
forzaba siempre a la osadía en el intento. Sólo el siglo postkantiano perdió juntocon la violencia de lo real la osadía del intento. Por eso el ensayo se ha trocadode una forma de la gran filosofía en una forma menor de la estética, bajo cuyoaspecto, pese a todo, huyó a cobijarse una concreción de la interpretación de lacual no dispone hace ya mucho la filosofía propiamente dicha, con las grandesdimensiones de sus problemas. Si al arruinarse toda seguridad en la gran fi-losofía el ensayo se mudó allí, si al hacerlo se vinculó con las interpretacioneslimitadas, perfiladas y nada simbólicas del ensayo estético, ello no me parececondenable en la medida en que escoja correctamente sus objetos, en la medidaen que sean reales. Pues el espíritu no es capaz de producir o captar la totalidadde lo real; pero sí de irrumpir en lo pequeño, de hacer saltar en lo pequeño lasmedidas de lo meramente existente”. (Adorno 1991, 102).
Revista Educación estética1.indd 75 23/10/2007 12:29:32 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 76/329
76
Pedro Aullón de Haro
Adorno, ahora superador sobre todo de la pobreza de la críticamarxista mediante el encuentro, encuentro aun desidentificado,
que ha de dar un nuevo paso, pero no en dirección neoplatónicasino crítico-reflexiva: el camino de la forma como espíritu delpensamiento sobre la cosa, crítica representada por el ensayo, loque éste siempre fue, “la forma crítica par excellence”. Así coin-cide con el joven Lukács, quien mantiene un eco neoplatónicoe identifica crítica y ensayo, pero, ya dijimos, diverge en queéste atribuye una determinación artística al género, por extremaoposición a la prosa utilitaria (Lukács 15), que Adorno sólo con-sidera en el sentido de que ambos, crítica y ensayo, trabajan“enfáticamente en la forma de la exposición”.
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor W. Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962.---. Crítica cultural y sociedad. Barcelona: Ariel, 1970.---. Noten zur Literatur . Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974.---. Teoría estética. Madrid: Taurus, 1980.---. Actualidad de la filosofía. Barcelona: Paidós, 1991.Banfi, Antonio. Filosofía del arte. Barcelona: Península, 1987.Benjamin, Walter. El origen del drama barroco alemán. Madrid:
Taurus, 1990.Bense, Max. “Über den Essay und seine Prosa”. Merkur , I
(1947): 414-424.Croce, Benedetto. Estética como ciencia de la expresión y lingüística
general. Málaga: Ágora, 1997.Hegel, G. W. F. Estética. Buenos Aires: Siglo Veinte, 1985.Lukács, George. El alma y las formas & Teoría de la novela. México:
Grijalbo, 1985.
Musil, Robert. El hombre sin atributos. Vol. I. Barcelona: Seix Barral,1969.
Revista Educación estética1.indd 76 23/10/2007 12:29:33 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 77/329
77
THEODOR W. ADORNO Y HANNAH ARENDT.SOBRE PENSAMIENTO, IDEOLOGÍA Y ARTE
Alejandro Molano
1. La importancia de Walter Benjamin
Al ensayar la comparación de algunos aspectos del pensa-miento de Theodor Adorno y Hannah Arendt no se puede
pasar por alto la inmensa desconfianza que Arendt sentía porel filósofo de Frankfurt. Ella creyó que Adorno no había presta-do ayuda suficiente a Walter Benjamin durante su exilio en Parísy su huida frustrada hacia Estados Unidos. Creyó también queAdorno malentendía a Benjamin y que trataba de imponer enél un método marxista que no concordaba con el pensamientobenjaminiano (Arendt 1990). Adorno sintió un profundo dolorpor aquello que él entendía como una “… acción concertada…”en contra suya y que atacaba una de las amistades más fértiles ysinceras que tuvo (2001, 93). Con todo, Adorno no quiso llamar aArendt “contrincante”1, pues ello hubiese supuesto que en verdadhabía monopolizado la interpretación de Benjamin y sus archivos.Tampoco Benjamin ni Adorno habrían podido ser nunca mu-tuos contrincantes a menos que hubiesen traicionado su propiopensamiento. Ambos rechazaron reducir la verdad a objeto deposesión y monopolio.
Al respecto de la polémica sobre los archivos de Walter Benjamin,la investigación exhaustiva de Stefan Müller-Doohm absuelve a
Adorno de las sospechas de Hannah Arendt (2003, 347). Aún así,1 Adorno habló así, recordando la última velada con su amigo: “La última veladaque pasé con Benjamin, en enero de 1938 en el puerto de San Remo, mi mujery yo, convencidos ya entonces de la inminencia de la guerra y de la inevitablecatástrofe francesa, aconsejamos una vez más a Benjamin del modo más apre-miante que intentara venir a América lo antes posible; todo lo demás ya severía allí. Benjamin se negó y dijo literalmente: ‘hay posiciones que defenderen Europa’. No hay más que añadir a la acción concertada contra mí. Su únicafinalidad es hacer de la nada un escándalo que dé publicidad a aquellos [HannahArendt y Helmut Heissenbüttel] a los que desde luego no quisiera llamar miscontrincantes”.
Revista Educación estética1.indd 77 23/10/2007 12:29:33 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 78/329
78
Alejandro Molano
Adorno es una personalidad controvertida. Su “ceguera política”durante los primeros años del régimen fascista en Alemania, sus
críticas contra la industria cultural, el cine y el jazz, y sus decisio-nes en el enfrentamiento con los movimientos estudiantiles de ladécada de 1960, han provocado el juicio severo de algunos. Juzgara Adorno implica interpretar estas actuaciones en sus contextosdeterminados, naturalmente. Lo que no resulta necesario es con-vertirlo en figura del conservadurismo cultural o hacer apologíade sus críticas sociales. En ambos casos se limita enormemente lamateria del juicio, es decir, el propio significado que la vida deAdorno pueda tener para nosotros hoy. No evoco aquí la contro-versia entorno a la memoria de Benjamin con el objeto de absolver
o condenar las decisiones de Adorno, ni para sostener que Arendtse equivocaba completamente al respecto; sino para hacer notarla importancia que Hannah Arendt y Theodor Adorno le con-cedieron a Benjamin, como filósofo y como amigo.
Benjamin concibió de una manera particular la filosofía y a ellose debe en parte la influencia que ejerció sobre Adorno y sobreArendt. La filosofía, según Benjamin, debía acceder a la verdad,pero no de la forma en que cree apropiarse de ella la ciencia. Enel “Prefacio epistemológico” de El origen del drama barroco alemán,Benjamin expone una distinción entre la verdad científica y unconcepto de verdad como “ser no intencional formado a partirde las ideas” que sólo es accesible al pensamiento filosófico (18).A pesar de que Adorno no llegó a aceptar una definición semejantedel concepto de verdad, ni tampoco Arendt, la distinción ben- jaminiana entre ciencia y filosofía fue reelaborada por ambos.Veamos hasta qué punto puede pensarse que la distinción entreciencia y filosofía es común a los tres.
En el contexto de una sociedad tecnificada en la que el campo delo político sufría grandes deformaciones, para estos tres filósofosfue determinante examinar el papel del pensamiento y la fi-losofía en la vida del hombre. En su lección inaugural de 1931, enFrankfurt, titulada “Actualidad de la filosofía”, Adorno asumíauna posición crítica respecto a distintas corrientes filosóficas deentonces. Lo hacía desde la tesis según la cual “la plenitud de loreal” no puede reducirse a las leyes de la razón: “a quien buscaconocerla [a la realidad], sólo se le presenta como realidad totalen cuanto objeto de polémica, mientras únicamente en vestigios
Revista Educación estética1.indd 78 23/10/2007 12:29:34 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 79/329
79
EDUCACIÓN ESTÉTICA
y escombros perdura la esperanza de que alguna vez llegue a seruna realidad correcta y justa” (1991, 75). Así pues, el papel de
la filosofía no podía ser el de sacar a la luz la verdad absoluta o,como era para él la pretensión máxima del idealismo, “aferrar latotalidad de lo real por la fuerza del pensamiento” (73). En lugarde la posesión de la verdad por el pensamiento, aparece una fun-ción distinta para la filosofía que Adorno llama interpretación. Loque el filósofo hace propiamente es interpretar la realidad a par-tir de la conciencia de que el “mundo en que vivimos […] estáconstituido de otro modo” distinto al de nuestras figuras orga-nizadas de él: “el texto que la filósofa ha de leer es incompleto,contradictorio y frágil, y buena parte de él –dice– pudiera estar
a merced de ciegos demonios” (86). Esta necesidad de mantenerla tensión entre el pensamiento y lo que está más allá de él fueconstante en la obra adorniana. De hecho la definición que haceAdorno en Dialéctica negativa de la dialéctica como un pensarcontra sí mismo, significa, en las propias palabras del autor, que“el pensamiento no necesita someterse exclusivamente a su pro-pia legalidad” (144).
La interpretación como función de la filosofía anticipa el métododel pensamiento por constelaciones que Adorno trata de aclararen Dialéctica negativa. Siguiendo la argumentación de Adorno, si elpensamiento se enfrenta con “algo” que está más allá del pensarmismo y que no puede ser reducido a nuestras capacidades cog-noscitivas, entonces es evidente que la filosofía no puede perseguirel descubrimiento de la verdad mediante lo que Benjamin llamóun “proceso deductivo sin lagunas” (1990, 15). Por ese caminose producía el pensamiento científico que Adorno y Benjamin ob-servaban como un tipo de posesión del objeto por la conciencia yque en últimas implicaba la reproducción de la estructura de la
mercancía al interior de la conciencia, como explica Susan Buck-Morss (1981, 360). Por el contrario, la verdad debía aparecer nocomo producto de la conciencia, sino como “algo que se auto-manifiesta” en la organización de los elementos, en el estableci-miento de sus relaciones mutuas; de ahí la analogía benjaminiana:“Las ideas son a las cosas lo que las constelaciones son a las es-trellas” (1990, 16). Si bien la verdad no es producto del concepto niqueda aprehendida en él, por otra parte sólo puede buscársela pormedio de conceptos que se ponen en relación unos con otros. Deese modo surge para Adorno “la utopía del conocimiento”, que
Revista Educación estética1.indd 79 23/10/2007 12:29:34 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 80/329
80
Alejandro Molano
consiste en “penetrar con conceptos lo que no es conceptual, sinacomodar esto a aquéllos (1975, 144). Lo anterior no significa en
absoluto que la filosofía debiera renunciar a la verdad, sino queésta no podía concebirse como un producto definitivo del cono-cimiento sistemático. La verdad era pensada por Adorno –y antespor Benjamin– más bien como un “horizonte en el que realidad einterpretación eran puestas en mutua relación” (Müller-Doohm221); la creación de constelaciones conceptuales, es decir, la dis-posición de material conceptual, era justamente la manera en queel pensamiento entraba en relación con la realidad, interpretán-dola, aunque no se identificara con esta última. El principio deno identidad era definitivo para mantener la mirada puesta en
la utopía final de la iluminación de la verdad, pues ésta podíadefinirse como lo no controlado por el pensamiento humano. Eneste sentido puede entenderse que la actividad del filósofo noesté orientada hacia la obtención de resultados, y más bien sedescriba como una actividad incesante en la que el ser humanose confronta con el universo que lo rodea sin poder apropiarse dela verdad. “Tenaz comienza el pensamiento siempre de nuevo,minuciosamente regresa a la cosa misma” (Benjamin 1990, 10).Adorno, a su vez, entendía la filosofía como una interpretaciónconstante, “cada vez con la pretensión de verdad”, pero sin hallar
nunca una clave cierta de interpretación. Y se refería a la
paradoja de que las figuras lingüísticas de lo existente y susasombrosos entrelazamientos no le sean dadas [al pensamiento]más que en fugaces indicaciones que se esfuman. La historia dela filosofía –termina diciendo Adorno– no es otra cosa que la his-toria de tales entrelazamientos; por eso le son dados tan pocosresultados; por eso constantemente ha de comenzar de nuevo;por eso no puede aún así prescindir ni del más mínimo hilo queel tiempo pasado haya devanado y que quizás complete la trama
que podría transformar las cifras en un texto. (1991, 87) En la obra de Hannah Arendt también es importante una tesissemejante a la del “Prefacio epistemológico” de Benjamin quetanto influyó en Adorno: “la tesis de que el objeto de conocimien-to no coincide con la verdad…” (1990, 12). Pero esa distinción deconocimiento y verdad adquiere una terminología y unas con-secuencias distintas. Arendt plantea el problema en términos deactividades del espíritu humano. En La condición humana apa-recen las categorías de “razonamiento lógico”, “cognición” y
Revista Educación estética1.indd 80 23/10/2007 12:29:34 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 81/329
81
EDUCACIÓN ESTÉTICA
“pensamiento”, que guardan entre sí relaciones análogas a las quesostienen las actividades no espirituales de labor, trabajo y ac-
ción. Los tres niveles en que esa analogía puede establecerse seríanlos siguientes: primero, en la medida en que el razonamientológico es una especie de poder cerebral, cuyas leyes fijas e in-variables provendrían de la naturaleza mental del ser humano,puede equipararse con el concepto de labor, pues éste se definecomo actividad determinada por las necesidades naturales deun individuo. Segundo, la cognición está estrechamente relaciona-da con el trabajo, porque ambos tienen que ver con una actividadproductiva, ya de conocimientos, ya de objetos concretos. Tantola cognición como el trabajo son actividades finitas que cesan
cuando han conseguido el objeto que perseguían. Por último, elpensamiento puede asemejarse a la acción en cuanto actividadinfinita que no se agota en la obtención de productos, ni pareceque posea resultados predecibles ni definitivos.
Pensamiento y cognición no son lo mismo. El primero, origen delas obras de arte, se manifiesta en toda gran filosofía sin transfor-mación o transfiguración, mientras que la principal manifestacióndel proceso cognitivo, por el que adquirimos y almacenamosconocimiento, son las ciencias. La cognición siempre persigue
un objetivo definido que puede establecerse por consideracio-nes prácticas o por ‘ociosa curiosidad’; pero una vez alcanzadoeste objetivo, el proceso cognitivo finaliza. El pensamiento por elcontrario carece de fin u objetivo al margen de sí, y ni siquieraproduce resultados […]. (1993, 187)2
Ahora bien, si para Adorno el objeto de la filosofía es la verdad,para Arendt aparece como la “búsqueda de significado” (2002,109) y la “comprensión” (2005, 9). Desde luego que el pensa-miento de Arendt revela su herencia fenomenológica, aunque
Adorno también toma posición frente a la Fenomenología (quehabía estudiado cuidadosamente) con el concepto de verdad
2 En otro lugar anota: “La actividad de conocer es una actividad de construccióndel mundo como lo es la actividad de construcción de casas. La inclinación ola necesidad de pensar, por el contrario, incluso si no ha emergido de ningúntipo de ‘cuestiones últimas’ metafísicas […], no deja nada tangible tras de sí, nipuede ser acallada por las intuiciones supuestamente definitivas de los ‘sabios’.La necesidad de pensar sólo puede ser satisfecha pensando, y los pensamien-tos que tuve ayer satisfarán hoy este deseo sólo porque los puedo pensar ‘denuevo’” (1993, 41).
Revista Educación estética1.indd 81 23/10/2007 12:29:35 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 82/329
82
Alejandro Molano
como no idéntica o reductible a la conciencia humana3. Ante losojos de Adorno, si la filosofía se proponía descubrir el sentido
o el significado del mundo, se hacía partícipe inmediatamentede una verdad justificatoria que renunciaba implícitamente a latransformación de la realidad. Por el contrario, dice Adorno, “laauténtica interpretación filosófica no acierta a dar con un sen-tido que se encontraría ya listo y persistiría tras la pregunta, sinoque la ilumina repentinamente e instantáneamente, y al mismotiempo la hace consumirse” (1991, 89). En este sentido, unafilosofía de la comprensión convertía la verdad en algo pensado,en un acto de la conciencia y, por tanto, intencional. La categoría“sujeto-objeto” en la conciencia intencional, que asimilaba el ob-
jeto al sujeto en vez de oponerlos como diferentes, era un “sujetodisfrazado”. Como apunta Susan Buck Morss, era característicodel pensamiento de Adorno presentar los conceptos por sus polosopuestos: “a nivel filosófico, Adorno criticaba no sólo el dualismoentre sujeto alienado y objeto reificado, sino simultáneamente laidentidad entre sujeto y objeto” (1981, 359).
El efecto tranquilizador de la comprensión y el significado provieneesencialmente de que al identificar la verdad con un acto de laconciencia, ésta pierde de vista su carácter histórico y entoncestiende a adquirir el aspecto de lo dado, de lo definitivo e irrevoca-ble: lo histórico pasa a ser natural y la filosofía tiende a convertirseen ideología. Adorno pensaba que la dialéctica negativa, en lamedida en que intentaba mantener la verdad como algo distintoal puro acto de la conciencia, podía evitar la ideologización delpensamiento y su pérdida conexa de la conciencia histórica. Almismo tiempo resultaba que negarse a identificar la verdad conel acto de conciencia implicaba una actitud materialista. ParaAdorno el materialismo es “ese tipo de pensamiento que prohíbe
con el máximo rigor la idea […] de lo significativo de la realidad”3 Al menos parte de la polémica de Arendt contra Adorno tiene también estetrasfondo de luchas contra ciertas tradiciones. Hannah Arendt veía en Adornoa un filósofo atrapado en la ideología materialista, que lo había hecho ciego frentea ciertos aspectos del pensamiento de Benjamin (“Walter Benjamin”. Hombresen tiempos de oscuridad 1990). A su vez Adorno veía en Arendt a una filósofa que,por influencia heideggeriana sobre todo, caía en la identificación sujeto y objeto,es decir, en la posición idealista de la verdad como producto de la concien-cia. (“Sobre la interpretación de Walter Benjamin. Notas para un proyectadoartículo [1968]”. Sobre Walter Benjamin 2001). Ambos lanzaron juicios severos ysesgados, en buena medida, contra el otro.
Revista Educación estética1.indd 82 23/10/2007 12:29:35 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 83/329
83
EDUCACIÓN ESTÉTICA
(1991, 90); o, a la inversa, de que significado alguno o acto de con-ciencia pueden comprender definitivamente la realidad, pues
nada nos obliga a aceptar que aquello sobre lo cual debemos pensar,sea simplemente lo pensado.
Sin embargo, establecer hasta qué punto es materialista el pensa-miento de Adorno no resulta una cuestión sencilla. De todas for-mas que se acepte la no intencionalidad de la verdad y con ellosu carácter irreducible a un acto de conciencia, no implica que re-nunciemos al pensamiento y nos debamos contentar con lo dadocomo única verdad posible para nosotros. En otras palabras, quese asuma la no significación de la realidad, no quiere decir que se
abandone sin más la posibilidad (o la necesidad) de significado.A este respecto es muy sugerente uno de los aforismos de Minimamoralia, en donde Adorno cuestiona el amor nietzscheano a lapura existencia, el amor fati, como una forma de abdicación a laverdad.
Nietzsche expuso en el Anticristo el más vigoroso argumento nosólo contra la teología, sino también contra la metafísica; que laesperanza es confundida con la verdad; que la imposibilidad de vi-vir feliz, o simplemente vivir, sin pensar en un absoluto no presta
legitimidad a tal pensamiento. […] Pero fue el mismo Nietzscheel que enseñó el amor fati, el “debes amar tu destino”. […] Y habríaentonces que preguntarse si existe algún otro motivo que lleva aamar lo que a uno le sucede y afirmar lo existente porque existeque el tener por verdadero aquello en lo que uno espera. ¿Noconduce esto de la existencia de los stubborn facts a su instalacióncomo valor supremo, a la misma falacia que Nietzsche rechaza enel acto de derivar la verdad de la esperanza? Si envía al manico-mio a la “bienaventuranza que procede de una idea fija”, el ori-gen del amor fati podría buscarse en el presidio. Aquel que ni ve
ni tiene nada que amar acaba amando los muros de piedra y lasventanas enrejadas. En ambos casos rige la misma incapacidad deadaptación que, para poder mantenerse en medio del horror delmundo, atribuye realidad al deseo y sentido al contrasentido dela coerción. No menos que en el credo quia absurdum se arrastra laresignación en el amor fati, ensalzamiento del absurdo de los ab-surdos, hacia la cruz frente a la dominación. Al final, la esperanza,tal como se la arranca a la realidad cuando aquélla niega a ésta,es la única figura que toma la verdad. Sin esperanza, la idea dela verdad apenas sería pensable, y la falsedad cardinal es hacer
Revista Educación estética1.indd 83 23/10/2007 12:29:36 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 84/329
84
Alejandro Molano
pasar la existencia mal conocida por la verdad sólo porque hasido conocida. (103)
Tampoco resulta fácil resolver la cuestión sobre el materialismoy el idealismo en el pensamiento de Hannah Arendt. En quémedida su concepto de significado y comprensión caía en el ide-alismo que Adorno tanto criticó, no es algo que podamos deducirindudablemente de la influencia de Heidegger. En la introduc-ción a Los orígenes del totalitarismo, Arendt describe la compren-sión como un “atento e impremeditado enfrentamiento a la re-alidad, un soportamiento de ésta, sea lo que fuere” (12). En otrolugar indica que dicho enfrentamiento a la realidad, que carac-
teriza a la comprensión, trata de hacer posible que el mundo nonos sea simplemente ajeno, sino un hogar en el que podamosvivir. Comprensión implica tanto el intento de reconciliación y,de este modo, de apropiación del mundo, como el reconocimientode que aquello que tratamos de comprender es esquivo, ajeno,hostil y que resiste y escapa siempre a la capacidad nuestra decomprender y otorgar significado. “La comprensión no tiene finy por tanto no puede producir resultados definitivos; es el modoespecíficamente humano de vivir, ya que cada persona necesitareconciliarse con el mundo en que ha nacido como extranjero y en
cuyo seno permanece siempre extraño a causa de su irreductibleunicidad” (2005, 9-10).
2. Pensamiento
Sin duda sería un error identificar la teoría política de HannahArendt con el pensamiento dialéctico adorniano4, pero espero
4 Quizá el elemento dialéctico en el pensamiento de Adorno fue parcialmente
comprendido por Arendt. Adorno era, como él mismo lo afirmó, un conocedorexacto de la teoría de Marx, pero no fue un marxista ortodoxo. Su concepto dedialéctica difería en mucho del término “dialéctica” usado por los ideólogosmarxistas. “Al formado en la teoría dialéctica –escribía Adorno– le repugnaexplayarse en representaciones positivas de la sociedad justa, de sus ciudada-nos, incluso de aquellos que la realizarían. Las huellas asustan; al que miraatrás se le desvanecen todas las utopías sociales, desde la platónica, en turbiasemejanza con aquello contra lo que fueron ideadas” (2004, 271). Por otra parteel pensamiento dialéctico de Adorno no se puede restringir a la dialéctica mate-rialista de corte marxista. De hecho, habría que tomar muy en serio la herenciahegeliana que proporcionó a Adorno un modelo tan importante como el deMarx, en lo que al “pensamiento dialéctico” se refiere.
Revista Educación estética1.indd 84 23/10/2007 12:29:36 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 85/329
85
EDUCACIÓN ESTÉTICA
no mentir cuando señalo que existen cercanías en la filosofíade los dos5. Ambos pudieron haber encontrado afinidades
importantes en su pensamiento, una de ellas radicaba justa-mente en que era necesario tanto pensar nuestro mundo, comoreconocer la irreductibilidad del mundo al pensamiento. Y almismo tiempo, así como antes hemos visto que la alienaciónde los sujetos y la cosificación de los objetos se correspondencon la identificación de sujeto y objeto, ahora encontramosque la tensión del pensamiento frente al mundo que debe serpensado, se corresponde con una gran resistencia a dividir eluniverso en actividad espiritual y “vida empírica” o “mundode apariencias”.
La tensión entre lo que debe ser pensado y el pensamiento, serevela como la otra cara de una cierta pertenencia del uno alotro. En esa dirección apuntaba Adorno sus críticas contra elpositivismo (y contra la ontología de Heidegger). En Minimamoralia escribe:
El positivismo reduce todavía más la distancia del pensamientoy la realidad, una distancia que la propia realidad ya no tolera.Al no pretender ser más que algo provisional, meras abreviatu-
ras de lo fáctico que ellos subsumen, los tímidos pensamientosven desvanecerse, junto con su autonomía con respecto a la re-alidad, su fuerza para penetrarla. Sólo en el distanciamientode la vida cobra vida el pensamiento que está verdaderamenteenraizado en la vida empírica. Si el pensamiento se refiere alos hechos y se mueve en la crítica de los mismos, no menosse mueve por la diferencia que establece. Éste es su modo deexpresar que lo que es no es del todo como él lo expresa. (2004,132)
A su vez, Hannah Arendt consideraba la relación entre la vidadel espíritu y el mundo de apariencia desde dos perspectivas.En primer lugar, aunque siempre determinada por sus circunstan-cias históricas y materiales, existe una actividad espiritual queguarda cierta independencia respecto a dichas determinaciones.
5 Algunos intérpretes de Hannah Arendt han tendido a exaltar su figura so-breponiéndola a un no siempre proporcionado pesimismo adorniano (PaoloFlores D’Arcais 1995). Posiciones como esta falsean ciertamente el pensamientode Th. W. Adorno, y en esa medida no prestan un gran servicio a la compren-sión de las teorías de Hannah Arendt.
Revista Educación estética1.indd 85 23/10/2007 12:29:37 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 86/329
86
Alejandro Molano
Pensamiento, voluntad y juicio, las tres formas de actividadespiritual, para Arendt, no son simples reflejos de la vida ma-
terial. Pero en vez de estar desvinculadas de esta última, en ellasdescansa en gran medida la manera en que cada ser humanoactúa, y son finalmente, las que pueden constituir nuestromundo común.
Los seres humanos aunque totalmente condicionados en suexistencia […] pueden trascender mentalmente todas estascondiciones, pero sólo mentalmente, nunca en la realidad o enel conocimiento y el saber. Son capaces de juzgar, afirmativao negativamente, las realidades en las que han nacido y que
les condicionan; pueden desear lo imposible, la vida eterna,por ejemplo; y pueden pensar, es decir, especular con sentidosobre lo desconocido y lo incognoscible. Y aunque todo estono pueda cambiar jamás la realidad de manera directa […] losprincipios a través de los cuales se actúa y los criterios a partirde los cuales se juzga y se conduce la vida, dependen, en últimainstancia, de la vida del espíritu. (2002, 93)
En segundo lugar, para Hannah Arendt son fundamentales ellenguaje y la imaginación como elementos que vinculan la activi-dad del espíritu con el mundo de apariencias. Por un lado, laimaginación6 permite que el mundo de apariencias sea objetode pensamiento, la voluntad y el juicio, de manera que cadaindividuo pueda tomar cierta distancia de los hechos cotidianosy reflexionar sobre ellos, no quedar como sepultado debajo
6 El concepto de “imaginación” es uno de los más interesantes del pensamientoarendtiano. Juega un papel relevante en La condición humana, pues de la imagi-nación (estrechamente vinculada con el concepto de “pensamiento”) provienela capacidad para concebir primero y luego construir un mundo en el que esposible trascender la pura ciclicidad de la vida orgánica y en el que se abre
espacio para actividades distintas a la rutina de la satisfacción de las necesi-dades primarias. Posteriormente, Arendt vincula el concepto de imaginacióncon el de comprensión y juicio (y no necesariamente con la irracionalidad, comoes cliché de muchos filósofos, periodistas culturales y artistas profesionales).Muy cercana a los argumentos que habían empleado algunos románticos in-gleses, como Wordsworth y Shelley, para ella la imaginación es el fundamentomismo de la capacidad de vivir en un mundo en el que existen muchos otrosseres diferentes de nosotros y en el que es posible también el horror. Graciasa la imaginación somos capaces de enfrentarnos con esa realidad extraña paratratar de convertirla en un hogar. “Sin este tipo de imaginación, que en realidades la comprensión, no seríamos capaces de orientarnos en el mundo. Es la únicabrújula interna de la que disponemos” (2005, 34).
Revista Educación estética1.indd 86 23/10/2007 12:29:37 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 87/329
87
EDUCACIÓN ESTÉTICA
suyo. Por otro lado, el lenguaje, especialmente la capacidadmetafórica de los seres humanos, hace que la actividad espiri-
tual, apartada en cuanto tal del mundo de las apariencias, estésiempre arraigada en este último. “Con independencia de locercanos que estemos de lo que está al alcance de la mano, elyo pensante nunca abandona del todo el mundo de las aparien-cias. La teoría de los dos mundos, como ya he dicho, es un engañometafísico […]. No hay dos mundos porque la metáfora losune” (2002:132).
Semejante correspondencia entre aquel mundo de apariencias y lavida espiritual, subrayémoslo, sólo puede darse sobre la base de
una tensión permanente entre los dos elementos. Dicha tensiónse expresa, tanto en Arendt como en Adorno, mediante la impo-sibilidad de llegar a instancias definitivas de la comprensión, enel lenguaje de Arendt, o de la interpretación filosófica, según elconcepto adorniano. Por supuesto hay matices que destacar. Unode ellos consistiría en que, para Adorno, la infinitud característicade la interpretación filosófica proviene de la inadecuación de larealidad al pensamiento y la no identificación de la verdad conlos actos de la conciencia. Hannah Arendt, por el contrario, poníaénfasis en el carácter de la actividad espiritual misma. Para ella esla actividad espiritual la que no tiene un fin determinado, fueradel propio pensar, desear o juzgar. Concientes de que existen dife-rencias entre los dos pensadores, observemos aún otras posicionessemejantes. Tanto para Adorno como para Arendt, era importanteque la filosofía como ejercicio del pensamiento se mantuvierasiempre como actividad carente de productos definitivos. Lo con-trario era dar pasos en falso hacia lo que Adorno podría llamaruna conciencia cosificada, y que para Arendt era la renuncia acomprender más allá de los prejuicios y las aproximaciones cientí-
ficas. El concepto que podría expresar la renuncia al pensamiento,la conformidad con los prejuicios y la sobrevaloración de los mé-todos científicos es el de ideología.
3. Ideología
La ideología es una comprensión conformista y demasiado segurade sí misma, una comprensión degradada que ha renunciado asu mejor riqueza: el enfrentarse con lo que no se deja comprender.Para Arendt son justamente los hechos incomprensibles los que
Revista Educación estética1.indd 87 23/10/2007 12:29:37 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 88/329
88
Alejandro Molano
estimulan la comprensión. El totalitarismo sería el paradigma.Pero si la comprensión se aplica a lo incomprensible de la tortura,
la masacre, el campo de concentración, las fábricas de la muerte,no es, en efecto, para explicar el hecho de que la infamia es po-sible y cómo lo es. Con ello habría simplemente una aceptaciónpasiva e incluso una cierta legitimación del mal. La comprensiónnada tiene que ver con aceptación y la palabra reconciliación, queusaron en su momento los dos filósofos que nos ocupan, nopuede concebirse como una simple adaptación de los seres hu-manos a las circunstancias y los hechos. Más bien es la ideologíael concepto en el que cabe este tipo de adaptación y de acep-tación. En este sentido no todo tipo de conciencia es ideológica
para Arendt; tampoco lo era para Adorno. Dice Hannah Arendt:“Las ideologías –ismos que para satisfacción de sus seguidorespueden explicarlo todo, cualquier hecho, deduciéndolo de unasola premisa– son un fenómeno muy reciente, y durante nuevasdécadas desempeñaron un papel desdeñable en la vida política”(1981, 693).
Ensanchar el concepto de ideología hasta la genérica correspon-dencia entre formas de conciencia o visiones del mundo y gru-pos humanos hacía que quedara completamente distorsionadoel problema. En la década de 1930, Adorno advirtió que bajo lanueva forma de considerar el concepto de ideología, éste perdíaimportancia y se hacía no sólo inútil para la filosofía, sino queademás se constituía en la vía de legitimación de cualquierposición por barbárica que fuese (1991, 98)7. Para Arendt tambiénresultó necesario que el concepto de ideología no se perdiera enla vaguedad de cualquier forma de conciencia. Todo lo contrario:para Arendt las ideologías son un fenómeno concreto. Y quizás
7
Este argumento se pronunciaba en contra de la teoría de Karl Mannheim yel fortalecimiento de posiciones relativistas durante la década de 1930 (Müller-Doohm 2003). Ha sido dominante, de cierto modo, interpretar las críticas deAdorno a la ideología y las formas cosificadas de conciencia, como un ataqueideológico del mismo Adorno. Sin embargo, esa no parece una lectura del todocomprensiva de su pensamiento. El filósofo de Frankfurt no partía de la distin-ción entre lo que se cree y lo que se sabe; de hecho, esa distinción entre creenciay ciencia que suponía la verdad como producto de la actividad científica (in-cluso filosófica), dejando todo lo demás al terreno del saber popular, la creenciainfundada y la falsedad ideológica, le parecía manida a Adorno. Para él (comopara otros miembros de la escuela de Frankfurt, e incluso para filósofos ajenos aesa escuela, como Hanna Arendt), uno de los graves problemas de la moderni-
Revista Educación estética1.indd 88 23/10/2007 12:29:38 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 89/329
89
EDUCACIÓN ESTÉTICA
el rasgo más notorio en ellas radica en su pretensión de convertira la filosofía en una especie de ciencia. “Las ideologías son cono-
cidas por su carácter científico: combinan el enfoque científicocon resultados de relevancia filosófica y pretenden ser filosofíacientífica” (1981, 69). De nuevo, la tesis benjaminiana –según lacual verdad y objeto de conocimiento no coinciden– es la sombrabajo la que crecen estos argumentos sobre la ideología. Al hacercoincidir objeto de conocimiento y verdad, ciencia y filosofía, lareflexión y el pensamiento quedan convertidos en pura expli-cación. De una causa a su efecto o de una premisa a su conse-cuencia necesaria, las ideologías pretendían alcanzar la verdadcomo totalidad sistemáticamente aprehensible. De esa manera
conservaban siempre la estructura de la explicación. SegúnHannah Arendt, toda ideología propone siempre ciertas causasprimeras o principios originales (Dios, la raza, la lucha de clases)a partir de los cuales se despliega la historia. Ya no habita allíningún intento de comprensión o de interpretación del mundo,sino sólo la pretensión de justificar lo existente y la resignacióna ello. De ahí que estos principios o causas primeras se revelensiempre, no como la apropiación de un mundo, sino más biencomo una alienación de éste, en la medida en que la lógica inexo-rable que rige su desarrollo, resulta independiente por completode los destinos humanos. Dichas causas primeras constituyenleyes de movimiento y cambio auto-justificado, frente a las cualesel sujeto sólo es un organismo más dentro del gran proceso.
Una ideología es muy literalmente lo que su nombre indica: lalógica de una idea. Su objeto es la historia, a la que es aplicada laidea; el resultado de esta aplicación no es un cuerpo de declara-ciones acerca de algo que es, sino el despliegue de un procesoque se haya en constante cambio. La ideología trata el curso delos acontecimientos como si siguieran la misma ‘ley’ que la ex-
posición lógica de su ‘idea’. Las ideologías pretenden conocer losmisterios de todo el proceso histórico, los secretos del pasado, lascomplejidades del presente, las incertidumbres del futuro –merceda la lógica inherente a sus respectivas ideas. (1981, 694)
dad radicaba en que la ciencia –al pretender erigirse en la poseedora exclusivade la verdad– se ponía al servicio de la ideología, cuando ella misma no eraideológica. Así como Adorno se resistía a describir positivamente la sociedaddeseable, se resistía también a formular un concepto de verdad positivo. Sólode ese modo, sosteniendo la inaprehensibilidad definitiva de la verdad, podíaaspirar a la superación del pensamiento cosificado.
Revista Educación estética1.indd 89 23/10/2007 12:29:38 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 90/329
90
Alejandro Molano
En la medida en que mantienen la estructura de la explicación,las ideologías tienden a olvidar la experiencia, de la cual, por su
parte, surge cualquier intento de comprensión y pensamiento. Elriguroso encadenamiento de premisas y conclusiones o de cau-sas y consecuencias termina por reducir nuestra experiencia delmundo a la condición de una capa superficial, detrás de la cualsiempre debe hallarse el gran proceso de transformaciones nece-sarias determinado por la idea: la ley misma del cambio. “Siemprehay que buscar una realidad ‘más verdadera’, oculta tras todas lascosas perceptibles, dominándolas desde este escondrijo y requi-riendo un sexto sentido que nos permite ser conscientes de ella”(1981, 696). Y como nada puede escapar de aquel proceso, como
no hay hecho alguno que escape a la jurisdicción de la inexorableley del cambio, entonces es muy notorio que la ideología rechacelo nuevo e inesperado, el “milagro de la existencia”, aquello queno se puede deducir de ninguna premisa y que no es simple con-secuencia obligada por su causa: el comienzo, que “es la supremacapacidad del hombre” y que, “políticamente, se identifica con lalibertad del hombre” (1981, 707).
Como puede apreciarse, Hannah Arendt se aleja completamentedel sentido estricto de ideología como falsa conciencia. En cam-bio, Adorno piensa el problema partiendo –de cierta manera– dedicha definición. Sin embargo, “… no es la ideología la que esfalsa –dice Adorno–, sino su pretensión de estar de acuerdo conla realidad” (1962a, 26). Lo anterior debe ser puesto en relacióndirecta con la identidad de sujeto y objeto, que, por otra parte,estaría en la base de un conocimiento sistemático que aspira ala posesión de la totalidad desde la razón. Guardadas así lasproporciones, Adorno podría coincidir con Arendt a propósitodel carácter de la ideología en cuanto que se manifiesta como la
asunción de la realidad como sistema, como totalidad conmen-surable con la conciencia humana. Dicho en otras palabras, el ras-go característico de la ideología que tanto Adorno como Arendtseñalaban, consiste en que lo ideológico borra las diferencias ytensiones entre la conciencia y la realidad. La realidad se con-vierte en puro objeto de explicación de la conciencia y, de esemodo, el pensamiento se convierte en una relación de dominio.Adorno rechaza la ideología postulándola como falsedad, dondelo falso es justamente esta identidad de conciencia y realidad,esta relación de dominio. Por ello resulta comprensible que para
Revista Educación estética1.indd 90 23/10/2007 12:29:39 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 91/329
91
EDUCACIÓN ESTÉTICA
este autor fuese crucial el enjuiciamiento de la ideología. Si seabstrae el problema de la verdad del de la ideología, no tendría
sentido hablar de ninguno de los dos, pues en ese momento sehabría aceptado como verdadero aquello que la conciencia posee.Por su parte, afirmar sencillamente que todos los productos de laconciencia son ideológicos, es decir, adoptar la posición relativista,lejos de ser para Adorno una crítica radical contra la ideología ycontra la cultura, implicaba la aceptación igualmente radical dela identidad sujeto-objeto, y, en esa medida, lo que pretendió sercrítica se convierte a su vez en ideología.
Hemos observado antes cómo Arendt identificó la ideología con
una visión de la realidad y de la experiencia, visión que no puedetener a éstas más que por las manifestaciones externas de un pro-ceso incesante de transformación. Adorno ciertamente no carac-terizó la ideología por ser lo que Arendt llamaba una “filosofíade la historia”, pero su pensamiento parece llevarnos, como elde Hannah Arendt, a concluir que en su forma más radical laideología pierde contacto con la experiencia y en todos los casostiende a convertirla en un elemento secundario, “aparente”, quesólo cobra valor en tanto se convierte en caso que ejemplificauna ley universal (1962b, 12). De esa forma, para Adorno y paraArendt la ideología es una especie de vacío, de negación de laexperiencia: a fuerza de someter la realidad a la conciencia, deidentificar sujeto y objeto, se impide justamente el reconocimientode aquello que se sitúa más allá del pensamiento mismo y conello la posibilidad de la reconciliación (Adorno 1975, 139). Des-de luego el otro nombre para la ideología es “cosificación de laconciencia”. Dicha negación de la experiencia en que consiste laideología, se expresa en la ley de transformación histórica, paraArendt; Adorno, a su vez, la concibe como expresión de las leyes
del mercado. “En cuanto la cultura se cuaja en “bienes culturales”y en su repugnante racionalización filosófica, los llamados ‘valoresculturales’, peca contra su raison d’être. En la destilación de esosvalores –que no en vano recuerdan el lenguaje de la mercancía–se entrega a la voluntad del mercado” (1962a, 143).
A su manera, los dos filósofos concibieron la ideología comofetichismo: una mistificación que convierte en natural lo que eshistórico (incluso si se trata de una filosofía de la historia), quesupone condicionante lo que es condicionado y que, finalmente,
Revista Educación estética1.indd 91 23/10/2007 12:29:39 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 92/329
92
Alejandro Molano
asume por verdad absoluta lo que es producto de la conciencia.Asimismo, ambos vieron la estrecha relación existente entre to-
talitarismo e ideología, a la que pudieron oponer la constelaciónque forman libertad y pensamiento. En este sentido, resulta quizádiscutible lo que Susan Buck-Morss señalaba como “paradoja fi-nal” en el pensamiento adorniano, pues el hecho de que la razónperdiese su carácter instrumental mediante la dialéctica negativa(1981, 365-6), no parece anular ipso facto su “utilidad política”.Más bien cuestiona el mismo ámbito político tal y como se aplicaen las sociedades modernas y, entonces, obliga a pensarlo denuevo.
Dialéctica es el desgarrón entre sujeto y objeto, que se ha abiertopaso hasta la conciencia; por eso no la puede eludir el sujeto, ysurca todo lo que éste piensa, incluso lo exterior a él. Pero el finde la dialéctica sería la reconciliación. Esta emanciparía lo que noes idéntico, lo rescataría de la coacción espiritualizada, señalaríapor primera vez una pluralidad de lo distinto sobre la que ladialéctica ya no tiene poder alguno. Reconciliación sería tenerpresente la misma pluralidad que hoy es anatema para la razónsubjetiva, pero ya no como enemiga. La dialéctica está al serviciode la reconciliación. (Adorno 1975, 15)
4. El arte
La reconciliación es un problema crucial también para el arte enla teoría de Theodor Adorno. Aunque en este punto la compara-ción sea un tanto desequilibrada por la gran complejidad dela estética adorniana que contrasta con las esporádicas –perorelevantes– alusiones al arte en el pensamiento de HannahArendt, puede decirse que para ella ocupa un papel funda-mental en la constitución de una comunidad auténtica y no es
un ornamento de complacencia hedonista. En cierto sentido, losdos filósofos pertenecen a la tradición romántica que confería alarte un peso ético y político considerable, representada principal-mente por Schiller8 y Hölderlin en Alemania y Blake, Wordsworth,Coleridge e incluso Shelley y Keats en Inglaterra. “Estos escritores–sostiene el crítico norteamericano Meyer Howard Abrams– […]
8 No me atrevo a incluir aquí a Hegel, pero es sin duda un filósofo del que Adornoheredó un enorme legado y con el que está confrontándose continuamente, in-cluso cuando no hace esas confrontaciones explícitas.
Revista Educación estética1.indd 92 23/10/2007 12:29:39 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 93/329
93
EDUCACIÓN ESTÉTICA
eran todos, según el término de Keats, humanistas. Establecíanla importancia central y la dignidad esencial del hombre […];
proponían como meta del hombre una vida abundante en estemundo, en la que podría dar libre juego a todos sus poderes cre-adores; estimaban la poesía por la medida en que contribuye aeste fin; y su imaginación poética era una imaginación moral,y su visión del mundo, una visión moral” (1991, 438). Pero lapertenencia de Adorno y Arendt a esta tradición no significaque ellos exigieran un compromiso explícito del arte respecto alas causas sociales. Ambos rechazaban el género de obras con-cebidas como instrumentos ideológicos y de propaganda, bienfueran representados por el realismo socialista o por la industria
del entretenimiento. Por el contrario, la relación del arte con lasociedad era –en ambas teorías– algo inherente al arte, dondelos valores estéticos no eran una exigencia exterior a aquéllos.Detengámonos en este aspecto.
Para tratar de comprender el vínculo del arte con el mundocomún9 que Hannah Arendt sostiene, es oportuno recordar queeste mundo común establece una distancia considerable entrelas fuerzas de la naturaleza y la vida humana. Sin el mundocomún, la vida de los seres humanos no sería substancialmentediferente de la vida de cualquier otro organismo en la natu-raleza. Los rasgos más notorios de la existencia orgánica son,por un lado, que la actividad de dicha existencia se concentracasi totalmente en actividades cuyo fin es mantener vivo al or-ganismo, y, por otro lado (aunque en directa relación con loanterior), que la temporalidad de la existencia orgánica quedaconstreñida inexorablemente a los ciclos biológicos. Así pues, elmundo común que los seres humanos son capaces de instaurarles otorga una independencia relativa respecto a la mera exis-
tencia orgánica. Al preguntarnos por la manera en que los seres9 Arendt es crítica del concepto moderno de “lo social”, en tanto que dichoconcepto reduce la esfera política a la administración de los recursos y a lasatisfacción de las necesidades básicas. El concepto de política que la pensa-dora trata de elaborar –inspirada en gran parte por los modelos de la GreciaClásica y, especialmente, en una interpretación de la política aristotélica– notiene, ni mucho menos, ese carácter administrativo. La política tiene que verpara ella con el reconocimiento de las individualidades en el seno de una comu-nidad en la que no hay gobernados ni gobernantes, sino pares que se expresanmediante el discurso y son reconocibles públicamente por sus acciones (Arendt1993, 1997 y 2005).
Revista Educación estética1.indd 93 23/10/2007 12:29:40 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 94/329
94
Alejandro Molano
humanos crean el mundo común, empezamos a acercarnos alrol del arte en la teoría arendtiana, pues ese mundo común tiene
realidad sólo a partir de la creación humana de objetos que, endiferentes medidas, simbolizan la capacidad y el deseo humanode una vida no sometida exclusivamente a la existencia orgánica.Dicha actividad de creación es llamada por Arendt trabajo (que asu vez trae muchos ecos del concepto antiguo de poiesis, hacer),y es de notar que incluye tanto la elaboración de objetos artísti-cos, como la de útiles e instrumentos (1993, 157). No debemosconfundir el concepto de trabajo que Arendt formula con loque normalmente solemos llamar “trabajo” y que no implicanecesariamente la producción de objeto alguno.
Con todo, las ideas de Arendt sobre el arte no se abrirían a nosotrossi no introducimos la cuestión del pensamiento como actividadinagotable, de la cual surge la posibilidad de concebir una exis-tencia diferente de la orgánica. Aunque el pensamiento no es unobjeto mundano, la posibilidad de un mundo común humanodepende del rasgo principal del pensamiento. Dicho rasgo espara Arendt el de la infinitud. Tal infinitud del pensamiento serevela, a su vez, en dos sentidos: en primer lugar, la actividadespiritual es inagotable y, en segundo lugar, no tiene fin fuerade sí misma, es autotélica (1993, 187). Cuando Arendt afirmabaque el pensamiento era el origen del arte y de la gran filosofíao que inspiraba la productividad mundana, probablemente pen-saba que la inagotabilidad y el autotelismo del pensamiento eranel modelo original del mundo común que los hombres anhelaninstaurar (188)10. Mundo en el cual se debería reconocer la uni-cidad de cada individuo y su diversidad, al mismo tiempo quese debería afirmar la permanencia de la comunidad como únicoespacio para una vida propiamente humana. Pero esta comunidad
sólo comienza a ser real cuando existen objetos que sirven como
10 Pero debe ser claro que Hannah Arendt no sostenía que el pensamiento deter-minaba el proceso de creación artística en cuanto tal. Para evitar el malentendidoes oportuno referirse al pasaje textual: “El pensamiento […] aunque inspira lamás alta productividad mundana del homo faber [i.e. el hombre que crea obje-tos], no es en modo alguno su prerrogativa; únicamente empieza a afirmarse comofuente de inspiración donde se alcanza a sí mismo […] y comienza a producircosas inútiles, objetos que no guardan relación con las exigencias materiales ointelectuales, con las necesidades físicas ni con su sed de conocimiento”. (Elénfasis es mío.)
Revista Educación estética1.indd 94 23/10/2007 12:29:40 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 95/329
95
EDUCACIÓN ESTÉTICA
pilares durables sobre los cuales se erige el mundo común delos hombres. ¿De qué tipo son esos objetos durables?; ¿por qué
deben o pueden servir de base a la comunidad humana?; ¿enqué sentido se habla de objetos “durables”? La teoría de HannahArendt no desarrolla detalladamente estas preguntas, pero haceciertas afirmaciones que pueden indicar la dirección de su pensa-miento. Esperando no forzar sus ideas, podríamos desarrollar asílas tres cuestiones planteadas:
En primer lugar, para Arendt los objetos durables son de muchostipos, tanto instrumentales como artísticos: “Entre las cosas queconfieren al artificio humano la estabilidad sin la que no podría
ser un hogar de confianza para los hombres, se encuentran ciertosobjetos que carecen estrictamente de utilidad alguna…” (1993,184). La tipología del objeto durable tampoco está regida impera-tivamente por la materialidad del objeto. Es decir, un objeto du-rable puede ser tanto la construcción en piedra de una vivienda,como el efímero sonido de las palabras en una narración oralo las imágenes en una pantalla de cine. En cuanto al problemafísico, parece bastar con que el objeto tenga algún tipo de presen-cia material para que pueda convertirse en objeto durable. Peroesta es, como parece, sólo parte del problema. Los objetos másdurables para Arendt son las obras de arte, no porque seannecesariamente palpables o visibles, o porque estén construidasen materiales de gran resistencia como la piedra o el bronce, sinoporque reproducen la infinitud del pensamiento, son inagotablesen su significación y en su diversidad, y su finalidad se cumpleradicalmente en su manera de aparecer, en su presencia. En lasobras de arte “el pensamiento se alcanza a sí mismo” en la me-dida en que se convierte en objeto sin que pierda su infinitud:
Es como si la estabilidad mundana se hubiera hecho transparenteen la permanencia del arte, de manera que una premonición deinmortalidad, no la inmortalidad del alma o de la vida, sino dealgo inmortal realizado por manos mortales, ha pasado a ser tan-giblemente presente para brillar y ser visto, para resonar y seroído, para hablar y ser leído. (1993, 185)
En segundo lugar, si el sentido del mundo común humano consisteen romper la temporalidad cíclica de la existencia orgánica, re-sulta comprensible que debería instaurar una temporalidad distinta
Revista Educación estética1.indd 95 23/10/2007 12:29:40 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 96/329
96
Alejandro Molano
en la que no hay repetición, sino novedad, y en la cual no haysimples organismos determinados por sus funciones específicas
dentro de una gran cadena metabólica, sino sujetos únicos queno actúan exclusivamente por necesidades naturales y que sereconocen mutuamente en una comunidad. Existen de ese modoparalelismos entre los ámbitos del mundo común, el arte y elpensamiento que es preciso anotar. Lo inagotable de la activi-dad del pensamiento se corresponde, en el campo estético, conla diversidad de las obras de arte y sus interpretaciones, mien-tras que en el contexto del mundo común se relacionaría conla diversidad de los sujetos y con la potencialidad impredeciblede sus actos. A su vez el carácter autotélico del pensamiento
estaría en consonancia con la unicidad de las obras de arte y conel reconocimiento de la unicidad de los sujetos como principioelemental de la comunidad. El ideal de un mundo común propia-mente humano, originado en la actividad misma del pensamiento,se materializa en la obra de arte y a partir de ella se hace visible;aun cuando sólo como ideal, pues la realización efectiva de lacomunidad humana que Hannah Arendt tiene en mente no pro-cede de los objetos creados por el hombre, sino de sus acciones ysus opiniones, esto es, de la actividad política.
Con el fin de que el mundo sea lo que siempre se ha consideradoque era, un hogar para los hombres durante su vida en la Tierra,el artificio humano ha de ser lugar apropiado para la acción y eldiscurso, para las actividades no sólo inútiles por completo a lasnecesidades de la vida, sino también de naturaleza enteramentediferente de las múltiples actividades de fabricación con las quese produce el mundo y todas las cosas que cobija. (191)
En tercer lugar, podemos hablar de objetos durables, y no sim-plemente funcionales, en la medida en que estos son capaces de
aparecer ante los sujetos y provocar en ellos el juicio. “Todo loque existe ha de tener apariencia, y nada puede aparecer sin for-ma propia; de ahí que no haya ninguna cosa que no trasciendade algún modo su uso funcional, y su trascendencia, su bellezao fealdad, se identifica con su aparición pública y el que se lavea” (190). La necesidad de que el objeto posea una cierta ma-terialidad para ser durable, está íntimamente vinculada con lacapacidad de juicio de los sujetos. En efecto, el valor de la apariciónde una obra de arte, de su presencia, está determinado por el juicio
Revista Educación estética1.indd 96 23/10/2007 12:29:41 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 97/329
97
EDUCACIÓN ESTÉTICA
del espectador. Lo cual no es necesariamente contradictorio conel autotelismo del arte, pues la presencia sólo es posible como
presencia ante alguien. Donde no hay sujetos no puede haber ob- jetos, ni arte, naturalmente. De este modo, la durabilidad de losobjetos sólo puede ser tal cuando hay sujetos capaces de juzgary otorgar valor a lo que aparece ante ellos. Excedería mis capaci-dades hablar aquí de lo que Hannah Arendt entendía por juicio,de manera que me limitaré a citar el siguiente pasaje: “… inclusolos objetos se juzgan no sólo de acuerdo con las necesidades sub- jetivas de los hombres, sino también con los modelos objetivosdel mundo donde encontrarán su lugar para ser vistos y usados”(190). El juicio y los criterios que el hombre aplica para determinar
el valor de los objetos no está determinado exclusivamente por“el puro funcionalismo de las cosas producidas para el consumoy la pura utilidad de los objetos producidos para el uso” (191),sino por “los modelos objetivos del mundo” que se originan enel pensamiento. Incluso podría decirse que es la actividad mismadel pensamiento, como actividad inagotable y autotélica, i.e. in-finita, la que parece llegar a convertirse, para Hannah Arendt, enmodelo del mundo y en criterio de valor para el juicio estético delos objetos y de las obras de arte en particular.
En lo concerniente a la teoría del arte adorniana, su desarrollomucho más complejo nos obliga a renunciar, por ahora, a suexamen detallado. Sin embargo, nos interesa destacar algunosde sus aspectos determinantes. Hemos dicho que tanto Adornocomo Hannah Arendt pertenecen en cierta medida a la tradiciónde humanismo estético, representada esencialmente en el Ro-manticismo alemán e inglés. Debemos agregar ahora que elpensamiento estético de Adorno pertenece también, por su-puesto, a una tradición de crítica estética marxista11, marcada
principalmente por Engels y Lukács, como muestra Martin Jay(1974, 258). De esa tradición había extraído Adorno su preocupa-ción por el contenido social de las obras de arte, pero el resultadoadorniano no reducía simplemente el arte a reflejo ideológico dela conciencia de clase del artista. Adorno reconocía, sí, la me-diación del sujeto por la sociedad y cómo ésta mediaba también
11 Otro elemento interesante dentro de las corrientes de pensamiento con lasque Adorno tiene relación directa o indirectamente es lo que Eugene Lunnllama “Modernismo” (1986).
Revista Educación estética1.indd 97 23/10/2007 12:29:41 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 98/329
98
Alejandro Molano
el arte, tanto en los materiales con que está elaborado, como enlos procesos de recepción. Aún así, el contenido social más im-
portante en el arte no radicaría exclusivamente en ninguno deestos factores, sino que estos mismos se constituirían en momentosnecesarios, cuyo elemento culminante sería “la aparición de algono existente, como si existiera” en las obras de arte (1983, 114).Esto “no existente” que aparece en las obras de arte es, fundamen-talmente, el ideal de una sociedad distinta de la actual, la “ promessedu bonheur ”. El hecho mismo de que lo no existente aparezca enla obra de arte se convierte en condición de posibilidad para quellegue a realizarse. En ese sentido, para Adorno todo tipo de artegenuino llevaba implícita la protesta contra la sociedad existente,
al mismo tiempo que la esperanza de realización de un mundodiferente. Pero insistía inmediatamente en el carácter negativo dela promesa de reconciliación del arte:
Aunque en las obras de arte lo no existente debe aparecer brus-camente, sin embargo no cabe apoderarse de ello en la reali-dad como con un golpe de varita mágica. [...] No puede decirse,partiendo de la existencia del arte, si esa no-existencia que semanifiesta en él existe por lo menos como manifestación o sequeda en mera apariencia. (1983, 115)
La imposibilidad de que el arte represente positivamente aquellasociedad mejor, debe ser comparada con la resistencia de Adornoa concebir la verdad como posesión y producto de la conciencia.Tanto en el instante de identificación entre conciencia y verdad,como en la representación positiva de una determinada sociedadcomo sociedad mejor, se accedía para Adorno al terreno ideológicoy se traicionaba así, no sólo al pensamiento, sino también al arte.O, a la inversa, si la tensión entre lo que debe ser pensado y elpensamiento está a la base de lo que Adorno parecía entenderpor verdad, una tensión semejante parece hallarse en el centromismo de la experiencia estética: es la tensión entre permanenciay temporalidad, entre duración y fugacidad, pero también en-tre lo propio y aquello que no puede ser apropiado (1983, 111).La importancia de estas tensiones parece radicar, para Adorno,en que gracias a ellas se mantienen abiertos el pensamiento y lasociedad hacia los horizontes de la verdad y de un mundo me- jor, particularmente de libertad y justicia. En el lado opuesto, laideología cerraría esos horizontes al pretender la posesión de la
Revista Educación estética1.indd 98 23/10/2007 12:29:41 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 99/329
99
EDUCACIÓN ESTÉTICA
verdad y de la sociedad deseada, y es en ese sentido que Adornola llama “no verdad, conciencia falsa, mentira”, y agrega: “... las
obras de arte son exclusivamente grandes por el hecho de quedejan hablar a lo que oculta la ideología. Lo quieran o no, su con-secución, su éxito como tales obras de arte, las lleva más allá dela conciencia falsa” (1962b, 55-6).
La representación del arte como “trascendencia quebrada” ycomo “enigma” es la forma en que Adorno expresaba la tensiónestética entre lo perdurable y lo temporal, entre lo existente y lono-existente. “El carácter enigmático de las obras de arte con-siste en que son algo quebrado. Si la trascendencia estuviera
presente en ellas no serían enigmáticas, sino misterios; son enig-mas porque al estar quebradas, desmienten lo que sin embargopretenden ser” (1983, 170). Era Benjamin quien había anticipadoel significado de la ruina y de la alegoría para una teoría del arte.Adorno evoca esas apreciaciones: “Miradas retrospectivamente,todas las obras de arte se asemejan a esas pobres alegorías de loscementerios, a columnas truncadas. Las obras de arte, por muchaque sea la plenitud con que se presenten, son sólo torsos” (170).Aquello que aparece pero queda en suspenso, lo que Adorno
llama lo no-existente y la promesse du bonheur (que es cuestionadapor la obra misma en la que aparece), esa tensión (“enigma” enla terminología adorniana), como hemos venido diciendo, seconvierte en el contenido de verdad del arte en la medida enque no sólo provoca, sino exige la interpretación, siendo esta unacaracterística eminente del arte: “Las obras, especialmente las demáxima dignidad, están esperando su interpretación. Si en ellasno hubiera nada que interpretar, si estuvieran sencillamenteahí, se borraría la línea de demarcación del arte” (172).
Lo que quisiera resaltar aquí es que, tanto en Arendt como enAdorno, la presencia de un intérprete o de un espectador que seenfrenta con la obra es fundamental. Pero Adorno lleva esa nece-sidad mucho más allá, pues ve aquí no sólo la relación entre laobra y el espectador o el intérprete. El carácter enigmático delarte y su contenido de verdad llevan a Adorno a plantear nadamenos que la relación entre filosofía y arte, no en el muy exten-dido –y a menudo vicioso– sentido de que la filosofía es capaz detraducir las obras de arte a un lenguaje conceptual; sino, como
Revista Educación estética1.indd 99 23/10/2007 12:29:42 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 100/329
100
Alejandro Molano
habría de esperarse de Adorno, como una “aporía” en la cual nopuede reducirse la intuición que brinda la experiencia estética al
concepto (1994, 24-5). Arte y filosofía, en este sentido, apuntaríanhacia un mismo fin desde orillas distintas y sometidas cada una atensiones semejantes. Por otra parte, ese fin no es la posesión delconocimiento, ni la representación positiva de la sociedad per-fecta, sino la libertad y la verdad que se presentan en las obras dearte como aquél mensaje imperial del relato de Kafka, a un tiempoinaprehensible y próximo.
***
Comparar a Hannah Arendt y a Theodor W. Adorno no tieneque ver con la comprobación de unas ciertas tesis como tesis co-munes a los dos filósofos (en el especial sentido en que concebíancada uno el pensamiento y la filosofía). Mucho menos he preten-dido la asimilación del uno al otro. No se trata de desconocer lasdiferencias irreductibles entre ambos, como por ejemplo toda laherencia del materialismo dialéctico que puede encontrarse enAdorno o el interés arendtiano por caracterizar la condición delos seres humanos en términos de actividades discernibles e in-terrelacionadas a la vez. Tampoco creo que las confluencias quehe tratado de presentar sean las únicas. Teniendo en cuenta quefueron contemporáneos y vivieron la experiencia de la SegundaGuerra Mundial, lo cual dejó profundas huellas en sus obras, sehace interesante explorar la cercanía de los dos filósofos al hablarde política. Es diciente que ambos coincidan en darle un papelpreeminente al concepto de libertad y que lo caractericen comolo no idéntico, lo plural, lo diverso. Pero no se trata de curiosi-dades. La comparación específica de Hannah Arendt y TheodorW. Adorno tiene que ver con que sus planteamientos no hacen
juego a la especialización del conocimiento, a la asimilación de lafilosofía a la ciencia y a la pretensión de producir sistemas explica-tivos y definitivos del universo. Tampoco evitaron las preguntasmás difíciles por la libertad, el hombre, la verdad, la belleza; o elterror, la irracionalidad, el mal. El pensamiento de Arendt y Adornono es una forma “blanda” o “romántica” de hacer filosofía, o unapura jerga incomprensible. Por el contrario, en sus obras se revela–a través de su lenguaje y, muchas veces, en su lenguaje– unaenergía inagotable que es la de la libertad del pensamiento.
Revista Educación estética1.indd 100 23/10/2007 12:29:42 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 101/329
101
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Referencias bibliográficas
Abrams, Meyer Howard. El Romanticismo: tradición y revolución.Madrid: Visor, 1991.Adorno, Theodor W. Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad.
Barcelona: Ariel, 1962a.---. Notas sobre literatura. Barcelona: Ariel, 1962b.---. Dialéctica negativa. Madrid: Taurus, 1975.---. Teoría estética. Buenos Aires: Orbis, 1983.---. Actualidad de la filosofía. Barcelona: Paidós, 1991.---. Sobre Walter Benjamin. Madrid: Cátedra, 2001.---. Minima moralia. Madrid: Akal, 2004.
Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza,1981.
---. Hombres en tiempos de oscuridad. Barcelona: Gedisa, 1990.---. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.---. ¿Qué es política?. Barcelona: Paidós, 1997.---. Vida del espíritu. Barcelona: Paidós, 2002.---. “Comprensión y política”. “El pensar y las reflexiones
morales”. Señal que cabalgamos 52 (2005).Benjamin, Walter. El origen del drama barroco alemán. Madrid:
Taurus, 1990.Buck-Morss, Susan. Origen de la dialéctica negativa. Theodor W.
Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. Madrid:Siglo XXI, 1981.
Flores D’Arcais, Paolo. Hannah Arendt. Existencia y libertad.Madrid: Tecnos, 1995.
Jay, Martin. La imaginación dialéctica. Madrid: Taurus, 1974.Lunn, Eugene. Marxismo y modernismo: un estudio histórico de
Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno. México: FCE, 1986.Müller-Doohm, Stefan. En tierra de nadie. Theodor W. Adorno: una
biografía intelectual. Barcelona: Herder, 2003.Wellmer, Albrecht y Vicente Gómez. Teoría crítica y estética: dosinterpretaciones de Th. W Adorno. Valencia: Universidad deValencia, 1994.
Revista Educación estética1.indd 101 23/10/2007 12:29:43 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 102/329
Casa del jardín de Goethe
Revista Educación estética1.indd 102 23/10/2007 12:29:44 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 103/329
103
BELLEZA, APARIENCIA E INTUICIÓNEN LA TEORÍA ESTÉTICA DE ADORNO
Enrique Rodríguez
Frente a todo ello, los textos de Adorno son densos ala manera de complejos fragmentos musicales escucha-dos en todos y cada uno de sus matices –“pensar conlas orejas” era uno de sus lemas–; son composiciones tex-
tuales concentradas, a las que subyace la idea de quelos pensamientos tienen justamente el valor de la formalingüística en que se exterioricen. Idea a la que a su vezsubyace la profunda desconfianza de Adorno hacia lasformas de comunicación lingüística tanto cotidianascomo científicas. (Wellmer 1993, 135)
En los contextos actuales es necesario volver a pensar la relaciónarte y sociedad. A medida que avanza el siglo XXI la crisis continúa,
y parece agudizarse. Las relaciones de dominación aún deter-minan la vida de los pueblos en el planeta. La dirección que hatomado la economía de mercado causa heridas insuperables.Los espacios para la cultura y el pensamiento se ven restrin-gidos. La sociedad de la comunicación, esa prolongación de laindustria cultural de la que hablaban Theodor Adorno y MaxHorkheimer, se ha propagado de una manera irrefrenable. Estasituación tiene una doble implicación: de una parte, las posibili-dades para todos se amplían interculturalmente, pero, por otra,se favorecen procesos de alienación cada vez más velados, cada
vez más penetrantes.
En este contexto, la relación arte y sociedad se vuelve más compleja.Si se considera la época presente, a la vez, como el fin y la persis-tencia de las utopías, entonces, el arte, pensado a la manera deNietzsche, muestra esos procesos posmetafísicos. En este sentidola estética de Adorno, en la medida en que nos hace pensar la obrade arte desde sus contextos histórico-sociales, se convierte en unafuente imprescindible para volver a pensar hoy la relación arte
Revista Educación estética1.indd 103 23/10/2007 12:29:44 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 104/329
104
Enrique Rodríguez
y sociedad. Su teoría estética, compleja y sugestiva, aún nos hablasobre la condición actual del arte.
Adorno es un pensador de los límites; si se le mira desdela perspectiva contemporánea, es decir, desde la relaciónmodernidad-posmodernidad, tal como lo hace Wellmer, halla-mos en su obra esa experiencia fronteriza entre lo estable ylo inestable: entre lo racional y lo caótico. En medio de esatensión, la obra de arte ejerce una violencia irreconciliable;se manifiesta en una intensidad no idéntica y se señala unaruptura que es un acabamiento y un comienzo a la vez.
En un sentido, el capitalismo ha seguido firme; los ideales delcomunismo, del cristianismo y de todas las manifestaciones dela modernidad aún persisten. El arte, justamente, se desprendede esos fundamentos. Adorno vislumbra esa ruptura. Despuésde la muerte del arte anunciada por Hegel, en el pensamiento deAdorno el arte se experimenta como una agonía, una resistencia,un sufrimiento, que es a la vez un acontecimiento histórico. El artese resiste a morir. Entonces, al situarse en los límites, sobre todoen esa fractura del idealismo y del pensamiento metafísico racio-nalista, el arte toma vuelo. Pero parece un vuelo hacia abajo, unaaproximación a la tierra. El espíritu deja de ser ideal y se vuelvemateria. La obra estalla como un rompimiento instantáneo. Elarte recobra lo efímero y al hacerlo se espiritualiza. De no ser así,terminaría en la identidad de lo mismo, en el juego de la domi-nación, en la certidumbre de la razón como instrumento.
Al encontrarse entre límites, el arte incluye su otro, lo empírico,lo que no es arte. Lo hace mediante un movimiento inverso ala espiritualización que Hegel propone en su estética. Con un
movimiento hacia abajo el arte vuelve a su materia: precisamentelo empírico, lo real, lo contextual. No puede evadir la efectividadde lo próximo: ese prosaísmo del mundo que también mostró laruptura que quiso curar Hegel en su momento. Si en su estética elmovimiento de idealización mostraba que el arte se elevaba porencima de la prosa y se desprendía de la materia sensible; en laestética de Adorno eso que ha quedado por fuera del arte ideal,vuelve a ser parte de su propia naturaleza. Efectivamente, el arteejerce ese trabajo de reconciliación; sin embargo, no de con-ciliación, porque precisamente al incluir lo otro, lo no artístico,
Revista Educación estética1.indd 104 23/10/2007 12:29:45 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 105/329
105
EDUCACIÓN ESTÉTICA
que es variable, áspero, irregular, extraño, afronta su posibilidadmás profunda: la contradicción.
Es este el contexto desde el cual se comprende en el pensamientode Adorno la relación entre arte y sociedad. La escisión hege-liana, de corte platónico, convierte el arte en mera idea. La espiri-tualización de lo sensible se realiza con costos muy altos: el artese convierte en un ente abstracto, ajeno a la vida, ajeno a lo finito.En este sentido, la relación del arte con la sociedad se borra. Perose trata, entonces, de rebelarse contra ese proceso. Así, se poneen evidencia que el platonismo, entendido como metafísica ra-cionalista, ha eliminado el mundo. Obviamente, esto implica la
supresión del mismo. Las consecuencias son evidentes: el capi-talismo, la cosificación, la alineación, comienzan su proceso deconsolidación. Esta es una manera muy testimonial de mostrar lamuerte del arte: el arte lejano de la sociedad; el arte de espaldasa la historia.
¿Qué queda? La nada, el vacío. Esta materia del arte, que está rela-cionada con lo sensible y lo múltiple, se vuelve ajena a sí misma.El arte contemporáneo, por tanto, tiene que enfrentarse con esevacío, y la palabra se rompe en sí misma para poder nombrarlo.¿Cómo incluir lo no ideal en la obra de arte? Este será el nuevopropósito del arte del siglo XX para superar la metafísica racio-nalista. De nuevo las cosas, el caos, la miseria, la crisis ingresanal terreno del arte.
Así, después de las Lecciones de estética de Hegel, nos encontramoscon la Teoría estética de Adorno. Ahí está el juego de la contra-dicción: dos maneras de concebir el arte, dos épocas, una tran-sición. El movimiento de ascenso se convierte en movimiento
de descenso. El anhelo de unidad se transforma en utopías delo no idéntico. El arte no muere, sencillamente se encuentra consu materia mortal. Esa contradicción no ideal entre el ser y lanada, que tiene carácter lógico en el idealismo hegeliano, setorna contradicción material en la obra de arte. El arte acentúasu carácter efímero en medio de la incertidumbre de lo que nose puede nombrar, de lo que no se puede integrar como artístico.Es decir, con esa otredad del arte que se encuentra incluida enél, pero que a su vez debe negar para que la obra no se conviertaen un útil de la industria cultural. El arte en su proximidad man-
Revista Educación estética1.indd 105 23/10/2007 12:29:45 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 106/329
106
Enrique Rodríguez
tiene la distancia con lo empírico, refracta esa materia, se libera.En este sentido, para Adorno, el arte es el único modo en el que
el carácter emancipatorio aun se puede realizar en la sociedad,aunque de forma opuesta a Hegel.
De modo que, al revisar íntegramente la obra de Adorno, ad-vertimos que el pensamiento mismo se ha transformado. Por lotanto, el pensador, en este caso, ha de aproximarse sin mediaciónal arte, y así su escritura cambia; en cierta medida, se vuelveartística. El pensamiento sistemático y cerrado ya es insuficientepara comprender la complejidad de lo social. Por esta razón co-mienza con Adorno el pensamiento fragmentario, que se acerca
a la escritura poética. De la misma forma que la relación entrearte y filosofía toman una dirección distinta.
La experiencia artística le ha permitido a Adorno liberar el pensa-miento del estancamiento platónico. Su obra sugiere y oscurece,se vuelve compleja y múltiple. No se trata ya de un pensamientocontemplativo o aclarador, sino más bien de un pensar que, enla cercanía del dolor, escucha la ruptura, el sufrimiento del serhumano desprotegido, sometido a la condición de mercancía, es-clavizado por fuerzas que no le pertenecen, y por ello, condenado
a continuar en ese proceso alienante. De este modo, Adorno seencuentra en una perspectiva crítica que le hace desconfiar delos procesos del pensamiento moderno y de la política. El pensa-miento que busca una unidad no violenta de lo múltiple ahoraes una manifestación de otra forma de hablar y ser, tal como loinsinúa Wellmer:
Ya había mencionado antes hasta que punto es central paraAdorno la idea de una “unidad sin violencia de lo múltiple”,unidad que para él se encontraría en oposición a las formaciones
sistemáticas del espíritu instrumental: desde los sistemas y sub-sistemas racionalizados de la sociedad moderna, pasando porlos sistemas deductivos de la ciencia, hasta llegar a la unidadrepresiva del sujeto burgués. (1993, 156)
Este cambio de mirada exige una experiencia reflexiva que sevuelva esencialmente artística. Teoría estética revela esa experien-cia; estamos ante un texto complejo: universo de idas y vueltas,de aperturas y cierres. No es más que la manifestación del su-frimiento de un pensador que quiere nombrar aquello que no se
Revista Educación estética1.indd 106 23/10/2007 12:29:45 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 107/329
107
EDUCACIÓN ESTÉTICA
puede evadir. Así, hemos visto cómo su visión del arte implicaese padecimiento insoslayable de una contradicción que ya no
es ideal sino material. El arte, entonces, es el modo como puedeafrontarse esta ruptura porque permite reconciliar en la hetero-geneidad. De modo que puede insinuarse una superación de lametafísica, un ingreso a otro modo de pensar en el que el arte y suconcepto se vinculan íntimamente, y al hacerlo también se trans-forma la relación entre arte y sociedad.
Belleza histórica de la obra de arte
Para comenzar, es necesaria una breve referencia a la obra que
Adorno escribe con Horkheimer: Dialéctica de la ilustración. Enel apartado dedicado a la Odisea, expone una actualización dela obra homérica de una forma muy sugestiva e incitante. Entreotras referencias a los mitos de Odiseo, hay una que llama la aten-ción: es el mito de las Sirenas. Lo que se destaca es el modo comoaborda la obra. Justamente, por ser obra de arte, lo que la Odisea muestra es esa contradicción no unificante. Es posible, ahora, queen ella misma se encuentre su otro, la condición ilustrada quehistóricamente corresponde al momento de la actualidad adorniana.Eso silenciado, en el mundo griego, todavía estrictamente no ilus-
trado, se configuró como posibilidad de ilustración. Es decir, laobra incorporó su otro, lo no artístico, lo no griego, para que ensu apariencia se velara y, a medida que la historia fuera entrandoen la modernidad y las escisiones se hicieran más persistentes, laobra siguiera nombrando eso otro. Surge entonces, en la lecturade estos teóricos, ese carácter ilustrado que va a determinar undestino para la sociedad moderna: la unificación, la dominación yel mercantilismo apoyados en la identidad del sujeto y en la uni-ficación en torno a modelos que facilitan la repetición para quepenetre en las masas. Pero veamos la interpretación:
En el mito, cada momento del ciclo satisface al que lo precede yayuda de ese modo a instaurar como ley el nexo de la culpa. Aello se opone Odiseo. El sí mismo representa la racionalidad univer-sal frente a la ineluctabilidad del destino. Pero como encuentralo universal y lo ineluctable ya estrechamente ligados entre sí, suracionalidad adquiere necesariamente una forma restrictiva, asaber: la de la excepción. Odiseo debe sustraerse a las relaciones jurídicas que lo circundan y amenazan y que en cierto modo estáninscritas en toda figura mítica. Él satisface la norma jurídica de tal
Revista Educación estética1.indd 107 23/10/2007 12:29:46 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 108/329
108
Enrique Rodríguez
forma que ésta pierde poder sobre él en el momento mismo enque él se lo reconoce. Es imposible oír a las Sirenas y no caer en supoder: no pueden ser desafiadas impunemente. Desafío y ceguerason la misma cosa, y quien las desafía se hace con ello víctima delmito al que se expone. Ahora bien, la astucia es el desafío hechoracional. Odiseo no intenta seguir otro camino que el que pasadelante de la isla de las Sirenas. Tampoco trata de hacer alarde dela superioridad de su saber y de prestar atención libremente a sustentadoras, pensando que le basta su libertad como escudo. Másbien se hace pequeño del todo, la nave sigue su curso prefijado,fatal, y él acepta que, por más que se haya distanciado consciente-mente de la naturaleza, en cuanto oyente sigue estando sometidoa ella. Él observa el pacto de su servidumbre e incluso se agita enel mástil de la nave para echarse en los brazos de las agentes deperdición. Pero ha descubierto en el contrato una laguna a travésde la cual, al tiempo que cumple lo prescrito, escapa de él. En elcontrato primitivo no está previsto si el que pasa delante debeescuchar el canto atado o no atado. La acción de atar pertenece aun estadio en el que ya no se mata inmediatamente al prisionero.Odiseo reconoce la superioridad arcaica del canto en la medidaen que, ilustrado técnicamente, se deja atar. Él se inclina ante elcanto del placer y frustra a éste como a la muerte. El oyente atadotiende hacia las Sirenas como ningún otro. Sólo que ha dispuestolas cosas de tal forma que, aún caído, no caiga en su poder. Contoda la violencia de su deseo, que refleja la de las criaturas semi-divinas mismas, no puede ir donde ellas, porque los compañerosque reman están sordos -con los oídos taponados de cera-, no sóloa la voz de las Sirenas sino también al grito desesperado de sucomandante. Las Sirenas tienen lo que les corresponde, pero estáya neutralizado y reducido en la prehistoria burguesa a la nostalgiade quien pasa delante sin detenerse. El poema épico no dice qué lesocurre a las Sirenas una vez que la nave ha desaparecido. (110)
En este texto, lo primero que se percibe es la sutileza del trata-miento de la obra de arte por parte de Adorno y Horkheimer. Lalectura que hacen de la Odisea va indicando cómo la naturalezaartística de la obra le impide convertirse en algo idéntico, y dejaver eso no idéntico en la medida en que, históricamente, en suaparecer, silencia el sufrimiento de lo no artístico. Ni más nimenos que la obra prefigura la edad Ilustrada. La belleza no sóloes formal. En su inclusión, la historia va haciéndose materia noidealizada. Al contrario de la lectura hegeliana de Homero, que
Revista Educación estética1.indd 108 23/10/2007 12:29:46 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 109/329
109
EDUCACIÓN ESTÉTICA
insiste en el carácter ideal del héroe que porta lo universal desdelo sensible. Aquí, por el contrario, el héroe, Odiseo, muestra que
esa universalidad se ha convertido en sujeto, se ha desensibilizadoy, por lo tanto, se ha vuelto un modelo de repetición idéntica, enel sí mismo, que engaña a las Sirenas y a sus remeros al taparleslos oídos, y porque ha decidido no detenerse. El barco se lanza ala modernidad ilustrada, a la dominación de la naturaleza. Atrásha quedado la naturaleza encantada y la música, ahora todo estádispuesto para el señorío del hombre sobre ella.
Dialéctica del pensamiento y dialéctica del arte
En otro nivel de análisis en la obra de Adorno, se observa que elpensamiento también debe recomponerse. De ahí su propuestade transformación de la dialéctica positiva en dialéctica negativa.Por este camino, vemos una proximidad entre el pensar dialécticoy la constitución dialéctica de la obra de arte. Adorno afirma ensu obra Dialéctica negativa:
Y así no es de extrañar que el concepto se caracterice por su relacióncon lo que no es conceptual. Pero a la vez se distingue por el ale- jamiento de lo óntico, en cuanto unidad abstracta de los onta que
abarca. Cambiar esta dirección de lo conceptual, volverlo hacia lodiferente en sí mismo: ahí está el gozne de la dialéctica negativa. Elconcepto lleva consigo la sujeción a la identidad, mientras carecede una reflexión que se lo impida; pero esta imposición se desharíacon sólo darse cuenta del carácter constitutivo de lo irracional parael concepto. La reflexión del concepto sobre su propio sentido lehace superar la apariencia de realidad objetiva como una unidad desentido. (1984, 21)
La nueva relación del arte y del pensamiento se origina, como se ve,
al dar un giro radical al idealismo. La no unificación, tanto del artecomo del pensamiento, muestra que la contradicción no se resuelvesino que se mantiene en la diferencia, es decir, en lo que se resistea la unificación. Esta salida de lo repetible instrumentalmente, quesería la condición de una sociedad ilustrada, va indicando, en ciertaforma, la autonomía del arte y del pensamiento en una época en laque no es posible hablar de ello. Pensar tiene que ver con manteneruna apertura dialéctica que impida la identidad. Así, lo real y el con-cepto se sostienen en una tensión que, de algún modo, tiende al no
Revista Educación estética1.indd 109 23/10/2007 12:29:47 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 110/329
110
Enrique Rodríguez
decir. Escapa a la interpretación, de la misma forma que en la obrade arte; guarda su carácter enigmático y no resuelto. La cercanía
con el aforismo es un indicio de ese pensamiento desestructuradoy asistemático. De esta manera, arte y pensamiento van llegandoa su proximidad, y sobre todo, abandonan esa tendencia idealistay racionalista a determinar el arte como objeto de estudio o de noaceptar, desde el arte, la reflexión sobre sí mismo por ser materialno filosófico.
Pero la contradicción no cerrada sitúa a Adorno en un lugar in-termedio que rompe con una racionalidad instrumental, aunquetodavía tenga alguna esperanza en la racionalidad, claro, de un
modo diferente. Su reflexión sobre el arte lo sitúa en un límite queFranco Crespi enuncia en su artículo “Ausencia de fundamento yproyecto social”:
Adorno se niega a absolutizar -frente al idealismo- la identidad; y-frente a los distintos tipos de irracionalismo- la no identidad. Almismo tiempo, reconoce que esta última, cuando resulta elegidaen detrimento de o contra la identidad, acaba por transformarse-¡ella misma!- en identidad; y precisamente esta negativa, con suspeculiares características, constituye el momento de máximo acer-
camiento entre las concepciones de Adorno y aquellas otras quesubrayan los límites del pensamiento. (352)
Esta particularidad de Adorno desde todo punto de vista loconvierte en un pensador inquietante. Si tanto el tratamiento de lobello como de la dialéctica están configurados por esa ambigüedad,el problema no se ha resuelto, ni frente al arte ni frente al pensa-miento. De todos modos, se insinúa que ahora el arte nos pone anteuna ausencia de fundamento, ante una nada y ante un silencio quemarca cierto límite a la razón. La cuestión es seguir ahondando en
el sentido que tiene lo bello para Adorno, y ver si es posible hoyreconocer el estado de la sociedad. En este mismo sentido, lo quehay que pensar es la relación entre lo bello, la naturaleza y elpensamiento. Las escisiones han sido tan marcadas que las salidasse vuelven complejas. Pero se trata, por esto, de pensar lo bello pararomper con las limitaciones de ese pensar. En el encuentro con laobra de arte se dan esos estallidos fugaces que nos conceden silen-cios y abismos. ¿No es acaso un indicio de que la obra de arte aúnnos asombra? ¿O más bien, de que hay que pensar lo sublime? ¿Deasumir sin temor ese límite desconcertante?
Revista Educación estética1.indd 110 23/10/2007 12:29:47 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 111/329
111
EDUCACIÓN ESTÉTICA
De la Belleza artística y la apariencia
Pasemos ahora a la concepción de la obra de arte en Teoría estética.Esta reflexión ya no se concentra en la crítica a la razón ilustrada,instrumental y dominadora, sino que explora la obra de arte en esemismo contexto.
No sólo el arte y el poema están en crisis; la sociedad y el ser hu-mano también. Pero la pregunta por lo bello puede indicarnos lamedida de esa situación. Afirma Adorno:
Los polos entre los que se da la pérdida de la esencia artística son el
que se convierta en una cosa más entre las cosas y el que sirva comovehículo de la psicología de quien la contempla. Todo aquello quelas obras de arte cosificadas ya no pueden decir, lo sustituye el su- jeto por el eco estereotipado de sí mismo que cree percibir en ellas.La industria de la cultura es la que pone en marcha este mecanismoa la vez que lo explota. (31)
Además de la industria de la cultura, que convierte a la obra dearte en fetiche y mercancía, nos encontramos también ante la diso-lución de sus materiales. Sin duda, la idea de lo artístico requiere
de una revalorización radical. La armonía que logra el arte ya noes posible. Si además consideramos el ansia de novedad en el arte,esa búsqueda de la experimentación, nos enfrentamos a un dilemadifícil de superar. En qué medida este ansia de lo nuevo no es másbien una manifestación de la decadencia del arte. Por esto hay quereflexionar sobre la teoría y la obra de arte en estas nuevas condi-ciones. De hecho, la concepción de lo bello, en el sentido clásico, esinsuficiente para afrontar estas nuevas circunstancias: “Ni la teoríani el arte mismo pueden hacer concreta la utopía; ni siquiera enforma negativa. Lo nuevo nos ofrece una enigmática imagen del
hundimiento absoluto y sólo por medio de su absoluta negatividadpuede el arte expresar lo inexpresable, la utopía” (51).
Eso inexpresable de la utopía es el material del arte. Pero esautopía no nombrable no puede ceder ante la presión de la cosifi-cación. Por este motivo, hay que pensar en una dialéctica negativa,es decir, en una negación de la negación que no progrese hacia loideal, sino que se sostenga en la negatividad, y en esa medida seresista a la unidad, unidad que ha determinado la supresión delarte o –en últimas– la supresión de la vida misma. Esta dirección
Revista Educación estética1.indd 111 23/10/2007 12:29:48 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 112/329
112
Enrique Rodríguez
del pensamiento y de la actitud, cuyo indicio es la oscuridad, es laúnica manera posible de enfrentar las nuevas condiciones que se
le presentan a la obra de arte:El postulado de la oscuridad, tal como los surrealistas lo con-virtieron en programa en el humor negro, se ve difamado porel hedonismo estético que ha sobrevivido a las catástrofes: la afir-mación de que aun los momentos más tenebrosos del arte debenproporcionar placer coincide con la afirmación de que el arte y unarecta conciencia de su dicha es lo único que tiene capacidad deresistencia y perduración. (60)
Si pretendemos comprender en qué consiste la belleza artística, esindispensable pensar en un “más” como apariencia. Es indudableque en la naturaleza se encuentra lo bello como aquello que dicemás sobre lo que ello mismo es. Aquí la relación con lo que no esartístico cambia también. En Hegel la belleza natural, al fin y alcabo es un momento de la belleza espiritual. Por el contrario, enAdorno no se establece una oposición y menos una superación através de la belleza artística. Lo que hace el arte es volver aparien-cia ese “más” que hay en lo contingente y negarlo como irreali-dad única, es decir, sin otorgarle carácter metafísico. Por tanto,
la obra de arte sólo es una articulación de momentos. En estoconsiste la belleza artística. Sin embargo, esa articulación no puededeterminarse como articulación conceptual; más bien es unamanera de enmudecer. Aquí nos encontramos ante la relacióncon el silencio. La belleza, por esto, está vinculada con la experien-cia de la escucha y no de la contemplación visual.
Si lo bello del arte tiene que ver con la articulación de los mo-mentos, esta nueva forma de “contemplación” auditiva implicamovimiento. Si hay movimiento, hay desaparecer. La experiencia
de lo bello, por tanto, estremece, en la medida en que se estáante lo abismal de su fugacidad. En este juego que se da entre loestable y lo inestable la obra de arte equilibra lo permanente enlo efímero:
El estremecimiento ha pasado ya y, sin embargo, sobrevive. Lasobras de arte que lo objetivan son el vehículo de la sobrevivencia,pues si los hombres se estremecieron en su impotencia ante lanaturaleza como ante lo real, no es menor ni menos abismal sutemor de que se les escape. Toda clarificación racional se acom-
Revista Educación estética1.indd 112 23/10/2007 12:29:48 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 113/329
113
EDUCACIÓN ESTÉTICA
paña de la angustia de que pueda desaparecer lo que ella hapuesto en movimiento y que por ella amenaza con ser devorado,es decir, la verdad. (111)
Como se ve, la experiencia estética ha de transformarse, puestoque las obras se encuentran en el mundo de la objetivación. Esaestabilidad metafísica que ha confundido el ser con el ente y queha configurado el mundo de los dispositivos, recordando lasafirmaciones Heidegger, es el ámbito en el que las obras de artese sitúan. Esta experiencia tiene que ver con el estremecimiento,con la angustia de lo que se abre en un momento y desapareceahí mismo. Sólo así, la belleza del arte puede sobrevivir en el
mundo de los artefactos de consumo: “de esta forma, aún en laera de la objetivación, persiste en ellas el estremecimiento pre-cósmico; algo pavoroso vuelve a repetirse ante la realidad obje-tivada” (111).
Esta visión de lo bello permite pensar en una nueva relación entrelo racional y lo estético. Hay que hablar de una “clarificación ra-cional” en la medida en que hay un estremecimiento estético:esa apertura que se anuncia en el aparecer de la obra. Ese rayoaclarador que estremece. Lo bello es instantáneo, transitorio,
pero extremadamente intenso. Esa intensidad es una manera declarificación del mundo. Pero de la misma manera que sucede enla obra de arte, en el pensamiento ese esclarecimiento es momen-táneo. Entonces, estas experiencias se vuelven estremecedoras.La razón y la sensibilidad se quiebran en el instante. La bellezaya no es ideal, es instantánea. En este sentido, Adorno se distan-cia del “pensamiento identificador” y muestra su intención deabogar por lo no idéntico (como lo ha sugerido Wellmer), cuandoafirma: “Su clarificación racional consiste en su deseo de hacerconmensurable al hombre el recordado estremecimiento que ensu mágica antigüedad era realmente inconmensurable” (111). Puede deducirse que lo instantáneo aparece en lo cotidiano yque el trato con las obras en el mundo objetivado corre el peligrode convertirse en mero manejo útil. Sin embargo, lo que se ve escomo si las antiguas divinidades iluminaran la materia. Como siel cielo tocara, a través de las obras de arte, las cosas. Por ello, lasobras de arte a pesar de su carácter cósico se encuentran por en-cima del mundo. Algo se manifiesta en ellas, ese “más” que está
Revista Educación estética1.indd 113 23/10/2007 12:29:49 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 114/329
114
Enrique Rodríguez
por encima de lo aparente. A diferencia de Hegel, que muestra másbien un proceso de elevación hacia la eternidad, para Adorno lo
bello desciende hacia lo mundano y se mezcla con la apariencia.Es un destello celeste. Un instante de apertura. Aquí encontra-mos grandes proximidades con la concepción de Heidegger sobreel arte. Mencionemos esa lucha entre mundo y tierra que se daen la obra y que contiene también la lucha entre los mortales ylos inmortales. La belleza es pura manifestación material que noregresa a lo espiritual eternizado, sino que se consume en la apa-riencia y en la fugacidad. Adorno lo menciona:
Las antiguas divinidades aparecían ocasionalmente en sus lugares
de culto o, por lo menos, habían aparecido en tiempos anteriores;tales apariciones son la ley de permanencia de las obras de arteaunque al precio de la encarnación de lo que aparece. Muy cer-cana al arte como aparición en sentido estricto, la celestial. Lasobras de arte tienen con ella en común la forma de descender sobrelos hombres, no afectada por sus intenciones ni por el mundode las cosas. Si se expulsase del todo de las obras este elementoaparicional no serían más que fundas vacías, peores que la meraexistencia, porque ni siquiera viven para algo. (112)
Se observa, a su vez, que esa apariencia implica un contacto entrelo sagrado y lo cósico. Entre los hombres y los dioses instantánea-mente se da un destello. El estremecer de las obras tiene que vercon esa lucha apariencial que en un momento nos afecta.
Lo anterior hace pensar en otro elemento que está relacionadocon la idea de la belleza artística: la lejanía. Si este estremecimientoes instantáneo, en el mismo instante se aleja: la aparición se des-vanece. Esa irrealidad que brota en lo aparente se destruye. Loque queda es esa sensación de lo lejano. Lo lejano que ha toca-
do las cosas. El descenso que ha partido. Como una cifra quedala obra. Como un mensaje cifrado, como algo indeterminable ydifícilmente capturable por el pensamiento racionalizador. Lasobras de arte se parecen, entonces, a los fuegos artificiales. Eneste sentido, el pensamiento también requiere de una modifi-cación en sus fundamentos teóricos. ¿Cómo hacer teoría de loinstantáneo? Esta es la tarea del teórico. El ejercicio del pensamientotiene que vérselas con lo aparente, lo no fundamentado y lo nometafísico: “Los fuegos artificiales pueden ser el prototipo de las
Revista Educación estética1.indd 114 23/10/2007 12:29:49 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 115/329
115
EDUCACIÓN ESTÉTICA
obras de arte, ya que son algo que por su transitoriedad y sucarácter de mero entretenimiento apenas ha sido considerado
digno de una reflexión teórica” (112).Se trata ahora de una estética no metafísica. De una liberación delpensamiento platónico. De hecho, aquí se establece un cambio delsentido de la verdad. Lo inconsistente forma parte de lo artístico.Esa sombra evanescente del mundo sensible constituye efectiva-mente el arte. Esto para el platónico es la prueba de lo limitadodel arte. Para Adorno, por el contrario, es la posibilidad de com-prenderlo. El arte es un hecho aparencial: “En la aparición dealgo no existente, como si existiera, es donde encuentra su piedra
de escándalo la cuestión sobre la verdad del arte” (114).
Todas esas condiciones conducen a caracterizar la obra de artecomo “explosión”. Esto quiere decir que la obra de arte estableceun juego entre la creación y la destrucción. Reúne en la mani-festación lo que es y lo que no es. La apariencia, en cierta forma,es una manera de la imitación, que es como el juego que brota.En la medida en que la obra aparece como explosión, ella mismase destruye. En esto consiste lo histórico de las obras de arte,
porque lo histórico es propio de las obras y no es ajeno a ellas.Entonces, no podemos poner en movimiento las obras por en-cima de la historia o determinarlas exteriormente por ella. Porel contrario, se trata de comprender que las obras mismas sonhistóricas, momentáneas, móviles.
Si las obras de arte son históricas, la experiencia que se tiene conellas también es de carácter histórico, móvil y circunstancial; loque implica una relación directa con las condiciones de la so-ciedad en determinado momento. De alguna u otra manera, el
estremecimiento y la clarificación racional que se da en las obrasde arte muestra la necesidad de lo colectivo, puesto que así semanifiesta la experiencia histórica, no ocurre solamente de modoindividual. De este modo, se desborda el subjetivismo y el obje-tivismo mediante esa instantaneidad. Entonces, la belleza en laapariencia de las obras des-fundamenta estos conceptos.
Pero, de igual manera, esa manifestación aparente de las obrasen el instante se constituye en un modo de espiritualización:
Revista Educación estética1.indd 115 23/10/2007 12:29:49 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 116/329
116
Enrique Rodríguez
El espíritu de las obras de arte es lo que las convierte, en cuantomanifestaciones, en más de lo que son. Determinarlas como es-píritu está cerca de su determinación como fenómenos, como loque se manifiesta, no como ciega manifestación. Espíritu es eso,lo que se manifiesta, que no es más elevado que la manifestación,pero tampoco es idéntico a ella, es lo que en su facticidad no tienecarácter fáctico. Por él las obras de arte, cosas entre las cosas, setornan en algo diferente de lo cósico y llegan a serlo precisamentepor el hecho de ser cosas, no por su localización espacio-temporal,sino por un inmanente proceso de cosificación que las convierteen lo igual a sí mismo, en idéntico a sí mismo. (120)
Si se continúa con la caracterización de lo bello en la estética de
Adorno, se halla también esta ruptura frente a lo que significala espiritualización del arte. Es profundamente significativo elhecho de que Adorno establezca una relación muy íntima entrelo fenoménico y lo espiritual. Es como si en la obra misma elespíritu y las cosas se encontraran en un estallido momentáneo.Las obras de arte, por ello, son ese ámbito enigmático que per-mite el encuentro entre el aparecer y el desaparecer. El espírituno es absoluto, se pierde aparentemente en la relatividad de lamanifestación. La obra, entonces, es más que la cosa; la obra es
espiritual, pero su espíritu es inconsistente: un espíritu quedesciende, se desvanece y se manifiesta en la materia evanescentede la obra y, sin embargo, se sostiene como espíritu.
El espíritu de las obras de arte trasciende igualmente el fenómenosensible y el carácter cósico, pero sólo existe en la misma medidaque éstos. De forma negativa, esto quiere decir que, literalmente,el espíritu no es nada en las obras, fuera de sus palabras; es suéter, lo que habla por medio de ellas o, más estrictamente, lo quelas convierte en escritura. (120)
De este modo, el espíritu en la obra de arte parece una ausencia.Con estas precisiones, se percibe el carácter negativo de la estéticade Adorno –que muestra esa retirada del contenido-, que repre-sentaba en Hegel lo espiritual. La forma, sobre todo en la formadel arte romántico o, lo que es lo mismo, en el arte moderno,es simplemente una sombra de ese contenido en la estética de lasubjetividad ideal hegeliana. Entre tanto, en Adorno se percibeun giro radical en la concepción del arte. Tan profundo como elgiro de Nietzsche. Adorno también lo muestra a través de un
Revista Educación estética1.indd 116 23/10/2007 12:29:49 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 117/329
117
EDUCACIÓN ESTÉTICA
juego de luz y sombra: en la apariencia se da un brillo, una lumi-nosidad; es el espíritu. La diferencia es que conserva ese carácter
de apariencia. De esta manera, lo espiritual se sensibiliza; peroes una espiritualización al contrario de la idealista. Aquí el es-píritu se deshace en la materialidad de lo instantáneo. No existeninguna dialéctica de la superación que anule lo sensible. Másbien, lo sensible se mezcla con lo espiritual y esa entremezclaposibilita el juego de los dos. Se observa también cierta cercaníacon el pensamiento de Derrida cuando propone que eso sensiblede la escritura no es más que una marca de una espiritualidadausente, como una archi-huella. Ambos, Adorno y Derrida, handado la vuelta al pensamiento de Hegel sobre el arte. Al hacerlo
están respondiendo a nuevas condiciones del mundo. Ese abis-mo que se ha creado entre lo ideal y lo real se convierte en el ám-bito del arte, pero el propósito no es superarlo, sino constituirlocomo apertura, como experiencia abismal, como desajuste, comoenigma.
Bajo estas características se pone en juego el concepto de verdad.Muy cercano a Heidegger, este juego entre luz y sombra en losensible tiene bastante que ver con la idea de des-ocultamiento.Mientras más brillo espiritual, más oscuridad se proyecta; másevanescencia, más apariencia. Lo espiritual no es metafísico, noes un mundo eterno que se encuentra más cerca de lo sensible,por el contrario, lo espiritual se vuelve apariencia, manifestaciónsensible. La dialéctica que se establece ahora tiene otro sentido,mucho más profundo, cercano al poetizar. Ni lo sensible ni loespiritual son fundamento, pero tampoco inexistencia. De estemodo, el planteamiento de Adorno muestra el giro en profun-didad. La obra de arte es enigmática en la medida en que ocultala verdad y produce el cierre para que el intérprete no alcance
su esencialidad ni la convierta en concepto: “El espíritu, al serla tensión entre los elementos de la obra de arte en lugar de unasencilla existencia sui generis, se torna en proceso y, por tanto, enla obra misma. Reconocerlo así es apoderarse de ese proceso. Elespíritu de las obras de arte no es un concepto, pero por su me-dio aquéllas se hacen conmensurables al concepto” (122).
Esta dialéctica de la espiritualización tiene que ver con lo sublime.Aquí encontramos la otra raíz del pensamiento estético de Adornoque es la estética kantiana. En ese juego libre de la imaginación
Revista Educación estética1.indd 117 23/10/2007 12:29:50 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 118/329
118
Enrique Rodríguez
donde las facultades se vinculan a través del juicio estético, losublime se convierte en el elemento desestabilizador del orden
racional. Bajo esta idea estética se cohesiona toda la propuesta deAdorno. Ese abismo que se abre entre lo racional y el sentimientodetermina lo sublime en el arte. Se trata, por ello, como de unaespiritualización que se desespiritualiza, porque no es abarcantesino fragmentaria. Wellmer lo señala de la siguiente manera:
Considerado estructuralmente, lo sublime en el arte es lanegación de toda síntesis estética sin fisuras ni rupturas, esdecir, de toda compenetración sin rupturas entre lo sensibley espiritual en el sentido de un concepto idealista de belleza.
La negación, por tanto, de la forma bella, de la medida, delequilibrio, de la unidad sin contradicciones, de la armonía, enuna palabra: de la bella apariencia. (1996, 202)
Lejos de conciliar, la experiencia de lo sublime deja al sujetoestético en la oscuridad de la lejanía de lo espiritual. Pero sonlas condiciones históricas posteriores al idealismo las que handeterminado la relación con lo sublime. Como indica Kant,sólo se conoce el fenómeno, la manifestación; lo en sí , la cosamisma, se pierde en las profundidades metafísicas. La dife-
rencia es que para Adorno esa profundidad es instantánea,silenciosa, abismal. Pero a pesar de su cercanía con Kant la expe-riencia de Adorno tiene otras características. Precisamente, porqueno busca fundamentos metafísicos en lo-en-sí , lo sublime no sesostiene como eternidad que sustenta la apariencia:
Lo sublime de la naturaleza no es en él otra cosa que la au-tonomía del espíritu frente al poder de la existencia sensibley esto sólo se afianza en la obra de arte espiritualizada. En laespiritualización del arte hay ciertamente un oscuro poso. Si
lo concreto de la estructura estética no la soporta, el elementoespiritual que queda libre se convierte en un estrato materialde segundo grado. Agudizada en su oposición contra el mo-mento sensual, la espiritualización se vuelve ciega frente a susdiferenciaciones, factores espirituales, y se torna abstracta.(Adorno 1983, 127)
Esta experiencia de lo sublime conduce a otra relación bastanteparticular en Adorno. La des-espiritualización ahora tiene quever con una experiencia vinculada con el caos. Existe como un
Revista Educación estética1.indd 118 23/10/2007 12:29:50 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 119/329
119
EDUCACIÓN ESTÉTICA
blanco irracional que la obra de arte conjuga en la apariencia.Esa nada llena de todo, que desentraña el todo, es también la
materia del arte. La obra no constituye el orden de ese caosclaro u oscuro, sino que más bien lo libera en lo sensible. Deesta forma, la obra de arte entra en una relación mucho máscompleja y emancipatoria respecto de lo empírico. No haymanera, por ello, de reducir el arte a concepto ni tampoco decircunscribirlo a una relación de utilidad como mera cosa deintercambio. Por lo tanto, es necesario destacar que tampocoel arte puede reducirse a mera intuición porque estaríamoslimitando sus posibilidades. En este sentido, la relación entreimpresión sensible y concepto también se vuelve compleja:
“La evidencia sensible no es una characteristica universalis delarte, sino algo intermitente” (133).
Ese carácter momentáneo y discontinuo del arte escapa a losconceptos. La obra de arte como proceso, como articulación demomentos no logra estabilizarse en conceptos. Se convierte encreadora del caos, que tampoco es fundamento sino desaparición,y, por lo tanto, experiencia de lo sensible. La forma, la escritu-ra, el sonido, siempre en ese devenir de lo sensible van a man-tener una vinculación más honda puesto que se convierten enmanifestaciones de lo espiritual. A su vez, lo espiritual no escapturable, desde lo irracional se vuelve negativo. El procesoinstantáneo configura la obra; de esta manera, lo otro del arte noqueda excluido. Esa estrecha cercanía con lo sensible hace quela obra de arte vincule lo real, pero a la vez lo niegue en tanto seespiritualiza.
La obra de arte y el abismo de lo histórico: entre la profundidady la intensidad
Este breve recorrido por la relación entre la apariencia, la espiri-tualidad y la intuición en la Teoría estética de Adorno, ha mostradocómo se resuelven las relaciones más complejas que la obra dearte establece entre lo empírico y lo no empírico. De esta forma,en medio de las crisis de materia y contenido, si se atiende allenguaje de Hegel, se efectúa una transformación en la visióndel arte, en una época en la que la industria cultural en tantorealización de la Ilustración exige cambios radicales al interiorde la teoría estética.
Revista Educación estética1.indd 119 23/10/2007 12:29:50 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 120/329
120
Enrique Rodríguez
La Teoría estética de Adorno es un ejercicio de vinculación demuchos elementos que, a partir del pensamiento dicotómico
metafísico, han quedado excluidos. En particular, ese encuentroentre lo espiritual y lo sensible tomó otro rumbo. Al hacerlo larelación arte y sociedad se ve alterada. A través de esta aproxi-mación a la idea de belleza artística de Adorno, se hace evidenteque con su obra se cierra un modo de pensar y se abre otro. Esaes su importancia. Puede llamarse posmodernidad, pensamientode la diferencia, pensamiento posmetafísico o pensamiento débil;lo que sí resulta claro es que a partir de las reflexiones que Adornohace sobre el arte nos hemos encontrado más profundamentecon la experiencia de lo sublime: el encuentro entre lo racional y
lo irracional, entre el orden y el caos, entre el fenómeno y la cosaen sí. Por lo tanto, la obra de arte, vista como la heterogeneidadinstantánea, se constituye como ámbito de lo enigmático. En con-secuencia, no renunciamos a la idea de que el arte siempre haceposible la emancipación.
Esta reflexión que realiza Wellmer sobre Adorno muestra elsignificado de su obra en relación con la situación del mundocontemporáneo:
Contra la proliferación de toda clase de brotes de una ra-cionalidad técnica y burocrática, y por tanto contra la formade racionalidad dominante en la sociedad moderna, el artemoderno vendría a hacer valer un potencial emancipador dela modernidad; en el arte se haría visible un nuevo tipo de“síntesis”, de “unidad”, en que lo difuso, no integrado, in-sensato y escindido se introduciría en un espacio de comu-nicación sin violencia -lo mismo en las formas ilimitadas delarte que en las estructuras abiertas de un tipo ya no rígido deindignación y socialización. (1993, 161)
Podemos entonces afirmar con Adorno en su Teoría estética (cuando se refiere al carácter de profundidad de la obra) losiguiente: “La contradicción íntima de las obras de arte, la másamenazante y tremenda, radica en que, por su reconciliación,son irreconciliables, mientras que su constitutiva irreconciliabi-lidad les corta la reconciliación. Respecto del conocimiento, sele parecen en su función sintética, en la unión de lo separado”(250).
Revista Educación estética1.indd 120 23/10/2007 12:29:51 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 121/329
121
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Y finalmente, cuando habla de la categoría de la intensidad:
La mutua inmanencia de lo uno y lo múltiple en las obrasde arte se puede entender en la cuestión de su intensidad.Intensidad es la mimesis efectuada por la unidad, cedida a latotalidad por lo múltiple, aunque esa totalidad no esté pre-sente de tal forma que pueda ser percibida como grandezaintensiva; la fuerza por ella embalsada es devuelta a los de-talles. (246-247)
De esta forma, profundidad e intensidad en la obra de arte vana determinar su carácter de autonomía. Es un juego intensamenteprofundo que irrumpe en medio de una sociedad determinadapor lo utilitario y por las leyes del mercado. Profundidad e in-tensidad conforman esa contradicción irresoluble que la obrade arte manifiesta. Estamos ahora ante una perspectiva sobrela obra arte que da iluminaciones sobre nuestro tiempo. Todoporque “las obras de arte comparten con los enigmas la ambigüe-dad tensa entre determinación e indeterminación” (167). Sin em-bargo quedan muchas cuestiones abiertas cuando leemos a Jaussen su Pequeña apología de la experiencia estética:
La crítica más aguda a toda experiencia placentera del arte seencuentra en la póstuma Teoría estética de Theodor W. Adorno:quien en las obras de arte busca y halla placer es banal; “pa-labras como ‘regalo para los oídos’ le delatan”. Quien no seacapaz de desprenderse del gusto placentero en el arte se que-da a la altura de los productos culinarios o la pornografía.En último término, el placer artístico no sería otra cosa queuna reacción burguesa contra la espiritualización del arte y,con ello, el fundamento para la industria cultural de nuestrotiempo, la cual, en el estrecho círculo de la necesidad dirigiday de la satisfacción estética sustitutoria, sirve a los ocultos
intereses dominantes. En una palabra: “El burgués desea elarte exuberante y la vida ascética; lo contrario sería mejor.(34)
O cuando afirma:
La otra, la cara negativa, sale a relucir cuando se plantea porqué los grandes puritanos en la larga tradición de la filosofíadel arte –y en sus filas figuran nombres tan ilustres comoPlatón, san Agustín, Rousseau y, en nuestros días, Adorno–
Revista Educación estética1.indd 121 23/10/2007 12:29:51 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 122/329
122
Enrique Rodríguez
han visto la experiencia artística bajo otra luz, sospechosa opeligrosa, y por esto han minimizado o recortado sus preten-siones éticas y gnoseológicas. (45)
Sin embargo, resuenan las palabras al inicio de sus “Meditacio-nes sobre la metafísica” en Dialéctica negativa, que fundamentanel pensamiento que rompe con ese carácter ideal y racional deherencia platónica que ha situado el arte en un lugar secundarioy lo ha sometido a los conceptos y a las determinaciones de lahistoria. De otra parte, se reitera ese encuentro entre la dialécticanegativa y la dialéctica de la obra de arte que hace pensar, másbien, en un vínculo más íntimo entre filosofía, política y estética.
Sólo así, como Adorno mismo lo dice, puede aún escucharse elpoema y la obra de arte hoy, después de Auschwitz y sus répli-cas más recientes:
Que lo inmutable es verdad y lo movido, lo efímero, es apariencia,la indiferencia recíproca entre lo temporal y las ideas eternas,no puede seguir afirmándose ni siquiera con la temeraria expli-cación hegeliana de que el ser-ahí temporal, gracias a la aniqui-lación inherente a su concepto, sirve a lo eterno que se representaen la eternidad de la aniquilación. (2005, 330)
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor. Teoría estética. Barcelona: Orbis, 1983.---. Dialéctica negativa. Madrid: Taurus, 1984.---. Dialéctica negativa & La jerga de la autenticidad. Madrid: Akal,
2005.Adorno, Theodor y Max Horkheimer. Dialéctica de la Ilustración.
Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 1994.
Crespi, Franco. “La ausencia de fundamento y el proyecto social”.El pensamiento débil. Madrid: Cátedra, 2000.
Jauss, Hans Robert. Pequeña apología de la experiencia estética.Barcelona: Paidós, 2002.
Wellmer, Albrecht. Sobre la dialéctica de modernidad y posmodernidad.La crítica de la razón después de Adorno. Madrid: Visor, 1993.
---. Finales de partida: la modernidad irreconciliable. Madrid: Frónesis,Catedra, 1996.
Revista Educación estética1.indd 122 23/10/2007 12:29:51 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 123/329
123
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Revista Educación estética1.indd 123 23/10/2007 12:29:52 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 124/329Revista Educación estética1.indd 124 23/10/2007 12:29:53 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 125/329
125
UNA CONVERGENCIA EN EL INFINITO.BENJAMIN Y ADORNO ANTE LAS ARTES
PLÁSTICAS
Vicente Jarque
I
El concepto como “imagen”
A pesar de su extraordinaria -y acaso creciente- influencia en lareflexión sobre la cultura artística del presente, parece como si elpensamiento estético de la Teoría Crítica no hubiese dado apenasfrutos importantes en el ámbito específico de las artes plásticas.Se diría que la profusa hermenéutica del arte contemporáneono ha encontrado en aquella atmósfera ni los fundamentos nilas orientaciones teoréticas que necesita, y ha preferido saciarseen otras fuentes -a veces bastante tóxicas-. De hecho, los intere-ses de los críticos de Frankfurt y de sus asociados se dirigieronde modo prioritario hacia otros dominios estéticos. Benjamin yLöwenthal, por ejemplo, se ocuparon ampliamente de la litera-tura; también lo hizo Adorno, aunque, como es notorio, éste secentrara sobre todo en la música. Sobre las artes plásticas, sinembargo, no escribieron gran cosa. Y cuando lo hicieron fue casisiempre de pasada, o sólo a título de ilustración secundaria dealgún problema estético de orden más general.
A este respecto, no debería engañarnos la enorme repercusión de
los ensayos de Benjamin sobre cine y fotografía, y en particularsu célebre escrito sobre “La obra de arte en la época de su re-productibilidad técnica”, de 1935 (Benjamin 1973). Puesto que,en realidad, es precisamente ahí donde más evidente se hace suescaso interés teorético por la pintura o la escultura como tales,artes que consideraba sólo en cuanto que carentes de actualidadhistórica. Por lo demás, sus alusiones a la nueva arquitectura decristal, al futurismo y el dadaísmo, o incluso su célebre escritosobre la “iluminación profana” procurada por la experienciasurrealista (centrado en sus productos literarios), no constituyen
Revista Educación estética1.indd 125 23/10/2007 12:29:53 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 126/329
126
Vicente Jarque
una auténtica confrontación de la realidad de las artes plásticascontemporáneas, sino que se inscriben, más bien, en el contexto
de sus esfuerzos de interpretación y, en su caso, de “salvación”de la modernidad1.
Uno se pregunta si las razones de ese relativo distanciamientono habría que buscarlas en los márgenes de una suerte de con-currencia que se suscitaba entre los caminos de la crítica filosó-fica, tal como la entendían Benjamin y Adorno, y los de las artesplásticas. En efecto, de entre todos los miembros o colaboradoresdel Institut, fueron ellos quienes mayores esfuerzos dedicaron ala teoría estética. Ahora bien, ambos compartieron la idea de que
la única forma “dialéctica” de combatir las ilusiones sistemáticasde la filosofía, en cuanto que expresión de la voluntad de do-minio de un sujeto reducido a identidad, consistía en asumirla negatividad del fragmento. De lo que se trataba era de com-batir el proceder de la racionalidad “instrumental” mediante la“interrupción” de la continuidad del curso argumental (con “unantes y un después”, como decía Adorno en su defensa de la es-tructura alternativa, “concéntrica”, “paratáctica” [1980, 470; 1981,471]) y su sustitución por la discontinuidad de una “constelación”
de elementos yuxtapuestos y, por ende, virtualmente separadospor abismos lógicos. Esto significaba optar por una tensión entreel concepto abstracto, determinado por la identidad, y la “ima-gen” concreta presuntamente caracterizada por su apertura a ladiferencia, es decir, a aquello irreductible a concepto: frente ala temporalidad del orden deductivo, la simultaneidad espacialde los fragmentos; frente al pausado desarrollo del discurso encuanto que seguro camino del sujeto, la súbita cristalización dela figura objetiva de una “constelación” que luce en el vacío. Noes inconsecuente que Adorno propusiese, a este propósito, el
modelo del Vexierbild: una especie de enigma, rompecabezas o jeroglífico, una adivinanza expuesta en términos visuales.
Este modelo de pensamiento lo había encontrado Adorno for-mulado en Benjamin, concretamente en El origen del drama trágicoalemán, donde el discurso filosófico, en actitud de resistencia a
1 De hecho, los más fecundos ensayos de recepción del pensamiento de Benjaminen el ámbito estricto de las artes plásticas del presente vienen a construirsecomo extrapolaciones de ideas nacidas en otros contextos y, más en particular,
Revista Educación estética1.indd 126 23/10/2007 12:29:54 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 127/329
127
EDUCACIÓN ESTÉTICA
la temporalidad lineal del razonamiento lógico, se articularía enforma de “tratado” y se aproximaría a la condición de una
“constelación” compuesta de una yuxtaposición de centros (las“ideas”) en torno a los cuales se recogerían los fenómenos, cris-talizando así en la “imagen” de una “verdad no intencional”, estoes, no guiada por los intereses del sujeto racional (Benjamin 1990,9; Jarque 1992, 105). En esta misma dirección prosiguió Benjaminsu pensamiento, sus “discursos interrumpidos”, a saber, sirvién-dose en los momentos clave de metáforas más o menos visuales(“iluminación”, “aura”) y legitimando con ellas su propio pro-ceder fragmentario: basta considerar su caracterización de laobra de los Pasajes como una “imagen histórica” cuyo “método”
sería el del “montaje literario” (“no tengo nada que decir. Sóloque mostrar” [Benjamin G. S., V, 574]). Con razón describiríaAdorno Dirección única como “una colección de imágenes delpensamiento [Denkbildern]” (1974, 680). En realidad, toda su obrapodría ser considerada como una “colección” semejante.
Por otro lado, según sugiere Adorno en su Teoría estética, ésa seríaigualmente la determinación esencial de la obra de arte tal comose nos habría de aparecer en nuestro tiempo: un “enigma”, esto
es, no un “misterio”, una manifestación positiva de la trascen-dencia, sino un objeto predestinado a la interpretación, como elfragmento de un “lenguaje” de una “escritura jeroglífica” o “ci-frada” cuya clave desconocemos. Pues de lo que se trata es de laexposición de una “trascendencia quebrada”, negativa, que yano habla en nombre del “absoluto”, sino como “aparición” de laimagen de una “utopía” que entretanto ha quedado “cubierta denegro” y sólo se manifiesta bajo la tenue luz de la “constelación”, yello tanto en la filosofía como en el arte; éstos, en efecto, serían“convergentes” en cuanto a su “contenido de verdad”: ambos
participan de una misma dialéctica de mito e ilustración, de“mímesis” (en cuanto que experiencia preconceptual) y racio-nalidad. Sólo que el camino hacia la forma de la “constelación”habrán de recorrerlo, de algún modo, en sentido inverso: en uncaso, desde la racionalidad hasta la “mímesis”, desde el dominiosubjetivo (la identidad) hasta la verdad “no intencional” (la dife-
de sus interpretaciones del barroco en cuanto que “origen” de la modernidad ydel mundo de Baudelaire en cuanto que modelo estético de su culminación.
Revista Educación estética1.indd 127 23/10/2007 12:29:54 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 128/329
128
Vicente Jarque
rencia); en el otro, desde el inmediato hechizo mítico hasta elconcepto, desde la “mímesis” originaria hasta la autoconsciencia
(Adorno 1980, 159)2
.Ahora bien, es cierto que la convergencia de ambos procesos (enel infinito) puede ser descrita con notable éxito en los términospropiciados por ese conjunto de tan potentes, persuasivas y,por lo demás, hábiles metáforas (“imagen”, “constelación”,“lenguaje”, “escritura”, “cifra”, junto a otras como “alegoría”,“construcción”, “expresión”) de las que Benjamin y Adorno sesirvieron profusamente, cada uno a su manera. Como es natural,el problema se plantea cuando de lo que se trata es de aplicarlas
no al “arte” en general, sino a alguna de sus formas en particu-lar, es decir, cuando se hace necesario atender a los materialesespecíficos y a la tradición de un arte en concreto, y se im-pone la obligación de comprometer el discurso estético con unapenúltima vuelta de tuerca. De hecho, cabe reconocer que tantoBenjamin como Adorno salieron bastante airosos en lo que con-cierne a la literatura y la música, respectivamente. Pero es que,en ambos casos, la empresa resultaba tanto más fácil cuanto quetodo aquel aparato metafórico había sido elaborado, en buena
medida, al hilo de una voluntad explícita de dar cuenta justa-mente de esos dominios artísticos.
A propósito de las artes visuales, sin embargo, parece que seencontraron con mayores dificultades. Y aquí lo decisivo es, talvez, la preeminencia de la metáfora de la “imagen”. Benjaminconsideraba el primitivo reconocimiento de las constelacionesen el cielo como una “lectura de las estrellas”, es decir, “la másantigua” lectura (1977, 107)3. Pero fue también Benjamin quiencitaría con aprobación una frase de Georges Salles: “tout oeil est
hanté” (G. S., III, 591). Con ello se invoca la sospecha de que entodo fenómeno visual hay depositado un elemento de encanta-miento, de expectativas mágicas, si se quiere. Por eso mismo era
2 Algunos de los mejores comentarios sobre la Ästhetische Theorie se encuentranen Burkhardt Lindner y W. Martin Lüdke, Materialen zur Ästhetischen TheorieTheodor W. Adornos Konstruktion der Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, 1980.3 En ella se trataría, en efecto, de “leer lo que nunca ha sido escrito”, “Lehre vomÄhnlichen” (1933), en G. S., II, 213.
Revista Educación estética1.indd 128 23/10/2007 12:29:54 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 129/329
129
EDUCACIÓN ESTÉTICA
la dimensión negativa del carácter de “imagen” del discurso fi-losófico la que, a manera de concesión a aquello “otro” reprimido
por la racionalidad dominadora, lo determinaba como “ensayo”fragmentario y lo alejaba de las tentaciones sistemáticas (Adorno1962a, 11). Dicho de otro modo: la filosofía sólo podría ser “ima-gen” legítima, como ya vislumbraron los primeros románti-cos, a condición de asumir la forma eminentemente crítica delfragmento, de la “constelación”, si se quiere. Por el contrario,toda pintura es ya “imagen” en sentido literal, y no inmediata-mente “concepto”, de modo que, en este caso, toda esa metafóri-ca relativa a la forma “constelación” en cuanto que “discursointerrumpido” habrá de hilar más fino. La intención subyacente
a las páginas que sieguen es la de examinar el modo en queBenjamin y Adorno afrontaron esta dificultad.
II
Benjamin y la “hora fatal” del arte
Como ya hemos sugerido, las referencias de Benjamin a las artesplásticas (con exclusión, si se quiere, de la fotografía) son más
bien escasas. Más aún: sus ideas al respecto tienden a resultarun tanto inconcluyentes y hasta, en ocasiones, sencillamenteconfusas. Ni siquiera el preciso sentido de su ensayo sobre “Laobra de arte en la era de su reproductibilidad técnica”, que enprincipio se nos tendría que presentar como el más directamentevinculado a la problemática de las artes visuales (o, al menos, asu configuración como “vanguardia”) termina de aparecérsenostodo lo diáfano que algunos han imaginado. De hecho, como yahemos sugerido, Benjamin concibió su célebre escrito en cuantoque contribución a una “teoría materialista del arte” cuya clave
estribaba en el reconocimiento de la “signatura” de su “horafatal” (Benjamin 1978). Para Benjamin, todo eso que hasta en-tonces había venido siendo designado como “arte” (esto es, ensentido enfático) debía ser entendido como parte de ese “botín”cultural del que se había apropiado la burguesía. En esa medida,el acabamiento de la tradición del arte, su pérdida de sentido yde actualidad histórica en el contexto de un mundo dominadopor las nuevas técnicas de representación, no podía sino brindaruna ocasión de oro (lo que en sus Tesis sobre el concepto de historia
Revista Educación estética1.indd 129 23/10/2007 12:29:55 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 130/329
130
Vicente Jarque
llamaría una coyuntura redentora, una “chance revolucionaria”4)en orden a “salvarla” por medio de su correspondiente negación
dialéctica.El problema, no obstante, reside en la ambigüedad fundamentalsobre la que se erigen los argumentos de Benjamin. Puesto que, obien la “reproductibilidad técnica”, en cuanto que portadora del“fin del aura”, implica asimismo la constatación de un “fin del arte”en general, es decir, la definitiva ruptura con la experiencia artísti-ca del pasado y la inauguración de una era estética dominada porla praxis técnica o política, o bien la consumación del arte “aurático”,en virtud de la irrupción de los nuevos medios de comunicación de
masas, no conduce sino a una transformación “materialista” delconcepto de “arte” en el sentido de una ampliación de su campode referencia, de manera que, en adelante, quedasen incluidosen él no sólo las nuevas técnicas de representación (como la foto-grafía o el cine), sino también las orientaciones anti-auráticas de lavanguardia radical. Dicho de otro modo: o bien la fotografía y elcine son también “arte” (como los productos de la vanguardia), yentonces se hace necesario, en lo sucesivo, concebir el arte de otramanera (i.e., como algo eventualmente carente de “aura”), o bienlo que esos nuevos medios anuncian es, sin más, la actual carenciade sentido del concepto mismo de arte y, por tanto, su final históri-co. Como es obvio, el problema estriba en que ambas posibilidades,de muy diferentes consecuencias, se encuentran igualmente pre-sentes en el ensayo de Benjamin. Puesto que reducir la cuestión aun dilema bizantino, invocando el hecho de que, a fin de cuentas,viene a ser lo mismo sostener que al “arte” le ha llegado su fin, odecir que su concepto tradicional (de origen burgués) se ha trans-formado hasta llegar a significar, en cierto modo, lo contrario delo que hasta le fecha se suponía, sería optar por una solución
demasiado fácil y permanecer en la superficie del asunto.
En efecto, un concepto de arte que acogiese en su seno la fotografíay el cine podrá, quizás, responder adecuadamente a los desafíosde ciertas vanguardias, al menos en la medida en que éstos seanconsiderados, a la manera de Benjamin, como una anticipación
4 Sobre la vision benjaminiana de la historia, cfr. Meter Bulthaup (ed.). Materialeszu Benjamins Thesen ‘Über den Begriff der Geschichte. Frankfurt: Suhrkamp, 1975.
Revista Educación estética1.indd 130 23/10/2007 12:29:55 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 131/329
131
EDUCACIÓN ESTÉTICA
pictórica o literaria de lo que más tarde lograrían “sin esfuerzo”los medios de masas (1973, 49-52)5. Sin embargo, esta perspectiva
apenas será de utilidad de cara a una eventual “salvación” (niaun por la vía de la “negación dialéctica”) de los productos mejo-res de la tradición artística en general, incluso de la moderna, loscuales, una vez perdida su “aura” originaria, se convertirán pornecesidad en objetos paradigmáticos de una experiencia impo-sible. Nada tiene de extraño, por tanto, que Adorno se sintiese enel deber de advertir que el propio Benjamin, “en conversacionesprivadas”, y “no obstante su forma desesperada de defender lareproducción mecánica”, “se negó a desechar la pintura contem-poránea”, convencido de que “se debía conservar esa tradición
y dejarla a salvo para tiempos menos sombríos” (1980, 415). Unamuestra de sensatez por su parte, sin duda, pero que no nos sirvede mucho a la hora de teorizar el problema.
Fantasía y color
En efecto, algo es algo. Pero la perplejidad permanece. De modoque quizás no sea mala idea trazar un pequeño rodeo por aquellospocos escritos en los que Benjamin se ocupa específicamente deproblemas de orden plástico. En buena parte, se trata de textostempranos no destinados a su publicación y, hasta cierto punto,dependientes de intereses externos al ámbito estricto de las artes.Los aforismos y textos breves de su período de juventud, entre1914 y 1921 (G. S., VI, 109-29), nos ofrecen consideraciones algoextrañas: ideas sobre cuestiones como “fantasía y color”, o sobrela experiencia estética infantil, aparte de algunas observacionespasablemente abstrusas acerca de la pintura (pensando, sobretodo, en el expresionismo): cosas éstas bastante (o por completo)al margen de los desarrollos contemporáneos de la vanguardia.
Ni siquiera las relaciones que estableció hacia 1919 con el dadaístaHugo Ball, del Cabaret Voltaire, parecen haber dejado una huellareconocible en sus escritos de aquellos años. Sin embargo, esto nosignifica que esos fragmentos no merezcan un poco de atención.De hecho, en ellos encontraremos algún que otro atisbo germinalde ciertos motivos que más tarde habrían de desempeñar un im-portante papel en el pensamiento estético de Benjamin. Incluso
5 “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierrbarkeit”. G. S.,I, 1980, 500-3.
Revista Educación estética1.indd 131 23/10/2007 12:29:56 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 132/329
132
Vicente Jarque
la circunstancia de que bastantes de aquellas primeras reflexio-nes girasen en torno al universo infantil resulta ya significativa:
como se sabe, el mundo del niño sería uno de sus centros per-manentes de interés; de ahí extraería, en buena parte, su modelode eso que Adorno solía denominar “experiencia no reglamen-tada”, con la que se halla claramente emparentada su noción deexperiencia “auténtica” y, por tanto, la del “aura”6.
A este propósito, el núcleo de sus consideraciones aparece asocia-do al problema del color en cuanto que dimensión “espiritual”.Benjamin se interesa por la visión infantil del color. Afirma que,para el niño, el color se presenta como “médium de todas las
transformaciones”, desvinculado de cualquier referencia a losobjetos, al mundo cósico articulado en forma de identidades es-pacio-temporales permanentes, tal vez sustanciales, y dominadaspor la causalidad. En esta misma línea, Benjamin habla del arcoiris como imagen característicamente gratuita y “no intencional”de ese universo “no reglamentado”. Por último, su reflexión so-bre los libros infantiles ilustrados en blanco y negro le llevaa celebrar esas imágenes sin color que proporcionan al niño uncampo abierto de figuras en las cuales sumergirse, abandonarse,para dejarse envolver por ellas [hineindichten] y así entregarse ala fantasía pura donde los colores se presentan al margen de lasrelaciones cósicas, desprovistos de adherencias conceptuales (G.S., VI, 110-3).
De hecho, Benjamin parece creer que los colores pictóricos (esdecir, la materialización del color) no son sino “una falsificaciónespacial (...) de la pureza con que aparecen en la fantasía”. Puestoque en ésta son esencialmente “Buntheit” en cuanto que libre yaparentemente gratuita policromía (tal como se mostrarían en
la imagen del arco iris, o en forma de reflejos en las pompas de jabón). Mientras que, por otro lado, las figuras en blanco y ne-gro se vinculan con el objeto de su representación no a travésde la eventual adición del color (que para el niño sigue siendo
6 Cfr. la carta (7.5.40) en la que Benjamin le confiesa a Adorno el origen desu “teoría de la experiencia”, la misma que movilizaba en los Passagen, en uncierto recuerdo infantil (Briefe. Frankfurt: Suhrkamp, 1978. 848). En cuanto aAdorno, su concepción de una “experiencia no reglamentada” le valía, sobretodo, como instancia frente a eso que llamaba “positivismo”. Cfr. su Introduc-ción al Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (G. S., 8, 342-3).
Revista Educación estética1.indd 132 23/10/2007 12:29:56 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 133/329
133
EDUCACIÓN ESTÉTICA
el “médium de las transformaciones”, de las diferencias, y no elinstrumento de las identidades), sino en virtud de la mediación
de la “palabra”. En el libro ilustrado, en efecto, el niño aprendea reconocer las referencias de las imágenes a través del lenguaje,asociándolas con las palabras correspondientes. De esta manera,añade Benjamin, no sólo se familiariza con el lenguaje, sino in-cluso con la escritura en su dimensión más originaria, a saber: la“jeroglífica”7.
En cualquier caso, lo que parece claro es que el concepto predomi-nante en aquellos tempranos esbozos estéticos era el de “fantasía”.Ésta, sostiene Benjamin, es “puramente receptiva, no creadora”,
y consiste “en un mirar dentro del canon”, lo que no equivale aun mirar “conforme a él”. Se trataría, por así decir, de una con-templación “no reglamentada” precisamente en el interior de uncierto orden intuitivo (el “canon”). En esa medida, los auténticosproductos de la fantasía no serían algo “construido” o, de algunamanera, positivamente compuesto (algo “fantástico” o, de modoparadigmático, “grotesco”), sino el resultado de un proceso que elsujeto experimenta como “puramente negativo”. A este respecto,Benjamin define toda manifestación de la fantasía como una suertede “desfiguración de lo configurado” [Entstaltung des Gestalteten],como una “disolución” [ Auflösung] sin destrucción. De hecho,esa “desfiguración” se distinguiría de toda “ruina destructiva dela empiria” en función de dos momentos: “en primer lugar, seda sin violencia, procede desde el interior, es libre y, por tanto,indolora, incluso silenciosamente reconfortante; y, en segundo,nunca desemboca en la muerte, sino que eterniza el ocaso y loalza en una secuencia infinita de transiciones” (1990).
Esta visión tan idealizada de la fantasía como una especie de
imaginación infinitesimal responde a lo que Benjamin considera-ba por entonces como uno de los dos componentes básicos de lasartes plásticas, y en particular de la pintura. El otro, igualmentenecesario y “correlativo”, sería el momento de la “reproducción”[ Abbild], el del ajuste o la conformidad con lo externo. En todapintura coexistirían ambos aspectos, pero de tal modo que uno
7 La recurrencia del lenguaje “jeroglífico” constituyó, como es notorio, uno delos motivos fundamentales sobre los que se sustentaría su libro sobre El dramabarroco alemán (1990, 160).
Revista Educación estética1.indd 133 23/10/2007 12:29:56 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 134/329
134
Vicente Jarque
de los dos funciona como la “clave” del otro, que por su parte seoculta. En Tiziano y en Macke, propone Benjamin, es el Abbild-
Charakter el que se esconde, mientras que en los viejos maestrosalemanes y holandeses lo hace el Phantasie-Charakter . Por otrolado, cabe preguntarse hasta qué punto podría esta polaridadcorresponderse con aquella que Benjamin establece entre la “for-ma” [Form] y la “materia” [Stoff ] en la obra de arte. El elementomaterial, en cuanto determinado por una exterioridad previa, sehallaría esencialmente sometido al principio de la repetición; porel contrario, el elemento formal -en su sentido más preciso- seríasiempre irrepetible, “algo primero y único” [Einmaliges undErstmaliges], esto es, como las manifestaciones de la fantasía. Por
su parte, el “contenido” [Inhalt] podría ser tanto originariedad(por ejemplo, en la lírica) como repetición (por ejemplo, en lanovela) (1990).
Sobre la pintura
Pero el escrito en donde Benjamin presentaría sus más elaboradasreflexiones de aquellos años en torno a la pintura es, sin duda,“Über die Malerei oder Zeichen und Mal”, de 1917. Los argu-mentos se nos ofrecen tan abstrusos como cabía esperar, peroesto no impide reconocer en ellos unas cuantas ideas dotadas dealgún sentido aproximativamente formulable. Al parecer, Benjaminredactó esas páginas al hilo de una carta de Scholem donde éstehabía incluido un comentario sobre el cubismo como ejemplo depintura “acromática” [ farblose], relativamente negativa e intensa-mente intelectualizada. En su respuesta, entre matizaciones yasentimientos, Benjamin se declaraba interesado en establecer lacontinuidad esencial que, pese a todas sus obvias disparidades,existiría entre el arte del pasado (Rafael, por ejemplo) y el del
presente (Picasso) (1978, 154-6). Pero lo cierto es que su escritohabría de discurrir, en apariencia, por unos caminos bastantealejados de tales propósitos.
Esos caminos conducen a una diferenciación entre Zeichen (signográfico, en cuanto que inscripción de un trazo lineal) y Mal (signopictórico, en el sentido de mancha de color). En lo que conciernea la inscripción, Benjamin deja fuera de consideración la consti-tuida por la línea geométrica o la de la escritura, para centrarseen una caracterización de la “línea gráfica” (la del dibujo) y el
Revista Educación estética1.indd 134 23/10/2007 12:29:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 135/329
135
EDUCACIÓN ESTÉTICA
“signo absoluto” [absolute Zeichen]. Ahora bien, la inscripcióngráfica poseería una significación “no sólo visual, sino metafísi-
ca”. La razón es sencilla: el significado de esa línea depende desu distinción con respecto al plano que, en la medida en que sedetermina como “fondo”, completa la contraposición originariaen la que ambos elementos se procuran recíprocamente su iden-tidad (G. S., II, “Ubre Malerei oder Zeichen und Mal”, 603).
Pero todavía más relevante -de una “importancia enorme”- seríala contraposición entre el “signo absoluto” y la “mancha [ Mal]absoluta”. Hay que advertir que Benjamin viene a identificarese carácter “absoluto” con la “esencia mítica” o “mitológica”
de ambos extremos. El “signo absoluto” se orienta hacia el es-pacio y hacia la persona; la “mancha absoluta”, por el contrario,hacia el tiempo y hacia una cierta dimensión “excluyente” de lopersonal. Ejemplos de “signos absolutos” son el signo de Caín,los signos inscritos en las viviendas de los israelitas durante lasplagas de Egipto, el de Alí Babá y los Cuarenta Ladrones. ¿Y encuanto a las “manchas absolutas”?...: ¡todas! Puesto que “la man-cha es siempre absoluta”. ¿Por qué? Eso ya no está del todo claro.Puede tratarse de algo relacionado con el hecho de que el signosea “impreso”, esencialmente condicionado por la superficie enla que se estampa, mientras que la mancha “se destaca” respec-to al plano, lo cual remitiría a su determinación en cuanto que“médium” incondicionado; por lo demás, y al contrario de lo quesucede con el signo, la mancha aparece de una manera prepon-derante en el contexto de “lo viviente”. Ahora bien, es ésta pre-cisamente la cualidad que vincula a la mancha con la problemáticade la “culpa” y su “expiación”, cuyo nexo temporal es de un orden“mágico” y “mítico” que Benjamin califica como “absoluto”8.
Convincentes o no, estas ideas implican una caracterización delsigno pictórico como “mancha absoluta”. En la pintura, a dife-rencia de lo que sucede en el ámbito gráfico, “la imagen no tienefondo”. El signo pictórico, según entiende Benjamin, no se de-
8 La idea de la “culpabilidad de lo viviente”, ineludible de cara a una compren-sión del pensamiento de Benjamin, aparece ya en 1919 en ”Destino y carácter”(1977, 85-99); la desarrolla en términos estéticos en su ensayo sobre “Las afini-dades electivas de Goethe”, de 1922 (1970, 33); y la aprovecha asimismo en suOrigen del drama barroco alemán, de 1925 (1990, 122). En sustancia, la culpa de loviviente reside en su destinación a la muerte: la madre de todas las deudas.
Revista Educación estética1.indd 135 23/10/2007 12:29:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 136/329
136
Vicente Jarque
termina por referencia a esa dualidad, sino que aparece en elpropio “médium” de la pintura. El factor del que depende el
sentido, el que distribuye las identidades, no reside en el con-traste línea/plano, sino en la “composición” [Komposition]. A sutravés ingresa en la pintura un elemento “trascendente”, “algoque no es ella misma” pero que, de algún modo, es “nombrado”en ella. Por lo demás, esto se cumple sólo en virtud de un cierto“poder superior”. “Este poder -explica Benjamin- es la palabralingüística que, invisible como tal, sólo se manifiesta en la com-posición, se deposita en el médium del lenguaje pictórico”. Asípues, añade, “la imagen es nombrada según la composición” (G.S., “Ubre Malerei oder Zeichen und Mal”, 606-7).
Pero ¿cómo interpretar todo esto? Por un lado, parece que Benjamincontempla la experiencia infantil como una especie de modelooriginario de la experiencia estética. Su órgano es la “fantasíapura”, que en el niño aún actuaría libremente, inmersa en el“canon”, pero al margen de cualquier constricción derivada deestructuras conceptuales o dispositivos instrumentales. Por otrolado, la esfera del arte se nos presenta provista de unos rasgosbastante diferentes. En efecto, en ella proliferan las dualidades: elcolor queda “falseado” en virtud de su inevitable materializaciónespacial; la fantasía entra en tratos con las necesidades de la re-figuración; la irreductible singularidad de la forma artística que-da condicionada por el carácter de repetición que determina lapresencia de la materia; finalmente, Benjamin inscribe el signopictórico (y la pintura misma) en el universo del mito, en el con-texto de lo viviente y, por tanto, en el de la culpa.
Lo más intrigante, sin embargo, es el papel que Benjamin atribuyeaquí al lenguaje. Para el niño, la “palabra” es el camino que le
saca de la pura fantasía para llevarle a la escritura “jeroglífica”.En la pintura, la “palabra” se embosca en la “composición”. Loque Benjamin trata de convocar en estos enclaves no es sino lavoz del logos, la única que introduce límites allí donde no los hayo son inaparentes. El logos es, en este marco, la ley de la negación.De hecho, ya por aquellos años había establecido la condiciónculpable, babélica, en que se encontraría la palabra humana trasla comisión del primer pecado y la consiguiente expulsión delparaíso: el lenguaje edénico, recordaba Benjamin, era puramentenominal (el hombre culminaba la Creación nombrando propia-
Revista Educación estética1.indd 136 23/10/2007 12:29:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 137/329
137
EDUCACIÓN ESTÉTICA
mente las cosas), y sólo tras la caída degeneró en juicio abstracto(atreverse a juzgar es, precisamente, el pecado original) y, en fin,
en instrumento de dominación de una Naturaleza deprimida y“enmudecida” (1980b, 139-53) . Por cierto, que esta diferenciaciónentre nombre y juicio la encontramos de nuevo en la caracterizaciónbenjaminiana de las épocas del arte en función de las relacionesentre “médium” y “composición”, es decir, entre “mancha” y“palabra”: en las pinturas de Rafael, sugiere, predominaría el“nombre”; en las de los contemporáneos, por el contrario, “lapalabra juzgadora” (G. S., II, 607). ¿Sería entonces concebible lapintura moderna como el producto de la culpa, de una “caída”desde el paraíso? ¿Habría sido la pintura premoderna, de algún
modo, ajena al contexto de la culpa?
Mito, lenguaje, neoclasicismo
En realidad, no parece que fuera ésa la idea de Benjamin. Dehecho, una de las convicciones que conservaría a lo largo detoda su vida es la que concierne al carácter de “apariencia” detoda belleza reconocible en el ámbito de lo viviente9. Ahorabien, en la medida en que el arte “participa” de la belleza, y
en cuanto que la obra se nos ofrezca -a la manera clásica pre-conizada, por ejemplo, por Schiller y Goethe- como una suertede fruto espontáneo de una “genialidad” natural, “ingenua”,como una configuración autónoma en donde cada una de laspartes se hallaría tan orgánicamente articulada en el todo, tanintegrada en lo universal como en cualquier producto de lanaturaleza, entonces la obra de arte asumirá, además, los ras-gos de una apariencia de vida que, de algún modo, la con-vertirán en un producto doblemente culpable o, si se quiere,doblemente aparente: por “bello” y por “vivo”. Ahora bien, es
ese ineluctable carácter de bella apariencia el que la obra debeexpiar o redimir.
En efecto, afirma Benjamin, “la belleza tiene como presupuestola acción latente del mito”: aun cuando su “tiempo propio” dis-curre “desde la decadencia del mito hasta su estallido”, la belleza
9 La idea de la belleza como apariencia dominó el concepto benjaminiano dela crítica de arte, tal como se evidencia, por ejemplo, en su ensayo sobre Lasafinidades electivas de Goethe.
Revista Educación estética1.indd 137 23/10/2007 12:29:58 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 138/329
138
Vicente Jarque
no se da en ningún momento sin una peculiar referencia a ciertos“elementos míticos”, fragmentos del mundo tal como se presen-
taría tras la caída originaria (G. S., VI, 128). Puesto que “el ordenartístico es paradisíaco”, pero únicamente al niño, en la medidaen que sólo tiene “visión” [Schau], no “reflexión” [Reflexion], lesería concedido el acceso a su experiencia en cuanto que ámbitode la inocencia original (111-2). En el arte, sin embargo, ese “or-den paradisíaco” no puede aparecer sino como un orden per-dido, por siempre precipitado en la dimensión histórico-naturalde la culpa, es decir, aquella traída por obra del logos y juntocon la cual, en la medida en que toda culpa reclama expiación,ingresaría el mito en el mundo.
Esta especie de irresuelta “dialéctica” entre mito y logos pasaríaa formar parte de la concepción benjaminiana de la historia. Dehecho, ambos se encontrarían del mismo lado: el de la culpa.Una culpa que sólo en el seno de una más amplia perspectiva deorientación teológica podía quedar redimida. No obstante, comoes obvio, esto no significa que Benjamin olvidase las diferenciasexistentes entre el orden mítico y el orden racional. Más bientendía a contemplarlos como sendos momentos específicos deun mismo proceso de “ilustración”, a la manera en que años más
tarde aparecerían en el famoso libro de Adorno y Horkheimer.Entretanto, Benjamin no dejó de aplicar esa particular “dialéc-tica” a los dominios del arte: ya en 1929, en el primero de losdos textos breves que dedicaría a aquellas veleidades más o me-nos “neoclasicistas” que florecieron durante los años veinte, y alas que se entregaron gentes como Gide, Picasso, Strawinsky oCocteau, Benjamin celebraba su manera de recuperar el mundode la mitología griega en un contexto en donde, más allá de lateología cristiana, se hacía posible “conjurar la ratio (...) en todasu enigmática determinación”: “quizás en el templo de Apolo enCalcis hay una puerta secreta que comunica con el aula de dibujodel Bauhaus” (G. S., II, 627)10.
Poco después, en 1932, su favorable actitud aparecía formuladacon la mayor nitidez incluso en el título mismo de su reseña:“Oedipus oder Der vernünftige Mythos”. Se trataba de un co-mentario sobre el Edipo de su estimado Gide11. Entre los motivos
10 “Neoklassizismus in Frankreich”.11 Los escritos de Benjamin sobre Gide se encuentran en Iluminaciones I (127-156).
Revista Educación estética1.indd 138 23/10/2007 12:29:58 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 139/329
139
EDUCACIÓN ESTÉTICA
de interés de una reinterpretación contemporánea de los mitosclásicos, Benjamin destacaba que, “para los propósitos construc-
tivistas, no podía haber mayor incentivo que el de entrar en com-petición con las obras que se han mantenido a lo largo de los sigloscomo canon de lo orgánico, de lo vigente como aquello con loque medirse”; por lo demás, de este modo podía hacerse la “au-téntica prueba histórico-filosófica de la eternidad (...) del mundogriego” (G. S., II, 391)12. Ahora bien, la “prueba” de esa “eterni-dad” exigía un reconocimiento del carácter “fundamentalmenteracional” de los mitos griegos, tal como el propio Gide habíasubrayado con énfasis más de doce años antes, en sus Pensamientossobre la mitología griega. De hecho, afirma Benjamin, lo que el pre-
sente (y sólo el presente) podía descubrir en aquellas antiguasleyendas no era sino “la construcción, la lógica, la razón”. Másaún: Benjamin se pregunta qué es lo que le ha sucedido a Edipodurante estos últimos veintitrés siglos; y se responde: “poco”;pero “¿qué ha significado este poco? Mucho. Edipo ha accedidoal lenguaje” (393). Puesto que el Edipo originario, en cuanto quefigura emblemática del héroe trágico, era “mudo, casi mudo”.Por el contrario, el Edipo moderno ha sido dotado de la palabra:su logos, antaño oculto, se ha hecho por fin explícito, justamenteen virtud del arte contemporáneo13.
Klee. El ángel y la criatura
En cualquier caso, finalmente, ¿cómo encajar en este panoramala conocida fijación de Benjamin por un artista tan peculiar comoKlee? Puesto que, como es natural, semejante interpenetraciónde motivos extraídos del ámbito de la teología, el mito, la fi-losofía de la historia, la teoría del conocimiento, la metafísica yla estética no puede llevar sino a un campo sembrado de ambigüe-
dades -aun cuando eventualmente fecundas-. Es cierto que, en unprincipio, su aproximación fue de un orden más escuetamenteestético: hasta comienzos de los años veinte, no faltan los testi-monios en los que Benjamin da pruebas de su admiración por
12 “Oedipus oder Der vernünftige Mythos”.13 La relación entre logos y mito la planteó Benjamin de muchas maneras, so-bre las que no podemos extendernos aquí. En lo que concierne a la mitologíagriega, el motto complementario a la figura de Edipo fue la de Ulises, que tantoprotagonismo adquiriría luego en la Dialéctica de la Ilustración de Adorno yHorkheimer.
Revista Educación estética1.indd 139 23/10/2007 12:29:59 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 140/329
140
Vicente Jarque
Klee en conexión con la pintura más o menos “expresionista” deFranz Marc, Chagall, Kandinsky y Macke, que él contemplaba
por entonces, por así decir, como la única alternativa modernaa la altura del cubismo -y, en el caso de Klee, la única en laque atisbaba “manifiestas relaciones” con aquél (1978, 154-5)14-.No obstante, él mismo reconocía su incapacidad para derivarninguna teoría estética a partir de tales intuiciones; más aún: enuna carta a Scholem de 1921 admitía su progresiva disposición a“abandonarse, en cierto modo, ciegamente” a esa pintura (260).No parece necesario subrayar lo difícil que habría de resultar laconstrucción de un discurso teorético mínimamente consistenteo, cuando menos, responsable sobre la base de una confrontación
de las artes visuales presidida por esa virtual ceguera.
Scholem, que ha sido quien mayor cantidad de informacionesnos ha suministrado sobre aquella fascinación de Benjamin, laha relacionado -aun cuando no muy productivamente- con de-terminados motivos angelológicos procedentes de la tradicióntalmúdica y cabalística (1983, 35). Ahora bien, esto es algo queel propio Benjamin no parecía tomarse demasiado en serio15 yque, por lo demás, apenas explicaría la relación de Benjamin conla obra de Klee en su conjunto, sino que, en sentido estricto, sólovaldría a propósito del Angelus Novus, la acuarela que su amigoadquirió en 192116; la que le inspiró el título -y acaso, en parte,el espíritu- de la revista que poco después proyectaría (G. S., II,242)17; la que en su ensayo sobre Kraus, en 1931, aparecía como
14 A propósito del expresionismo, la única crítica de una exposición de pinturaque escribió Benjamin fue la dedicada a una de Ensor que tuvo la oportunidadde visitar en París. Lo que en ella veía Benjamin eran “máscaras, máscaras, más-caras”, incluso los peces de las naturalezas muertas le parecían “maskenhaft”; cfr.
“Möbel und Masken”. G. S., IV, 477-9. En 1930 volvería sobre Ensor, con motivode su 70 aniversario, para calificarle como “probablemente el más llamativo”de los pintores vivos. En 1933, en mascarada de Ensor se le aparece como imagendel moderno empobrecimiento de la experiencia (1973, 168).15 Sobre las ambigüedades de las relaciones de Benjamin con la cultura judía,cfr. Jarque 1993.16 Además de esta célebre acuarela poseyó otra pintura de Klee, comprada tam-bién por aquellos años, a la que su esposa Dora bautizó como “Vorführung desWunders” (algo así como “Presentación del milagro”). Acerca de ambas obras,cfr. Scholem 1983, 45.17 El “anuncio” con el programa “crítico” de la revista, la cual debía “testimoniarel espíritu de su época”.
Revista Educación estética1.indd 140 23/10/2007 12:29:59 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 141/329
141
EDUCACIÓN ESTÉTICA
ese ángel “que prefiere liberar a los hombres al quitarles algo,en lugar de satisfacerlos dándoles algo”(1980a, 187), y que ya en
1940 resplandecería como imagen de “ángel de la historia”, laalegoría fundamental de la célebre Tesis IX (1973, 177). Ahorabien, no hay duda de que el interés de Benjamin por Klee se viosustancialmente determinado por sus reflexiones sobre filosofíade la historia y sobre el sentido de la modernidad, que consti-tuyeron el núcleo de su pensamiento a partir de la segunda mi-tad de los años veinte. De cualquier modo, el punto en que talesconsideraciones enlazan con sus concepciones estéticas habríade buscarse, posiblemente, un poco más allá de la problemáticadel Angelus y de sus etéreos parientes.
De hecho, lo primero que se reconoce en la confrontación ben- jaminiana de la obra de Klee es una clara vinculación con su in-terés por el mundo de la infancia. En el contexto de un breve co-mentario acerca de una exposición de juguetes antiguos celebradaen el Märkische Museum de Berlín, en 1928, Benjamin escribe:“Uno se topa con el lado cruel, grotesco, feroz de la vida in-fantil. Mientras que los pedagogos mansurrones perseveran ensu dependencia de los sueños rousseaunianos, escritores comoRingelnatz o pintores como Klee han captado lo despótico y loinhumano de los niños” (G. S., IV, 515)18. Estas frases no sólo nosrecuerdan lo poco que Benjamin idealizaba la experiencia de lainfancia, por muy originaria que la considerase, sino que nossirven de orientación a propósito de su percepción del mundoplástico de Klee. En efecto, lo que en él encontraba era la expre-sión de una suerte de visión auroral de las cosas, de una formanueva de contemplación del mundo, aunque accesible sólo através de una cierta regresión, de un radical despojamiento delo adquirido.
A este respecto, la más patente confirmación la podemos hallar en“Experiencia y pobreza”, de 1933, uno de esos textos memorablesen los que Benjamin se esforzaba, de tanto en tanto, en reuniralgunos de los motivos teóricos de los que habitualmente se ocu-paba de manera fragmentaria y dispersa. Como es notorio, lo queBenjamin tematizaba aquí era la figura de la “pobreza de nuestraexperiencia”. Esta “pobreza” moderna, producto del “enorme
18 “Altes Spielzeug”.
Revista Educación estética1.indd 141 23/10/2007 12:30:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 142/329
142
Vicente Jarque
desarrollo de la técnica”, se manifestaría en forma de “una espe-cie nueva de barbarie” que induciría al ser humano “a comenzar
desde el principio; a empezar de nuevo, a pasárselas con poco”.Por supuesto, es en este marco en donde Benjamin reconoce aKlee. Pero lo curioso es la compañía en que nos lo presenta: gen-tes que hicieron “tabula rasa”, como Descartes o Einstein. “Yeste mismo empezar desde el principio lo han tenido presentelos artistas al atenerse a las matemáticas y construir, como loscubistas, el mundo con formas estereométricas”, afirma Ben- jamin un punto superficialmente, para enseguida añadir: “PaulKlee, por ejemplo, se ha apoyado en los ingenieros. Sus figurasse diría que han sido proyectadas en el tablero y que obedecen,
como un buen auto obedece hasta en la carrocería sobre todo alas necesidades del motor, sobre todo a lo interno en la expresiónde sus gestos. A lo interno más que a la interioridad: que es loque las hace bárbaras” (1973, 168-9). El sentido de estas frases esclaro: lo que Benjamin invoca es ese momento histórico en dondeel sujeto, por así decir, pierde pie y se ve obligado a “construir”sin el substrato de experiencia y el contenido de “interioridad”transmitidos en forma de “tradición”. En cuanto a que semejantetesitura fuera efectivamente extrapolable a la de un Descartes oun Einstein, mejor será dejarlo.
A continuación, Benjamin empareja a Klee con el arquitectoLoos, en la medida en que “ambos rechazan la imagen tradi-cional, solemne, noble del hombre, imagen adornada con todaslas ofrendas del pasado, para volverse hacia el contemporáneodesnudo que grita como un recién nacido en los pañales suciosde esta época” (170). Se trata de la sombra de la imagen de la“criatura”: el hombre concebido no como sujeto autoconsciente yautodeterminado, mayor de edad, provisto de juicio, sino como
humilde habitante de la “Creación” divina. Sólo que, entretanto,esa “Creación” ha quedado penetrada hasta en lo más profundopor la culpa histórica. La nueva “criatura” humana no es ya elproducto inmediato de Dios, sino el “nuevo bárbaro” que resultadel triunfo de la técnica y, por tanto, del juicio: no reside en laNaturaleza inmaculada para “completar” la obra de Dios “nom-brando” las cosas, sino en la Historia en cuyo curso -al hilo de suconstitución como sujeto- ha “instrumentalizado” el lenguaje delque el Creador le había dotado para otros fines.
Revista Educación estética1.indd 142 23/10/2007 12:30:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 143/329
143
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Al igual que Kafka, según afirmaría Benjamin en otro lugar, Klee“vive en un mundo complementario”; es decir: “percibía el comple-
mento, sin percibir lo que le rodeaba”. Su experiencia corresponderíaa la de “la otra cara” de las cosas (1971, 206 ó 1978, 762). Aunqueno a la “cara real” o “esencial”, sino a la de los “forros” de laapariencia en cuanto que “reverso” de la Nada en que se quedael mundo en ausencia de Dios, de sentido, de “tradición” (Ben- jamin y Scholem 146). Tal es el momento en que se impondría“empezar de nuevo”, desde la improvisada cuna del sujeto hu-mano que de pronto vuelve a reconocerse mera “criatura” pobreen experiencia. De ahí el aspecto infantil y rudimentario de susproductos, su dimensión, por así decir, oblicuamente ingenua y
desprejuiciada, en donde se manifestaría el carácter regresivo dela modernidad. Es esto, en definitiva, lo que Benjamin apreciabamás en la obra de Klee: la expresión fatalmente balbuceante dela recién estrenada condición de “criatura”. Por lo demás, unacriatura para la que tal vez valdrían aquellas últimas palabrasdel padre en el conocido relato de Kafka: “Es cierto que erasun niño inocente, pero mucho más cierto es que también fuisteun ser diabólico. Y por lo tanto escúchame: ahora te condeno amorir ahogado”: a continuación el hijo se suicida arrojándose alrío (1972, 21). Uno se pregunta si no es eso lo que sucede, enefecto, con la experiencia del arte en el seno de la cultura de ma-sas. En aquel mismo texto, cuando Benjamin se aplica a describirel modelo existencial de la nueva “criatura”, ya no nos remite ala experiencia de la pintura moderna, ni siquiera a Brecht, sino almundo del ratón Mickey, cuya existencia es el “ensueño de loshombres actuales”. Y añade: “es una existencia llena de pro-digios” (1973, 172)19. Es importante recordar que este mismo per-sonaje de los dibujos animados ocuparía un lugar prominente,pocos años después, en la primera versión del ensayo sobre “La
obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. Allíaparece Mickey nada menos que como ejemplo de la manera enque el cine -merced a esta clase de figuras nacidas del “sueñocolectivo”, capaces de producir una “terapéutica voladura delinconsciente”- “abre una brecha en la vieja verdad heracliteana:que los hombres en vigilia comparten un solo mundo, mientraslos durmientes tienen cada uno el suyo propio” (G. S., I, 462)20.
19 “Erfahrung und Armut”.20 “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduziebarkeit”.
Revista Educación estética1.indd 143 23/10/2007 12:30:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 144/329
144
Vicente Jarque
¿Responde acaso la pintura de Klee al tipo de representación quedemandaría el ratón Mickey, esa prodigiosa criatura del “sueño
colectivo”, si le diera por hacerse coleccionista de arte en ese nue-vo mundo técnico, tan fantástico como cruel?
III
Adorno, el músico
No puede decirse tampoco que Adorno se emplease demasiadoa fondo en asuntos de artes plásticas. El motivo, en su caso, esbien patente: como es sabido, sus inclinaciones le llevaron desde
siempre a los dominios de la música, en función de cuya experienciadesarrolló no sólo su teoría estética, sino incluso su pensamientoen general. Ya hacia 1946, en un breve fragmento de las Mini-ma moralia, formulaba la prioridad de la música en cuanto quepiedra de toque de todo discurso estricto sobre el arte: “Proba-blemente el puro y riguroso concepto de arte deba tomarse tansólo de la música, mientras que la gran literatura [Dichtung] y lagran pintura -justamente en su grandeza- arrastran consigo pornecesidad un elemento material que sobrepasa el ámbito de la jurisdicción estética, un elemento no resuelto en la autonomía dela forma” (236-7). De algún modo, estas frases nos confirman elsesgo resueltamente formal, más que ingenuamente formalista, desu pensamiento estético. En efecto, la carencia inmediata de “ma-teria”, en cuanto que referencia intencional dirigida al mundo ex-terior, no implica la ausencia de un “contenido de verdad” en lamúsica, sino sólo la exigencia de buscarlo en el ámbito de la puraforma, es decir, en aquella dimensión en donde básicamente re-side la “autonomía” de la obra de arte, la que la caracteriza comoobjeto singular que se contrapone a los restantes objetos del uni-
verso.
Por cierto, esta prioridad estética de la música no representa nin-guna novedad en el contexto de una tradición filosófica alemana endonde, como es notorio, el atisbo adorniano contaba con prece-dentes tan gloriosos como los de Schopenhauer, Kierkegaard,Nietzsche o Weber. En el pensamiento estético de Adorno eseprotagonismo desempeña, además, una función específica de unorden diferente: la música no sólo sería el medio de reflexión másadecuado de cara a la elaboración de un “puro y riguroso con-
Revista Educación estética1.indd 144 23/10/2007 12:30:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 145/329
145
EDUCACIÓN ESTÉTICA
cepto de arte”, sino que ofrecería también el espacio más propi-cio para el estudio de su opuesto, es decir, la cultura de masas,
que tanto preocuparía a Adorno desde los años de su debate conBenjamin. Él lo explica con argumentos posiblemente aceptables,aunque un tanto forzados: “La diferencia antropológica del oídorespecto al ojo se adapta a su papel histórico como ideología”,puesto que, en efecto, “el oído es pasivo”: no puede cerrarse,como el ojo, ni zafarse de determinados estímulos, como se hacecon la vista mediante una simple desviación de la mirada; el oído,por así decir, no trabaja, o no demanda trabajo: por eso se con-vierte en la más directa vía de penetración de la falsa concienciaen el “mundo administrado” y dominado por la “racionalidad
instrumental” (G. S., 14, 14)21. También podría haber aducido aeste respecto esa dimensión primitiva, regresiva, que hace de lamúsica la “inmediata manifestación del instinto” al tiempo que“la instancia apropiada para su apaciguamiento” (1966a, 17):algo, sin duda, muy fácil y ampliamente manipulable en el senode la regresión cultural que Adorno contempla generada por laciega racionalización consumada por la sociedad tardocapitalista.
El entretejimiento (negativo) de las artes
En cualquier caso, una estética fundada en la experiencia musicalno puede quedar eximida de dar cuenta de las condiciones espe-cíficas de las restantes artes y de sus relaciones mutuas. De hecho,Adorno expuso sus ideas al respecto en uno de los ensayos quecomponen Ohne Leitbild (“Die Kunst und die Künste”. G. S., 10,432). El texto, de 1966, comienza constatando el reciente desarrollodel fenómeno de la que denomina Verfransung de las artes: unainterpenetración de sus flecos respectivos, un entretejimiento re-sidual, un desdibujamiento de sus “líneas de demarcación” que
conduciría a una suerte de “promiscuidad”: música solidaria dela pintura informelle, pero también del principio constructivo de unMondrian; influjos de la gráfica en la notación musical y vicever-sa (Sylvano Bussotti), o del serialismo en cierta “prosa moderna”(Hans G. Helms) (1981, 430-46); pinturas que se desprenden dela profundidad de la perspectiva (como la música de la armoníaclásica), o que saltan de la superficie y se introducen en el espaciodel espectador (Nesch, Bernhard Schultze), y esculturas que dan-
21 Einleitungin die Musiksoziologie.
Revista Educación estética1.indd 145 23/10/2007 12:30:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 146/329
146
Vicente Jarque
zan al ritmo del “principio azaroso de las arpas de Eolo” (Calder)o que se confunden con la arquitectura (Fritz Wotruba); música
que renuncia a la temporalidad de las relaciones causales, o quese hace ruido (Franco Donatoni), o que se detiene más allá detoda tonalidad reconocible (György Ligeti, Edgar Varèse), happenings que se presentan como “anti-obra-de-arte-total”...
Lo que Adorno reconoce en este proceso, tanto más intenso ymanifiesto cuanto más inmanentes y fundadas las razones por lasque cada arte se excede a sí mismo, es un producto de aquello queen la Teoría estética denominaría “dialéctica de la espiritualización”del arte (1980, 120-9). En efecto, el rechazo moderno de los elemen-
tos más limitadamente materiales, sensuales, “culinarios” del arteno podía sino llevar a la priorización de un “espíritu” difícilmentereductible a un espacio con fronteras. Puesto que la diferenciaciónde las artes no es de orden inmediatamente espiritual, sino ma-terial. Pero justamente por eso no habría de quedar anulada sinmás. Ello podría conducir a una sobrevaloración del papel del“espíritu” en el arte, hasta presentarlo como un mero imperativoabstracto, o caer en la superstición teosófica, como Kandinsky, oincluso en la paradójica espiritualización de los materiales mis-mos, como Cage (Ohne Leitbild. G. S., 10, 435).
La Verfransung de las artes puede ser vista como el producto de unideal de la época romántica. Por entonces, el principio de uniónse ubicaba en la subjetividad presuntamente ilimitada. Hoy estoya no es posible. Como tampoco lo sería vincular las diversasartes mediante la noción de un “estilo” compartido. Adornosubrayó, con bastante razón, lo poco que servía una noción comola de “barroco” en cuanto común caracterización de cierta músi-ca, cierta pintura o cierta literatura del siglo XVII (10, 401). En esa
misma línea recordaba la escasa penetración de un Hofmannsthalo un George en su apreciación de las artes plásticas: en el senode un difuso Jugendstil (post-romántico, simbolista, esteticista),sus preferencias no iban más allá de gentes como Burne-Jones,Puvis de Chabannes o Böcklin, mientras que una transposicióninmediata de sus poemas al ámbito de la pintura hubiera resul-tado simplemente kitsch. Puesto que “aquello mismo a lo quelas artes aluden como su Qué se convierte en algo otro a travésde cómo aluden a ello”: el “contenido de verdad” del arte sólo estal en la medida en que no se deja reducir a una identidad fija;
Revista Educación estética1.indd 146 23/10/2007 12:30:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 147/329
147
EDUCACIÓN ESTÉTICA
ahora bien, es el “cómo”, la condición material, la que introducela diferencia. El contenido de la obra de arte es “la relación entre
el qué y el cómo”; el arte, por tanto, “necesita su cómo, su lenguajeespecífico”: en el seno de un genérico “más allá del género”, elarte “se deshace” (441-2).
Esta clase de posiciones, con su dialéctica defensa de los géne-ros, o mejor, de las diferencias específicas existentes entre lasartes históricamente cristalizadas, hace pensar en oposicionesradicales como las de Ad Reinhardt, tan paradójicamente empe-ñado en la producción de la última pintura, que siempre acababasiendo la penúltima. De hecho, atenerse a ese estricto modelo
del “arte como arte”, o a la pintura en cuanto que nada más quepintura, era su manera de distanciarse de actitudes como lasde Duchamp, abiertamente orientadas hacia la destrucción dela tradición artística en bloque. Resulta obvio que ésta era unaencrucijada en la que podrían haberse encontrado Reinhardt yAdorno. Por lo demás, la experiencia que subyace a las tardíaspinturas “negras” de Reinhardt es comparable a la que condujoa Adorno a preconizar en su Teoría estética, y no sólo en ella, la“methexis en lo tenebroso” (1980, 179)22.
En cualquier caso, el criterio de Adorno era que tanto los “mate-riales” específicos como el elemento “espiritual” del arte seríanalgo históricamente sedimentado. Olvidarlo no podía sino llevara despropósitos como los de Rudolf Borchardt o Heidegger,de los que se ocupa con algún detenimiento en una especie deinesperada reprise del asunto (“Die Kunst und die Künste”) en lasegunda parte del mismo ensayo. El error de Borchardt le habríaconducido a despreciar las artes plásticas alegando que su “musa”no sería tal, sino sólo “Techné”, donde “faltan los demonios, lo
incalculable” que sí se haría presente en la literatura entendida
22 Respecto a las conexiones entre Reinhardt y Adorno, cfr. Vicente Jarque 1995,53. Por otro lado, con todo ello se puede vincular una serie de importantesproblemas en los que no podemos profundizar aquí. Por ejemplo, el de la relaciónentre arte moderno, arte de vanguardia y arte posmoderno, y la manera enque Adorno las habría entendido. O la cuestión de los nexos existentes entrela estética de la posmodernidad y la experiencia de lo sublime, frente a la cualsería improcedente esgrimir ningún límite que la historia –el pasado- hubieseestablecido. Aceptamos, entretanto, que Adorno no se movió justamente en loslímites de la modernidad, y que es eso lo que le confiere el mayor interés.
Revista Educación estética1.indd 147 23/10/2007 12:30:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 148/329
148
Vicente Jarque
en su más pura expresión, es decir, en forma de Dichtung poé-tica. Mientras que, en el otro extremo, la virtual reducción hei-
deggeriana de todo arte a Dichtung no derivaría sino de unasobrevaloración de los poderes ontológicos del lenguaje (verbal)y una consiguiente infravaloración de sus condicionamientoshistóricos, que son precisamente la puerta de una relativizacióna través de la cual podrían ingresar otras formas no verbales de“lenguaje” artístico (”Die beschworene Sprache. Zur Lyrik Ru-dolf Borchardts” 198123). La idea es que, si las artes todas sonalgo “espiritual”, ello se debe a su participación de la esenciadel “lenguaje”. Sólo que no se trata del lenguaje verbal, sino deuna suerte de articulación de señales o rastros cuyo auténtico
significado se define esencialmente como algo trascendente eirreductible a ninguna identidad racional, a una significación es-cuetamente conceptual. En esta medida puede hablar Adorno,en efecto, de una virtual “convergencia” de arte y filosofía, perosólo en cuanto a su “contenido de verdad”, y no en cuanto a ladisposición de su apariencia, siempre dependiente de los respec-tivos y heterogéneos materiales (1980, 174).
Una vez nos hemos situado en ese plano de convergencia de-
terminado en virtud de su común condición de “lenguaje” sui generis, parece razonable esperar alguna indicación acerca de laforma específica en que cada una de las artes participa de esecarácter. Ahora bien, aquí nos encontramos de nuevo con unaposición en donde la música resulta abiertamente privilegiada.“Si, como opinaba Benjamin, en la pintura y la escultura el mudolenguaje de las cosas es traducido a un lenguaje superior, perosemejante, entonces podría admitirse, respecto a la música, queésta salva el nombre como sonido puro, aunque al precio desepararse de las cosas” (1975, 236). El “lenguaje” de la música
aparece, por tanto, como un ámbito de salvación. Es “de un tipototalmente diferente que el lenguaje significante. En ello estribasu aspecto teológico”; “su idea es la figura del Nombre divino”;representa “la tentativa humana de enunciar el Nombre mismo”,
23 Este texto fue la introducción de una edición de poemas de Borchardt se-leccionados por el propio Adorno. Aquí su discurso se mostraría mucho másmatizado y hasta benevolente. En cuanto al desencuentro de Adorno conHeidegger, cfr. el extenso trabajo de Hermann Margen 1981, 560.
Revista Educación estética1.indd 148 23/10/2007 12:30:02 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 149/329
149
EDUCACIÓN ESTÉTICA
“apunta hacia un lenguaje carente de intenciones”, es decir, hacia“el verdadero lenguaje” negativamente purificado de cualquier
adherencia subjetiva, de identidades abstractas, de orientacióninstrumental (G. S., 16, 458)24.
Se entiende que la música, en cuanto que suprema forma de arte,pueda converger en esos términos con el pensamiento filosóficotal como Adorno lo concebía (aun cuando no fuese sino al elevadoprecio de “separarse de las cosas”). Pero también se hacen bas-tante previsibles las dificultades con las que había de tropezarsea la hora de determinar la manera en que las demás artes, y enparticular las visuales, podían entrar sin mella en ese portentosomarco. Ahora bien, Adorno se ocupó del asunto sólo de maneraocasional. El motivo inductor parece haberlo sido, sobre todo,su esfuerzo por neutralizar los argumentos en favor de la tenden-cia del “reaccionario” Strawinsky hacia la “espacialización” de lamúsica (decir, por ejemplo, que “el paso de Debussy a Strawinskysería análogo al paso del impresionismo al cubismo”), un rasgo queen ciertos contextos podía incluso ser presentado como pruebade la “modernidad” del ruso, de su particular agilidad de cara aestablecer una conexión con los movimientos de vanguardia más
recientes, frente al presunto fundamentalismo de un Schönberg ob-cecado en la prosecución radical de la “lógica inmanente” de lamúsica pura, “inexorable”, que reniega de toda “conciliación”positiva con lo existente (1966b, 99). Para Adorno, esa “espa-cialización” strawinskiana de la música no era sino el “testimo-nio de una pseudomorfosis con la pintura” (174)25. Parece, por tan-to, que habrá de ser este concepto de “pseudomorfosis” el quenos indique la clave de la concepción que Adorno se hizo de lasrelaciones entre las artes.
24 “Musik, Sprache und ihr Verhältnis im gegenwärtigen Komponieren“ (1956).La música, en el límite, tendría como “punto de partida“ el tema judío de la“prohibición de las imágenes”. Su “lenguaje”, por tanto, puede llegar a ad-quirir un sesgo cabalístico.25 Es notorio que también Schönberg mantuvo intensos vínculos con la pintura,aunque de un orden muy diferente: basta con examinar sus propias pinturas,sus bocetos para Die glückliche Hand o su correspondencia con Kandinsky.
Revista Educación estética1.indd 149 23/10/2007 12:30:02 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 150/329
150
Vicente Jarque
Música y pintura
En un breve escrito de alrededor de 1950 (G. S., 18, 140)26
, Adornose demora en algunas reflexiones algo más elaboradas sobre eltema. Su punto de partida es el reconocimiento de las evidentesanalogías entre los desarrollos de la nueva música y la pinturamoderna: ambas se han definido por su oposición a una “segun-da naturaleza” específica (la tonalidad, la figuración tradicional),ambas pasaron por una fase más o menos “anárquica, revolu-cionaria” (atonalidad libre, fauvismo y expresionismo), y ambashabrían recogido velas en busca de un “nuevo orden” (dodeca-fonismo, cubismo, nuevo realismo y neoclasicismo). Con inde-
pendencia de lo que podamos considerar acerca de lo ajustadode tales equivalencias, lo cierto es que Adorno se resiste a con-cederles más que una importancia relativa. En el fondo, no setrataría más que de sendas vías de respuesta a la moderna crisisde la subjetividad heredada. En realidad, “análogas tendenciasformales deben tener un significado diferente, e incluso opuesto,en la música, en cuanto que arte del tiempo, y en la pintura, encuanto que arte del espacio” (142). Más aún, ni siquiera los víncu-los de Debussy con la poética impresionista tendrían el mismo
sentido que los coqueteos de Strawinsky con la plástica de Picasso,entre un cubismo ya residual y un neoclasicismo de rasgos surre-alizantes (el mismo que había fascinado a Benjamin27). La opciónde Debussy quedaría justificada, en parte, por la peculiaridad dela situación artística francesa de su tiempo, donde la pintura pre-sentaba un nivel de desarrollo superior al de la música. El resul-tado fue una obra en la que aún podía distinguirse una “últimahuella” del sujeto musical en fase de extinción (144).
Nada de esto reconoce Adorno en la aproximación de Strawinsky
a la pintura. Aquí se trataría del producto de un “giro hacia laobjetividad” cuyo sentido estético habría que buscarlo en el re-curso al “juego”, incluso a la “mascarada”, en respuesta a la im-
26 “Zum Verhältnis von Malerei und Musik heute”.27 Se trata de un asunto que no podemos detenernos a explorar aquí, pero valdríala pena reflexionar sobre el hecho de que Adorno dedique su “Strawinsky. Eindialektisches Bild”, de 1962, a Walter Benjamin: la caracterización del ensayocomo imagen dialéctica traicionaba una revisión de sus posiciones, antaño tanimplacables, frente al músico ruso. En sus mejores momentos, reconoce Adorno,“su espíritu deviene criatura” (Quasi una fantasia. G. S., 16, 382).
Revista Educación estética1.indd 150 23/10/2007 12:30:03 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 151/329
151
EDUCACIÓN ESTÉTICA
posibilidad de seguir confiando ingenuamente en el sujeto como“creador y sustancia” de la obra, lo cual, por lo demás, no dejaba
de implicar también una asunción del triunfo del “positivismo”ilustrado. Es cierto que también Picasso se encontró en su mo-mento inmerso en semejante operación aparentemente regresiva.No obstante, en primer lugar, Picasso sólo habría transitado poresos ámbitos, al igual que antes y después lo haría por otros biendiferentes, como resultado de su incansable afán de búsqueda,como afirmación de su libertad individual y artística frente al“inventario” con el que se aseguraría la existencia el sujeto bur-gués. En segundo lugar, y sobre todo, aquella orientación habríacontado en Picasso con una especie de fundamentum in re total-
mente ausente en Strawinsky. A este respecto, Adorno movilizasu teoría de que en la pintura existe una suerte de compromisointrínseco con el “mundo cósico”, con el mundo de la “praxis”cotidiana en donde dominarían las relaciones instrumentalescon los objetos y, por tanto, con sus figuras aparentes. Todoobjeto visual, como una pintura, “permanece ligado a semejan-zas con el mundo visible, porque el ojo que constituye la imagenes, en virtud de su organización, tanto en sentido literal comofigurado, idéntico al que percibe el espacio”, es decir, el espacio
“cósico” ordinario. Es esto lo que “dicta los límites de la libertaden materia de imágenes” (146-7). El artista plástico puede distan-ciarse, “desfigurar” o conducirse más o menos irónicamente conrespecto a ese mundo visual que siempre se le presentará comosustrato -o como fantasma-, pero que no podrá eludir como úl-timo punto de referencia. Muy distinto es el caso de la música, lacual se encuentra “de antemano libre de cualquier vínculo con laobjetualidad”, dado que “el oído no percibe las cosas” (145)28. Poreso Strawinsky no tendría excusa. Su pacto con el “mundo cósico”,su “espacialización” de la música y, en definitiva, su renuncia al
“acaecer” temporal que presuntamente protege a la música de la“mera existencia” a la que se atiene el “positivismo”, no le podíaconducir sino a la exposición del “triunfo de la cruda y violentaobjetividad”, a la sadomasoquista exaltación de la impotencia.
En un texto posterior, de 1965 y dedicado a Daniel-HenryKahnweiler con ocasión de su 80º aniversario, Adorno volvía so-
28 Recuérdese que también el color, según el joven Benjamin, trascendía a sumanera el mundo cósico.
Revista Educación estética1.indd 151 23/10/2007 12:30:03 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 152/329
152
Vicente Jarque
bre el tema pertrechado de un aparato argumental bastante másimponente (G. S., 16, 628). El núcleo de la cuestión seguía siendo
la “pseudomorfosis”. Y su convicción al respecto, la expresadaen la siguiente fórmula ligeramente lapidaria: “Las artes con-vergen sólo allí donde cada una sigue su propio principio in-manente” (629). Por lo demás, su aplicación al asunto de las rela-ciones entre música y pintura la conduce Adorno de una maneradesenvueltamente “dialéctica”: ni el tiempo para la música, ni elespacio para la pintura son sólo su médium respectivo, sino su problema respectivo, la fuente de sus conflictos, de sus contradic-ciones y paradojas. La música sería “objetivación del tiempo”,aquello a través de lo cual ella “coagula en objeto y, en cierto
modo, en cosa”, en algo intemporal, virtualmente fijado en uncierto espacio. Por otro lado, el tiempo es también “inmanente”a la pintura, como su curso lo es respecto de la simultaneidadinmediata de la imagen, la cual es ella misma, en cuanto que uni-dad, “resultado” de un proceso lleno de tensiones y, por ende,algo intrínsecamente temporal (628, 631-3).
En la perspectiva de Adorno, la práctica de la “pseudomorfosis”no representa sino una falsa solución de tales dialécticas. Su
camino es el de la mera ilusión (como la “velocidad” en la pin-tura futurista) o el entreguista “como si” (Strawinsky) (629-30).La constatación de sinestesias, la posibilidad de hablar de “ar-monía” o “disonancia” a propósito de la pintura, o los vínculosde la música con el “color” sonoro, con la gráfica (la partitura) ocon el espacio mismo (volumen, condiciones acústicas) son cosasque no llevan demasiado lejos (636-8). De hecho, como sabemos,su auténtica convergencia la cumplirían música y pintura “encuanto que algo espiritual”, es decir, a través de un “tercero”,una especie de “lenguaje no-subjetivo” del que serían ambas
“esquemas”. O mejor, en cuanto que “escritura”, por supuesto,“cifrada”: “algo intemporal como imagen de lo temporal”, frasebrillante y convenientemente ambigua, típica de Adorno, queigual puede servir como caracterización de una partitura (o de laarticulación de los sonidos en ella consignados y, de algún modo,confirmados en su “coseidad” espacial), que como definición detoda representación pictórica (o de su carácter de registro esen-cialmente “jeroglífico”) (633-5).
Revista Educación estética1.indd 152 23/10/2007 12:30:03 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 153/329
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 154/329
154
Vicente Jarque
En definitiva, el problema estribaba en lo siguiente: si las dis-tintas artes siguiesen hasta el límite su compromiso histórico con
la “espiritualización” y se desprendiesen de sus ataduras conrespecto a sus “materiales” específicos, no sólo desapareceríanen cuanto que artes particulares, sino que la idea misma del“arte”, en cuanto que universal, perdería definitivamente su sen-tido. Si el arte representa una instancia crítica frente al avanceimplacable de la razón que se revela como mero instrumento dedominio, ello deriva justamente de su fidelidad a la “mimesis”, esdecir, a esa clase de experiencia “originaria” únicamente desdela cual sería posible marcar unos límites, contener la hybris deuna racionalidad tendente a transfigurar su legítima autonomía
en autosuficiencia delirante. Si las artes abandonan esos límites,históricamente cristalizados en unos determinados “materiales”,o bien se convierten en “espíritu” puro y, por tanto, en algocarente de fundamento, o bien, como parece suceder en nuestrosdías, tienden a diluirse en el ámbito de una suerte de filosofía demuy bajo rango.
Excurso. Una visita al Jeu de Paume
En realidad, no sería justo reprocharle a Adorno la eventual faltade profundidad de su confrontación de las artes plásticas. Estáclaro que no es posible saber de todo, ni interesarse por todo.Una de las consecuencias más evidentes de la disgregación delsujeto estético, característica de la modernidad, es la pérdida desentido de aquel ideal de Bildung conducente al desarrollo “om-nilateral” de las capacidades del individuo y, por tanto, de sudisposición para asimilar por igual un poema, una pintura o unasonata. Lo cierto es que eso es algo de lo que ni siquiera fue capazel propio Goethe, habitante de un mundo donde la solidaridad
entre las artes era bastante mayor y, sobre todo, más espontáneaque en la actualidad. De hecho, podría decirse que la actitud deAdorno ante las artes plásticas no sobrepasó apenas los límitesde la consideración profana. Quizá lo entendamos mejor si recor-damos aquel elegante ensayo de 1953, incluido en Prismas, dondemeditaba sobre la diferente visión que Valéry y Proust tuvieronde los museos (187). Según Adorno, el primero contemplaba elmuseo, con disgusto, como “casa de la inconexión”, lugar dondelas obras de arte se presentan yuxtapuestas, bárbaramente cer-cenadas de su medio vital, del taller del artista conocedor de su
Revista Educación estética1.indd 154 23/10/2007 12:30:04 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 155/329
155
EDUCACIÓN ESTÉTICA
métier , o de las arquitecturas en donde cobraron su sentido: en elmuseo “ejecutamos el arte del pasado”. Proust, por el contrario,
se comporta en él con la mayor desenvoltura, como un flâneur delas galerías, un degustador del arte, un aficionado ligeramentediletante que convierte a las obras en objeto de sus proyecciones,de sus libérrimas evocaciones personales: el museo sería comouna estación de ferrocarriles, un lugar hechizado por el simbo-lismo del viaje, lleno de promesas y de despedidas29. Ambos seequivocan: Valéry fetichiza la obra en cuanto que privilegiadaidentidad orgánica, objetivamente originaria; Proust sobrevolarala libertad y la felicidad que el sujeto individual tiene derecho aesperar del arte. Como advierte Adorno en una de sus característi-
cas sentencias: “el hecho de que el mundo está desquiciado sepatentiza siempre en que, hagamos lo que hagamos, lo haremosmal” (188).
A pesar de todo, él vislumbra todavía una posible alternativa:“Sólo puede defenderse del mal diagnosticado por Valéry aquelque deja en conserjería, junto con el bastón y el paraguas, el res-to de su ingenuidad, sabe exactamente lo que quiere, se buscados o tres imágenes y se concentra tenazmente ante ellas comosi realmente fueran ídolos” (200). De hecho, es esto más o me-
nos lo que tuvo ocasión de hacer el propio Adorno unos añosdespués, según se deduce de sus notas “garabateadas” en el Jeude Paume, en 1958, que luego incluiría en Ohne Leitbild (G. S.,10, 697)30. En apariencia, se trata de unas breves improvisacionesresultantes de esa experiencia en la que el sujeto “se concentratenazmente” ante unas cuantas imágenes. Lo que a Adorno lellama la atención en la pintura impresionista es la presencia en elpaisaje de los “signa de la modernidad”, sobre todo, sus momen-tos técnicos, los artefactos: no sólo los bosques o los ríos, sino lospuentes y los ferrocarriles que los atraviesan. Aquí se manifestaríael carácter “eminentemente conservador” de la “innovación” im-
29 De hecho, lo que Proust apreciaba en los museos era justamente el aislamien-to con que las obras de arte eran presentadas: “Nuestra época tiene la maníade no querer mostrar las cosas sino junto a lo que las rodea en la realidad, yde este modo suprimir lo esencial, el acto del espíritu que las aísla de ella; porel contrario, la sala de un museo simboliza mucho mejor, por su desnudez ysu despojamiento de toda particularidad, los espacios interiores en los que elartista se abstrae para crear”. Precisamente Benjamin citaba estas líneas de A lasombra de las muchachas en flor en Das Passagen-Werk. G. S., V, 697.30 “Im Jeu de Paume gekritzelt”.
Revista Educación estética1.indd 155 23/10/2007 12:30:04 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 156/329
156
Vicente Jarque
presionista: el intento de “llevar al sujeto a casa”, de hacer delo extraño algo próximo, sublimando lo material en algo “pura-
mente pictórico”. Adorno evoca la fascinación de Sisley por lanieve, así como el aprovechamiento formal, constructivo, de los“árboles desnudos” de Pissarro. Manet y Cézanne, Van Gogh yMonet le inspiran consideraciones de historia de los estilos, dela manera paradójica en que se entrelazan (impresionismo y Ju- gendstil, por ejemplo) o se emboscan y se redescubren los unosen los otros, o la manera en que el arte sobrevive justamentecuando se entrega “à fond perdu”, como Picasso, “al instante dela explosión”, a la moda “en cuanto que esfuerzo metafísicode la obra de arte”. A continuación, y frente al tópico que hace
del impresionismo una operación donde el mundo es “subjeti-vado”, lo que Adorno subraya es su fuerza constructiva, su ca-pacidad para la organización integral de los materiales, que con-duciría a una reconciliación con el objeto justamente a través desu negación. La visita al Jeu de Paume concluye con una serie debreves meditaciones sobre asuntos como la experiencia convulsadel “shock” en la emancipación de los colores en Manet (cosa quele aproximaría a Baudelaire), la sublimación del cartel publicita-rio en Toulouse-Lautrec, la regresión formal del tardío Renoir(muchas “ jeunes filles en fleur , pero ninguna Albertina”... figurasque parece “como si hubiesen sido hechas para la exportación”),consecuencia de un cierto “sentimiento de lo vegetativo”, pre-cisamente aquél que Beckett había considerado como el núcleode la obra de Proust y que Adorno atisba en la base de “la unidadde Jugendstil e impresionismo”.
IV
Los extremos se tocan
La verdad es que, al menos a primera vista, no parece fácil sacarmucho partido de todas estas ideas con vistas a servirse de ellasen el discurso crítico contemporáneo sobre las artes plásticas. Endefinitiva, se tiene la impresión de que las metáforas principalescon las que Benjamin y Adorno abordan el pensamiento y el arteapenas funcionan, no ganan en concreción ni cobran la menorfuerza cuando se aplican a la pintura (o, en su caso, a la escul-tura). Se diría que su campo de referencia más propio abarca unvasto espacio que va desde la filosofía hasta la cultura de masas,
Revista Educación estética1.indd 156 23/10/2007 12:30:05 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 157/329
157
EDUCACIÓN ESTÉTICA
pasando por algunas de las artes, como la música o la literatu-ra, pero que deja un curioso vacío en lo concerniente a las artes
plásticas, como si éstas constituyesen una especie de enclave ex-traña e inesperadamente resistente a la teoría.
De hecho, Benjamin pensaba en términos de imágenes, pero,quizá precisamente por eso, no se interesó en particular porlas de la pintura, salvo en casos excepcionales y teoréticamentepoco rentables. Para él, la imagen era la contraseña de lo otrodel concepto, el lenguaje de la naturaleza “enmudecida” porcausa del pecado original (el juicio, la abstracción). La imagense contrapondría al “espíritu” en cuyo nombre domina el suje-
to racional. En el seno de la imagen, ese sujeto detentador dela identidad se niega a sí mismo, se cosifica, se autocritica y seentrega a la diferencia, pero también, de algún modo inevitable,se dispersa. Se comprende que esta concepción resulte difícil dearticular a propósito de la pintura, donde la imagen no puedeconformarse con esa función meramente negativa, sino que ha decomprometerse positivamente, y hacerse “espíritu”, pero en soli-daridad con sus propios materiales. Sin embargo, hay un lugardonde se hace facilísimo reconocer los efectos de la imagen en cuantoque correctivo del “espíritu”, a saber, en la cultura de masas: en elcine y la fotografía.
A veces se supone que Benjamin se interesó grandemente por lafotografía y el cine. En realidad, eso no es del todo cierto. O lo esde una manera relativa. Se comprende que, según él mismo haconfesado, durante su viaje a Italia en 1912 no se detuviese másde treinta segundos ante la Última Cena de Leonardo (era joven y,además, tenía prisa) ( Autobiographischen Schriften. G. S., VI, 271).Pero es que tampoco parece haber dedicado demasiado tiempo
a ver cine, por así decir, en actitud de estudioso. De su detalladoDiario de Moscú, donde daba cuenta de su viaje de 1925, se de-duce que, si hubo algo en lo que no perdió mucho tiempo, fueprecisamente el cine soviético (292). Dos años después, sin embar-go, defendería a Eisenstein y Vertov con bastante conocimientode causa (G. S., II, 292)31. También se sabe que ese mismo año, enParís, frecuentaba las salas de cine y no se perdía ninguna pelícu-la en la que apareciese Adolphe Menjou (Scholem 1987, 141). Es
31 “Zur Lage der russischen Filmkunst”.
Revista Educación estética1.indd 157 23/10/2007 12:30:05 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 158/329
158
Vicente Jarque
asimismo notoria su perdurable admiración por el ratón Mickeyy por Chaplin32. Prestó algo más de atención a la fotografía, pero
de un modo ambiguo, incluso un poco confuso y hasta negativo:no tanto por lo que en ella se diese concretamente a ver, cuantopor los rastros del aura perdida que se ocultarían en toda imagenfotográfica. En la segunda entrega de su “Pariser Brief”, de 1937,donde se ocupa de manera específica de las relaciones entre pin-tura y fotografía, se limita a reproducir debates ajenos y a glosara Gisèle Freund y a Louis Aragon, para al final proponer a Dix ya Grosz como sendos modelos de lo que habría de ser la pinturacontemporánea (G. S., III, 495-507)33.
Por su parte, Adorno parece haberse mantenido siempre fiel aaquella concepción del joven Benjamin que veía en ella algo asícomo un originario “lenguaje del mundo cósico”. Siendo así, nodeja de resultar sorprendente que no le prestase mayor atención.Tal vez lo que sucede es que ni ese mundo ni ese lenguaje se de- jan reconocer fácilmente en la pintura, al menos en la moderna,sino más bien, de nuevo, en la fotografía o el cine, e incluso en latelevisión, cuyas repercusiones no tuvo Benjamin oportunidadde conocer. En “Die Kunst und die Künste”, en efecto, Adornotermina remitiéndose al cine, advirtiendo lo inútil que resultapreguntarse si es o no es arte, y citando a Kracauer, quien habíavisto en él “una especie de salvación del mundo cósico extraesté-tico”, algo “estéticamente posible sólo a través de la renuncia al
32 Chaplin y Mickey aparecían juntos en el pasaje antes mencionado de la primeraversión de “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (cfr. “DasKunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”, Erste Fassung. G.S.,I, p. 462). A propósito de Chaplin, cfr. sus comentarios de 1928-29 sobre El circo:“Chaplin” (G. S., VI, 137-8) y “Rückblick auf Chaplin” (G. S., III, 157-9), conlos que, por cierto, podría enlazarse su recensión de Le cirque, versión francesa
del libro de Ramón Gómez de la Serna (G. S., III, 70-2). Se conoce también suconvicción, formulada en “La obra de arte en la época de su reproductibilidadtécnica”, de que la relación de la masa con la obra de arte, “de retrograda, frentea un Picasso por ejemplo, se transforma en progresiva, por ejemplo cara a unChaplin” (G. S., 496-7). Adorno, por su parte, le reprocharía esa aproximaciónentre el cine y la vanguardia: el público que ría ante una película de Chaplin nosólo no es “revolucionario”, sino que está “lleno de sadismo” (cfr. Benjamin. G.S., I, 1003-4). Quizá no sea inoportuno recordar aquí los breves comentarios queAdorno dedicó a Chaplin, a quien tuvo la oportunidad de conocer, en curiosascircunstancias, en una villa de Malibú: en 1930 le califica de “lento meteoro quevaga por el mundo” (“Zweimal Chaplin”. Ohne Leitbild. G. S., 10, 362-6).33 “Pariser Brief -2-. Malerei und Photographie”.
Revista Educación estética1.indd 158 23/10/2007 12:30:05 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 159/329
159
EDUCACIÓN ESTÉTICA
principio de estilización, a través de la inmersión no intencionalde la cámara en el estado bruto de lo existente” (Ohne leitbild. G.
S., 10, 451; Kracauer 1989). En ello, sin embargo, Adorno reconocetodavía un “principio de estilización”, aun cuando negativo: elde la “ascesis frente al aura”, una actitud que, a fin de cuentas,compartiría ese cine “no intencional” con las formas más avan-zadas de la música o la pintura. En su “rebelión” contra el auraartística, el cine “es todavía arte y amplía sus límites”, como asi-mismo lo harían “de manera ejemplar” los happenings (452). Aho-ra bien: en estos argumentos se hace difícil hallar otra cosa queuna elegante serie de extrapolaciones sutilmente encadenadas,pero de dudosa consistencia.
Y la mejor prueba de ello la tenemos en los comentarios de Adornosobre la televisión, escritos durante la primera mitad de la décadade los cincuenta (1969, 63-89). En este ámbito, y a esas alturas, yano se hacía ni la menor ilusión respecto a las virtualidades eman-cipatorias de la cámara: lo que la televisión ofrece no es sino un“duplicado del mundo”, algo muy distinto de lo supuestamentetransmitido por el “lenguaje del mundo cósico” de la pintura “au-téntica” y, suponemos, del cine “no intencional”. Parece como siAdorno reconociese una diferencia sustancial en cuanto a la di-mensión “espiritual” del cine y la televisión. Si respecto al primero,y aun a regañadientes, llegó a admitir la posibilidad de que fueseun “arte”, con la televisión no está ya dispuesto a transigir ni lomás mínimo. Lo que se le antoja decisivo es “la cercanía fatal” deltelevisor, su carácter doméstico: “la situación misma es la queidiotiza”. La apariencia de disponibilidad absoluta del “mundo”que en ella se reproduce y al que, por tanto, tan fácil resulta acomo-darse sin necesidad de salir de casa, como exige el cine. Por otrolado, Adorno ve a los personajes que aparecen en la televisión,
de una manera paradójicamente literal, como simples “enanos” alos que no se puede tomar en serio, al contrario de lo que sucederíaen la llamada pantalla grande.
Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. Por un lado, la “cer-canía” del televisor cuenta con un glorioso precedente en la ra-dio. Lo que sucede es que esa proximidad de lo acústico no leinquieta tanto como la de las imágenes. En efecto, aun cuando“el oído es sin duda más ‘arcaico’ que el sentido de la vista, arro- jado atentamente sobre el mundo de las cosas, el lenguaje de las
Revista Educación estética1.indd 159 23/10/2007 12:30:06 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 160/329
160
Vicente Jarque
imágenes, que reemplaza al medio conceptual, es mucho másprimitivo que la palabra” (69). La regresión, por tanto, se im-
pone con tanta mayor facilidad cuanto más doméstico se hace el“lenguaje de las imágenes” bajo cuya pregnancia se desdibujael discurso verbal en cuanto que “medio” de los conceptos. Porotro lado, y en el mismo ensayo, Adorno interpreta la cultura demasas en general, y el cine y la televisión en particular, como unaespecie de “escritura jeroglífica”. Ese “lenguaje de imágenes” queen ella domina “se ofrece fácilmente como el lenguaje de los ob- jetos” que en él se presentan. Ahora bien, prosigue, “en cuanto sedespierta y se representa figurativamente lo que dormía en el su- jeto como algo preconceptual, se le propone al mismo tiempo lo
que debe aceptar”; así pues, “las imágenes del cine o la televisión,fluidas y centelleantes, se aproximan a la escritura. Son compren-didas, no contempladas. El ojo es arrastrado por sus rayas comopor las líneas, y el plácido cambio de escenas tiene lugar como sise pasase la página”; se trataría de una escritura que “ponea disposición del hombre moderno imágenes arcaicas, perotambién de “una magia sin encanto” que “no transmite enigmaalguno”. Las imágenes de la cultura de masas serían, por tanto,algo así como fragmentos de una escritura compuesta de “esfingessin enigma” y, en el caso de la televisión, además, en miniatura(70-1).
Lo que todo esto nos recuerda, por supuesto, es la considerableductilidad de las metáforas estéticas de Adorno, que tanto valenpara la más abstrusa pieza de Schönberg como, adecuadamentematizadas, para un programa cualquiera de televisión. Pero loque más nos importa aquí es constatar finalmente con cuánta fa-cilidad las metáforas asociadas a la “imagen” acaban por saltardesde los dominios de la filosofía a los de la cultura de masas,
dejando en medio ese vasto e incómodo espacio que queda reser-vado para las artes plásticas. Tanto para Benjamin como paraAdorno, el término “imagen” designa la puerta por la que penetraen el discurso “lo otro” del concepto, es decir, el componentede autocrítica sin el cual se hace imposible seguir legitimando lailustración. Pero esa alteridad tiene un precio: el reconocimientode que el “espíritu” no puede avanzar históricamente sin portarconsigo su opuesto, es decir, la “materia” que siempre se manifiestacomo elemento de resistencia. Ahora bien, esa resistencia, en cuan-to que negación del orden conceptual, hace siglos que no se encuen-
Revista Educación estética1.indd 160 23/10/2007 12:30:06 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 161/329
161
EDUCACIÓN ESTÉTICA
tra ya en el seno, demasiado “espiritualizado”, de la pintura o laescultura. En nuestros días, sin duda alguna, tiene su lugar más
propio en el ámbito de la cultura de masas. Por eso se entiendeque, una vez sumidos en la dialéctica entre concepto e imagen, niBenjamin ni Adorno hallasen motivos para detenerse demasiadoen el mundo ambiguo de las artes plásticas. Tal vez ese mundoforme parte de aquello que Adorno apenas sabía cómo tratar yque designaba como Halbbildung, un término difícil de traducir:“semicultura”, “cultura de medio pelo”, “pseudocultura”… Endefinitiva, algo que no participa enteramente de las exigenciasde la “alta cultura” (que para Adorno se reduce a la música, laliteratura y la filosofía), pero que tampoco se puede adscribir sin
más a la presuntamente perversa “cultura de masas” (Adorno yHorkheimer 175-99). Ahora bien, hay razones para pensar que esen ese amplísimo e inmarcesible ámbito intermedio, irreductiblea los fáciles radicalismos fundamentalistas, donde la cultura delporvenir habrá de jugarse su destino.
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor W. Notas de literatura. Barcelona: Ariel, 1962a.---. Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad. Barcelona: Ariel,
1962b.---. Disonancias. Música en el mundo dirigido. Madrid: Rialp,
1966a.---. Filosofía de la nueva música. Buenos Aires: Sur, 1966b.---. Gesammelte Schriften (G. S.). Frankfurt: Suhrkamp, 1970-1986.---. Intervenciones. Caracas: Monte Ávila, 1969.---. Noten zur Literatur . Frankfurt: Suhrkamp, 1974.---. Minima moralia. Caracas: Monte Ávila, 1975.
---. Teoría estética. Madrid: Taurus, 1980.---. Noten zur Literatur . Frankfurt: Suhrkamp, 1981.Adorno, Theodor W. y Max Horkheimer. Sociológica. Madrid:
Taurus, 1979.Benjamin, Walter. Las afinidades electivas de Goethe. Caracas: Monte
Ávila, 1970.---. Iluminaciones I . Madrid: Taurus, 1971.---. Discursos interrumpidos I . Madrid: Taurus, 1973.---. “Sobre la facultad mimética”. Para una crítica de la violencia.
México: Premià, 1977.
Revista Educación estética1.indd 161 23/10/2007 12:30:07 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 162/329
162
Vicente Jarque
---. Briefe. Frankfurt: Suhrkamp, 1978.---. Gesammelte Schriften (G. S.). Frankfurt: Suhrkamp, 1980a.
---. Sobre el programa de la filosofía futura y otros ensayos. Barcelona:Planeta Agostini, 1980b.---. El origen del drama barroco alemán. Madrid: Taurus, 1990.Benjamin, W., G. Scholem. Correspondencia 1933-1940. Madrid:
Taurus, 1987.Mörchen, Hermann. Adorno und Heidegger. Untersuchungen einer
philosophischen Kommunikationsverweigerung. Stuttgart: Klett- Cotta, 1981. Jarque, Vicente. Imagen y metáfora. La estética de Walter Benjamin.
Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 1992.
---. “Benjamin i el judaisme. Crónica d’una experiencia”. WalterBenjamin i l’esperit de la modernitat. Jordi Llovet (ed.). Barcelona:Barcanova, 1993.
---. “Ad Reinhardt. La moral en al pintura”. Kalías, 13. Valencia:IVAM, 1995.
Kafka, Franz. La condena. Madrid: Alianza, 1972.Kracauer. Teoría del cine: la redención de la realidad física. Barcelona:
Paidós, 1989.Scholem, G. Benjamin und sein Engel. Frankfurt: Suhrkamp, 1983.---. Walter Benjamin. Historia de una amistad. Barcelona: Península,
1987.
Revista Educación estética1.indd 162 23/10/2007 12:30:08 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 163/329
163
VALÉRY SEGÚN ADORNO
Fernando Urueta G.
Palabras preliminares
T heodor W. Adorno escribió tres ensayos acerca de la obra dePaul Valéry: “El artista como lugarteniente”, “Museo Valéry-Proust” y “Desviaciones de Valéry”. El primero fue en origen
una conferencia transmitida por la Radio Bávara, publicadoluego como artículo en la revista Merkur [Mercurio] en 1953 eintegrado en 1958 a la primera edición de Notas sobre literaturaI . El segundo fue redactado en 1953, en memoria de Hermannvon Grab, y publicado por vez primera el mismo año en Die neueRundschau [El nuevo panorama]; posteriormente haría parte delvolumen de ensayos Prismas. El tercero, con dedicatoria a PaulCelan, también se publicó originalmente en Die neue Rundschau,pero siete años más tarde que el anterior, y luego, en 1961, pasóa formar parte de la primera edición de Notas sobre literatura II .Además de estos ensayos hay numerosas referencias de Adornoa Valéry diseminadas en otros trabajos de crítica de arte y en lapóstumamente publicada Teoría estética (1970).
En general, de esos tres escritos pueden destacarse dos asuntosmuy interesantes. Por un lado, lo original y sugerente del comen-tario, si se tienen en cuenta las reflexiones de otros comentaristasacerca de la obra del lírico francés. La historia de la recepciónde la obra de Valéry se ha movido casi con exclusividad en un
ámbito netamente estético-filosófico (en los trabajos de MarcelRaymond y E. R. Curtius, por ejemplo) y, cuando ha trascendidodicho ámbito, en el de una rígida crítica de las ideologías quetiende a señalar sólo los rasgos políticamente conservadores dela estética y de la filosofía política, en cuanto tal, del discípulo deMallarmé (como sucede, entre otros, con Albert Béguin y Pierre- Jean Jouve). Los ensayos de Adorno, por el contrario, han per-mitido ver que en la estética de Valéry hay también un contenidosocial progresista.
Revista Educación estética1.indd 163 23/10/2007 12:30:08 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 164/329
164
Fernando Urueta G.
Por otro lado, llama la atención el hecho de que Adorno no hagareferencia a la obra lírica de Valéry, a pesar de considerar su
estética como una teoría progresista en casi todos los aspectos.Menciona solamente sus escritos en prosa, entre ellos la Introduc-ción al método de Leonardo da Vinci, Mensieur Teste, Eupalinos o elarquitecto, Piezas sobre arte, Degas Danza Dibujo y los cuadernosde notas y aforismos compilados en dos volúmenes bajo el títuloTel quel. Si no nos equivocamos, el único poema de Valéry queAdorno nombra es Les pas [Los pasos], pero no para interpretarlosino para ponerlo como ejemplo de las deficiencias de la traduc-ción que hizo Rainer Maria Rilke al alemán de algunas obras deValéry. Por lo demás, no sobra decir, como lo hace Adorno, que
se trata de uno de los poemas más célebres y más bellos del poetafrancés.
Queda claro entonces que en estos ensayos Adorno no analizalos poemas de Valéry, sino su teoría estética. “El artista comolugarteniente” es una apología de Valéry que busca rescatarel contenido de verdad social inherente a sus ideas sobre arte.“Museo Valéry-Proust” intenta superar ese carácter apologéticosopesando la estética objetiva de Valéry con la estética subjetivade Marcel Proust, aunque la dialéctica de Adorno enseña queni la estética de aquél es simplemente objetivista, ni la de éstesimplemente subjetivista. Puede decirse que “Desviaciones deValéry” corrige los dos ensayos anteriores en virtud del com-pleto despliegue de la crítica determinada de Adorno, pues nose trata aquí de una apología y tampoco se recurre a otros autorespara dialectizar el objetivismo de la estética de Valéry. Más bien,haciendo una interpretación inmanente de los escritos de éste,Adorno hace justicia a la dialéctica entre lo regresivo y lo pro-gresivo como pilar de la estética valeryana, y encuentra, además,
que en tal estética la mayor importancia de lo objetivo es sóloaparente, ya que Valéry piensa fundamentalmente en una me-diación recíproca entre sujeto y objeto en la esfera del arte.
Cabe anotar al margen que “Desviaciones de Valéry” pone enpráctica la técnica del montaje según la entiende Adorno. Su con-cepción al respecto difiere de la concepción de montaje queWalter Benjamin pensaba utilizar para darle forma a los inacaba-dos Pasajes de París. Ambos veían en la técnica formal del montaje,difundida por algunos movimientos de vanguardia, un modelo
Revista Educación estética1.indd 164 23/10/2007 12:30:09 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 165/329
165
EDUCACIÓN ESTÉTICA
susceptible de ser usado en la construcción de ensayos filosófico-literarios. Sin embargo, mientras Benjamin pensaba que la yuxta-
posición de citas, con el mínimo comentario, podía hacer salir a lasuperficie un significado que se encontraba oculto, Adorno creíaque una concepción semejante del montaje eliminaba al sujetoanalítico de la filosofía y, junto con ello, el desarrollo teórico delos motivos filosóficos, los cuales quedarían reunidos pero sininterpretación. Siguiendo este camino, dice Adorno, la filosofíadegeneraría en magia y en positivismo, en la ciega aceptación delo dado fácticamente (Adorno y Benjamin 270-273). “Desviacio-nes de Valéry” es, por consiguiente, un escrito desplegado for-malmente a través de un montaje de citas tomadas de Valéry, pero
acompañada cada una del respectivo comentario interpretativo deAdorno.
Finalmente, vale la pena mencionar que el especial vínculo deAdorno con la obra de Valéry se debe, tal vez, al mismo Benjamin.Éste admiraba los escritos de Valéry, sobre todo sus ensayos ydiálogos literarios. Los trabajos de Benjamin de la década de 1930se apoyan constantemente en afirmaciones de Valéry provenien-tes de allí, y la interpretación hecha por Adorno dos décadas más
tarde sigue de cerca, en muchos aspectos, lo que Benjamin expresóentonces acerca de la teoría estética del francés1. Es más, Adornorecibió ediciones francesas de libros de Valéry que Benjaminle envió desde París. Ahora bien, a pesar de ser promovido porsu amigo, el primer acercamiento de Adorno a Valéry no estuvoexento de dudas, si bien desde el principio es igualmente notoriosu entusiasmo frente al nuevo descubrimiento. Adorno le mani-festó a Benjamin esta actitud ambivalente en una carta fechadael 15 de octubre de 1936: “Leí a Valéry con el mayor entusiasmoy también con mucho temor. La relación entre guerra y poesía
absoluta es efectivamente evidente. Sobre todo, naturalmente, enel ensayo sobre el progreso. A pesar de ello –o en virtud de ello–:¡qué gran figura!” (154).
1 Confróntese sobre todo dos ensayos de Benjamin: “Sobre la situación socialque el escritor francés ocupa actualmente” (Imaginación y sociedad. IluminacionesI . Madrid: Taurus, 1998) y “Paul Valéry” (Selected Writings vol. 2: 1927-1934.Cambridge: The Belknap Press, 1999).
Revista Educación estética1.indd 165 23/10/2007 12:30:09 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 166/329
166
Fernando Urueta G.
1
Pero lo que agudiza su pensamiento es la sumisión sinreservas al objeto, nunca el juego consigo mismo... Lacapacidad de ver las obras de arte desde dentro, en la lógi-ca de su producción –una unidad de acción y reflexiónque ni se esconde detrás de la ingenuidad ni volatilizaapresuradamente sus determinaciones concretas en elconcepto general–, es sin duda la única forma posiblede estética hoy en día. (. W. Adorno, “Desviacionesde Valéry”)
La prosa de Valéry puede caracterizarse, en principio, con lasmismas palabras que él utiliza para describir su libro sobre elpintor Edgar Degas: parece una serie de “pequeños seres o vagosramajes” garabateada por “un lector medio distraído” (1999, 13).Adorno precisa esta impresión al dialectizarla, pues si la prosade Valéry formula sencilla y juguetonamente los problemas, de-trás de ello hay un “pensamiento cargado al máximo”. La facilidadcon que cuenta Valéry para expresar las ideas más complejas dela manera más sencilla ha implicado un gran esfuerzo del pensa-miento; esa facilidad no es producto de la genialidad, ni de ladistracción del lector que hace arabescos en una hoja, comoquerría hacerlo creer el propio Valéry. No obstante, el esfuerzodel pensamiento no se debe a simples preocupaciones estilísti-cas, pues no hay nada más alejado de los escritos de Valéry quela retórica vacua. Lo que hace necesario el esfuerzo del pensamien-to para expresar las ideas es, precisamente, que “la transmisiónperfecta del pensamiento es una quimera” (Valéry 1995, 220). Lavoluntad cartesiana de Valéry le impide aceptar algo sin resolvero aclarar, y para él, como sugiere Adorno, la sencillez en la ex-
presión es un indicio del éxito del pensamiento. Valéry le impuso asu prosa un principio que, según una anotación de los cuadernos, escondición de la bella pintura: “Divina simplicidad ningún engañoa la vista; nada de empastes, de fondos rocosos, de luces suspen-didas; nada de contrastes intensos. Me digo a mí mismo que laperfección sólo se consigue a través del menosprecio de todosaquellos recursos del efectismo” (1977, 12).
Pero el interés de Adorno por los ensayos literarios de Valéry nose finca solamente en sus cualidades formales. En realidad, lo
Revista Educación estética1.indd 166 23/10/2007 12:30:10 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 167/329
167
EDUCACIÓN ESTÉTICA
que le interesa es que las ideas de Valéry sobre arte –en todocaso inseparables de la forma de sus escritos– trascienden
la especificidad de la obra artística a la que se refieren, trátesede la poesía de Mallarmé o Baudelaire, trátese de la obra de al-gún pintor, como Manet o Corot. Las ideas de Valéry superan lacomprensión de la obra particular porque, paradójicamente, sonel resultado de la proximidad absoluta que logra frente a lo másparticular de la obra. Adorno da por descontado que el acerca-miento total al objeto estético sólo puede practicarlo quien, a suvez, produce artísticamente de la manera más responsable, y desobra es conocida la responsabilidad de Valéry en la construc-ción de sus poemas. Esta es una idea constante en la producción
teórica de Adorno, planteada tanto en los escritos sobre Valérycomo en Filosofía de la nueva música (1941-1948) y Teoría estética.Una frase de la planeada introducción a la obra póstuma lo dicede la siguiente forma: “Hegel y Kant fueron los últimos que, dichocrudamente, pudieron escribir una estética grande sin entendernada de arte” (443). Adorno consideraba que quien quiere hacercrítica o teoría del arte en la actualidad, debe enfrentar personal-mente los problemas que plantea la construcción de una obra dearte, y tenía plena autoridad para afirmarlo en la medida en que élera músico compositor. Pero esta exigencia de Adorno al crítico yal teórico del arte no es un simple capricho personal, sino que estádeterminada históricamente.
Desde mediados del siglo XIX, lo que decide sobre la calidad delarte avanzado no son ni los intereses de la industria cultural, ni elgusto público que ella promueve por intermedio de sus agentes,los comentaristas de prensa. Tampoco deciden sobre esa calidadlas grandes categorías estéticas que la filosofía del arte definea priori, ni los estilos e ideas programáticas que plantean los
movimientos artísticos más reputados. Es más, Adorno piensaque hoy es imposible juzgar desde fuera sobre la “calidad” delas obras de arte, decir si es buena o mala una pieza musical, obueno o malo un poema, pues lo que ahora define el “rango”de una obra, que sea o no de vanguardia, es el momento de laconfiguración de sus elementos particulares, el momento de laconstrucción inmanente (2003a, 17). A eso se debe la distinción quehace Adorno, en “El artista como lugarteniente”, entre dos cami-nos opuestos para llegar a intuiciones serias sobre arte (2003b,114): uno es el camino de distanciamiento absoluto, a través del
Revista Educación estética1.indd 167 23/10/2007 12:30:10 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 168/329
168
Fernando Urueta G.
concepto, con respecto al entendimiento específico de la obra dearte, que fue el camino que transitaron Kant, Hegel y la filosofía
del arte en general hasta el Romanticismo; otro es el de quien seenfrenta disciplinadamente a los procedimientos constructivos ya las particularidades objetivas de la obra, el de quien habla dearte por oficio propio, que es el camino recorrido por la teoríaestética y la crítica de arte de Valéry, de Benjamin y del propioAdorno. Valéry era consciente de que su camino era éste, y lodescribe con palabras que recuerdan la noción benjaminiana de“iluminación profana”. Según el poeta francés, al verdadero ar-tista la cotidianidad del oficio se le transforma en una especiede revelación; en virtud de una práctica lenta, pero continua
y sobre todo rigurosa, en la que deben sortearse “las resisten-cias e insubordinaciones del oficio”, el artista logra “presentir elmisterio mismo o la esencia” del arte (1999, 58). Lo que Valérydefine aquí como el presentimiento de la esencia del objeto envirtud de la máxima concentración en el objeto, es lo que Adornollama la “intuición teórica” de Valéry, es decir, una reflexión quetrasciende la comprensión de la obra de arte particular y llega aplantear problemas artísticos generales, precisamente porque hacomprendido las obras de arte en su más plena determinaciónmaterial.
Pensando en esto es que Adorno dice que Valéry “no filosofasobre arte” –lo cual puede decirse también de Adorno–, en elsentido en que no adopta la posición de distanciamiento abso-luto frente al objeto del conocimiento, tan característica de algunasfilosofías tradicionales y del positivismo. Y sin embargo, porotra parte, la posición de Valéry frente a la obra de arte es paraAdorno un modelo de cómo tendría que asumirse actualmenteel pensamiento filosófico. Adorno expresó esto, en muchas oca-
siones, diciendo que si la filosofía quiere mantener su “fuerzavinculante”, si no quiere conformarse lisa y llanamente con so-brevivir de manera autárquica en medio de un mundo cada vezmás bárbaro, debe “abrir brecha en la ceguera del artefacto”,descubrir, mediante la crítica determinada del objeto, las media-ciones históricas que hablan desde el interior de él acerca de lascontradicciones de la sociedad.
Esto ayuda a entender dos aspectos relacionados directamentecon el tema que nos ocupa. Por un lado, cuál es el interés de un
Revista Educación estética1.indd 168 23/10/2007 12:30:10 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 169/329
169
EDUCACIÓN ESTÉTICA
escritor como Adorno por la obra de un escritor como Valéry,cuyo pensamiento parece tan distante del de aquél. Ese interés
radica en que la teoría y la crítica de arte de Valéry manifiesta tantoun profundo conocimiento del arte moderno, como un agudosentido para comprender la situación del individuo en la socie-dad del capitalismo tardío. Por otro lado, entendemos la idea deAdorno según la cual Valéry lleva la noción del arte por el artehasta el extremo en que trasciende sus limitaciones, en la medidaen que construir la obra de arte de manera estrictamente objetiva,según lo teoriza Valéry, implica no sólo alcanzar una intuiciónteórica del arte, sino también ir más allá de la comprensión es-pecífica de lo artístico. En la teoría estética de Valéry la construc-
ción requiere que el artista interprete los problemas que planteael material en el contexto de la obra que está elaborando, y quedé una respuesta técnica a dichos problemas; pero como losprocesos sociales determinan todo material y se sedimentan enél –como dice Adorno en el ensayo titulado “Sobre la situaciónsocial de la música”–, interpretar los problemas que presenta elmaterial artístico implica al mismo tiempo una interpretación in-directa de los problemas sociales (2002, 399)2. En otras palabras,la dinámica inherente a una estética como la de Valéry desplaza,según Adorno, de su lugar central la idea de belleza en-sí en quese fundaba el principio del arte por el arte, en favor del carácterde verdad y de conocimiento de las obras. Ahora bien, contrario a lo que sucede epistemológicamente enla ciencia y en la filosofía, el arte no integra sus elementos paraformular juicios (Adorno 2000, 28), es decir, el conocimientoo contenido de verdad que comportan las obras de arte no es
2 En Filosofía de la nueva música se especifica esto de la siguiente forma: “Las
exigencias que el material impone al sujeto derivan más bien del hecho de queel «material» mismo es espíritu sedimentado, algo preformado socialmentepor la conciencia de los hombres. En cuanto subjetividad olvidada de sí mis-ma, primordial, tal espíritu objetivo del material tiene sus propias leyes demovimiento. Del mismo origen que el proceso social y una y otra vez impreg-nado de los vestigios de éste, lo que parece mero automovimiento del materialdiscurre en el mismo sentido que la sociedad real, aun cuando nada sepan yani aquél de ésta ni ésta de aquél y se hostilicen recíprocamente. Por eso la delcompositor con el material es la confrontación con la sociedad, precisamenteen la medida en que ésta ha emigrado a la obra y no se contrapone como algomeramente externo, heterónomo, como consumidor u oponente de la produc-ción”. (39)
Revista Educación estética1.indd 169 23/10/2007 12:30:11 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 170/329
170
Fernando Urueta G.
lógico-discursivo (tampoco se trata, evidentemente, de si la obraconstruye una apariencia fiel a la imagen de la naturaleza, y me-
nos aún de si los sentimientos que el artista “pone” en la obrason verídicos). Se trata más bien de un conocimiento no basadoen el concepto, aunque sólo posible, como asegura Adorno, en lamedida en que muchos elementos de las obras de arte se parecena los conceptos. Esto que Adorno llama “elementos” podemosnosotros llamarlo topoi, para enfatizar que su función se repiteen las obras de arte y que por ello hacen posible la especificaciónartística, de la misma manera que el concepto abstracto posibilitala especificación del objeto particular. Dichos topoi, sin embargo,no cumplen funciones exactamente iguales en todas las obras
sino que deben ser corregidos de su abstracción mediante la in-mersión en el contexto singular de cada obra de arte, así como elconcepto debe corregirse de su propia abstracción por la me-diación con la particularidad del objeto. La diferencia entre losconceptos y los topoi artísticos radica en que mientras los concep-tos abstractos refieren inmediatamente a un objeto exterior, sóloen el cual encuentran su identidad, los elementos de la obra dearte refieren inmediatamente a sí mismos, encuentran su identi-dad en su propia existencia dentro de la obra, y únicamente porla mediación de la reflexión puede hallarse su relación profundacon el exterior (26).
Esta falta de referencia externa es propia del momento no con-ceptual del arte, y de ello se desprende que el conocimiento com-portado por una obra resulte ambivalente para el pensamiento,pues el contenido de verdad de una obra de arte, según Adorno,es el desciframiento del enigma que la autorreferencialidad desus elementos le propone al observador. En esto se funda la po-sibilidad y la necesidad de la estética y la crítica de arte, en que
hay que descifrar el enigma, comprender la relación entre loselementos artísticos y su relación con el exterior para hacer justi-cia a la verdad que se manifiesta en la obra. Pero también en ellose encuentra el límite de toda crítica y de toda estética, el fracasopreestablecido del observador, ya que la reflexión esperada porla obra de arte, en cuanto medium del conocimiento, implica a untiempo comprender la obra adecuadamente y dejar irresuelto elenigma. Siempre que se interpreta una obra de arte, como diceAdorno, “el enigma vuelve a abrir de repente los ojos”, y ello eslo único que les otorga autoridad a la estética y a la crítica de arte
Revista Educación estética1.indd 170 23/10/2007 12:30:11 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 171/329
171
EDUCACIÓN ESTÉTICA
frente al contenido de verdad y el carácter de conocimiento delas obras, pues “sólo al mantenerse ésta [la incomprensibilidad]
como carácter de la cosa, la filosofía del arte se libra de cometeractos de violencia contra el arte” (2004, 461).
2
Quisiera mostrar qué contenido histórico y social alientaprecisamente en la obra de Valéry, la cual se niega todocortocircuito con la praxis; quisiera dejar claro que lapersistencia en la inmanencia formal de la obra de arteno tiene necesariamente que ver con la preconización de
ideas inalienables pero deterioradas y que en tal arte y enel pensamiento que de él se nutre y le equivale puederevelarse un saber de las transformaciones históricas de laesencia más profundo que en manifestaciones que pre-tenden tan ansiosamente la transformación del mundoque amenaza con escapárseles la pesada carga precisa-mente del mundo que se trata de transformar. (. W. Adorno, “El artista como lugarteniente”)
Según Adorno, toda la obra de Valéry gira conscientemente al-rededor de esta paradoja: en cada producción artística, científicao filosófica, lo que está en juego es la satisfacción de necesidadesy deseos del individuo, y sin embargo la satisfacción de esasnecesidades y deseos sólo ha llegado a cumplirse luego de unproceso de Ilustración que no reflexiona sobre sí mismo yque conduce finalmente a un debilitamiento de la integridaddel individuo (2003b, 114). El poeta francés lo expresa con pa-labras muy parecidas a las de Adorno y Max Horkheimer enDialéctica de la Ilustración (1944). Valéry dice que si, so pretexto de
satisfacer plenamente sus necesidades y deseos, el individuo debeser adiestrado sistemáticamente “con vistas a su adaptación a unfuturo máximamente organizado”; si la sociedad se ordena tanrígidamente “que nuestras necesidades se encuentran previstasy satisfechas” desde antes de surgir en nuestro interior, ¿puedeaún hablarse de la existencia de individuos? Se percibe más bien,dice, una tendencia histórica general a identificar exactamentea los hombres entre sí, pero ya no como individuos, sino como“elementos” indiscriminadamente sustituibles dentro de una so-ciedad sobreorganizada (1993, 214-216). Con acentos que recuerdan
Revista Educación estética1.indd 171 23/10/2007 12:30:12 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 172/329
172
Fernando Urueta G.
al Friedrich Schiller de las Cartas sobre la educación estética del hombre,para Valéry el “hombre entero” se está muriendo. “Hombre en-
tero” u “hombre total” llama él a la conjunción, en una persona,de todas las facultades individuales posibles, y es precisamentetal integridad del individuo la que se pierde en la época del capi-talismo industrial.
En cada uno de los ensayos de Valéry se percibe la concienciade esta tendencia histórica, mientras que su idea del arte es unacrítica implícita a ella y un deseo de contrarrestarla: “Lo que llamoGran Arte –dice Valéry en Degas Danza Dibujo– es simplementearte que exige que en él se empleen todas las facultades de un
hombre, y cuyas obras son tales que todas las facultades de otro seven requeridas y deben interesarse para comprenderlas” (1999,69). Por supuesto que Adorno no comparte una expresión como“hombre total”, ya que trae a la memoria los ecos del régimenhitleriano, pero sabe que la concepción de Valéry se dirige ensentido contrario a la concepción fascista encarnada en el mis-mo término. Valéry se refiere al ideal de un “hombre indiviso”,un hombre cuyas facultades sensibles e intelectuales –“facul-tades abstractas” dice el lírico francés– no estén fragmentadasen sí mismas y entre sí, un hombre cuyas formas de percepcióny de reacción no se encuentren alienadas respecto de su propiarazón, ni cosificadas según las necesidades de la producción es-tandarizada; en fin, un hombre que no responda simplemente alesquema del hombre impuesto por el mercado y por la divisióny especialización del trabajo social (Adorno 2003b, 115). Lo queresulta verdaderamente paradójico es que para Valéry ese idealde un hombre indiviso sólo puede realizarse en virtud de una es-pecialización absoluta del artista en su oficio (1999, 58). Adornocomparte esto como posibilidad, pero sin el optimismo de Valéry.
En Teoría estética dice que en todo caso siempre quedará la dudasobre si la especialización absoluta en el oficio artístico cumpleen su realización una intensificación efectiva de las facultades yde la fuerza estética del sujeto, o si, por el contrario, con ello sólose ratifica su completa anulación de acuerdo con la dinámica delprogreso (40). Sobre lo que no hay dudas es que en estas ideasde Valéry se manifiesta una compresión más penetrante de lasituación del arte y de la situación de los hombres en la actualidadque la de quienes teorizan y defienden la idea de un arte compro-metido políticamente.
Revista Educación estética1.indd 172 23/10/2007 12:30:12 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 173/329
173
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Uno los objetivos centrales de los ensayos de Adorno sobreValéry es, precisamente, superar la dicotomía rígida entre “arte
comprometido” y “arte puro”, que no es más que otro síntomade la cosificación del pensamiento en la medida en que concibeel oficio artístico como si de una elección simplista se tratara: ose defiende ciegamente el valor intrínseco del arte o se hace cie-gamente del arte un instrumento que sirva para modificar laconciencia colectiva y, de ese modo, sea útil dentro de la disci-plina revolucionaria. Siguiendo un ensayo de Adorno titulado“Compromiso”, hay que subrayar que ambas posiciones pierdenvalidez al polarizarse: la de quien defiende un arte politizadoporque no acepta que, inevitablemente, hay una separación entre
sus obras y la sociedad, pues aquéllas siguen siendo construc-ciones formales realizadas por un sujeto, y la de quien defiendela idea del arte por el arte porque no acepta que, a pesar de la in-dependencia, sigue habiendo relación entre sus obras y la socie-dad (2003b, 394). Lo que semejante polarización implica es, másque nada, la disolución de una de las tensiones de las que viveel “arte autónomo radical”, esto es, su carácter doble en cuantohecho social y al mismo tiempo independiente de las dinámicasde la sociedad. Aquí se llega a la comprensión de otro de lospropósitos de Adorno en los ensayos sobre Valéry, como lo esel devolverle al concepto de arte autónomo el carácter dialécticoque le es inherente.
En la conocida carta de marzo de 1936, Adorno criticaba el en-sayo de Benjamin titulado “La obra de arte en la época de sureproductibilidad técnica” por escamotearle ese carácter dialéc-tico a la obra autónoma. Benjamin hacía una separación tajanteentre arte politizado y arte autónomo, otorgándole a éste inme-diatamente una función contraria a la revolución. Adorno decía ser
consciente del fetichismo del arte autónomo, pero decía tambiénque el momento fetichista de la obra independiente es dialéctico(Adorno y Benjamin 134). En Teoría estética retoma esta idea yla desarrolla con mayor claridad. Allí dice que “el contenido deverdad de las obras de arte (que también es su verdad social)tiene como condición su carácter fetichista” (300). Aparente-mente, la idea de que las obras de arte se dirijan a un públicoy tengan inmediatamente una función –idea en la que se basala propuesta de politizar el arte–, es el opuesto del fetichismode la obra de arte autónoma que quiere ser únicamente para sí
Revista Educación estética1.indd 173 23/10/2007 12:30:12 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 174/329
174
Fernando Urueta G.
misma y no cumplir ninguna función. Sin embargo, la idea deque las obras sean para-otro y cumplan funciones es idéntica al
principio de la utilidad y el intercambio de las mercancías, tras elcual se esconde la manipulación y el dominio sobre los hombres.Es en este sentido que sólo aquello que no se acomoda a la ideade la utilidad y el intercambio es capaz de denunciar y “cepillara contrapelo”, para usar las palabras de Benjamin, lo que la so-ciedad capitalista ha consumado. Por eso Adorno recalca que laapariencia de ser en-sí, el fetichismo de la obra construida segúnsu propia ley formal, es el órganon de la verdad social del arteautónomo, mientras que el arte que no insiste con vehemenciaen su propio fetichismo carece de valor estético y de valor so-
cial debido a que, en un mundo mediado en su totalidad porel fetichismo de la mercancía, no hay nada que pueda curarsevoluntariamente de su propio fetichismo, ni siquiera las obras dearte que buscan hacerlo a través de intervenciones políticas. Poresta vía el arte suele caer, más bien, en la falsa conciencia de lasimplificación de la práctica artística con miras a la manipulaciónpsicológica colectiva, y por ello dice Adorno que “en la praxisde cortas miras a la que se entregan” las obras politizadas “seprolonga su propia ceguera”, es decir, la del arte politizado y lade la sociedad (301).
Adorno piensa que el mejor programa para un arte objetivo, ma-terialista, es construir la obra siguiendo exclusivamente las leyesimpuestas por el propio material, y la teoría estética de Valéryposee “esta sustancia explosiva en sus células más íntimas”(Adorno y Benjamin 134). Quien, por el contrario, le prescribe uncompromiso político al arte, destruye la lógica interna por la quedebe objetivarse cada obra particular, lo cual es el fundamentode su verdad social, y destruye igualmente la tensión dialécti-
ca entre sujeto y objeto en la esfera del arte. El arte politizado,que quiere ser inmediatamente para un amplio público y cree irasí más allá del supuesto formalismo del arte autónomo (con-siderado equivocadamente subjetivo, por lo menos en el casode Valéry), desemboca en el más puro formalismo al reducir laconstrucción de la obra de arte a la imposición de intencionessubjetivas. Queriendo transmitir un mensaje político directo, elarte politizado llega únicamente a configurarse de acuerdo conla intención autoritaria del artista, quien sólo introduce en laobra los materiales que considera políticamente correctos. De
Revista Educación estética1.indd 174 23/10/2007 12:30:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 175/329
175
EDUCACIÓN ESTÉTICA
este modo, la idea del compromiso reduce el momento formaldel arte a un simple medio del “sistema de efectos” a través del
cual se busca adiestrar al receptor sobre cómo debe comportarse;por ello la noción de compromiso resulta anacrónica con respec-to al desarrollo histórico de la técnica artística, ignorante frente alas transformaciones históricas del material y atrapada dentro delcírculo mágico de la sociedad de mercado, uno de cuyos prin-cipios es unir la mínima exigencia objetiva de los productos conla menor competencia sensible e intelectual de los consumidores(Adorno 2003b, 117). Al igual que los productos de la industriacultural, el arte comprometido no hace justicia a la imagen po-sible del hombre: se conforma con dirigirse a personas formadas
y deformadas por la misma industria cultural. Por el contrario,como señala Adorno, las obras en las que piensa una estéticacomo la de Valéry les hacen justicia a los hombres precisamenteporque se niegan a hablarles directamente.
3
El artista de Valéry es un minero sin luz, pero los pozosy galerías de su mina le prescriben sus movimientosen la oscuridad: en Valéry el artista como crítico desí mismo es aquél que juzga “sin criterio”. (Adorno,“Desviaciones de Valéry”)
En una sociedad instrumentalista como lo es la sociedad actual,el artista debe, según Adorno, convertirse voluntariamente eninstrumento, transformarse en ejecutor de lo que la obra de arteexige objetivamente de él, porque de lo contrario su trabajo se lereifica por completo. Lo que la estética de Valéry esperaba delartista deriva, dice Adorno, de la conciencia de esa situación,
cosa que le permitió al poeta francés liberar al arte, sobre todoa la lírica, de la idea que afirma que las obras de arte son unproducto del genio creador. Valéry enfatizó siempre que el ob- jeto construido le debe muy poco a las intenciones de quien loconstruye, de lo cual se desprende que su idea del artista es unarespuesta polémica contra la idea del genio que puso en boga elidealismo alemán. En repetidas ocasiones dijo Valéry que a par-tir del Romanticismo surgió un prejuicio en contra del artista entanto que artífice o artesano, una reacción frente a él basada enpalabras íntimamente ligadas con la noción de genialidad, como
Revista Educación estética1.indd 175 23/10/2007 12:30:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 176/329
176
Fernando Urueta G.
creación, sentimiento, emoción, entusiasmo o inspiración. Paramuchos románticos (William Wordsworth, Heinrich von Kleist,
Victor Hugo, entre otros) valía como una idea central lo que elpintor alemán Caspar David Friedrich decía hacia 1830, esto es,que “el sentimiento del artista es su ley”; que una pintura, o unaobra de arte en general, “que no haya surgido de ese manantialsólo puede ser artificio artesano”, y que “el arte no consiste ensolucionar problemas”, pues “eso sería en todo caso hacer pie-zas de arte” (Arnaldo 94-95). Un siglo después, sin embargo, elartista Valéry argumenta en un sentido opuesto, y en ello coin-cide con Adorno. La única ley que debe cumplir el artista es, paraambos, la que le prescribe el material que ha de ser configurado.
Ambos percibieron el hecho de que la disolución casi total delartesanado implicó para el arte heredar técnicas artesanales su-premamente especializadas, y también que, desde que esto su-cedió, el material de cada obra de arte presenta problemas queexigen una respuesta técnica certera por parte del artista. Valéryestaría completamente de acuerdo con la idea de Adorno segúnla cual las obras de arte no pueden ser hoy “nada más que talesrespuestas, nada más que la solución de rompecabezas técnicos”que ejecuta el artista (2003a, 41)3.
3 En todo caso es necesario aclarar que sin la existencia del movimiento román-tico, sobre todo del alemán, no habría sido posible para Adorno especificar laidea de la construcción inmanente, de la construcción según la interpretaciónde las leyes objetivas del material. Esta idea tiene uno de sus orígenes en la mis-ma teoría temprano-romántica del arte, formulada esencialmente por FriedrichSchlegel y Novalis y estudiada sistemáticamente por Benjamin en el magníficolibro titulado El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán. Atiéndase,por ejemplo, a esta formulación de Novalis: “Cada obra de arte lleva en sí un
ideal a priori, una necesidad interna para existir”. O a esta otra, también muycercana a las formulaciones de Adorno: “Un material debe tratarse a sí mismopara ser tratado”. Asimismo pudo ser importante para la idea de Adorno dela construcción inmanente la teoría de estos románticos sobre el conocimientoobjetivo. Para Novalis y Schlegel el conocimiento del objeto sólo es posible enla medida en que, como dice Novalis, “todo lo que se puede pensar, piensa asu vez”. En otras palabras, el conocimiento objetivo sólo es posible por la auto-conciencia del objeto en sí mismo, cosa que implica un momento de actividaddel objeto del conocimiento, así como para Adorno el material artístico es unespíritu activo en la medida en que es histórico y prescribe sus propias leyes;es subjetividad olvidada de sí misma, espíritu sedimentado como dicen sus palabrasen la nota anterior.
Revista Educación estética1.indd 176 23/10/2007 12:30:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 177/329
177
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Ahora bien, esa limitación voluntaria del artista a ejecutar los im-pulsos del material, como dice Adorno, no significa la pérdida de
fuerza e integridad del sujeto estético, ya que la absoluta conse-cuencia objetiva en la construcción de la obra de arte exige siem-pre, a un tiempo, la plena conciencia y la máxima espontaneidaddel artista (1962, 199). Sólo un artista enteramente consciente desu oficio está a la altura de interpretar las exigencias técnicas delmaterial, y sólo a través de la mayor independencia y esponta-neidad podrá cumplirlas. Es por eso que, según Adorno, en unaestética como la de Valéry se cifra la posibilidad de una ratio oracionalidad artística verdadera, es decir, una posición correcta delsujeto frente al objeto en la esfera del arte. En la construcción
artística sujeto y objeto no son polos rígidos, y ninguno de losdos debe subsumir bajo su dominio a su opuesto, pues lo que seda es más bien una relación dialéctica en la que ambos se deter-minan y deben desarrollarse recíproca e históricamente4. Valérylo manifiesta con otras palabras, pero es esencialmente la mismaidea de racionalidad: “Se trata, podríamos decir, del fenómenoque crea su observador tanto como el observador que crea sufenómeno, y hay que reconocer entre ellos una relación recíprocatan completa como la que existe entre los dos polos de un imán”(1993, 218).
Con esto último queda apenas aludido el problema de la tensiónque veía Valéry entre la construcción íntegramente racional de laobra y el azar, lo imprevisto, lo arbitrario. Como lo ha señaladoAdorno, Valéry era plenamente consciente de que el conceptode obra de arte racionalmente construida, comprometida única-mente con su lógica interna, no agota la idea del arte, en cuantoque las obras de arte no son el resultado de un proceso entera-mente técnico-racional. Por el contrario, para Valéry son obras
de arte precisamente porque se desvían de la completa raciona-lización, porque tienen en cuenta, como añade Adorno, lo que eldesarrollo histórico de la civilización olvida, aquello que la razóninstrumental busca excluir de una vez por todas, lo azaroso y
4 Adorno aborda esta idea en múltiples ensayos sobre música y literatura. Con-fróntese por ejemplo el conocido ensayo titulado “El compositor dialéctico”(2002, 205), o el también conocido “Discurso sobre poesía lírica y sociedad”(2003b, 56). A propósito de la noción de racionalidad artística en la obra deAdorno ver el libro de Vicente Gómez titulado El pensamiento estético de TheodorW. Adorno.
Revista Educación estética1.indd 177 23/10/2007 12:30:14 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 178/329
178
Fernando Urueta G.
arbitrario, es decir, lo que se escapa al cálculo estadístico. Estaes la razón por la que Adorno dice que en esa desviación está
contenida la fuerza que le permite al arte afirmarse en un mundoque tiende a la racionalización total (2003b, 165-166): el arte esun intento de preservar los momentos de la verdad social que laciencia y la técnica, en su afán por dominar la naturaleza, han de- jado de lado, y pierde su sentido si se identifica inmediatamentecon la racionalidad.
Sin embargo, aunque suene paradójico, Adorno piensa queel arte no puede desviarse completamente de la racionalidad siquiere liberarse de la racionalidad instrumental del capitalismo
industrial. El abandono inmediato al irracionalismo implica parael arte, más que la resistencia frente a la racionalidad técnica, en-tregarse sin resistencia al mecanismo de la industria cultural.Además, si no se comprende que el arte posee, por su cualidadespecífica, un momento de clarificación racional del espíritu, nose hace más que perpetuar la “separación bárbaro-burguesa”entre racionalidad e irracionalidad, entre artificio y naturaleza,como dice Adorno. De hecho, para él las obras de arte avanzadoson en sí mismas el medium5 de un pensamiento que posibilitacorregir dicha racionalidad meramente instrumental, tanto por
seguir una lógica objetiva en la construcción, como por compor-tar esos momentos que el progreso histórico racional de la so-ciedad ha eliminado –como el del azar, pero también como elde la mímesis o el de la no-identidad–. Por eso Adorno aseguraque “los auténticos artistas de la época –Valéry a la cabeza detodos–” no se han abandonado al simple irracionalismo, ni sehan resignado a obedecer el esquematismo de la producción quela sociedad industrial tiende a imponerle también al arte, sinoque han sido conscientes de la reflexión que exigen las obras ypor ello han fomentado su construcción técnica y racionalmentecomo una manera de conjurar aquel esquematismo que abocaen el irracionalismo campante de la cultura y de la sociedad en
5 La palabra medium cumple aquí la doble función que le prescribiera Benjaminen libro ya mencionado sobre El concepto de crítica de arte en el Romanticismoalemán. El arte es medium del pensamiento de acuerdo con la relación per-manente de obligatoriedad que establece con un pensamiento externo, sea elde la crítica o la estética, cuando no el de la filosofía propiamente dicha. Perotambién es medium en la medida en que el pensamiento se mueve en las obrasde arte, o mejor, en la medida en que las obras de arte son en sí mismas unpensamiento que se moviliza.
Revista Educación estética1.indd 178 23/10/2007 12:30:14 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 179/329
179
EDUCACIÓN ESTÉTICA
general (1966, 177). Ya debe haberse hecho evidente que, paraAdorno, técnica y racionalidad no significan en el arte lo mismo
que significan en la ciencia o el trabajo industrial. En cuanto elarte autónomo se eleva como una esfera separada de la eficaciainmediata de la producción, de la finalidad y el beneficio in-mediato, en él la técnica y la razón no participan del significadoque tienen en el mundo práctico sino que poseen su propio sig-nificado en cuanto técnica y racionalidad artísticas, y a esto sedebe que el arte autónomo sea en sí una oposición y conlleve porello una crítica implícita a la sociedad industrial. Ciertamente, laproducción social y la producción artística coinciden en el usoconsciente de sus propios medios técnicos, pero a diferencia de
lo que sucede en la ciencia o el trabajo industrial, técnica y razónno cumplen en el arte la función de dominar la naturaleza, generarun rendimiento programado y producir un ahorro de trabajo,sino esencialmente la de elaborar contextos materiales de sentido(178)6.
En la construcción de una obra de arte, por lo tanto, no sólotrabaja la razón atenta a responder técnicamente a las exigen-cias del material, ya que igualmente trabaja lo que Valéry llama“el conjunto de los accidentes, de los juegos del azar mental”,
que hacen parte de “la actividad del pensamiento” como aquelloque en últimas se le escapa (1993, 49). En otras palabras, los pro-cesos mentales que no domina el pensamiento racional se intro-ducen como azar en la construcción de la obra de arte que sigueuna coherencia objetiva. Contrario a lo que comúnmente se dice,para Valéry este azar no es algo superfluo. En alguna de susanotaciones relaciona ese conjunto de accidentes mentales con laconsciencia y les otorga un papel central (1977, 66) en la medidaen que, para Valéry, el trabajo del artista sólo puede llevarse a fe-liz término por un acto de libertad individual, un movimiento quepermita al hombre ceder y actuar sin las ataduras de la voluntad7,
6 Para un desarrollo más amplio de la relación, fundamental en la obra deAdorno, entre arte autónomo y sociedad industrial, ver esencialmente el capí-tulo “Sociedad” de Teoría estética. Confróntense también los interesantes tra-bajos Origen de la dialéctica negativa de Susan Buck-Morss, Theodor Adorno: arte,ideología y teoría del arte de Marc Jiménez y Marxismo y modernismo de EugeneLunn.7 En el ensayo de Piezas sobre arte titulado “Las dos virtudes de un libro”, Valérydice que “en todas las artes, y por eso lo son, la necesidad [de la relación entre
Revista Educación estética1.indd 179 23/10/2007 12:30:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 180/329
180
Fernando Urueta G.
movimiento que resulta en todo caso “orientado” por esta inteli-gencia voluntaria. Por esa razón Adorno asegura que el azar, en
la teoría estética de Valéry, significa “lo no idéntico con la ratio”,que en todo caso es indispensable, no sólo en la elaboración deuna obra de arte en el más pleno sentido del término, sino tam-bién en la consecución de una verdadera figura de la racionali-dad en la esfera del arte.
Ahora bien, para Valéry el azar que hace parte de la construc-ción de una obra, como señala Adorno, no proviene solamentede la subjetividad liberada, separada de la continuidad del pensa-miento. El poeta francés cree que la participación de esa subjetivi-
dad contingente degenera fácilmente en una producción artísticamediocre, y por eso recalca, como fuente principal del azar,las “resistencias” o “rechazos” del material a ser integrado enla obra. Para Valéry, una obra de arte cuyo material no opongaresistencia, por su simple existencia, a ser configurado por el ar-tista, degenera en lo fácil, en lo dominado desde el principio porel sujeto, en lo conocido de antemano y que por ello termina enlo perfectamente construido (Adorno 2003b, 168). Esa falta deresistencia del material es indicio de que el artista impone sus
propias intenciones por encima de la ley formal de la obra, y esose da, según Valéry, con graves perjuicios no sólo para la super-vivencia de la obra de arte como artefacto, sino también para elhombre que la produce y para quien la contempla.
Entre los factores que hacen posible a las obras de arte manteneruna conexión efectiva con la vida están las tensiones materialesirresueltas en su interior, que son el producto de las resistenciasdel material en el momento de la construcción. Según Adorno,Valéry llega a ser consciente de que la obra pura que él esperaba,
la obra perfectamente terminada, cerrada en sí misma y sin ten-siones internas, al igual que las producciones de la industria cul-tural “está amenazada por la cosificación y la indiferencia. Conesta experiencia le aplasta el museo” (1962, 193). En los museosValéry descubre que las únicas obras que resisten son las obrasimpuras, no totalmente acabadas, pues son ellas las únicas que
los elementos] que debe sugerir una obra felizmente lograda sólo puede origi-narse en lo arbitrario” (97).
Revista Educación estética1.indd 180 23/10/2007 12:30:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 181/329
181
EDUCACIÓN ESTÉTICA
no se agotan en la contemplación y que, por sus tensiones inter-nas, aluden a las tensiones sociales8. Lo que molesta realmente
a Valéry de los museos es, dice Adorno, que en ellos se cumplesu propia noción de arte puro, de obras que, al no remitir a nadafuera del museo, se hacen absolutas y se ofrecen al observadorcomo puros en-sí intuibles, y por ello consumibles, inmediata-mente. Es claro que no se trata de que los museos le inflijan esemal a las obras, pues los museos son, en buena medida, productode la muerte del arte, o por lo menos de la pérdida parcial desu relación efectiva con los hombres. Adorno piensa que lo queafecta la vida de la obra de arte es, más bien, su propia vida per-fecta que, al ocultar las manchas de las contradicciones sociales,
le escamotea al arte toda su carga crítica y lo convierte en unproducto más de la cultura de masas instituida (199)9.
8 También en esto se funda la posibilidad del carácter de conocimiento de lasobras de arte. En Filosofía de la nueva música leemos que “la obra de arte cerradano conocía, sino que hacía desaparecer en sí al conocimiento. Hacía de sí unobjeto de mera «intuición» y llenaba todas las brechas a través de las cuales elpensamiento podía escapar al dato inmediato del objeto estético. Con ello laobra de arte tradicional se privó a sí misma del pensamiento, de la referenciaperentoria a lo que ella misma no es. [...] Sólo la obra de arte trastornada aban-
dona con su cerrazón la intuitividad y con ésta, la apariencia. Se plantea comoobjeto del pensamiento y participa del pensamiento mismo” (112).9 Evidentemente, esto no significa que el arte autónomo avanzado se substraigaa la esfera de la industria cultural. También en este sentido el arte mantiene uncarácter doble, en tanto que autónomo con respecto a la administración de laindustria, que desea decretar a priori cómo debe ser todo producto para que seavendible masivamente, y en tanto que heterónomo con respecto a la industria,que es la que en últimas hace posible su promoción y distribución. De hecho,Adorno piensa que ese carácter heterónomo es fundamental para que el artecorrija la fetichización que implica su autonomía. A este respecto, en Teoría es-tética ilustra con el ejemplo de la gran música que, “al ser tocada en un café”o al ser reproducida “en un restaurante, puede convertirse en algo completa-
mente diferente” en la medida en que a su “expresión se añade el murmullo dequienes hablan y el ruido de los platos”. Según Adorno, “la desatención de losoyentes”, que se obtiene como resultado de esa subordinación de la música afines heterónomos, es necesaria para que la música cumpla su función en cuantoautónoma, ya que “si una obra de música auténtica se extravía en la esferasocial del trasfondo, puede trascenderla inesperadamente mediante la purezaque el uso mancha” (333). En otras palabras, para Adorno el arte auténticose transforma en la negación mercantilizada del mercantilismo al sumirse enaquella esfera social del trasfondo, en la que se encontraban en su momento, y aúnhoy se encuentran, tanto los libros de Beckett como los discos de Schönberg sise los compara con los más apetecidos productos de la cultura de masas.
Revista Educación estética1.indd 181 23/10/2007 12:30:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 182/329
182
Fernando Urueta G.
Por otra parte, la facilidad que implica aquella falta de resistenciadel material, esto es, el dominio de la composición de manera
arbitraria, el conocimiento previo del margen de maniobra quetiene el artista y su habituación excesiva a lo que quiere hacer y acómo lo debe hacer, disuade a los artistas, dice Valéry, de poneren uso sus “facultades abstractas” y, de acuerdo con ello, reducelas posibilidades de que el observador de la obra deba recurrir aesas mismas facultades para comprenderla (1999, 68). Esta es larazón de la vehemente insistencia de Valéry, aunque no siemprede manera explícita, en que la exclusión de los criterios objeti-vos en el momento de la construcción de una obra de arte (comoocurría en un amplio sector la vanguardia francesa, en las pro-
ducciones del arte politizado y en las de la cultura de masas),separa cada vez más la idea del arte, de la idea de un desarrollocompleto del artista y, por ese camino, de quien contempla susproducciones.
Epílogo
Una obra de arte construida según la idea de Valéry, es decir,según eso que él llamaba criterios objetivos, evoca en la accióndel artista la imagen de lo que como hombres podemos ser.Adorno asegura por ello que la estética de Valéry representa,en la esfera del pensamiento, “la antítesis a las alteracionesantropológicas ocurridas bajo la cultura de masas tardoindus-trial”, dominada por los estados totalitarios y las industrias de lacultura, que preparan el terreno para que continúe una situaciónde manipulación y barbarie. Según Adorno, la obra del discípulode Mallarmé debe comprenderse en esa dirección: como resis-tencia contra una tendencia histórica que, en función del beneficioeconómico, evade la necesidad concreta de impulsar un desarrollo
lo más completo posible de las personas. La noción de un sujetoindiviso, a la que Valéry refiere el concepto de obra de arte, es laimagen utópica de hombres que sólo como individuos plenos po-drían ser realmente sujetos sociales. De allí que el artista Valéry,en cuanto que la ejecución de las exigencias objetivas del mate-rial requiere la participación de todas sus facultades, sea paraAdorno el verdadero “lugarteniente del sujeto total y social”,aquél sujeto que no se atonta, que no se deja engañar y que no sehace cómplice del envilecimiento de los hombres producida porla maquinaria social:
Revista Educación estética1.indd 182 23/10/2007 12:30:16 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 183/329
183
EDUCACIÓN ESTÉTICA
ésos son los comportamientos sociales que se decantaron en laobra de Valéry, la cual se niega a jugar el juego del falso hu-manismo, del consentimiento social con la degradación del hom-bre. Para él construir obras de arte significa negarse al opio enque se ha convertido el gran arte sensible a partir de Wagner,Baudelaire y Manet; rechazar la humillación que hace de las obrasmedios y de los consumidores víctimas de la manipulación psi-cotécnica. (2003b, 121)
Por supuesto, semejante idea contradice una mucho más difun-dida según la cual Valéry es uno de los mejores ejemplos delartista que se abandona al espíritu y es indiferente a lo que pasefuera. Esta vertiente de la historia de la recepción de la obra deValéry tuvo su origen en algunos escritores de la vanguardiafrancesa, incluido André Breton en un momento determinado, queasumieron como una de sus tareas de autoafirmación el desa-creditar a Valéry. Pierre-Jean Jouve, por ejemplo, describía en sumomento a Valéry como el personaje más destacado de la re-acción política del arte en Francia. Según Jouve, la fetichizaciónde la forma y el extremo dominio de la subjetividad ligarían aValéry con tendencias autoritarias.
En realidad no hay motivo para sorprenderse con estas palabras,repetidas regularmente no sólo por los poetas de la vanguardiaoficial sino también por los críticos más reconocidos. AlbertBéguin se expresó en términos muy parecidos a los de Jouve alparticipar en un homenaje póstumo dedicado a Valéry en 1946.El autor de El alma romántica y el sueño decía que en la obra deValéry había características que lo conectaban con el fascismo,entre ellas el que sus concepciones estéticas y políticas se opu-sieran abiertamente a los anhelos de libertad e igualdad, loscuales debían, según Béguin, impulsar en ese momento históricola concreción de unas relaciones sociales justas. La oposiciónde Valéry a los anhelos de libertad e igualdad, sumada a su ais-lamiento espiritual, constituía para Béguin uno de los temas fun-damentales de los escritos valeryanos: “el rechazo de la naturalezahumana” (1998, 68-69). En fin, la nota del crítico francés estabadirigida a señalar el carácter conformista del pensamiento deValéry, expresado en su “rechazo del compromiso y el aristocra-tismo de los mandarines” (77).
Revista Educación estética1.indd 183 23/10/2007 12:30:16 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 184/329
184
Fernando Urueta G.
También en la década del cincuenta, como lo señala Adorno alescribir sus reflexiones en torno a la obra de Valéry, esa era la
impresión que se imponía sobre el lugar del lírico en la tradiciónde la poesía francesa: a mano derecha de Baudelaire, morigeran-do o eliminando por completo la fuerza revolucionaria contenidaen Las flores del mal. Había excepciones al respecto, pero el compro-miso que la ortodoxia marxista le prescribía al arte se encontrabaen su hora durante los años de posguerra. Adorno era conscientede esta situación, en cierto modo porque los ataques contra supropia persona, provenientes de la “izquierda radical”, eransimilares a los que debía soportar la recepción de Valéry. Elloexplica que sus ensayos sobre éste –en realidad como todos sus
ensayos– no evitaran la polémica sino que la animaran. Es claroque Adorno no cerró los ojos frente a giros de Valéry claramenteconservadores, pero tampoco lo hizo frente al hecho de que el sig-nificado de su obra no se agota en esos giros. Fue muy simplifica-dor condenar a Valéry, sin ninguna diferenciación, a la reacciónestética y política. La dialecticidad de las reflexiones de Adornoresulta en este sentido muy fecunda, pues revela la supuesta es-taticidad del pensamiento de Valéry como la piedra de toque desu dinamismo, su visión conservadora de los fenómenos como el
motor de una conciencia, en verdad, sumamente comprensiva.A ello se refiere cuando dice que en el pensamiento de Valéry“lo progresista y lo regresivo no están diseminados, sino que loprogresista es arrancado por la fuerza a lo regresivo y la inerciade esto transformada en el propio impulso” (2003b, 158).
Siendo consecuentes con esto podemos decir nosotros que sipor un lado Béguin tiene razón cuando asegura que el conser-vadurismo le impidió a Valéry entregarse de lleno a buscar enla práctica la realización de ideas como las de libertad e igual-
dad social, por otro lado eso es falso en la medida en que fue justamente el conservadurismo lo que le permitió a Valéry com-prender la situación de esas ideas en la sociedad capitalista. Élno se hizo ilusiones con respecto a la fe panhumana que parecíareinar durante los años de entreguerra, fe que se manifestaba enla utilización que los grupos nacionalistas hacían de palabrascomo igualdad y libertad. Si Valéry se distanció de tales ideasfue porque comprendió que se habían convertido en fetiches alservicio de la manipulación de los hombres, en una puerta que
Revista Educación estética1.indd 184 23/10/2007 12:30:17 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 185/329
185
EDUCACIÓN ESTÉTICA
conducía a la barbarie, y el tiempo le dio la razón10. “Mucho an-tes de Auschwitz, Valéry vio que la inhumanidad tenía un gran
futuro” en esas ideas –así lo dice Adorno en su famosa carta de1967 a Rolf Hochhuth–, por lo cual resulta equivocado identificarsu pensamiento con una mentalidad autoritaria, cuando lo quehay en el fondo es un distanciamiento.
Finalmente, el gesto de Valéry no fue nunca el del simple snob que busca refugio en la cultura. Antes bien, como lo expresó másde una vez Adorno defendiendo su propia postura, el reprochecontra el hombre que se preocupa seriamente por los problemasde la cultura, sin pactar con ningún poder social, parece prove-
nir de la falsa conciencia del partido o de la industria cultural,que no dejan tranquilo a quien se aparta de ellos hasta que nodeponga la fuerza crítica que le permite su posición independientey acepte lo que uno u otra justifica y promueve. Quizá fue la in-dependencia intelectual lo que hizo tan irritante a Valéry, puesde otro modo no se explica que se rechazara unívocamente sullamado “espiritualismo”, su noción de un arte puro, y que almismo tiempo se omitiera malintencionadamente la certera au-toconciencia crítica que alcanzó con respecto a esa noción, lo cuales parte del contenido materialista de su teoría estética. El Valérymaduro supo mejor que nadie que “nada lleva a la perfecta bar-barie más indefectiblemente que una dedicación exclusiva al es-píritu puro” (1999, 99).
Referencias bibliográficas
Adorno, Th. W. Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad.Barcelona: Ariel, 1962.
---. Disonancias. Música en el mundo dirigido. Madrid: Rialp, 1966.---. Sobre la música. Barcelona: Paidós, 2000.---. Essays on Music. Berkeley: University of California Press,
2002.---. Filosofía de la nueva música. Madrid: Akal, 2003a.---. Notas sobre literatura. Madrid: Akal, 2003b.---. Teoría estética. Madrid: Akal, 2004.
10 Ver a este respecto el bello ensayo de Estudios filosóficos titulado “Informesobre los premios a la virtud”.
Revista Educación estética1.indd 185 23/10/2007 12:30:17 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 186/329
186
Fernando Urueta G.
Adorno, Theodor W. y Walter Benjamin. Correspondencia 1928- 1940. Madrid: Trotta, 1998.
Arnaldo, Javier (ed.). Fragmentos para una teoría romántica del arte.Madrid: Tecnos, 1987.Béguin, Albert. Creación y destino II. La realidad del sueño. México:
Fondo de Cultura Económica, 1998.Benjamin, Walter. El concepto de crítica de arte en el Romanticismo
alemán. Barcelona: Península, 2000.Buck-Morss, Susan. Origen de la dialéctica negatica.Theodor W.
Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. México:Siglo XXI, 1981.
Curtius, Ernst Robert. Marcel Proust y Paul Valéry. Buenos Aires:
Losada, 1941.Gómez, Vicente. El pensamiento estético de Theodor W. Adorno. Madrid:
Cátedra, 1998.Horkheimer, Max y Theodor W. Adorno. Dialéctica de la Ilustración.
Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 2001. Jimenez, Marc. Theodor Adorno: arte, ideología y teoría del arte. Buenos
Aires: Amorrortu, 1977.Raymond, Marcel. De Baudelaire al surrealismo. México: Fondo
de Cultura Económica, 2002.Valéry, Paul. Tel Quel. Barcelona: Labor, 1977.---. Estudios filosóficos. Madrid: Visor, 1993.---. Estudios literarios. Madrid: Visor, 1995.---. Teoría poética y estética. Madrid: Visor, 1998.---. Piezas sobre arte. Madrid: Visor, 1999.
Revista Educación estética1.indd 186 23/10/2007 12:30:18 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 187/329
187
LA AUTONOMÍA ARTÍSTICA Y LA INDUSTRIACULTURAL EN TH. W. ADORNO
Juan Manuel Mogollón
Adorno percibió el surgimiento de la sociedad de masas nosólo como un alarmante fenómeno de deterioro cultural, sinocomo una situación de férreo control y reglamentación estricta.Lejos de ser el advenimiento de una sociedad igualitaria, la in-dustria cultural fue para él, como para muchos otros teóricospertenecientes a la denominada escuela de Frankfurt, la conse-cuencia irreversible de un proceso histórico de racionalización detodas las esferas de la vida social, cuyo resultado era, en su faseindustrial, el perfeccionamiento técnico de los modos de domi-nación y explotación del individuo.
La determinación irrevocable con que Adorno vincula la so-
ciedad de masas a un estado de adormecimiento social, le havalido el recelo de muchos que han creído ver en su teoría lamanifestación paranoide de un tipo de intelectual aristocráticoque –al decir de Umberto Eco– ostenta “un desprecio que sólo apa-rentemente se dirige a la cultura de masas, pero que en realidadapunta a toda la masa”1. Si bien es cierto que siempre es posibleencontrar un tono aristocrático y apocalíptico en los escritos deAdorno, en varias ocasiones inducido por el momento de des-garramiento social y político en el que vivió, también es ciertoque Adorno –al mismo tiempo– parece redefinir los alcances de
la crítica y del arte autónomo.
A este respecto habría que citar los innumerables intentos en losque Adorno redefinía la función del arte autónomo en el mundoadministrado. Para citar por ahora sólo un ejemplo, en el ensayotitulado “El artista como lugarteniente”, Adorno revindica, enla posición de Valéry, la genuina experiencia estética del arte
1 Ver lo que dice al respecto Umberto Eco en su libro de 1965 titulado Apocalípticos e integrados.
Revista Educación estética1.indd 187 23/10/2007 12:30:19 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 188/329
188
Juan Manuel Mogollón
moderno. La lección de Valéry le sirve a Adorno para dejar claroque, en lo que respecta al arte moderno,
la persistencia en la inmanencia formal de la obra de arte no tienenecesariamente que ver con la preconización de ideas inalienablespero deterioradas, y que en tal arte y en el pensamiento que de élse alimenta y le equivale, puede revelarse un saber de las transfor-maciones históricas de la esencia más profunda que en aquellasmanifestaciones que pretenden tan ansiosamente la transformacióndel mundo que amenaza con escapárseles la pesada carga precisa-mente del mundo que se trata de transformar. (2003, 112)
En este sentido se entiende perfectamente que la propuesta teórica
de Adorno, lejos de alimentar cierto resquemor apocalíptico porel futuro del hombre en la sociedad de masas, lo que hace escombatir la enfermedad a través de la enfermedad misma. Enefecto, Adorno entendía el arte autónomo no sólo como un diag-nóstico del problema, sino, y con mayor insistencia, como la ima-gen de un hombre emancipado del proceso de reificación de lasociedad moderna.
Otro ejemplo que ilustra la manera como Adorno entendió el
problema de la autonomía del arte en el contexto de la industriacultural, es el de Baudelaire. Al igual que Benjamin en su ensayoprecursor sobre la experiencia poética de Baudelaire, Adornocreía que en la poesía de éste se describían no sólo los síntomasde la catástrofe sobrevenida con el surgimiento de la sociedad demasas y la industria cultural, sino que había allí un aliciente parahacer ver los anhelos incumplidos de la historia. La subjetividadpoética en la obra de Baudelaire era para Adorno un signo deresistencia ante la reificación y el olvido del sujeto en la socie-dad moderna. El poeta empecinado en la reconstrucción de su yo
poético, mediante las innumerables mediaciones formales queesto exige, experimenta, dirá Adorno, todo aquello que lo rodeacomo algo hostil y opresivo hasta el punto que su desarraigo ysufrimiento se convierte en el testimonio de una humanidad do-liente:
La obra de Baudelaire es la primera que registró esto por cuanto,suprema consecuencia del dolor cósmico europeo, no se limitó alos sufrimientos del individuo, sino que escogió como objeto desu reproche a la modernidad misma en cuanto lo antilírico por
Revista Educación estética1.indd 188 23/10/2007 12:30:19 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 189/329
189
EDUCACIÓN ESTÉTICA
antonomasia y prendió la chispa poética gracias al lenguajeheroicamente estilizado. En él se anuncia ya una desesperaciónque aún mantiene el equilibrio en la punta de su propia para-doja. Cuando luego se agudizó hasta el extremo la contradicciónentre el lenguaje poético y el comunicativo, toda la poesía líricase convirtió en el juego del todo por el todo; no, como quería laopinión zoquete, porque se hubiera vuelto incomprensible, sinoporque, gracias a la vuelta a sí mismo del leguaje artístico, por elesfuerzo en pos de la universalidad absoluta, no disminuida porninguna consideración sobre la comunicación, al mismo tiempose aleja de la objetividad del espíritu, de la lengua viva, y sustituyeuna ya no presente por la actividad poética. (2003, 57)
El desafío que lanza Adorno al arte en general y a la literaturaes una prueba más en contra de aquella crítica que se complaceen destacar el pesimismo de Adorno. En efecto, en la negaciónartística del mundo reificado, Adorno encuentra las huellas deuna humanidad doliente, y aún más, la imagen de un nuevohombre que, consiente de dicha situación, emprende su propiocamino de salvación. Destacar este aspecto de la teoría de Adornoes el propósito de este ensayo.
Con esto en mente, tal vez lo más pertinente sea comenzar poraquellos malentendidos que aún subsisten con respecto a lateoría de Adorno –en especial, aquel que afirma su oposiciónaristocrática a la masificación de la cultura– para luego profun-dizar en el problema del arte autónomo como “negación de lafalta de libertad” en un mundo administrado.
En repetidas ocasiones se ha dicho que en la teoría de Adornoexiste un recelo en contra de la masificación de la cultura. Perolejos de ser su tesis la de que “la cultura tiende a decaer a medida
que se difunde entre las mayorías”, su análisis de la industria cul-tural lo que busca es desenmascarar los mecanismos mediante loscuales la sociedad industrializada ha llegado a administrar la to-talidad de la existencia humana. De ahí que el caso privativo dela industria cultural sea un fenómeno que no puede ser entendidoaisladamente del proceso de racionalización y funcionalización dela sociedad moderna.
Las polémicas entorno a la industria cultural y la sociedad indus-trializada carecen de esta visión aproximativa al problema. “Con
Revista Educación estética1.indd 189 23/10/2007 12:30:20 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 190/329
190
Juan Manuel Mogollón
la expresión tópica de sociedad de masas, que en ningún casoexplica nada, sino que señala simplemente un punto ciego al
que debería aplicarse el trabajo del conocimiento” (Adorno 1972,142), “los abogados de la industria cultural” se mueven en unterreno favorable, olvidando los complejos movimientos socia-les que serían, en un principio, los primeros en penetrar. SegúnAdorno, sería preciso derivar, a partir del movimiento social y hastasu concepto mismo de formación cultural, “un espíritu objetivonegativo a partir de ésta”, ya que lo que llamamos cultura, “se haconvertido en una seudoformación socializada, en la ubicuidaddel espíritu enajenado, que, según su génesis y su sentido, noprecede a la formación cultural, sino que la sigue” (142).
Lo anterior nos recuerda además que lo que en la actual sociedadindustrializada se denomina cultura, término que antiguamente“en su sentido propio no solamente obedecía a los hombres, sinoque protestaba siempre contra la condición esclerosada en la cualviven” (Adorno 1964, 11), es todo aquello que, en consentimientototal y sin reservas, se adapta sin problemas a la ideología de con-sumo. En la sociedad de masas, dirá Adorno:
El individuo no recibe nada en cuanto a formas y estructuras de
una sociedad virtualmente descualificada por la omnipotenciadel principio de intercambio –nada con lo cual, protegido decierto modo, pudiera identificarse de alguna forma, nada sobrelo que pudiese formarse en su razón literal; mientras que, porotra parte, el poderío de la totalidad sobre el individuo ha pros-perado hasta tal desproporción que este tiene que reproducir ensí lo privado de forma. (1972, 154)
Lo anterior ha afectado no sólo los criterios a partir de los cualesrecibimos los bienes culturales, necesarios para construir pensa-
miento crítico, sino que ha afectado también la formación culturalen todos sus campos; sean estos pedagógicos en las academiasde formación especializada, o sean estos los de la producciónartística aislada. De acuerdo con esto apunta Adorno que
los síntomas de colapso de la formación cultural que se adviertenen todas partes, aun en el estado de las personas cultas, no seagotan con las insuficiencias del sistema educativo y de los mé-
Revista Educación estética1.indd 190 23/10/2007 12:30:20 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 191/329
191
EDUCACIÓN ESTÉTICA
todos de educación criticados desde hace generaciones. Las refor-mas pedagógicas aisladas, por indispensables que sean, no nosvalen, y al aflojar las reclamaciones espirituales dirigidas a losque han de ser educados, así como por una cándida despreo-cupación frente al poderío de la realidad extrapedagógica sobreéstos, podrían más bien, en ocasiones, reforzar la crisis. Igual-mente se quedan cortas ante el ímpetu de lo que está ocurriendolas reflexiones e investigaciones aisladas sobre los factores so-ciales que influyen en la formación cultural y perjudican, sobre sufunción actual y sobre los innumerables aspectos de sus relacionescon la sociedad: pues para ellas la categoría misma de formaciónestá ya dada de antemano, lo mismo que los momentos parcia-les, inmanentes al sistema, actuantes en cada caso en el interior
de la totalidad social. (1964, 141-142)
La industria cultural, y la seudocultura de la que se alimenta,se encarga de eternizar esta situación, explotándola, en aras dela integración. Resultado de esto es la homogenización y la es-tandarización de la vida material y espiritual del hombre. Enefecto, cuando Adorno empleaba el término de industria cul-tural no lo hacía para referirse a “una cultura que surge espon-táneamente de las masas, en suma, de la forma actual del artepopular” (Adorno 1972, 9), sino que lo empleaba para referirse
a “la integración deliberada de los consumidores en su más altonivel”.
Desde el momento en que los productos materiales y espiritualesdel hombre perdieron su capacidad de reflejar la subjetividadhumana, gracias a la razón abstracta y niveladora del principiodel intercambio, el hombre ha tenido que pagar “el precio dedejar modelar sus cualidades, adquiridas desde el nacimiento, porla producción de mercancías que pueden adquirirse en el mer-cado” (Horkheimer y Adorno 68). La sociedad de masas, regidapor el principio del intercambio, a redundado en la reificacióndel espíritu, y con ella, “fueron hechizadas las mismas relacionesentre los hombres, incluso las relaciones de cada individuo con-sigo mismo” (81).
Esto no significa, que una vez la obra de arte auténtica entra enla dinámica interna del mercado pierde, mágica e inexplicable-mente, todas sus cualidades y ya no es posible recibirla de otramanera distinta a la de una mercancía fungible. Esto significa,
Revista Educación estética1.indd 191 23/10/2007 12:30:21 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 192/329
192
Juan Manuel Mogollón
como apuntaba Benjamin en su famoso ensayo titulado “La obrade arte en la era de la reproductibilidad técnica”, que “cuanto
más disminuye la importancia social de un arte, tanto más sedisocian en el público la actitud crítica y la fruitiva. De lo con-vencional se disfruta sin criticarlo, y se critica con aversión loverdaderamente nuevo” (1973, 44). Como consecuencia:
A través de las innumerables agencias de la producción de masasy de su cultura se inculcan al individuo los cuadros normativosde conducta, presentándolos como únicos naturales, decentes yrazonables. El individuo queda así determinado sólo como cosa,como elemento estadístico, como éxito o fracaso. Su norma es laautoconservación, la acomodación lograda o no a la objetividadde su función y a los modelos que le son fijados. (Horkheimery Adorno 81-82)
No es difícil deducir de lo anterior que nunca se ha huido tantocomo ahora a la posibilidad de que la cultura llegue a las masas.“Decir que la técnica y el nivel de vida más alto redundan sinmás en bien de la formación cultural en virtud de que lo culturalalcance a todos es una seudodemocrática ideología de vendedor,que no lo es menos porque se tache de snob a quién dude de ello,
y que es refutable mediante la investigación empírica” (Adorno1964, 161).
Evidentemente, el aumento de la necesidad artificial de consumirproductos “nuevos” ha auspiciado el correspondiente incrementode productos destinados a suplir dicha necesidad. La crecientecapacidad reproductiva de los medios de comunicación y lasnuevas técnicas de distribución y producción, amplían cada vezmás el espectro de posibilidades para el consumidor. Siemprees posible encontrar no sólo el espacio para la exhibición y co-
municación de experiencias, sino un público interesado en éstas.Pero la ampliación del mercado no compensa el analfabetismoal que han sido inducidas las masas. Basta con echar un vistazoal tipo de experiencias que se consumen diariamente. El gradode tolerancia sexual en los medios de comunicación masivaha aumentado considerablemente por la sencilla razón de queéstos, en bien de la ampliación del mercado del entretenimiento,han explotado al máximo los instintos no sublimados de los in-dividuos. Es muy frecuente encontrar que experiencias emoti-
Revista Educación estética1.indd 192 23/10/2007 12:30:21 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 193/329
193
EDUCACIÓN ESTÉTICA
vas, en vez de ser simbolizadas o representas en la forma esté-tica, son inducidas de manera tal que sólo es posible ver en ellas
la provocación que, por medio de una imagen ya confeccionadade antemano, banaliza toda experiencia. De ahí que del espectácu-lo se disfrute sin pensar. En la industria cultural, nos advierteAdorno, “toda conexión lógica que requiera esfuerzo intelectuales cuidadosamente evitada” (Horkheimer y Adorno 182).
Decir que esto no afecta la formación intelectual y la capacidadcrítica de los individuos, puesto que éstos tienen aún la opciónde elegir en el bombardeo mediático productos culturales desti-nados al cultivo del espíritu, sería negar la capacidad que tienen
los medios de maniobrar no sólo lo que se transmite, sino tambiénla frecuencia e intensidad con que se hace. De tal suerte, la con-trariedad que surge en la era de reproductibilidad técnica estáen el hecho de que con el incremento de la capacidad de produc-ción y distribución no se ha ensanchado a su vez el espectro deposibilidades de educación, sino que, por el contrario, el nivelcultural de los individuos, y en consecuencia, su autonomía, noha crecido de manera proporcional a las nuevas posibilidadestécnicas.
De ahí que sea importante hacer una diferenciación entre el con-cepto de técnica empleado según criterios artísticos y el conceptode técnica empleado por la industria cultural. De acuerdo conAdorno, “el concepto de técnica que reina en la industria culturalno tiene en común más que el nombre con aquello que vale enlas obras de arte. Éste se refiere a la organización inmanente de lacosa, a su lógica interna. Al contrario, la técnica de distribucióny de reproducción mecánica permanece siempre al mismo tiem-po exterior a su objeto” (1964, 13). Para argumentar lo anterior,
bastaría solamente aducir que la industria cultural se estableceen un sistema económico sólido que se rige por el principio deutilidad burgués. De esta manera, el mismo principio de librecompetencia que asegura el enriquecimiento propio, es el quese encarga de enfrentar a los individuos como compradores yconsumidores. Lo anterior no sólo propicia una dinámica com-petitivamente destructora, sino que establece toda una red decondicionamientos sobre los cuales deben operar, si quieren so-brevivir, los productos culturales.
Revista Educación estética1.indd 193 23/10/2007 12:30:21 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 194/329
194
Juan Manuel Mogollón
Vale la pena citar aquí un fragmento del cahier de dolénces queUmberto Eco recopila en su libro Apocalípticos e integrados, y que
sintetiza de manera perfecta, aún a pesar del escepticismo de Ecofrente a la crítica reaccionaria de la cultura de masas, lo dichoanteriormente. “Los mass media, inmersos en un circuito comer-cial, están sometidos a la «ley de la oferta y la demanda». Dan,pues, al público únicamente lo que desea o, peor aún, siguiendolas leyes de una economía fundada en el consumo y sostenidapor la acción persuasiva de la publicidad, sugieren al públicolo que debe desear” (65). Al imponer modelos de identificacióny proyección, reconocibles de inmediato por quién los consumecomo aceptables, la industria cultural impide un verdadero pro-
ceso de formación que sería, en cualquier caso, el que exige el de-sarrollo pleno de la subjetividad humana. Otra cosa sería pensarque las masas, olvidadas y circunscritas al proceso alienante deltrabajo, pudieran, gracias a las nuevas técnicas de producción ydistribución, acceder a niveles de fruición más exigentes que re-dundaran en la autoconformación de una conciencia crítica. Sinembargo, aún a pesar de esta posibilidad, la integración en unadinámica feroz de consumo que involucra a miles de millones depersonas, ha obligado a la utilización y uso de dichas técnicas
para la reproducción en serie, los montajes, la circulación extensade productos convertidos en mercancía y la nivelación de estos auna medida media. La sociedad de masas y la industria cultural,lejos de lograr la tan pretendida democratización de la cultura, loque se ha conseguido, de manera deliberada, es que “las mismasnecesidades sean satisfechas con bienes estándares” (Horkheimery Adorno 166).
Esta “tendencia apasionada a superar la singularidad de cadaobjeto acogiendo su reproducción”, fue descrita por Benjamin
como la pérdida del aura en el arte. Tal vez ningún crítico dela cultura haya comprendido mejor que él este problema. Unalúcida acotación de Benjamin al respecto basta para captar el sen-tido de su crítica: “quitarle su envoltura a cada objeto, triturar suaura, es la signatura de una percepción cuyo sentido para lo igualen el mundo ha crecido tanto que incluso, por medio de la re-producción, le ha ganado terreno a lo irrepetible” (1973, 25). Laanterior cita de Benjamin nos descubre además la primera carac-terística de la producción en serie: el primado de lo efímero. La
Revista Educación estética1.indd 194 23/10/2007 12:30:22 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 195/329
195
EDUCACIÓN ESTÉTICA
obra dispuesta desde un comienzo a ser reproducida, lejos deencontrar su fundamentación en una experiencia auténtica del
individuo, digna de ser transmitida generación tras generación,se inscribe en una práctica distinta que es la del derecho a serconsumida y olvidada rápidamente.
No es un misterio que la homogenización del gusto y la produc-ción según una medida adecuada al nivel de fruición de las masas,ha servido, en el contexto de los regímenes totalitarios, para des-pertar una sensibilidad empobrecida por un espíritu nacionalistay anti-indivualista. Incluso cuando esta medida es aplicada portendencias liberales que defienden la libertad de producción y
consumo, amparada bajo la política mercantilista que pretendesatisfacer las necesidades del consumidor, el resultado es la elimi-nación de la diferencia y de los distintos niveles de fruición, tannecesarios para el asentamiento de una postura crítica.
Ante tal situación de empobrecimiento y de profunda crisis,corroborada por el surgimiento de los regímenes totalitarios: elexterminio nazi y la barbarie soviética, por citar solo algunos,Adorno encontró en la experiencia estética del arte moderno nosólo el testimonio de los horrores vividos por una humanidaddoliente, sino que encontró también, en la autonomía de éste,una firme protesta en contra de dicha situación.
Es precisamente en este punto donde la tarea del creador y delcrítico converge. La reflexión sobre el papel que juega el arteautónomo en la sociedad administrada, se concibe entoncescomo algo que atañe un compromiso ético y político, circunstan-cia que, por demás, obedece al hecho histórico de la división deltrabajo, del lugar asignado a la actividad intelectual y a la distin-
ción entre individuo y sociedad. En el caso particular de Adorno,muy al contrario de aquellos que atribuían la renuencia de éste atoda acción política inmediata a un esteticismo lenitivo, “lo quehacía que la retirada de Adorno a la estética fuera todavía políti-ca en su sentido más profundo era su convicción de que el arteverdadero contenía un momento utópico que exigía una futuratransformación social y política” (Jay 147).
Siempre es posible reparar, con cierta desconfianza, en la posiciónventajosa del crítico o del artista que, con aparente desdén, parece
Revista Educación estética1.indd 195 23/10/2007 12:30:22 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 196/329
196
Juan Manuel Mogollón
desentenderse desde arriba de los problemas más terminantes queaquejan su sociedad. Este gesto de rechazo parece ser aún más
culposo en un momento que exige soluciones políticas urgentessi de no caer en la barbarie y destrucción total se trata. La culpase agrava, naturalmente, si dicho crítico comparte una tradiciónmarxista que manifiesta la necesidad de una transformaciónradical de las condiciones materiales de existencia. ¿Cómo ex-plicar entonces que el artista y el crítico parezcan afirmar máscontundentemente su compromiso social, precisamente cuandomás alejado se encuentra su arte y su crítica de su sociedad? ¿Noes esta salida de la política a la estética una forma de evadir laresponsabilidad social del escritor y de caer así en un esteticismo
que parece cobrar derechos de nacimiento, casi a manera de unprivilegio aristocrático?
Adorno expresó tal situación paradójica de la literatura en unafrase memorable para la crítica: “es de bárbaros seguir escribiendopoesía lírica después de Auschwitz” (2003, 406). Bien entendida,lejos de ser ésta una invitación a la acción política y un olvidode lo que concierne al espíritu, en ella se encuentra expresada,fuera de toda ambigüedad, la miseria y el empobrecimiento detodo arte que se niegue a afrontar, abiertamente, dicha encruci-
jada. Para el teórico marxista de origen judío –que no permaneceajeno a la experiencia del exterminio nazi– incluso la búsquedade la libertad es una especie de fatalidad. Pero, en todo caso,muy distinta del optimismo soviético, su raigambre marxista loobliga a oponer a la brutalidad actual, la imagen de un hombredistinto, difícilmente comparable a la imagen idílica propuestapor el marxismo soviético, que tuviera en cuenta los anhelos in-cumplidos de la historia.
Tal vez sea conveniente traer a colación en defensa de lo anterior,la polémica que entabla Adorno en contra de las declaracioneshegelianas que pregonan el fin del arte como manifestación su-prema del espíritu. En el ensayo titulado “Compromiso”, Adornoanota, precisamente que:
El sufrimiento, la conciencia de la aflicción como dice Hegel, tam-bién exige la continuación del arte que él mismo prohíbe; casi enninguna otra parte sigue encontrando el sufrimiento su propiavoz, el consuelo que no lo traicione enseguida. Los artistas más
Revista Educación estética1.indd 196 23/10/2007 12:30:22 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 197/329
197
EDUCACIÓN ESTÉTICA
importantes de la época se han atenido a esto. El radicalismo ab-soluto de sus obras, precisamente los momentos proscritos comoformalistas, les confiere la terrible fuerza de la que carecen lospoemas inútiles sobre las víctimas. (2003, 406)
Ejemplo de lo último sería “la llamada elaboración artística deldesnudo dolor físico de los derribados a golpe de culata que –enopinión de Adorno– contiene, se tome la distancia que se tome,la posibilidad de extraer placer de ello” (407). Algo no muy le- jano a lo que Benjamin denominó “la estetización de la guerra”.Contrario a esto, el verdadero arte, que no hace caso omiso alsufrimiento humano, se aleja de éste, mediante las innumerables
mediaciones formales que esto requiere, para encontrar las imá-genes de un mundo diferente. Aunado a lo anterior, debe quedarclaro también que la actitud del artista ante el dolor humano noes la de quien se ha propuesto fraguar la imagen de un hombreajena a la realidad social al volver su mirada hacia un pasadoidílico, sino la de quien se ha cuestionado bajo que circunstanciasla relación del hombre con el sistema lo ha reducido a ser una víc-tima de éste y hasta que punto es preciso elaborar una imagendel hombre que se oponga, si es preciso superándolas, a dichascondiciones.
Hay que anotar entonces que la salida de Adorno hacia elarte autónomo obedecía, ante todo, a su descubrimiento de éstecomo un tipo de experiencia desde la cual era posible plantearlos problemas que había traído consigo el proceso de la raciona-lización moderna. El arte cumplía una función crítica en la me-dida en que éste era capaz de revelar la situación de “dominiociego y nueva barbarie” a la que había sido empujado el hom-bre desde la modernidad misma. Para Adorno, la racionalidadque se había encargado de establecer, desde los inicios de la
modernidad, la explotación y el dominio como únicas formas degarantizar las relaciones entre los hombres y entre éste y lanaturaleza, planteaba a su vez, a través del arte modernista, unaforma diferenciada de racionalidad capaz de confrontar dichasprácticas alienantes. Es precisamente por su valoración del artemoderno como una forma de experiencia diferenciada y autóno-ma, no regida por las leyes de la mercancía, que Adorno podráplantear una crítica a los problemas de la racionalidad moderna.No de otra manera puede ser entendido el vínculo de la teoríade Adorno con la experiencia estética moderna.
Revista Educación estética1.indd 197 23/10/2007 12:30:22 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 198/329
198
Juan Manuel Mogollón
Tal vez en ninguna otra parte se exprese con mayor precisión laexigencia de autonomía artística, que en la poesía lírica. Tradi-
cionalmente, la poesía ha sido aquel espacio reservado exclu-sivamente para la interioridad del sujeto. Incluso poetas comoValéry o Mallarmé, que concibieron la poesía como un acto dedespersonalización al enfatizar que ésta estaba hecha prepon-derantemente con palabras y no con sentimientos, advertían que–al decir de Valéry– “el gran arte es aquel que reclama para sítodas las facultades de un hombre y cuyas obras son tales que to-das las facultades de otro tienen que sentirse llamadas y ponersea contribución para entenderlas” (cit. en Adorno 2003, 115). Ésteautor, que representa para Adorno la imagen del verdadero poe-
ta lírico, fue conciente del proceso de alienación llevado a cabopor la división del trabajo en la sociedad burguesa. Su poesíamisma es una respuesta a ésta. De acuerdo con Adorno, la poesíade Valéry “apunta al hombre indiviso, aquel cuyos modos dereacción y facultades no están disociadas ellas mismas, enajena-das las unas de las otras, cuajadas en funciones aprovechables,según el esquema de la división del trabajo” (115).
En la forma estética, en el énfasis del procedimiento espiritual, enla búsqueda de una forma adecuada que exprese las cualidadesconstantes del sujeto (imaginación, memoria, entendimiento,sensibilidad), está el esfuerzo del sujeto por constituirse como talen un mundo que le ha negado dicha posibilidad.
Sólo aquí se descubre completamente el contenido de verdadobjetivo y social de Valéry. Él representa la antítesis a las altera-ciones antropológicas ocurridas bajo la cultura de masas tardoin-dustrial, dominada por los regímenes totalitarios o consorciosgigantescos, y que reduce a los hombres a aparatos receptores,puntos de referencia de los conditioned reflexes, y prepara por tanto
la situación de dominio ciego y nueva barbarie. El arte que élpropone a los hombres tal como éstos son significa fidelidad a laimagen posible del hombre. La obra de arte que exige lo máximode la propia lógica y de la propia exactitud así como de la con-centración del receptor es para él símil del sujeto dueño y conscientede sí mismo. (Adorno 2003, 120-121)
En su “Discurso sobre poesía lírica y sociedad”, Adorno expre-saba la anterior situación ejemplificada por Valéry, no como la di-sociación entre poesía y sociedad, sino como la consumación de
Revista Educación estética1.indd 198 23/10/2007 12:30:23 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 199/329
199
EDUCACIÓN ESTÉTICA
un proceso en el que el artista toma finalmente conciencia de suposición en la sociedad mediante la negación estética de ésta. De
ahí su recelo a considerar la autonomía del arte como un meroesteticismo. Las palabras que Adorno dedica a la poesía líricaen este ensayo son tal vez la mejor forma de comprender quésignifica la autonomía estética y pueden resumirse, ostensible-mente, en el siguiente fragmento:
Ustedes sienten la poesía como algo contrapuesto a la sociedad,algo totalmente individual. Su afectividad insiste en que así debeseguir siendo, en que la expresión lírica, sustraída a la gravedadobjetual, conjura la imagen de una vida libre de la compulsión
de la praxis dominante, de la utilidad, de la presión de la auto-conservación tenaz. Sin embargo, esta exigencia a la poesía lírica,la de la palabra virgen, es en sí misma social. Implica la protestacontra una situación social que cada individuo experimenta comohostil, ajena, fría, opresiva, y la situación se imprime en negativoen la obra: cuanto más inflexiblemente se resiste la obra, sin in-clinarse ante nada heterónomo y constituyéndose enteramentesegún su propia ley. Su distancia de la mera existencia se con-vierte en medida de la falsedad y maldad de ésta. En la protestacontra ella el poema expresa el sueño de un mundo en el cuallas cosas serían de otro modo. La idiosincrasia del espíritu lírico
contra la supremacía de las cosas es una forma de reacción a lareificación del mundo, al dominio de las mercancías sobre loshombres, el cual se extendió a partir del comienzo de los tiemposmodernos y desde la revolución industrial se ha desarrollado hastaconvertirse en la fuerza dominante de la vida. (2003, 52-53)
La reivindicación de la propuesta modernista que hace Adorno,expresada como acabamos de ver en la posición de Valéry, es deun talante muy distinto a la experiencia estética planteada porel romanticismo. Aunque puedan aparentemente tener puntos
en común, en el sentido de que ambas comparten su crítica alproceso de racionalización de la vida moderna, fue en la expe-riencia estética del arte moderno, y no en estética idealista, endonde Adorno creía haber encontrado una forma de dar solu-ción al problema con el que se había topado desde la Dialéctica dela Ilustración. Dicho problema consistía en encontrar una formu-lación legítima para una crítica a la racionalidad moderna queno impidiera, a su vez, la posibilidad de hallar una solución através del medio mismo de la razón. Esta solución al problemaque Adorno creyó encontrar en la experiencia estética del arte
Revista Educación estética1.indd 199 23/10/2007 12:30:23 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 200/329
200
Juan Manuel Mogollón
moderno, pretendía corregir la forma ilegítima de hacerlo quehabía planteado hasta entonces la estética idealista o romántica.
El error romántico en su crítica de la racionalidad moderna habíaconsistido en identificar la deformación de la razón emprendidapor el capitalismo, deformación que había dado al traste con lossueños de emancipación de la ilustración, con la razón misma.Según Christoph Menke en su libro titulado La soberanía del arte:la experiencia estética según Adorno y Derrida, desde dicha posiciónromántica la racionalidad moderna termina por producir un tipode razón subjetiva que recae en crisis y paradojas imposibles desolucionar. De esta manera, la experiencia estética planteada porel idealismo, “produce siempre lo contrario de lo que quisiera,
dominación y mito en lugar de libertad e ilustración. Y, en esainsoluble aporía de la razón subjetiva, termina la racionalizaciónmoderna” (280).
De ahí que la experiencia estética del arte romántico hubiesequerido solucionar el problema, erradamente, acudiendo a laspresuntas facultades irracionales del individuo como la únicamanera de solventar las aporías que planteaba la razón moderna.Sin embargo, dicha salida sólo perpetraba la condición de la que
quería escapar. La tendencia romántica hacia la unidad entrearte y religión es un ejemplo de ello. Según Menke, que estudioeste problema a la luz de la propuesta de la experiencia estéticamoderna de Adorno, éstas “son concepciones remitificadoras quedescriben el funcionamiento diferenciado de nuestras prácticasy discursos como algo irremediablemente aporético porque losometen a las leyes de una razón subjetiva para postular luego,más allá de esta razón, plagada de contradicciones, una forma deexperiencia que, por su naturaleza transracional, se escapa de losproblemas” (284-285). En otras palabras, el papel así atribuido
a lo estético terminaba siendo ese más allá desde el cual se pre-tendía, falsamente, solucionar las aporías de la razón moderna.
A diferencia del modelo romántico, Adorno ve en la experienciaestética del arte moderno no una forma de escapar a las aporíasde la razón moderna, sino la única manera capaz de plantear losproblemas que traía consigo la racionalidad moderna. Según estanueva puesta en perspectiva del problema que hace Adorno, elcarácter aporético de la razón no precede a la experiencia esté-
Revista Educación estética1.indd 200 23/10/2007 12:30:23 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 201/329
201
EDUCACIÓN ESTÉTICA
tica, sino que le sigue, en el sentido de que es sólo a partir de éstaque podemos darnos cuenta de él.
En su concepción moderna del arte Adorno entiende cómo éstesirve de catalizador para el surgimiento de problemas que nopodrían presentarse ni ser pensados sin la experiencia estética.El arte no resuelve aporías diagnosticadas con anterioridad a laexperiencia estética, sino que confronta las prácticas y los discur-sos no estéticos con una experiencia crítica ante la cual éstos seconvierten en aporéticos o inextricablemente dialécticos. (Menke286)
Se trata entonces de comprender como la experiencia estética so-berana y autónoma del arte moderno, sigue una lógica propiaque en vez de integrarse al proceso de reificación moderna, loque logra es negar éste mediante un proceso de diferenciación.Un concepto no restringido de razón, es decir, no subordinado alos procesos de racionalización moderna, debe tener como basela complementariedad diferenciada entre la razón cognitivo-instrumental y la razón práctico moral y estética. Esto no im-plica, sin embargo, que la experiencia estética deba ser subordi-nada a los procesos no estéticos, perdiendo su autonomía, sino,
al contrario, que ésta interactúa con ellos de manera que provocauna apertura sin la cual sería imposible entender los problemasmismos de la racionalización moderna. Esto prueba, para Adorno,que la relación entre la experiencia estética y los discursos noestéticos, no es una relación de reconciliación, sino de tensión ycrisis permanente.
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor W. “La industria cultural”. Communications 3 (1964).
---. Filosofía y superstición. Madrid: Alianza-Taurus, 1972.---. Crítica cultural y sociedad. Madrid: Sarpe, 1984.---. Notas sobre literatura. Madrid: Akal, 2003.---. Teoría estética. Madrid: Akal, 2004.Adorno, Theodor W. y Walter Benjamin. Correspondencia (1928- 1940). Madrid: Trotta, 1998.
Revista Educación estética1.indd 201 23/10/2007 12:30:24 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 202/329
202
Juan Manuel Mogollón
Benjamin, Walter. “La obra de arte en la época de su reproducti- bilidad técnica”. Discursos interrumpidos I . Madrid: Taurus, 1973.
Eco, Uco. Apocalípticos e integrados. Barcelona: Ediciones 62,2004.Horkheimer, Max y Theodor W. Adorno. Dialéctica de la
Ilustración. Fragmentos filosóficos. Madrid: Trotta, 1994. Jay, Martin. Adorno. Madrid: Siglo XXI, 1984.Menke, Christoph. La soberanía del arte: la experiencia estética
según Adorno y Derrida. Madrid: Visor, 1997.Zamora, José Antonio. Theodor W. Adorno: pensar contra la barbarie.
Madrid: Trotta, 2004.
Revista Educación estética1.indd 202 23/10/2007 12:30:25 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 203/329
203
SOBRRE EL CARÁCTER FETICHISTA DE LAMÚSICA Y LA REGRESIÓN DE LA AUDICIÓN
Johana Sánchez
La noción de fetichismo ha tomado varias significaciones despuésde su invención en la era colonial. Su increíble adaptación a di-versos contextos y campos de expresión hacen imposible extraerde esta noción, por medio de una síntesis universalizante, un
concepto. Mirar a través de esta noción diferentes campos de laactividad humana aparentemente autónomos, permite revelarrelaciones entre ellos. Así, por ejemplo, se atribuyen a la músicalas cualidades más nobles y libres de la vida material, mientrasque se ha convertido en un componente esencial de la sociedadmercantil.
Adorno fue el primero en teorizar el cambio de función de lamúsica en la época del capitalismo tardío, en particular en el tex-to de 1938 “El carácter fetichista de la música y la regresión de laaudición”, en el cual se encuentran los elementos de análisis de laTeoría estética de Adorno, texto inacabado y publicado en 1970.
Una evolución histórica de la música
En el prefacio de su Filosofía de la nueva música, Adorno describe el“triple objetivo” que se proponía al escribir “El carácter fetichistade la música y la regresión de la audición”:
Indicar el cambio de función de la música actual, mostrar lastransformaciones internas que sufren los fenómenos musicalescomo tales dentro del contexto de la producción comercializadade masas, y señalar cómo ciertas modificaciones antropológicasen esta sociedad estandarizada se extienden hasta la estructurade la audición musical. (1)1
1 Todas las citas referidas en este escrito son traducciones del francés realizadaspor mí.
Revista Educación estética1.indd 203 23/10/2007 12:30:25 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 204/329
204
Johana Sánchez
Para alcanzar ese triple objetivo, Adorno tiende las bases de unacomprensión dinámica de la historia de la música occidental,
que no será disecada en géneros separados –culto/popular conhistorias diferentes–, como lo quisiera la industria cultural, sino,por el contrario, comprendida globalmente. Él no presenta entonceslas nuevas formas de música de masas como una producción exnihilo. La música ligera no nació con el fonógrafo, por el con-trario, es el resultado inconsciente de la disolución de las formasúltimas de la obra de arte burguesa y culta. La música popularhereda el material de la música culta, pero es despojada de suforma: la construcción, que es el trabajo propiamente dicho delcompositor. Adorno desarrolla extensamente este argumento al
comienzo del ensayo de 1938, mostrando que numerosas carac-terísticas de la música ligera del siglo XX son una recuperación demomentos que ha atravesado la historia de la música occidental,en particular la seducción sensual (lo que Adorno llama los “mo-mentos de encanto” de una obra), el culto a la personalidad y lasuperficialidad. Adorno señala que esas tres características, esostres “momentos”, son desde Platón el blanco de los reproches máshabituales hechos a la música en el curso de su historia, como sig-nos de la degeneración que marca la decadencia del gusto. ParaAdorno, detrás de esos reproches, en realidad son “la variedad sen-sible y la conciencia diferenciadora las que son atacadas” (2001a,12). Esos “momentos” han sido –en el curso de la historia de lamúsica– las “pulsiones productoras” que han permitido la re-vuelta contra las convenciones; la música ha actuado como “fuer-za de síntesis” sobre ellos: “esos momentos entraron en la granmúsica y fueron asimilados por ella; no han sido ellos quieneshan absorbido la gran música” (13). Pero en la época capitalista,“esos viejos adversarios de la alienación cósica sucumben ahoraa ésta” (15). Así, los momentos de encanto no se rebelan más
contra las convenciones sino que se han puesto, por el contrario,“al servicio del éxito”. Ya no forman parte de un todo: aislados,“pierden su poder y terminan por constituir lugares comunes”.
La felicidad inmediata en la cual esos procedimientos de seduc-ción quieren hacer creer, no es más que aparente. Adorno llega aafirmar que: “todo arte ‘ligero’ y agradable se ha convertido enilusión y mentira”. En realidad, es necesario “desenmascarar”esta “falsa felicidad”, esta mentira, para no matar la promesa defelicidad: únicamente donde no hay la apariencia de felicidad
Revista Educación estética1.indd 204 23/10/2007 12:30:26 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 205/329
205
EDUCACIÓN ESTÉTICA
“se continúa creyendo en su posibilidad”, de la misma maneraque la fuerza seductora del encanto no puede sobrevivir más que
en la disonancia.Al observar la historia de la música en los últimos siglos, se com-prende cómo esos momentos sensuales de la música pasaron deuna función de rebelión a una función de promoción del éxito.
Al comienzo la música era un arte cultual cuya única meta era ex-presar la gloria de Dios mas no seducir. En el siglo de las Luces yde la “razón triunfante”, mientras que el pensamiento y la socie-dad buscan distanciarse del Mito y de la Magia, la música busca
escapar del yugo de la religión y autonomizarse. Los momentosde seducción sensual le ayudan en esta autonomización, puestoque le permiten existir por sí misma, por el solo placer sensualy no por su función cultual. Pero es justamente esta tendenciade ir hacia lo sensual y el encanto lo que, en la era capitalista yde la evolución técnica, ha llevado a la música a su pérdida. Loselementos de su autonomía han sido sacrificados a su instrumen-talización por la racionalidad mercantil. Finalmente, la historiade la música occidental sigue el mismo movimiento que la his-toria de la sociedad y el pensamiento. En efecto, al movimientode emancipación que acompañaba el progreso de la razón en elsiglo de las Luces, ha sucedido rápidamente una búsqueda cadavez más fuerte de la racionalización de todas las esferas de laactividad humana.
El carácter fetichista de la música
Si la producción musical avanzada se ha apartado del consumopara escapar de esta instrumentalización, el resto de la música
“seria” ha entrado de lleno en éste y entonces, “sucumbe ellatambién a la escucha mercantil”. Así, al nivel de la audición, esasdos esferas de la música: la música ligera y aquella llamada clási-ca caen al mismo nivel. Sólo las razones comerciales empujan aconsiderar estas dos esferas separadamente, para que los con-sumidores sean confortados en su posición social.
En el momento en que la música accede al mundo del consu-mo, sucumbe a la escucha mercantil e ingresa en el dominio delfetichismo. El estrellato totalitario, que es una marca de esta fe-
Revista Educación estética1.indd 205 23/10/2007 12:30:26 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 206/329
206
Johana Sánchez
tichización, no sólo afecta a la música ligera sino igualmente ala música clásica; también, a las personas que son puestas en
un panteón de nuevos ídolos, a las obras que forman un “pan-teón de best-sellers” e incluso a los extractos de esas obras, sus“momentos de encanto”. Se puede ligar ese fenómeno a aquel,fácilmente observable, de la disminución de la variedad de pro-gramas que son emitidos, en los cuales la selección no reposasobre la calidad sino sobre la celebridad de las obras musicales.Así, este estrellato se auto-alimenta en un movimiento circular:las obras, compositores o intérpretes más conocidos son los másdifundidos y por lo tanto se vuelven aún más conocidos, y asísucesivamente.
El fetichismo musical llega al punto de sacralizar la voz, que sinembargo no es más que un material. Es el material el que es venera-do y ya no su función, entendiendo por función la interpretaciónde una obra y la escucha de su composición. Para Adorno, lasvoces se han convertido “en mercancías igual de sagradas a unamarca de fabrica nacional”. Esta glorificación del material, delútil, es llevada al paroxismo en el culto consagrado a los violinesde marca -a los que a priori se les otorga un buen sonido-, mien-tras que, según Adorno, la calidad o no de un instrumento sólo
se deduce a partir de su sonido.
Adorno vuelve sobre el fetichismo de medios en la Filosofía de lanueva música (1948), atacando en particular a Stravinsky:
La preeminencia de la especialidad sobre la intención, el culto a laprestidigitación, el placer a las manipulaciones hábiles […], todoesto opone los medios al fin. Se hipostasía el instrumento, el medioen el sentido más estricto: él tiene precedencia sobre la música. Lacomposición se enorgullece de sacar de un instrumento el sonido
más conforme a su naturaleza, es decir, el efecto más impactante,en lugar que, como lo exigía Mahler, los valores instrumentalessirvan para hacer clara la construcción, para descubrir las estruc-turas puramente musicales. Esto es lo que ha valido a Stravinskyla gloria de un músico hábil, infalible conocedor del material, y laadmiración de todos esos auditores que adoran el skill. (178)
Esta veneración del material se hace en detrimento de la escuchade la composición y de la interpretación, las cuales son olvida-das. Así fetichizados, los momentos de encanto sensual, la voz,
Revista Educación estética1.indd 206 23/10/2007 12:30:27 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 207/329
207
EDUCACIÓN ESTÉTICA
el instrumento, son aislados de todo lo que les da un sentido;no desencadenan entonces más que ”emociones ciegas e irra-
cionales”, aisladas ellas también de la significación del todo ydeterminadas por el éxito. Adorno dice de esas emociones que:“ellas tienen una relación con la música que no tiene más relacióncon ella”. Aun cuando el fetichismo musical desencadena ese tipode emociones, Adorno afirma sin embargo que aquél no tieneun origen psicológico, sino que tiene su fuente en la mercan-tilización de la vida musical contemporánea. Así, el fetichismomusical denunciado por Adorno se asemeja al fetichismo de lamercancía, analizado y denunciado por Marx:
Lo que es misterioso dentro de la forma mercancía, consiste sim-plemente en que ella devuelve a los hombres la imagen de loscaracteres sociales de su propio trabajo como caracteres objetivosde los productos del trabajo [mismo], como cualidades socialesque esas cosas poseyeran por naturaleza: ella les devuelve asíla imagen de la relación social de los productores [respecto] altrabajo global, como una relación social existente al exterior deellos, entre los objetos. (1983, 82-83)
Tomando el caso particular de la música-mercancía, a propósitode las palabras de Marx, Adorno escribe:
[El éxito] es el simple reflejo de lo que se paga en el mercadopor el producto: el consumidor adora verdaderamente el dineroque ha gastado a cambio de un billete para el concierto de Tosca-nini. Él mismo es quien ha «fabricado» este éxito, al cual reificay acepta como un criterio objetivo sin que se reconozca en éste.Pero no es porque el concierto le haya gustado que fabrica tal éxi-to; solamente es porque ha comprado su tiquete. (2001a, 29-30)
Como todas las mercancías, las mercancías culturales tienen un
valor de uso y un valor de cambio; aunque las mercancías cul-turales tienen la particularidad de querer aparecer como libera-das del valor de cambio, esto no es más que una ilusión, pues“ellas son fabricadas para el mercado y se adaptan a éste”. Ahorabien, si el sistema comercial quiere dar la apariencia de inmediateza la mercancía cultural, tal inmediatez se ejerce en realidad so-bre lo que ha sido objeto de mediación, el valor de cambio. Así,la inmediatez, además de asegurar su propia función, aseguraigualmente, pero de manera insidiosa, la función del valor deuso. Es aquí, dice Adorno:
Revista Educación estética1.indd 207 23/10/2007 12:30:27 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 208/329
208
Johana Sánchez
En este quid pro quo, que se constituye el carácter fetichista propioa la música: los efectos que provoca el valor de cambio instituyenla apariencia de la inmediatez, mientras que al mismo tiempola ausencia de relación con el objeto la desmiente. Esta ausenciade relación con el objeto tiene su fundamento en la abstraccióndel valor de cambio. De tal sustitución social dependen todaslas satisfacciones «psicológicas» ulteriores, todos los sustitutosde satisfacción. (31)
Más allá del mundo del arte, de la música en particular, Adornoreencuentra ese fenómeno del “valor de cambio [que] buscahacerse pasar por objeto de placer” en toda la sociedad comercial.Ese fenómeno ha actuado como un cimiento que ha consolidadola sociedad mercantil: “uno se embriaga con el acto mismo decomprar”. Según Adorno, “la relación con aquello que está sinrelación [-el placer y el acto de comprar-] traiciona su esenciasocial en la obediencia” (32).
Adorno ve en ese comportamiento de los fetichistas de la mer-cancía y en particular de los fetichistas de la música de masasuna actitud masoquista, que “corresponde al comportamientodel prisionero que ama su celda porque no se le deja nada más
que amar” (33). La producción musical de masas es en efecto unaproducción estandarizada, cuyos productos son muy poco dife-renciados los unos de los otros. No obstante, para satisfacer unailusión de individualidad en los auditores-consumidores, ellatiene que disimular esta estandarización manipulando el gusto,presentando y clasificando las producciones en estilos afirmadosdiferentes, cuando en realidad son esencialmente parecidas.
Las obras fetichizadas, convertidas en mercancías culturales,son pervertidas, degradadas. No solamente se desgastan a
fuerza de ser tocadas, sino que además su misma estructura in-terna resulta perjudicada. La repetición incesante transforma laobra en una continuación de momentos aislados «que suenan demanera romántica a los oídos alienados». Estos oídos ya no per-miten al auditor acceder a la estructura del conjunto de la obra.Si Adorno concluye que “[esta] romantización de los momen-tos aislados destruye el cuerpo del conjunto” y entonces ponela obra en peligro, también advierte que ella refuerza aun másel carácter fetichista de esta obra. En efecto, los momentos aisla-
Revista Educación estética1.indd 208 23/10/2007 12:30:27 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 209/329
209
EDUCACIÓN ESTÉTICA
dos son cada vez más reificados, se les escucha religiosamente,como si su interpretación fuera el instante de la revelación de su
carácter divino.Para Adorno se vuelve a encontrar a la vez esta perversión de lasobras musicales y esta atribución de un carácter mágico, en lapráctica de los arreglos. Él muestra cómo, bajo pretextos falaces, losadaptadores deshacen la unidad de la obra para así, una vez más,hacer resaltar exclusivamente ciertos momentos de seducción,llegando a veces hasta el punto de no conservar nada más queuna compilación de esos momentos. Otra técnica de los adapta-dores es jugar con el color musical de ciertas obras clásicas, para
volver a ponerlas al gusto del día y hacerlas asimilables a losauditores contemporáneos. Las obras adaptadas de esta manerason el objeto de lo que Adorno llama la “diversión refinada”, que“toma de las mercancías culturales su pretensión de un ciertonivel, pero […] asigna al mismo tiempo a estas una nueva fun-ción de entretenimiento, semejante al aire en boga” (43).
Frente a este sistema, existen solamente dos alternativas po-sibles: “O bien participar con aplicación al sistema, con sólo es-tar presente al frente del altavoz de la radio los domingos en latarde, o bien reconocer de manera intratable y con perseveranciaque lo que es producido por las necesidades supuestas o realesde las masas es francamente una baratija” (43).
Aquellos que han optado por rechazar la diversión refinada,no están sin embargo a salvo de la fetichización. Adorno constataasí, que, “la pureza con la cual [la música llamada seria] se poneal servicio de la cosa, aquella con la cual reproduce las obras, leses a menudo tan perjudicial como la perversión y las adaptacio-
nes” (44). Para ilustrar lo anterior, Adorno toma el ejemplo de lapráctica que busca la interpretación fiel y perfecta. En esta prác-tica, el nombre de las obras no es fetichizado y no hay arreglosque vengan a recalcar los momentos de encanto; pero el feticheestá siempre ahí: es esta “disciplina férrea” que busca alcanzarla interpretación perfecta. Adorno subraya que “es al precio desu reificación definitiva que una interpretación perfecta e irre-prochable, en el estilo más reciente, preserva la obra” (45). Perodespués escribe:
Revista Educación estética1.indd 209 23/10/2007 12:30:28 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 210/329
210
Johana Sánchez
Es el gesto mismo, por el cual se la fija a fin de conservarla, elque termina por provocar la destrucción de la obra: porque essolamente en la espontaneidad –sacrificada en el momento enque se la fija- que se realiza su unidad. Este último fetichismo,que toca a la esencia misma de la obra, termina por asfixiarla:estando absolutamente conforme a la obra, su manifestación lacontradice e, indiferente, la relega al segundo plano, detrás delaparato que sirve para manifestarla. (46)
La regresión de la audición
Como lo anuncia en el título de su ensayo, Adorno constata que“el fetichismo de la música se acompaña de una regresión de la au-dición”, no una baja del nivel de los auditores ni una disminuciónde su número, pero si una regresión de la audición misma, dela cual Adorno dice que “ha quedado en un estado infantil”. Eltema de la infantilización de la audición, que se inscribe en unomás amplio: el de la “infantilización general de las mentalidades,aparece varias veces en el ensayo. Así, Adorno compara la in-clinación de los auditores modernos al color musical con aquella“poderosa admiración que experimentan los niños delante de loque es abigarrado”, y más adelante escribe que “los auditores
en regresión se comportan como los niños. Piden siempre denuevo y con una malicia obstinada el mismo plato que ya se leshabía servido”. El auditor infantilizado no cree más en “un cono-cimiento plenamente consciente de la música” ni en una músicadiferente. Rechaza incluso con vehemencia toda música que sealeje de lo que él conoce. Esta escucha infantil implica tambiénuna simplificación de la música, que debe ser fácilmente asimi-lable y reconocible.
La nueva escucha efectúa un verdadero lavado de cerebro sobreel auditor: la repetición y la publicidad le hacen creer que necesi-ta de los productos musicales que le han persuadido de comprar.Como el auditor-consumidor llega a identificarse con estos produc-tos, Adorno subraya que es por esta “identificación del auditorcon el fetiche que el carácter fetichista de la música produce supropio disimulo”. Esta identificación da al fetiche autoridad so-bre el auditor, autoridad que se manifiesta particularmente en elolvido y el reconocimiento: la canción en boga, por ejemplo, seolvida tan rápidamente como había aparecido, pero permanece
Revista Educación estética1.indd 210 23/10/2007 12:30:28 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 211/329
211
EDUCACIÓN ESTÉTICA
familiar y el auditor la reconoce desde que escucha la primeraestrofa.
Ciertos auditores quieren resistirse a la fetichización y se niegana continuar siendo consumidores pasivos. Pero Adorno estimaque la actividad que ellos despliegan –por “sustraerse al me-canismo de la reificación musical a la merced de la cual ellos seencuentran”– no es en realidad más que una “seudo-actividad”que los hace hundirse aún más profundamente en el fetichismo.La voluntad de ser auditores ilustrados se convierte en la primeramotivación, la música pasa una vez más a segundo plano. Ellosse refugian en este “interés” que declaran tener por la música, lo
que hace poco probable que intenten llevar algo a cabo para cam-biar verdaderamente el sistema. Al mismo tiempo, y Adorno veaquí otro fundamento del masoquismo de la audición regresiva, elauditor –que ha encontrado un refugio en el interés dirigido haciala música– tiene el oscuro presentimiento de que esta situación nodurará. El temor a ser superado lo lleva a quemar y a burlar lo queél adoró ayer. Adorno escribe: “los auditores en regresión sonauténticamente destructores”.
El balance del fenómeno de la música de masas aparece positivopara algunos, pues trae “vitalidad y progreso técnico”, es uni-versal y permite un acercamiento de los intelectuales a la masa.Pero para Adorno “ese balance positivo, por el cual se congratulala nueva música de masas y la audición regresiva, es en efectonegativo: es la irrupción de una fase catastrófica de la sociedaden la música” (79); incluso llega a afirmar: “La música de masasfetichizada amenaza las mercancías culturales, [igualmente] fe-tichizadas. […] Dentro de la escucha regresiva crece un enemigosin piedad, no solamente para las mercancías culturales museales,
sino también para la ancestral función sagrada que ejerce la músi-ca considerada como instancia de control de la pulsión” (80). Lamúsica de la cultura oficial –llamada clásica– es maltratada, susproductos “han sido abandonados al juego irrespetuoso y al hu-mor sádico”.
El final del ensayo “El carácter fetichista de la música y la regresiónde la audición” aporta una nota optimista en este sombrío cuadro.Adorno explica que la nueva música radical, en particular la de
Revista Educación estética1.indd 211 23/10/2007 12:30:28 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 212/329
212
Johana Sánchez
Schönberg de la cual él es un gran admirador, quiere, en efecto,combatir la regresión de la audición. Ella lo logra “[dando] forma
a una angustia, a un terror, y al mismo tiempo a la comprensión denuestra situación catastrófica” (84). Adorno defiende esta músicallamada individualista, aunque, según él, “no es en realidad másque un diálogo con las potencias que destruyen la individualidad”.
Adorno retomará y desarrollará nuevamente los temas abor-dados en este ensayo en Filosofía de la nueva música, y, más tar-de, en Teoría estética, donde extenderá el debate a toda la esferadel Arte.
Si bien se reprocha a Adorno –con justa razón- el radicalismo desus juicios, tal radicalismo se explica por el hecho de que repre-senta la única vía posible para quien no quiere hacerle concesionesal sistema. La denuncia que él hace de la industria cultural triun-fante y de la racionalidad económica que la acompaña, pareceincluso ligera frente a la realidad contemporánea. En todocaso es innegable que el texto de Adorno es de una sorpren-dente modernidad y, más que nunca, de absoluta actualidad.
No se debe ver el rechazo de Adorno a ciertos medios modernosde expresión artística (como el jazz, el cine o la novela policíaca)como muestra de un pensamiento reaccionario –su apoyo a lamúsica de vanguardia, por ejemplo, prueba lo contrario-, sinocomo el rechazo a la evolución consumista del arte, de la cual losnuevos medios de expresión son símbolos.
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor W. Philosophie de la nouvelle musique. Paris:Gallimard, 1962.---. Théorie esthétique. Paris: Klincksieck, 1995.---. Le caractère fétiche dans la musique. Paris: Allia, 2001a.---. Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée. Paris: Payot,
2001b.---. Prismes: critique de la culture et société . Paris: Editions PayotMarx, Karl. “Le caractère fétiche de la merchandise et son secret”.
Le Capital, Livre I, Chapitre I. 1983.
Revista Educación estética1.indd 212 23/10/2007 12:30:29 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 213/329Revista Educación estética1.indd 213 23/10/2007 12:30:29 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 214/329Revista Educación estética1.indd 214 23/10/2007 12:30:30 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 215/329
215
ADORNO: LA MÚSICA Y LA INDUSTRIA CULTURAL
David Jiménez
Primera parte (1928-1938)
I
Los primeros escritos musicales de Adorno, casi siempre reseñaso breves notas de análisis formal, se remontan al año 19211. Eseaño y los tres siguientes escribe sobre algunos compositores queserán tema recurrente a lo largo de su obra: Bartok, Hindemith yRichard Strauss. En 1925 publica los textos iniciales de una serieque no se interrumpirá durante toda su carrera: Schönberg, Berg,Webern, la nueva música, el método dodecafónico. Comienzatambién, en esta etapa temprana, a elaborar ciertas nociones,como las de material musical, mediación y segunda natura-leza, que habrán de desarrollarse y perdurar en sus trabajosposteriores. De Adorno se ha dicho, con frecuencia, que supensamiento, sus inquietudes filosóficas y hasta su estilo man-tuvieron una alarmante unidad en el tiempo, como si hubieransurgido ya formados y sin urgencias mayores de cambio. Haymucho de cierto en esa afirmación, aunque habría que matizar-la, por lo menos, con dos anotaciones: el encuentro con WalterBenjamin y su experiencia en los Estados Unidos, momentosque significaron crisis y cuestionamientos de fondo en la vidaintelectual de Adorno2.
1 El autor es para entonces un joven de diecinueve años, estudiante del Conser-vatorio de su ciudad natal, Frankfurt, ansioso de figurar y con expectativas deuna carrera profesional en el campo de la composición. Con este propósito setraslada a Viena, en 1925, donde se hace alumno de Alban Berg y estudia pianocon Eduard Steuermann. Ese mismo año compone Dos piezas para cuarteto decuerdas, op. 2, estrenada en 1926. Mientras adelanta estudios universitarios defilosofía, escribe reseñas de conciertos y artículos sobre temas musicales en variasrevistas. Su actividad de compositor ya se había iniciado en 1918, con dos can-ciones sobre textos poéticos de Theodor Storm.2 El encuentro con Benjamin, dice Susan Buck-Morss, fue “un punto de trans-formación para Adorno”. Hasta su estilo cambió: “a partir de 1928 casi todo lo
Revista Educación estética1.indd 215 23/10/2007 12:30:30 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 216/329
216
David Jiménez
En uno de estos textos tempranos3, anterior a 1930, aparece lacuestión, central para el futuro sociólogo de la cultura de ma-
sas, acerca de la división de la música en seria y ligera, y delmomento histórico en que surge esta separación. Adorno afirmaque la revolución francesa y la escisión de la sociedad en clasesantagónicas fueron las causas de la segmentación de la músicaen esas dos categorías que habrían de convertirse con el tiempoen irreconciliables. El tono de la explicación ya resulta incon-fundiblemente adorniano: en medio de condiciones sociales des-garradas, en las que resultaba inconcebible una alegría autén-tica de los poderosos, la música prestó un servicio ideológico ala sociedad al crear una alegría irreal, mientras abandonaba al
mismo tiempo el campo de la verdad al arte más serio. En elsiglo XIX, la soledad y el patetismo serán dos de los rasgos mássobresalientes de la música seria, no ajenos a esa redistribuciónde funciones mediante la cual la música de diversión fue, por suparte, volviéndose cada vez más liviana. Mientras más ruido seescuchaba en uno de los campos, más pesado se sentía el silenciodel otro. Sin embargo, el joven crítico musical no deja de advertirlos secretos nexos que los ligan. Las operetas de Léhar son unatransformación de la ópera de Bizet, pero en el paso se han perdidolos rasgos de contenido humano que todavía se hallaban ocultosen Carmen. No sólo los valses de Chopin sino la misma FantasiaImpromptu manifestaron su aptitud para el deporte de la danza yel fácil éxito de la moda. Y hasta en la solemnidad de la músicade Wagner encuentra Adorno una predisposición al encanto delos bares nocturnos y a los llamados del jazz.
Las obras artísticas, por más serias y autónomas que sean, nopueden sustraerse a la historia. Y la historia, para cada una, es suaquí y ahora. No existe una “obra en sí”, cuya eternidad la ponga
escrito por Adorno lleva el sello del lenguaje de Benjamin” (Buck-Morss 63). Encuanto a sus años de permanencia en los Estados Unidos, es el mismo Adornoel que confiesa: “En Estados Unidos me liberé de la ingenuidad de la creduli-dad cultural, adquirí la capacidad de ver desde fuera la cultura. A despechode toda mi crítica social, y pese a que tenía conciencia del predominio de laeconomía, desde siempre tuve por evidente la absoluta preeminencia del es-píritu. Que esa evidencia no es válida sin más vine a saberlo en América, dondeno impera ningún respeto tácito por lo espiritual. La ausencia de este respetolleva al espíritu a la conciencia crítica de sí mismo” (“Experiencias científicas enEstados Unidos” 1973, 136).3 “Nocturno” (1929), en Reacción y progreso y otros ensayos musicales, 1984. 27-34.
Revista Educación estética1.indd 216 23/10/2007 12:30:31 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 217/329
217
EDUCACIÓN ESTÉTICA
a salvo del devenir y la decadencia. “El estado de la verdad enlas obras”, escribe Adorno en este breve ensayo, “responde al
estado de la verdad histórica” (“Nocturno” 1984, 30). Pretenderque las obras eternas se salvan del envejecimiento y que hay enellas un elemento de permanencia que resiste al deterioro deltiempo es una idea reaccionaria. Por el contrario, “el carácter deverdad de la obra se encuentra ligado, precisamente, a la deca-dencia misma” (31). El tema de la inmortalidad de las obras hallevado a la manipulación de los clásicos en conciertos y festivalesque pretenden perpetuarlos mediante interpretaciones inactuales,rentables, “cual tapices solemnemente oscurecidos para el con-fortable auditorio”. Según Adorno, los verdaderos valores
que debería resaltar la interpretación son aquéllos que pertene-cen a “la plena actualidad de la obra”. Apelar exclusivamente ala reconstrucción del pasado, como si la obra careciese de nexoscon los sucesivos presentes de la historia en que perdura, es lasolución cómoda y aparentemente correcta. Pero ninguna obrapermanece en su verdad original. Su decadencia es el escenarioen el que se representa la disociación entre la verdad y su imagen,es decir, entre el contenido y su apariencia formal. No obstante,Adorno sostiene que esa apariencia, ese restituir en la interpre-tación la autenticidad exterior, audible, de la música, permite quelos valores sumergidos en ella iluminen su despliegue externo ybrillen como “cifras de la verdad”.
El problema que deja abierto el autor en este escrito es el de la in-terpretabilidad de las obras musicales del pasado. “¿Cómo deberealizarse musicalmente el pasado en el momento presente?”Responde que las obras se vuelven ininterpretables, porque loscontenidos que la interpretación intenta captar se han transfor-mado. Si la historia se encarga de revelar el contenido original de
las obras pasadas, sólo puede evidenciarlo a través de la decaden-cia de las mismas en su unidad estructural. Era esa unidad la quehacía posible la interpretación justa. “Los contenidos aparecenhoy claros y lejanos”, escribe Adorno, “mientras las envolturaspróximas de las que surgieron no les proporcionan ya calor al-guno” (28). Así sucede con Bach, por ejemplo. La unidad del sen-tido espiritual y las estructuras formales de su música se ha di-luido para nosotros. En su momento de surgimiento histórico, encambio, esa unidad aparecía indisoluble y regulaba la libertad dela interpretación. Ahora, la objetividad de esa obra parece redu-
Revista Educación estética1.indd 217 23/10/2007 12:30:31 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 218/329
218
David Jiménez
cida a un principio estilístico, cuya única interpretación posibleconsiste en reproducir los contornos enigmáticos de la forma. La
libertad de interpretación puede así degenerar en arbitrariedado, en el polo opuesto, plegarse a la imposición externa de unesquema racionalizado4.
Son esos problemas anteriormente expuestos los que abren unaprimera perspectiva a la cuestión del arte autónomo y su relacióncon la industria cultural. Adorno ve en la decadencia histórica delas obras, esto es, en la inevitable fragmentación de las mismascomo efecto de la ruptura interna de su unidad, la puerta triunfalpara la entrada de la música seria en el ámbito del entretenimiento.
Las obras entran en ruinas al mercado cultural. Perdido ya sucontenido teológico, la música de Bach mantiene un bello ordenformal, que admite el goce desligado del sentido original. Algu-nos de sus consumidores actuales, dice Adorno, se han apartadode la fe y tampoco creen en su propia autodeterminación, perobuscan en Bach la imagen musical de una autoridad trascenden-te, pues sería bueno sentirse protegidos: “se goza del orden de lamúsica de Bach porque así puede uno someterse a algún orden”(“Defensa de Bach contra sus entusiastas” 1962b, 142). O se poneal servicio de los neoconversos y se empobrece aun más. O se anula
en un triste destino de compositor para festivales de órgano. Entodos los casos, la función de mercancía cultural ha comenzado aprevalecer, y la perfección formal de la música, una vez desatadoel nudo que la unía a su contenido de verdad, entra en relacióncon una amplia oferta de contenidos insustanciales.
Podría pensarse que, para Adorno, la pérdida irreparable de launidad y la dignidad de la obra sería un efecto perverso de laindustria cultural, pero no es así. Por el contrario, explícitamentesostiene, como presupuesto estético general, que los elementosde esa unidad no son inseparables y que la historia de la obra es
4 La interpretación actual de una obra musical del pasado se realiza, segúnAdorno, “en la intimidad entre el texto y la historia”. Interpretar una obra demanera actual significa interpretarla “según la situación objetiva actual de laverdad”, pero al mismo tiempo “interpretarla fielmente”. Es precisamente lahistoria la que hace surgir los contenidos latentes objetivos de la obra. Éstosno pueden dejarse a la arbitrariedad sujetiva del intérprete. La mirada que seacerca al texto y con esmero objetivo “desvela los trazos que antes se halla-ban escondidos y esparcidos” es la que permite que esos contenidos latentes semanifiesten a través del texto (“Nuevos ritmos” [1930] 1984, 44).
Revista Educación estética1.indd 218 23/10/2007 12:30:32 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 219/329
219
EDUCACIÓN ESTÉTICA
el proceso de disolución de su totalidad. Aunque ésta aparececomo la imagen misma de la verdad, su destrucción a lo largo
de la historia nos devuelve fragmentos de obras que sobrevivenaislados y conservan brillos intermitentes de lo verdadero. Pero“la unidad de la obra completa no es para nosotros una realidadcanónica” (“Nuevos ritmos” 1984, 45). Las totalidades muertaspertenecen al mundo de los anticuarios y se muestran ineptaspara la experiencia estética, pues han perdido su inmediatez vivi-da. “Son las ruinas vivas las que nos satisfacen”, dice Adorno.En cuanto a la dignidad, declara que ya no puede considerarseuna característica de la verdad. No es más un rasgo vinculante,pues ha perdido históricamente todo su poder. La apariencia de
dignidad en el arte sirvió en el pasado para “sugerir una expre-sión de rotunda plenitud del ser que resulta ya inalcanzable paranosotros” (44). En el presente, no podría ser adquirida sino alprecio de un total aburrimiento.
Curiosamente, la unidad y la dignidad como rasgos de las obrasmusicales del pasado se convierten en marcas de su condiciónactual de mercancías. Cierta música de los siglos XVI y XVII, fa-vorita en los festivales de música religiosa, es interpretada con unfuerte acento en la pompa y la solemnidad. Se procede con ella
como si aún no se hubiese fragmentado y preservase su imagenoriginal. Sin embargo, tanto las estilizaciones como la pretensiónde ser fieles reproducciones de la tradición indican que la relaciónviva e inmediata con las obras se ha perdido. Además del as-pecto moralizador y reaccionario de tales intentos, lo que se haceevidente es la adaptación de esta música a las exigencias delmercado cultural refinado. Cuando se desatiende la objetividadhistórica de la decadencia de las obras y se finge mantener sus par-tes bien soldadas y conciliadas en un todo, contra toda posibilidad,el resultado que se obtiene es la fantasmagoría: en lugar de lasruinosas y vivas, las amortajadas se apoderan de los escenarios yhacen su aparición en forma de sagradas mercancías.
II
En 1932 aparece uno de los textos fundamentales de Adornosobre la relación entre música y sociedad: “Sobre la situación so-cial de la música”5. Es el primer ensayo de síntesis sistemática
5 “On the Social Situation of Music”, en Essays on Music, 2002. 391-437. Se publicó
Revista Educación estética1.indd 219 23/10/2007 12:30:32 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 220/329
220
David Jiménez
de su pensamiento y el borrador inicial de una sociología de lamúsica (Adorno 1962a, 233 nota). Es también el primer intento
de aplicar a la música el método de análisis y algunos con-ceptos del marxismo, de una manera que él mismo calificó de“cruda”. Aunque el autor se opuso a la reedición de este ensayo,hoy muchos lo consideran el momento crucial de su desarrollocomo filósofo de la música y un documento ineludible para elconocimiento de su teoría (Paddison 97).
Antes de llegar al décimo renglón, ya el lector de este ensayose encuentra enfrentado con los presupuestos esenciales delmismo: la música expresa de la manera más clara las contradic-
ciones de la sociedad actual; música y sociedad están separadaspor una profunda enajenación; la función social de la músicaqueda sometida a su condición de mercancía; ya no está al ser-vicio directo de necesidades sociales sino por mediación de lasdemandas del mercado; es éste el que determina el valor de laobra; la sociedad ya es incapaz de asimilar los valores propia-mente musicales: lo que le queda de ella son sus ruinas. Todo loanterior se entiende como parte de un proceso histórico más amplio:la producción y el consumo de la música han sido absorbidos por
el sistema de producción capitalista. Efecto de su inmersión enéste y del sometimiento a sus leyes, la música pierde el carácterde inmediatez que antes parecía ser la definición misma del arte.La tendencia a la racionalización que se advierte en todas las es-feras de la producción social empieza a imponerse también en lamúsica.
Adorno compara la tradición burguesa de “hacer música” encasa, propia del siglo XIX, con la tecnologización del consumo,a través de la radio y el cine. La primera ha quedado reducida
a islotes precapitalistas, frente a los monopolios que ya se hanapoderado de la producción y consumo de la música en la épocade redacción del ensayo. “Han tomado posesión hasta de lo más
originalmente en la revista del Instituto de Investigación Social, Zeitschrift fürSozialforschung, en el primer número. Ese mismo año comenzó a escribir el li-breto de una ópera titulada El tesoro del indio Joe, inspirado en la novela de MarkTwain Las aventuras de Tom Sawyer . El libreto fue concluido al año siguiente,pero de la música sólo llegó a componer Dos canciones con orquesta. Adorno en-vió copia del texto a Benjamin. La opinión de éste fue negativa, sobre todo conrespecto a la escogencia del tema (Müller-Doohm 242).
Revista Educación estética1.indd 220 23/10/2007 12:30:33 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 221/329
221
EDUCACIÓN ESTÉTICA
interno y privado de las prácticas musicales”, escribe. Eliminada,por fin, esta última forma de inmediatez representada en la cos-
tumbre doméstica de tocar música por afición, sólo por el gustoy el amor de la música, y convertida en ilusión anacrónica, sehace evidente la enajenación de la música, su extrañamiento conrespecto a la experiencia humana directa. La idea de la músicacomo poder sublimador de las pulsiones y expresión vinculantede lo humano se hunde igualmente.
La obra musical autónoma, la que no se somete a las leyes de pro-ducción de mercancías sino a su propia legalidad, se ve tambiénafectada por la enajenación, aunque de manera distinta: exiliada
en un espacio hermético, termina con frecuencia culpándose a símisma por su distancia con respecto al público, intimidada porel poder económico de la industria musical. Pero el aislamientode la música autónoma no es un problema que pueda resolverseexclusivamente en el campo musical. La enajenación de la músi-ca es un hecho social y sus correctivos no pueden proceder sinode un cambio en la sociedad. Si, por sus propios medios, intentarestablecer la perdida inmediatez, su logro no pasará de unagrosera simulación, un disfraz de las condiciones históricas ob- jetivas. La inmediatez no es reconstruible, ni siquiera deseable,afirma Adorno. La música nada puede hacer, con respecto a lasituación social, sino expresar, en la materia que le es propia ycon sus leyes formales autónomas, el sufrimiento de los hom-bres.
Lo que adquiere, en compensación por la pérdida de la esponta-neidad, es el carácter de conocimiento. Apartada de la sociedad,la música es, sin embargo, un reflejo de los antagonismos socia-les y los representa por sus propios medios. Contiene la socie-
dad, pero sedimentada en el material sonoro: de ahí provienesu sentido (Paddison 98-99). Las contradicciones de la sociedadestán presentes en el material musical y se expresan en la obracomo antinomias de su propio lenguaje formal: “Aquí y ahora, lamúsica es impotente”, escribe Adorno, “pero retrata en su propiaestructura las antinomias sociales que, a su vez, son las respon-sables de su impotencia y aislamiento” (“Sobre la situación socialde la música” 2002, 393). El compositor “radical”, como llamaAdorno al que compone música autónoma, se enfrenta a la tarea deresponder a las demandas del material musical, y es allí donde
Revista Educación estética1.indd 221 23/10/2007 12:30:33 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 222/329
222
David Jiménez
se ve obligado a confrontar las contradicciones sociales. El ma-terial musical no es, entonces, puramente natural: no es un fenó-
meno físico sino un producto histórico y social, que impone suslímites y sus exigencias concretas al compositor. En sentidoestricto, “es la única estructura histórica vinculante para el au-tor” (“Reacción y progreso” 1984, 14), pero a través de ella entraen la obra el proceso social.
La música se vuelve autorreflexiva, consciente de la enajenación.Es como si llegara a la edad madura, al momento histórico de lailustración, mediante la desmitificación del material. Éste dejade ser natural, ahistórico, inmodificable, para volverse libre en
su contingencia, “arrancado para siempre de las míticas combi-naciones, como las que dominan la armonía tonal” (19)6. La ra-cionalidad se manifiesta tanto en el principio constructivo de darforma unitaria, integrada, al material, como en el control técnicode todos los aspectos de la composición. Sin embargo, la mis-ma fuerza histórica que lleva la música a la autonomía, a darsesus propias reglas, conduce la obra a la objetivación, a ser cosaa merced del tiempo, sometida a las condiciones sociales. Ya noes posible -y éste es un presupuesto del materialismo histórico alcual, explícitamente, se acoge Adorno en este ensayo- concebir lamúsica, ni siquiera la más elevada y metafísica, como un fenó-meno espiritual, perteneciente a una esfera no subordinada a lasleyes históricas y libre de los problemas reales.
Adorno retoma la división de la música en seria y ligera. Apa-rentemente, la primera correspondería a las obras autónomas,que se niegan a integrar las demandas del mercado dentrodel proceso compositivo; y la segunda, a las que reconocen sucondición de mercancía y se acomodan a ella. Pero hay música
supuestamente seria que se produce de acuerdo con cálculos demercado y se protege bajo el manto de la moda, con lo cual sucarácter de mercancía se disfraza de manera más aceptable. Porel otro lado, cierta música llamada ligera, despreciada y com-parada a menudo con la prostitución, trasciende la sumisión a laley que supuestamente sigue y se pone en conflicto con ella, por
6 El mejor ejemplo, para Adorno, es la música dodecafónica. La historicidad delmaterial musical obliga al compositor a emplearlo en su estadio más avanzado,según cada fase histórica. No todo el material está disponible en todo momen-to. Su contingencia implica el inevitable agotamiento y la caducidad.
Revista Educación estética1.indd 222 23/10/2007 12:30:34 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 223/329
223
EDUCACIÓN ESTÉTICA
el mismo hecho de mostrar los deseos socialmente producidoscomo deseos insatisfechos, negados por la misma sociedad que
los produce. Por esta razón, sostiene Adorno, “la distinción entremúsica seria y ligera debe reemplazarse por otra en la que lasdos mitades de la esfera musical sean vistas igualmente desdela perspectiva de la alienación, esto es, como mitades de una to-talidad que ya no puede ser reconstruida por una simple sumade las partes” (“Sobre la situación social de la música” 395). Laevidencia empírica de una ruptura en el conjunto de la músicano puede remediarse mediante una declaración que le devuelvesu unidad por encima de las distinciones. El consumo de músicaen la sociedad moderna es un fenómeno ideológico diferenciado
y complejo, y no cabe reducirlo a una simple fórmula.
Carecería de sentido afirmar que el consumo musical ya no obedecea ninguna necesidad auténtica y que se reduce a un decoradotras del cual se ocultan los verdaderos intereses. La necesidad demúsica sigue presente en la sociedad capitalista y no se debilitasino que se incrementa por el carácter problemático de las condi-ciones sociales, pues éstas obligan al individuo a buscar satisfac-ciones más allá de la realidad inmediata que se las rehúsa. En latendencia a evadirse de la realidad y a reinterpretarla con con-tenidos que ella no puede proveer, el individuo encuentra en lamúsica un sustituto ideológico, una “intoxicación”, en la termi-nología de Nietzsche. Esta relación ocurre “bajo la protección delinconsciente”, lo cual explica el componente de fetichismo queimpregna los objetos musicales. La reverencia que se proyec-ta, en forma distorsionada, de la esfera teológica a la estética,prohíbe cualquier aproximación analítica, pues la comprensiónde la música queda reservada al sentimiento. Reverencia y sen-timiento preservan las celebridades, tanto del pasado como del
presente, de todo asedio crítico. La apología o el silencio son lasdos opciones básicas de la cultura musical oficial.
En el siglo XIX, el intérprete romántico fue el último refugio de lairracionalidad en la reproducción de la música. Modelo de ex-presividad individual, personalidad que se impone por encimade la objetividad textual de la obra, el intérprete jugaba el papelde un recreador. Liszt y Rubinstein son los ejemplos citados porAdorno, ambos compositores expresivos y personalidades inter-pretativas. La libertad en la interpretación musical se fue volviendo
Revista Educación estética1.indd 223 23/10/2007 12:30:34 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 224/329
224
David Jiménez
desde entonces cada vez más problemática. En el mercado de lamúsica, la personalidad interpretativa perdura como un produc-
to altamente valorado. Su escenificación corporal, exhibición defuerza expresiva y comunicativa, proyecta el sueño de la plenitudvital y de la interioridad no alienada, lo cual garantiza el efectosobre el público. Pero los intérpretes más modernos se enfrentana dos opciones racionales: o bien se limitan estrictamente al textoescrito, ajustándose a las exigencias de la obra, o bien se ajustana las exigencias del mercado y dejan en segundo plano la obra.Los segundos tienden a imponer su autoridad tanto sobre lostextos como sobre la audiencia, pero lo que se oculta detrás de susoberanía musical es el abismo entre el libre intérprete y la obra.
La producción musical autónoma, en la medida de su indepen-dencia con respecto al mercado, reclama la total subordinacióndel intérprete al texto7. Es éste uno de los efectos de la raciona-lización de la música y, para algunos, una terrible muestra de sudesespiritualización. Sin embargo, Adorno desestima tal obser-vación, pues la considera basada en una errónea concepción deespíritu como equivalente a individualidad privada, en sentidoburgués. Mientras más repugna a la ideología del consumidor elcarácter cognitivo de la música, más valor se atribuye a la funciónde intoxicación y a la oferta de satisfacciones sucedáneas.
En la vida musical, tal como se desarrolla en salas de conciertos yde ópera, la sociedad burguesa ha sellado una especie de armisticiocon la música enajenada, según Adorno, y esto se manifiesta en loscódigos de comportamiento cuidadosamente regulados. La altaburguesía ama los conciertos porque en ellos cultiva la ideologíadel humanismo idealista, sin comprometerse con la realidad so-cial. En la sala de conciertos se reconcilian las clases educadas,incluidos los sectores empobrecidos de la burguesía, no obstantela ambigua fórmula “educación y propiedad”8. Cuanto más sedistancia de las contradicciones sociales, más placentera resulta
7 “Ahora se escribe en el texto hasta la última nota y el matiz de tempo mássutil. El intérprete se vuelve ejecutor de la voluntad inequívoca del autor. EnSchönberg, este rigor tiene su origen dialéctico en el rigor del método composi-tivo” (“Sobre la situación social de la música” 414).8 Adorno menciona, en este contexto, la duplicación de orquestas en algunasciudades: mientras la filarmónica toca para la alta burguesía, en conciertoscaros, obras de ceremonia con intérpretes consagrados, la orquesta sinfónicatoca para la clase media educada y arriesga cautelosas dosis de novedades den-
Revista Educación estética1.indd 224 23/10/2007 12:30:35 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 225/329
225
EDUCACIÓN ESTÉTICA
esta experiencia y más cercana a la ilusión de una comunidad inme-diata. Si la función cognitiva de la música consiste en revelar, a
través de las antinomias de la forma estética, las antinomias dela sociedad, la función de la vida musical burguesa consiste enestabilizar la conciencia y producir una falsa reconciliación. Lamúsica de Wagner sirve a este propósito de manera ejemplar,por la lejanía, en tiempo y espacio, de sus temas, y el carácter ar-caico, propicio a la evasión y al olvido de las intenciones sociales.Adorno menciona también a Richard Strauss, cuya tendencia alexotismo y al decadentismo perverso le parece una maniobra deadaptación al mercado de orientalismos, antigüedades y temasdel siglo XVIII, abierto por la literatura simbolista, y un sacrificio
de su poder productivo en aras de satisfacer demandas comercialesde los consumidores.
La crítica fundamental de Adorno a la música ligera no es dis-tinta, en principio, de la crítica que dirige a la música de Wagner yde Richard Strauss: falsear el conocimiento de la realidad y pro-porcionar, a cambio, satisfacciones sustitutivas. Una de las dife-rencias consiste en que la música ligera satisface necesidadesinmediatas, no sólo de la burguesía, sino de todas las clasessociales. Como mercancía pura es, al mismo tiempo, la músicamás cercana a la sociedad y la más ajena a ella. La más cercanaporque produce las representaciones elementales de los sueñosno cumplidos, conscientes e inconscientes, que identifican a to-dos los hombres. La más lejana porque, en el cumplimiento deesa tarea, no admite la vigilancia crítica del conocimiento. Es loque Adorno llama “la paradoja de la música ligera”: se divorciade la realidad para estar más cerca de las ilusiones y venderlasen forma de diversión inocente. No reclama reconocimiento es-tético, lo cual la pone fuera del alcance de la crítica, sino que se
presenta como “una felicidad menor”, inofensiva, indigna de laconsideración educada. Sin embargo, su predominio y eficaciaen la vida social son mayores que los de la música seria. En “So-bre la situación social de la música”, igual que en Dialéctica deliluminismo, Adorno sostiene que la teoría social debe ocuparse deeste tipo de música, sin hacer caso de sus reclamos de ingenui-dad, y desentrañar sus mecanismos tan profundamente arraiga-
tro del programa tradicional, con talentos locales (“Sobre la situación social dela música” 420).
Revista Educación estética1.indd 225 23/10/2007 12:30:35 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 226/329
226
David Jiménez
dos en el inconsciente. Las observaciones sobre la técnica musicalvalen poco en este campo. El análisis tendría que centrarse en la
tipología de símbolos y figuras, cuya procedencia arcaica guardacorrespondencia con las estructuras de la vida instintiva9.
La oposición entre música vulgar y música artística sólo llega aradicalizarse en la fase avanzada del capitalismo. En épocas mástempranas, reconocían su parentesco y se alimentaban la una dela otra. Esto es claro desde la polifonía medieval hasta La flautamágica de Mozart. En el siglo XX, la posibilidad de un equilibrioentre ambas se ha desvanecido y los intentos de fusión, ensaya-dos por diligentes compositores de música seria en relación con
el jazz, han resultado improductivos10. En una fase intermedia,los autores de música ligera se habían sentido forzados a entraren la producción masiva por la intensidad de la competencia.Autores como Leo Fall y Oscar Strauss establecieron normaspara la manufactura en serie de la opereta y calcularon, por an-ticipado, las ventas de sus obras. No obstante, aún mantenían es-trechas relaciones con el arte musical. El desarrollo industrial dela música ligera terminó por abolir la responsabilidad estética ytransformó este tipo de música en mero artículo de mercado. La
revista musical vino a liberarla de las últimas demandas de activi-dad intelectual y entregó el escenario al juego irresponsable conlas fantasías y deseos del consumidor. La música vulgar recientedio el paso decisivo: “la ruptura definitiva de su relación conla producción autónoma, su creciente vacuidad y trivializacióncorresponden exactamente a la industrialización de la produc-ción” (“Sobre la situación social de la música” 428). La producciónse racionaliza en fábricas de música para películas y canciones deéxito, con una estricta división capitalista del trabajo, y el capital
9 Muy de paso señala Adorno que la ambigüedad irónica con que la músicaligera, igual que ciertas películas, se ríe de sí misma, no es de fiar, y sirve másbien de salvoconducto para hacer pasable, sin cuestionamiento, su fatal poderde seducción y decepción (“Sobre la situación social de la música” 427).10 Entre los nombres citados por Adorno a este respecto se cuentan Igor Stravinsky,Darius Milhaud, Ernst Krenek, Kurt Weill. Según él, buscaban “escapar de suaislamiento y entrar en contacto con el público, mediante la experimentacióncon este nuevo tipo de música, tan estimulante en su técnica y de tanto éxitopopular” (Theodor W. Adorno. “Jazz”. Encyclopedia of the Arts. D. Runes andH. Schrickel [eds.]. New York: Philosophical Library, 1946. 511-513. Citado enRobinson 1994).
Revista Educación estética1.indd 226 23/10/2007 12:30:36 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 227/329
227
EDUCACIÓN ESTÉTICA
monopólico se afianza de tal manera en este terreno que alcanzadimensiones de omnipotencia.
La industria del jazz vive de los arreglos de música seria, segúnAdorno, y es la herencia clásica la que provee de materia primaa los músicos de este género. Cuando el autor dedica, al final deeste ensayo, unas pocas páginas al jazz, quizá el primer acerca-miento de cierta extensión al tema en su carrera como crítico yteórico de la música, se está refiriendo a lo que los europeos, yen particular los alemanes, conocían como jazz, esto es, músicapara bailar, no tradicional, tocada por grandes bandas. Formacontemporánea de la música vulgar para el consumo de la alta
burguesía, su función consistía en ofrecer, bajo ese nombre, bienesculturales de calidad, ocultando al mismo tiempo su condición demercancías. Si algo despierta el recelo y la animosidad de Adornocontra el jazz, sentimientos que lo acompañaron hasta el finalcasi inmodificados, es la “maniobra” de presentarse como artede la inmediatez y de la libre improvisación. Él considera que laimprovisación no es, en esta música, sino apariencia, aplicaciónde normas que remiten a unas cuantas fórmulas básicas. Tampocopuede hablarse de inmediatez en un género ya intervenido por
una estricta división del trabajo en el que participan autores,armonizadores y arreglistas instrumentales. Libertad y riquezarítmica son ilusorias, desde una perspectiva puramente musical.Lo que se oculta bajo la opulenta superficie sonora del jazz esel primitivismo de sus esquemas armónicos y métricos. Y algomás que ya había anotado el joven ensayista en relación con lamúsica de Paul Hindemith y Hanns Eisler: la ilusión de superarel propio aislamiento y sentirse parte de una colectividad.
III
Adorno escribió su primer artículo sobre el jazz en 1933. Es unbreve texto, titulado “Adiós al jazz”11, escrito con ocasión de unamedida del régimen nazi, en octubre de ese año, que prohibíala transmisión de este tipo de música por las emisoras de radioen Alemania. Adorno no se detiene a lamentar las implicacioneslegales del decreto. Va directo a la cuestión musical, tal como élla entiende: “Sin importar lo que uno quiera entender por jazz,
11 “Farewell to Jazz”, en Essays on Music, 2002. 496-500.
Revista Educación estética1.indd 227 23/10/2007 12:30:36 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 228/329
228
David Jiménez
blanco o negro, aquí no hay nada qué rescatar. El jazz ha estado,desde hace tiempo, en proceso de disolución, en regresión hacia las
marchas militares y toda clase de folclor” (2002, 496). No obstante lafrialdad de estas frases, dada la situación política en la que fueronredactadas12, el autor está muy lejos de compartir las motivacio-nes de la prohibición, aunque hay críticos de Adorno que preten-den encontrar atisbos de racismo en sus escritos sobre jazz. Bastaavanzar un poco más en la lectura del texto para encontrar losmatices y distinciones que permiten deslindar el planteamientodel autor de cualquier argumentación basada en prejuicios ra-ciales: “El jazz no tiene ya nada que ver con la auténtica músicanegra; ésta ha sido falsificada y pulida industrialmente desde
hace tiempo, con lo cual ha perdido sus cualidades amenaza-doras o destructivas”. Lo anterior podría entenderse como unarefutación indirecta de los argumentos esgrimidos por las autori-dades nazis según los cuales se trataba de una música degenerada,propia de razas inferiores. Para Adorno, por el contrario, se tratade la versión alemana del jazz, un producto comercial desprovistode todo aquello que el jazz original prometía y tampoco cumplió,según él. En todo caso, una mercancía de consumo interno quelos nazis identificaron no sólo con los negros sino también conlos judíos, “música judeo-negroide” (Morton 2003) fue la expre-
sión acuñada entonces, fabricada en serie y ya sin relación con losmodelos lejanos y el poco de libertad y espontaneidad que éstospudieran inspirar. Con la pretensión de prohibir la influencia dela raza negra sobre la nórdica y el bolchevismo cultural, lo queen realidad prohibieron las autoridades fue la difusión de unamúsica estereotipada, muy de moda, para bailar, entre las clasesaltas de la primera postguerra13.
12 En septiembre de 1933, Adorno había recibido una comunicación oficial del
Ministerio de Ciencia, Arte y Educación de Prusia, en la cual se le revocaba laautorización para ejercer la docencia en la Universidad. También ese año fueclausurado, por orden oficial, el Instituto de Investigación Social. Con el fin deasegurarse algunos ingresos, Adorno intentó pasar las pruebas para obtenerla aprobación oficial como maestro de música, pero se le indicó que sólo po-dría tener alumnos “no arios”. El mismo año fue obligado Arnold Schönberga abandonar su cátedra de música en la Academia Prusiana de Artes (Müller-Doohm 263-265).13 El historiador inglés Eric Hobsbawm cuenta en sus memorias que hacia 1933,a los dieciséis años, ya había comenzado su amor por el jazz y sus primerascompras de discos en el todavía estrecho mercado de Londres. Bessie Smith,Louis Armstrong, Fletcher Henderson, Duke Ellington son algunos de los nom-
Revista Educación estética1.indd 228 23/10/2007 12:30:37 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 229/329
229
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Sobre el tipo de música que Adorno entendía por jazz se ha es-peculado mucho. El compositor y musicólogo J. Bradford Robinson
ha dedicado a esta cuestión varios ensayos, siempre citados comoautoridad cuando se trata del tema, y la conclusión parece serconvincente: el jazz al que se refería Adorno tenía muy pocoque ver con el jazz norteamericano, menos aun con la músicade tradición afroamericana, y sí mucho que ver con la músicade salón y la marcha militar (Robinson 1994). Su experiencia del jazz, por lo menos la inicial, está enmarcada en la época de laRepública de Weimar, una Alemania de contacto restringido conel jazz original, que produjo su propio estilo distintivo, con baseen modelos de bandas conformadas por músicos blancos, en es-
pecial la de Paul Whiteman, muy popular en ese entonces. Labanda de Whiteman imprimió “una marca indeleble en la ima-gen del jazz de la Alemania de Weimar”, escribe Robinson; encambio, “el jazz negro americano era todavía un territorio prácti-camente inexplorado”. Con respecto a la improvisación, Robinsonafirma que la generalidad de los músicos de jazz alemán de esaépoca la aprendieron en manuales de instrucción, sobre fórmulasprefijadas. “Adorno se percató de que el jazz sinfónico de White-man, pomposamente inflado, era sólo un intento de llegar a unnuevo círculo de potenciales compradores deseosos de aceptarel consumo como disfrute artístico” y no había en él ni asomo derebeldía cultural. “El rechazo de Adorno a esa música estaba,sin duda, bien fundado, pero no se refería al jazz sino a la músicapopular para bailar de ese momento”, escribe Berndt Ostendorfen un erudito estudio titulado “El impacto del jazz en la culturaeuropea”14. Y agrega: “poco de lo que él pudo haber escuchadoen la radio de Frankfurt sería considerado jazz hoy en día”, afir-mación que coincide con las conclusiones de Robinson. Segúnéste, los ensayos de Adorno sobre el jazz son “brillantes análi-
sis sociológicos y estéticos sobre la música popular de Weimar,firmados por un comprometido observador contemporáneo queentendió, mejor que cualquiera en ese tiempo, los orígenes pecu-
bres que menciona. Lo interesante está en la siguiente observación: el adolescente,que asistía a la primera presentación de la orquesta de Duke Ellington en Londres,despreciaba a los bailarines que, en el Palais de Danse, se concentraban en susparejas y no en la música admirable (Hobsbawm 80-81).14 “Liberating Modernism, Degenerate Art, or Subversive Reeducation? –TheImpact of Jazz on European Culture?”, en http://www.ejournal.at/Essay/im-pact.html, nota 37.
Revista Educación estética1.indd 229 23/10/2007 12:30:37 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 230/329
230
David Jiménez
liares, la fabricación musical, los prerrequisitos institucionales yla desaparición predeterminada de esta música exclusivamente
alemana”. Curiosamente, el jazz alemán encontró un aliado ines-perado en la ópera Jonny spielt auf (1926), de Ernst Krenek, amigomuy cercano de Adorno desde el año 1924. Aunque la música, yen especial el fragmento titulado “Jonny’s blues”, tenía apenasun lejano parecido con el jazz, ocasionó un gran entusiasmo poresta música. La aproximación de Krenek al jazz ayudó, segúnOstendorf, a establecer el llamado “jazz de Weimar”, sucedáneoque resultó tan ofensivo para el oído de Adorno.
Después de la segunda guerra mundial, un público mejor infor-
mado y con capacidad de discriminación por su mayor familiari-dad con los discos comenzó a escuchar y reconocer el verdadero jazz norteamericano. Pero en los primeros decenios del siglo XX,el público europeo tendía a etiquetar como jazz todos los ritmosprocedentes de América que le sonaban exóticos, especialmentesi eran tocados por músicos negros. Esta primera ola del jazz en-tró a Europa, como dice Ostendorf, por los pies, esto es, por la víadel baile popular, y transformó todos los estilos tradicionales demúsica y danza europeos. Las nuevas danzas, como el cakewalk,
el ragtime, el foxtrot, el charleston y el shimmy tuvieron tal éxitoque se apoderaron de los salones de baile de la sociedad, desdelas cortes hasta los cabarets, y desterraron casi todas las danzastradicionales, con excepción del valse.
La recepción de esta música en Europa estuvo en muy estrecharelación con el sentimiento de crisis cultural expresado en lasvanguardias. Lo que para Adorno significaron Schönberg, Bergy Webern como respuesta musical a la crisis del lenguaje tonal,significó el jazz para otros como alternativa a la encrucijada de
la cultura europea del siglo XIX, al lado de las máscaras y esta-tuillas africanas y otros objetos rituales. El jazz satisfizo las aspi-raciones y profecías del modernismo mejor que cualquiera de lasartes clásicas, afirma Ostendorf. Y, además, dio a la voluntad detransgresión de las vanguardias europeas un lenguaje popular,con lo cual preparó el triunfo subsecuente de la industria cultural.Utilizado como instrumento estratégico para marcar el ritmode ruptura con la vieja cultura europea, en consonancia con laconsigna futurista de destrucción del pasado, el jazz sirvió de
Revista Educación estética1.indd 230 23/10/2007 12:30:38 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 231/329
231
EDUCACIÓN ESTÉTICA
respuesta, según Ostendorf, a la pregunta de Marinetti: “¿quiénnos librará de Grecia y Roma?”
Adorno miró siempre con gran desconfianza este entusiasmo conlos exotismos, y más aun cuando se pretendía encontrar en ellosuna nueva posibilidad de arte comunitario, por oposición al ra-cionalismo individualista de la cultura europea. Elogios del jazzcomo los tributados por el director de orquesta Leopold Stokowski,a mediados de los años veinte, que ponen en circulación la imagendel músico negro no atado a convenciones y tradiciones, de menteabierta y mirada desprejuiciada, en experimentación permanente,siempre tras nuevas ideas, habrían indignado a Adorno, por pro-
venir de músicos educados, capaces de percibir las limitacionesy estereotipos de esta clase de música. Stokowski afirma que losmúsicos de jazz hacen correr sangre nueva por las viejas venasde la música y, al tocar sus instrumentos de una manera no ad-misible para los instrumentistas cultivados, encuentran sonidosinéditos, territorios desconocidos hacia los cuales avanzan comoauténticos pioneros. Ernest Ansermet, otro afamado director deorquesta, escribió en 1919 un artículo, titulado “Sur un orchestreNègre”, en el que habla de la “sorprendente perfección, el gusto
elevado” de los músicos negros, sobre todo en las improvisa-ciones. En particular se refirió a las interpretaciones de SidneyBechet, de las cuales afirmó que le recordaban, por su rigor, elsegundo Concierto Brandenburgués de Bach.
Desde su primer artículo sobre el jazz advirtió Adorno la am-bigüedad con que se presentaba esta música, expresión avan-zada de modernidad y, al mismo tiempo, forma popular ligadaa tradiciones y a sectores al margen de la modernización,en sus inicios. Es la manera paradójica como el jazz llegó a ser
un símbolo de libertad primitiva en medio de la racionalizaciónde la vida en el capitalismo a comienzos del siglo XX, sin dejarde ser él mismo producto de esa racionalización. En él coexistenlos recuerdos arcaicos y las audacias rítmicas y armónicas. ParaAdorno estuvieron muy claras, desde 1933, las reivindicacio-nes que tanto los estudiosos como los entusiastas proponían enrelación con el carácter vanguardista del jazz, sobre todo en dosaspectos: la superación de la distancia entre la música y el pú-blico, ya casi insalvable en la música de tradición erudita, por una
Revista Educación estética1.indd 231 23/10/2007 12:30:38 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 232/329
232
David Jiménez
parte, y de la separación entre el compositor y el intérprete, porla otra. Esto equivalía, poco más o menos, a la superación de las
dos formas esenciales de enajenación de la música en la culturamoderna. Adorno, como era previsible, examina estas pretensionescon total escepticismo: la posibilidad de reconciliar la música comoarte con la música como consumo masivo forma parte, según él,de una utopía cuyo cumplimiento pasa por instancias más alláde la música misma. Conciliar disciplina y libertad, produccióny reproducción, calidad y éxito popular, aunque sean metas devalidez indiscutible, están lejos de su realización plena en el jazz,y los reclamos en tal sentido son, para el autor, etiquetas comer-ciales para un artículo de consumo.
La objeción esencial de Adorno al jazz es exactamente la mismaque hace al surrealismo e, incluso, a ciertos escritos de Benjamin.Obsesionarse con un regreso a las imágenes de la prehistoria,o del precapitalismo, como promesa de recuperación de la es-pontaneidad y, en últimas, de un nuevo reino de la libertad, erapara Adorno una manera de diluir el contenido crítico del arteen visiones míticas cuya inmediatez es meramente ilusoria, aunqueno necesariamente desprovista de gratificación estética. Para
Benjamin, esas imágenes contenían potencialidades utópicas y,en consecuencia, cierta fuerza redentora. Para Adorno, suponenun riesgo: suprimir la categoría de mediación y renunciar, conello, al carácter dialéctico del arte y a su fuerza de negación de larealidad presente15.
IV
Adorno escribió su segundo ensayo sobre el jazz en 1936, en In-glaterra, a donde había llegado en 1934, huyendo de las difíciles
condiciones políticas de Alemania. Durante cuatro años per-maneció en Oxford, como estudiante de doctorado en Filosofía,ocupado en un proyecto de disertación sobre la fenomenología
15 El artículo de Richard Wolin “Benjamin, Adorno, Surrealism”, contiene unamplio análisis de estos temas. El autor cita varios pasajes de la Teoría estéticacon la intención de demostrar que en esta obra póstuma muestra Adorno unaactitud más comprensiva con la vanguardia y admite que incluso en el irracio-nalismo del expresionismo y del surrealismo hay una crítica a la violencia, laautoridad y el oscurantismo (Wolin 1997).
Revista Educación estética1.indd 232 23/10/2007 12:30:38 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 233/329
233
EDUCACIÓN ESTÉTICA
de Husserl. El artículo “Sobre el jazz”16 apareció originalmente,igual que “Sobre la situación social de la música”, en la revista
del Instituto de Investigación Social, radicado por entonces enNueva York. En marzo de 1936 envió una extensa carta a Benjamin,en la que comenta el ensayo de éste titulado “La obra de arteen la época de su reproductibilidad técnica”, todavía inédito enese momento, y se refiere a su propio escrito, en proceso, acercadel jazz (Correspondencia 133-139). Las discrepancias que Adornopone de presente en relación con el texto de Benjamin son fácil-mente trasladables a su actitud frente al jazz. La oposición entreel concepto de aura y el concepto de reproducción técnica es elcentro del ensayo de Benjamin: “en la época de la reproducción
técnica de la obra de arte, lo que se atrofia es el aura de ésta”(Benjamin 22). Si por aura se entiende la unicidad de la obra dearte, su existencia irrepetible, su lejanía con respecto al contem-plador, lo que hace la técnica reproductiva es acercar, romper eléxtasis ritual, privilegiar la presencia masiva en lugar de la presenciairrepetible, con lo cual lo reproducido se desvincula del ámbitode la tradición, que es el propio del aura. Para Benjamin era fun-damental el nexo entre movimientos de masas y reproduccióntécnica, pues ésta permitía una nueva función política del arte,
cuyo interés inmediato se situaba en la perspectiva de la luchacontra el fascismo en el campo artístico. Por el contrario, nocionescomo creación y genialidad, perennidad y misterio, le parecíanmás cercanas al sentido fascista del arte. Adorno comienza porreconocer la importancia del planteamiento en lo que respecta adeslindar el arte, en cuanto producción y elaboración constructi-va formal, de las nociones teológicas y mágicas. Pero le parece muycuestionable que se transfiera el concepto mágico de aura a la obrade arte autónoma y se le atribuya sin más una función políticareaccionaria. La obra de arte autónoma no cae del lado mítico,
dice Adorno, sino del lado dialéctico: “entrelaza en sí misma elmomento mágico y el signo de libertad” (Correspondencia 134).Por dialéctico que parezca el trabajo de Benjamin, no lo es conrespecto a la obra de arte autónoma, pues ésta, en la búsqueda deuna legalidad técnica y una conciencia de lo fabricable, se acercamucho más a lo racional y secular que a la fetichización y al tabú.“Mi intención no es poner a salvo la autonomía de la obra de artecomo una suerte de reserva, y creo con usted que el momento
16 “On Jazz”, en Essays on Music, 2002. 470-495.
Revista Educación estética1.indd 233 23/10/2007 12:30:39 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 234/329
234
David Jiménez
aurático en la obra de arte está a punto de desaparecer, no sóloa causa de la reproductibilidad técnica, dicho sea de paso, sino
fundamentalmente a causa del cumplimiento de su propia leyformal autónoma. Pero la autonomía, es decir, la forma mate-rial de la obra de arte, no es idéntica al momento mágico quehay en ella”, escribe Adorno. Y agrega que no es mediante lasupresión de la autonomía en nombre de la inmediatez del usocomo se llega a una concepción dialéctica del arte: “ambas llevanconsigo los estigmas del capitalismo, ambas contienen elementostransformadores, ambas son las mitades desgajadas de la liber-tad entera, que sin embargo no es posible obtener mediante susuma (…). Usted ha sacado al arte de los rincones de sus tabúes,
pero parece como si temiera la barbarie que así ha irrumpido yse amparase erigiendo lo temido en una especie de tabuizacióninversa” (135-136).
Quizá con la misma insuficiencia dialéctica que reprocha a Ben- jamin, termina la carta de Adorno con un comentario sobre el jazz en el que pretende haber llegado a un “veredicto completo”al respecto en su artículo aún inconcluso. Todos los elementosaparentemente progresistas del jazz: montaje, trabajo en equipo,
primado de la reproducción sobre la producción, “son la fachadade algo en verdad totalmente reaccionario” (138). Si Adorno semolesta, no sin razón, por la forma como Benjamin prescinde dela tensión dialéctica entre arte de masas y arte autónomo, des-pidiendo al segundo con un gesto político de descalificación yreduciéndolo a un capítulo superado de la función ritual, máso menos disfrazada de secularización, él hace exactamente lomismo, pero en sentido inverso. Le concede todo el beneficio dela ambivalencia al “gran arte” y ninguno a la cultura de masas(Wellmer 47). Cuando Adorno juzga el jazz como pura regresión
cultural, sin admitir en él una mínima potencialidad liberadora,cuando no ve en él de progresista sino la fachada y todo lo demásle parece reaccionario, ha dejado a un lado la dialéctica paraproceder con la misma “tabuización inversa” que reprochaba aBenjamin. Esa ambivalencia, que se espera siempre del dialéc-tico Adorno, no se encuentra sino muy esporádicamente en eltema del jazz, y sólo a regañadientes. Sus palabras de la carta, lasmismas que le sirven para lamentar la insuficiencia dialéctica deBenjamin, podrían aplicarse a sus análisis del jazz: tanto los es-
Revista Educación estética1.indd 234 23/10/2007 12:30:39 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 235/329
235
EDUCACIÓN ESTÉTICA
tigmas del capitalismo como los elementos transformadores sonpropiedad común del jazz y de la música autónoma.
En el tercer párrafo del ensayo “Sobre el jazz” se desarrolla elplanteamiento esbozado en la carta a Benjamin: si se considera elvalor de uso del jazz, su idoneidad en cuanto mercancía masiva,como correctivo al aislamiento del arte autónomo en la sociedadburguesa, se cae en la más tardía forma de romanticismo, esto es,en proclamar el carácter liberador de lo enajenado y su capaci-dad para superar la enajenación17. La ansiedad por hallar unasalida conduce a afirmar aquello que se quiere evitar, convirtién-dolo en alegoría de la libertad venidera. El jazz, dice Adorno, es
mercancía en el sentido más estricto: las demandas del mercadopenetran en el proceso mismo de su producción y lo modifican,lo cual entra en contradicción con cualquier aspiración a la in-mediatez. El problema con este tipo de afirmaciones ya ha sidoseñalado por algunos críticos: Adorno, tan cuidadoso en referirsus análisis de música seria a obras concretas e, incluso, a pasajesmuy bien delimitados, pocas veces menciona intérpretes, autoreso títulos de piezas cuando se trata de jazz, con lo cual sus comen-tarios sobre el tema dejan casi siempre la impresión de generaliza-ciones sobre un objeto abstracto o, por lo menos, muy escasamenteprecisado18.
17 Benjamin tenía en mente la relación entre fascismo y futurismo cuando pusopunto final a su escrito “La obra de arte en la era de su reproductibilidad téc-nica” con esta frase: “La humanidad que antaño, en Homero, era un objeto deespectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculode sí misma. Su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivirsu propia destrucción como un goce estético de primer orden. Este es el es-teticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contestacon la politización del arte” (Benjamin 57). La frase literal de Adorno dice: “Laburguesía se ha reservado, como privilegio, el encontrar placer en su propia
alienación” (2002, 473-474).18 Aunque reconoce períodos de desarrollo y variaciones de estilo, no tiene encuenta estas distinciones en sus análisis, como si fuera igualmente válido parael bebop lo que afirma sobre el swing, dos denominaciones que utiliza, de paso,en sus escritos sobre jazz, lo cual equivale a nivelar por lo bajo las diferenciasestilísticas y de valor estético entre la música de Glenn Miller y la de CharlieParker, por ejemplo. En un artículo de Robert W. Witkin titulado “¿Por quéAdorno odiaba el jazz?” (“Why did Adorno ‘Hate’ Jazz?”), el autor subtitulauno de sus capítulos así: “¿Estaba Adorno realmente hablando de buen jazz?”.Es difícil sostener que Adorno no hubiera oído auténtico jazz en la época enque escribió el ensayo “Sobre el jazz”, afirma Evelyn Wilcock en su artículo“Adorno, jazz y racismo: sobre el jazz y el debate sobre el jazz británico 1934-
Revista Educación estética1.indd 235 23/10/2007 12:30:40 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 236/329
236
David Jiménez
Como arte característico de la era de reproducción mecánica, susmedios propios de difusión están en la radio, el disco y el cine. Su
medio vivo y directo en las jam-sessions tiende a ser una excep-ción frente a las exigencias del capital que controla la produccióndiscográfica y limita las posibilidades de elección en la esfera delconsumo. En un momento muy revelador de este ensayo, Adornose refiere a ciertas piezas en las que se expresa “la idea pura del jazz como interferencia” y afirma que en ellas aparece “un ciertoexceso de la fuerza productiva musical que va más allá de lasdemandas del mercado” (“Sobre el jazz” 2002, 475). Éstas recibenun lánguido consentimiento, una vez aseguradas las ventas delos éxitos comerciales, e incluso sirven como argumento para la
promoción masiva. Subrayar estos breves pasajes en los escri-tos de Adorno resulta de la mayor importancia, pues en ellos sevislumbra otra visión y valoración del jazz, nunca desarrolladasa cabalidad. En “Adiós al jazz” hay un pasaje semejante en elque, por un instante, el autor se permite imaginar lo que sería el jazz si llevara los impulsos de improvisación y de emancipaciónrítmica hasta sus últimas consecuencias. La vieja simetría serompería en pedazos, lo mismo que las estructuras repetitivas yla armonía tonal, como sucede en ciertos experimentos jazzísti-cos de Stravinsky, con lo cual el jazz se convertiría en arte musi-cal serio, pero perdería su fácil comprensión y, por lo mismo,su arraigo en el gusto popular (2002, 498-499)19. El jazz relativa-mente progresivo y moderno no sólo permite a las clases altas unsentido de identidad a través del gusto musical consciente, sinoque produce una cierta ilusión de emancipación erótica a travésde aquello que parece moderno y perverso. Pero lo que se abrecamino en la memoria pública son las melodías más fáciles y los
1937”. Según testimonios, citados por la autora, de personas que estudiaron en
Oxford en los mismos años que Adorno, el jazz se oía por todas partes. Era lamúsica de los botes que navegaban río abajo en el verano, la que se oía en lacafetería donde los estudiantes tomaban su café matutino y la que, en discoso radio, escuchaban los estudiantes en sus cuartos para estimularse antes deescribir los trabajos escolares. Adorno no pudo ser totalmente ajeno a este am-biente musical de su Universidad (Evelyn Wilcock. “Adorno, Jazz and Racism:‘Über Jazz’ and the 1934-1937 British Jazz Debate”. Telos 107 [1996]: 63-80. Citadoen Witkin 2000).19 Las innovaciones del jazz a partir de los años cincuenta y la radicalización deesta música en los sesenta por parte de algunos músicos como Ornette Colemany John Coltrane llevaron a su cumplimiento estas vislumbres que Adorno nun-ca vio realizadas pero previó como posibilidades en el jazz (Schönherr 1991).
Revista Educación estética1.indd 236 23/10/2007 12:30:40 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 237/329
237
EDUCACIÓN ESTÉTICA
efectos rítmicos más triviales. Si se pregunta a los promotorescomerciales las razones detrás del éxito musical, probablemente
responderán con fórmulas mágicas tomadas del vocabulario delarte: la inspiración, el genio, la originalidad. El momento de lairracionalidad en el éxito nunca puede pasarse por alto, aceptaAdorno, pero está lejos de anular el elemento predeterminadoy controlado por el sistema de producción industrial. Todo loanterior parece abrir paso a la convicción de que el jazz es falsa-mente democrático: mientras más profundamente penetra en lasociedad y recibe la aceptación de su público, más se trivializa ymenos propenso se muestra a tolerar las irrupciones de la libertadimaginativa.
Los elementos formales del jazz han sido completamente reelabora-dos de acuerdo con las exigencias del intercambio capitalista, yde nada vale recurrir a falsos orígenes o a la ideología que suponeen el jazz una fuerza elemental con la cual podría regenerarse ladecadente música europea (“Sobre el jazz” 477). Adorno repite,en los tres ensayos sobre el tema, sus puntos favoritos de contro-versia: la relación directa entre el jazz y la música negra auténticaes altamente cuestionable, sus promesas de reconciliación decep-cionan, las improvisaciones y rupturas son ornamentos ocasio-nales y no partes determinantes de la totalidad formal, el jazzes un fenómeno urbano en el cual la piel de los músicos negrosdesempeña sólo una función colorística. Esta última afirmaciónha sido tachada de racismo por algunos críticos. Sin embargo, elcuestionamiento de Adorno se dirige más bien a la estrategia dela industria cultural que empaca y rotula la mercancía jazz comomúsica afroamericana, y a la función que cumple ese empaqueen cuanto disfraz para algunos de los usos ideológicos que se leasignan. Más que un ataque contra el jazz en su conjunto, el en-
sayo de Adorno es un debate sobre lo que la industria cultural pre-senta como jazz, aunque el mismo autor parezca a veces indecisoentre tomarlo como una creación de la industria cultural o comosu prisionero (Gunther 2003)20. En lo que sí es inequívoco Adorno esen afirmar que lo supuestamente primitivo en el jazz es la forma
20 En “Conversing with Ourselves: Canon, Freedom, Jazz”, Catherine GuntherKodat dice que Adorno era un crítico de la industria cultural, no un aficionadoal jazz: su interés estaba más centrado en los usos y formas de consumo del
jazz, en sus implicaciones ideológicas, en su relación con el capital y los mediosde difusión, que en la música misma.
Revista Educación estética1.indd 237 23/10/2007 12:30:41 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 238/329
238
David Jiménez
específica que adopta esta mercancía para su distribución comer-cial, una respuesta a la demanda moderna de arcaísmo, que le
merece el calificativo de “regresiva”. Lo que pervive desde losorígenes, lo primigenio, está íntimamente ligado a lo nuevo, esto es,lo original en el sentido de aquello que no proviene de un modeloanterior. El jazz ofrece lo más antiguo y lo más nuevo, lo quese repite al lado de lo irrepetible, como una receta mágica. Lasdos demandas son irreconciliables, y por eso mismo revelan lacontradicción del sistema capitalista, obligado a desarrollar y, almismo tiempo, a encadenar las fuerzas productivas.
Cuando lo nuevo penetra, ocasionalmente, en los esquemas
repetidos del jazz, lo hace con la apariencia de lo individual. Elestilo de salón al cual tiende el jazz más moderno, bajo la influenciadel impresionismo, busca lo expresivo como si anhelase anunciaralgo íntimo, del alma. Pero el buen gusto en el jazz, con su as-pecto de modernidad y sus resonancias armónicas de Debussy,según Adorno, resulta tan decepcionante como su reverso, lafalsa inmediatez. El refinamiento educado convierte el jazz enmúsica convencional: “jazz clásico estabilizado” es la expresiónirónica de Adorno, quien cita, en este contexto, a Duke Ellingtoncomo modelo del músico de jazz entrenado y admirador de losimpresionistas. Menciona, igualmente, el estilo susurrado de loscantantes para ponerlo en el polo sujetivo del jazz, el de la músi-ca de salón, aclarando que entiende aquí sujetividad en el sen-tido de un producto social cosificado en forma de mercancía. El jazz se muestra, de esta manera, como un cruce entre la músicasuave de salón y la marcha militar, mientras su núcleo esencial, elhot21, se va estabilizando en una línea intermedia, de cuidadosaartesanía y buen gusto. Es éste último el encargado de restringirlos excesos de la improvisación que se presentaban en la concep-
ción original del jazz y de afianzarlo en una apariencia de arteautónomo, con el consecuente abandono de todo lo que habíacontribuido a su promesa de inmediatez colectiva. En cuanto ala marcha, Adorno no se equivoca al señalar la conexión histórica
21 Desde los años veinte, esta palabra designaba, en la terminología del jazz,toda interpretación ejecutada con calor y expresividad, por oposición a las in-terpretaciones de las orquestas de baile, frías, pulidas, aferradas a las normasdel buen gusto, pero carentes de fuerza y espontaneidad. En general, puededecirse que hot es sinónimo de jazz, en el sentido propio del término (Dicciona-rio del jazz 581).
Revista Educación estética1.indd 238 23/10/2007 12:30:41 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 239/329
239
EDUCACIÓN ESTÉTICA
del jazz con la banda militar, pero la lleva demasiado lejos, hastaconcluir que “el jazz puede ser fácilmente adaptado para uso del
fascismo” (“Sobre el jazz” 485).En la historia de la función social del jazz, Adorno señala una ten-dencia a la desmitologización de la danza, aunque advierte que eselado secularizador termina por convertirse en su contrario, esto es,en una nueva magia. El jazz parece liberar al bailarín de la sujecióna gestos exactos, propios de la danza tradicional, y sumergirlo,en cambio, en la naturaleza arbitraria de la vida cotidiana. Conel jazz, la contingencia de la existencia individual se afirma, enapariencia, frente a las constricciones sociales normativas. Según
Adorno, la música suena, a veces, como si hubiera renunciado ala distancia estética para adentrarse en la realidad empírica dela vida ordinaria. El jazz se ha mostrado particularmente aptopara acompañar las acciones contingentes y prosaicas en el cine,pero, al mismo tiempo, las carga con un significado sexual explí-cito, cercano a la gestualidad obscena. Los movimientos hacenreferencia directa al coito y el ritmo es similar al de la relaciónsexual. Si las nuevas danzas han desmitificado la magia eróticade las antiguas, también resulta claro que la han reemplazado porla insinuación abierta del acto consumado, con lo cual el jazz seatrajo el odio de grupos religiosos y ascéticos de la pequeña bur-guesía.
Adorno compara esta representación simbólica de la relaciónsexual en el jazz con el contenido manifiesto del sueño en el psi-coanálisis. Igual que en el sueño, el contenido sexual manifiestodel jazz, en su crudeza y transparencia, intensificado más que cen-surado, oculta un segundo contenido, más profundo y peligroso, deorden social, un significado latente que se encuentra en relación
con el sentido de contingencia del jazz. Este contenido latente esel núcleo esencial de su función social y se cumple en un ritualde identificación del individuo con la colectividad: no del sujetolibre que se eleva sobre lo colectivo sino del que es víctima de locolectivo. En el jazz se cumple un ritual de sacrificio humano, yAdorno se permite ilustrarlo en un breve paralelo con La consa- gración de la primavera de Stravinsky, el músico que precisamenteconsidera más cercano al jazz. La música y la danza en el jazz,igual que en el ballet de Stravinsky, simbolizan la muerte históri-ca del sujeto, si bien este significado latente es reprimido, como
Revista Educación estética1.indd 239 23/10/2007 12:30:42 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 240/329
240
David Jiménez
sucede en el sueño, bajo la presión de la censura. En su contenidomanifiesto, el jazz se aleja de lo colectivo, igual que la síncopa lo
hace del compás regular; busca lo excéntrico como el súmmumde la sujetividad autónoma y abomina de la mayoría regulada,anterior al sujeto e independiente de éste. Pero esa mayoría lo espe-ra, no obstante sus protestas en contra: en ella se sumerge y a ellase pliega, como si fuera un destino final irremediable. Y aunqueel ritmo de la arbitrariedad se subordina a otro más acorde conla norma general establecida, el jazz, sin embargo, mantiene suambivalencia: obedecer la ley, pero ser diferente.
Incluso en la práctica de las más clásicas orquestas de jazz, la
excentricidad sigue siendo una marca de fábrica, desde los mala-barismos de los bateristas, hasta las notas falsas deliberadas y lasimprovisaciones fuera de compás. La síncopa, que en Beethovenera expresión de una fuerza sujetiva acumulada y dirigida contrala autoridad con el fin de producir su propia ley autónoma, enel jazz no es sino excentricidad sin propósito, expresión de unaimpotencia sujetiva que Adorno compara con la del individuofrente a la autoridad en las películas mudas de Chaplin o de HaroldLloyd. Igual que en éstas, ve en el jazz una marcada tendencia
al sadomasoquismo: el sujeto encuentra placer en su propia de-bilidad, como si al final fuera a ser recompensado por ella, esdecir, por adaptarse a la colectividad que lo golpea y debilita. Elyo contingente termina por entregarse a la ley y seguir el patróncolectivo. Aprende a temer la autoridad, a experimentarla comouna amenaza de castración y, en últimas, a identificarse con ella.A cambio, interioriza la máxima reguladora y paradójica por ex-celencia: obedece y serás parte, admite ser castrado y dejarás deser impotente.
Las manifestaciones de debilidad en el jazz aparecen, segúnAdorno, en sus aspectos paródicos o cómicos, peculiares de lassecciones hot, sin que, por otro lado, sea posible precisar qué esexactamente lo parodiado. En la interpretación del jazz se repre-senta la oposición del individuo a la sociedad pero a la vez sudebilidad. El conocimiento de las reglas de juego musicales, elvirtuosismo, los excesos irónicos, la excentricidad son la otracara del miedo a la disonancia, a la emancipación completa desus fuerzas productivas, que mantiene el jazz siempre a un paso
Revista Educación estética1.indd 240 23/10/2007 12:30:42 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 241/329
241
EDUCACIÓN ESTÉTICA
de lo convencional. La amalgama de música de salón y marchaguarda un paralelismo simbólico con la interrelación del sujeto
históricamente sacrificado y el poder social que lo produce, loobjetiva y lo elimina. Para Adorno, la unidad de lo seudo-libera-do en su expresión sujetiva y lo mecánico en el metro regularde la marcha constituye la clave para entender el sentido socialdel jazz. El sonido objetivo de la banda militar se embellece conefectos expresivos, pero éstos no consiguen ser dominantes yterminan reforzando los elementos grotescos inherentes al jazz.Sin embargo, lo sentimental y lo cómico nunca son separables eneste tipo de música. Ellos caracterizan, en opinión de Adorno,una sujetividad que se rebela contra el poder colectivo, pero ter-
mina golpeada y acallada por el sonido de la batería, ridiculizadapor las distorsiones de los instrumentos de viento, desmentidapor el histrionismo de la exhibición interpretativa22.
V
Nada más parecido a estas páginas de Adorno sobre el jazz quelas reflexiones sobre Stravinsky en Filosofía de la nueva música. Eltrasfondo histórico y filosófico es el mismo: ritual, juego paródi-
co, sadomasoquismo, expresión burlada, disolución del sujeto.En escritos anteriores había afirmado que algunos compositoresmodernos acudían al jazz en busca de nuevas formas de comu-nicación con el público, con la intención de superar la soledad dela música seria, y mencionaba a Stravinsky entre ellos. En unalarga nota de Filosofía de la nueva música presenta una versióndiferente de la relación de Stravinsky con el jazz: “A diferenciade los innumerables compositores que, flirteando con el jazz,creían estar ayudando a su propia ‘vitalidad’, signifique esto loque signifique en música, Stravinsky descubre, mediante la de-
22 Podría pensarse que estas críticas de Adorno son excesivas y no guardan pro-porción con la realidad del jazz en ese momento. Sin embargo, resultaría muyinteresante compararlas con las críticas de los propios músicos de jazz que, enlos decenios siguientes, llegaron, con posiciones muy cercanas a las de Adorno,a demoler casi todas las tradiciones del jazz anterior y a ensayar el atonalismo,la libre improvisación e, incluso, el radicalismo político y la oposición a los es-quemas comerciales. Una de las figuras más controvertidas fue Louis Armstrong,maestro indiscutible, pero modelo negativo por su tendencia, precisamente, almasoquismo en el sentido explicado por Adorno: víctima del racismo e histriónal servicio del opresor, según sus críticos.
Revista Educación estética1.indd 241 23/10/2007 12:30:42 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 242/329
242
David Jiménez
formación, cuanto hay de raído, gastado, comercial en la músicade baile establecida desde hace treinta años. En cierto modo la
obliga a que ella misma manifieste su oprobio y transforma losgiros estandarizados en cifras estandarizadas de la disgregación.Con ello elimina todos los rasgos de falsa individualidad y ex-presión sentimental que forman partes inseparables del jazz in-genuo y con feroz sarcasmo hace de tales huellas de lo humanoque pudieran subsistir en las fórmulas compuestas de una hábildiscontinuidad fermentos de la deshumanización” (2003, 150).Lo que atrae al compositor hacia el jazz no es el éxito de masassino al contrario: anda en busca de “escombros de mercancías”,como los surrealistas en la misma época trabajaban con materiales
de desecho de la vida cotidiana, cabellos, hojas de afeitar, papel deestaño, para construir sus montajes oníricos. Esos desechos vienen,para el compositor, de la música que la radio y los gramófonosvierten sobre las ciudades, como una especie de monólogo inin-terrumpido, un segundo lenguaje musical, tecnificado y primitivo,procedente de la esfera del consumo. En el intento de recoger ese len-guaje y convertirlo en material de construcción estética, Stravinskycoincide con Joyce. Sus pastiches de jazz, dice Adorno, prometenconjurar la tentación de abandonarse al consumo masificado, ce-diendo a él. Comparada con la suya, la relación de los otros com-positores con el jazz no fue más que un sencillo congraciarse conel público, una simple venta. En cambio, “Stravinsky ritualizó laventa misma, más aún, la relación con la mercancía en general. Élbaila la danza macabra en torno al carácter fetiche de ésta”.
Adorno encuentra en la música de Stravinsky la misma tenden-cia del jazz al placer sadomasoquista de la autoextinción del su- jeto, la misma incapacidad o intolerancia para la introspección yla autorreflexión. Obras como Piano Rag Music, escrita para piano
mecánico, o el Concertino para cuarteto de cuerdas, compuesto parala formación instrumental que la tradición clásica considerabamás adecuada al humanismo musical, convertido por el com-positor en pieza mecánica al exigir a los intérpretes que imitasenel zumbido de una máquina de coser, llevan a Adorno a concluirque, en Stravinsky, la angustia de la deshumanización se con-vierte en un juego, cuyo placer deriva del instinto de muerte. Sesuprime el aspecto sujetivo en favor de la reproducción mecáni-ca, con lo cual las obras musicales, que en sí mismas conteníanuna exigencia de libre interpretación, dejan de ser interpretables
Revista Educación estética1.indd 242 23/10/2007 12:30:43 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 243/329
243
EDUCACIÓN ESTÉTICA
y se acumulan como cosas en archivos sonoros (“Las curvas dela aguja” 2002, 272)23. Igual que en el jazz, Adorno señala en
Stravinsky una alienación de la música con respecto al sujeto, unaobjetividad no dialéctica por ausencia de tensión con su opuesto.En contraste con lo que sucede en la música de Schönberg, en la deStravinsky y en el jazz se reprime la expresión del sufrimientoy la autoconciencia de la alienación, mientras se privilegian lassensaciones y la conciencia del cuerpo como un objeto ajeno.De Petrushka, por ejemplo, destaca Adorno varios rasgos que loaproximan al jazz tal como aparece descrito en sus ensayos: elsentido de acrobacia sin significado, la falta de libertad de quienrepite siempre lo mismo hasta que logra lo más arriesgado, el
virtuosismo sin objeto, la imitación paródica de las formas musi-cales rechazadas por la cultura oficial, la atmósfera de cabaré, ladesdeñosa demolición de lo interior.
El rechazo de todo psicologismo y la reducción de la música afenómeno puro inducen a hipostasiar como verdad lo que que-da, una vez se ha sustraído el contenido que se supone fraudu-lentamente impuesto a la obra musical. Ésta, relegada con respec-to al sujeto y privada así de su elocuencia humana, en lugar designificar, funciona como estímulo corporal del movimiento, yprepara de esta manera la entronización del consumo en cuantoideal estético incuestionado (Adorno 2003, 124-125). Adorno su-giere que en Petrushka hay una especie de sublevación contra laspretensiones espirituales de la música a lo más elevado y unatendencia a limitar la música al cuerpo, a la apariencia sensible.Esta tendencia, dice, va del arte decorativo que considera el almacomo mercancía, a la negación del alma en protesta contra elcarácter de mercancía. Igual que en el Pierrot Lunaire de Schönberg,la transfiguración neorromántica del clown anuncia, en su trage-
dia, la impotencia creciente de la sujetividad. Pero divergen en lamanera de tratar la figura del clown trágico. Schönberg concentratodo en el sujeto solitario que se repliega sobre sí mismo. Librede las trabas empíricas, casi sujeto trascendental, se reencuentraen un plano imaginario, figurado por música y texto como imagende la esperanza sin esperanza. El Petrushka de Stravinsky per-manece ajeno al pathos expresionista del Pierrot de Schönberg.No carece de rasgos sujetivos, dice Adorno, pero “en lugar de
23 “The Curves of the Needle”, en Essays on Music, 2002. 271-276.
Revista Educación estética1.indd 243 23/10/2007 12:30:43 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 244/329
244
David Jiménez
tomar partido por el maltratado, la música se pone de parte delos que lo maltratan y, por consiguiente, el clown no se con-
vierte para la colectividad en símbolo de reconciliación sino ensiniestra amenaza. En Stravinsky, la sujetividad asume el carácterde víctima; sin embargo -y en esto se burla de la tradición delarte humanista- la música no se identifica con la víctima sino conla instancia agresora. Por la liquidación de la víctima, se deshacede su propia sujetividad” (127). El sujeto sacrificado a la obje-tividad regresiva de lo colectivo, el individuo cansado de la dife-renciación, el primitivismo como recurso estético para desem-barazarse del peso de lo racional, la autoridad de lo mecánico,la felicidad de deshacerse del propio yo para identificarse con lo
masivo son, para Adorno, signos históricos que acusan el declivedel arte autónomo y el predominio de la industria cultural. Lascríticas al jazz y a la música de Stravinsky no son sino parte deuna elaboración teórica más amplia sobre el futuro del arte y dela sujetividad en la modernidad avanzada24.
VI
Adorno escribió su libro sobre Wagner entre 1937 y 193825. Fue,pues, comenzado en Inglaterra y terminado en Nueva York. Aesta ciudad llegó, en febrero del 38, para unirse a un grupo deinvestigación, dirigido por el sociólogo Paul Lazarsfeld, quetrabajaba en un proyecto titulado Princeton Radio Research Project.El objetivo era investigar, de manera empírica, los efectos de latransmisión radiofónica de música, utilizando los instrumentosmetodológicos proporcionados por la sociología de la comuni-cación. Adorno se encontró, por primera vez en su vida, escribiendoun libro sobre música alemana y, al mismo tiempo, ocupado entareas de investigador social, con encuestas sobre tipos de oyen-
tes, preferencias o rechazos del público según géneros prede-
24 “Es pensable, y no una mera posibilidad abstracta, que la gran música –undesarrollo tardío- sea posible sólo durante una fase limitada de la humanidad”,escribe Adorno en su Teoría estética. La sublevación del arte contra el mundo seha convertido en sublevación del mundo contra el arte, afirma, y no es seguroque éste logre sobrevivir (1997, 3).25 Tres capítulos aparecieron, con el título de “Fragmentos sobre Wagner”, enla Revista de Investigación Social I/2 (1939): “Carácter social”, “Fantasmagoría”y “Dios y mendigo”. El libro completo fue publicado trece años más tarde, en1952, bajo el título de Ensayo sobre Wagner (Müller-Doohm 357).
Revista Educación estética1.indd 244 23/10/2007 12:30:44 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 245/329
245
EDUCACIÓN ESTÉTICA
terminados de música, análisis de motivación para la recepciónde los programas, todo dentro de una concepción pragmática
de investigación por encargo, para aumentar sintonía y mejorarrendimientos. Escuchó, entonces, expresiones como “Likes and Dis-likes Study”, “Success or Failure of a Programme”, “Adminis-trative Research”, cuyo significado no podía imaginar siquiera.El proyecto, financiado por la Fundación Rockefeller, estipulabaexpresamente que la investigación debía aplicarse al sistema deradio comercial de los Estados Unidos. “Todo podía ser objeto deanálisis”, dice Adorno, “menos el sistema mismo, sus supuestossociales y económicos y sus consecuencias socioculturales” (“Ex-periencias científicas en Estados Unidos” 1973, 112). Su interés se
orientó hacia el tema que ya venía siendo objeto de preocupación,sobre todo en sus escritos de música: la cultura de masas. Muypronto aparece la conexión: “Los fenómenos de que ha tratadola sociología de los medios de comunicación de masas, sobretodo en Estados Unidos, no pueden separarse, en la medidaen que constituyen fenómenos estandarizados, de la transfor-mación de las creaciones artísticas en bienes de consumo, de lacalculada seudoindividualización y de manifestaciones seme- jantes a aquello que, en el lenguaje filosófico alemán, se llamacosificación. Corresponde a ellas una conciencia cosificada, casiincapaz de experiencia espontánea, en sí misma manipulable”(115-116).
El tema de Wagner no estaba tan lejos de esas inquietudes comopodría parecer. En el primer ensayo que escribió para el RadioResearch Project, titulado “Sobre el carácter fetichista en la músi-ca y la regresión del oído”, también escrito en 1938, Adornoafirmaba que “el carácter fetichista del director de orquesta es elmás evidente de todos y al mismo tiempo el más oculto” (1966a,
43). El nombre de Toscanini aparece mencionado como ejemplodel ídolo en el cual se adora el valor de cambio, su carácter demercancía valorizada en el mercado, sin que los consumidoresde tal mercancía, que han pagado por ella en el concierto, hayanalcanzado de hecho la conciencia de las cualidades específicasque aparentan consumir. En el Ensayo sobre Wagner se habla delcompositor como director de orquesta: Wagner no sólo abrazó laprofesión de dirigir sino que compuso la primera música de granestilo para director de orquesta. Su música, según Adorno, “fueconcebida según el arte del gesto que marca el compás” (1966b,
Revista Educación estética1.indd 245 23/10/2007 12:30:44 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 246/329
246
David Jiménez
33). Si compositor y público están necesariamente separados,la música de Wagner tiende a remediar esta alienación, impli-
cando al público en la obra en cuanto efecto de la misma. “Comoabogado del efecto, el director de orquesta se vuelve abogadodel público en la obra” (34). En Wagner encuentra Adorno unaactitud premeditada en relación con el efecto que la música debeproducir en su público, por una parte, y un cálculo de los efectosdramáticos del gesto autoritario al dirigir, por otro. En amboscasos se trata de rasgos que anuncian la cultura de masas y quearrojan sobre la soberanía del director de orquesta los destellospremonitorios del caudillo totalitario (“Sobre el carácter fetichistaen la música...” 43).
Una de las funciones del leitmotiv wagneriano, además de sus fun-ciones estéticas, es la de fijarse en la memoria, tal como lo hace lapublicidad. Si la comprensión musical depende, en gran medida,de la facultad de recordar y de prever, el leitmotiv se asemeja ala idea fija, repetida para los olvidadizos, para los que no en-tienden nada de música, y ligado a la ausencia de una verdaderaconstrucción de motivos a favor de un discurso musical asocia-tivo. Este procedimiento ya tiene en cuenta, en sus oyentes, loque cien años más tarde se llamará “debilidad del yo”. La músicade Wagner, comparada con el clasicismo vienés, parece concebidapara escucharse a una distancia mayor, de igual manera que lapintura impresionista demandaba una mirada de más lejos quela pintura anterior. Escuchar a una mayor distancia es tambiénescuchar con menor atención. Adorno aplica aquí a la música deWagner la misma noción de “recepción distraída” que Benjamin,en “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”,aplicaba al arte de masas. Las óperas de Wagner son monstruosa-mente largas y se explica que su público se distraiga, como de-
jándose llevar por la corriente, mientras el efecto se logra porinnumerables repeticiones.
Un tema desarrollado en el Ensayo sobre Wagner , que recuerdaciertas críticas de Adorno al jazz, tiene que ver con el “histrionis-mo”. Igual que en las interpretaciones de jazz, hay en Wagneruna especie de regresión: si la música occidental se ha desarrolla-do en un alejamiento progresivo de la mímesis a favor de la racio-nalización, tendencia que Adorno relaciona con la cristalizaciónde una lógica musical autónoma, en Wagner parece no existir
Revista Educación estética1.indd 246 23/10/2007 12:30:45 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 247/329
247
EDUCACIÓN ESTÉTICA
ese miedo a la mímesis. Según Adorno, las insuficiencias técnicasde composición en las obras de Wagner provienen siempre de
que la lógica musical es reemplazada por la gesticulación, demanera semejante a como los agitadores políticos reemplazan eldesarrollo discursivo del pensamiento por gestos verbales y con-signas. Adorno sostiene, como parte sustancial de su teoría esté-tica, que toda música se remonta a lo gestual y lo conserva. Perolo interioriza y lo espiritualiza en forma de expresión, mientrasel conjunto del discurso musical obedece a la síntesis lógica de laconstrucción. La gran música intenta conciliar los dos elementos,a lo cual Wagner se opone. En su música, el elemento expresivoapenas logra contenerse en la interioridad y estalla en gesto exte-
rior. A esto se debe, dice Adorno, esa penosa sensación de que lamúsica parece estar siempre tirando de la manga al oyente. Talexteriorización es un índice del carácter de mercancía. El elemen-to gestual en Wagner no es, como él lo pretendía, manifestaciónde un hombre íntegro, sino reflejo imitativo de un elemento cosi-ficado, en relación deliberada con el efecto sobre el público. Comoen la cultura de masas, vale en cuanto espectáculo, transposicióna la escena de los comportamientos de un público imaginario:rumor popular, olas de entusiasmo, aplausos, triunfo de la afir-mación del yo. El gesto, con su mutismo arcaico y su ausencia delenguaje, se afirma como un instrumento de dominación extrema-damente moderno. El director de orquesta-compositor, portavozde todos, los constriñe a la obediencia muda.
En cuanto elementos desligados de la totalidad, los leitmotive wagnerianos se convierten en alegorías. La exégesis ortodoxade la obra de Wagner ha subrayado este carácter alegórico, asig-nando a cada leitmotiv su respectivo nombre que lo identifica demanera rígida, como en los cuadros religiosos en los que la leyen-
da surge al descifrar el significado fijo de cada elemento. Adornorelaciona este aspecto de la música de Wagner con la música decine, en la cual ya se ha delimitado la función de los leitmotive aestereotipos que sirven sólo para anunciar la presencia del héroeo determinada situación, de manera que el espectador se orientemás rápidamente.
Detrás de un velo de desarrollo continuo, Wagner ha escindido lacomposición en leitmotive alegóricos, yuxtapuestos como objetos.Éstos se sustraen tanto a las exigencias de una totalidad formal
Revista Educación estética1.indd 247 23/10/2007 12:30:45 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 248/329
248
David Jiménez
musical como a las exigencias estéticas del simbolismo. Esto im-plica, según Adorno, un abandono de la tradición del idealismo
alemán. Sin embargo, esta falta de unidad y de coherencia inma-nente en Wagner tiene, para Adorno, un valor revolucionario,pues tanto en arte como en filosofía los sistemas tienden a pro-ducir, a partir de sí mismos, la síntesis de la diversidad, como re-sultado de una crisis histórica que cuestiona la totalidad y resaltasus aspectos problemáticos. “En la música wagneriana”, afirmaAdorno, “reacción y progreso no se dejan separar sino que se en-trelazan casi indisolublemente” (1966b, 59). Y cita, a propósito,un pasaje de Los maestros cantores: “¿Cómo encontrar la norma?–Pónla tú mismo y síguela”. La hostilidad wagneriana contra las
formas recibidas se manifiesta en su técnica de división del mate-rial musical en elementos ínfimos, una atomización que recuerda,no por azar, la división del proceso de trabajo en unidades cadavez menores en la industria. En uno y otro caso, la subdivisióndel todo permite dominarlo y plegarlo a la voluntad del sujetoque se ha liberado de toda idea preconcebida. Adorno señalauna analogía de la técnica wagneriana con el impresionismo, locual apunta, según él, a la unidad de las fuerzas productivas dela época. Wagner fue un impresionista “malgré lui”, si bien lacoincidencia se limita a “episodios de atmósfera”, y esto se ex-plica porque Wagner, en quien aparece tan clara la interferen-cia de lo nuevo con lo viejo, buscaba el estímulo de lo nuevo,pero sin llegar a contrariar bruscamente los hábitos de audiciónconsolidados. La novedad impresionista limita en Wagner con lasuperstición tradicional que identifica la importancia de la ideaestética con la grandiosidad de los temas escogidos y la monu-mentalidad de la obra, concepción estética acorde con el atrasode las fuerzas productivas humanas y técnicas en la Alemania demediados del siglo XIX.
Resulta claro en este ensayo el propósito del autor de “conciliarlos análisis sociológicos con los técnico-musicales y estéticos” yde interpretar los aspectos técnicos de la obra de Wagner como“cifras de realidades sociales” (“Experiencias científicas en Esta-dos Unidos” 110-111). Estas páginas de Adorno parecen destina-das a preparar los futuros desarrollos sobre la industria cultural.Cuando el autor se refiere, por ejemplo, a la atomización del ma-terial musical como técnica de composición autoritaria y totali-taria, parece estar buscando en Wagner las raíces del fascismo y de
Revista Educación estética1.indd 248 23/10/2007 12:30:46 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 249/329
249
EDUCACIÓN ESTÉTICA
la cultura de masas26. Lo mismo puede decirse de su observaciónsobre la “devaluación del elemento individual con respecto a la
totalidad, que excluye las verdaderas interacciones dialécticas”(1966b, 63). Según Adorno, “en la música de Wagner ya se al-canza a percibir la tendencia que habrá de seguir la evoluciónde la conciencia burguesa en su estadio tardío: ella obliga al in-dividuo a afirmarse con tanta mayor energía cuanto más se havuelto, de hecho, fantasmagórico e impotente”.
El capítulo sexto del libro, titulado “Fantasmagoría”, es centralpara el tema del fetichismo musical y de la disolución del su- jeto. En el ensayo “Sobre el carácter fetichista de la música y la
regresión del oído”, Adorno recurre a la fuente directa, el primercapítulo de El Capital, para definir el concepto de fetichismo.Marx dice que las cosas, como valor de uso, no tienen misterio:satisfacen necesidades sin dejar de ser lo que son. Pero en cuantose presentan como mercancías, se vuelven enigmas. La fantasma-goría consiste, según él, en que la forma mercancía hace aparecerel carácter social de los productos del trabajo como si fuera unapropiedad natural de las cosas27. Es lo que sucede con la aparien-cia estética convertida en mercancía. Según Adorno, “disimular
la producción bajo la apariencia del producto es la primera leyde la forma en Richard Wagner” (1966b, 114). El fenómeno esté-tico no permite que las fuerzas y las condiciones de su produc-ción real aparezcan como tales. La realización de la aparienciaformal es al mismo tiempo la realización del carácter ilusionistade la obra. Las óperas de Wagner tienden a la fantasmagoría y
26 Según Andreas Huyssen, “siempre que Adorno dice fascismo, está diciendotambién industria cultural”. Y continúa: “El libro sobre Wagner puede leerseentonces no sólo como un análisis del nacimiento del fascismo del espíritu de la
Gesamtkunstwerk, sino también como un análisis del nacimiento de la industriacultural en el más ambicioso arte elevado del siglo XIX” (Huyssen 74).27 “La relación de valor de los productos del trabajo nada tiene que ver consu naturaleza física. Se trata sólo de una relación social determinada de loshombres entre sí, que adquiere para ellos la forma fantástica de una relaciónentre cosas. Para encontrar una analogía a este fenómeno hay que buscarla enla región nebulosa del mundo religioso. Allí los productos del cerebro del hom-bre tienen el aspecto de seres independientes que se comunican con los sereshumanos y entre sí. Lo mismo ocurre con los productos de la mano del hom-bre, en el mundo de las mercancías. Es lo que se puede denominar fetichismoadherido a los productos del trabajo en cuanto se presentan como mercancías”(Marx 87).
Revista Educación estética1.indd 249 23/10/2007 12:30:46 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 250/329
250
David Jiménez
ésta se extiende desde los efectos sonoros, “los dulces cantos leja-nos”, como fantasmagoría acústica, por ejemplo, hasta la ilusión
de eternidad por el efecto de tiempo detenido que produce lamúsica o la situación de los personajes que, al entrar en el mundode los seres irreales, pierden su carácter empírico, temporal. Silos personajes wagnerianos pueden utilizarse ad libitum comosímbolos, dice Adorno, es porque su existencia se esfuma nebu-losamente en la fantasmagoría.
Pero es el lado no romántico de la fantasmagoría, es decir, el dela apariencia estética convertida en mercancía, el que interesa eneste análisis. El ilusionismo consiste aquí no sólo en el intento
de disimular que la apariencia estética ha sido engendrada en eltrabajo sino también en que su valor de uso es subrayado comovalor auténtico con el fin de imponer su valor de cambio. Comoen las vitrinas de las tiendas exhiben las mercancías su lado apa-rente hacia la masa de los compradores, en un movimiento deseducción, así las óperas de Wagner adoptan un valor exhibitivo,una apariencia mágica con la cual responden, en cuanto mercan-cías, a necesidades del mercado cultural. Mientras más se exaltala magia, más cerca se está de la mercancía, dice Adorno. “La fan-tasmagoría tiende al sueño no sólo en cuanto satisfacción enga-ñosa del deseo de los compradores sino ante todo en procura dedisimular el trabajo. El soñador impotente reencuentra su propiaimagen como si se tratase de un milagro” (122). Por el olvido deque él ha sido el productor de la cosa, se le regala la ilusión deque no se trata de un producto del trabajo sino de una aparienciaque remite a la esfera de lo absoluto. Ésta es la manera peculiarcomo se impone el valor de cambio en el ámbito de los bienesculturales: éstos aparecen en el mundo de las mercancías como sino le perteneciesen, como si fuesen ajenos al poder del mercado;
y, sin embargo, pertenecen a este reino, y para disimularlo se exhi-ben con la apariencia fantasmagórica de las revelaciones sobre-naturales (“Sobre el carácter fetichista en la música...” 32). En lamúsica de Wagner, el elemento nuevo, burgués, y el prehistóricoregresivo, convergen en la fantasmagoría.
Wagner intenta forzar la totalidad estética mediante una prác-tica invocatoria que obstinadamente omite el hecho de que aesta totalidad le faltan las condiciones sociales necesarias. Laobra wagneriana es como una protesta contra la estrechez del
Revista Educación estética1.indd 250 23/10/2007 12:30:46 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 251/329
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 252/329
252
David Jiménez
lo que se exhibe y alardea es el poder del capital. Adorno es en-fático al afirmar: “hay un error en creer que la cultura de masas
le haya sobrevenido al arte autónomo desde el exterior: fue porla fuerza de su propia emancipación por lo que el arte se convirtióen su contrario” (145). Parsifal, obra sagrada cuya técnica decora-tiva hace pensar en el cine, le sirve de ejemplo. En ella, la magiasueña su reverso exacto: la obra de arte mecánica (148). Si bienes cierto que todo proceso creativo implica elementos de racio-nalización técnica, lo que Adorno subraya es la paradoja de unproceso racional de producción cuyo fin último es el efecto mági-co y el disimulo del desencanto racional. En lugar de llamar latotalidad social por su nombre, Wagner la convierte en mito. La
omnipotencia del proceso social que experimenta el individuo alidentificarse con las fuerzas dominantes de tal proceso es glorifi-cada en la obra wagneriana, mistificada como secreto metafísico.Wagner imagina el ritual de la catástrofe histórica y en él sacri-fica al individuo. El lugar de éste vienen a ocuparlo conceptosregresivos como pueblo y ancestros, que él confía a la verdad delorigen, y que harán explosión en el horror del fascismo28.
VII
“El marco para la teoría de la industria cultural de Adorno ya estabadado antes de su encuentro con la cultura de masas en los EstadosUnidos. En el libro sobre Wagner, las categorías centrales de fe-tichismo y reificación, debilidad del yo, regresión y mito, apare-cen acabadamente desarrolladas, esperando su articulación enla industria cultural norteamericana”, escribe Andreas Huyssen
28 Philippe Lacoue-Labarthe sostiene en su libro Musica ficta tesis muy cercanasa las de Adorno, a quien dedica su último capítulo. Primero, que Wagner es elfundador del arte de masas. Segundo, que en su obra, la función de la estética
se vuelve esencialmente política, ligada a la “configuración de un destino o unethos nacional”. Tercero, que toda su música está puesta al servicio de producirun efecto predeterminado en el público y para ello requiere una amplificaciónde sus medios técnicos. Cuarto, que el efecto fundamental podría describirsecon el término de Benjamin: “estetización de la política”, un propósito queBenjamin considera esencial al fascismo y a la política de masas, y que Lacoue-Labarthe califica, referido a Wagner, de proto-fascismo. Lacoue-Labarthe traea cuento un pasaje de Nietzsche donde el filósofo sostiene que la decadenciade la música occidental comienza con la obertura del Don Juan de Mozart en laque se encuentra ya este afán de poner los recursos orquestales en función deun efecto buscado, en este caso el terror ante lo sobrenatural (Lacoue-Labarthe1991).
Revista Educación estética1.indd 252 23/10/2007 12:30:47 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 253/329
253
EDUCACIÓN ESTÉTICA
(Huyssen 86). De hecho, cuando Adorno se refiere a la audicióndistraída que impone la música de Wagner, está indicando que
la regresión del oído es un proceso en marcha desde mucho an-tes de consolidarse, con toda contundencia y amplitud, en laindustria de la música. Y su observación sobre la “obra de artetotal” y el cine se traslada nueve años más tarde, en Dialéctica deliluminismo, a la televisión. Ésta tiende a una síntesis de radio ycine, dice Adorno, y sus posibilidades serán tanto más ilimita-das cuanto más se empobrezcan sus materiales estéticos. Triun-fará, entonces, la industria cultural, como una especie de burlahistórica, con la realización del sueño wagneriano de la “obra dearte total”. El acuerdo de palabra, música e imagen se logrará con
mayor perfección que en Tristán e Isolda, pues aquí los elementosconstitutivos ya no serán extraños los unos a los otros, como enWagner: todos serán producidos mediante el mismo proceso téc-nico y expresarán su unidad en el registro de la realidad socialreducida a su superficie (“La industria cultural” 1987, 150).
La industria cultural no es ajena, en principio, a la utopía, puescontiene en sí la idea de un mundo sin privilegios culturales,punto sensible en la teoría de Adorno y que él no se cansa de en-fatizar en otra versión: la culpabilidad de la alta cultura burgue-sa por excluir a las mayorías29. Sin embargo, la democratizaciónde la cultura era sólo una parte de la gran promesa no cumplidadel capitalismo. Se aduce con frecuencia, como argumento en eldebate entre alta cultura y cultura masiva, que como la primerano se mostró compatible con la participación de las masas, laindustria cultural fue el precio que hubo que pagar por la de-mocratización. Y no fue el capitalismo de libre competencia delsiglo XIX, sino el fordista del siglo XX, caracterizado por la fuertecentralización del capital, el énfasis en el cambio tecnológico y
29 “La pureza del arte burgués, hipóstasis del reino de la libertad en oposición ala praxis material, ha sido pagada con la exclusión de la clase inferior. Para ésta,la seriedad se ha convertido en burla, a causa de la necesidad y de la presióndel sistema. Por necesidad se sienten contentos cuando pueden gastar pasi-vamente el tiempo que no pasan atados a la rueda” (“La industrial cultural”1987, 163). “No podemos eludir la pregunta de si no habrá envejecido el con-cepto de cultura en que hemos crecido, si lo que, de acuerdo con la tendenciageneral, hoy le sucede a la cultura no será la respuesta a su propio fracaso, a laculpa que contrajo por haberse encapsulado como esfera especial del espíritusin realizarse en la organización de la sociedad” (1973, 138), dice Adorno en suconferencia “Experiencias científicas en Estados Unidos”.
Revista Educación estética1.indd 253 23/10/2007 12:30:48 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 254/329
254
David Jiménez
la administración científica de todos los aspectos de la actividadde la gran empresa, el que sirvió de modelo para la teoría de
la industria cultural. La clase obrera, enfrentada a la minuciosaespecialización del trabajo y con acceso al consumo expandido agran escala, se convirtió en una masa disciplinada, colaboradoray apolítica. En ella encontró la teoría de Frankfurt el nuevo fenó-meno social que hizo posible la industria de la cultura (Hohendahl126-128).
Con el paso de la era liberal al capitalismo fordista, la dicotomíaentre alta cultura y cultura masiva se debilitó hasta casi desapa-recer, pues el mercado mantiene estas distinciones sólo como eti-
quetas comerciales, no como diferencias cualitativas. La cultura sevio así obligada a salir del aislamiento en su esfera espiritual, en laque durante tanto tiempo permaneció separada de la economía,y a integrarse al mercado, como uno más de los bienes de con-sumo. Precisamente esa fuerza integradora es lo que Adorno yHorkheimer juzgan esencial en la industria de la cultura. Ellos,igual que Marcuse, vieron en el capitalismo avanzado un sistemade control total, frente al cual el individuo es cada vez más débil,y consideraron el consenso que la industria cultural produce ypropaga como una forma velada de autoritarismo30.
Los críticos de Adorno se equivocan, según Hohendahl, al con-fundir su defensa del arte autónomo con una defensa de la alta cul-tura. En últimas, la racionalidad instrumental es la que destruyela cultura tradicional para reemplazarla por una cultura de mer-cado que no penetra sólo en el arte popular sino en todos losaspectos de la cultura. La dialéctica de la ilustración produce, almismo tiempo, la industria cultural y la resistencia a su lógica. Elintento de distanciarse propio del arte autónomo forma parte de
esa dialéctica (137).
30 Hohendahl anota, como un dato más reciente, la resistencia postmoderna alos sistemas totales y a la cultura centralizada, a lo cual corresponde, según él,un nuevo modo de producción que favorece la flexibilidad y la descentralizaciónpor encima de la estructura y el control (Hohendahl 127). Mientras el marco dereferencia sea el capitalismo fordista, afirma Hohendahl, los presupuestos dela escuela de Frankfurt sobre la industria cultural parecen plausibles. Desde laperspectiva contemporánea, a partir de l980, bajo el signo del posmodernismo, lacultura masiva ya no se percibe como un sistema unificado sino como una varie-dad de estilos, formatos y estructuras que requieren otra explicación (143).
Revista Educación estética1.indd 254 23/10/2007 12:30:48 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 255/329
255
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Referencias bibliográficas
Adorno, Theodor W. Introduction to the Sociology of Music. NewYork: The Continuum Publishing, 1962a.---. Prismas. La crítica de la cultura y la sociedad. Barcelona: Ariel,
1962b.---. Disonancias. Música en el mundo dirigido. Madrid: Rialp,
1966a.---. Essai sur Wagner . Paris: Gallimard, 1966b.---. Consignas. Buenos Aires: Amorrortu, 1973.---. Reacción y progreso y otros ensayos musicales. Barcelona: Tusquets,
1984.
---. Aesthetic Theory. Minneapolis: University of MinnesotaPress, 1997.
---. Essays on Music. Berkeley and Los Angeles: University ofCalifornia Press, 2002.
---. Filosofía de la nueva música. Madrid: Akal, 2003.Adorno, Th. W. y Walter Benjamin. Correspondencia 1928-1940.
Madrid: Trotta, 1998.Adorno, Th. W. y Max Horkheimer. Dialéctica del iluminismo.
Buenos Aires: Sudamericana, 1987.Benjamin, Walter. Discursos interrumpidos I . Madrid: Taurus,
1973.Buck-Morss, Susan. Origen de la dialéctica negativa. Theodor W.
Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. México:Siglo XXI, 1981.
Diccionario del jazz. Madrid: Anaya y Mario Muchnik, 1995.Gunther Kodat, Catherine. “Conversing with Ourselves: Canon,
Freedom, Jazz”. American Quarterly 55.1 (2003): 1-28.Hobsbawm, Eric. Interesting Times. London: Penguin Books,
2002.
Hohendal, Peter Uwe. Prismatic Thought. Theodor W. Adorno. Lincoln:University of Nebraska Press, 1995.Huyssen, Andreas. Después de la gran división. Modernismo, cultura
de masas, posmodernismo. Buenos Aires: Adriana Hidalgoeditora, 2002.
Lacoue-Labarthe, Philippe. Musica ficta, figures de Wagner . Paris:C. Bourgeois Éditeur, 1991.
Marx, Carlos. El Capital (vol. I). Buenos Aires: Cartago, 1973.Morton, Brian X. “Swing Time for Hitler”. The Nation 15 de sep.
2003.
Revista Educación estética1.indd 255 23/10/2007 12:30:48 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 256/329
256
David Jiménez
Müller-Doohm, Stephan. En tierra de nadie. Theodor W. Adorno,una biografía intelectual. Barcelona: Herder, 2003.
Ostendorf, Berndt. “Liberating Modernism, Degenerate Art, orSubversive Reeducation? –The impact of jazz on Europeanculture”. 23-05-06. <http://www.ejournal.at/Essay/impact.
html>.Paddison, Max. Adorno’s Aesthetics of Music . Cambridge:
Cambridge Univesity Press, 1993.Robinson, Bradford. “The Jazz Essays of Theodor Adorno:
Some Thoughts on Jazz Reception in Weimar Germany”.Popular Music 13 (1994): 1-25.
Schönherr, Ulrich. “Adorno and Jazz: Reflections on a Failed
Encounter”. Telos 87 (1991): 85-96.Wellmer, Albrecht. Sobre la dialéctica de modernidad y posmodernidad.
La crítica de la razón después de Adorno. Madrid: Visor, 1993.Witkin, Robert W. “Why did Adorno ‘Hate’ Jazz”. Sociological
Theory 18/1 (2000): 145-170.Wolin, Richard. “Benjamin, Adorno, Surrealism”. The Semblance
of Subjectivity. Essays in Adorno’s Aesthetic Theory. T. Huhnand L. Zuidervaart (eds.). Cambridge: The MIT Press, 1997.93-122.
Revista Educación estética1.indd 256 23/10/2007 12:30:50 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 257/329
Reseñas
Revista Educación estética1.indd 257 23/10/2007 12:30:50 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 258/329Revista Educación estética1.indd 258 23/10/2007 12:30:51 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 259/329
259
Jimenez, Marc. Theodor Adorno. Arte, ideología y teoría del arte. Buenos Aires: Amorrortu, 1977. 176 páginas.
En 1970, un año después de la muerte de Theodor Adorno, aparecieronlos últimos escritos del pensador alemán gracias a los esfuerzos desu esposa Gretel y de su ex-alumno y amigo Rolf Tiedemann. Entreestos escritos apareció por primera vez la Teoría estética. Muy rápida-mente, el texto fundamental del pensamiento adorniano fue traducidoal francés por Marc Jimenez debido, muy probablemente, al prestigioy el interés con los que contaba no sólo la escuela de Francfort, sinotambién el mismo Adorno. Desde el contacto privilegiado que poseetodo traductor, Marc Jimenez reconstruye las principales directricesdel pensamiento de Adorno en su texto Theodor Adorno. Arte, ideologíay teoría del arte publicado en 1973, tan sólo cuatro años después de lamuerte del pensador alemán. El texto de Jimenez hace parte de losprimeros textos críticos que se acercan al pensamiento adorniano seña-lando a la obra de arte como el eje central del pensamiento del alemán,por encima del desentrañamiento de las relaciones sociales y la mismadenuncia ideológica.
Para poder entender la primacía y la importancia de la obra de arte en elpensamiento de Adorno, señala Jimenez, es fundamental la apariciónde la Teoría estética. Pero antes de llegar ha dicho reconocimiento, el
pensamiento de Adorno tuvo que superar las obligaciones que implicael desarrollo de una teoría crítica de la sociedad. Como es bien sabidopor muchos, la escuela de Francfort, de la que Adorno era un actor fun-damental, desarrolló una teoría crítica de la sociedad que identifica lascontradicciones y elementos de la sociedad industrial. La teoría críticaelaborada por la escuela “afirma ante todo su carácter de «denuncia»y emprende un análisis crítico riguroso de la razón instrumental en lacual se confunden la racionalidad de los medios técnicos y la racio-nalidad del poder. Afirma igualmente su carácter multicrítico, en lamedida en que se esfuerza por desmontar los mecanismos más sutiles
mediante los cuales este poder obtiene la integración de lo existenteen el seno de la totalidad racional y opresiva” (22-23). Sin embargo, labase de las críticas que se levantaron contra la escuela obedecía a la faltade programas de acción prácticos e inmediatos para superar el estadocrítico de la sociedad contemporánea. El mismo Adorno se vio envuel-to en acontecimientos de reclamo y descontento frente a la aparenteposición de la escuela, como manifestaciones estudiantiles, manifiestoso mujeres con los senos desnudos irrumpiendo en los salones de clase.Pero como lo resalta Jimenez, la posición de la escuela, en este casoparticular la posición de Adorno, no es de renuncia o desesperanzacomo puede parecer en un primer momento. En primer lugar, el temor
Revista Educación estética1.indd 259 23/10/2007 12:30:52 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 260/329
260
Reseñas
de actuar revolucionariamente responde al miedo de ser integrado alsistema y generar un estado ideológico con las mismas perversionesque el anterior. En segundo lugar, en un lectura detenida de Adorno,notamos que la realización de la teoría crítica no es más que el primerpaso en la praxis, ya que “si «pensar» implica «hacer», la denuncia radi-cal es «acto», quizás el primero, precisamente el acto del cual ningunapraxis política puede prescindir en un primer momento” (26). Sin em-bargo, señala Jimenez, el error de Adorno fue haberse quedado en esteprimer paso.
La continua denuncia ideológica y la crítica acerba a los medios cul-turales llevan a Adorno no a la formulación de un programa de acciónpolítico-social, sino a la consideración de la obra de arte en la actuali-
dad. La obra de arte no sólo es un medio de “protesta radical contratodo poder” (29), sino que también es el único lugar donde se evocalo que la ideología oculta. Se hace necesario dar el paso de una teoríacrítica a una teoría del arte en el pensamiento adorniano, con el objetivode prescindir del estado industrial e ideológico para acceder al mundoreconciliado. Por tanto, la estética “se justifica como reflexión filosóficaque intenta aprehender el contenido de verdad o, dicho de otro modo,la resolución objetiva del enigma [de la obra de arte]: «El contenido deverdad es la solución objetiva del enigma contenido en cada obra [...]no puede obtenerse sino mediante la reflexión filosófica. Esto, y nada
más, justifica la estética»” (153).
Sin embargo, no podemos olvidar que la obra de arte se encuentra enuna “inserción progresiva [...] en la esfera de la industria capitalista.Al reducir las obras a la condición de mercancías sujetas a la ley dela oferta y la demanda, al incorporar el arte al ciclo de la produccióny el consumo, no solo se le «vulgariza», se le «desacraliza», sino queen él se suprime cualquier veleidad de oposición al poder artístico ycultural tradicional” (72). El arte se convierte en una clase de mercan-cía de lujo para la sociedad industrial. Por tanto, las consecuencias de
la explotación económica de la obra de arte en la sociedad industrialcontribuyen a lo que Adorno ha llamado Entkunstung del arte (algo así,en nuestro idioma, como el proceso de desencantamiento o envileci-miento del arte). La sociedad actual, para Adorno, se encuentra en unestado permanente de mentira y “representa la alineación radical quecaracteriza a las relaciones con la totalidad. Todo lo que emana de éstano puede ser sino falso, y jamás es signo de verdad” (75). Tal aserción,para Jimenez, es un ejemplo de los eclipses que subyacen al pensamientodialéctico del alemán, que se deben a la postura de total falsedad queAdorno le otorga a la sociedad contemporánea.
Revista Educación estética1.indd 260 23/10/2007 12:30:52 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 261/329
261
EDUCACIÓN ESTÉTICA
No obstante, la obra de arte posee de cierta forma una postura salvadoraen la sociedad actual. La posición de la obra de arte difiere a la de losdistintos campos de conocimiento. Adorno se alza contra la concepciónde una historia lineal del arte. La historia del arte no es homogénea, yaque
está constituida, a lo sumo, por series continuas inevitable-mente separadas entre sí [...] A la inversa de la técnica, el arte,precisamente por su doble carácter de «hecho social» y «esferaautónoma», debe sufrir una presión social que contradice su«autonomía»: «Allí donde el carácter social del arte violenta sucarácter autónomo, donde su estructura inmanente se contradiceflagrantemente con las relaciones sociales, la autonomía se con-
vierte en víctima y lo propio ocurre con la continuidad [...] Conparticular frecuencia, allí donde la continuidad se interrumpe,las relaciones de producción prevalecen sobre las fuerzas de pro-ducción». (76)
Por consiguiente, el arte debe representar el acuerdo y no la oposiciónde las relaciones sociales y las fuerzas productivas, para lograr tanto suautenticidad como su autonomía. Ante tal objetivo, Adorno se vale delpensamiento dialéctico para poder revelar en la obra aquel deseo derealización de un mundo reconciliado. Objetivo que no se puede lograr
si se considera la obra como un mero reflejo del inconsciente. En pocaspalabras, el método dialéctico de Adorno consiste
en presentar la conciencia verdadera (richtiges bewusstsein)como movimiento de la conciencia envuelta (involviert) en elmovimiento de las fuerzas productivas, orientado este último,unas veces, en el sentido del devenir histórico, y otras, en direc-ción contraria. En efecto, el propio devenir debe concebirse en suforma dialéctica. (79)
En el carácter dialéctico del devenir reside la ambigüedad del arte
moderno. Por un lado, oculta las contradicciones entre las fuerzas pro-ductivas y las relaciones de producción, y por otro, contribuye a la ide-ología para mantener un velo mistificador en el mundo. Desde la primerafrase de la Teoría estética se señala la situación paradójica del arte en elmundo moderno: “Ahora se sobreentiende que todo lo que se refiere alarte, en sí mismo como en su relación con la totalidad, no es evidente,como no lo es siquiera su derecho a la existencia” (54). Ante la ambigüe-dad que reside en la obra de arte, Jimenez sospecha que en la teoríade Adorno, las relaciones entre arte y mundo jamás se superarían, yaque es muy difícil que superen “la etapa de la denuncia teórica e impo-
Revista Educación estética1.indd 261 23/10/2007 12:30:53 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 262/329
262
Reseñas
tente, víctima de sus propias exigencias” (80). La ambigüedad en el artedesaparecería sólo si se alcanza un mundo reconciliado. Mientras per-dure un mundo de falsas necesidades y mecanismos, el arte continuarásiendo expresión de decadencia. Además, la obra de arte en la sociedadindustrial es negación del modernismo. Acción que se convierte en elpilar de su autenticidad.
“La obra de arte lograda es [...] un equilibrio de la forma entre tensionescontradictorias” (82), las cuales no aparecen de manifiesto directamente.No obstante, en la teoría de Adorno, llama la atención Jiménez, las con-tradicciones nunca se ponen de manifiesto. Lo único que poseemosante la ambigüedad y la negatividad de lo moderno es la “promesa dealgo «otro» que amenaza no realizarse jamás: «La experiencia estética
es la de algo que el espíritu no podría tener, ni de sí mismo ni del mun-do; es una posibilidad prometida por su imposibilidad». Por lo tanto,las obras de arte no son más que promesas de un no-existente” (151).La resolución del enigma lo contienen potencialmente las obras de arte,pero, al poseer la obra de arte la respuesta a su carácter enigmático, “esincapaz de comunicarlo en la misma medida en que no habla” (153). Laúnica manera en acceder al enigma de la obra de arte es en el seno deuna humanidad liberada. Sin embargo, “la esperanza de una liberaciónpuede forjarse únicamente en la toma de conciencia individual de unaposibilidad de utopía, en la síntesis de la totalidad no totalitaria, y noen la exclusión” (162). Esperanza que, paradójicamente, crece en un es-
tado de desesperación. En la sociedad actual nada ha cambiado y cadavez más se tiende a un estado mayor de endurecimiento, en conclusión,la Teoría estética para Jimenez “cierra a su vez los caminos, apenas en-trevistos, de la liberación, y responde con la negativa y el escepticismo aquienes creen todavía en un futuro posible” (163).
Las anteriores líneas pretendían señalar el hilo conductor más impor-tante del texto de Jimenez alrededor del pensamiento de Adorno. Prin-cipalmente, el paso de la teoría crítica a la estética y las consideracionesacerca de la obra de arte, a partir de las consideraciones alrededor de la
denuncia a la ideología y la sociedad industrial. Son muchas las pregun-tas y los aciertos que la interpretación de Jimenez realiza en torno a laobra de Adorno, pero, como el mismo lo ha señalado, “toda conclusiónes en cierto sentido una exclusión que nos separa del devenir” (163).Intentar establecer límites al pensamiento de Adorno es algo absurdo y,más bien, la principal importancia del pensamiento adorniano descansa“en comprender el sentido de rechazo, de la «negación determinada»,que no es punto de partida ni término, sino proceso dialéctico” (164). Portanto, el arte tiene que enfrentarse a la idea de que su utopía a pesar detodo es «posible», y de ahí, uno de los síntomas de incomodidad quedespierta en la «falsa conciencia» de la sociedad industrial.
Revista Educación estética1.indd 262 23/10/2007 12:30:53 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 263/329
263
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Para finalizar, vale la pena llamar la atención alrededor de dos aspectosdel libro de Jimenez. Por un lado, la acertada presencia de otros pensa-dores, como es el caso de Benjamin y Marcuse, que no sólo contribuyena conformar un corpus del pensamiento de Adorno, sino también aplantear una idea general de lo que fue el proyecto de la Escuela deFrancfort y las cercanías y distancias entre los distintos pensadores dela Escuela. Por otro lado, el estilo del libro. Jimenez construye un librobastante esquemático dividido en pequeños capítulos que permitenuna entrada bastante amable a los puntos centrales del pensamientode Adorno. Sin embargo, como el mismo Jimenez implícitamente esconsciente, Adorno construyo su obra principal la Teoría estética comouna serie de fragmentos que responden a la dificultad de plantear lacuestión estética en la actualidad, por lo cual, de cierta manera, transcri-
bir la vena de su obra en un texto esquemático, no sólo va contra suvoluntad, sino también contra su propio pensamiento crítico.
Humberto Sánchez RuedaEstudios Literarios
Universidad Nacional
Buck-Morss, Susan. Origen de la dialéctica negativa: Theodor W. Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. México:
Siglo XXI, 1981. 383 páginas.
El orden de las palabras que conforman el título de este libro no podríahaber sido alterado sin traicionar su contenido. Susan Buck-Morss haorganizado su libro con el objetivo de indagar el origen del método queutilizó Adorno en sus escritos, presentándonos a Benjamin como unainfluencia directa de su pensamiento, influencia aun mayor que la queejercería en Adorno la escuela de Frankfurt.
Buck-Morss comienza realizando un ensayo autobiográfico en el cual
nos muestra los orígenes de Adorno, su familia, su vinculación directacon la música, los años de juventud, su formación en Kant, su relacióncon Horkheimer y con Benjamin. Luego de ese apartado Buck-Morssentra a explicarnos la recepción de Marx por parte de Adorno.
El primer capítulo está dedicado a analizar la idea de la historia enAdorno junto al valor doble de sus conceptos. Otro de los capítulos seconcentra en mostrar la idea de objeto que tenía Adorno, lo que implicauna introducción a su crítica de la metafísica. En cuanto al sujeto, lalógica de su desintegración se explica en el capítulo quinto mediante eldesdoblamiento del concepto de experiencia en este autor. Luego Buck-
Revista Educación estética1.indd 263 23/10/2007 12:30:53 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 264/329
264
Reseñas
Morss se centra en la construcción de constelaciones y nos muestracómo el método de Adorno sirve a los propósitos del derrumbamientodel idealismo. En el capítulo séptimo se analiza el estudio de Adornosobre Kierkegaard. En el octavo capítulo se muestra cómo el arte fueun modelo para la filosofía de Adorno y de Benjamin. El libro culminacon un interesante análisis del debate entre Benjamin y Adorno, el cualtuvo lugar durante los años treinta y permite esclarecer elementos de lateoría y de las ideas de los dos pensadores.
Desde el primer capítulo Buck-Morss nos muestra cómo, ya desde niño,en su círculo familiar, Adorno se veía a sí mismo como músico y ar-tista. También se hace notar la profunda relación con Benjamin, en cuyopensamiento a Adorno se le había mostrado “lo que la filosofía debía ser
si había de cumplir con lo que prometía y que jamás abarcó, desde quese deslizó dentro de ella la división kantiana entre lo que permanecedentro del campo de la experiencia y aquello que trasgrede los límitesde la posibilidad de experiencia” (cit. en Buck-Morss 30).
El argumento de Buck-Morss durante todo el libro es que es en Benjamindonde hay que buscar gran parte de las ideas que Adorno desarrolló ensu filosofía. En ese sentido la relación de Adorno con el instituto pierdefuerza con respecto a la tesis de Martin Jay. La misma Buck-Morss citasiempre a Jay entre comillas cuando habla de la Escuela de Frankfurt y,si bien retoma alguna de sus observaciones más generales, Buck-Morss
parece regresar siempre a la idea de que la influencia de Horkheimery el Instituto sobre el pensamiento de Adorno es menor que la que ejer-ciera Benjamin.
Buck-Morss fortalece los vínculos posibles entre los pensamientos deBenjamin y Adorno, mostrando las relaciones importantes que se pre-sentaban en las actividades de los dos pensadores. Así, si la interpre-tación de Adorno como músico de las partituras no copiaba únicamenteel original, de la misma manera Benjamin operó en sus traducciones deobras literarias. Esto ayudó a que los dos forjaran ideas similares en lo
que concierne a la mimesis y a la obra de arte en la época de su repro-ducción técnica.
Además de Benjamin, cuyo estudio sobre el Trauerspiel es definitivopara entender los orígenes de la filosofía de Adorno, Buck-Morss nom-bra la influencia de Marx y de Freud en su pensamiento. Aunque lainfluencia del materialismo es fuerte en Adorno, incluso se lo trata dedefender como un verdadero heredero del legado teórico de Marx, setiene que decir que “a lo largo de toda su vida se diferenció fundamen-talmente de Marx porque su filosofía jamás incluyó una teoría de laacción política” (70).
Revista Educación estética1.indd 264 23/10/2007 12:30:54 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 265/329
265
EDUCACIÓN ESTÉTICA
En el acercamiento de Adorno a Marx fue decisivo el libro de LukácsHistoria y conciencia de clase, un texto con el que Adorno aprendió queel materialismo dialéctico de Lukács era un excelente medio cognitivo,aunque sin abrazar conceptos de éste como el de historia ni tampocosu idea de que el proletariado era el sujeto-objeto de la historia. Acep-tar esto último habría implicado, por un lado, mantener el sistema on-tológico hegeliano de la dialéctica de la historia, que era lo que Adornono quería, y, por otro, que a través de la teoría, transformada en uninstrumento para la revolución, se entrara a manipular la verdad segúnlas necesidades estratégicas del partido.
Las distancias entre Adorno y Lukács se extenderían incluso hasta lospredios del arte. El artista era concebido por Adorno como un traba-
jador –desde donde se acentuará el papel que juega el arte en su no in-tencionalidad– a diferencia de Lukács, quien creía que la misión de esetrabajador era la de ser un líder e instructor político. Asimismo, Adornodistanció su pensamiento de otro importante intelectual marxista, Brecht,quien desde una postura parecida a la de Lukács hablaba de refuncio-nalizar las técnicas estéticas modernas con la intención de usarlas comoherramientas ideológicas para la liberación de los hombres.
Podemos decir que Adorno las admiraba estas técnicas estéticas moder-nas que Brech “refuncionalizó” en su obra, pero esto se explica precisa-mente porque ellas rechazaban las técnicas del arte burgués, presentán-
dose de una manera antiautoritaria y desafiando permanentemente losdogmas. Pero su liderazgo era más ejemplar que pedagógico.
Buck-Morss se detiene en las diferencias entre Adorno, Brecht y Benjamin,para intentar mostrar cómo son las relaciones entre praxis intelectual ypraxis política. En el caso de Adorno, la relación
siguió siendo vaga y abstracta, sin explicación acerca del me-dio social que pudiera servir para conducir a esa mediación, [...].Adorno aceptaba un análisis social marxista y utilizaba categorías
marxistas al criticar los productos geistige [intelectuales] de lasociedad burguesa. Pero el conjunto de su esfuerzo teórico sedirigía a continuar interpretando al mundo, y la cuestión habíasido transformarlo. (100-101)
La idea de historia. La lógica de la desintegración
Sería correcto decir que Adorno no tenía concepto alguno de lahistoria en el sentido de una definición ontológica positiva delsignificado filosófico de la historia. En cambio, historia y natu-raleza en tanto opuestos dialécticos eran para Adorno conceptos
Revista Educación estética1.indd 265 23/10/2007 12:30:54 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 266/329
266
Reseñas
cognitivos, no demasiado diferentes de las “ideas regulativas” deKant, que se aplicaban en sus escritos como herramientas críti-cas para la desmitificación de la realidad. Simultáneamente, cadauna proporcionaba una crítica de la otra. (112)
Adorno estaba muy cercano en su idea de la historia a Horkheimer, esdecir, en aquello de que había que “luchar con el espíritu de la época an-tes que unirse a él” (111). Consecuentemente, al igual que en el pensa-miento de Benjamin, en Adorno se privilegia una visión de la historiaenfocada más hacia atrás que hacia adelante. Todo esto se vio consoli-dado en el rechazo de la historia como progreso. Asimismo, Buck-Morssnos muestra que los conceptos de Adorno tienen un carácter doble, endonde se incluye desde luego el mismo concepto de historia. El polo
positivo de la historia era definido por Adorno como la praxis socialdialéctica: “[...] ese modo de comportamiento humano, ese comporta-miento social trasmitido que se caracteriza sobre todo porque en él apa-rece lo cualitativamente nuevo [...] un movimiento que no transcurreen la pura identidad, en la pura reproducción de lo que ya está ahí,sino en el que emerge algo nuevo” (cit. en Buck-Morss 123). “El doblecarácter del concepto de historia –continúa diciendo Buck-Morss–, supolo negativo, estaba determinado por el hecho de que la historia realde la praxis humana real no era histórica en tanto reproducía estática-mente las condiciones y relaciones de clase antes que establecer un orden
cualitativamente nuevo” (123).Lo mismo sucede con el concepto de naturaleza. Buck-Morss lee enAdorno un polo positivo, caracterizado por los entes existentes, mor-tales, transitorios; y uno negativo, si se entiende que la naturaleza esaquello que no ha entrado en la historia, que está fuera del control hu-mano. Para quien quiera adentrarse en la lectura de Adorno es de muchaayuda entender el modo de su argumentación, al que Buck-Morss serefiere cuando escribe: “aceptada la premisa de una realidad contradic-toria, esencialmente antagónica, está clara la razón que llevó a Adornoa entender que el conocimiento del presente requería la yuxtaposición
de conceptos contradictorios cuya tensión mutuamente negadora nopodía disolverse” (130).
Si Adorno aceptaba la realidad contradictoria era porque estabaconsciente de lo que fue la pérdida del sentido de totalidad de su época(como síntoma de la decadencia burguesa); a partir de su propio mé-todo de argumentación mostraba las contradicciones categoriales alinterior de corrientes filosóficas como las idealistas, a las que criticóconstantemente. De estas contradicciones emergía una nueva lógica.
Revista Educación estética1.indd 266 23/10/2007 12:30:55 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 267/329
267
EDUCACIÓN ESTÉTICA
La lógica de la desintegración era la nueva filosofía en acción. Buck-Morss ve en la conferencia de Adorno “Die Aktualität der Philosophie”el origen de la dialéctica negativa, vislumbrada tanto en los primerostrabajos de Benjamin, principalmente en su libro sobre el Trauerspiel,como en los diálogos que ambos sostuvieron en 1929. En lo que a Benjaminrespecta, él anunció las categorías del nuevo materialismo en sus escri-tos; Adorno, por su parte, las hizo efectivas cuando intentó extraerlasde las formas tardías del idealismo: este fue el programa que siguió ensu crítica al existencialismo de Kierkegaard y a la fenomenológica deHusserl. En estos estudios ya se encuentra implícito el cuestionamientoa la filosofía de Heidegger.
Buck-Morss subraya que “al delinear los orígenes del método de Adorno,
he tratado premeditadamente de evitar igualarlo con la ‘teoría crítica’,término que carece de precisión sustantiva. La teoría crítica nunca consti-tuyó una filosofía articulada de manera completa, que los miembros delInstituto aplicaran de idéntico modo” (142).
A propósito de esto, por ejemplo, se explica que hay una diferencia im-portante entre Horkheimer y Adorno, pues aunque ambos creían que lafilosofía burguesa estaba en decadencia, Horkheimer “parecía concluirque si la metafísica ya no era posible, el filósofo debería buscar auxilioen las ciencias sociales para hallar la verdad” (144).
Lo particular concreto. La verdad inintencional
Al igual que Benjamin, Adorno consideraba que la filosofía debía cen-trase sobre lo particular y no sobre lo general. Aquí pensamos en elinterés de Benjamin por la minucia, el detalle. Los objetos debían descri-birse tratándolos como objetos materiales, con vida y muerte propias,aceptando su carácter histórico. Por esta vía es por la que Adorno –ha-ciendo uso de su razón histórica– desmonta el existencialismo en susestudios sobre Kierkegaard y Husserl. “La falacia del existencialismo yde la fenomenología de Husserl –señala Buck-Morss– consistió en de-
tenerse en el objeto dado inmediatamente y no ver más allá de esta apa-riencia fetichizada, cuya forma reificada había analizado Lukács comouna ‘segunda naturaleza’” (160). El influjo del Benjamin del Trauerspiel fue definitivo para esta visión deAdorno. Al analizar los fenómenos como textos históricos y no comoobjetos naturales, Benjamin veía las obras a partir de extremos con-tradictorios. Pero el enfoque que en Benjamin tenía raíces místicas enAdorno sería puesto en el marco de la teoría marxista.
Revista Educación estética1.indd 267 23/10/2007 12:30:55 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 268/329
268
Reseñas
Al momento de ver el objeto, la dialéctica negativa se interesa tanto ensu identidad como en su no identidad con el sujeto, siendo esa no identi-dad en donde se encontraba la verdad, según Adorno. También Benja-min en el Trauerspiel se había enfocado en lo inintencional, término queen Husserl era usado con el fin de “distinguir los objetos empíricos (elmanzano realmente existente) de los objetos intencionales (el árbol talcomo existe en el pensamiento del árbol)”. Los intencionales eran objetoscuya objetividad no residía en su existencia empírica, como las sirenas,por ejemplo. Así Husserl en su filosofía podía “evitar asentarse sobreel movedizo e incierto terreno de los seres empíricos –precisamenteaquellos particulares transitorios que Adorno y Benjamin considerabancruciales” (169).
El rechazo de la intencionalidad, que en Benjamin podía tener un ori-gen místico, coincidía con el materialismo. Pero tal materialismo –segúnBuck-Morss– no debe entenderse en un sentido marxiano, sino en unsentido prekantiano. “Adorno insistía en que la filosofía reconocieracomo ‘materia’ no sólo a los objetos naturales sino a los fenómenos geistige también (incluida la noción de Husserl de ‘objetos del pensa-miento’)” (170). Resulta relevante decir que como el “material” de lasnovelas, las ideas, los conceptos y las teorías envejecían, también enestos se podía buscar la verdad inintencional.
El individuo como sujeto de experiencia. Las constelaciones
Buck-Morss subraya que en Kant el papel del sujeto es creativo; los ob- jetos, por su parte, serán moldeados según las formas y las categoríasa priori de la sensibilidad y el entendimiento respectivamente, a travésde los cuales se conforman los objetos de la experiencia. Buck-Morss ex-plica que “Adorno, dando un giro a la revolución copernicana de Kant,sostenía que el objeto, y no el sujeto, era lo preeminente: era la previaestructura históricamente desarrollada de la sociedad la que hacía quelas cosas fuesen como eran, incluyendo las reificadas categorías de laconciencia kantiana” (184)1. Según Buck-Morss:
1 Para explicar en qué consiste el giro copernicano de Kant, se debe comenzarpor decir que en este autor todo objeto, para que pueda ser conocido, tieneque cumplir con las condiciones de posibilidad del conocimiento del hombre, lascuales son de naturaleza espaciotemporal. En vista de que nuestro conocimientoes un conocimiento de objetos, al hablar de las condiciones de posibilidad paratodo el conocimiento (en Kant), se está haciendo referencia a la unión de lo uni-versal: para todos los objetos que yo pueda ver, con lo necesario: tiene que ser asípara que yo pueda verlos. En esta medida el giro copernicano de Kant habla delobjeto como fenómeno, es decir, como objeto de conocimiento, en donde no es el
Revista Educación estética1.indd 268 23/10/2007 12:30:55 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 269/329
269
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Adorno sostenía que el momento cognitivo autónomo y espon-táneo residía en el rechazo a aceptar la resultante fetichizacióndel pensamiento en la que el sujeto era desdoblado del objeto,el entendimiento de la materia. El sujeto debía salir de la cajade la subjetividad entregándose al objeto, entrando en él como habíaafirmado Benjamin en el Trauerspiel. Esta “inmersión en la interio-ridad” no conducía al redescubrimiento de sí mismo del sujeto,sino a un descubrimiento de la estructura social en una particularconfiguración. Allí donde Hegel, también argumentando encontra de Kant, consideraba que la estructura de la realidad eraen última instancia idéntica a la subjetividad racional, Adornoconsideraba al objeto como simplemente no racional, aunqueera comprensible racionalmente. Pero sólo una lógica dialéctica
podía captar las contradicciones internas de los fenómenos quereproducían en el microcosmos la dinámica del contradictoriotodo social. (184)
Así se llega a acuñar el término “fantasía exacta”, un concepto dialécticoque reconocía la mediación mutua entre sujeto y objeto sin que nin-guno de los dos tuviera ventaja. Con la “fantasía exacta” Adorno seaseguró de mantener siempre posiciones dialécticas, si bien tales posicio-nes encontraron su mejor expresión en la idea de las constelaciones. (Si elpapel del sujeto es extraer conexiones entre los elementos fenoménicos,
entonces él es similar al astrólogo que mira las constelaciones). Peroel método de las constelaciones fue el modo en que Benjamin expusosu pensamiento: allí los fenómenos aparecen entre las ideas sin negarlo contradictorio ni particular de cada una de éstas. Esto lo aprendióAdorno, cuyo objetivo no era desarrollar una síntesis teórica, sinodescifrar una realidad contradictoria. Por eso se acude a pensamientosque aparentemente se consideraban contradictorios como el de Marxy Freud. Aun así cuando utiliza conceptos de ellos, tales conceptos noaparecen estáticos, sino que se modifican dialécticamente entre sí. AsíAdorno intentaba que la estructura de sus ensayos fuera la antítesis dela estructura de la mercancía. Adorno construía sus constelaciones segúnprincipios de diferenciación, no-identidad y trasformación activa.
En su estudio sobre Kierkegaard y en sus ensayos sobre el Jazz, Adornoemprende la tarea de liquidación del idealismo al desplegar sus constela-ciones.
conocimiento el que se acomoda a los objetos, como creía Hume, sino que son losobjetos los que se han acomodado de conformidad al conocimiento. Y por estoel giro copernicano de Kant es el que permite hablar del conocimiento a priori.(Nota del editor)
Revista Educación estética1.indd 269 23/10/2007 12:30:56 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 270/329
270
Reseñas
La influencia del Arte
El aspecto de la influencia del Arte sobre el pensamiento de Adorno esuno de los puntos fundamentales del ensayo de Buck-Morss. A lo largode todo el libro la autora vuelve sobre el tema una y otra vez, comentan-do que Adorno se veía así mismo como un artista y que había construidosu filosofía inspirado en la técnica musical de Arnold Schönberg.
Tal como Schönberg, Adorno desarrollaba el material hasta el punto dela inversión dialéctica. Mientras Shönberg llevaba a tales extremos latonalidad que resultaba en atonalidad, que desmitificaba la música, de-mostrando que las “leyes” tonales no eran naturales ni eternas, Adornoprocedía de manera similar con el idealismo.
El desarrollo de las ideas musicales en Schönberg, que Adornodescribía como “un movimiento entre extremos” comparablea la “resolución de enigmas” o el “descifrar”, era estructural-mente análogo al desarrollo de las ideas filosóficas en Adorno.El prototípico ensayo de 1932, “Die Idee der Naturgeschichte”[...], desarrolla su análisis desde la paradójica constelacióncuyos extremos eran “historia” y “naturaleza”. No forzaríamosdemasiado la analogía si argumentáramos que la estructura deeste ensayo guardaba una clara correspondencia con las reglas
de la composición dodecatónica, por ej., 1] la afirmación de lahilera tonal: “toda historia es natural” (y por tanto transitoria); 2]retrógrado, o reversión de la hilera: “toda naturaleza es histórica”(y por tanto socialmente producida); 3] inversión de la hilera: “lahistoria real no es histórica” (sino pura reproducción de la se-gunda naturaleza); y 4] inversión retrógrada: “la segunda natura-leza es no natural” (porque reniega de la transitoriedad históricade la naturaleza). (266)
Tanto para Benjamin como para Adorno, la experiencia estética fuefundamental al momento de la comprensión filosófica, siendo determi-
nante el arte para reconstruir la visión dialéctica del objeto.
No obstante, “la técnica artística del surrealismo [era] lo que fascinabaa Benjamin. El arte surrealista retrataba los objetos cotidianos en su for-ma material existente (en este sentido literal, la fantasía surrealista era“exacta”) y sin embargo estos objetos eran al mismo tiempo transformados por el hecho mismo de su presentación como arte, donde aparecían enun collage de extremos remotos y antitéticos” (266). Este elemento demontaje del surrealismo sería utilizado por Benjamin en su filosofía,un método que para Adorno no era suficiente, pues la técnica del surre-
Revista Educación estética1.indd 270 23/10/2007 12:30:56 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 271/329
271
EDUCACIÓN ESTÉTICA
alismo, al desmontar los objetos, lo que hacía era convertirlos en fe-tiches, en mercancías. Para alejarse de estos problemas Adorno asumióla técnica de Schönberg, que fue la que le permitió a Adorno alejarse delos problemas que ofrecía el surrealismo como modelo en la filosofíabenjaminiana. Procediendo de manera similar a Schönberg, Adornollegaba a la inversión dialéctica, mientras que Benjamin con la técnicadel surrealismo terminaría mostrando en su filosofía sólo el reflejo delas apariencias dadas. Un ejemplo perfecto son los reparos que Adornole hace a Benjamin en la primera versión del ensayo sobre Baudelaire.En esta primera versión Benjamin había sufrido los problemas de usarel surrealismo como modelo técnico de su filosofía.
Para Buck-Morrs el ensayo de Benjamin sobre Baudelaire tenía varios
problemas desde la óptica de Adorno: “en lugar de reconstruir la re-alidad social a través de un análisis dialéctico inmanente de las imá-genes poéticas de Baudelaire, Benjamin yuxtaponía imágenes del poetacon partículas de datos de la historia objetiva en un montaje visual,agregando un mínimo de comentario, como si fueran subtítulos de unapelícula” (311). Este parece ser el punto de separación más importanteentre Adorno y Benjamin para Buck-Morss, separación que se afirmabacuando Adorno pedía a Benjamin ser más dialéctico.
El capítulo dedicado al debate entre Benjamin y Adorno es el más im-
portante del libro. Está dividido en tres partes y realiza una exploracióndesde los ensayos de Benjamin hasta las ideas más importantes deAdorno, presentadas aquí siempre desde el punto de vista de la autoradel libro. La conclusión es muy interesante. Por una parte, se considerala manera en que Adorno analiza el legado de Benjamin una vez muerto:Adorno muestra allí que la misma filosofía de Benjamin es un reflejo dela pérdida de la experiencia del sujeto en el mundo moderno; y, por otro,que el método adorniano germinó gracias al debate con Benjamin. Lostrabajos de Adorno con el instituto (que heredó los problemas afronta-dos por la filosofía de Benjamin) y con Horkheimer ocupan la partefinal del libro.
Al final del libro Buck-Morss, mostrándose adorniana con el mismoAdorno, se pregunta si acaso no son aplicables los problemas vistos enla música de Schönberg a la misma filosofía del pensador de Frankfurt.Esta es una buena pregunta que vale la pena hacerse cuando nos acer-camos a los escritos de Adorno:
La revolución atonal de Schönberg había triunfado verdadera-mente al liberar el material musical de las tiránicas leyes de la“segunda naturaleza” del sistema tonal burgués, pero en tanto
Revista Educación estética1.indd 271 23/10/2007 12:30:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 272/329
272
Reseñas
una revolución operada exclusivamente en el campo de la su-perestructura, su impulso liberador no podía mantenerse. Laatonalidad conducía a la composición dodecatónica, cuyos prin-cipios se trasformaban en un nuevo dogma musical. [...] Pero¿era consciente Adorno de que la misma amenaza se cernía sobrela filosofía? (363)
Jaime BáezEstudios Literarios
Universidad Nacional
Lunn, Eugène. Marxismo y modernismo. Un estudio histórico de Lukács, Brecht, Benjamin y Adorno. México: Fondo de CulturaEconómica, 1986. 360 páginas. Como el título lo anuncia el libro se propone hacer un estudio históricode cuatro de las grandes figuras del marxismo en el campo artísticoe intelectual. Lunn explica cómo fueron las relaciones entre las ideasmarxistas y el arte modernista de inicios del siglo XX, buscando es-tablecer tales relaciones teniendo en cuenta los eventos históricos quepropiciaron una cierta recepción de este tipo de arte en los cuatro teóri-cos. Haciendo un recorrido por la carrera intelectual de cada uno deestos autores, el libro explica y justifica las diferentes reacciones quetuvieron respecto al arte modernista en general. El libro está divididoen tres partes, cada una de ellas dividida en capítulos, además de unaintroducción y una conclusión.
En la introducción el autor justifica su intención al hacer el estudiosobre las relaciones entre el marxismo y el modernismo; además depresentar el libro como una investigación de las fuentes históricas y elentorno del encuentro político-estético en Alemania entre el marxismoy el modernismo. Cuatro son los propósitos principales aquí expues-
tos: primero, contribuir a un entendimiento más firme del papel centraldel modernismo estético en el renacimiento de una teoría dialécticamarxista occidental desde los años 20; segundo, explorar las variedadesde la cultura europea de Vanguardia de 1880-1930 como un tema se-rio de interés para los historiadores e intelectuales del siglo XX; ter-cero, analizar cuatro confrontaciones específicas entre el marxismo y elmodernismo, las cuales han servido para beneficiar a cada una de estastradiciones; y cuarto, aportar nuevas ideas y perspectivas (sobre todode naturaleza histórica) sobre la obra de Brecht, Lukács, Benjamin yAdorno y las relaciones entre estos autores (11).
Revista Educación estética1.indd 272 23/10/2007 12:30:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 273/329
273
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Antes de iniciar su estudio, el autor cree necesario enumerar los pun-tos fuertes y débiles de las dos tradiciones. Para Lunn el marxismo,en el mejor de los casos, contiene críticas penetrantes, indispensables ehistóricamente definidas de la economía, la sociedad y la cultura capi-talistas, y un poderoso método de análisis dialéctico. Pero esto se unea menudo a una fe dogmática en la inevitabilidad histórica, en vista decierta “concentración exclusiva en las fuentes capitalistas de la opresiónmoderna, y una tendencia […] hacia una teoría de ‘copia’ de la con-ciencia como un ‘reflejo’ de procesos sociales llamados ‘objetivos’” (12).El autor entiende que la cultura modernista contiene algunos ingredientesque pueden ayudar a la superación de estos problemas. Sin embargo, elarte modernista tiene sus propias deficiencias en algunas de sus fases,las cuales un marxismo culturalmente sensitivo podría aclarar en sus
términos históricos y criticar con fruto.
De otro lado, Lunn dice que lo que busca a lo largo de su escrito esproponer que gracias a los cuatro autores tratados se logró consolidaren el s. XX una estética marxista seria y flexible. Es así como se pasaráa delinear cuidadosamente las diferentes ramas del modernismo a lasque pertenecieron o que mediaron la visión crítica de cada uno de losintelectuales en cuestión; asimismo, a subrayar las diversas corrientes(históricamente condicionadas) estéticas, filosóficas y políticas absorbi-das por estos autores. A propósito de los condicionamientos históricosLunn nombra un evento que determinaría “el giro sin precedentes de
varios pensadores marxistas independientes hacia las cuestiones de la‘conciencia’ y la cultura como una parte vital pero olvidada de unadialéctica histórica de la sociedad” (15). Ese evento fue la derrota de larevolución proletaria en Europa Central, y las victorias subsecuentesdel fascismo.
En la primera parte del texto, titulada “Las tradiciones”, Lunn hace unapresentación de las tradiciones de las que se va a ocupar. El primer capí-tulo de esta parte se llama “El arte y la sociedad en el pensamiento deKarl Marx”, en donde el autor muestra las diferentes posiciones que tuvo
Marx respecto al arte, posiciones que, entre otras cosas, serán confronta-das en el siguiente capítulo con las ideas modernistas. Para Marx, la reali-dad era un campo de relación que abarcaba la totalidad de la experienciahumana. Por eso es necesario entender su interés por el arte y la culturacomo elementos dinámicos que se interrelacionaron con el resto de suvida de trabajo (19). El capítulo trata no sólo de las descripciones literariasde Marx, sino del campo de relación que él veía entre el arte y otros as-pectos del proceso social total.
Dice Lunn que, para Marx, el arte, como parte definida del trabajo hu-mano, no es una mera copia o reflejo de la realidad externa, sino su im-
Revista Educación estética1.indd 273 23/10/2007 12:30:57 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 274/329
274
Reseñas
pregnación con propósitos humanos. En una sociedad dada, los huma-nos producen ideas, conciencia, lenguaje y arte, al igual que los bienesinstrumentales necesarios. Pero el arte no satisface, para Marx, sólo lasnecesidades físicas, como sí lo hacen los productos materiales. El artefabrica objetos de uso pero revela necesidades sensuales que van más alláde las físicas. Sin embargo, bajo las condiciones capitalistas, el arte se haconvertido en gran medida en una forma del trabajo alienado, a travésde su reducción casi total a la calidad de una mercancía en el lugar delmercado. Para Marx, según Lunn, el mejor arte “desempeña la funcióncognoscitiva de penetrar a través de las nubes ideológicas que oscure-cen las realidades sociales” (27). Y en tales condiciones capitalistas, elarte puede crear necesidades de disfrute que el capitalismo no puedesatisfacer. De esta manera, la educación estética podría proporcionar
un mejoramiento en el proceso del trabajo, pues el trabajo llegaría aincluir un juego más libre de las facultades psíquicas y físicas.
Asimismo, el autor se pone en la tarea de explicar brevemente la no-ción de ideología en el arte según Marx. La ideología para Marx “nose entendía en términos de una manipulación consciente e hipócritadel público por una cínica élite burguesa” (30). Por el contrario, Marxcreía que los que apoyaban el sistema social prevaleciente no advertíansus propios elementos contradictorios y por eso ayudaban en el con-gelamiento histórico del momento actual. Marx analizaba las obras de
arte teniendo en cuenta esa concepción de la ideología, y no como algoque el artista o el arte en general presentaran de manera consciente.Para el filósofo alemán el arte no tiene como función primordial laideológica, pues hay un gran valor en la libertad mental del poeta. PeroMarx también opinaba que el arte, aun teniendo esa libertad, no podíaalejarse del ser realista. Lunn hace la aclaración de que Marx no hablóde realismo como tal, si bien en sus observaciones sobre algunas obrasliterarias se puede notar su tendencia hacia este tipo de arte. Lunnpropone cuatro criterios esenciales del realismo para Marx y Engels,que se pueden sugerir después de leer sus reflexiones sobre el arte. Es-tos cuatros criterios son: la tipicidad, la individualidad, la construcción
orgánica de la trama y la presentación de los humanos como sujetos ycomo objetos de la historia (38). Con esto el autor justifica el valor queMarx le daba al realismo literario.
En el segundo capítulo, titulado “El modernismo en una perspectivacomparada”, Lunn, en primer lugar, hace una reseña de la posicióndel marxismo frente a los movimientos modernistas. En segundo lugar,nombra los elementos que podría definir el arte modernista, a saber:la autoconciencia o autorreflexión estética, la simultaneidad, yuxta-posición o “montaje”, la paradoja, ambigüedad o incertidumbre y la
Revista Educación estética1.indd 274 23/10/2007 12:30:58 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 275/329
275
EDUCACIÓN ESTÉTICA
“deshumanización” y el desvanecimiento del sujeto o la personalidadindividual integrada. En tercer lugar, el escritor define las diferentesexpresiones modernistas que más fueron analizadas por los cuatroteóricos marxistas, es decir: el simbolismo, el cubismo y el expre-sionismo. En cuarto lugar, Lunn se refiere al contexto histórico en elque aparecieron estos movimientos.
Lunn dice que lo primero que se puede señalar es la “aparente incom-patibilidad del abandono modernista de la secuencia evolutiva y la es-tilización formal con el ‘optimismo racionalista’ y la estética realista quesuelen señalarse como distintivos principales del enfoque de Marx” (81).Pero el autor cree que esa formulación no tiene en cuenta la ambiva-lencia que había en el pensamiento de Marx, quien a pesar de creer en
el progreso, criticaba el avance lineal del s. XIX. Y además no todo elmodernismo tenía una actitud pesimista. Por otro lado se hacen tam-bién formulaciones desde el marxismo acerca de la forma estética delarte modernista. Lunn dice que una concentración exclusiva en al-gunas direcciones del pensamiento de Marx ha generado una estéticaerróneamente prescriptiva, estrechamente utilitarista y realista, razónpor la cual los marxistas se irritan ante las estilizaciones estéticas y antetodo abandono de las costumbres tradicionales de la representaciónformal (82). Pero Lunn explica que Marx percibió una gran variedad deusos para el arte y que además lo “consideraba […], al igual que otras
formas de la actividad laboral consciente, como parte de la mediaciónproductiva humana del mundo objetivo, no como su mero reflejo o surepresentación mimética” (83). Lunn da por terminado el capítuloanunciando lo que será el resto del libro: los debates estéticos sobre elmodernismo que surgieron a inicios del siglo XX entre Brecht y Lukácsy entre Benjamin y Adorno. La segunda parte se titula “Lukács y Brecht” y está dividida en trescapítulos. El primer capítulo es “un debate sobre el realismo y elmodernismo”, en donde el autor explorará los temas literarios explíci-tamente disputados en los años treinta entre los dos teóricos marxistas.
Se inicia con la teoría de Lukács. Durante el decenio de 1930 Lukács“había desarrollado una teoría polémica, cuidadosamente delineadade la literatura moderna, basada en gran medida en una distinción en-tre realismo y naturalismo” (94). Lunn expone que Lukács definió elrealismo como un modo literario en el que se trazaban las vidas depersonajes individuales como parte de una narración, que las situabadentro de la dinámica histórica completa de su sociedad. El realismointerrelacionaba los individuos y el desarrollo social, para presentar alos humanos como objetos y sujetos creativos de su historia. De estamanera, Lukács “aplicaba con imaginación, al realismo literario, la
Revista Educación estética1.indd 275 23/10/2007 12:30:58 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 276/329
276
Reseñas
crítica de Marx a la ‘cosificación’ capitalista: en la voz narrativa residía lacapacidad cognoscitiva para revelar la construcción de la vida económicay social a través de la interacción humana” (96). Y esto se lograba ha-ciendo parte de esa vida social y económica de una manera concreta yno abstractamente, a diferencia del naturalismo, que pretendía exponeruna realidad empírica inmediata como un dato objetivado, abstraídodel cambio individual e histórico. Esta misma falta que Lukács encuen-tra en el naturalismo, la encuentra en el modernismo. Lunn dice quepara Lukács los modernistas, “condicionados por la extrema divisióndel trabajo existente en el capitalismo avanzado, y por la consiguientepreocupación de escritores y artistas con su oficio como una habilidadtécnica especializada, […] pierden el contacto con la experiencia socialde las ‘grandes masas’” (98), y al mismo tiempo hacen abstracciones,
con lo que desaparece el individuo.
Brecht se opone a las ideas de Lukács frente al realismo. Para BrechtLukács construyó un “modelo realista restrictivo que se basaba porentero en un conjunto reducido de ejemplos formales tomados de unperiodo histórico que excluía las potencialidades del arte moderno. Loque se requería era un concepto más amplio del realismo como unaconfrontación de realidad histórica plural, contradictoria (y a menudooculta), cualquiera que fuesen los medios formales que lo propiciaran”(104). Para Brecht, el argumento de que el realismo permitía al individuo
entrar en las contradicciones de la vida social de una manera concreta,no se sostenía en el siglo XX, pues la vida técnica y colectiva modernasólo puede comprenderse mediante abstracciones hechas desde el puntode vista del individuo. El capítulo termina con las objeciones de Brechta las ideas de Lukács.
El siguiente capítulo, llamado “Las vías de una estética marxista”, sebasa en las biografías de cada uno de estos dos teóricos con el fin deencontrar las raíces de la divergencia de sus teorías estéticas. En loque respecta a Lukács, se cuenta venía de una familia bien posicio-nada que le ofrecía un futuro estable, mientras que Brecht pertenecía
a una familia de clase media en ascenso. Según Lunn, estas diferenciasmarcaron los contrastes en sus perspectivas sociales. Siguiendo con lacomparación se comenta que Lukács tomó un camino diferente al delpadre, que era banquero, interesándose por el estudio de la filosofía yel arte. Brecht también decidiría escoger un camino distinto al de sufamilia. Estas particularidades tienen valor para Lunn, pues ayudan aentender las diferentes formas de entender el marxismo y el arte. Mien-tras Lukács añoraba una sociedad total en contraposición a su sociedadfragmentada, lo que lo hacía inclinarse más por un arte realista queintentara abarcar de forma total la fragmentación de la vida moderna,
Revista Educación estética1.indd 276 23/10/2007 12:30:59 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 277/329
277
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Brecht, por su parte, no perseguía la idea de un restablecimiento dela continuidad del pasado: éste “objetaba una mera continuación delhumanismo burgués y el realismo clásico, [pues] la consideraba ligadaa las condiciones culturales socialmente individualistas y en gran me-dida anteriores a la revolución tecnológica, que el ‘arte burgués’ tratabade perpetuar” (129). Brecht consideraba que sólo una cultura modernaiba a ser capaz de poner de manifiesto las vastas diferencias existentesentre las clases. Para este autor una de las características marxistas másimportantes era la lucha de clases; Lukács, en cambio, pensaba que lalucha de clases se había minimizando cada vez más. Lunn continuará elcapítulo enunciando otras diferencias entre los dos teóricos.
El último capítulo de la segunda parte, titulado “Estalinismo, nazismo
e historia”, trata de las reacciones que las teorías de Lukács y de Brechtgeneraron en la época y en los diferentes grupos marxistas y socialistas.
La tercera parte se llama “Benjamin y Adorno”, en la cual el autor analizaa estos dos teóricos con un procedimiento similar al empleado paraanalizar a Lukács y a Brecht. Esta parte cuenta con cuatro capítulos. Elprimero se titula “La ‘Avant-garde’ y la industria de la cultura”. AquíLunn presenta el debate que hubo entre Walter Benjamin y TheodorAdorno. Aunque en la realidad tal debate no se dio, Adorno sí llegaría aescribir una serie de réplicas a los argumentos de Benjamin. Cabe decir
aquí que ambos se diferenciaron de Lukács y de Brecht por su mayorsimpatía hacia el modernismo, si bien entre aquéllos hubo discrepan-cias debido a que concentraron su interés en manifestaciones modernistasdiferentas. Benjamin, por su lado, se sintió atraído por la literatura delParís moderno; Adorno, en cambio, se concentró en las tradiciones fi-losóficas y musicales y en la crisis de la subjetividad en el modernismo.
Por otra parte, el capítulo trata en gran medida de las respuestas deAdorno a la defensa hecha por Benjamin del medio fílmico y del estudiointerrelacionado de Baudelaire y el París del siglo XIX. Tras esto Lunnprocede a explicar las tesis de Benjamin. Para Benjamin el arte cambiaba
históricamente según su producción técnica. El avance técnico en el arteproducía la pérdida del aura en las obras de arte e imposibilitaba unarte totalmente autónomo. A esta pérdida del aura contribuyó el cine,pues permitió que el arte fuera reproducido para una gran cantidad depersonas. Los cambios técnicos en la reproducción del arte “anunciabanla desaparición de la ‘distancia’ en la producción y recepción del artey su transformación, de un objeto de veneración inaccesible y único (loque facilitaba la sumisión a la autoridad, según implicaba Benjamin), enun agente de la autoemancipación colectiva” (178). Adorno responde ydice que mientras Benjamin ve la obra moderna como autónoma, y por
Revista Educación estética1.indd 277 23/10/2007 12:30:59 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 278/329
278
Reseñas
lo tanto aurática y contrarrevolucionaria, él la entiende como menossujeta a ese efecto, gracias a la autoliquidación técnica del aura a travésdel desarrollo inmanente de sus propias leyes formales. Para Adorno lacultura moderna facilitaba la comercialización del arte y hacía de éste unproducto más en el mercado. Benjamin por su parte veía que el mercadoera un espacio al que el poeta debía acceder de diferentes maneras,pues era allí donde se encontraba la experiencia estética. El capítulofinaliza mostrando otras diferencias entre los dos teóricos, presentandolas ideas sobre el arte de cada uno de ellos.
El siguiente capítulo se titula “Benjamin y Adorno: el desarrollo de supensamiento”. En este capítulo Lunn se concentrará, así como lo hizo conLukács y Brecht, en la biografía intelectual de Benjamin y Adorno para
entender sus concepciones artísticas y marxistas. Aquí se muestran losintereses de Benjamin por el misticismo judío y el simbolismo francés,como elementos que contribuyeron en la construcción de sus teorías.En primer lugar, se referencia el ensayo de Benjamin donde desarrollala insistencia simbolista de que el lenguaje se comunica a sí mismo y nolos significados subjetivos o intersubjetivos o las imágenes mentales delos objetos (202). En segundo lugar, se explica que Benjamin, con ayudadel judaísmo, construyó una interpretación exegética del arte, pues una“interpretación literaria, que trata los textos como recipientes de unasustancia sagrada no aprovechada, podría liberar tal poder revelador:
por ejemplo, si se compararan sus menores detalles con su intención osu significado cotidiano, en una constelación con el presente, el críticohabría ‘redimido’ el ‘objeto’ a través de las redes simbólicas contenidasen el lenguaje metafórico” (208). Benjamin construyó estas ideas sobreel arte influido también por sus propias experiencias personales, que lollevaron a despreciar la vida burguesa. A diferencia de esto Adorno nosentía tal desprecio, añorando, en cambio, su infancia como un paraísoperdido.
Adorno experimentó en problemas filosóficos las preocupaciones porla crisis burguesa y encontró, en un primer momento, en el expresionis-
mo una de las posibilidades liberadas por la desintegración cultural.Adorno vio que los escritores modernistas se veían obligados a criti-car la sociedad desde adentro. Él se sentía atraído por un modernismocomo el de Schönberg, que mantenía alejadas a las masas y al mundocomercializado. “La experiencia de Adorno con este enclave de avant- garde –dice Lunn– era importante para la formación de su noción de lasformas disponibles para la ‘negación’ crítica en la sociedad burguesaavanzada” (228). Según Eugène Lunn, el concepto de negación ador-niano carecía de peso político y estudio de clase. Lunn se interesa enmostrar que Adorno construyó un pensamiento fundamentado en algu-
Revista Educación estética1.indd 278 23/10/2007 12:30:59 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 279/329
279
EDUCACIÓN ESTÉTICA
nos conceptos marxistas, aunque su crítica social se basaba más en elintento de resolver los problemas internos de las obras, ya que creíaque era de esa manera como los autores aportaban más a los propósitossociales. Este capítulo se finaliza explicando que tanto la experienciade cada teórico como sus correspondientes inclinaciones por diferen-tes manifestaciones del modernismo influyeron en la creación de susperspectivas teóricas.
En el capítulo siguiente, “Un marxismo muy modificado”, Lunn iniciaexplicando que el marxismo de Benjamin y Adorno era muy diferenteal de Lukács y Brecht, pues los dos primeros no se introdujeron de unamanera tan profunda como los dos últimos. Adorno eludía en granmedida las categorías de las luchas de clases y desechaba la función
clásica del proletariado en el cambio histórico. Benjamin, por su parte,utilizaba algunos argumentos marxistas, pero sobre todo como metá-foras. Así desarrolló un marxismo simbolista, en donde se sustituyóel análisis causal por el lenguaje relacional de las correspondencias sim-bolistas. Asimismo, mientras Benjamin utilizó categorías desusadas delmarxismo como la noción antievolutiva de la historia, Adorno teníacomo elementos importantes en su enfoque dialéctico la mediación y lano identidad, negándose a derivar la realidad de alguna base final. Enla dialéctica adorniana ninguno de los elementos que entra en tensióndeberá reducirse jamás al otro, sin perder de vista que todas las partes
de la totalidad se encuentran en una mediación perpetua. Anota Lunn:“más consistentemente que Marx, […], Adorno subrayó siempre larelación mediada existente entre el objeto y el sujeto, la tendencia decada polo a revelar, en sus estructuras internas, las influencias constitu-tivas del otro” (265). Estas fueron las formas en que estos dos teóricosutilizaron el marxismo, teniendo que dejar en claro que ninguno deellos interpretó el arte con categorías marxistas seleccionadas, inclusoen ocasiones el significado de esas categorías hasta se veía modificadopor sus propias orientaciones estéticas y culturales.
El último capítulo se titula “Las opciones modernistas”. En él Lunn se
propone estudiar las diferencias entre Benjamin y Adorno a propósitode sus intereses por el arte modernista. Al respecto se dirá que Benjamintenía la idea de que “el pasado rescatable no era un modelo de armoníasino algo redimible en sus restos ocultos y sus ‘ruinas’ fragmentadas”(279). Para desarrollar esta idea, Benjamin habría recurrido a la poesíaparisiense moderna, a los restos técnicos de los medios nuevos comoel cine y la fotografía y al constructivismo de Moscú. Basándose enéstos, Benjamin pudo realizar su análisis cultural, artístico y social, endonde se evidenciaba por una parte la declinación del aura y, por otra,la posibilidad de una experiencia transmisible gracias a los nuevos me-
Revista Educación estética1.indd 279 23/10/2007 12:31:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 280/329
280
Reseñas
dios técnicos. Esto encierra cierta ambigüedad que Benjamin resolvería enalgunos ensayos. “Mientras que la aureola de la tradición se eclipsacomo una necesidad histórica, y reaccionamos ante este desarrollo conuna sensación de ‘la nueva belleza de lo que está pasando’, los mediosreproductivos de la prensa, la radio, el cine, etc. […] contienen la posi-bilidad de una nueva clase de experiencia y conocimientos colectivosliberadores” (292). A diferencia de Benjamin, Adorno se dirigió hacia lamúsica de desarrollo temporal. Para él, frente a una fuente extraña de laautoridad objetiva, el sujeto musical, a fin de conservar su integridad,deberá expresarse a través del carácter crecientemente formalizado,fragmentario y ajeno de la música. El sujeto deberá abandonar la pre-tensión de generar el mundo de los objetos a partir de sí mismo. ParaAdorno en el momento que se deja de armonizar el objeto y el sujeto se
destruye la armonía clásica y se obtiene un éxito cognoscitivo: se pro-testa contra la represión del sujeto expresivo, revelando cómo se alienaen los objetos que lo controlan (297). Estas son las razones que Adornotiene para dirigirse a la música en sus análisis.
En la conclusión el deseo de Lunn es mostrar cómo la relación entremodernismo y marxismo puede ser muy enriquecedora. “El enten-dimiento del modernismo –dice–, pasado y presente, tiene mucho queganar de una extensión de las perspectivas marxistas cuando semanejan con imaginación, y sin reduccionismo, por pensadores como
los cuatro examinados aquí” (323). Esta frase resume y concluye de lamejor manera el libro.
Mario HenaoEstudios Literarios
Universidad Nacional
Jay, Martin. Adorno. Madrid: Siglo XXI, 1988. 161 páginas.
Una advertencia de Martin Jay al inicio del texto nos ha de prevenirfrente a la imposibilidad de condensar o sintetizar la filosofía de Adorno.Como éste lo planteó en algunas ocasiones, la verdadera filosofía es“un tipo de pensamiento que se resiste a la paráfrasis”, y en la medidaen que se la intente glosar se desvirtuará su contenido. A su vez, biensabe Jay que al igual que la música de Schönberg, la filosofía de Adornoexige un receptor que se involucre activamente con esa “melodía pocofamiliar”; aspirar a presentarla al lector profano de manera sencilla yfranca quizás significaría falsearla. Es por eso que este especialista nodeja de sentir un sutil sentimiento de culpa al ofrecernos una “obra in-
Revista Educación estética1.indd 280 23/10/2007 12:31:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 281/329
281
EDUCACIÓN ESTÉTICA
troductoria” sobre la filosofía de Adorno; teme que pueda ser reducidaa un intento de “domesticación” o vulgarización de las ideas del pen-sador. Sin embargo, dos cuestiones lo disuaden de este sentimiento y asu vez de una posible crítica del propio Adorno si éste todavía viviesey conociese el texto. De una parte, es evidente que es más esencial laobra misma que la opinión que su autor tenga de ella; así Jay se desen-tiende de lo que hubiese podido opinar Adorno sobre el texto y de lasprofusas advertencias que éste hizo en vida acerca de la importanciade conocer directamente la totalidad de su obra para comprender losconceptos dispersos en ella. De otra parte, Jay está convencido de queel libro impulsará a la lectura de la obra de Adorno y a profundizar enlos temas apenas sugeridos. Finalmente, en el intento por responder auna hipotética crítica de “ Adorno por Adorno”, el crítico se propone
exponer los principales temas de la obra del filósofo sirviéndose de unamaravillosa imagen de origen benjaminiano: un sistema filosófico debeser como una “constelación”; es decir, un “conjunto yuxtapuesto [...] deelementos cambiantes que se resisten a ser reducidos a un común de-nominador, a un núcleo central o a un primer origen generador”. Segúnel especialista, cinco son las estrellas que conforman la “constelación” delpensamiento de Adorno y que renuncian a jerarquizarse o reconciliarseen miras a resolver la tensión que se yergue entre ellas: el marxismo,el modernismo estético, el “anticapitalismo romántico”, el “sordo peropalpable impulso judío” y el “desconstructivismo” (sic). Estos cinco
motivos, sin embargo, no consolidarán la estructura del texto de Jay.Pero, aunque los capítulos del texto se organizarán en función de otroscriterios, la metáfora de la constelación permeará la exposición de lasideas en Adorno.
Para introducir las principales nociones de la filosofía de Adorno, Jayrecrea, en la primera parte del texto, una síntesis biográfica. Sin limi-tarse en principio a brindar datos puntuales y concisos, describe elambiente intelectual y emocional que rodeó al pensador generando unanálisis integral de su vida. De esta manera, se da lugar a una paula-tina familiarización por parte del lector no iniciado con las ideas y las
publicaciones más representativas del filósofo y se lo prepara para lalectura de los siguientes capítulos. Si bien el Instituto de Investigacio-nes Sociales aparece como el eje en torno al cual se generaron los debatesy las polémicas que rigieron el pensamiento de Adorno, se resalta, a suvez, la importancia de los años pasados en Viena y el encuentro enNorte América con Helmut Lazarsfeld, quien lo inició en los métodosempíricos de investigación.
En “La filosofía atonal”, el segundo capítulo, tomando como guía elensayo de Adorno “Sujeto-objeto” publicado en Consignas en 1969, Jay
Revista Educación estética1.indd 281 23/10/2007 12:31:00 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 282/329
282
Reseñas
introduce una disertación de orden epistemológico en la cual se intentaexplicar el vínculo que establece Adorno con la tradición filosófica pre-existente en torno al problema del sujeto y el objeto. Frente a las tradi-ciones positivista e idealista, la teoría crítica se propone “abrir las jerar-quías” entre sujeto y objeto concibiendo una nueva forma de relaciónque libere la condición oprimida de este último. La crítica de Adornoa la tradición cartesiana radica en que considera que el origen de ladominación del objeto por parte del sujeto se da a partir de la ineludibleseparación entre estos. Aunque Adorno es reacio a la diferenciaciónentre sujeto y objeto, no propone una integración indiferenciada entreellos, –que daría lugar a la pérdida de la facultad reflexiva– sino, másbien, aboga por la búsqueda de la “comunicación” de lo diferenciado,en donde residiría la paz de los hombres. Para que esta nueva relación
entre sujeto y objeto se establezca de forma emancipadora, es necesarioque el sujeto haga uso adecuado de su “experiencia”. El término, sugeri-do por Benjamin, implica una forma redentora de asumir el objeto: elsujeto debe confiar en su propia experiencia para “rasgar el velo” delobjeto. En todo caso, lo que logra Jay en este capítulo, utilizando unlenguaje sencillo que nunca va en detrimento del análisis y la crítica, espresentar la gama de tradiciones filosóficas precedentes que abordan elproblema epistemológico y sugerir la propuesta de Adorno sobre estaproblemática. Si bien Jay es consciente de que dicha propuesta quedaexpuesta apenas en términos utópicos, también subraya cómo la expe-
riencia estética se afianza como la posibilidad libertadora del vínculoperverso que la filosofía estableció entre el sujeto y el objeto; vínculoque tuvo como corolario la dominación de unos hombres por otros, laexplotación y, finalmente, el fascismo.
En el siguiente capítulo, “La totalidad fracturada: la sociedad y lapsique”, se señala cómo Adorno asume el análisis de la totalidad apartir de la tensión que se genera entre los métodos psicológicos y lossociológicos. Jay explica de qué manera Adorno trasciende una expli-cación economicista de la totalidad abordando problemáticas sociales,culturales y psicológicas que forjan, en conclusión, un “teoría crítica in-
tegral” y multidisciplinaria. Así, frente a los marxistas ortodoxos queabogaban por una transformación en los procesos de producción o poruna praxis colectiva en pro de la libertad humana, Adorno enfatiza laimportancia de la emancipación del sujeto empírico a partir del placersensual y psicológico. Jay discierne las diversas posturas que asumeAdorno frente a la teoría freudiana, subrayando cómo la prefiere encontraste con la psicología de masas de Gustave le Bon o la psicologíacolectivista de Carl Gustav Jung. En términos generales, el problema detoda psicología radicaría en abordar el estudio del hombre asumiéndolocomo un objeto; es así como la cercanía de Adorno al psicoanálisis se
Revista Educación estética1.indd 282 23/10/2007 12:31:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 283/329
283
EDUCACIÓN ESTÉTICA
justifica en la medida en que ésta es la corriente psicológica que oponeresistencia a la objetivización de manera más asertiva, abogando por la“supervivencia del individuo”. Después de referir el diálogo que es-tablece Adorno con los sociólogos Emile Durkheim y Max Weber, elcapítulo se cierra con algunos apuntes en torno a su filosofía de la his-toria. Se refiere al sentido dual que Adorno le adjudicaba al efecto queel pasado podía ejercer en el presente; de una parte, consideraba que elrecuerdo “mantenía vivas las esperanzas utópicas y las energías críticasde las generaciones precedentes” pero de otra, su filosofía de la historiaestaba permeada de un tono pesimista al entender la historia como la“fatídica repetición del «siempre lo mismo» bajo la apariencia de algonuevo”. Este tono pesimista llevó en ocasiones a Adorno a concebirel curso de la historia en términos de un “mesianismo inverso” que
“le permitía hablar de «después de Auschwitz» con el mismo carácterportentoso con que un cristiano hablaría de d.C.” Sin embargo, frentea una “historia de la condenación”, Adorno apunta que la experienciaestética cumple por excelencia una función redentora; si bien quizás notransgredirá de forma radical el curso de la historia, sí emancipará yliberará la conciencia del sujeto en el mundo administrado.
Es así como Martin Jay dedica el cuarto capítulo del texto al problemadel arte en Adorno acuñándole un sugestivo título: “La cultura comomanipulación; la cultura como redención”. Que Adorno considere cierta
acepción de la cultura como una posibilidad redentora del individuooprimido, no es causa única para que Martin Jay cierre su texto con estatemática; Jay considera que dentro de los aportes hechos por Adorno ala filosofía, la sociología o la psicología, su “análisis de la cultura” repre-senta la parte más fascinante, fructífera y original.
Adorno insiste en la necesidad de una relación dialéctica entre una ideaelitista de cultura y una concepción más amplia del término. Subrayaque la separación entre estas dos nociones excluyentes de cultura (laalta cultura y la cultura en términos generales) se da a partir de la dife-renciación entre el trabajo intelectual y el manual y debe ser superada
con el fin de rescatar “el potencial emancipador de la realidad cultural”.De otra parte, si bien la partición entre “cultura de masas” y “cultura elitis-ta” constituyó una directriz esencial en la obra de Adorno, no podemossuponer una defensa plena de la “alta cultura”, en la medida en que esfactible que en ambas aparezcan “momentos de barbarie”. No obstantesus críticas al neoclasicismo de Stravinsky o sus ataques a las óperasde Wagner, fue la “cultura de masas” el blanco propio de sus agudosdardos, ya que detrás de ésta subyacía el control ideológico y la domi-nación. El acérrimo desprecio que guardaba Adorno hacia la “industriacultural” se complementa con su incredulidad hacia el arte obrero de
Revista Educación estética1.indd 283 23/10/2007 12:31:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 284/329
284
Reseñas
oposición, y a su vez, con el desinterés que le inspiraban las manifesta-ciones artísticas folklóricas o indígenas.
La crítica a la industria de la cultura se enfoca en la no real gratificaciónespiritual, en una promesa continuamente escamoteada en donde envez de llevarse a efecto un proceso de sublimación –cosa que ocurriríaen el arte verdadero– se reprime al sujeto. El problema de la industriacultural, radicaba, a su vez, en ser pensada “desde el principio” comoun producto de consumo y no como arte. La cuestión se agudizaba enla medida en que mediante una especie de “cortina de humo” se nubla-ban las verdaderas intenciones y funciones de la “industria cultural”.Se generaba así una “falsa conciencia” en el espectador, quien sentíaaparentemente satisfechas sus necesidades espirituales.
Aunque Adorno incluía dentro de la industria de la cultura multitudde fenómenos, el cine se constituyó en el blanco idóneo de su crítica, yaque, de una parte, era el arte que más explícitamente involucraba la tec-nología y, de otra, reducía de forma manifiesta la distancia redentoraque debía existir entre arte y vida. Frente a esta reducción, Adorno sos-tenía que ella impedía el ejercicio reflexivo e imaginativo del espectador.Si bien es cierto que Adorno nunca asumió el optimismo benjaminianopor la tecnología y su posibilidad de generar un arte “políticamenteprogresista”, no la juzgó por lo que ella en sí representaba sino porque
podía ser utilizada con fines dominadores y represivos. A su vez, es fun-damental referir aquí la distinción hecha por Adorno entre “tecnología”,entendida como la técnica que la industria cultural usaba con fines ne-tamente económicos, y “técnica artística”, entendida como el conjuntode herramientas que desarrolla un arte de forma inmanente con finesestéticos. Como se pone en evidencia en su rechazo a un tipo de artepolíticamente explícito como el de Bertolt Brecht o el de Jean Paul Sartre,Adorno afirmaba que la emancipación sólo podía darse a partir de unarte autónomo y libre de consignas revolucionarias o posturas políti-cas directas. En ese sentido criticó manifestaciones artísticas de van-guardia o movimientos modernistas de clara orientación izquierdista y
abogó por el expresionismo como aquel modernismo que mediante su“implacable fidelidad al sufrimiento del hombre moderno” se concien-ció de manera más genuina de la imposibilidad de la realización de lautopía en el mundo administrado.
Finalmente, Jay cierra el texto refiriendo lo que Lucia Sziborsky de-nominó la “filosofía de la música” de Adorno y vinculando estas re-flexiones del filósofo a los temas expuestos a lo largo de Adorno. Alentender el desarrollo musical como un fenómeno histórico, Adornoestablece un vínculo entre la música y la evolución de la sociedad que
Revista Educación estética1.indd 284 23/10/2007 12:31:01 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 285/329
285
EDUCACIÓN ESTÉTICA
le permite confirmar en la primera los procesos de la segunda. De estamanera, hechos como la “alienación”, la “diferenciación” y la “raciona-lización” (Weber) o lo que Lukács denominó la “reificación capitalista”,evidenciaban, en términos del arte musical, cómo éste se había desvincu-lado de las experiencias de la vida cotidiana. Al igual que ocurría con elcine, en la sociedad administrada la mayor parte de la música era pen-sada desde sus orígenes como mercancía y, por lo tanto, cumplía unafunción represora del individuo. De esta manera, una posible músicaredentora estaría ligada –como también lo sugirió Adorno con respectoal arte expresionista– al “lenguaje cifrado del sufrimiento”. Así, la fun-ción de esta música se equipararía a la de la teoría crítica en la medidaen que ambas negarían de forma explícita el statu quo.
De esta manera, Jay subraya cómo Adorno dejó insinuado el caminohacia la realización de la utopía. Es el arte el que abre las puertas haciala real experiencia liberadora y emancipadora, y es la música la expre-sión artística que quizás más se equipara a la teoría crítica en su laborde despertar conciencias. Así, el texto de Jay es efectivamente un abre-bocas, que si bien puede ser leído y asimilado por un lector no iniciado,nunca llega ser una síntesis facilista y reconciliadora. La promesa que Jay hace en la introducción se cumple: al terminar la lectura de Adorno el lector aspirará a leer algún texto del filósofo no obstante percibir lacomplejidad de su pensamiento: constelación de estrellas que se re-
sisten a jerarquizarse o reducirse a un centro.
Jimena GambaEstudios Literarios
Universidad Nacional
Wellmer, Albrecht. Sobre la dialéctica de modernidad y posmo-dernidad. La crítica de la razón después de Adorno. Madrid:Visor, 1993. 162 páginas.
¿Todavía tiene Adorno algo que decir a la teoría crítica y a las socie-dades?
T ras una serie de conferencias Albrecht Wellmer ha consolidado estepequeño pero importante texto, en el que reúne sus intervenciones endiferentes coloquios. En ellos se ha ocupado de fundar nuevos cami-nos comprensivos de uno de los principales pensadores para la TeoríaCrítica, Theodor Adorno. Estas perspectivas esperan dar continuidady aplicación a un pensamiento aparentemente agotado, y pueden a su
Revista Educación estética1.indd 285 23/10/2007 12:31:02 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 286/329
286
Reseñas
vez fundar una nueva vía, fiel pero también crítica, para la Teoría en laescuela de Frankfurt. Su pretensión alcanza el máximo de efectividadcon el texto de la conferencia Sobre la dialéctica de modernidad y postmoderni-dad. La crítica de la razón después de Adorno, de la cual a su vez se sirvepara titular esta publicación. Por lo demás el conjunto de la obra insertaal filósofo alemán en el circuito de la reflexión actual, haciendo justiciaa un pensador, que se destacó por ser el precursor de la observación yel análisis conceptual de los acontecimientos y contenidos de una épocaque perdió sus cimientos y concebía a otra desde las cenizas de la razóny la cultura. Por otra parte, no se dejan de lado las alternativas propues-tas por el pensador en busca de la superación empírica de la crisis y lareconciliación de la reflexión con las contradicciones que la desbordan.
Adorno es fiel a la tradición más clásica de la filosofía alemana, perono deja de ser intempestivo; pues busca dar cuenta de los vacíos dela reflexión en sí misma y de los que sufre en la experiencia, así comode los vacíos de la experiencia en sí misma y de los que sufre en la re-flexión. Su trabajo consiste en la revisión de los vacíos que existen enel pensamiento de Occidente desde una época como la Ilustración, yque aún hoy están presentes, conceptual y materialmente. Wellmer seremonta hasta los primeros trabajos de Adorno para recoger su Críticafilosófica a la civilización, la constitución del sujeto en sí mismo y lanaturaleza, hasta dar con la propuesta del filósofo para superar la cri-
sis observada en la Modernidad, a través del estudio de sus últimosescritos: la Dialéctica Negativa y los publicados luego de su muerte,la conocida Teoría Estética y una serie de artículos que escribe para larevista y el Instituto de Frankfurt.
Con las cuatro presentaciones que conforman este libro, Wellmer con-solida una visión que no puede ser omitida por ningún estudio actualsobre Adorno. Aquí no se hará una presentación sucinta de cada con-ferencia, pues todas tienen en común la comprensión conceptual de laépoca junto al estudio del proyecto de emancipación o superación de sucrisis. Recorreremos esta vía y nos concentraremos en el impulso dado
por la articulación novedosa que Albrecht Wellmer realiza para hacerefectiva esta filosofía.
La barbarie
Theodor Adorno se concentra en un motivo que la filosofía viene traba- jando continuamente. La reflexión marxista, psicoanalítica y nietzsche-ana, lo fundamentarán para su crítica a la época de la Ilustración y suprolongación hasta la experiencia de la modernidad como RacionalidadInstrumental.
Revista Educación estética1.indd 286 23/10/2007 12:31:02 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 287/329
287
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Sabemos que la travesía de la experiencia como concepto es larga en elcontexto filosófico, y que su punto culminante se da dentro de la líneadel idealismo como autoconciencia, en la conformación del sí mismobajo las directrices lógicas del concepto, los principios de no contra-dicción y de identidad. Adorno entiende esto como un proceso en elque la subjetividad conceptual, al objetivarse, termina desentrañando ysometiendo la experiencia del sujeto con la naturaleza desde el mismocanon del pensamiento lógico.
En el contexto material de esta experiencia, la Ilustración presenta unperfil ejemplar de la subjetividad, cuando se ha elevado en acto revo-lucionario, en contra de las creencias y su manifestación mitológica ysagrada, pues se observa en la realización del acto autónomo el motor
del dominio sobre la naturaleza y lo humano. Adorno dice que una vezse proyecta esta actitud hacia la modernidad, se materializa el controlfísico sobre lo vivo y lo diferente, pues la primacía de la estructura delprincipio yoico ilustrado se eleva considerando lo otro y lo impropiobajo la determinación de sus principios de carácter lógico e instrumental.Así su materialización se lleva a cabo en general, bajo la forma de la Razónobjetivante, escindida de la naturaleza y el hombre.
En el intercambio, entendido como el movimiento de lo materialmentenecesario para la existencia humana, se puede considerar un ejemplo de
la realización de la Racionalidad objetivante. En lo que originalmente,fue un ejercicio construido en la praxis social de los hombres, la circu-lación de las mercancías fundamenta su ordenamiento, tomando a lasubjetividad y la praxis social de su elemento, para readaptarlas luegoa la lógica de su movimiento enajenante y objetivo.
Wellmer no quita el aguijón a la visión crítica de Adorno, pues surevisión no piensa pasar por encima de él; si se tratara de un simpleretoque, ignoraría por ejemplo este momento del pensamiento deAdorno trabajado en la Dialéctica de la Ilustración, junto a su amigo MaxHorkheimer, lo que quiere decir que el momento Crítico se mantiene
implícito y cualquier continuación de la misma reflexión filosófica sabeque dentro de sus venas corre la lógica de la barbarie.
La escalada de la racionalidad subjetiva no sólo radica en las representa-ciones fundadas en la lógica y en el concepto, pues lo que ella “arma” y“zanja” como su objeto, resulta a su vez modelado según sus especifica-ciones, de modo que el intercambio, siendo una experiencia que resultade la vivencia socio-cultural, se desentraña allí, a través de su imagenobjetivada, anulando la particularidad gracias a la abstracción, las cuali-dades gracias a la cuantificación, el proceso y la construcción gracias
Revista Educación estética1.indd 287 23/10/2007 12:31:02 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 288/329
288
Reseñas
a lo inmediato. El poder del análisis de Adorno quiere hacer ver que larepresentación objetiva reduce la experiencia de lo particular, cuandosu momento es conformado en un escenario según la lógica de la RazónInstrumental, pues termina distorsionando las circunstancias reales delas relaciones del hombre consigo mismo, tanto como la experienciaentre los hombres y de estos con la naturaleza.
Ahora bien, si la filosofía no entra a revelar esta situación, continuarácon su papel legitimante o aún peor, seguirá reflexionando desde lamisma situación del sistema social aberrado, dado que a su interior ellano ha cerrado las puertas a la barbarie y sus procedimientos lógicosreproducen la subjetividad dominante a cada momento. Adorno piensa,por el contrario, que la reflexión filosófica debe ser el motor de la su-
peración de esta problemática y considera que esta puerta se cierra sisu papel no es revelar la crisis de la racionalidad en la modernidad.La legitimidad de la filosofía se mantendrá en el momento en el queacepte a la reflexión negativa como parte del pensamiento y cuandose extienda tanto como se extienda el progresivo oscurecimiento de laépoca. Atender o no a este imperativo propio de la actividad legítimade la filosofía es lo que ocupa a la ortodoxia y a los que reformulanconflictivamente el pensamiento de Adorno.
Wellmer, como otros pensadores de la escuela de Frankfurt, resalta lasubsiguiente aporía a este procedimiento filosófico, pues si la reflexión yla racionalidad instrumental, contempladas independientemente o des-de su interrelación, están viciadas, su ejercicio continuo no deja ver unhorizonte distinto al de la reflexión de lo negativo.
Con esta reflexión de carácter negativo, la filosofía evidenciará el con-trol de la subjetividad formal sobre la naturaleza. Sin embargo, cuandose propone ir más allá de la herencia de la Ilustración criticando sussupuestos y consecuencias, busca aún dentro de la misma tradiciónreflexiva el objetivo de ilustrar a la Razón; pero su procedimiento vade la mano de la Crítica a la Razón y la subjetividad realizadas por el
freudismo, el marxismo y Nietzsche, con el objetivo de develar las natu-ralizaciones que efectúa la Razón Instrumental cuando desconoce porsu violencia totalizante los procesos y tiempos particulares. Esta filosofíaque se fija en lo escindido y profundiza en las fracturas, tenía su precur-sor en Nietzsche, y se constituye con la reflexión intempestiva, fuera delos sistemas y siempre atenta a la suerte de lo real, de lo disperso y lomúltiple. Su actividad está unida a la del arte, la una y la otra se tienencomo aliadas y se encuentran de igual forma fuera de la violencia de loinstrumental; ahora juntas, se espera que configuren nuevas vías y nuevasexperiencias emancipadoras propias de la reconciliación de lo viviente.
Revista Educación estética1.indd 288 23/10/2007 12:31:03 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 289/329
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 290/329
290
Reseñas
El trabajo que Wellmer realizará, Adorno mismo lo empieza a marcarejemplarmente. Es como el ejercicio de prolongarse más allá de Adornocon Adorno mismo, es un ejercicio que asimila su misma concepciónnegativa de la dialéctica con la que va hasta el límite, lo petrificado,la naturaleza muerta. Con ese más allá le es fiel, pues justamente coneso lo hace posible, sin dejar de lado las contradicciones concretas quepliegan el sujeto y hacen de su reflexión una dialéctica, una aporética yuna utopía. Este trabajo no se toma a la ligera, pues los puntos álgidosresaltados por Wellmer son los más comprometidos por los revisionis-tas; si los va repasando, es porque los va a conjugar. Basta ver el amplioespacio que le dedica en la obra a esta experiencia del arte y del estetadeshaciéndose y revelándose a sí mismos como apariencia. El autorde estas conferencias va a producir un desplazamiento que busca
desarrollar la continuidad empírica de la apariencia o, siguiendo aLyotard, la Autenticidad, la posibilidad efectiva de la emancipación.Con Adorno la impostura del pensamiento y del arte sólo se nos harevelado como emancipación negativa.
Emancipaciones
Adorno encuentra que el momento artístico y crítico de la Modernidadse caracteriza por las formas abiertas y sin límites que se subvierten acada momento, transgrediendo con ello la unidad de la obra y más aún,
la unidad cognitiva del sujeto. Es claro que la forma abierta movili-zada principalmente por esta fuerza artística transformadora, que elevaa imperativo su confrontación contra los sistemas de sentido y vali-dez, proyectará en el sujeto y su condición material un nuevo centrosi las habilidades sensibles y de la expresión son utilizadas fuera delos órdenes representativos dominantes. Este efecto conforma el nuevocanon de lo estético, pero caerá también en el enjuiciamiento si el ejer-cicio artístico no es correlativo a la facultad de ser él mismo tribunal dela Razón y defensa de lo que ella distorsiona y cosifica.
Las escisiones sujeto-objeto de la Razón Instrumental son afrontadas
por las formas abiertas en las que el vínculo entre los hombres es rescata-do y la simetría al interior del hombre es restituible. Aún con la constantedel pensamiento de Adorno pesando a la espalda de esta obra, se loencamina para que los quiebres sean reparables. Al haber mantenidoAdorno la directriz de una filosofía de la conciencia, permanecía bajo elpeso de los supuestos clásicos de la reflexión, por lo que la experienciadel sí mismo se le presenta bajo la experiencia de la enajenación dela subjetividad; sólo cuando las condiciones de posibilidad objetivas ytrascendentales de ese sujeto pueden devenir en los logros concretos dela expresión, la forma abierta e ilimitada de lo diferente y lo excluido
Revista Educación estética1.indd 290 23/10/2007 12:31:04 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 291/329
291
EDUCACIÓN ESTÉTICA
puede tener sitio confirmable en la existencia, superando al fin los abis-mos propios del lenguaje de la filosofía de la conciencia.
Esta nueva situación es tan patente como la acción misma de la RazónInstrumental; pero es sólo la razón de las formas abiertas la que pugna porla restitución sin violencia y no forzada de lo vivido, tendiendo puentesentre la identidad y la diferencia, entre lo cercano y lo lejano, entre lavisión y el concepto; quedando aquí toda utopía, como ya se ha dicho,en un sentido material de la experiencia dentro de los márgenes de unaracionalidad nueva que ya suponía el filósofo con la filia entre la reflexióny las formas abiertas.
Wellmer presiente que esta actividad no encarna otra cosa que el des-
plazamiento de una Razón Instrumental hacia una Racionalidad másamplia que traspasa las totalizaciones de lo reificado y de lo inertecon la fuerza de las experiencias paralelas de lo otro y lo excluido, den-tro de un nuevo espacio que les da cabida en igualdad de condicionescomo actores de la vida material. Este nuevo horizonte comprensivo dacabida a situaciones concretas, discriminadas antes por el conjunto decondiciones materiales propias del lenguaje de la Razón humana Instru-mental, e ilumina ahora los componentes de las condiciones materialesy sus lenguajes particulares, cosa que desde luego no es consideradarazón suficiente para producir de inmediato la emancipación. Pero en
medio de la exigencia de una racionalidad del intercambio de sentidocomo la que está suponiendo de fondo Adorno, la Razón dominantequeda en minúsculas, pues sólo es uno de los actores representados enlas formas abiertas y no hay ningún motivo para que sus procedimien-tos sean universalizables.
En la subjetividad y la objetividad sin limites y abiertas, que se desarrollanen la obra plástica o bien en la filosofía, la demandable incomunicaciónproducto del dominio es superable. Tal como sucede en el caso en quelas distorsiones del control agobien a una forma de vida, no en unainstancia que cubra a todo el lenguaje o toda la razón, ya que, por ejem-
plo, puede establecerse un índice de violencia en el margen de Iden-tidad y Diferencias, en una región, en una empresa, en un programade televisión, siendo puestas en común entre los particulares, para serreencausadas dentro de comportamientos que corrijan distorsiones eintereses desviados, en medio de significaciones esencialmente abiertasy caracterizables.
La reflexión de Wellmer no se contenta con este avance de tinte haber-masiano, pues no tiene para nada una actitud complaciente. Su objetivoes introducirse dentro del aparato central de la filosofía de Adorno,
Revista Educación estética1.indd 291 23/10/2007 12:31:04 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 292/329
292
Reseñas
las categorías de Verdad, Apariencia y Reconciliación. Aceptada lasuperación que realiza esta racionalidad abierta sobre la RacionalidadInstrumental, queda superada la rigidez inerte de la dialéctica su- jeto-objeto y se puede trabajar otro canon de la reflexión, sin que porello se de una superación sólo teórica de los esquemas dominantes. Parapasar de esta actividad latente a una patente y manifiesta se pueden vi-sualizar, a través del arte o la filosofía, las formas de vida o los juegosdel lenguaje dominados por los contenidos semánticos atrofiados oatrofiantes, según los dominios del concepto propios a la subjetividadde la conciencia, en un espacio social definido y demandable.
De otro lado, la demanda de las categorías de la Razón desde la mismaRazón Ilustrada, hace parecer que Adorno acepta con sus supuestos la
no realización y el límite imposible de rebasar, puesto que el mismoprocedimiento está viciado; la esperanza desde estos mismos imperati-vos y supuestos es infundada. Aún así, las causas concretas de su deses-peranza también pueden ser evidenciadas, aún en nuestro tiempo. Comopionero de la era del desenmascaramiento sus observaciones puedentener aplicación, pues vemos que domina el lenguaje aliado con las téc-nicas científicas, domina la visión objetiva y funcional por sobre las for-mas abiertas orgánicas de forma que se generan prácticas cosificadorasextensas, tanto para los que las padecen como para los que las generan,en el orden institucional, político y social, etcétera.
Por su parte, el campo de las formas abiertas capta la sensibilidadtruncada, junto a las diferencias violentadas por la identidad domi-nante, yendo justamente más allá del dominio de esa Razón y de laapariencia, el punto al que se arriba tendrá que mostrar junto a la im-portante manifestación de otra forma de vida, el punto en el que seencuentran o se desencuentran y sobre todo el punto en el que se darespuesta o no a los motivos violentados. De forma que se mantienela reflexión del orden del sentido por sobre la apariencia, es decir elimperativo estético y filosófico de Adorno en el que se muestra la nega-tividad de la Razón Formal; pero como se ha dicho, con una visión de
la reconciliación concretable y efectiva dentro de las formas abiertas eilimitadas y su papel en una comunidad. De otro modo y fuera de estareformulación contemporánea, someterse sólo a los imperativos de undominio de la razón, en este caso el instrumental o el formal, o bien alos de una secuencia histórica-material, deberá ser atendido y negado ala vez en un equilibrio meramente aporético.
El potencial y el amplio margen de lo estético rebasan sin más a la RazónInstrumental, su crítica y el desenmascaramiento pueden atender asi-mismo una serie de mediaciones locales que se encuentran fuera del ex-
Revista Educación estética1.indd 292 23/10/2007 12:31:04 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 293/329
293
EDUCACIÓN ESTÉTICA
clusivo campo instrumental, y que son precisamente las que se quiererescatar del dominio de la Razón formal u operativa; dar la espalda aeste espacio sería subyugar lo estético a un papel, como decía Adorno,de un arte programático. Claro, la expresión local, artística o cognosci-tiva, puede estar distorsionada y ser regresiva. Wellmer no lo ignora,pues mantiene los ideales de la ilustración, junto a Adorno, pero ahoraen un sistema de vida social sensible a estos problemas.
Adorno es captado fielmente desde la misma radicalidad de su posturay con ella se define la otra cara de sus reflexiones. Al mostrar lo irriso-rio de forma impecable, como aún lo hace el arte y alguna reflexión, seexponen los componentes de los paradigmas para evidenciar la totali-dad falsa, logrando en este punto la emancipación real de la conciencia
junto a la verdad, pues las formas abiertas franquean el componentede violencia de lo dominante, sacando a la luz las apariencias de larealidad moderna, pero no porque demuestren efectivamente sólo estarealidad negativa y sin sentido; ellas mismas son sentido, ellas conden-san visiones antes ocultas, tal como sucede con las imágenes o constela-ciones filosóficas. En este imperativo de Adorno está presente ya unnuevo término de la comprensión, una forma abierta para el individuoque reconoce su pasado, su presente y perfila su futuro. Si este no fuerasu papel, el arte y la filosofía no se diferenciarían del sin sentido ni delo petrificado, sólo asumirían la distorsión del contenido, de lo falso,
serían como ello la nada, desconociendo de esa manera la verdad delos procesos concretos de la comprensión a posteriori, lo cual dejaría detener todo sentido y no se diferenciarían de lo mudo o de la barbarie.
Es decir que negar el sentido de la realidad moderna no es sólo negarel sentido de forma progresiva e indefinida, sino alterarlo, es la puestaen disposición del nuevo sentido para los sujetos que ven transformadasu experiencia totalitaria marcada por la razón, cumpliendo justamenteel rebasamiento del concepto y el dominio en pos de la reconciliación,pues se acaba de reconocer a lo otro del sí mismo, mediante los puentesentre lo subjetivo y lo objetivo antes incomunicados, ahora entretejidosdesde la sensibilidad del sujeto que Adorno esperaba y que debe serformado en grado creciente por el oficio propio del arte y de la filosofía.La formación vuelve efectiva la petición de los principales enunciadosde la Teoría Crítica heredados de la Ilustración, con el hecho de in-troducir más razón y dirigirse contra lo paralizado e inamovible, elejercicio crítico amplía las facultades conceptuales y prácticas del su- jeto, dando la oportunidad de estructurar recíproca y efectivamente loscampos antes incomunicados de la subjetividad con la objetividad y delo sensible con la razón formal.
Revista Educación estética1.indd 293 23/10/2007 12:31:05 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 294/329
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 295/329
295
EDUCACIÓN ESTÉTICA
una reflexión sobre dicha historicidad nos puede aportar para nuestracomprensión de Adorno. Éste privilegia una estética de la producción,centrada en el objeto, sobre la estética de la recepción, centrada en el re-ceptor, que se ha vuelto de moda en las últimas décadas (15); al mismotiempo, reconoce la complejidad de una experiencia que pone en juegoal sujeto y a un objeto que no es objetivo (por lo menos no a la manerade los objetos ordinarios), ya que está mediado por el sujeto que lo pro-duce y por el que lo experimenta. Un concepto central en la reflexiónde Adorno sobre la experiencia estética es el de mimesis: el sujeto imitala obra al experimentarla, es decir, reproduce la dinámica interna de laobra en la dinámica de su experiencia (en ese sentido, el pensamientode Adorno no está tan lejos de la estética de la recepción). Este procesoes a la vez activo y pasivo, sensual e intelectual, una fusión de opuestos
que ilustra la expresión “imaginación exacta” retomada por Nicholsenen el título de su libro. Esta expresión corresponde, para Adorno, a laprimacía del objeto unida a la espontaneidad subjetiva del receptor:la inmersión en el objeto se combina con una actividad de libre aso-ciación (17-18). En otros términos, la objetividad y la subjetividad sontotalmente interdependientes en la experiencia estética. En la dialécticade las dos, la obra de arte cobra vida y se vuelve a su vez sujeto; la ex-periencia subjetiva del receptor se abre hacia “la intersubjetividad, lahistoria y la utopía” (22). La experiencia individual es mediada por laexperiencia de la humanidad (Nicholsen cita “El ensayo como forma”)
en los procesos de asociación a través de los cuales el sujeto pone laobra individual en contacto con otras obras de arte y con la experien-cia humana en general (23). Al mismo tiempo, el sujeto experimentauna transformación en la cual la obra se vuelve él mismo, un sujetosupraindividual a la vez objetivo y subjetivo, “algo susceptible de serexperimentado y sin embargo más objetivo y más libre que el sujetoindividual” (24).
Este énfasis en la subjetividad determina toda la teoría estética del autor,siempre anclada en sus propias experiencias. Aquí Nicholsen empiezarealmente su análisis de la forma en Adorno, resaltando la importancia
del lenguaje figurado en su escritura, y la relación directa entre estelenguaje y el grado de participación personal del autor en el tema delescrito (26-27). Esto ilustra también la fusión de lo intelectual y de losensual en la experiencia estética tal como la concibe el autor. Nicholsenda cuenta del intento de Adorno por entender la trayectoria históricade la subjetividad, desde el punto de vista del artista, del receptor, yde la misma obra. Al hacerlo, el autor busca liberar la estética de lasnociones burguesas de progreso, así como de la noción de obra inmor-tal –y a-histórica–; también rechaza, por un lado, la identificación dela subjetividad con concepciones organicistas y biográficas –centradas
Revista Educación estética1.indd 295 23/10/2007 12:31:05 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 296/329
296
Reseñas
en la inspiración del creador–, y por otro, la ficción de la obra comototalidad orgánica (32). Adorno subraya que la obra es un artefacto,no un organismo. Sin embargo, recurre a una metáfora orgánica parahablar de la evolución experimentada por la obra en el tiempo: hablade la muerte de la obra, una muerte que, según él, coincide con la de-saparición de la subjetividad contenida en la obra, con la separaciónde su contexto histórico original. Este proceso, sin embargo, trae a lasuperficie elementos latentes en las obras. Adorno recurre a otra metá-fora sugestiva para describir el mismo fenómeno: la subjetividad inicialabandona la obra “vieja”, pero la ilumina desde afuera (38). En ese con-texto, las obras tardías de un artista son las menos subjetivas, y por lotanto las más difíciles de entender y disfrutar para el público, las másajenas a la “industria cultural” que Adorno siempre atacó. A propósito
reflexiona Adorno sobre la música moderna, en donde el abandono delsistema tonal significa la pérdida de un lenguaje que facilitaba el accesoa la obra por parte del público.
Así como la obra de arte es absolutamente inorgánica, el arte, el lenguajey la identidad no son totalidades armónicas y orgánicas. Nicholsenprofundiza acerca de esta idea en el segundo capítulo del libro -“Ellenguaje: su murmullo, su oscuridad y su costilla plateada”-, en el querealiza un análisis cuidadoso de la forma –elaborada por el autor enNotas sobre literatura– para hablar de Adorno y el lenguaje. Adorno no
formula una teoría explícita del lenguaje, pero hay una teoría implícitaque está omnipresente en sus escritos. Para él, el arte se parece al len-guaje en su carácter a la vez casi-lógico y casi-sensual; o más bien, separece al lenguaje en la medida en que éste logra trascender sus fun-ciones puramente comunicativas y utilitarias para acceder a su dimen-sión poética. El autor está empeñado en buscar un auténtico lenguajeliterario, que iría de la mano con un auténtico uso crítico y filosófico dellenguaje (61). En ambos casos es pertinente la noción de forma configu-racional o constelacional, inseparable del pensamiento de Adorno. Eneste contexto él evoca la figura del emigrante, que aprende una lenguaextranjera no con el diccionario, desde un sistema preestablecido de
significados, sino en un proceso de construcción y desciframiento pro-gresivos, a través de los múltiples contextos en los cuales aparecen laspalabras (61).
Esta teoría implícita del lenguaje le asigna una importancia privilegiadaa la forma sobre el sentido o la intención del discurso (65). Insiste tam-bién en la coexistencia de dos dimensiones del lenguaje: la comunica-tiva y la poética o expresiva. La primera dimensión, por un procesode deterioro histórico, se ha comprometido con fenómenos de domi-nación social e intercambio mercantil –asociados con el auge del
Revista Educación estética1.indd 296 23/10/2007 12:31:06 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 297/329
297
EDUCACIÓN ESTÉTICA
capitalismo– que la han llevado a “colonizar” la dimensión poética:todo el lenguaje resulta así corrompido por la lógica del mercado. Deahí la connotación siempre negativa que Adorno le da a la noción decomunicación, concebida como el polo opuesto del auténtico lenguajeliterario, en primer lugar, porque el sentido, a diferencia de la forma dellenguaje, descansa en la disociación entre palabras y conceptos, por unlado, y cosas por el otro, y por lo tanto está implicado en la rigidez delas categorías conceptuales y de los juicios lógicos; en segundo lugar,porque la comunicación es una forma de control social que está al servi-cio del mercado, y en consecuencia conduce a la enajenación de los sereshumanos (67-68). Esta posición explica cierta ambivalencia que Nicholsenle atribuye al pensamiento de Adorno sobre el lenguaje. Aunque Adornoinsista en que el lenguaje es un fenómeno artificial –no natural–, y en
esta medida no puede aspirar a recobrar una ficticia pureza primordial,la noción de un lenguaje divino en el que las cosas y las palabras coin-cidirían (concepción que se acerca al misticismo judío que subyace alpensamiento de Benjamín sobre el lenguaje) está presente entre líneasen sus escritos (68). Sin embargo, el sueño de un lenguaje que se fu-sionaría con la cosa y escaparía a su dimensión comunicativa es paraAdorno una locura necesaria, un ideal imposible (69). La única formade expresión humana que se acercaría a este ideal es la música, no tantopor su aspecto sensorial como por su analogía con el lenguaje: con unlenguaje a-conceptual que crea totalidades o configuraciones por yux-
taposición de elementos no-significativos, y no por jerarquías lógicas.Este ideal de un lenguaje no-comunicativo implica, según Nicholsen,un abandono de la personalidad y de la voluntad con el objetivo deescuchar al Otro, a lo que es otro, distinto del sujeto, lo que no se debeconfundir con una fusión (imposible y poco deseable) con ese otro. Yprecisamente, cuando Nicholsen analiza en detalle los elementos o re-cursos del lenguaje que para Adorno se acercarían a ese auténtico len-guaje poético, nos damos cuenta de que son los vacíos, las rupturas enel discurso, los que subvierten la posibilidad de la comunicación yapuntan a una síntesis a-conceptual. Adorno habla en ese contexto de
la forma épica, entendida como una forma dada a evadir las construc-ciones jerárquicas a través del uso de partículas inútiles que rompen lacohesión lógica del texto (Mahler sería en ese sentido para Adorno uncompositor épico; Nicholsen volverá sobre ese punto en las últimas pági-nas del libro).
Otro fenómeno lingüístico importante para Adorno en ese orden deideas es el uso de palabras extranjeras en el texto. Hay una dimensiónerótica en las palabras extranjeras -su uso responde a la seducción de loajeno-, y pertenecen además al lado barroco y alegórico del lenguaje en
Revista Educación estética1.indd 297 23/10/2007 12:31:06 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 298/329
298
Reseñas
la medida en que son abiertamente inorgánicas. Ponen así en evidenciael carácter histórico y artificial del lenguaje en general, ayudando a sub-vertir la ilusión de un lenguaje natural y transparente, y contribuyendoa la elaboración de un lenguaje configuracional.
El tercer capítulo, “La forma configuracional en el ensayo estético y elenigma de la Teoría estética”, trata principalmente de la obra más difícilde Adorno, Teoría estética, a partir de una comparación con lo queNicholsen llama los “ensayos estéticos” del autor (es decir, los textosque abordan obras de arte). No es claro si incluye entre ellos “El en-sayo como forma”, que utiliza además como punto de referencia pararealizar un análisis sobre la forma de Teoría estética. La idea central delcapítulo es que esta obra de Adorno es la más difícil de entender para
el público, porque es lo que el mismo autor llamaría una “obra tardía”en la cual la subjetividad se ha disociado de la objetividad, y que ilus-tra con una intensidad particular el ideal de escritura configuracionaly paratáctica del autor. Por lo tanto, exige del lector una “experienciasubjetiva mimética” (104) para aprehenderla, una experiencia especial-mente austera por la forma deliberadamente alusiva del texto, y la pre-dominancia de conceptos abstractos –desprovistos, según Nicholsen, decualquier centro o marco teórico que pueda guiar al lector en su recorridopor la obra– sobre las formulaciones metafóricas que Adorno utiliza enotros textos.
Nicholsen vuelve sobre esta noción de experiencia mimética en el cuartocapítulo –“La mimesis de Walter Benjamin en Teoría estética”–, que ex-plora el concepto de mimesis en Teoría estética, en la obra de Benjamin, yen la relación mimética que Adorno -según Nicholsen citando a Jameson-estableció con ese autor. Adorno habría tomado de Benjamin la nociónde forma constelacional; según Jameson, la noción de mimesis es unconcepto central en Teoría estética, pero al quedar casi sin definir, separece mucho a la noción de “aura” desarrollada por Benjamin. Nicholsenafirma que “la mimesis en Teoría estética es en realidad la cara oculta deuna figura cuya cara explícita es a veces el enigma, a veces el lenguaje,una figura en la que sujeto y objeto, psiquis y materia son a la vez con-tinuos y discontinuos; al rastrear la esquiva mimesis, se empieza a ilu-minar todo el diseño y la forma conceptual de Teoría estética” (138). Coneste fin, la autora recurre a un análisis de la noción de mimesis en dosensayos de Benjamin, “Sobre la facultad mimética”, y “Doctrina de losimilar”, en donde el autor afirma que la facultad mimética era alojada,inicialmente, en las prácticas rituales y mágicas; al desaparecer éstas,se ha refugiado en el lenguaje, por un lado, y por el otro, en los juegosimitativos del niño.
Revista Educación estética1.indd 298 23/10/2007 12:31:06 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 299/329
299
EDUCACIÓN ESTÉTICA
En el pensamiento de Adorno el concepto de mimesis aparece en con-textos muy diversos, formando una vez más una constelación que tienemucho en común con la concepción que de ella tiene Benjamin –unamimesis concebida como asimilación del yo a lo otro–, aunque Adornoatribuya la actividad mimética tanto a la obra como al sujeto. Para éste,“la comprensión de una obra de arte no es un asunto de análisis con-ceptual” (149): toda obra de arte es comparable a una partitura musi-cal, que debe ser interpretada por el músico, que “imita” la dinámicainterna de la obra. Así, “el acto de comprensión estética es un acto deasimilación del yo al otro” (149). Sin embargo, esta experiencia debe sercomplementada por la reflexión filosófica sobre el arte; la experienciamimética en sí es insuficiente, porque la obra requiere también de unacierta distancia para ser percibida, y porque al abandonar el terreno de
lo mágico para refugiarse en el lenguaje, la mimesis ha adquirido uncarácter enigmático. Este carácter se expresa en el concepto de “aura”desarrollado por Walter Benjamin, un concepto que tiene mucho quever con el de mimesis en Adorno. Para Benjamin, “la mimesis […] estáíntimamente ligada a la noción de un agrupamiento indefinido de aso-ciaciones […] este agrupamiento se experimenta como aura, como lamirada que los objetos nos devuelven” (157-158). En una perspectivaanáloga, para Adorno, la expresión artística crea “formas enigmáticasy a-conceptuales de lenguaje” (162), un lenguaje no-discursivo y por lotanto mudo.
En su quinto y último capítulo, “Adorno y Benjamin, la fotografía y el aura”,Nicholsen prosigue su reflexión sobre el concepto de aura –es decir,según la autora, “la pregunta por el arte y la experiencia subjetiva enla modernidad tardía” [185]– para Adorno y Benjamín, a través de unareflexión sobre Kafka y la fotografía. Según Nicholsen, los dos autoresreconocen que la aparición de la fotografía y del cine plantea la po-sibilidad de una disociación completa entre imagen y aura; mientrasBenjamin –en “La obra de arte en la época de su reproductibilidadtécnica”– celebra esas nuevas formas artísticas, Adorno las consideraincompatibles con la autonomía del arte y con la posibilidad de una
experiencia estética auténtica. Al menos esta es la impresión que da elcomienzo del capítulo 5. Sin embargo, el lector descubre pronto que lapostura de ambos autores es más compleja. Benjamin, en su “Breve his-toria de la fotografía”, considera que la fotografía permite un aura au-téntica –que combina profundidad y presencia–, pero también un aurafalsa, la del interior burgués, que combina la superficie con el vacío y laausencia (193-194). Adorno, por su lado, reconoce la función crítica de lafotografía para los surrealistas. Establece una conexión entre la fotografíay la violencia de las imágenes en Kafka, que Adorno interpreta comoun surrealista, y cuyas obras compara con el cine mudo (202-204).
Revista Educación estética1.indd 299 23/10/2007 12:31:07 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 300/329
300
Reseñas
Paradójicamente, la reflexión sobre Adorno y Kafka en este últimocapítulo nos lleva, en las últimas frases del libro, a realizar un acerca-miento al pensamiento de Benjamin, con el cual se termina el recorridode Nicholsen por la obra de Adorno (225). Esta especie de coda, que noparece enteramente lógica, responde sin embargo, en sus característicasformales, a la postura adoptada por la autora para lograr un acerca-miento al objeto de su discurso, que en el proceso del análisis deja deser objeto y se vuelve sujeto. Ésta será precisamente la postura mimé-tica que Nicholsen le atribuye a Adorno ante sus propios objetos deanálisis. Exact Imagination, Late Work procede también de manera constela-cional, yuxtaponiendo las ideas y los capítulos en un proceso asociativobastante flexible. Y si el libro no tiene conclusiones, es sin duda porquetanto la autora como su público lector saben que nada está concluido,
que este texto es mucho más un comienzo que un final: el paso siguien-te para sus lectores –y la mayor calidad del libro de Nicholsen es quenos inspira el deseo de efectuar ese paso– es volver a la fuente, es decira los escritos del mismo Adorno.
Patricia SimonsonDepartamento de Literatura
Universidad Nacional
Gómez, Vicente. El pensamiento estético de Theodor W. Adorno.Madrid: Cátedra, 1998. 229 páginas.
Bajo la bandera de resignación y pesimismo cultural ha sido compren-dido, no sólo el pensamiento de Theodor Adorno, sino el círculo depensadores que fueron denominados con el título monolítico de “Es-cuela de Frankfurt”. Es justamente tal equívoca visión la que impulsala tarea de Vicente Gómez en este libro: hacer justicia al pensamiento deAdorno, sin caer en el dogmatismo de las interpretaciones que limitanel curso de su filosofía en el marco del horror de su tiempo.
Sobre la base de este tipo de críticas se han erigido programas teóricosde diversos calibres, reclamando un cambio de paradigmas filosóficosen la formulación adorniana de la Teoría crítica. Entre los programasmás sobresalientes, destaca Vicente Gómez el iniciado por AlbrechtWellmer, Axel Honneth y M. Theunissen a mediados de los años seten-ta, y el desarrollado por Jürgen Habermas en su obra Teoría de la accióncomunicativa (1981).
Según Wellmer y Habermas, la obra que determina la necesidad de re-modelar el pensamiento de Adorno es Dialéctica de la Ilustración (1944).
Revista Educación estética1.indd 300 23/10/2007 12:31:07 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 301/329
301
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Escrita por Theodor Adorno y Max Horkheimer en el exilio americano,ha sido interpretada por sus críticos como una obra de “ruptura”, quemarca la “irremediable autodisolución de su Teoría crítica y su inutili-dad teórica”. Los argumentos de Wellmer y Habermas aparecen a losojos de Vicente Gómez tan radicales como dogmáticos. Según ellos, laobra de Adorno, de un lado, incurre en una contradicción performa-tiva, pues al homologar razón y dominación en su crítica radical de lamodernidad, termina minando el propio terreno sobre el cual realizala crítica de la razón instrumental; de otro, traslada las “competenciasen materia de conocimiento de la filosofía a la estética” para escaparde la racionalidad instrumental, logrando únicamente caer en la víade un “esteticismo filosófico”. Esta crítica se articula con la idea de quela categoría de mimesis, en Teoría estética, aparece extraterritorial a la
misma razón, un mero concepto “complementario”, de tal forma quela teoría de Adorno se encuentra expuesta a practicar la huida hacía lairracionalidad.
Frente a las objeciones de Wellmer y Habermas principalmente, VicenteGómez desarrolla una búsqueda que le permita una articulación críticade las obras Teoría estética y Dialéctica negativa en el sentido de una “con-mensurabilidad” de los discursos estético y epistemológico, entendiendola función de “lo estético” no como ampliación o sustitución de la ra-cionalidad en un sentido general, sino como corrección de la raciona-
lidad subjetiva o instrumental. Para Vicente Gómez, “el modo especí-fico como Adorno piensa tal corrección [de acuerdo a] su teorema dela convergencia entre arte y filosofía” es la “racionalidad dialéctica”. Sinembargo, Vicente Gómez no realiza sólo un estudio genético de la obrade Adorno, sino que produce un juego de tensiones –partiendo desdesu obra Dialéctica de la Ilustración, que es el nudo de la crítica a su pensa-miento–, para después remitirse a sus obras tempranas de estética yestablecer, respecto a sus obras tardías, el modo específico de conver-gencia y corrección entre filosofía y estética.
Dialéctica de la Ilustración constituye para sus críticos, como ya lo
habíamos mencionado, una obra que en la homologación de razón ydominación manifiesta una “lógica de la historia de talante pesimista”.Vicente Gómez reflexiona sobre cómo dicha crítica aparece vacía si laobra es identificada, más bien, como la continuación de un programacrítico que ya habría realizado en sus obras tempranas una “reorien-tación” de la filosofía de la historia en el sentido de una “crítica de-terminada de la sociedad”. De esta forma la crítica a la Ilustración noaparecería ya como una “filosofía catastrófica de la historia”, sino como“un escrutinio de los momentos teóricos abandonados en el camino dela conversión de la racionalidad en ratio instrumental”.
Revista Educación estética1.indd 301 23/10/2007 12:31:08 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 302/329
302
Reseñas
Según Vicente Gómez, ya en una de las conferencias del año 1932, in-titulada “La idea de historia natural”, Adorno había rechazado –ensu crítica del concepto de historicidad en Heidegger– la idea de unafilosofía de la historia entendida en términos de una “ontología históri-ca”, para reemplazarla por la idea de una “Historia natural”. Dicha ideaexpresaba básicamente que en la historia aquello que es meramente thesei,producto de la actividad humana, es convertido en physei, en naturaleza.Aquello que implica una reorientación de la filosofía de la historia enlos nuevos términos planteados es la idea de que “las cuestiones de laconcepción histórica de la naturaleza no son posibles como cuestionesde estructuras generales, sino sólo como interpretación (Deutung) de lahistoria concreta” (30). En esta medida la filosofía de la historia deviene“interpretación” de la historia como naturaleza y, dialécticamente, de
la naturaleza como histórica.
Adorno descubre con su teoría, en la obra Dialéctica de la Ilustración, que“lo nuevo, lo histórico, sigue estando ligado a lo-siempre-igual, a lo ar-caico-mítico”. Sobre esta base, son dos los objetivos centrales deDialécticade la Ilustración: desmentir y realizar una crítica determinada, histórica,de la idea ilustrada de progreso, y “preparar un concepto positivo deIlustración que disuelva su ligazón con la dominación ciega”.
Vicente Gómez realiza un seguimiento a través de los fragmentos del
grueso teórico de esta obra de Adorno, señalando la forma en que lacrítica de la razón Ilustrada, la idea de que la separación mítica desujeto y objeto se extiende al ámbito de lo profano, es, a la vez, unabúsqueda de los momentos que la razón ha dejado atrás en su pro-ceso de conversión en razón instrumental. Estos momentos –aunquedispersos a lo largo de la obra– están enfocados a buscar un conceptode experiencia y de razón que se libre del mecanismo cosificador. Asíse reconocen las categorías que han sido olvidadas en el ámbito de larazón instrumental: “mimesis”, “inconmensurabilidad”, “mana”, “con-cepto” frente a “fórmula” y una noción de experiencia libre de la dualidad“pensamiento”/ “impulso”.
Aun cuando, como afirma Vicente Gómez, la obra de Adorno yHorkheimer no teoriza enfáticamente una noción de razón irreductiblea razón instrumental, dicha tarea queda allí enunciada en cuanto seofrecen “las condiciones de efectividad de la idea de una racionalidaddialéctica, en tanto que crítica determinada de la filosofía de la concien-cia” (43). De hecho la idea con que finaliza la obra, la exigencia de “pen-sar el pensamiento”, permite entrever que es a la luz de una “críticadeterminada de la concepción hegeliana de dialéctica, como cobra sudeterminación teórica más compleja lo que en Dialéctica de la Ilustración
Revista Educación estética1.indd 302 23/10/2007 12:31:08 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 303/329
303
EDUCACIÓN ESTÉTICA
no pasa de ser un programa” (43). Ahora bien, teniendo en cuenta quepara Adorno “el programa de la Ilustración sólo es posible si la filosofíavira estéticamente”, la tarea que Vicente Gómez realiza a continuaciónes reflexionar sobre la concepción y la función que ocupa el ámbito es-tético en la realización de un nuevo concepto de racionalidad en la obrade Adorno.
En el capítulo “Kierkegaard (1929). El «giro estético» de la filosofía”,Vicente Gómez interpreta la temprana obra de Adorno sobre la estéticade Kierkegaard como una crítica de la noción dialéctica que, en Hegel,se anula en el Espíritu como vehículo identitario de sujeto y objeto.Sin embargo, en el desarrollo de dicha crítica, Adorno no se limitaráa concebir la estética de Kierkegaard como una mera “teoría del arte”,
sino como “posición del pensamiento ante la objetividad”. Desde estemomento podemos anunciar la idea de Vicente Gómez según la cualel giro estético de la filosofía ya es planteado por Adorno en sus obrastempranas como la posibilidad de corrección del pensamiento instru-mental.
Kierkegaard proclama una estética material o de contenido –frente al“formalismo estético”– como superación de la identidad de sujeto yobjeto en el sistema idealista de Hegel. Sin embargo, dicha superaciónsería tan sólo aparente. En realidad habría retrocedido a un estadio
predialéctico de afirmación de la dualidad contenido y forma. ParaKierkegaard, la subjetividad se comporta selectivamente respecto a siun contenido es o no estético, privando así a los contenidos de sus pro-pios derechos. Cualquier inclusión de la experiencia social en el estadiode lo estético se manifiesta ilícita. De manera que el único contenidoestético posible es el de la inmediatez pura no reflexionada, el de unasubjetividad autónoma que se toma a sí misma como objeto. De estaforma, la estética que se suponía superación del idealismo, según Adorno,termina por afirmarse en esta condición al ser el sujeto abstracto el queproduce lo concreto: “lo estético, separado del contenido, pasa a ser algo
«superfluo», un elemento decorativo (Schmuck) privado de fundamentoobjetivo, mera reduplicación de una subjetividad indiferente a «lo-otro-de-sí-misma»” (50). Si para Kierkegaard los estadios de la existencia humana individualen el tiempo son los conceptos estético, ético y religioso, para Adornoresulta esencial una “inversión de la lógica de [estas] esferas”, pues sóloen al ámbito estético se manifiesta una apertura de la conciencia a lo«lo-otro-de-sí», que es la condición de posibilidad de una verdaderaexperiencia, de una dialéctica efectiva entre sujeto y objeto.
Revista Educación estética1.indd 303 23/10/2007 12:31:08 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 304/329
304
Reseñas
“De «Paul Hindemit» (1922) a Filosofía de la música moderna (1941-1948).La conmensurabilidad de los discursos estético y filosófico” es el tercercapítulo de esta obra de Vicente Gómez. Si en la obra sobre KierkegaardAdorno perfila la posibilidad de corregir la idea de dialecticidad delpensamiento de Hegel en el ámbito estético, en “Paul Hindemith”Adorno expone una “dialéctica verdadera” entre sujeto y objeto entérminos de artisticidad.
Adorno encuentra en Paul Hindemith el núcleo de la “artisticidad pro-funda”. Esta noción haría referencia al intento de devolver a la músicala autonomía perdida durante la época del romanticismo musical, entanto que éste tendía a reducir el momento objetivo de la música al meroreflejo del Yo, como sucedía en Brahms o Debussy. Vicente Gómez señala
que Adorno reconoce en el escrito “El compositor dialéctico” (1932) –dedicado a Schönberg– que: “a la música que hoy pretenda legitimidadse le debe exigir lo que podríamos llamar un carácter de conocimiento(Erkenntnischarakter). En el ámbito de su propio material, esta músicadebe formular aquellos problemas que el material –que no es nunca unmaterial natural, sino producido social e históricamente– le plantee”(63). Adorno encuentra “el potencial de artisticidad” precisamente endonde existe una comprensión de la determinación social e histórica dela música, así como del arte en general; ésta es, pues, la única forma enque la reflexión, producción o recepción artística pueden escapar de lairracionalidad y el dictamen de la ratio instrumental: reconociendo los
derechos propios del objeto (mediado históricamente), y no reducién-dolo a la ordenanza violenta del sujeto. No han de concebirse, entonces,sujeto y objeto como dos “polos” enfrentados, “sino como momentosque se median entre sí, siendo histórico el modo de mediación” (66).
Adorno dice que este “médium de artisticidad”, en el que era posibleuna relación efectiva –dialéctica- del sujeto con el objeto, termina porconvertirse en la producción y recepción de aquello que se ha denomi-nado “música ligera” y “música seria”, en dominio sobre el objeto, en“subjetivismo extremo”.
Sin embargo, señala Vicente Gómez, Adorno no realiza una divisiónde la producción musical según el criterio de si sucumbe o no a lasexigencias del mercado, antes bien, su criterio es cognoscitivo: el arte“verdadero” es aquel que es capaz de realizar una correcta posición dela subjetividad ante la objetividad, aquel que persiste en su voluntad deconocimiento (67). Con este criterio conducirá Adorno sus críticas tantoa la “música ligera” como a la “música seria”.
En el caso de la “música ligera”, sus críticas tienen como objeto la renun-cia, tanto del compositor como del receptor, a la realización de cualquier
Revista Educación estética1.indd 304 23/10/2007 12:31:09 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 305/329
305
EDUCACIÓN ESTÉTICA
tipo de comprensión racional del material musical. A propósito de estoVicente Gómez se detiene en la reflexión realizada por Adorno en “Elcarácter fetichista de la música y la regresión de la audición”, texto enel que califica la posición del receptor frente a las composiciones musi-cales como “infantilismo”. Dicha actitud es caracterizada por el olvidoy el recuerdo súbito de la música, “de una música que es ausencia delenguaje, en tanto que carece de toda articulación en el tiempo y esexageradamente sensual” (70). La comprensión de la música se tornareconocimiento de lo ya conocido, de la música que accede al carácterde efectividad requerido por la industria cultural. Todo esfuerzo, con-centración o trabajo sobre cualquier producción musical es rechazada,al tiempo que es afirmada la música fácilmente digerible, aquella queha estandarizado la industria cultural con el criterio del éxito. Pero la
música calificada como “seria” cae en este mismo margen de selecciónpor los medios de comunicación de masas, con lo cual los compositoresy las obras terminan por acceder al mismo espacio de la audición fetichistade los receptores.
De la misma forma que en la “música ligera”, en la “música seria” lacomposición se ve determinada por el relajamiento o la renuncia alcumplimiento de una posición diferenciada de sujeto y objeto (70-71).Este motivo desencadena las críticas de Adorno a la música de Schönbergy Stravinsky.
Si Adorno reconocía la música de Schönberg, en su periodo atonal,como una posibilidad de la relación efectiva entre sujeto y objeto,le critica el formalismo de su periodo dodecafónico, en el que cadasonido de sus composiciones termina por circunscribirse a una estruc-tura formal determinada a priori. En el caso de Stravinsky, Adorno locompara con la fenomenología de Husserl, en la medida en que ambosintentaron recobrar la “objetividad” pérdida, tanto en el romanticismomusical como en la filosofía idealista; un intento que resultaría fallido,a juicio de Adorno, puesto que en la eliminación del Particular, del su- jeto concreto, terminarían afirmando aún más el formalismo negado. A
propósito de este tema Vicente Gómez desarrolla un análisis compara-tivo de las obras de Adorno Filosofía de la música moderna y Metacríticade la teoría del conocimiento, en las que realiza la crítica a Stravinsky yHusserl respectivamente.
En los siguientes capítulos Vicente Gómez realiza un salto hasta las obrastardías de Adorno, específicamente Teoría estética y Dialéctica negativa,para analizar la idea de la convergencia entre arte y filosofía, sin caeren la criticada huida hacia la irracionalidad. Dicha convergencia seráexpuesta en términos de “mimesis”, pero entendida no como el simple
Revista Educación estética1.indd 305 23/10/2007 12:31:09 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 306/329
306
Reseñas
abandono irracional del sujeto a lo otro-de-sí, ni tampoco como la iden-tificación del sujeto con el objeto, sino como “un modo de comporta-miento diferenciado de la subjetividad ante su objeto”.
El análisis de Teoría estética parte del reconocimiento del carácterhistóricamente determinado de toda concepción del arte. En este casola reflexión sobre el arte es concebida en términos de una “estéticadialéctico-material”, una estética que no significa la mera imposicióncategórica del sujeto sobre el arte. Dicha idea corre paralela a una críticade las ideas de “hedonismo estético” y “contemplación desinteresada”;también, a la posibilidad de fijar una definición de lo bello en tanto“manifestación sensible de la Idea”, según lo entendía Hegel, puestoque se reconoce que la misma categoría de lo bello es dinámica, variable de
acuerdo con su contenido material. No habrá entonces forma de realizaruna crítica apresurada del pensamiento estético de Adorno, si se recuerda,como lo hace Vicente Gómez, que es precisamente el reconocimientode la mediación histórica de las obras de arte aquello que hizo urgentepara Adorno el trabajo de la conciencia. El reconocimiento de lo otro,de “lo-no-idéntico”, no es la reacción del arte frente al pensamiento, laafirmación de la irracionalidad, sino el reconocimiento de lo que hay decomprensible en él por sí mismo, como entidad determinada, al igualque el sujeto, históricamente.
Después de analizar la crítica de Adorno a la dialéctica hegeliana, VicenteGómez realiza un seguimiento a los diversos planos de exposición enla Teoría estética. Se reconoce una “reflexión primera” o reflexión in-manente que, aunque supera el mero análisis filológico de las obras,tiende siempre hacia la positividad del dato. No obstante, es impor-tante entender dicho plano como “Ciencia del arte”, en tanto recuperala idea de que una obra no puede ser reducida a sus meras relacionesy determinaciones tangenciales, sino que se ocupa fundamentalmentede lo “material” en la obra de arte, “de su división en «materiales básicosy sus transformaciones»”.
Un segundo plano de la reflexión es entendido como “estética filosófica”o “estética dialéctico-material”, que no sólo reconoce lo inmanente a lasobras de arte, sino que entiende la obra, a la vez, como hecho social. Eneste nivel ha de ser entendida la obra de arte como un “enigma”, “plexode problemas” que debe ser descifrado a través de una reflexión sobrela mediación entre su proceder técnico inmanente y la sociedad. Sinembargo, al concebir la relación entre arte y sociedad como negativa, laestética de Adorno deja de ser simplemente una estética sociológica. Elcarácter crítico de la obra de arte radica, precisamente, en su oposición alprincipio social de funcionalidad: “la única funcionalidad del arte es su
Revista Educación estética1.indd 306 23/10/2007 12:31:10 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 307/329
307
EDUCACIÓN ESTÉTICA
no funcionalidad”. Incluso la negatividad de la obra de arte se hace aúnmás radical al pensar que toda comunicación de un sentido o consuelose vuelve vacua en una sociedad sin sentido. Esta es la razón por lacual, para Adorno, es más realista la obra de arte cuando acoge el ab-surdo como su forma efectiva que cuando pretende comunicar un sen-tido positivo, aun siendo consciente de la catástrofe social. Sobre estaidea recaería la crítica fundamental de huida hacia la irracionalidad deAdorno, puesto que en la resistencia de la obra de arte ante la sociedad,en su abstracción, termina convirtiéndose en apologista de la condiciónsocial existente. Sin embargo, como pertinentemente lo anuncia VicenteGómez, hay que ver si la negatividad de la obra de arte es la idea sus-tancial y única en la reflexión sobre el arte en Adorno, sobre todo te-niendo en cuenta que él mismo critica la abstracción romántica del arte
por ideológica.
Frente a esta crítica, Vicente Gómez plantea una “reflexión tercera”como superación de una filosofía estética –estética dialéctico-material– enel plano epistemológico. Si el arte, en cuanto abstracción de la sociedad,no contribuye más que a afirmar el progreso de la ratio instrumental enla sociedad burguesa, habría que buscar entonces un “modo de com-portamiento” específico, por medio del cual el arte pueda librarsede su connivencia con la situación existente. Este modo de comporta-miento específico es la “mimesis”, entendida no como mera reproduc-
ción de la realidad, sino como posición diferenciada ante el objeto. Paraaclarar el sentido estricto de este concepto, Vicente Gómez entabla unacomunicación entre Teoría estética y Dialéctica negativa.
Para Adorno el comportamiento mimético no debe ser entendido comouna relación del sujeto con la inmediatez de la cosa, razón por la cualconsidera necesaria una reorientación del concepto. Para dicha tareaAdorno incorpora en su reflexión la categoría de “trabajo”, la per-secución de la necesidad de la lógica de la cosa misma, del materialartístico. El modo de comportamiento específico, “mimesis”, ha de serentendido, entonces, como “trabajo sobre algo que ofrece resistencia”.
Con justicia reflexiona Vicente Gómez en torno a la idea según la cual,en la “mimesis”, dicha síntesis ocurre concibiendo lo otro como deter-minado históricamente y no simplemente como verdad perenne, comosucedía en el gesto arcaico. Según Vicente Gómez, no debe ser concebidoel viraje de la filosofía a la estética como un sinónimo del fracaso de lateoría de Adorno, ni mucho menos como una huida hacia la irracio-nalidad, puesto que es precisamente este giro el que hace necesaria laapertura y el trabajo de la conciencia sobre lo otro-de-sí, sobre aquelloque había sido menospreciado y violentado por la razón instrumental.La segunda parte del libro se concentra en las críticas de los “actuales
Revista Educación estética1.indd 307 23/10/2007 12:31:10 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 308/329
308
Reseñas
círculos frankfurtianos” al pensamiento de Adorno, específicamente lasemitidas por Albrecht Wellmer y Jürgen Habermas. En el capítulo 1, intitulado “Albrecht Wellmer: los riesgos de una estéticacomunicativa”, Vicente Gómez parte de las críticas que Adorno realizóa esa escisión tan concurrida en la historia del pensamiento entre artey conocimiento, como resultado de la polaridad entre signo e imagen.Dicha escisión, que colocaba al arte en una posición bastante pre-caria, sólo comenzaría a ser transgredida con la superación de Kantpor Hegel, quien pensaba que el arte debía ser reconocido en su preten-sión de conocimiento y verdad. Posteriormente, con Lukács y Brecht,herederos de la estética marxista, al arte se le adscribe la función detransformación de la realidad, de praxis política. Será Adorno, señala
Vicente Gómez, quien dará un giro decisivo en la reflexión estética,por un lado, al concebir el arte como “lugarteniente” de la utopía y, porotro, al plantear la idea del “anti-arte”: un modo específico del arteque “afianzado en la prosecución de su legalidad inmanente revocael principio de realidad y la máxima de comunicación, y se convierte endepositario de una contraimagen de la sociedad existente” (167). Estaidea de Adorno será el centro de las críticas de Wellmer. Según VicenteGómez, para Wellmer el problema de Adorno radicó en haber concebidoel arte de un modo mesiánico y utópico, luego de absolutizar el carácterideológico de la cultura moderna, lo cual lo conduciría a plantear una
salida irracional frente a la racionalidad instrumental. Sobre esta baseWellmer plantea una reorientación de la idea del arte en términos “fun-cionales”, de una “pragmática del lenguaje” (169). Esta idea se sustentaen el supuesto “potencial comunicativo” del arte en la modernidad,un “potencial de apertura de relaciones comunicativas y de autoenten-dimiento de los receptores del arte en dirección hacia momentos ajenosa todo sentido habitual, convertidos en tabú, segregados y dispares desu propia experiencia” (173).
Los problemas de este tipo de ideas, como bien lo apunta Vicente Gómez,no se harían esperar, pues el mismo Wellmer retrocede a un estadio
pre-dialéctico en el que arte y verdad quedan escindidos. Si la concep-ción sobre lo que es o no arte, así como su función en la sociedad, serestringe a la recepción del sujeto, el arte en consecuencia quedarelegado, en su contingencia, a una mera función de “iluminación” dela razón. A propósito de lo anterior se pregunta Vicente Gómez si, pre-cisamente, al otorgar un simple valor heurístico a la “iluminación” quetrae al mundo el arte, no se relega éste a las fuerzas de lo irracional. Alreducir el contenido de verdad de las obras de arte a la virtual efec-tividad de su recepción, Wellmer cae dentro de las críticas que Adornorealizara a ese tipo de esteticismos psicologistas que, al resolver el po-
Revista Educación estética1.indd 308 23/10/2007 12:31:10 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 309/329
309
EDUCACIÓN ESTÉTICA
tencial del arte del lado del receptor, no pueden más que caer en elmismo comportamiento de la industria cultural: “la eficacia calculada”.A juicio de Vicente Gómez este tipo de críticas son el resultado de unprofundo desconocimiento de la idea de artisticidad en la obras tem-pranas de Adorno, con el que ya habría superado el mencionado “po-tencial de comunicación” de las obras de arte. De hecho, sólo desde untipo de “potencial de artisticidad” –como el planteado por Adorno– seles puede adscribir a las obras de arte un potencial crítico de cara a lasociedad existente. Según lo menciona Vicente Gómez, Wellmer olvidóque la misma comunicación en este tipo de sociedad cae en el juego dellenguaje cosificado.
El capítulo 2 de la segunda parte del libro se intitula “«Mundo adminis-
trado» o «Colonización del mundo de la vida». La depotenciación dela Teoría Crítica de la sociedad en Jürgen Habermas”. En esta secciónVicente Gómez hace un seguimiento crítico de la elaboración de lacategoría “mundo de la vida”, planteada por Habermas en su obraTeoría de la acción comunicativa, como un foco conceptual desde el cualse podría realizar una reflexión crítica sobre la “paradoja de la cosifi-cación”. A juicio de Habermas, la cosificación aparecería como resul-tado de la “invasión externa de la acción sistémica sobre el «mundo dela vida», regido en condiciones no patológicas por la «acción comunica-tiva»”. Sobre la base de esta distinción y su interrelación, según Vicente
Gómez, Habermas “pretende restituir a la realidad de las sociedadesmodernas la efectividad de potenciales de emancipación histórico-empíricamente objetivos” (182). Frente a esta idea, Vicente Gómezanaliza la solución que Adorno ofrece a dicha paradoja en el texto“Individuo y organización”, observando la manera como, ya en estetexto, Adorno critica la solución ofrecida por Habermas en términos de“neutralización conciliadora”. La oposición planteada entre “acción sis-témica” y “mundo de la vida” no resuelve el problema de la cosificación,sino que lo disuelve en el “por una parte” –de los rasgos negativos de lassociedades modernas– y “por otra” –de los positivos–, en vez de pensaren la necesaria “dilucidación de la imbricación (Verschlingung) de am-
bos momentos, o la mediación dialéctica de ambos extremos” (188). Sólosi se piensa la mediación efectiva entre “sistema” y “mundo de la vida” entérminos de una totalidad social dialéctica, es posible acceder a una inter-pretación determinada y crítica de la “paradoja de la cosificación”.
El final del libro lo dedica Vicente Gómez a realizar una exploracióncrítica, paso a paso, del último fragmento de los Minima moralia. SegúnVicente Gómez, las últimas líneas de esta obra hay que pensarlas nocomo una definición de la filosofía de Adorno, sino, más bien, comoel establecimiento de su tarea y su función; no como el abandono de la
Revista Educación estética1.indd 309 23/10/2007 12:31:11 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 310/329
310
Reseñas
filosofía y su autodisolución, sino como el afianzamiento y la concien-cia crítica de su propia problematicidad. Bajo esta concepción, VicenteGómez declara que la interpretación de Wellmer al pasaje de Minimamoralia desconoce la articulación de las categorías que aparecen en elfragmento con la determinación particular que han adquirido a lo largode la obra de Adorno.
El libro de Vicente Gómez es lo suficientemente crítico y justo con elpensamiento de Adorno, sobre todo si se tiene en cuenta que las yaconocidas críticas a su pensamiento desconocen, o al menos silencian,el hecho de que su escritura no es simplemente el medio de transmisiónde una teoría de la sociedad, sino la praxis misma de su pensamiento.El recorrido de Vicente Gómez a través de las obras más reconocidas
de Adorno pone de manifiesto que sólo si se reconoce la interrelacióndialéctica de las categorías en su extensa producción intelectual, es po-sible acceder, sin violencia, a la complejidad de su pensamiento.
Manuel Alejandro Ladino R.Estudios Literarios
Universidad Nacional
Müller-Doohm, Stefan. En tierra de nadie. Theodor W. Adorno:
una biografía intelectual. Barcelona: Herder, 2003. 811 páginas.
Al comienzo de su biografía sobre Theodor W. Adorno, StephanMüller-Doohm sostiene que la siguiente cita tomada de Minima mora-lia, del mismo Adorno, le sirvió de guía a lo largo de su trabajo: “Lapersona particular en su dimensión biográfica es todavía una categoríasocial. Se determina solamente dentro de la conexión de la propia vidacon la de otros, dentro de un contexto que constituye su carácter social;sólo en él tiene sentido su vida bajo condiciones sociales dadas”.
Esta cita devela una de las características fundamentales del libro deMüller-Doohm: la preocupación por situar, en términos sociales, lafigura de Adorno. El autor se esmera por trazar un panorama claro delcontexto social en el que creció y se educó Adorno; describe el carácterburgués de la universidad de Frankfurt en donde éste hizo sus estu-dios universitarios y a la que se unió como docente al comienzo de sucarrera; hace un recuento del clima intelectual de Viena por los añosen los que Adorno estudió composición con Alban Berg, publicó susprimeros artículos de crítica musical y estrenó sus primeras piezas; narrala fundación y el funcionamiento del Instituto de Investigación Socialen Frankfurt, las circunstancias de la emigración del Instituto hacia los
Revista Educación estética1.indd 310 23/10/2007 12:31:11 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 311/329
311
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Estados Unidos y el campo laboral al que se enfrentó Adorno comoinvestigador del mismo; describe también los círculos de emigradosalemanes en los que Adorno tenía sus relaciones más próximas; haceun recuento de las condiciones de trabajo de la academia norteameri-cana, de los institutos que sostenían económicamente la investigacióny las transformaciones políticas de los Estados Unidos durante e in-mediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y su impactosobre el Instituto de Investigación Social y, por ende, en las condicionesde vida y de trabajo de Adorno. Reconstruye, en fin, en cada etapa dela vida del filósofo y teórico musical, su posición social y sus característi-cas como figura pública. Esto es especialmente evidente en la últimaparte de la biografía, en la que Müller-Doohm describe la importanciade Adorno como la figura más descollante de la Escuela de Frankfurt
y como un intelectual de gran impacto en los estudios académicos y enla opinión pública de la Alemania de la posguerra. De acuerdo con subiógrafo, en los años en los que volvió a Alemania, Adorno unió “lafunción profesional de investigador social y teórico de la sociedad conla de un intelectual que repercute en la opinión pública” (561). En eldesarrollo de su labor como académico e intelectual, “desempeñó unpapel orientador para el encuentro cultural y político de la RepúblicaFederal con su propia realidad y para la autocomprensión de las genera-ciones de postguerra” (485).
La reconstrucción de este impacto intelectual es lo que se proponeMüller-Doohm, al describir la labor de Adorno como sociólogo, mu-sicólogo, filósofo y gestor cultural. En su libro, Müller-Doohm se de-tiene, sobre todo, en los dos primeros aspectos de la carrera intelectualde Adorno, reservando comentarios más sucintos para los otros dos.Así, por ejemplo describe con cierta extensión los debates de Adornocon Paul Lazarsfeld de 1938 a 1939 cuando ambos trabajaban en el RadioResearch Project, que investigaba los efectos del medio radiofónico en losprocesos de recepción musical por parte de los oyentes. Müller-Doohmtambién examina los métodos utilizados en la investigación que desem-bocaría en la redacción de La personalidad autoritaria a finales de los años
cuarenta. Ambas cosas le sirven para describir más adelante las cuali-dades originales de la versión de la sociología que Adorno introdujoen Alemania luego de su regreso en 1949, a través de seminarios y dedebates universitarios que organizó a principios de la década del cin-cuenta. Por otra parte, Müller-Doohm dedica bastantes páginas a lacarrera musical de Adorno como compositor y como crítico en los añosanteriores a la emigración porque, sostiene, su formación musical y susprimeras posturas críticas en artículos sobre la música de Alban Berg yArnold Schönberg serían los fundamentos sobre los cuales Adorno eri-giría su teoría musical que se concretaría en Disonancias, Figuras sonoras,
Revista Educación estética1.indd 311 23/10/2007 12:31:12 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 312/329
312
Reseñas
la Introducción a la sociología de la música y los libros sobre Mahler y Bergque publicó en las tres últimas décadas de su carrera, así como el librosobre Beethoven que se publicó póstumamente.
Una extensa investigación de archivo de cuatro años permite a Müller-Doohm describir una gran gama de actividades que llevó a cabo Adornocomo gestor cultural y como promotor de la obra de varios de sus con-temporáneos. Las gestiones de Adorno para divulgar la obra de WalterBenjamin son bastante conocidas. Müller-Doohm las documenta unavez más. Hace mención de la nota necrológica que Adorno publicóen la revista Aufbau poco después de la muerte de Benjamin, de losartículos que le dedicó en la década del cincuenta y de sus edicionesde Infancia en Berlín, Calle de dirección única y los dos volúmenes que
hicieron accesibles sus ensayos más importantes al público alemán.Menos conocidas son otras gestiones de Adorno, como sus esfuerzospor dar a conocer la obra de Alban Berg poco después de la muertede éste. Dichos esfuerzos se concretaron en ocho estudios sobre dife-rentes piezas de Berg y en la búsqueda de un compositor que pudieraterminar la ópera Lulú, que Adorno consideraba una obra importantede la dramática musical. En los años cincuenta, Adorno hizo posibleque aparecieran varias de las novelas de Siegfried Kracauer. Tambiénpromovió la obra de Paul Celan, con quien intentó tener varias conver-saciones por radio, la de Rudolf Borchardt, de quien ayudó a editar un
volumen de su poesía, y la de Samuel Beckett. La promoción de la obrade Beckett no se limitó a la escritura del ensayo sobre Fin de partida.Durante los años sesenta, Adorno participó en varias conferencias yestuvo buscando insistentemente un interlocutor que pudiera debatircon él, en la radio, sobre la obra del irlandés.
La biografía de Müller-Doohm proporciona, asimismo, informaciónexhaustiva sobre las relaciones personales y profesionales de Adorno.A través de una lectura minuciosa de casi toda la correspondencia delfilósofo, Müller-Doohm puede documentar las posiciones intelectualesde Adorno y sus opiniones personales sobre su medio social. Así, en
diversos pasajes, el biógrafo rastrea las críticas que hizo Benjamin avarios textos de Adorno y las que hizo Adorno a los textos de Benjaminsobre Baudelaire y sobre la obra de arte contemporánea. Igualmentedocumenta, a través de pasajes de las cartas y los temas de los seminariosque dio Adorno en la Universidad de Frankfurt, el impacto intelectualde Benjamin sobre él. Müller-Doohm se refiere a la correspondencia deAdorno con sus padres para revelar otros aspectos de sus relacionespersonales: la vida social que llevaba en California, sus impresionessobre Charles Chaplin y Thomas Mann, su iniciativa fallida de ayudareconómicamente a Ernst Bloch y sus reflexiones críticas acerca de la
Revista Educación estética1.indd 312 23/10/2007 12:31:12 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 313/329
313
EDUCACIÓN ESTÉTICA
propia falta de tacto en dicha iniciativa. Éste es un rasgo de Adornoque Müller-Doohm destaca en varios pasajes de la biografía: la capa-cidad crítica del propio Adorno con respecto a sus acciones pasadas.Así, cuando Adorno estuvo viviendo en Inglaterra y posteriormenteen Nueva York, fue capaz de ver a distancia sus primeras opinionessobre el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania, reconocer comouna ilusión sus esperanzas de que el régimen nacionalsocialista cayerapronto, e instar a Benjamin a que emigrara a Estados Unidos.
La extensa labor de archivo también hace posible una descripción bas-tante detallada de los debates fundamentales en los que se embarcóAdorno a lo largo de su carrera intelectual y el relato de las circunstan-cias de composición de algunas de sus obras. Entre estas polémicas está
el debate sobre la sociología que sostuvo con Karl Mannheim en 1934 ya propósito del cual escribió un artículo que sólo apareció en la décadadel cincuenta; la discusión acerca de la nueva música en la que par-ticiparon varios compositores, entre otros Pierre Boulez y Karl HeinzStockhausen, desatada en 1954 por la conferencia de Adorno titulada“El envejecimiento de la nueva música”; la controversia con Karl Pop-per acerca del positivismo en 1961, y la disputa contra la ontologíaheideggeriana en “La ideología como lenguaje: la jerga de la auten-ticidad”. Curiosamente, Müller-Doohm no reseña las discusiones deAdorno y Georg Lukács en torno a la vanguardia, que tuvieron lugar a
finales de la década del cincuenta y que ocupan un puesto importanteno sólo en el panorama intelectual de mediados de siglo sino tambiénen la obra de Adorno, ya que tratan acerca de las cualidades estéticasde la obra de arte contemporánea.
La lectura de la biografía de Müller-Doohm es muy útil a la horade establecer constelaciones de textos de Adorno que se relacionanentre sí por su tema o problemática. Esto es especialmente válido enalgunos casos, como el de la redacción, de manera conjunta con MaxHorkheimer, de Dialéctica de la Ilustración, ya que, de acuerdo con subiógrafo, este libro es central en la producción intelectual de Adorno,
pues sienta las premisas de una teoría crítica en un marco de condicionessociales e históricas concretas. A través del cuidadoso recuento del pro-ceso de composición, el lector interesado puede enterarse de qué textosdebe consultar para comparar la versión final del libro con otros artícu-los que Horkheimer y Adorno escribieron a propósito de problemassimilares.
Esa misma labor de archivo permite al lector enterarse de una multitudde detalles pintorescos acerca de las obras menos conocidas de Adorno,como su proyecto de componer una opereta basada en la novela Tom
Revista Educación estética1.indd 313 23/10/2007 12:31:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 314/329
314
Reseñas
Sawyer de Mark Twain, una serie de aforismos musicales que apare-cieron en la Musikblätter des Anbruchs en 1928, o las piezas de escriturasurrealista, escritas a cuatro manos con Carl Dreyfus y publicadas enel Frankfurter Zeitung en 1931. De hecho, a lo largo de toda la biografía,Müller-Doohm resalta la enorme productividad de Adorno y la versati-lidad de su escritura, que cubría una gran variedad de géneros, desde elaforismo y el ensayo, hasta las notas radiofónicas y trabajos monográ-ficos más extensos. Esta versatilidad le permitió a Adorno consolidarun estilo de escritura muy original, que se esfuerza por superar el meronivel de la comunicación y que Müller-Doohm resalta como una de lascaracterísticas más originales de su obra.
Al proponerse escribir una biografía de Adorno, Müller-Doohm no sólo
se estaba enfrentando a una cantidad ingente de material, sino tambiéna una serie de puntos oscuros y de debate sobre la actuación de Adornoen coyunturas intelectuales, culturales y políticas importantes. Müller-Doohm toma posiciones muy definidas, por lo general de defensa, conrespecto a la actuación de Adorno, y las documenta de manera exhausti-va. En realidad, los únicos reproches que dirige Müller-Doohm al desem-peño profesional de Adorno, en más de cincuenta años de carrera, son laactitud despectiva frente a Kracauer a principios de la emigración a Es-tados Unidos y su renuncia a aparecer como autor del libro que escribiócon Hanns Eisler a finales de la década del cuarenta, El cine y la música,
por miedo a ser asociado por el gobierno norteamericano a un seguidorortodoxo del marxismo soviético. La documentación de Müller-Doohmcon respecto a la rectitud con que actuó Adorno en otros momentospolémicos y difíciles de su vida es muy convincente. El análisis minu-cioso de pasajes en los que se compara el texto del Doctor Faustus conlos borradores que preparó Adorno para Thomas Mann, además de losreconocimientos que hizo el novelista alemán a los consejos de Adornoen su libro sobre la composición de la novela y de pasajes de la correspon-dencia de ambos, deja muy en claro que el papel de Adorno fue funda-mental en la composición del libro, y que Adorno nunca pensó en sucolaboración en términos de una actividad que debía remunerarse, sino
más bien en términos de un desafío intelectual. Müller-Doohm tambiéndocumenta los criterios con los que Adorno se había hecho cargo de ladifusión de la obra de Benjamin, y su consecuente defensa en la décadadel sesenta cuando Hannah Arendt y Helmut Heissenbüttel le acusa-ron de haber ejercido presión sobre Benjamin en los años del exilio y dehaber intentado menoscabar la dimensión marxista del pensamiento deéste en la selección de los ensayos que publicó Adorno. Especialmentedetallada es la descripción del papel que jugó Adorno durante las pro-testas estudiantiles de finales de la década de los sesenta. El rastreominucioso de las opiniones que expresó Adorno en sus seminarios y
Revista Educación estética1.indd 314 23/10/2007 12:31:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 315/329
315
EDUCACIÓN ESTÉTICA
en los debates en medios de comunicación, permite a Müller-Doohmrastrear las posiciones de Adorno, tanto de apoyo a las reformas uni-versitarias y de protesta a los medios autoritarios de represión por par-te de las autoridades, cuanto su resistencia a ser instrumentalizadopor cualquier tendencia política como figura pública, su escepticismofrente al deseo de convertir la teoría en praxis política inmediata, y sudeseo de conservar su autonomía intelectual.
La biografía también incluye numerosas reseñas sobre las obras princi-pales de Adorno y sus ensayos más importantes. Por desgracia, el análisismicrológico de las circunstancias históricas y sociales en las que vivió ytrabajó Adorno, además de la descripción de sus múltiples contactos eninfluencias intelectuales, impide que Müller-Doohm se extienda en el
comentario de las obras. Buena parte de las reseñas de las obras adolece,por tanto, de un cierto esquematismo que tiende a simplificar el pensa-miento adorniano. El valor de la biografía de Müller-Doohm radica,ante todo, en la cantidad ingente de información nueva que el investi-gador sacó a la luz a partir de su extensísima documentación de la cualdan cuenta las exhaustivas bibliografías, y la lista de las composicionesde Adorno incluidas en los apéndices finales. Habrá que esperar la tra-ducción de las otras dos biografías de Adorno publicadas en Alemaniacon motivo del centenario de su cumpleaños ( Adorno. Eine politischeBiographie de Lorenz Jäger y Theodor W. Adorno. Ein letztes Genie de Detlev
Claussen) para acceder a otras perspectivas sobre la vida y la obra deun pensador tan complejo como Theodor W. Adorno.
Patricia TrujilloDepartamento de Literatura
Universidad Nacional
Zamora, José Antonio. Theodor W. Adorno. Pensar contra la bar-barie. Madrid: Trotta, 2004. 313 páginas.
El desembarco en Normandía y el asalto de las tropas Soviéticas a Ber-lín significaría un punto final del desastre perpetrado en Auschwitz. Peropara Adorno, el entusiasmo que pudiera surgir de este final del genoci-dio no puede reconciliar el barbarismo de los campos de exterminaciónnazis con el planteamiento de un decurso histórico donde la guerraentre las naciones asegure la marcha de la humanidad hacia una consti-tución perfecta y hacia un estado de ciudadanía mundial. Es más, laconfrontación bipolar entre países aliados y gobiernos fascistas es unaapariencia, ya que el barbarismo nazi no resulta ser un impase o desvío
Revista Educación estética1.indd 315 23/10/2007 12:31:13 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 316/329
316
Reseñas
del proyecto civilizatorio de la modernidad –en el que se incluye el triunfode la democracia occidental con la caída del muro de Berlín- sino unaconsecuencia de su carácter constitutivo.
Así pues, la tesis sobre la que se erige el acercamiento de Adorno a Auschwitz parte de la identificación entre barbarie y civilización. Dicharelación ha permanecido oculta debido a que la racionalidad dominante justifica la barbarie creando una división –con carácter práctico- entreculturas desarrolladas y culturas ancestrales o, simplemente, entre bár-baros y civilizados. Es una dominación que tiene una base real en elproceso de producción y distribución capitalistas, pero que necesitaademás, ser descubierta por la lógica del psicoanálisis y su idea de re-torno de lo reprimido en el síntoma, para obtener un espectro más am-
plio y profundo de la sociedad que hizo posible Auschwitz. Estos son losterrenos de la crítica de Adorno a la Modernidad que trata de recuperar José Antonio Zamora en su monografía, haciendo una precisa referen-cia a la manera en que el exterminio nazi se convirtió en el lente con elque el pensador de Frankfurt miró el destino de su época.
No se trata de exponer la recepción que Adorno hace del holocaustocomo si las claves de su pensamiento se pudieran encontrar en los mis-mos hechos sino de ubicar esta recepción en el centro de la relación bar-barie - Modernidad. A lo largo de 6 capítulos se despliegan los elementos
que ya se plasmaban en Dialéctica de la Ilustración en un recorrido quecontinúa por las preocupaciones y categorías que se expresan en Dialéc-tica negativa y la Teoría estética; en éste recorrido se muestra el conjuntode fenómenos culturales, sociales y artísticos que tocaron a Adorno yla manera como él los analizó. Por esto, el libro de Zamora resulta unabuena introducción al pensamiento de Adorno para el lector no experto.Esta indagación encuentra su unidad en la consabida tesis que Adornocifró en la escatología judía; tras la identificación entre racionalidadmoderna y barbarie se alza la idea de que la “prohibición de imágenesde lo sagrado” en el arte es la única forma de rescatar la memoria y laexigencia de salvación de las víctimas de la historia.
La centralidad de Auschwitz en este diálogo con Adorno va de la manocon el rescate del sufrimiento en su obra, en cuanto allí se depositanlas huellas de la promesa truncada del pasado que fue sepultado por elolvido y, a su vez, el anhelo de las víctimas de la historia. Este sufrimientoes el intersticio impreciso entre “el lado oscuro” de la Modernidad y suracionalidad ilustrada y en él se refleja toda la relación dialéctica entreambas. La construcción crítica de esta relación es mediada por el pensa-miento y el problema es cómo ubicar la posición de ese pensamiento in-trospectivo, puesto que él mismo, al tiempo que debe hacer una crítica
Revista Educación estética1.indd 316 23/10/2007 12:31:14 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 317/329
317
EDUCACIÓN ESTÉTICA
inmanente, debe separarse de su objeto para no caer en la falsedad.La decisión por guardar fidelidad al sufrimiento es la línea directrizque hace saludablemente paradójico el pensamiento de Adorno, puestoque lo primero que debe hacer el filósofo que quiere reflexionar sobrehechos como el holocausto es aprender cierto sentido de silencio. Laposición de Adorno se perfila en analogía con la de los sobrevivientesde los campos de concentración, quienes a la vez que experimentan unanecesidad irremediable por expresar su dolor, no pueden verbalizarsus historias fácilmente “por temor a hacerse cómplices de una traicióna los muertos y su memoria bajo la apariencia de una comunicabili-dad que ignora el abismo que la atraviesa y la frustra” (Zamora 28). Si Auschwitz tiene centralidad en el pensamiento de Adorno es porqueese pensamiento pretende rescatar una existencia desnuda que él mis-
mo niega. Por ello, es necesario que toda reflexión sobre lo catastró-fico comporte un proceso de anamnesis, por el cual los productos dela represión, que originan la anarquía de los instintos y las pulsionestanáticas del hombre, serían liberados en un pensamiento que no re-produjera “la dominación sobre la naturaleza, la dominación social y ladominación en el sujeto.”
Lejos de un optimismo ingenuo, dicha vuelta del pensamiento contra símismo no tiene en Adorno la dignidad de una solución a las contradiccio-nes que constituyen la barbarie. Sólo problematiza, a través de su negativi-
dad, las salidas fáciles y las falsas conciliaciones. En este punto, Zamora sepregunta si el pensamiento de Adorno resulta meramente contemplativoy si, como ha enunciado cierta crítica, no es capaz de construir sobrelas ruinas, que revelan ser el proyecto de la modernidad. El lector estáinvitado a tomar partido, ya que las posiciones que dialogan con lamodernidad y se imbrican con ella son expuestas a medida que semuestran los caminos por los que Adorno fue conducido a su filosofíanegativa. La lectura de Zamora deja en claro, en este punto, que, paraAdorno, el pensamiento como esfera separada del mundo de la produc-ción material debe reintegrarse al desarrollo dialéctico del que nace ydel cual es abstraído y fosilizado como expresión de una contradicción
real. Pero esta vuelta a la historia y este continum histórico no significanapoderarse de la catástrofe por medio del pensamiento y redimirla sinmás en una totalidad que la reconcilia con el logos hegeliano. Esta ideade totalidad, tal como Adorno la encuentra expresada en Lukács, es falsay, precisamente, el pensamiento que quiera hacer justicia al sufrimientodebe desenmascarar la falsedad como condición de verdad-justicia de lono idéntico. Así lo observaba Horkheimer:
También Lukács asegura que sólo puede ver ‘la verdad concre-ta del presente’ quien ‘es capaz de producir el futuro’; también
Revista Educación estética1.indd 317 23/10/2007 12:31:14 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 318/329
318
Reseñas
él vincula el conocimiento de la ‘totalidad’ a un ‘sujeto-objeto’,aunque en contraste con el Espíritu Absoluto a ‘la conciencia declase del proletariado realizada en la praxis’; por tanto, tambiénél mantiene la identidad como condición de posibilidad de la‘verdad’ y convierte una tal unidad supraindividual en porta-dora del saber y el acontecer. Un pensamiento materialista quecontiene de modo integral la categoría de totalidad se contradicea sí mismo. (Cit. en Zamora 134)
Parodiando la famosa expresión de Hegel “el todo es lo verdadero”,Adorno dice que “el todo es lo falso”, expresión que además formaríael presupuesto metodológico de toda crítica que no quiera caer en elidealismo.
Así pues, concluye Zamora, sólo siendo negativo, el pensamientodesvela “la naturaleza en el sujeto”, hace palpable una nueva relaciónentre hombre y mundo como emergencia de una experiencia no re-cortada. Esta relación entre el hombre y el mundo no se determina enla expresión sujeto-objeto de la teoría idealista del conocimiento y, porello, lo no idéntico no puede ser entendido como lo ente. De estas doscondiciones, de la totalidad revelada como falsa y del deslinde entrelo no idéntico y lo ente, se derivan las características de la dialécticanegativa, la cual rescata la voz de lo no idéntico que se revela contra la
realidad, bajo cuya apariencia ha quedado atrapado. Pero, ¿cuáles sonlas características de esta filosofía que reivindica lo sufriente?
El pensamiento negativo no tiene un principio apriorístico, rechaza laidea de que en el desarrollo social existe una base material llamada in-fraestructura que determina mecánicamente las expresiones culturalesy de pensamiento –la superestructura–, y que, en el proceso del cono-cimiento, alguno de los dos aspectos, el subjetivo o el objetivo, tiene pri-macía. Es tarea del filósofo revelar la falsedad de las oposiciones que segeneran a partir de la dominación; esto sucede en la medida en que el pensa-miento despliega la dialéctica que las hizo posibles y las comprendedesde su necesidad y base real –no para aceptarlas sino para evidenciarla emergencia de su transformación–. De allí se deriva una segundacaracterística, a saber, que todos los productos de su actividad de pensa-miento serán a su vez desplazados en un movimiento que no termineen la feliz salvación de las víctimas de la historia con un principio quese ajuste a su concepto, pues de ser así, “en el concepto de lo no idén-tico se realizaría de nuevo el mismo proceso identificador contra el queAdorno protesta, tal como lo criticara en Hegel” (Zamora 217). Y, envirtud de lo anterior, la dialéctica sobre la que se realiza tal crítica a laracionalidad dominante no puede aspirar a realizar un rescate positivo
Revista Educación estética1.indd 318 23/10/2007 12:31:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 319/329
319
EDUCACIÓN ESTÉTICA
de lo no idéntico, sino tan sólo acercarse a ello de manera negativa. Estoes así además, porque lo no idéntico, aquello que es incorporado en elconcepto dominante y anulado en su inmediatez, no debe ser justa-mente ello, lo inmediato, sino el resultado de una mediación en la quese determina y cosifica sin ser éste el último umbral de su revelación.“Lo no idéntico no designa una realidad que se encuentra más allá detoda mediación, sino que expresa la conciencia de que esa realidad nose agota en la mediación” (217).
En esto consiste el carácter aporético de la filosofía de Adorno queZamora quiere resaltar una y otra vez y que retoma lo mejor de la fi-losofía crítica de Kant en la que siempre se posterga el encuentro entrela dimensión moral del obrar y los fenómenos de la historia:
Desde esta perspectiva la filosofía se transforma en una especiede trabajo de Sísifo. No puede dejar de pensar en conceptos.Pero con ellos asume la falsedad y la culpa de la identidad. No lequeda más que revelarse contra toda forma de olvidar el olvidoinevitable que supone esa falsa identidad, asumir el trabajo de laautorreflexión y repensar su propia falsedad, para, si es posible,corregirla. Intentar abrir lo no conceptual por medio de los con-ceptos pero sin identificarlo con ellos, es decir, ir más allá de losconceptos por medio de ellos. (216)
Signo de esta anticipación, de aquello que no se determina en la me-diación ni se resigna a la repetición ciega de todo lo que existe históri-camente, es el arte. En este punto, la dialéctica negativa se convierteen una filosofía estética que, junto a Benjamin, busca la posibilidad deredención de lo sufriente a través de la “imagen dialéctica”. Pero, ¿quépapel tiene el arte en este proceso de crítica? No ciertamente el de realizarpor vía de la fantasía y la imaginación una conciliación más o menosverosímil. El arte no debe imitar un estado paradisiaco ubicado en unpasado clausurado, anterior a los procesos de dominación que sepa-ran al hombre de la naturaleza y lo escinden como individuo. Tambiéndebe abandonar la pretensión romántica de síntesis, según la cual loinfinito viene a ser representado en lo finito. De esta manera lo abso-luto, en cuanto poder redentor que niega la particularidad y la ahoga,seguiría cumpliendo su papel ocultador de lo sufriente.
Esto no quiere decir que en el arte no exista una pretensión de lo ab-soluto. Precisamente, en ello consiste el rescate de la teología por partede Adorno. Pero tratándose de la teología inversa este absoluto ya no esel que desprecia a lo no idéntico como un reino diferenciado del reinode los cielos. Esta última metafísica pretende desengañarnos de una
Revista Educación estética1.indd 319 23/10/2007 12:31:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 320/329
320
Reseñas
existencia pasajera y efímera azuzando la muerte en su contra. Al con-trario, para Adorno el más allá que promete la salvación de la metafísi-ca idealista es precisamente la consolación engañosa del mundo y laratificación fetichista de que lo que existe “tiene que ser así y no de otramanera.”
Zamora explica que cuando el hombre vuelve su espalda a lo absolutoy mira bajo el prisma de su luz el rostro de los objetos, la muerte es loúnico que se revela como su imagen más propia. Y es precisamente laimagen de un mundo desprovisto de divinidad la que restituye el cieloque parece estar más allá del objeto a la historia de su propio sufrimien-to, lo que, en vez de terminar afirmándolo, lo liberaría de la relación dedominio en la que cayó en el olvido. Así lo sintetiza Zamora:
Precisamente aquí se ve que lo no-idéntico no es la pura factici-dad, sino la utopía de una relación sin dominio con la naturalezaexterna e interna. Ahora bien, esa utopía no es lo completamenteotro de lo fáctico. Más bien se alimenta de la indigencia de todolo existente que se manifiesta en la rememoración de su génesisy de la historia de sufrimiento vinculada a ella. (296)
Esta esperanza que asoma en los objetos consiste en palabras deAdorno en “la imposibilidad radical de pensar que la muerte sea lo
absolutamente último” (cit. en Zamora, 287). Mas, tal exigencia de sal-vación no se hace al margen de la propia idea de muerte sino en su res-cate de la metafísica idealista, en la cual ésta es la medida que “supera”románticamente los sueños vencidos en la tierra, en la reintegración aun más allá eterno.
Mas en este punto se erige la prohibición de representar imágenes quefijaran la trascendencia puesto que, como agrega Zamora, “una determi-nación positiva traicionaría la idea enfática de salvación recortándola ala realidad existente y con ello traicionaría también las esperanzas de lasvíctimas de la historia, por mor de las cuales únicamente nos está dado
tener esperanza” (293).
La empresa que Zamora asume con su libro hace que este tenga un tonoanalítico. La exposición es muy clara y el lenguaje realiza frecuentes gi-ros ingeniosos de pensamiento que hacen más atractiva y comprensiblela lectura del libro. Esto es así, porque mostrar a la luz de nuestros díasla vigencia del pensamiento de Adorno requiere de aclaraciones que nopueden desligarse del telos de su obra. En esto, el lector reconoce que elestudio quiere diferenciarse de una exposición de las categorías de lafilosofía de Adorno en el museo de la letra muerta. Si bien es cierto que
Revista Educación estética1.indd 320 23/10/2007 12:31:15 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 321/329
321
EDUCACIÓN ESTÉTICA
el pensamiento estético de Adorno tiene todavía mucho que decirnospara pensar el presente, también lo es que el diálogo con otros inter-locutores de la modernidad como Lukács, tampoco está clausurado.
Alexander CaroEstudios Literarios
Universidad Nacional
Revista Educación estética1.indd 321 23/10/2007 12:31:16 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 322/329Revista Educación estética1.indd 322 23/10/2007 12:31:17 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 323/329
Autores
Revista Educación estética1.indd 323 23/10/2007 12:31:17 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 324/329Revista Educación estética1.indd 324 23/10/2007 12:31:17 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 325/329
325
Pedro Aullón de Haro
Doctor en Filosofía y Letras, es autor de una extensa obra dedicada a la epis-temología de la ciencia literaria, la poesía moderna, la teoría y la historiadel ensayo, el comparatismo y la estética. Ha editado asimismo textosclásicos del pensamiento moderno, sobre todo estético, pertenecientesa autores como Schiller, Jean Paul, Krause, Croce, Juan Andrés o Miláy Fontanals. Libros: Teoría del Ensayo; Teoría general del personaje; La Modernidad poética, la Vanguardia y el Creacionismo; La obra poética de Gilde Biedma; El Jaiku en España; La sublimidad y lo sublime. Libros junto aotros autores: Teoría de la Crítica literaria; Teoría de la Historia de la litera-tura y el arte; Teoría de la lectura; Óscar Esplá y Eusebio Sempere en la construc-ción de la modernidad artística; Barroco. Actualmente es catedrático de Teoría
de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Alicante(España), y director de la colección Verbum Mayor .
William Díaz Villarreal
Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional, y Magíster en Litera-tura de la Universidad de Londres. Ha publicado artículos sobre FranzKafka, Samuel Beckett y sobre teoría literaria. Actualmente es profe-sor del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional en lasáreas de Literatura Europea y Teoría Literaria.
Vicente Jarque
Doctor en Filosofía. Profesor titular de Estética en la Facultad de BellasArtes de Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha). Libros: Imageny metáfora. La estética de Walter Benjamin (1992); Andreu Alfaro (1992);Experiencia histórica y arte contemporáneo. Ensayos de estética y modelos decrítica (2002). Otros: Editor de Modelos de crítica. La Escuela de Frankfurt (1997); Sigfrido Martín Begué. 1976-2001 (2001); La escultura de Andreu Alfaro. Catálogo razonado (2005); Siegfried Kracauer. Estética sin territorio.
Contribuciones a la crítica de la cultura, 1920-1933 (2006); Escultura de J.G. Herder (2006). Autor de diversos ensayos de estética, teoría y críticade arte en libros: Jordi Llovet, ed., Walter Benjamin i l’esperit de lamodernitat (1993); Valeriano Bozal, ed., Historia de las ideas estéticas y delas teorías artísticas contemporáneas (1996); J. Pérez Bazo, La vanguardiaen España. Arte y literatura (1998); Francisca Pérez Carreño, ed., Estéticadespués del arte. Ensayos sobre Danto (2005); así como en revistas espe-cializadas: Kalias, Archivos de la Filmoteca, El guía de las artes, Arte y parte,Descubrir el Arte, Cuadernos del IVAM, Acto, y en distintos periódicos.Colaborador del suplemento cultural Babelia, de El País (Madrid).
Revista Educación estética1.indd 325 23/10/2007 12:31:18 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 326/329
326
Autores
David Jiménez
Licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Bolivariana deMedellín y Magíster en Sociología de la Literatura de la Universidad deESSEX (Inglaterra). Profesor titular de la Universidad Nacional deColombia. Libros: Historia de la crítica literaria en Colombia (1992); Fin desiglo. Decadencia y modernidad. Ensayos sobre el modernismo en Colombia (1994); Poesía y canon. Los poetas como críticos en la formación del canonde la poesía moderna en Colombia, 1920-1950 (2002). Su primer libro depoemas, Retratos, ganó el Premio Nacional de Poesía Universidad deAntioquia en 1987; el segundo, Día tras día, obtuvo el Premio Nacionalde Poesía otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura en 1997.
Juan Manuel Mogollón
Es estudiante de la carrera de Estudios Literarios en la UniversidadNacional de Colombia. Actualmente dirige los programas Nuevas Lec-turas y Huellas en UN Radio.
Mario Alejandro Molano
Se graduó de la carrera de Estudios Literarios en la Universidad Nacionalde Colombia con una tesis laureada dedicada al poeta colombiano
Giovanni Quesep. Actualmente cursa la Maestría en Filosofía en lamisma institución académica.
Enrique Rodríguez Pérez
Licenciado en Español de la Universidad Pedagógica Nacional, Filó-sofo y Magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia.Libros: cuaderno de poesía Historia del agua (1987); Inconsistencia de lamirada (2004); Ensoñaciones, Escrituras, Tejidos (Debates Bachelard- Derrida) (2003). Actualmente es Profesor del Departamento de Literatura de la
Universidad Nacional de Colombia en las áreas de Teóría Literaria (her-menéutica y deconstrucción), Literatura Latinoamericana del siglo XX yrelaciones entre Literatura y Educación.
Johana Sánchez
Egresada de Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia.Obtuvo un Master en Estética y Filosofia del Arte en la UniversidadLibre de Bruselas. Actualmente estudia Historia del Arte en l’Ecole duLouvre en París.
Revista Educación estética1.indd 326 23/10/2007 12:31:18 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 327/329
327
EDUCACIÓN ESTÉTICA
Fernando Urueta G.
Cursa décimo semestre de Estudios Literarios en la Universidad Nacionalde Colombia. En la actualidad trabaja en su monografía, la cual estarádedicada a la lectura que hizo Adorno de la teoría poética y estética delpoeta francés Paul Valéry.
Revista Educación estética1.indd 327 23/10/2007 12:31:19 a.m.
7/23/2019 Revista Educación Estética T W Adorno
http://slidepdf.com/reader/full/revista-educacion-estetica-t-w-adorno 328/329Revista Educación estética1.indd 328 23/10/2007 12:31:19 a.m.









































































































































































































































































































































![Adorno, T. W., Eisler, H. - El cine y la música [1969]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf98a9550346d03398f349/adorno-t-w-eisler-h-el-cine-y-la-musica-1969.jpg)


![Adorno, T. W. - Obra completa. Vol. 16. Escritos musicales I-III [1975].pdf](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/55cf9b18550346d033a4b5cc/adorno-t-w-obra-completa-vol-16-escritos-musicales-i-iii-1975pdf.jpg)