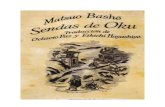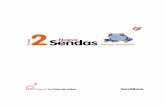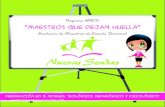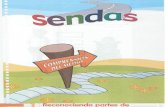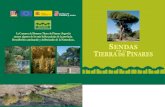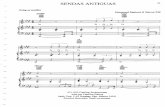Reseña Sendas de la Democracia, Riutort.pdf
-
Upload
marina-amer -
Category
Documents
-
view
21 -
download
0
Transcript of Reseña Sendas de la Democracia, Riutort.pdf
-
RIFP / 31 (2008) 235
DEBATE
1. Jaime Pastor es profesor titular en el Departamen-to de Ciencia Poltica y de la Administracin de la Uni-versidad Nacional de Educacin a Distancia (UNED).
2. sa es la definicin que Immanuel Wallerstein(Universalismo europeo. El discurso del poder, Si-glo XXI, 2007, Madrid, p. 101) hace del universa-lismo europeo pero que considero aplicable a Oc-cidente en general.
3. Beyond Abyssal Thinking. From Global Linesto Ecologies of Knowledges. Review, XXX, 1, 45-89.
4. Multiculturalismo radical y feminismos demujeres de color, Revista Internacional de Filoso-fa Poltica, 25, 61-75.
5. Arjun Appadurai, El rechazo de las minoras.Ensayo sobre la geografa de la furia, Tusquets,2007, Barcelona.
6. El enfoque que propone Charles Tilly (De-mocracy, Cambridge University Press, 2007) me
parece ilustrativo en este sentido, ya que a las defi-niciones constitucional, sustantiva y procedimen-tal de democracia aade la process-oriented(es decir, la que tiene en cuenta el conjunto de pro-cesos que han de estar continuamente en movimien-to para calificar una situacin como democrtica).Su estudio, por ejemplo, sobre Francia de 1600 a2006 le lleva a hablar de procesos de democratiza-cin y desdemocratizacin y de su interdependen-cia continua, constatando cmo la desdemocrati-zacin rpida no fue resultado de la desafeccinpopular sino, principalmente, de la desafeccin dela lite.
7. Chantal Mouffe ofrece nuevas sugerencias enesa lnea en Antagonisme et hgmonie. La dmo-cratie radicale contre le consensus nolibral, La Re-vue internationale des livres et des ides, 3, 30-34,Pars, enero-febrero 2008.
NOTAS
Comentar el libro de Fernando QuesadaSendas de la democracia. Entre la violen-cia y la globalizacin2 es una labor que des-borda el espacio disponible en esta discu-sin. Aunque, si contramos con ms, pro-bablemente haramos anloga observacin.El libro recopila artculos muy diversos quepresentan una tal cantidad de tesis, crticas,anlisis, valoraciones, diagnsticos, narra-ciones, autores, etc., mencionados crtica-mente y referidos a distintos temas que vuel-ven a aparecer y son revisados de nuevoagregando matices y crticas, que se tienela sensacin de no hacer justicia a la rique-za y maduracin de los materiales puestosen juego. Por ello hemos optado por esta-blecer un orden temtico que facilita la ex-posicin, permite presentar parte de las crti-
TRAS LA CLAUSURA DE LA HISTORIA. LAS SENDASDE LA DEMOCRACIA EN LA ERA GLOBAL
Bernat Riutort Serra1
cas relevantes en una secuencia, as comoparte de las propuestas bsicas del autor.
Los dos imaginarios polticos occidentalesCon el albor de la democracia griega emer-ge el logos, una forma secular de argumen-tar con la que se pretende dar cuenta pormedio de razones del mundo humano ynatural. La forma filosfica de hablar con-figura sentido en la nueva institucin grie-ga, la polis democrtica. En sta, el poder,lo es del demos formado por los ciudada-nos. Dicho acontecer sita a la isonoma, laigualdad entre ciudadanos, como clave debveda instituyente de la poltica. En la fi-losofa griega laten las razones y orienta-ciones morales y polticas de la vida de losciudadanos. Filosofa y poltica democrti-
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32235
-
RIFP / 31 (2008)236
Sendas de democracia: entre la violencia y la globalizacin
ca tienen una relacin inmanente que con-figura sus pasos inaugurales.
Estas afirmaciones condensan el impulsode largo alcance de la reflexin hermenuti-co-crtica del texto sobre las sendas de lademocracia. Para su autor, en este estadioinicial de la filosofa y de la poltica se cons-tituye el primer imaginario3 poltico secularde lo que consideramos la civilizacin occi-dental. La reflexin moral y poltica, desdeentonces, no puede sustraerse al origen de-mocrtico. Por ms que, tanto en la polticacomo en la filosofa, han hecho fortuna susdetractores. Y por ms irreconocible que hayaresultado durante largos perodos, o situacio-nes de crisis y conflagraciones extremas.
Quesada seala para Occidente otro grancambio de referente de sentido en lo humanoy lo natural, instituyente del orden simbli-co. Un segundo imaginario poltico, el ima-ginario moderno. ste adquiere su forma enparalelo con la revolucin de la ciencia y latcnica modernas, el avance del individualis-mo capitalista y la formacin del Estado-na-cin constitucional. El conjunto de tales pro-cesos ofrece a los individuos y las colectivi-dades un horizonte de futuro. La promesailustrada de mejora y perfeccin alimenta lacreencia en el progreso. El proceso constitu-tivo del imaginario poltico moderno pasa porsucesivas etapas que concretan y plasman laidea de contrato social en las constitucionesde los estados. Los emblemas paradigmti-cos son las declaraciones de derechos ameri-cana y francesa, prticos de la modernidadmoral y poltica. La Revolucin Francesa re-presenta un salto radical que instituye senti-do hasta nuestro presente. El reverso del pro-ceso, el lado nefasto de la modernizacin, es:la descomunal expropiacin, desplazamien-to y explotacin de un sinnmero de pobla-ciones agrcolas; el expansionismo colonial-dominador, al tiempo comercial e imperia-lista; la ingente explotacin de sucesivoscontingentes de trabajadores; y las terriblesguerras que cruzan el orbe occidental y jalo-
nan su vido expansionismo. Una cuota desufrimiento inconmensurable ofrecida en lapira del progreso humano, prometeica pro-mesa de salvacin secular. La formacin yextensin del capitalismo desde la mitad delsiglo XVIII hasta bien entrado el XX impulsuna Gran Transformacin;4 un nuevo tipo desociedad, la sociedad de mercado; un nuevotipo antropolgico de sujeto, el individua-lista posesivo; y un nuevo proceder en lasrelaciones sociales, las relaciones capital-tra-bajo. Quesada apela a los relatos de Polany,Macpherson, Marx, Hirschaman y Benjamin,para recordar la inconmensurable crueldadantropolgica que signific la victoria delindividualismo posesivo y el liberalismo eco-nmico, con las constricciones impuestasdesde el Estado y sus devastadoras y brba-ras derivaciones.
Los lenguajes dominantes en la CienciaPoltica y la Filosofa Poltica liberalAl finalizar el siglo XX, tras la cada delMuro de Berln, la galopante expansin dela globalizacin neoliberal y la nueva victo-ria del liberalismo, estamos viviendo unanueva poca de violencia antropolgica so-bre el individuo, con una reconocida anomiasocial y un colapso de formas de vida (p.87). El supuesto Estado mnimo liberal vuel-ve a mostrar su faz violenta al forzar la reali-zacin del renovado supuesto antropolgicodel individualismo posesivo y la extensinde las relaciones capitalistas. En este con-texto, segn Quesada, los lenguajes de lapoltica dominantes interpretan la democra-cia realmente existente de manera reduciday sesgada, funcional con los grandes pode-res expansivos del capital, desvirtuando ydenegando los lenguajes emancipadores cl-sicos y modernos que la haban pensado. Lahermenutica crtica de tal desvirtuacin ydenegacin ha de realizarse como crtica alpensamiento liberal dominante y contribu-cin a la construccin de nuevas prcticasemancipadoras democrticas.
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32236
MinaSticky Notepunt
-
RIFP / 31 (2008) 237
DEBATE
I) El neoliberalismo y la primaca delindividualismo posesivo en la democracia.
Para Sartori la buena poltica se reducea mnimos; al control del orden y la garan-ta de la propiedad privada por el Estadopropugnado por el liberalismo inicial de lospropietarios. Cuando todava no haba sidodesbordado por las demandas democrti-cas posteriores. Con stas, los derechos so-ciales resultantes implicaron compromisospositivos que cumplir que ahora la renova-da victoria del liberalismo ha de desandar.Los derechos reconocidos no han de tenercostes econmicos. La democracia liberal-representativa se basa en ciudadanos queson individuos que se orientan en funcinde sus intereses competitivos en los merca-dos. La tarea pendiente es extender estanueva Gran Transformacin por toda lageografa mundial. La ciencia poltica do-minante se ha de amoldar a dicho patrnanaltico-valorativo. Para Quesada, hasta talpunto pretende Sartori encoger el sentidode la democracia en la era actual. No existealternativa. Este enunciado reza cual impe-rativo renovado de las actuales lites polti-co-ideolgicas. Lo cual comporta llevar acabo una nueva e inconmensurable violen-cia antropolgica y poltica para amoldarla realidad a tal prescripcin.
Cado el comunismo, Huntington, promi-nente politlogo liberal, teoriza la democra-tizacin sobre la base de un auto-calificadoanlisis cientfico-neutral. La tesis bsica esque slo las sociedades ricas tienen condi-ciones para la democracia. Las dificultadesculturales para la democratizacin puedensuperarse con el desarrollo econmico. Eldesarrollo econmico requiere la economade mercado. As, el avance democrtico si-gue al desarrollo de la economa de merca-do. Segn su narracin, la democracia mo-derna ha avanzado en tres grandes olas, se-guidas por perodos de cierta involucin. Lademocratizacin avanza. La ltima ola de-mocrtica afect a Europa del Sur, Latino-
amrica y los pases del Este y Rusia. Noobstante, para Quesada, la falta de crtica dela teora es patente, los prejuicios ideolgi-cos mltiples y las incorrecciones empricasflagrantes. La primera afirmacin es desmen-tida por el anlisis de Sen que documentaque las polticas eficaces en materia econ-mica a menudo requieren derechos civiles ypolticos previos. En la segunda, el modeloeconmico de democracia subyace a lo queentiende por democracia; una concepcininstrumental que responde a la necesidad deseleccionar lderes. Los gobernantes son l-deres plebiscitarios. Quesada destaca crti-camente que, para esta teora, no tiene senti-do el concepto de voluntad popular; no ca-ben los supuestos normativos en el mbitodel espacio pblico; tampoco la funcin cons-titutiva de las necesidades humanas por lademocracia. La democracia pierde as la fun-cin constitutiva de sentido.
Con la globalizacin del capitalismo enmarcha otro de sus entusiastas portavoces,Ohmae, presenta el proyecto de sustituir pro-gresivamente la poltica por la economa. Elmercado es la instancia ltima y racional delas interacciones agregadas de los individuosa la que se reduce la sociedad. La empresaprivada es el reino de la eficiencia y el Esta-do el reino del despilfarro. La economa p-blica distorsiona la salud econmica de lasociedad. El Estado slo debe garantizar lasinstituciones de la propiedad y el mercado.La extensin de los mercados al mbito glo-bal convierte en obsoletos los conceptos in-dependencia, soberana y ciudadana delEstado liberal clsico, as como las restric-ciones que puedan poner a los mercados ins-tituciones como la ONU. La inversin pri-vada no ha de encontrar lmites de fronteraso actividades. Las empresas han de perse-guir la bsqueda de beneficios en los merca-dos sin limitaciones o mediaciones de losgobiernos. En el mundo de la nueva econo-ma el hecho central es la revolucin de lastecnologas de la informacin, por encima
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32237
-
RIFP / 31 (2008)238
Sendas de democracia: entre la violencia y la globalizacin
de la poltica, la cultura o la historia. La nue-va realidad de los individuos globalizadoscambia la perspectiva y la concepcin delmundo; produce un nuevo tipo de sujeto ho-mogneo y universal, orientado al xito enlos mercados. En este mundo que trasciendelas fronteras los individuos son soberanos entanto que consumidores. El Estado ser cadavez ms una rmora del pasado. Los vncu-los nacionales han de ser superados por losintereses individuales y los mercados. Losintentos de construir reas sobre la base deacuerdos de unin poltica o afinidad cultu-ral, como la UE, distorsionan el triunfanteproceso de globalizacin de los mercados.Para Quesada el ingenuo fundamentalis-mo de mercado de Ohmae es ideolgico, faltode autocrtica e ignorante de la complejidadsocial. Su puesta en prctica tiene tremendasconsecuencias en orden a su extremada vio-lencia antropolgica, sufrimiento humano ydestruccin de la diversidad.
II) El liberalismo social en la era delcapitalismo global.
Entre los mximos representantes de lareciente academia filosfico-poltica,Rawls, en un primer momento, sublima elespacio democrtico liberal sobre una baseracionalista tico-contrafctica. La filoso-fa poltica aparece como tarea de abstrac-cin para, sobre la base del pluralismo, con-cebir instituciones polticas para ciudada-nos libres e iguales sostenidas en la ideacompartida de justicia como equidad. Esteracionalismo normativo requiere una raznpblica ciudadana que asuma dicha concep-cin de la justicia y de la razn. La psicolo-ga moral de los sujetos autnomos se pre-supone y es una condicin de validez y po-sibilidad de tal filosofa poltica. ParaQuesada, la dificultad de amoldar la polti-ca a esta psicologa moral obliga al autor aun giro en busca de mayor verosimilitud.Reformulando para tal fin el liberalismo po-ltico. En este segundo momento parte del
pluralismo social y poltico y del construc-tivismo. De nuevo nos hallamos ante un in-dividuo institucional sin conflictos que loenfrenten con los otros con los que convivesobre la base de un consenso que solapaacuerdos de procedencias diversas, conce-bido a la medida de la necesidad terica. Sebusca el carcter de semejantes ciudadanosliberales en la tradicin occidental, segnrequiere el marco conceptual de acuerdo conlas instituciones supuestas. Este diseo delliberalismo poltico se sita en un lugar cog-noscitivo privilegiado; dictamina el marcoinstitucional sobre la base del cual estable-ce el modelo de sujeto institucionalizado ylos tpicos del solapamiento; se asume unsupuesto acuerdo moral de convivencia li-beral contingente y particular que no se jus-tifica. Desplazando la realidad de la polti-ca democrtica por una idealidad adveni-da, amoldada a una racionalidad ymoralidad liberal-democrtica particularpresupuesta. Los sujetos as estilizados noson los intrpretes de sus propios proble-mas e instituciones polticas.
Siguiendo en la va de privilegiar la tradi-cin liberal-demcrata particular, Rorty in-terpreta el liberalismo como sedimentacinde un conjunto de convicciones respecto dela tolerancia religiosa y el rechazo al escla-vismo. La modernidad poltica liberal recha-za que la filosofa y la religin se imponganen el espacio pblico y las recluye en la pri-vacidad. En caso de conflicto, la democra-cia precede a cualquier posicin filosfica.La conversacin pblica entre ciudadanosliberales, un hablar por hablar autorreferen-cial, segn Quesada, no tiene dimensin cr-tico-normativa, cuando no es amoral. La car-ga moral y poltica de las disputas democr-ticas reales se desvanece entre las redes decreencias y deseos de los ciudadanos libe-rales que formulan opiniones y hacen usocircunstancial de vocabularios. La posicinantimetafsica es radicalizada hasta derivaren un contextualismo historicista y relati-
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32238
-
RIFP / 31 (2008) 239
DEBATE
vista que slo justifica su eleccin de la tra-dicin liberal sobre la base del prejuicio desentido comn etnocentrista. La dimensindiscursiva de la democracia se devala. Laciudadana democrtica pierde capacidadcrtico-hermenutica en la institucin devnculos colectivos.
La tercera va de Giddens consideraineluctable la globalizacin del capital y lainterpreta como acontecer central del pre-sente. La reinvencin total del mundo em-presarial capitalista sobre la base de la ini-ciativa privada, sostenida en el cambio pro-piciado por las nuevas tecnologas de lacomunicacin, facilita el crecimiento eco-nmico y la extensin mundial del proce-so. El sector pblico desarrollado por elEstado del bienestar est obsoleto, se debeintroducir la lgica de la iniciativa privadaen su seno y reinventar la poltica. La so-ciologa se ofrece como maestra de estanueva gestin cientfica y racional de laadministracin. No existe la posibilidad deotra alternativa poltica, as como tampocode crtica ideolgica y normativa. El mar-xismo, el socialismo y la socialdemocraciaclsica han muerto. Para Quesada se tratade una reedicin del falso supuesto fin delas ideologas, con un subtexto pseudo-cien-tfico e ideolgico que, adems, elude en-carar la inmensidad de miseria y sufrimien-to que el necesario proceso de globaliza-cin del capital trae como consecuencia.
III) El liberalismo comunitarista en lassociedades multiculturales y posmodernas.
El acento en la dimensin comunitariaen Walzer ofrece otra modalidad de libera-lismo para sociedades multiculturales. Losatributos de la ciudadana republicana, de-mocrtico-radical, marxista, capitalista ynacionalista, son unilaterales. No dan cuentade la vida digna que se vive bsicamenteen el mbito social. Su afirmacin bsicaes: somos seres sociales por naturaleza, an-tes que polticos o econmicos. Su propues-
ta es la reconstruccin asociativa, no-ideo-lgica, de la sociedad civil. Las asociacio-nes de la sociedad civil son naturales antesde ser polticas. La vida social auto-soste-nida lo es de comunidades densas. Las for-mas de vida asociativas y no polticas sonlas que sostienen y aportan consistencia ala figura del ciudadano. La definicin de lobueno es social, prepoltica. La sociedadcivil propiamente dicha, con mltiples ac-tividades sociales, no es ideolgica. En es-tas condiciones, el espacio pblico demo-crtico es devaluado a formacin institu-cional derivada. As, la sociedad civil almodo liberal es autoactivada y al modocomunitario autocentrada y solidaria. Que-sada destaca que la prioridad de la presu-puesta naturalidad de las relaciones prima-rias alejadas de la poltica ha ido asociadatradicionalmente con la invisibilidad, sub-ordinacin y exclusin de individuos y co-lectivos. La supuesta naturalidad no-polti-ca y no-ideolgica de la vida social devie-ne en una forma de ejercicio del poder queblinda sus posiciones con respecto a cual-quier tipo de conversin de las mismas entema de debate pblico y potencial impug-nacin de las relaciones de dominacin na-turalizadas. Tal dominacin por quienes tie-nen el poder en las comunidades supuesta-mente pre-polticas y pre-ideolgicasheterodesigna al otro en las ms diversasmodalidades de la subordinacin.
Lyotard proclama el fin de las grandesmetanarraciones que orientaron las aspira-ciones ideolgico-polticas de la moderni-dad y lo irrebasable de las diferentes for-mas de vida y sus lenguajes. Diagnostica elfin del significado de las propuestas nor-mativo-emancipadoras, tras el cual desapa-rece la posibilidad de un sujeto social cons-tituyente de sentido, adems del fin del sig-nificado de la universalidad epistemolgica.En esta lnea pretende situarse ms all dela modernidad. La democracia deviene unaexplosin de juegos de individuos y colec-
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32239
-
RIFP / 31 (2008)240
Sendas de democracia: entre la violencia y la globalizacin
tivos sin posible mediacin poltico-norma-tiva y veritativa. El espacio democrtico esel de la heterogeneidad de reglas y la proli-feracin de las disensiones. Paradjicamen-te, apunta Quesada; la metafsica del sujetoautnomo ilustrado que pretende superar selleva al paroxismo, y el voluntarismo pos-moderno de la razn subjetiva es extremo.
IV) El lenguaje cultural en el pensamien-to poltico liberal conservador.
En un giro respecto del texto comentado,Huntington, dos aos despus, sita la cla-ve de la interpretacin del conflicto futuroen el eje cultural. El optimismo de la olademocrtica se trueca en pesimismo al vis-lumbrar que en la nueva era global, tras lavictoria de la cultura occidental, es una en-tre otras. Y, sugiere, tras la Guerra Fra, elpoder se est desplazando desde Occidentea civilizaciones no occidentales. Lo cualplantea, de nuevo, el horizonte del enfrenta-miento y el necesario rearmamento y reafir-macin de las alianzas occidentales. El nue-vo orden mundial ser un orden de civiliza-ciones en el cual la civilizacin occidentalimponga su mayor racionalidad y poder.Norteamrica es la clave de este orden, es laparte del mundo occidental ms poderosa,y religiosa, y debe reagrupar y liderar a lospases occidentales, rechazar el debilitamien-to de sus valores que supone el multicultu-ralismo y llamar a la reafirmacin de lamoralidad y las costumbres cristianas.
En la era global, al considerar la culturaen gran formato, tenemos la civilizacin.Para Huntington, la poltica local lo es de laetnicidad y la poltica global de la civiliza-cin. La civilizacin nace de un ncleo re-ligioso, se expande con la fuerza de los nue-vos valores y formas de vida y de poder, sedesarrolla en el esplendor como civilizaciny muere por la incapacidad de superar yregenerar las formas laxas, poco exigentesy depravadas de vida en las que se ve abo-cada. En una sociedad no hay lugar ms que
para un ncleo cultural y un credo poltico.As, afirma, que los pases y las culturas dela misma civilizacin se estn uniendo. Lapoltica de la identidad en los distintos ni-veles pasa al primer plano poltico. La ma-nera de conocer quines somos es averiguarcontra quin estamos. El relativismo y lainconmensurabilidad entre culturas del en-foque perciben a la otra cultura como ene-miga. El problema no es de convivencia,sino de rechazo.
Para Quesada, el concepto de cultura quemaneja Huntington es esencialista. Es decir,las culturas son totalidades predadas dota-das de unicidad significativa. Tal afirmacinse hace al margen de trabajos empricos yteoras cientfico-sociales que muestran losmateriales significativos de mltiples proce-dencias en su composicin, dinmica y aper-tura a diversos imaginarios polticos y co-municaciones con otras culturas dispares; nodiscute materiales empricos y tericos al usoen la comunidad cientfica que sostengan susafirmaciones; tampoco discute las tendenciasque sugieren sus argumentos universalizado-res sobre las civilizaciones. Detrs del dis-positivo ideolgico se solapa religin concultura, cultura con civilizacin, y cultura ycivilizacin con poltica. Es decir, religinen formato civilizatorio con poltica. As, porsolapamientos y supuestas afinidades electi-vas religiosas organiza la narracin que con-duce al choque de civilizaciones. Por el con-trario, para Quesada, los smbolos religiososson tan ambiguos y tan plsticos que puedenusarse de mltiples maneras desde la polti-ca y el poder. Tanto por las lites dominan-tes, como por los grupos opuestos. El extra-amiento entre identidades sigue al esencia-lismo de la exclusin. La poltica delextraamiento sustituye a cualquier tica delreconocimiento. La interpretacin fundamen-talista del otro a su vez es fundamentalista yaboca a la aniquilacin del enemigo. La cons-truccin de relaciones interculturales en laera global en la cual la inmigracin, la multi-
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32240
-
RIFP / 31 (2008) 241
DEBATE
culturalidad y el mestizaje son una realidaden expansin son vistas as como deterioro ydecadencia. Para Huntington, a travs de laideologa del multiculturalismo se desarmasu unidad esencial. El enemigo introduce susgrmenes de descomposicin y debilitamien-to en el seno de Occidente y, por tanto, debeser controlado, o expulsado. Quesada desta-ca que tampoco se ha de identificar, comoHuntington, cristianismo con democracia eislamismo con antidemocracia. Se olvidan losagresivos colonialismo y neocolonialismooccidental y se estigmatiza a la civilizacinislmica, a la que se atribuye una agresivi-dad histrica y actual en todas sus lneas defractura, al contacto con otras civilizaciones.
El neoconservadurismo fundamentalistaen el poder en la era globalLos terribles acontecimientos del 11-S, losatentados terroristas de Al Qaeda en Esta-dos Unidos, aunque nada tienen que ver conel choque de civilizaciones, sirvieron paracatalizar la entrada en el juego de la polti-ca internacional de dos fundamentalismosenfrentados. El presidente neoconservadory fundamentalista cristiano de Estados Uni-dos respondi con la auto-otorgada misinsoteriolgica de combatir donde y comofuera al causante del brutal ataque terroris-ta, el grupsculo fundamentalista islmico.
Quesada realiza una brillante y muy ori-ginal interpretacin de las pulsiones incons-cientes movilizadas. La figura poltico-cul-tural del fundamentalismo se construyecomo radical enfrentamiento amigo-enemi-go. En la medida en que esta perspectivacaptura el panorama de la poltica interna-cional estamos en el tiempo del miedo y laangustia. La heterodesignacin del otro, ex-cluido, deformado, infrahumano, satnico,obliga a no reparar en medios para segre-garlo, e incluso destruirlo. El otro, reacti-vamente, rearma su identidad definiendo suspropios criterios de humanidad para afir-mar su existencia enfrentada al enemigo. La
lgica de la exclusin responde a la lgicade la exclusin.
Penetrando en el sustrato simblico deesta construccin, despus del 11-S, segnQuesada, los referentes de sentido de losnorteamericanos se vieron enfrentados a laconstruccin mitolgica de su imaginarionacional. La representacin totalizadora desu sistema de vida de pronto era atacada ensu corazn simblico. Al irrumpir el brutalataque en su interior como nuevo desorden,incomprensible caos advenido, se desenca-den un cuestionamiento de sus referentesde sentido. Dado el carcter de EstadosUnidos de hiperpotencia solitaria que seauto-otorga el papel de garante del ordenmundial, el caos simblico experimentadopor la conciencia nacional se proyecta comocaos mundial. El restablecimiento del or-den simblico deviene designio inconscien-te. ste es el significado, el subtexto, de laCarta de Amrica5 que un escogido y nu-meroso grupo de intelectuales norteameri-canos firmaron.
Quesada acude a la teora antropolgicapara ofrecer su interpretacin segn la cualen casos estructuralmente anlogos se esta-blece una lgica de la representacin cons-tituyente. La era primigenia es la de la impo-sibilidad de la sociedad. La narracin mticadel origen de los pueblos construye la arti-culacin de sentido que confiere orden comoadvenido sobre el caos precedente. El ordenadvenido es el nico posible y se explica conla narracin de su gnesis. La analoga es-tructural es: donde se ubicaban las TorresGemelas ahora est la zona cero, la repre-sentacin simblica del caos, sobre sus rui-nas se ha de reinstaurar de nuevo el ordenmitolgico nacional. sta es la condicin parasuperar la angustia y el pavor de la represen-tacin del desorden total.
La Carta de Amrica articula una con-tra-narrativa que apela a restaurar la repre-sentacin del imaginario nacional estado-unidense en trminos fundamentalistas.
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32241
-
RIFP / 31 (2008)242
Sendas de democracia: entre la violencia y la globalizacin
Hablan a sus compatriotas y al mundo des-de una meta-posicin privilegiada que nodeja lugar para la discusin racional de losprincipios que proclaman: los valores uni-versales fundacionales de Estados Unidosfueron escritos en nombre de la Ley de Diosy de la Naturaleza; apelan a su sagrada ins-titucin y forma de vida; de la que siguen ellugar histrico privilegiado del pueblo nor-teamericano y la esperanza de la comuni-dad mundial en el orden pacfico y justoque representa. Desde esta sacra e indiscu-tida altura cabe restaurar el discurso de laguerra justa. Para Quesada, la operacinmtico-ideolgica de la Carta representa lareaccin ideolgica inconsciente al ataqueterrorista de las instancias del poder y de lacultura dominante en Estados Unidos, arti-culando sus valores en una narracin de basefundamentalista dirigida a rehacer el ima-ginario nacional WASP. A su vez, la narra-cin que los terroristas islmicos han veni-do elaborando y que se condensa en el dis-curso de Al Qaeda guarda un paralelismoformal estrecho con los mitos del gnesissobre el modo como advinieron las supues-tas sociedades islmicas sobre el desordenprimigenio.
La respuesta del presidente Bush a la ac-cin terrorista impulsa tal interpretacin alusar un lenguaje apocalptico que fomentael miedo ante el caos advenido; han ataca-do nuestro modo de vida. Somos la so-ciedad civilizada ms avanzada. El ataquea nuestra sociedad ataca la civilizacin. Slocabe una respuesta ante tamaa desmesura,la guerra justa. Quesada afirma que, ade-ms de esta formulacin, en el discurso delpresidente se da un paso hacia otra articu-lacin mtica; se transita desde el mito delgnesis de la Carta de los intelectuales, almito de la soberana de La estrategia deseguridad nacional de los Estados Unidos,6en la que se proponen las intervencionespreventivas para hacer la nueva guerra alterrorismo global. El mito de soberana ar-
ticula la narracin estableciendo al sobera-no como resultado de la victoria militar. Lavoluntad del soberano ha de organizar noslo el orden que corresponde a su socie-dad, sino que ha de ordenar el que corres-ponde al resto de sociedades. El mito desoberana apela al lugar de lo sagrado en lapoltica y cierra el paso a su secularizaciny a su democratizacin.
La hermenutica crtica de Quesada ca-racteriza al fundamentalismo como la creen-cia en la que la propia posicin en el dis-curso es elevada a una metaposicin incues-tionable para quienes no tienen el don de lapalabra sagrada, es decir, no hay reglas hu-manas que puedan anteponerse a esta ver-dad. El discurso argumentativo es as rele-gado y la democracia pierde la capacidadde instituir sentido. En el subtexto mticoque anida en el imaginario nacional norte-americano que anuda ilustracin y religinestaran dadas las posibilidades de que lasinstancias de poder y la cultura dominante,en determinados momentos de la historia,como en la reaccin ante el 11-S, cuajendiscursos en los cuales el fundamentalismose articula en una racionalizacin sobre labase de los mitos del imaginario nacional.
Hacia un tercer imaginario poltico?Para Quesada, el carcter filosfico-polti-co del presente est marcado por la clausu-ra de una poca histrica, el corto sigloXX (Hobsbawm). En este siglo se intenta-ron llevar a la prctica las promesas abier-tas por las revoluciones americana y fran-cesa. Se trataba de cerrar las divisiones so-ciales, econmicas y polticas que all seabrieron, tras las cuales latan los idealesnormativos de la Ilustracin. Sin embargo,las promesas de extender y profundizar lademocracia abiertas al formarse el nuevoespacio pblico que confera el carcter alos regmenes polticos del siglo XX estuvoapuntalado en una verdad que lo nega-ba, las guerras civiles, las conflagraciones
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32242
-
RIFP / 31 (2008) 243
DEBATE
mundiales y la violencia militar implcitaen la Guerra Fra. Entre tanto, el miedoal otro ejerci de instrumento de normali-zacin de la poltica en los bandos enfren-tados, la oposicin amigo-enemigo. La vic-toria del capitalismo liberal sobre su oposi-tor, el estatismo comunista, signific eltriunfo del tipo antropolgico representadopor el individualismo posesivo y el tipopoltico recluido en el privatismo. La con-juncin de los cuales adelgaza el lugar dela poltica democrtica hasta reducirla aforma vaciada de vida pblica.
La cada del muro de Berln simboliza elfin del corto siglo XX, en el que se pusie-ron en prctica las grandes corrientes de lamodernidad. Esta coyuntura no supone,solamente, la victoria del capitalismo libe-ral sobre el socialismo de Estado. Se aban-dona el espritu del capitalismo, los va-lores y normas que disciplinaban las rela-ciones entre los individuos en la sociedadde mercado. El triunfo del individuo pose-sivo7 amenaza con arrastrar los valores dela Ilustracin y la misma modernidad. Trasel fin de la Historia (Fukuyama), llega-dos al reino del liberalcapitalismo procla-mado por el conspicuo idelogo de las li-tes vencedoras, la poltica democrtica pa-rece imposible; se incumplen las promesasde la democracia (Bobbio), se difunde elescepticismo moral y se difuminan los per-files de la idea de bien comn (Furet),entrando en crisis el vnculo social (Dah-rendorf). La cada del Muro nos sita antela nueva realidad emergente, la globaliza-cin del capital. La globalizacin puedeleerse como quiebra del derecho pblicomoderno (Ferrajoli) frente a la deslimita-cin y desregulacin propiciada por losgrandes capitales trasnacionales privados.Como prdida de garanta de los derechossociales, debilitamiento del concepto de ciu-dadano y vaciado del espacio pblico, ele-mentos articuladores de las democraciasmodernas. Al declive de la clase obrera no
le sustituye un agente o agentes equivalen-tes (Castel) en el impulso hacia la emanci-pacin social. La transformacin de la con-dicin salarial en la era global conduce alfraccionamiento y la descolectivizacin delos comportamientos, abocados a la indivi-dualizacin. Aunque las causas sean sist-micas, el fracaso del asalariado individualincumbe a su culpable incapacidad per-sonal. La base de los proyectos utpicos mo-dernos se fundaba en la sociedad del traba-jo, su desaparicin diluye las esperanzasfundadas en ella (Habermas).
La consecuencia que extrae Quesada esque la globalizacin econmica significa laruptura del imaginario poltico moderno. Lanueva dinmica excluyente abierta por losprocesos econmicos y sociales globaliza-dores, las necesidades tecnolgicas de lasnuevas formas de produccin informacio-nales, la constatacin de las experienciashistricas fracasadas, los cambios en losmodos de pensar nuestra propia realidad,la crisis civilizatoria planteada por la eco-loga poltica, etc., son un punto de no re-torno. En este enclave nuestro autor sitala emergencia de un nuevo programa de in-vestigacin para la filosofa poltica quepromueva la formacin de un tercer imagi-nario poltico secular.
Enfrentados a la rapidez y vastedad delos cambios, conflictos, contradicciones,explotacin y consecuencias no queridas dealcance civilizador que provoca la globali-zacin, se trata de reaccionar a los retos delpresente con renovado sentido emancipa-dor. La propuesta rescata las tradicionessurgidas en los aos sesenta y setenta delsiglo XX como respuestas, desde la teora yla prctica, por oposicin al comunismosovitico y al liberalismo capitalista. Partede estos procesos reales y apuesta por laposibilidad de instituir un nuevo imagina-rio poltico secular y una prctica de la de-mocracia post-liberal. Quesada apuesta porla articulacin de un tercer imaginario pol-
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32243
-
RIFP / 31 (2008)244
Sendas de democracia: entre la violencia y la globalizacin
tico secular. Una tarea tan compleja y almismo tiempo improbable interpela una vezms el lugar de la filosofa en su relacincon la democracia.
Recuperar las sendas perdidas dela democracia. La democracia post-liberalPara Quesada la pluralidad de lenguajes enlas sociedades multiculturales y plurales dela era global plantea el carcter mediadode la razn y destaca la imposibilidad decualquier principio que ofrezca un sentidohistrico-social totalizador. La crtica racio-nal posible en nuestra era ha de ser post-metafsica. La razn crtica en un mundode culturas y lenguajes plurales ha de pro-ceder interrelacionando discursivamente demanera falible las diversas formas de vida.No existen posiciones de razn privilegia-das desde las cuales un principio o una cul-tura configuren el sentido democrtico paralas dems. La tradicin occidental no pue-de aducir privilegio, neutralidad o superio-ridad, en la construccin democrtica, plu-ral, discursiva y falible.
La democracia deseable, tal como la con-cibe Quesada, se refiere a una forma de vidaen un contexto simblico y social en el quese configuran ideas de poder interpretadas.En los contextos problemticos, los lengua-jes estn abiertos a la posibilidad de ofre-cer mbitos permeables y precarios en loscuales los sujetos histricos articulan senti-do, tanto terico como prctico. El ciuda-dano de una sociedad democrtica es unhermeneuta en la continua y recprocapraxis comunicativa que tiene lugar en elespacio pblico. El sentido y la razn pol-tica en las sociedades democrticas se cons-tituyen en las interacciones entre ciudada-nos considerados iguales en orden al poderpoltico. Para la tradicin democrtica, elmomento tico-poltico de la democraciacomo forma de vida tiene el potencial dedar forma democrtica a las necesidades yconfigurar polticamente la identidad y vo-
luntad colectiva. El universalismo de la de-mocracia no tiene fundamento ltimo. Esun universalismo fruto del ejercicio conti-nuado y contingente de la deliberacin ciu-dadana informada, capaz de redefinir lasnecesidades y preferencias de los individuosy grupos formados en el proceso delibera-tivo en el espacio pblico.
La poltica democrtica no queda re-cluida a un espacio social diferenciado fun-cionalmente, separado y organizado conrespecto al conjunto de las relaciones so-ciales. Las relaciones de poder son trans-versales a los diversos mbitos de relacio-nes sociales, en ellas estn en juego intere-ses contrapuestos, desigualdades de diversotipo, valores disonantes, preferencias diver-gentes, incertidumbres, contingencias yposibilidades diversas. De manera que, enla poltica democrtica, se articulan relacio-nes de poder entre individuos y grupos me-diados discursivamente en el espacio p-blico en el que entran en juego proyectosindividuales y colectivos por realizar. Lapuesta en prctica de tales proyectos en dis-puta, o con el acuerdo de otros, conlleva lavoluntad de permanencia y desarrollo delos mismos. Comporta una voluntad insti-tuyente de las propias prcticas estructura-das en el espacio pblico. Los proyectos ylenguajes planteados desde posiciones depoder diferentes en el espacio pblico ca-nalizan las disputas en marcos intersubje-tivos compartidos, formas de vida discur-sivas y procedimientos decisorios supera-dores de la contraposicin amigo-enemigoque anulan la imposicin de la voluntad delms fuerte, en nombre de cualquier supe-rioridad de origen, privilegio, naturaleza,saber o inters.
La libertad personal de los ciudadanospasa por la formacin histrica, falible, de-liberativa y decisoria, del espacio pblicoque defina lo que la comunidad polticaconsidera bienes pblicos. La formacindemocrtica de este mbito de valores y
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32244
-
RIFP / 31 (2008) 245
DEBATE
prcticas cvicas es el espacio en el quepuede realizarse la libertad individual deciudadanos iguales. La libertad individuales un logro poltico democrtico fruto de lamediacin por la socializacin en el ordenpoltico-social en libertad. No un atributopre-poltico basado en el supuesto Homooeconomicus, la naturaleza humana, o unprincipio de la razn prctica. La libertadde los individuos se desarrolla en contextosde vida, virtudes e instituciones democrti-cas, no los precede sobre la base de princi-pios previos exteriores a las propias prcti-cas e instituciones democrticas.
En este sentido, las demandas del femi-nismo han planteado un reto a la democra-cia tal como la ha forjado la modernidad,exigiendo la ilustracin de la misma Ilus-tracin. Es decir, aplicando la crtica a lainvisibilidad de la mujer en el espacio p-blico liberal-representativo, promoviendoun renovado impulso emancipador que cru-za transversalmente todas las dimensionessociales y polticas de la vida social, trasto-cando el sentido de la separacin privado-pblico que apuntala el predominio de larazn patriarcal. Replanteando el recono-cimiento de la universalidad y de la igual-dad. Lo cual supone para la mujer el objeti-vo de la conquista de la autonoma comocapacidad de eleccin y decisin, la auto-ridad como ejercicio del poder real, la equi-fona como uso libre, pblico y deliberati-vo de la palabra, y la equivalencia comoreconocimiento y simetra en la accin. Untal objetivo emancipador supone la revolu-cin de la democracia y posibilita la recons-truccin de la sesgada libertad instituida. Lademocracia a instituir que impulsa el femi-nismo se propone eliminar y reconcep-tualizar la heterodeterminacin de gnerorealizada por los varones en todos los rde-nes de la vida social. Sita as sobre unabase terica y prctica uno de los sentidosbsicos del tercer imaginario poltico laicoy democrtico.
El pensamiento crtico persevera en lapretensin de denuncia y superacin de si-tuaciones de dominacin de unos por otrosen orden a posibilitar condiciones prcti-cas que facilitan la autodeterminacin delos sujetos y la formacin de contextos de-mocrticos de libertad. La pretensin eman-cipadora no apunta a ningn gnero de re-conciliacin ltima. La razn crtica es con-tingente y falible; se construye-reconstruyeen las prcticas, los aprendizajes y las insti-tuciones democrticas. La pretensin teri-co-crtica de Quesada es la puesta en obrade un proceso de reorganizacin cognitiva,valorativa y de sentido que emerge de prc-ticas socio-polticas emancipadoras quereubique la posicin de los sujetos-ciuda-danos en la formacin e institucin de unnuevo imaginario laico y democrtico.
Algunos comentarios a propsito del textoConviniendo en que los textos hermenuti-co-crticos de Quesada se dotan de mltiplesy pertinentes registros interpretativos, con-jugan muy variadas y fundamentadas crti-cas, y presentan un catlogo de temas y retoscandentes para la filosofa poltica, conside-ramos que enriquecera su proyectado ter-cer imaginario poltico democrtico y laicoel contraste crtico en positivo con aporta-ciones de autores y movimientos que, trasla cada del Muro, en plena era global,indagan e intervienen en direcciones crtico-emancipadoras, con lenguajes distintos yhorizontes que precisan de mediaciones dis-cursivas para confluir en la discusin filos-fico-poltica y pblico-democrtica. El replie-gue academicista de buena parte de la filo-sofa poltica occidental, o su puesta alservicio de poderes hegemnicos en casosmuy notables, parece ocupar todo el espaciode la academia y de la alta cultura filosfi-co-poltica-meditica. No obstante, a pesarde las apariencias, hay vida ms all. Lasproducciones filosfico-polticas realizadasdesde la conciencia crtica y emancipadora
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32245
-
RIFP / 31 (2008)246
Sendas de democracia: entre la violencia y la globalizacin
del presente, que sitan en perspectiva crti-ca los caminos sin salida y las derivas per-versas a las que lleg en el pasado, han deconstruir de nuevo mltiples espacios decomunicacin y debate. La dispersin, faltade conocimiento recproco y desconexinrespecto de los discursos y las prcticas eman-cipadoras lastran el potencial intelectual con-junto, a menudo adobado de prejuicios, he-rencias, particularismos o mandarinatos. Untercer imaginario poltico laico y democrti-co si ha de materializarse lo ha de hacer entanto que labor colectiva desde mltiples po-siciones filosfico-polticas y cientfico-so-ciales arraigadas en prcticas alternativas ydiscursos emancipadores.
Quesada se adentra en esta perspectiva aldestacar de manera contundente y documen-tada el papel renovador y bsico del impac-to del feminismo en el pensamiento filosfi-co, moral y poltico, y en lo que significa parael futuro de la democracia y la igualdad enuna era postliberal. En este sentido, cabepensar que dilogos semejantes con el pen-samiento y la prctica de los ms lcidosintrpretes de la ecologa poltica, el pacifis-mo poltico, los movimientos por los dere-chos humanos, los movimientos pacifistas,el movimiento de movimientos alterglobali-zador, sectores crticos de la izquierda insti-tucional, renovadores de la teora crtica ensentido amplio, el debate crtico desde la fi-losofa moral y poltica con las ciencias so-
ciales y naturales, as como con intrpretesilustrados de las diversas culturas y religio-nes, con la academia crtica y progresista ycon comunicadores que quieran emancipar-se de la frrea tutela de los grandes medios...,permitirn ir poblando de agentes, discur-sos, instituciones, el espacio deliberativo dela proyectada democracia postliberal laica.Es decir, contribuir a replantear la disputademocrtica por la hegemona en la precariasociedad civil global al hegemnico pensa-miento nico neoliberal.
En particular, atender al desarrollo de talentramado en la realidad que nos es msprxima, la latinoamericana, en la cual, amenudo, el pensamiento filosfico, moral ypoltico est ms preocupado en importarmodas acadmicas que en desarrollar desdesu mbito abierto de experiencia, comunica-cin y crtica, un pensamiento y una prcticaque aportar a la tarea democrtica, europea,latinoamericana y cosmopolita. De nuevo elcaso del feminismo es paradigmtico en lafilosofa moral y poltica de las ltimas d-cadas realizada en Espaa; probablementeel ms innovador y permeado de prcticaemancipadora de los procesos de reflexinindividual y colectiva. No obstante, existenmuchos otros focos de reflexin que mere-cen conocerse y reconocerse, conectarse yvalorarse, criticarse y respetarse, as comopotenciarse, en la tarea colectiva de cons-truir la democracia postliberal.
1. Bernat Riutort Serra es profesor titular de Filo-sofa Poltica, Universidad de Palma de Mallorca.
2. F. Quesada 2006, Sendas de la democracia.Entre la violencia y la globalizacin, Homo Sapiens,Rosario. Nueva ed. aumentada: Trotta, Madrid, 2008.
3. El concepto de imaginario utilizado por Que-sada tiene su antecedente en el texto de C. Castoria-dis (1975), Linstitution imaginaire de la socit,vols. 1 y 2, Du Seuil, Pars.
4. Quesada asume el planteamiento desarrolladopor K. Polany (1989), La gran transformacin, LaPiqueta, Madrid, bajo el cual caben muchas aporta-
ciones de los crticos de la expansin del capitalismoliberal.
5. Etzioni et al.: Por qu luchamos. Carta de Am-rica, Instituto Americano de los Valores, Nueva York,febrero 2002.
6. President of the United States (2002), The Na-tional Security Strategy of the United States of Ame-rica, Ed The White House, Washington.
7. Tema sobre el cual Quesada ha reflexionado enmltiples ocasiones siguiendo, crticamente, las te-sis de Macpherson (1979), La teora poltica del in-dividualismo posesivo, Fontanella, Barcelona.
NOTAS
RIFP_31.pmd 09/07/2008, 8:32246