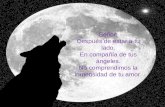Reseña Cruzando La Sarmiento JQ - 2 Versión - FJR
Click here to load reader
-
Upload
francisco-jose-rapela -
Category
Documents
-
view
58 -
download
1
Transcript of Reseña Cruzando La Sarmiento JQ - 2 Versión - FJR

Reseña de: “ Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama social del sur del Gran Buenos Aires .” De Julieta Quirós, por Francisco J. Rapela
Es grato para mi realizar una apreciación de este trabajo, no solo por su enfoque de investigación sino por las implicancias en mi propia formación como antropólogo.
Este trabajo fue presentado como trabajo final de maestría, en la Universidad de Río (Brasil), de la antropóloga argentina Julieta Quirós, egresada en el grado de la Universidad de Buenos Aires, y es actualmente un trabajo de referencia en muchos cursos de metodología en investigación antropológica por varias razones que detallaré más abajo.
Este trabajo si bien comenzó como una propuesta de visita al terreno como complemento a un trabajo de revisión bibliográfica, se convirtió en una rica etnografía que terminó por poner en jaque a la bibliografía en cuestión. La investigación de campo, breve según los estándares contemporáneos se desarrolló en dos estancias breves que la autora realizó al barrio de Florencio Varela, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires. El escrito de unas 140 páginas (en su versión revisada) se compone de una introducción, tres capítulos y un breve final, que se deja leer fácilmente, gracias al estilo personal y como ella misma lo advierte, al entramado las palabras nativas en la narración.
La autora nos invita a acompañarla en un viaje reconstruido hacia las calles de Florencio Varela y desde el principio nos acerca sus propias vicisitudes y contradicciones con respecto al tema de estudio. Incluye en la introducción la descripción de la metamorfosis de su objeto de estudio (y con ello de la metodología de su investigación) al encontrarse con las personas que ella consideraba hasta ese momento “piqueteros”. Nos enfrenta a sus mismas preguntas y a sus desaciertos, facilitando al lector la comprensión del recorrido que ella misma tuvo que realizar para poder dar cuenta de las perspectivas propias de los actores. Sin centrarse en su experiencia al estilo postmodernista logra describir la cotidianeidad de forma visceral, re-centrando su etnografía en el trasfondo social y humano de lo que hasta entonces la literatura consideraba “movimientos” que representaban reacciones ideológicas o procesos clientelares.
En la introducción la autora plantea sus primeras impresiones sobre el tema a tratar, que gira en torno a los piquetes y a los movimientos sociales, en las que destacan la popularidad del tema en los estudios sociales de esa década (2000-2010) incluida la propia consciencia de las personas que participaban en los movimientos piqueteros de ser objeto de interés público, y sobre todo la postura hegemonista y recortadora de las investigaciones anteriores, lo cual lleva a la autora a modificar sustancialmente su aproximación. Es allí de donde surge, desde mi perspectiva, la mayor riqueza del trabajo. Ella, en su primer día percibe la heterogeneidad de la realidad y el contraste con su carga literaria. Comienza a percibir la variedad y complejidad de los interlocutores que encuentra y demuestra la solidez teórica, la flexibilidad técnica y la entereza ética de modificar sus categorías y recortes de clase en pos de un reflejo más fidedigno de la realidad. Principalmente del choque entre las miradas académicas instauradas y las variadas auto-adscripciones y formas de participar, de las personas que conoció al cruzar la Avenida Sarmiento.

Ella desarrolla el devenir de la investigación en una narración coherente y nos lleva a recorrer el camino que ella misma recorrió para comprender esa realidad, desde esa perspectiva en particular. En el capítulo uno desarrolla, como ella señala, al estilo malinowskiano, el mundo de los planes sociales, es decir toma como referencia a autores clásicos que le permiten describir una realidad de complejas interacciones entre los habitantes de una parte del conurbano bonaerense, no como los autores que encuentra en la bibliografía relacionada, utilizando recortes de movimientos ni organizaciones, sino dejándose llevar por la exploración de los vínculos de parentesco y del intercambio de prestaciones y contraprestaciones que tienen como escenario el mundo de los planes sociales. De la mano de Gloria y Claudia va desentrañando los significados que tienen para las personas que los reciben, los planes sociales, las diferencias de las cargas, los cabildos y las tareas que realizan diferentes personas en forma de contraprestación por los beneficios recibidos. La autora en este momento ya comienza a desenrollar la amplia gama de posibilidades de participación en distintas actividades (no sólo movimientos), que le muestran sus interlocutores y empieza a ganar confianza en el acierto de su posicionamiento para con ellos, priorizando la escucha y la observación, para empezar a tirar por tierra la dicotomía piqueteros y punteros.
En el segundo capítulo (La familia de la Polaca y el Seguro público de salud Villa Margarita) se pude ver como su visita diaria e ininterrumpida durante cuatro semanas de enero y febrero de 2005, y luego de seis meses, otras dos semanas, le permite ser parte de la vida cotidiana de los protagonistas, comprendiendo las relaciones entre ellos, las circunstancias que los atraviesan y el contexto en el que se desarrollan, logrando así una descripción que logra situar al lector en las escenas, y junto con las personas, donde se desarrollan los hechos. Estas descripciones minuciosas no hacen más que poner en relieve la importancia de la vuelta a lo básico, al trabajo de campo desprejuiciad, a lo humano, a lo relacional… en pocas palabras, a la descripción sanamente distanciada del encantamiento. Otra vez de la mano de Gloria se introduce al mundo relacional que circula en torno a la casa de La polaca y a sus relaciones con Teresa y Amalia, que le permiten comprender mejor la complejidad del entramado relacional en los cuales se juegan entre otras muchas cosas la participación en actividades, presencia en marchas o tomas. Y gracias a Amalia, Diego y Rulo, la estructura organizativa, las cadenas de relaciones que permiten acceder a prestaciones y principalmente el carácter (enorgullecedor o avergonzante) que le asignan diferentes actores, a sus propias participaciones en una u otra actividad. Es gracias al recorrido hasta allí y en las postrimerías de este capítulo en donde la autora puede desdibujar finalmente el “ser” piquetero y entrelaza las formas de participación con la categoría nativa de “estar con” los piqueteros.
En el tercer capítulo (La Familia Aguirre y el local tomado) junto a la familia Aguirre descubre más profundamente las distintas formas de participación en los movimientos, en particular la toma de locales y la distribución de tareas y responsabilidades asumidas y organizadas por cada uno de sus interlocutores. Con Juan y Matilde puede dar cuenta del sustrato social de antiguas y actuales adscripciones políticas y las diferencias que tienen dichas adscripciones con las decisiones de participación en una u otra actividad del Movimiento Teresa Rodríguez por ejemplo. Posteriormente pone de manifiesto la escasa aplicabilidad de los postulados sociológicos sobre retiro del estado y la disolución de los lazos sociales, utilizando su experiencia con esta sola familia (aunque ella en la

introducción advierte que pueden haber sido varias hibridizadas en una) y su intrincada red de interdependencias, las diferencias en sus tareas y sus autoadscripciones y por último, historizando y enmarcando en la realidad social de las diferentes generaciones dichas adscripciones.
Finalmente, la autora concluye que estar con los piqueteros es algo más que marchar: implica vigilar un local, montar un centro cultural, llevar adelante un comedor, formar una cooperativa de vivienda; es decir, es estar ocupado en un mundo donde se valora el trabajo. Antes que “ser de” las personas clasifican lo que hacen en términos de “estar con”. Dejando al descubierto el problema de la identidad en trabajos etnográficos basados en movimientos sociales y por supuesto problematizando la utilidad de las categorías en la investigación de campo y la necesidad de la flexibilidad teórica para poder desarrollar un equilibrio dinámico, o mejor dicho una oscilación continua entre teoría y campo que nos permita describir y relatar en una etnografía, una realidad cultural (una otredad) desde un punto de vista definido y coherente sin caer en los polos románticos o desencantados que invizibilizan a las personas y sus propias palabras.