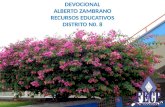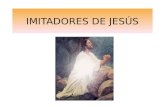RESEÑAS DE LIBROS · imitadores, hasta bien entrado el siglo XVII con la poesía de un Gerardo...
Transcript of RESEÑAS DE LIBROS · imitadores, hasta bien entrado el siglo XVII con la poesía de un Gerardo...

RESENAS
Begofla, LÓPEZ BUENO. La poética cultista de Herrera a Góngora(Estudios sobre la poesía barroca andaluza). Sevilla, Alfar, 1987. 227p. (ISBN : 84-86256-30-5 ; Colección Alfar/Universidad, 20)
Si hubo controversia —hace poco todavía— sobre el concepto del barroco enliteratura, llegando unos hasta negar la función operatoria de tal noción, como lohizo en su tiempo un Américo Castro ante los estudios magistrales de unMaravall, no cabe duda que la última publicación de nuestra colega Begoña LópezBueno contribuirá a reducir sustancialmente el número de los resistentes. LaProfesora Titular en la Facultad de Filología de Sevilla pone de manifiesto delmodo más patente dos largos siglos de fecunda producción poética que vanilustrando irrevocablemente dicha corriente, ya que, según lo declara, "sus másfirmes inicios se encuentran en la poética de Herrera" (p. 16), en el segundo terciodel siglo XVI, alcanzando su plenitud con Góngora y llegando, gracias a susimitadores, hasta bien entrado el siglo XVII con la poesía de un Gerardo Lobo.
No digo que cuantos leyeren este libro, amén de admitir su existencia, seconvertirán en adeptos incondicionales de la poesía barroca, a la que se adhieremás bien por un acto de fe, ya que, con tantos siglos de distancia, se percibetodavía hoy, entre los que gozan de tal poesía y los que la aborrecen, algo deaquel ambiente de guerra de religión que suscitaron sus primeras manifestaciones."El empleo de imágenes", como lo dice Begoña López Bueno, "metáforas,adjetivación profusa, léxico culto y complicación sintáctica que no se concibesólo como un exorno formal, un plus decorativo, sino que en él se fundamenta elconcepto del arte de la poesía" (p. 19), levantó un vendaval de protestaspolémicas frente a otro concepto más llano y más popular. Anticipando,pudiéramos decir, una especie de guerra de Secesión donde los sudistas, la escuelabarroca andaluza, se oponían a los ataques de los nordistas conservadores,luchaban con denuedo contra los avances de los progresistas, los sudistas"herejes" ; y quizá no sea inútil subrayar aquí lo que señala Begoña López Bueno,a saber que el epíteto "culterano", aplicado a uno de los aspectos de esta poética,fue una derivación de "luterano". Y es verdad que en el campo poético lacontienda no fue menos violenta que en el campo religioso, cuando en la mismaépoca se trataba de detener la insidiosa herejía de la Reforma.
Basta recordar, amén de los golpes que se dispararon en la polémicagongorina, que nuestra colega reusme en las páginas 219 a 223, los que recibió

142 CRITICÓN 44,1988
Fernando Herrera en la famosa controversia que levantaron sus Anotaciones aGarcilaso. En efecto el licenciado Prête Jacopín (pseudónimo de Juan Femandode Velasco, Conde de Haro y futuro Condestable de Castilla) no vacila eninterpretarle de este modo en sus Observaciones : "No avéis hallado inmundiciaen vuestro ingenio que no saquéis a luz" (p. 19).
Pero, por bajos o desabridos que hubieran sido algunos disparos, la polémicaacabó siendo tónica y positiva puesto que desarrolló una amplia teorizaciónpoética muy dejada afras en España, si se la compara con un país como Italia ; loque permite a Begoña López Bueno, elevándose por encima de los partidos,analizar con su consuetudinaria serenidad los hechos, conduciéndonos por losrecovecos de aquel difícil camino y aquella apasionante aventura. En una valiosaintroducción de treinta páginas, preciosa por la claridad de sus enunciadoshistórico-literarios, nuestra autora recuerda las preocupaciones que se mostrabanen los teoristas y los poetas en cuanto a las relaciones entre la res y las verba, laelocutio y la inventio, el docere y el delectare. Así podemos comprobar cómo talpoética cultista encuentra su plenitud original en la expresión de una apoteosisdel universo formal frente al antiguo contenedismo didáctico-moralista. Lo quehabía expresado de modo magistral un García Berrio en su Formación de la TeoríaLiteraria Moderna, al declarar que "el deleite formal había conquistado, a través desu emancipación del contenido, la verdadera expresión de su autonomía artística,como salutífera vía para la prometedora exploración de un mundo estético por elnombre recién nacido a una nueva edad". Dicha exploración tuvo que desembocar,como lo recuerda Begofla López Bueno, en la problemática oscuridad que tanto sereprochó a Góngora y a su escuela, pero que en realidad constituyó otro tipo dedeleite docente para el espíritu : "Más allá del utilitario y fácil sentido del docere",dice nuestra colega, "la poesía oscura es, en su hermetismo, la más útil ydeleitable, puesto que obliga a un ejercicio de especulación intelectual deextraordinario acicate por ser portadora de un misterioso simbolismo tras la'corteza' de la letra equiparándose por ello nada menos que a los textos sagrados"(P- 17)».
1 En las mitografías del siglo XVI que eran, como intenté mostrarlo en mi trabajosobre los mitos, una suerte de manual poético, se insistía considerablemente en esteaspecto primordial que es la dimensión simbólica de la poesía. Así, en los Diálogos deAmor de León Hebreo, declara Filón a Sofía :
Los poetas enredaron en su poesía no una sola sino muchas intenciones, las cualesllaman sentidos. Ponen el primero de todos por sentido literal, como corteza exterior, lahistoria de algunas personas y de sus hechos notables dignos de memoria. Después, en lamisma ficción, ponen como corteza más intrínseca, cerca de la médula, el sentido moral útil ala vida activa de los hombres, aprobando los actos virtuosos y vituperando los viciosos.Allende de esto, debajo de las propias palabras significan alguna verdadera inteligencia de

RESENAS 1 4 3
Añade Begoña López Bueno que "el poema deriva en una suerte de textoautónomo, contenedor de enigmáticos significados" (p. 18), contribuyendo a lavictoria del artificio sobre el ímpetu natural ; una victoria conseguida al cabo deun largo proceso que no se hizo en un día, sino según un trazado que nosrestituye nuestra autora con arreglo a cuatro núcleos definidores (los cuatrograndes capítulos del libro) : Herrera y su contexto humanístico (pp. 33-86), lossevillanos de transición al XVII (pp. 87-140), el grupo antequerano-granadino (pp.140-170), y por fin la culminación en Góngora (pp. 171-222).
El conjunto constituye una excelente aclaración de los datos histórico-literarios, un balance exhaustivo de la producción poética, una revista objetiva ycompleta de las interpretaciones diversas que suscitaron. Desde este punto de vistaes un libro magistral, en que se ponderan con un juicio eficaz las aportaciones delas figuras señeras como las de Herrera y de Góngora, pero también de figurasmenos conocidas y que merecen una verdadera rehabilitación. Y lo advertirán muynaturalmente los lectores ante la abundancia y la diversidad de las secuenciaspresentadas, que constituyen una eficaz invitación a la lectura.
Si discrepar y estimar es una doble función enriquecedora, podría emitir aquíuna reserva : al lado del aspecto eminentemente positivo del libro que consiste enofrecer al lector, por una parte, unos estudios globales pertinentes (quisiéramosañadir a la lista la revista de los problemas textuales herrerianos y el balance delas interpretaciones estructurales de las Soledades de Góngora) y, por otra, unasustancial antología de textos atractivos, se podría lastimar la limitación de losbreves análisis puramente literarios que los acompañan. Fueron sin duda la faltade espacio y quizá las preocupaciones didácticas las que obligaron al enuncio deciertas evidencias, contrastando con la elevación de vistas a la hora de presentarlas síntesis histórico-literarias por las cuales merece Begoña López Bueno unpuesto entre los mejores historiadores de la literatura áurea.
Suzanne Guillou-Varga(Universidad de Lille)
las cosas naturales y celestiales, astrologales o teologales. Y se encierran todos los otrossentidos científicos como las médulas de la fruía dentro de sus cortezas.(Buenos Aires, Austral, 1947, p. 96)
A propósito de esta misteriosa dimensión simbólica de la poesía áurea véasetambién las páginas 6-239 de S. Guillou-Varga, Mythes, mytographies et poésielyrique au Siècle d'Or espagnol, Paris, Didier- Erudition, 1986, ISBN : 2-86460-020-X.

144 CRÍTICOS 44,1988
Jesús CAÑEDO e Ignacio ARELLANO, eds. Edición y anotación detextos del Siglo de Oro. Actas del Seminario Internacional parala Edición y Anotación de Textos del Siglo de Oro, Pamplona,Universidad de Navarra, 10-13 de diciembre de 1986. Pamplona,EUNSA, 1987 ("Anejos de RILCE", 4), 368 págs.
Suelen a menudo alejarse las ponencias que se hacen en un congreso de serestudios especializados del tema anunciado, y luego, cuando salen las Actas, lalectura de dichas ponencias puede provocar fastidio. No es éste el caso delpresente volumen, que se lee con placer y es halago a la curiosidad.
En esta recopilación hay dos ponencias teóricas. Kurt y RoswithaReichenberger examinan varias teorías y prácticas editoriales en el caso detextos dramáticos, destacando la importancia de todas las posibles descripcionesde "lo desglosado y lo recombinado" identificares en los códices. Kurt Spangpropone una nueva terminología para designar, los "cotextos" hallados ya enlibros impresos, ya en manuscritos : se trata de las añadiduras tipográficas eicónicas de toda índole al "texto mínimo" —incluyéndose entre ellas esos versosúltimos de comedias dirigidos al consabido "senado". Entre menciones deinterliminares, preliminares y postliminares el limen mismo se halla acaso condificultad. ¿ Ayuda todo esto efectivamente al genus irritabile de los editores detextos?
Nos deparan verdadero deleite las ponencias que resumen experiencias recientesen lo de editar y anotar textos. María Soledad Arredondo detalla susperipecias sobre la pista de manuscritos todavía alcanzables de la Carta a LuisXIII de Quevedo, dificultadas por la desaparición, por ejemplo, de los consultadospor Fernández Guerra y por Astrana. A pesar de ofrecer la princeps pasajesoscuros, el hecho de haberse impreso tan pronto después de completar Quevedosu manuscrito la tiene que promover al rango de "texto básico". Es inevitable quela anotación aquí dada del embrión de la edición suscite preguntas y reparos. ¿ Esque el lector de Quevedo no conocerá ya vagamundo, del Buscón (n. 8) ? ¿ Es queQuevedo, al hablar de reliquias, se refiere a la Santa Espina o, metafóricamente("[reliquias]... de un reino... que sólo se defendían en lágrimas"), al régimen enruinas de Carlos VII (n. 13) ? ¿ No sería preferible hablar de la "monarquía deSuecia" que del "rey de Suecia" en 1635 (n. 1) ? Las Islas ¿ no sería, en elcontexto de la estrategia de 1635, la plaza de Lila (n. 22) ? La editora retiene"Tienen" recle "Tréverí", cuando las variantes de, digamos, "Tirlemont" han sidorecificadas (p. 24). La ponencia de Trevor Dadson es ejemplar, ordenando loesparcido y lo contaminado del legado poético del conde de Salinas. Aparato yanotación de la muestra son excelentes, con útiles referencias a obras de otrospoetas de obediencia neoplatonista. Despierta sobremanera la curiosidadChristiane Faliu-Lacourt, con su discusión de la estética del poemaacróstico —aquí los de la Silva de Carlos Boyl— y con su relato de los

RESENAS 1 4 5
pormenores biográficos del poeta. Otro género casi inexplorado, y aún menoseditado, es el del vejamen académico. Igualmente ejemplar entonces es loelaborado por Odette Gorsse sobre tres manuscritos de Alfonso Batres. Cabeseñalar cierto paralelo entre la lectura difícil de una mano del seiscientos quesugería ya "Tienen" recte "Tréveri" (p. 24) y otra que aquí sugiere "Loth" recte"Lotti" (p. 117). La muestra de su edición de las Soledades de Góngora (II, 1-360)marca un nuevo hito en la ingente labor de Robert Jammes. Aquí se hallaráun examen, de los más pacientes, de comentarios previos (Pellicer, Salcedo, Díazde Rivas, llegando hasta Dámaso Alonso), y una revalidación de la prácticaeditorial del mismo seiscientos. Pablo Jauralde nos suministra un calendariominucioso de las actividades epistolares y editoriales desde el día 8.VI.1643 al24.VI.1645 en la vida de Quevedo, además de un recuento de todas las edicionesconocidas del mismo entre 1645 y 1670, sus defectos, sus fortunas yadversidades. ¡ Y "todo está aún hoy por hacer" !
Las demás ponencias, según nos parece, son de críticos de otro gremio,literarios y no textuales, aunque siempre se dé alguna inclinación hacia la fijacióndel texto, y aunque a menudo sean igualmente apasionantes. Francis Cerdanaboga en pro de la homilética de Paravicino y de su calidad de precursor deGracián. Pero aun dentro de su siglo aquel autor no es ningún Bossuet, y a laverdad el texto escogido sólo hace pensar en el Gracián menor. Además de que nose proponen criterios de anotación, Hans Flasche, al equiparar versos deCalderón con el célebre "No me mueve, mi Dios... ", expone resultados más bienque metodología, pero dicho esto, conste que una ponencia así —no exactamenteen su debido lugar— tiene su encanto. José Fradejas y Henri Guerreiroestudian respectivamente La fuerza de la ley de Moreto y Cabana {recte Cabana,p. 95) y San Antonio de Padua de Mateo Alemán : lo hacen desde el punto devista del crítico literario, el primero minuciosamente, porque su texto valemucho ; el segundo en tono combativo, quizá porque su texto no vale casi nada,y si no fuera de Alemán, y si no estuviera plagado de discursos predicables (y porlo tanto aprovechables por predicadores de zozobrante minerva) conservaría suinterés tan sólo para especialistas de hagiografía antoniana. José RomeraCastillo establece la filiación de la "Patraña XX" de Timoneda, a través de lalabor, aquí propuesta como bisagra de su siglo, del traductor López Cortegana("adición" ¿ recte "edición" ?, p. 297). José Miguel Oltra explica losromances sobre Ramiro el Monje y su Campana de Huesca, aventurándose adenominarlos reliquias Pidaliano modo de una epopeya perdida. ¿ Cabe consideraruna filiación posible de estos romances de cariz folclórico con el "género perdido"propuesto por Alan Deyermond, The Medioeval Romance, antes que con la épica? Siempre es grato hallar entre ponencias un esfuerzo más por dar solución a unya rancio enigma poético, aquí el soneto gongorino : " ¡ A la Mamora, militarescruces ". Expone cada cual su interpretación del soneto, donde mucho depende dela identificación de las dos (o tres) "voces" que se "oyen" al sucederse los

146 CRITICÓN 44,1988
cuartetos y los tercetos. Michel Moner examina los hallazgos de variospredecesores, de Salcedo en adelante, y en general se muestra de acuerdo con éste.Si a nuestro turno quisiéramos quebrar una lanza, discreparíamos de Moner enleer la exclamación "¡ Pica, Bufón !" no como orden dada a un jinete de lacaballería, sino como equivalente de "¡ Di algo picante, algo sarcástico !". De ahíque la idea del desplazamiento del que "habla" desde Madrid a la costa se podríadescartar, y no habría entonces "viaje" geográfico por parte del capitán holgazán.Lo que sí hay en el poema, y lo subraya Moner, es la simetría, y nosotros, apesar de la evidencia leída en varios manuscritos, cambiaríamos el incongruopretérito quedé del verso 10 por "quede", estableciendo así la simetría temporalcon el Escuche del verso 13. Los dos tercetos se ascribirian luego, de acuerdo conMoner, al mismo capitán, un capitán que, sin embargo, no alimenta ilusionesacerca de los instintos adquisitivos de su "dulce dueño". Insinuar a damaspedigüeñas sería en el Góngora de la época de La toma de Larache o delPanegírico a Lerma (o de las Soledades) más de esperar que "satirizar a la noblezacortesana", cosa más apetecida en siglos posteriores, y seguramente poco delgusto del cordobés. "La lengua de agua de mis ojos" estaría entonces desprovistade realidad topográfica : la única agua salada que este capitán vacilante proyectaexpérimenter son las lágrimas del amante que reconoce que su "dulce dueño" le hade exigir "despojos", como los que se pudieren esperar de la expedición a África,ya ganando, ya fracasando, que se ha de embarcar en el "leño". Así y todo, elenigma queda todavía sin aclarar. Aunque no de la pluma de Moner, la lectura(p. 237) "Pérez de Rivas" debe rezar "Díaz de Rivas".
"Un resumen de experiencias", pues, nunca "árido", muy a menudo"fascinante", para echar así mano de las frases de los organizadores. LasObservaciones que lo cierran son de lo más sensato, y se aprende mucho dealgunos casi apartes : el valor de Polianteas y Misceláneas para la anotación(librándonos de la Enciclopedia Espasa, es de esperar), y como principio laanotación copiosa, "siendo mejor el pecar por exceso que por defecto" (pero ...¡ con tal que no sea invitación a anotar siempre los mismos Júpiter, Dalila,Cartago,... que habrán quitado autoridad a tantas ediciones recientes !).
Alan SOONS(Síate University of New York at Buffalo)
Felipe DÍAZ JIMENO. Hado y fortuna en la España del siglo XVI.Madrid : Fundación Universitaria Española, 1987. 219 págs.
Da bienes Fortuna I que no están escritos... El que estudia la literatura delSiglo de Oro encuentra a cada paso reflejos de creencias de la época en el Hado, ya

RESENAS 1 4 7
sea como destino del individuo, ya sea como porvenir escudriñado de lahumanidad. Hasta ahora, orientarse entre ellas y seguir sus vaivenes constituíauna tarea pesada, contentándose muchos con recordar tan sólo las doctrinas de unoo dos tratadistas. Hoy Felipe Díaz Jimeno nos ofrece un compendio de lo escritosobre la materia, pasando revista a los tratados impresos, inclusive los traducidosdel italiano.
El autor opina que hubo una recrudescencia, en los escritos de los humanistesdel siglo XV, de ideas "paganas", reconocibles como la heimarmene, el ánanke, oel fatum de sus lecturas clásicas. Coexistía esta boga con una fe en la causalidadaristotélico-escolástica y el providencialismo : No hay más fortuna que Dios.Díaz Jimeno destaca dos momentos de la tercera década del quinientos comodeterminantes de nuevas acritudes : la gran conjunción de los astros de 1524, ylas decisiones jurídicas a raíz del proceso de las brujas de Navarra en 1527. No seprodujo el nuevo diluvio pronosticado, ni hubo tampoco consecuenciasdemonológicas perceptibles, y de ahí cundió la noción que Díaz Jimeno denominaconciencia de una realidad fluida. Ya debe el hombre descubrir medios de estudiarel Hado empíricamente, ya debe buscar la operación de una magia, pero ahoracrisüana (para obviar la del demonio), y así se robustecen los sistemasastrológicos y precientíficos en general —siempre dentro de lo teológicamentedefendible. Aquí leemos un escueto sumario de la doctrina de cada tratadistaespañol : los investigadores —Vitoria, Ciruelo, Castañega, Huarte, Pedro de laHera— y los divulgadores : Mexía, Torquemada, Pineda. También destaca elautor ese momento a medio siglo cuando se admiten conceptos sostenidosanteriormente por Pico y Reino en cuanto a la astrología ; el providencialismotiende a ceder el primer plano a la consideración del efecto de los astros sobre laconstitución individual, promoviendo así el estudio de horóscopos y de señalesfísicas y síquicas. ¿ Puédese, al respecto, establecer un paralelo con la progresivapromoción de la dramaturgia frente a la épica ? Y así fue hasta que con las ideascopemicanas diseminadas por el jesuíta Perer el argumento de la influencia astralempezó a arruinarse.
Todo lo anterior tendrá un especial atractivo para los estudiosos de la relaciónde la historia de las ideas con la literatura. Para los que nos sentimos atraídos porlo escrito por los ingenios legos, del siglo XV en adelante, quizá más amenassean las secciones dedicadas a las supersticiones que han merecido su lugar en estelibro : las sortijas benditas por el rey de Inglaterra, curativas de la pasión delcalambrio ; los exeaamentos, y las jorguinas que los dirigen ; las suertes y losagüeros ; los nubeiros y los saludadores. Díaz Jimeno subraya, empero, que laanterior fama de España como centro mundial de las artes prohibidas y de laespeculación mágica ya había caducado.
Claro que —insiste el autor— continúa entre los retóricos, y en especial losdramaturgos del seiscientos, la costumbre de valerse de tópicos "paganos"derivados de los clásicos, lo cual no arguye creencia en absoluto. Y tenemos aquí

148 CRITICÓN 44,1988
además un trasfondo en la historia de las ideas para ese documento tan debatido, elDe auxiliis, y por consiguiente para las obras literarias en que deja rastro. Por finhay que recomendar el fascinante índice temático ; véanse "astrología", "caso","nubeiros", "humores", "noche de San Juan", "influjo astral", "virtudes mágicas",y un sinfín de otros temas. Quizá lo único que echarán de menos algunos será lacuestión de los pasquines romanos que se refieren a destinos hispánicos.
La presentación del libro es muy pulcra ; acaso no haya más curiosidades queel plural No habrán más diluvios (p. 64), y el nombre del almanaquero J. Pfaum,recle Pfiaum (p. 74).
Alan SOONS,(State University of New York at Buffalo)
Luis CARRILLO Y SOTOMAYOR. Libro de la erudición poética. Ed.Angelina Costa, Sevilla, Alfar, 1987.
Con esta reciente publicación completa la profesora Angelina Costa unapaciente y exhaustiva labor investigadora que ha supuesto la recuperación para ellector y para la crítica actuales de la personalidad y la palabra poética de una de lasfiguras claves en el proceso de transformación de la poesía de los Siglos de Oro.Situado en un momento crucial de la renovación de la herencia poética dejada porlos autores del petrarquismo quinientista, Carrillo hace de su obra poética, breve eintensa como su propia vida, un paradigma de esa encrucijada estética, ante la queuna gran parte de la crítica se había venido moviendo entre la perplejidad y laincomprensión. Poeta de transición, figura solitaria y aislada, precedenteincomprendido y aun poeta epigonal son calificaciones que han ido velando a lolargo de los años el conocimiento directo de este autor y la recta comprensión desu obra y de sus actitudes poéticas, conocimiento posibilitado en el presentegracias a la cuidadosa edición de sus poemas por Angelina Costa (Luis Carrillo ySotomayor, Poesías completas, Madrid, Cátedra, 1984) y al riguroso ysistemático estudio por la misma autora, sintetizado en una monografía (La obrapoética de Luis Carrillo y Sotomayor, Diputación Provincial de Córdoba, 1984)y en diversos artículos, no todos ellos recogidos en la seleccionada bibliografíaque acompaña a la edición que comentamos.
El esclarecimiento de la exacta situación de Carrillo en la encrucijada poéticaque le tocó vivir y en la que decidió intervenir activa y polémicamente, era unanecesidad imperiosa para la crítica de la poesía barroca, y no sólo por fijar elperfil de una figura señera. Por la propia peculiaridad de su poesía, delimitar elpapel de Carrillo en el fenómeno de transición del Renacimiento y el Manierismoal Barroco es iluminar todo un haz de relaciones con los poetas contemporáneos,

RESENAS 1¿*9
restableciendo una compleja red estructural, a partir de la cual ya es posibleescribir con mayor exactitud tan complejo capítulo de la poesía áurea. Lasaproximaciones parciales de eminentes críticos, como Orozco, Dámaso Alonso,García Soriano, Battaglia o Randelli, habían apuntado —no siempre conacierto— un camino, pero aún quedaba por resolver plenamente la precisadefinición de un autor clave en el arco de la transformación de la poesía surgidadel Renacimiento. En esta línea, los importantes cambios de actitud introducidosen la crítica más reciente favorecieron una nueva lectura. Atrás quedan ya laspolémicas sobre la prioridad de Carrillo respecto a Góngora en lo que respecta asus dos fábulas mitológicas de tema polifémico —tema al que también prestócierta atención la profesora Costa en otro de sus trabajos—, o el debate sobre laadjudicación de la paternidad del culteranismo. Las preocupaciones meramentehistoricistas han quedado subordinadas a lecturas verdaderamente críticas, en lasque la simplicidad clasificatoria ha sido relegada por la atención a la complejidadde relaciones que se establecen en la historia literaria.
Desde esta perspectiva, el acercamiento a la obra de Carrillo no podía quedarcompleto con las aportaciones fundamentales ya realizadas por su editora, pues enellas quedaba sólo apuntada una faceta esencial de su producción, la que abarca supreceptiva teórica, el Libro de la erudición poéáca, cuyos ecos se han movidoentre la apología y el desdén. De irregular trayectoria, el tratado de Carrillo fuemenos citado que leído por los poetas y preceptistas del Seiscientos, herederos ycontinuadores de una parte importante de su doctrina poética, pero que dejaronésta eclipsada por el resplandor de la batalla en torno a Góngora. En nuestro sigloel fenómeno se invierte y, a partir del silencio que sobre el Libro teje MenéndezPelayo, la obra es menos leída que citada, como lo prueba la existencia de unaúnica edición a los largo de la centuria —la de Cardenal Iracheta, en 1946,reproducida cuarenta años después por Porqueras Mayo en una antología—, conlos consiguientes errores de aproximación, derivados de conocimientos de segundao tercera mano. Por todo ello, la edición de la profesora Costa viene a llenar unimportante vacío, y lo hace de una manera prácticamente definitiva, tanto en loque se refiere a los criterios de fijación textual, como en lo que respecta alanálisis de la valoración de las teorías poéticas contenidas en el tratadito, para loque apunta un camino crítico verdaderamente esclarecedor.
En la corriente de establecimiento de una matización histórica y conceptualprecisa de la distinción entre "cultismo", "culteranismo" y "conceptismo", lalectura fiel de las propuestas de Carrillo, con su rotunda oposición de la"oscuridad" y la "dificultad docta", le permite a la editora del Libro de la erudiciónpoética profundizar, al tiempo que en la especificidad de la propuesta del cordobés,en sus relaciones con el eje teórico de la estética barroca y sus raíces en la poéticarenacentista. Ya Lázaro Carreter, por citar un ilustre precedente, había insistido enel parentesco existente entre las bases de los denominados "conceptismo" y"culteranismo" y había encontrado en la metáfora, en su mecanismo de

150 CRITICÓN 44,1988
transposición de la realidad y en su artificio poético desrealizador, la clave delsustrato común de la práctica totalidad de la poesía barroca o, al menos, de las dosgrandes corrientes que en ella venía distinguiendo la crítica tradicional. Con talprisma es posible, al tiempo que se aprecia el vínculo que las une y la comúnactitud que las subyace, establecer el exacto perfil, la cualidad distintiva deposiciones que en su momento se enfrentaron incluso en franca y abiertapolémica, como el conceptismo, el culteranismo, la oscuridad, la "perspicuidad"de Jáuregui, la propia "dificultad docta" de Carrillo, el clasicismo de Cáscales y ladiversidad de actitudes de comentaristas y polemistas de la revolución poéticagongorina.
Desde perspectivas teóricas proporcionadas por la crítica de base lingüísticaelaborada en el presente siglo, podemos, en cierta manera, contribuir a lainterpretación de las actitudes básicas subyacentes a todas estas teorías y percibir,incluso, en ellas un notable componente de modernidad, el mismo que se intuyeal ver en ellas un intento de superación de la poética clasicista del Renacimiento.En todas estas teorías, y centrémonos en la de Carrillo como un buen modelo deellas, una idea esencial soporta toda su arquitectura teórica : la de la necesidad deelaborar para la poesía un lenguaje específico, diferenciado no sólo del hablacomún, sino también del estilo de la oratoria o de la historia, es decir, de losotros géneros literarios. De manera paralela, la especificidad de este lenguajeproviene de la peculiaridad de la poesía, definida por su finalidad, que no es la deconvencer o ilustrar, sino otra que le es propia y que hay que buscar más allá dela dicotomía horaciana. Tales planteamientos nos llevan bien cerca de dosconceptos fundamentales en la teoría literaria contemporánea, como son los de"desvío" y los de "función", pertenecientes al campo conceptual del formalismo yde la poética jakobsoniana, en cuya familiaridad podemos encontrar una clave parareinterpretar el concepto de "poesía pura", que en la voluntad de estos autoressupieron ver y continuar Mallarmé y los poetas del 27.
La búsqueda de la puridad poética lleva ya en el propio Carrillo a unarevalorización de la naturaleza de la poesía lírica dentro del paradigma jerárquicode los géneros establecido por la poética clásica, lo cual constituyó una de laspalestras más frecuentadas en las escaramuzas desatadas por las Soledades y susupuesta indefinición genérica. En la silva gongorina se entremezclan caracterespropios de la épica y de la lírica, todos ellos conjuntados en la persecución de unestilo nuevo, específico del poema y separado de la lengua común, en cuyo gradode separación radica la distinción que se puede establecer entre la claridad, laperspicuidad, la dificultad docta y la oscuridad. Para el autor del Libro de laerudición poética no sólo es bien patente la diferencia —de naturaleza y devaloración crítica— entre la dificultad y la oscuridad, como pone de relieve sueditora, sino que el propio concepto de dificultad que él defiende responde con todacoherencia y resulta consecuente con la actitud inicialmente expuesta. Ladificultad resulta, así, exigible a la poesía, precisamente por el carácter "desviado"

RESENAS I 5 1
que debe presentar su lenguaje y porque en ella se encuentra una de las claves dela "función poética", desvío y poeticidad que forman parte de la naturalezadefinitoria de la poesía.
La dificultad docta, en fin, se constituye en una fuente principal del placerestético. Entre las líneas del tratado carrillesco este placer estético se presentacomo algo más importante que como el objetivo de la "poesía pura" quepropone ; al mismo tiempo, se trata de una informulada atención a lo que hoy secodifica como "estética de la recepción" y que supone en Carrillo una laudable yvigente atención al receptor de la poesía, lo que le presta un carácter mucho másmoderno que el que ésta disfrutaba en la poética renacentista. Así, Carrillo nosólo es consciente de la necesidad de atender al dato de para quién se escribe, sinoque también encuentra en este enfoque la respuesta contra los denuestos deoscuridad, que sitúa en el proceso de recepción y no en el de creación, con ladespectiva alusión al vulgo, también recogida del hontanar horaciano porGóngora y los poetas de la nueva estética. En este complejo mecanismocomunicativo —hoy definible en términos semióticos— es en el que encuentrasu sentido el concepto de "erudición", que Carrillo sitúa en el título de su tratadoy en el que hay que buscar la esencia de su carácter culterano, donde ya es posibledescubrir una nueva relación con el valor de la "poesía pura".
Este tipo de consideraciones, factibles ahora a partir de la lectura del texto quenos proporciona esta edición y que pueden servir de base para una reinterpretaciónglobal de la poética y la preceptiva barrocas, halla el más saludable de loscontrapesos precisamente en la lectura que propone la profesora Costa :responsable del sentido que tiene el estudio introductorio a una edición de estanaturaleza, propone en primer lugar una lectura más positiva que especulativa,pues sólo la primera permite que la segunda pueda rendir en algún momentofrutos granados. Relegando lo que Rodríguez Moñino denominó "construccióncrítica", Angelina Costa prefiere zambullirse de lleno en la realidad histórica deltexto y bucear en ella para descubrir con esa actitud lo que el Libro de la erudiciónpoética presenta de incuestionable continuidad de una tradición, la de la poéticaclásica, de la que toma el concepto de poesía, la idea de su finalidad, la actitudante el lenguaje poético, la noción y el valor del decoro y hasta el mismocomponente elitista que sostiene su poética. En esta línea de continuidad, Carrillorecoge desde la herencia del debate humanista sobre la dignidad del hombre —bebiendo en las mismas fuentes clásicas, patrísticas y medievales— a la presenciade Erasmo, ya no como moralista o teólogo, sino como preceptista literario—presencia bien notada y anotada en su especificidad por Angelina Costa—, o alconcepto de erudición tomado de Angelo Poliziano, un concepto en el quedescubrimos el impulso común que movió a los anotadores y comentaristas delRenacimiento y del Barroco, desde los comentarios de Bembo al cancioneropetrarquesco a los de Salcedo Coronel a la obra poética de Góngora, pasando porlas Anotaciones del Brócense o de Herrera. En toda esta tradición la editora se

152 CRITICÓN 44,1988
mueve con el mismo grado de erudición con que lo hizo el autor barroco, dandoprueba de ello en notas, citas y comentarios —baste citar su atinada bibliografíasobre el concepto de imitatio— y, sobre todo, en su riguroso temple crítico, queno puede ser fruto de un repertorio de circunstancias o de segunda mano, sino dellento y sistemático acarreo, cuya sedimentación da origen al equilibrio y a lamesura del clasicismo, bien sea éste artístico o netamente crítico, tal como laprofesora Costa deja entrever en la cita horadaría con la que preludia su estudio,posiblemente parto de los montes por lo trabajado, pero no, evidentemente, porlos resultados.
Volviendo de nuevo al texto de Carrillo, nos encontramos con otro ejemplodel talante crítico de la editora en su recto y justo criterio filológico. Rehuyendoel camino fácil, no ha optado por una sola de las ediciones primeras del Libro—con algo más que simples variantes textuales o correcciones estilísticas—como codex optimus, sacrificando la arqueología a la funcionalidad, para fijar untexto lo más esclarecedor posible y lo más fiel a la doctrina poética de su autor,lo que consigue facilitando la lectura sin mutilar ni deturpar el texto. De estaforma es posible reconstruir todo el discurso crítico del autor, pudiendo, porejemplo, apreciar en toda su extensión su propuesta de elaboración estilística (p.73 de esta edición), basada —como propusiera dos décadas antes fray Luis deLeón— no en la introducción de un léxico nuevo, sino en la selección de lostérminos dentro del vocabulario habitual y en su acertada combinación, unaactitud que conecta las partes preceptivas de la retórica clásica —inventio yelocutio— con la moderna distinción saussureana de los planos paradigmático ysintagmático y la que Jakobson hiciera de los ejes de selección y combinación.No se trata, como en los demás casos, de un elemento aislado en la teoría delautor. Arranca, como todo el núcleo de su teoría, de la idea fundamental de que elarte ya no se limita a copiar la naturaleza, sino que la supera. Más que laoposición ingeniumlars o el paso de la poética platónica basada en la optimista feen la naturaleza a la poética aristotélica apoyada en el desengaño que sólo cree enel artificio, que caracterizó la transición del Renacimiento al Barroco, en estaactitud de Carrillo se encuentra el germen de la modernidad, no sólo poética —con el inicio de la superación de la idea de la imitatio—, sino también filosóficaen su sentido pleno. Filosofía y poética que se confunden en un tratado cuyorelativo olvido no puede disimular su valor fundamental, como ha venido a poneren su justo lugar esta valiosa edición de Angelina Costa.
Pedro RUIZ PÉREZ(Universidad de Córdoba)

RESENAS 153
Anales de Literatura Española. Universidad de Alicante, n° 5, 1986-1987.
Bruno M. DAMIANI, El valle de los apreses en "La Galatea" de Cervantes.— Damiani analiza lo que considera una de las escenas clave de La Galatea deCervantes : la escena del sexto libro en la que pastoras hacen una romería alsagrado valle de los cipreses en honor a los amigos fallecidos. A lo largo de suanálisis, el autor recalca las reminiscencias que existen entre los rezos e himnosen honor a Meliso y las ceremonias fúnebres del cristianismo primitivo.También nos remite esta ceremonia funeraria a otras obras conocidas en las que seproduce un ritual fúnebre, como por ejemplo la Arcadia de Sannazzaro. El ritualfúnebre del sexto libro celebrado en honor al pastor poeta se corresponde en laobra con otro episodio de exequias, ya que empieza La Galatea con el sombríoentierro de un criminal. Damiani destaca la relevancia del contraste entre ambosepisodios, ya que el primer episodio vinculado con un entierro refleja algunosaspectos odiosos de la muerte mientras que el entierro de Meliso conlleva unaclara intención didáctica y espiritual y subraya la dimensión de paz y de esperanzafrente a la muerte.
Jaime FERNANDEZ, Tensión de valores (honor-riqueza) en "La prueba delos amigos" de Lope de Vega. — J. Fernández, al analizar La prueba de losamigos, muestra que en esta obra, como en sus demás obras dramáticas, Lope deVega plasma las tensiones y las crisis de su propia vida. La prueba de los amigosse estructura en base a la oposición y la tensión entre los temas del dinero y delpoder y otros valores como el amor y el honor. El conflicto entre honor-virtud einterés y placer está plasmado en la relación amorosa entre Leonarda y Feliciano.Fernández subraya la enorme carga autobiográfica de esta obra de Lope de Vega.
José FRADEJAS LEBRERO, Media docena de cuentos de Lope de Vega.— Detallado y exhaustivo recuento de los cuentecillos y de las fábulas presentesen la obra de Lope de Vega. Se analizan los temas que aparecen con másfrecuencia. Entre dichos temas destacan los siguientes : comparación yasimilación de la mujer a "un bello animal" y la mujer objeto de deseo eincarnación del mal {Ursón y Valentín, 1588-1595, Los primeros mártires delJapón) ; la parcimonia o la prudencia en el gastar {Sembrar en buena tierra, 1616); la mujer y el simio {Los torneos de Aragón, 1597) ; la bruja {El peregrino ensu patria, libro II) ; el tema del hombre que finge estar loco o muerto y no quierecomer {Quien más no puede, 1616), y por fin el tema del hombre inmune almiedo {Comedia de Bamba, 1598).
Joseph LAURENTI, Martín del Río. SJ. (1551-1608). Obras localizadas. —Laurenti se ha dedicado a estudiar y recoger las obras del Padre Martín del Río,teólogo y jesuita, que constituyen un conjunto erudito de enorme importancia.

154 CRITICÓN 44,1988
Destaca la relevancia de una obra que recoge los conocimientos más importantesdel siglo XVI y que fue traducida y adaptada por toda Europa. Laurenti propone allector una lista de localizaciones de ejemplares raros presentes en los fondos de labilbioteca de la Universidad de Illinois y que no habían sido tomados en cuentahasta ahora. Señala obras y ejemplares raros de la obra del famoso teólogo que nohan podido ser localizados en bibliotecas españolas, como es el caso de la primeraedición de Ad. Cl. Claudiani ... opera o de la obra Ex. miscellaneorumScriptoribus. También de gran interés son los comentarios literarios del Padre delRío sobre las tragedias de Séneca, que provienen también de los fondos de laIllinois State University.
Solange HIBBS-LISSORGUES(Université de Toulouse-Le Mirail)