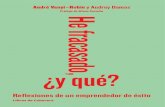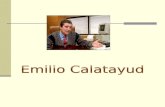Reflexiones de un emboscado - Emboscado.rtf
Transcript of Reflexiones de un emboscado - Emboscado.rtf
EL ESTADO: LA EMPRESA DE EMPRESASLa guerra es el origen del Estado en tanto en cuanto es a su vez el origen de una fuerza armada que acta en dos sentidos diferentes: hacia adentro para imponer al resto de la sociedad su ley, y hacia fuera para, por un lado resguardarse de ataques exteriores y por otro para extender su dominio sobre otros territorios en clara rivalidad con otras potencias. El Estado surge, en definitiva, de la conquista guerrera tanto sobre la propia poblacin como sobre la extranjera. Resultan muy reveladoras a este respecto las palabras de Franz Oppenheimer:El Estado, totalmente en su gnesis, esencialmente y casi totalmente durante las primeras etapas de su existencia, es una institucin social, forzada por un grupo victorioso de hombres sobre un grupo derrotado, con el nico propsito de regular el dominio del grupo de los vencedores sobre el de los vencidos, y de resguardarse contra la rebelin interior y el ataque desde el exterior. Teleolgicamente, esta dominacin no tena otro propsito que la explotacin econmica de los vencidos por parte de los vencedores. Ningn Estado primitivo conocido en la historia se origin de otra manera.[1]El poder del Estado reside en ltima instancia en el monopolio de la violencia que detenta sobre la poblacin de su territorio, lo que le permite obligarla a acatar sus decisiones. Pero para conservar ese monopolio necesita un ejrcito permanente cuyo mantenimiento requiere la explotacin econmica de la sociedad para disponer de los medios econmicos, materiales y financieros precisos, y al mismo tiempo poder afrontar las exigencias que a nivel internacional plantea la lucha con otros Estados por la hegemona mundial.Al final de la edad media el rey cre la burguesa al facilitar el desarrollo y la ampliacin del comercio con el establecimiento de burgos en los confines de los territorios seoriales, de manera que logr crear una reserva de recursos de los que poda hacer uso en caso de necesidad.[2] La creacin de la burguesa como clase social tuvo una doble finalidad: por un lado proveer al monarca de los medios econmicos necesarios para disponer de su propio ejrcito permanente, y por otro reforzar el poder estatal en la figura del rey con la extensin de su jurisdiccin gracias al debilitamiento de la nobleza feudal en su enfrentamiento con la burguesa naciente. Asimismo, el descubrimiento de nuevas rutas transocenicas y de tierras desconocidas sirvi para justificar la necesidad de una instancia superior que regulase el comercio a larga distancia y gestionase los conflictos que planteaba, lo que contribuy a ampliar y extender el poder estatal sobre la vieja aristocracia feudal y a facilitar la labor comercial de la burguesa.[3] El monarca pudo as dotarse de una importante fuente de ingresos provenientes del comercio gracias a los aranceles y, en definitiva, al control del trasiego de mercancas.En la medida en que el Estado crea el marco jurdico que regula el comercio crea al mismo tiempo el mercado del que recauda los correspondientes impuestos con los que puede costearse un ejrcito permanente y una burocracia cada vez mayor. Sin embargo, el mercado ha ocupado un espacio marginal en la sociedad hasta finales del s. XVIII y principios del s. XIX cuando los Estados, en su lucha por la hegemona mundial, se vieron en la necesidad de desarrollar formas de explotacin ms avanzadas para afrontar los costes crecientes de una poltica exterior marcada por la competicin entre potencias imperialistas. Estas necesidades fueron las que exigieron del Estado una reorganizacin de las relaciones sociales para obtener nuevas y mayores prerrogativas con las que aumentar su poder sobre la sociedad, y con ello mejorar las capacidades de explotacin de los recursos materiales y humanos de su propio territorio.El Estado es el que organiza y transforma las formas de produccin para proveerse de los medios necesarios para costear sus gastos. La bsqueda de un mejor aprovechamiento de los recursos materiales y de una mayor explotacin de la sociedad exigi pasar de una economa de subsistencia, orientada a satisfacer necesidades, a una economa de mercado en la que el principal objetivo es la consecucin del mximo beneficio. Este cambio nicamente fue posible con la creacin de la propiedad capitalista como derecho instituido por el Estado.La propiedad capitalista cambi la forma de producir a travs del trabajo asalariado y de la consecuente apropiacin de la plusvala, lo que dio lugar, junto al impulso de la industria y de la tcnica, a un excedente en la produccin que busc su salida en el mercado. De este modo se cre un contexto social y econmico marcado por la competicin de una multitud de unidades econmicas que producen para el mercado, y que por tanto tienen como objetivo prioritario conseguir los mayores beneficios posibles. Esta dinmica de competicin tiende a crear una creciente actividad econmica y un excedente an mayor, de forma que cuanto mayores son los beneficios de las empresas mayor es la recaudacin que el Estado, como empresa de empresas, consigue. Gracias a esta forma de produccin el Estado ha generado una nueva e inmensa reserva de recursos econmicos, materiales y monetarios que le proveen del poder econmico preciso para el logro de sus propios fines.La propiedad capitalista ha tenido como principal finalidad proporcionar al Estado los recursos necesarios para sufragar los crecientes costes de dominacin que la nueva situacin exiga. Lejos de buscar la riqueza por s misma o la simple acumulacin, el propsito de la propiedad capitalista no ha sido otro que el de crear el mximo de riqueza posible para maximizar a nivel interno el sometimiento de la sociedad al Estado, y a nivel externo para alcanzar la condicin de potencia hegemnica pues, como apunt Kenneth Waltz, el status internacional de los pases crece a la par que sus recursos materiales, de forma que los pases con gran poder econmico terminan convirtindose en grandes potencias internacionales.[4]En tanto en cuanto el aparato productivo fue reorganizado por completo para crear la mayor riqueza posible, y con ella los medios para la guerra y la conquista, fue necesaria su concentracin a travs de un sistema tributario en permanente expansin que ha convertido al Estado en el mayor poder econmico.[5] As se ha logrado una completa monetizacin no slo de la economa sino sobre todo de las relaciones sociales en las que el inters material, y ms especficamente la bsqueda del mximo beneficio, es la principal meta social y cultural. En este sentido los impuestos del Estado han servido tambin para instituir la competicin como lgica interna del sistema, la cual revierte en beneficio del propio Estado en un doble sentido: porque le permite presentarse como mediador y pacificador entre las partes enfrentadas, y por lo tanto como ente regulador superior; y porque al canalizar la competicin a travs del libre mercado consigue mercantilizar todas las esferas de la vida humana, y al mismo tiempo revolucionar a la sociedad con la bsqueda de beneficios a travs de una mayor produccin y actividad econmica que provee al Estado de unos ingentes ingresos.Por otra parte, tanto a travs del sistema tributario como de la legislacin, el Estado favorece la formacin de grandes monopolios en las diferentes ramas de la produccin, lo que sirve para concentrar an ms la riqueza para un mayor y mejor control estatal de la economa. Esto explica el inters del Estado en que estas empresas, generalmente con una proyeccin internacional, obtengan los mayores beneficios posibles para una mayor recaudacin del Estado. Asimismo, cuanto mayor sea el excedente productivo mayor es la reserva de medios materiales para la guerra y la conquista a los que recurrir en caso de necesidad, pero tambin mayor la capacidad exportadora con la que desplegar una poltica imperialista sobre otros pases. De esta forma lo que es bueno para estas empresas lo es tambin para el Estado quien se vale de ellas para conseguir su inters nacional definido en trminos de poder.[6]Del mismo modo que el Estado se apropia de la plusvala a travs de sus impuestos, tanto directos (IRPF, cotizaciones a la seguridad social) como indirectos (IVA, tasas, etc) derivados de la propia actividad que desarrolla el capitalismo, tambin ejerce el papel de explotador directo con sus innumerables empresas, hasta el punto de disponer de una colosal cantidad de trabajadores asalariados a su cargo (en el caso del Estado espaol casi 3 millones, lo que significa en torno al 20% de la poblacin activa). Esto hace que el Estado sea adems de la mayor empresa el principal receptor de plusvala. No se conforma con apropiarse de la riqueza generada por los trabajadores asalariados de las empresas del capitalismo privado, sino que se permite el lujo de explotar directamente a una sustanciosa parte de la poblacin activa por medio del capitalismo estatal, lo que lo convierte en el principal y mayor poder econmico.El Estado demuestra ser en ltima instancia el creador del capitalismo como la forma ms avanzada de explotacin de los recursos materiales y humanos de su propio territorio, y del que la financiarizacin actual de la economa constituye su ltimo estadio de desarrollo. Por tanto, el capitalismo no es ms que un instrumento del que se ha valido el Estado para, por un lado afianzar y profundizar su explotacin sobre el pueblo, y por otro para proveerle de los medios necesarios para el sostenimiento de sus instrumentos de dominacin y para el desarrollo de su poltica internacional.
[1] Oppenheimer, Franz, The State, Forgotten Books, 2012, p. 15[2] Jouvenel, Bertrand de, Sobre el Poder. Historia natural de su crecimiento, Madrid, Unin Editorial, 2011, p. 234[3] Vidal, Esteban, Hacia una nueva edad media global. Maquiavelo y maquiavelismo en la globalizacin, Unin Europea, Novum Publishing, 2011, pp. 10-11[4] Waltz, Kenneth, Structural Realism after the Cold War en International Security N 1, 2000, Vol. 25, pp. 33-34[5] No olvidemos que en los pases ricos el Estado se apropia de una media del 50% del PIB tal y como queda recogido en Rodrigo Mora, Flix, Estudio del Estado, Madrid, Federacin Local de Madrid, 2012, p. 11[6] Basta recordar la frase pronunciada en 1953 por el Secretario de Defensa Charles E. Wilson ante el Senado de los EE.UU.: Lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos, y viceversa.HUGO CHVEZ: UN ANTICAPITALISMO DE PEGALa salud del teniente coronel Hugo Chvez ha generado mucha expectacin durante las ltimas semanas debido a su reciente hospitalizacin a raz de su grave estado de salud. Estas circunstancias y la incertidumbre por ellas creadas han originado en el mbito meditico, y particularmente en ambientes radicales, un debate acerca del carcter anticapitalista del rgimen bolivariano establecido por Chvez en Venezuela. Nada ms lejos de la realidad.A lo largo de la historia, salvo en muy contadas ocasiones, las diferentes revoluciones polticas han tenido como resultado una mayor concentracin del poder en manos del Estado, y con ello su reforzamiento y extensin. La revolucin inglesa dio lugar a una virulenta dictadura militar bajo el caudillaje de Oliver Cromwell. Lo mismo cabe decir de la revolucin francesa que signific la militarizacin del conjunto de la sociedad hasta el establecimiento del rgimen imperialista y militarista de Napolen. A esta lista tambin habra que aadir a la revolucin rusa que signific un agrandamiento sin precedentes del aparato estatal ruso, y que culmin con un militarismo desenfrenado del que su mximo exponente fue Stalin. En este sentido la revolucin bolivariana comandada por Hugo Chvez no ha sido una excepcin.El poder no slo se ejerce a travs de la coaccin, tambin es necesario cierto grado de consentimiento entre la poblacin que facilite su obediencia. Por esta razn el poder se convierte en un aliado de las clases populares en tanto en cuanto logra presentarse como un gran benefactor, pues al asumir un creciente nmero de funciones con las que provee de cierto grado de utilidad social logra granjearse la adhesin popular. Como consecuencia de esto el poder adquiere una dimensin todava mayor al basar su legitimidad en la realizacin del bien del conjunto de la sociedad. De esta forma el Estado es presentado por los intelectuales de servicio como un justiciero que redime al pueblo de sus opresores a los que el discurso izquierdista identifica exclusivamente con el capitalismo de las empresas multinacionales, los bancos y el mercado en general. Asimismo, el contexto de creciente escasez general contribuye en gran medida a la bsqueda de mayor seguridad, de forma que el Estado, con un uso desproporcionado de la manipulacin meditica e ideolgica, logra presentarse como el gran protector frente a determinados poderes.Hoy, en los medios radicales, est muy difundida la, por lo dems falsa, idea de que Chvez es anticapitalista en tanto en cuanto es presentado como un redentor de las clases populares de Venezuela, y al mismo tiempo como un opositor al imperialismo estadounidense. Sin embargo, se obvia completamente el hecho de que Chvez es un militar y que como tal es parte integrante de la oligarqua militar mandante en dicho pas, la cual acapara los principales recursos naturales de Venezuela como son los metales preciosos y otros recursos de gran valor estratgico como el coltn. Juntamente con esto hay que aadir que los ingresos derivados de la venta de petrleo van a parar a un fondo de reserva que Chvez, de manera personal y exclusiva, gestiona a su antojo. Pero la izquierda estatoltrica y su entorno insisten en presentar a Chvez como un justiciero que combate al capitalismo cuando realmente es su principal sostenedor. La revolucin bolivariana ha desarrollado un potentsimo capitalismo de Estado producto de las sucesivas nacionalizaciones que el gobierno de Chvez ha efectuado, lo que ha permitido un colosal enriquecimiento de la oligarqua militar que ha devenido as en una plutocracia. Todo esto demuestra que Chvez, lejos de ser un anticapitalista, es el principal promotor del capitalismo en su pas.Pero tampoco hay que olvidar que los militares constituyen por su propia condicin una clase capitalista, pues al no ser productores de absolutamente nada son las clases populares las que se ven obligadas a mantenerlos con su trabajo. Los militares, al vivir de las rentas del trabajo ajeno, no se diferencian en nada de cualquier otro parsito capitalista. Esto explica que el ejrcito disponga de unos inmensos recursos monetarios que se reflejan en unos abultados presupuestos que, gracias a los dividendos obtenidos del comercio de petrleo y metales preciosos, han facilitado el rearme de Venezuela para su transformacin en una nueva potencia regional. Bajo el pretexto de una constante amenaza de intervencin norteamericana en el pas sudamericano Chvez ha utilizado los recursos financieros de los que le ha provisto la venta de recursos naturales para rearmar a su ejrcito. Al menos as lo demuestra la compra de armas a Rusia por un valor de 11.000 millones de dlares, entre las que destacan sistemas antimisiles S-300, una flota de cazas sujoi SU-35, 100.000 fusiles Kalashnikov AK-103, tanques T-52, blindados BTR-80, lanzaderas mltiples Smerch, misiles antiareos ZU-23, helicpteros Mi-35 y Mi-37, 92 tanques T-72, etc.El denominado socialismo del siglo XXI ha demostrado ser un camelo para justificar el crecimiento y la extensin ilimitada del aparato estatal, el cual ha reordenado las relaciones sociales conforme a las exigencias de rearme militar de la poltica exterior venezolana. La recuperacin y reivindicacin de la figura de Simn Bolvar, no olvidemos que tambin fue un militar, como smbolo del militarismo patriotero ha servido para dotarle al proyecto poltico encabezado por Chvez de una dimensin y una proyeccin continental, y por ello imperialista, que ha justificado la expansin del ente estatal.Asimismo, el socialismo del que Hugo Chvez se ha hecho el principal adalid ha estado acompaado de la estatizacin de la economa bajo el pretexto de rescatar a los venezolanos del capitalismo, lo que ha provocado una concentracin de la riqueza en manos del ente estatal que no tiene parangn en la historia de este pas. La parafernalia meditica del propio rgimen con los constantes baos de multitudes del gran lder Hugo Chvez, han estado acompaados de la consecuente grandilocuencia del teniente coronel a la hora de vender su proyecto poltico totalitario con la magnificacin de diferentes medidas de carcter populista. De este modo Chvez ha conseguido presentarse como un justiciero al servicio de las clases populares que ha facilitado la adhesin de la sociedad venezolana al rgimen bolivariano. El desarrollo de todo un discurso vaco de contenido pero lleno de proclamas contra el capitalismo y el imperialismo ha servido para facilitar la asuncin por parte del Estado de un nmero creciente de funciones, de manera que ha aparecido ante la opinin pblica como un gran benefactor que recaba su legitimidad de la finalidad que se atribuye a s mismo: realizar el bien comn.Sin embargo, lo ms preocupante es comprobar que a nivel meditico hay un inters desmedido en presentar a Chvez como un anticapitalista. Este es el caso de profesores universitarios a sueldo del rgimen bolivariano como es Juan Carlos Monedero, mercenario ideolgico sin parangn, que no duda en calificar a Chvez y a su rgimen como anticapitalistas, y a ensalzar as el militarismo por el simple y mero hecho de llamarse de izquierdas. Todo esto porque, como afirman algunos activistas como Alex Corrons, nada impide que un militar pueda estar contra el capitalismo cuando, tal y como los hechos lo demuestran, el ejrcito, y por ende el Estado, es el principal sostenedor y promotor del capitalismo al acaparar ingentes recursos monetarios procedentes de las rentas del trabajo de las clases asalariadas para, as, satisfacer sus intereses estratgicos en el mbito internacional. De este modo se excusa por completo el rampante capitalismo de Estado que se ha instalado en Venezuela, y se justifican al mismo tiempo las nada novedosas uniones cvico-militares que evocan a otras que en su da nos impuso el fascismo patrio.MERCADO Y SOCIEDAD DE CONSUMOHistricamente la guerra ha proporcionado al Estado la mejor oportunidad para expandirse y consolidarse, pues la preparacin de la guerra y la consecuente organizacin de la coercin ha trado consigo la creacin de las principales estructuras y componentes del Estado para la extraccin de los recursos con los que afrontar los gastos que ella acarrea.[1] Debido a esto, y unido al progresivo encarecimiento de la actividad blica como consecuencia de su evolucin tecnolgica,[2] las elites dominantes han desarrollado estrategias diferentes para extraer los medios para la guerra.De un modo u otro los Estados nacin han terminado instituyendo el derecho a la propiedad privada en los medios de produccin, y con ello han reestructurado y reorganizado el conjunto de las relaciones sociales al transformar las formas de produccin. El reconocimiento de la propiedad privada ha tenido unos efectos sociales, econmicos, culturales y polticos de gran envergadura al haber contribuido a reforzar el poder del Estado tanto a nivel interno como externo.La bsqueda de la superioridad militar del Estado frente a las dems potencias exigi la reforma estructural de la sociedad para una mejor y mayor extraccin de los recursos necesarios. La propiedad privada facilit y mejor esta extraccin al establecer el trabajo asalariado como nueva forma de explotacin de la sociedad. As fue como pudo ampliarse el mercado en proporciones colosales en la medida en que los trabajadores comenzaron a producir para este a cambio de un salario. De esta manera la actividad capitalista sirvi para monetizar la economa y la sociedad con el doble objetivo de: por un lado desarrollar la acumulacin de capital preciso para que el Estado, en caso de necesidad, pudiera recurrir a los crditos de los capitalistas, y por otro para recaudar los impuestos en dinero.Al mismo tiempo que los trabajadores comenzaron a recibir un salario a cambio de su trabajo se convirtieron en consumidores al tener que acudir al mercado para adquirir los bienes y servicios necesarios, lo que a la larga conllev un incremento sustancial de la actividad econmica que permiti al Estado gravar todas las transacciones e incrementar as sus ingresos. Asimismo, la monetizacin de las relaciones sociales facilit la labor recaudatoria del Estado que pudo as gravar las rentas del trabajo de los asalariados al establecer como obligatoria la cotizacin a la Seguridad Social, que en el caso del Estado espaol fue instituida por el rgimen fascista con la Ley 193/1963. El Estado se ha convertido de esta forma en el principal y mayor explotador al apropiarse de una parte sustancial de la riqueza de todos los trabajadores asalariados, hasta el punto de que la carga tributaria total que padece un asalariado medio a causa de los impuestos directos e indirectos sobrepasa el 40% de sus ingresos brutos.[3] Esto es lo que explica que de media los Estados desarrollados se apropien de un 50% del PIB.Por medio de organismos como la Seguridad Social el Estado se ha dotado de un descomunal poder econmico y financiero con el que costea los gastos militares, pero tambin los relacionados con la represin policial a nivel interior. Todo ello viene a corroborar la ntima relacin entre impuestos y el pago de los medios de coercin con los fondos as recaudados. La relacin entre tributacin y coercin fue puesta de manifiesto por Norbert Elias al destacar que el monopolio fiscal y el monopolio de la violencia representan dos caras de la misma moneda, y por tanto aspectos de la misma realidad que encarna el Estado.La sociedad de lo que denominamos la edad moderna est caracterizada, ante todo en occidente, por un cierto nivel de monopolizacin. El libre uso de armas militares le es denegado al individuo y queda reservado a una autoridad central de la ndole que sea, y el cobro de impuestos sobre la propiedad o ingresos del individuo est, as mismo, concentrado en manos de una autoridad social central. Los medios econmicos que de este modo fluyen hacia la autoridad central mantienen su monopolio sobre la fuerza militar, mientras que sta a su vez mantiene el monopolio sobre la tributacin. Ninguno de los dos tiene preeminencia sobre el otro en ningn sentido, son dos lados del mismo monopolio. Si uno de ellos desaparece el otro le sigue automticamente, aunque el gobierno monopolista pueda en ocasiones quebrantarse ms en uno de los lados que en el otro.[4]La propiedad privada, en la medida en que transform la organizacin social del trabajo, no slo expandi y desarroll el mercado sino que dio lugar a un contexto de creciente actividad econmica con el aumento de la produccin, y con ello gener la riqueza precisa para costear los crecientes gastos militares y represivos del Estado. En este sentido la propiedad privada, el mercado y en general el capitalismo han facilitado la labor extractora del Estado al poner a su disposicin la riqueza producida por los trabajadores asalariados. Todo esto demuestra que cuanto mayor es la concentracin de coercin mayor es la concentracin de capital necesaria para que el Estado pueda financiar los medios para preparar y hacer la guerra, y por tanto mayor ser la explotacin econmica sobre la sociedad a la que se le extraer la riqueza por ella producida.Con la imposicin de la propiedad privada en los medios de produccin se oblig a los trabajadores a recurrir al mercado para adquirir los bienes y servicios necesarios, lo que supuso la imposicin de un modelo de sociedad en el que no existe ya el lazo social, donde han quedado destruidas las redes de solidaridad y apoyo mutuo fruto de unas nuevas relaciones sociales mediatizadas por el dinero y cada vez ms deshumanizadas. A lo anterior hay que aadir que todo ello se ha visto agravado por la accin del ente estatal al encargarse de asumir un nmero creciente de funciones que antes la sociedad satisfaca por s misma. El resultado final es una sociedad atomizada en la que las personas apenas se relacionan entre s para hacerlo individualmente con el poder.Pero la coercin no es suficiente para el mantenimiento de un sistema existencialmente opresivo, es necesario el consentimiento de la mayor parte de la sociedad. De este modo la sociedad de consumo es algo ms que el corolario de una economa de mercado capitalista, es la mercantilizacin de todas las esferas de la vida humana con una finalidad que sobrepasa lo meramente econmico y que en modo alguno se reduce a proveer de mayores ingresos al Estado y a los capitalistas. La sociedad de consumo como tal, en tanto en cuanto su base reside en la permanente induccin de necesidades artificiales, consiste en la degradacin moral y en el vaciamiento interior del sujeto hasta la completa aniquilacin de aquello que es especficamente humano en l: la capacidad reflexiva, la libertad interior, la sociabilidad, etc El sujeto queda reducido a la condicin de homo conomicus preocupado nicamente en satisfacer su bienestar material y sus instintos ms primarios.La sociedad de consumo es el totalitarismo de nuestro tiempo en el que la publicidad, cada vez ms agresiva e intrusiva, viola flagrantemente la libertad de conciencia del sujeto. En este tipo de sociedad al sujeto le es negada la posibilidad de autoconstruirse como persona al ser moldeado desde el exterior por el constante bombardeo de una publicidad cada vez ms apabullante y avasalladora.[5] La creciente sofisticacin y refinamiento de la publicidad como instrumento de dominacin ideolgica y cultural hacen de ella un mecanismo eficaz para crear el consentimiento y la legitimidad necesarias para la conservacin del orden establecido. Por medio de la publicidad no slo se induce artificialmente el consumo que mantiene engrasada la maquinaria productiva, sino que al mismo tiempo se le impone al sujeto unas metas culturales, unos gustos y un estilo de vida que se concretan en unas pautas de comportamiento acordes con las exigencias e intereses del poder. La elite dominante ha conseguido crear as una sociedad compuesta por individuos que piensan, sienten y son como ella quiere.La publicidad, como instrumento de propaganda, demuestra ser un componente de vital importancia del poder ideolgico para la reproduccin cultural y social del sistema establecido. Los estereotipos y estilos de vida difundidos por la publicidad ejercen un papel adoctrinador que slo guarda parangn con el sistema educativo y aleccionador. La subcultura comercial, junto a todos los clichs difundidos por la propaganda del mercado, no es otra cosa que la puesta en prctica de una estrategia poltica de gran calado que, como aquella que en su momento pusieron en prctica los emperadores romanos mediante la distribucin de bienes y placeres a travs del panem et circenses, tiene como finalidad la corrupcin moral de la sociedad para destruir toda oposicin y resistencia.La destruccin de lo humano como uno de los objetivos principales del Estado para conseguir el completo sometimiento de su poblacin ha alcanzado, o est muy cerca de alcanzar, sus dimensiones y posibilidades tericas a travs de la propaganda masiva, lo que constituye un xito arrollador del sistema vigente. La manipulacin de las emociones a travs de toda clase de medios audiovisuales (radio, televisin, Internet, etc) y la anulacin de la capacidad reflexiva del sujeto han llegado a cotas inimaginables. Todo ello ha servido para generar percepciones distorsionadas de la realidad acordes con los intereses estratgicos del Estado, y que en muchos casos se manifiestan en diferentes formas de fanatismo como lo demuestran las religiones polticas, el hooliganismo, los seguidores de estetcratas de diverso tipo (cantantes, actores, etc), etcLa sociedad de consumo demuestra ser un importante sostn del Estado y de su militarismo en una doble vertiente: econmica, al favorecer la actividad comercial en grado superlativo para proveer al ente estatal de sus correspondientes ingresos con los que pagar los medios para la guerra; e ideolgica, al crear las condiciones de consentimiento social que impiden la contestacin y oposicin al sistema establecido.
[1] Tilly, Charles, Coercin, capital y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza, 1992, p. 46[2] Mcneill, William H., La bsqueda del poder: tecnologa, fuerzas armadas y sociedad desde el 1000 D.C., Madrid, Siglo XXI, 1988[3] Rodrigo Mora, Flix, El giro estatoltrico. Repudio experiencial del Estado de bienestar, Alicante, Maldecap, 2011, p. 39[4] Elias, Norbert, Power and civility. The Civilizing Process, Nueva York, Pantheon, 1982, vol. 2, p. 104[5] Eguizbal, Ral, Industrias de la conciencia: Una historia social de la publicidad en Espaa (1975-2009), Barcelona, Pennsula, 2009EL ESTADO COMO NICO SOBERANOLa desaparicin del Imperio Romano fue una gran conmocin para las elites dominantes de aquel momento. La fragmentacin y dispersin poltica que ocasion su cada origin el feudalismo, fenmeno que de alguna manera el propio Imperio haba fagocitado y que los pueblos germanos se encargaron de consumar.La avanzada descomposicin de la civilizacin romana ya era patente en la segunda mitad del s. II d. C., pero no fue hasta el s. V d. C. cuando se produjeron las invasiones que pusieron fin a la existencia del Estado romano y en cuyo lugar emergieron los reinos germanos. En cualquier caso ninguno de los nuevos reinos que ocuparon el espacio dejado por el Imperio lleg al grado de control poltico que este tuvo sobre sus sbditos. Prueba de ello es que hasta el s. XV predomin el patrimonialismo en las relaciones entre la actividad blica y la organizacin del Estado. En la medida en que los monarcas carecan del monopolio de la violencia se vean obligados a entablar pactos y alianzas con los seores feudales, quienes contaban con una importante autonoma al disponer de sus propios medios de coercin que ponan a disposicin del monarca en condiciones muy determinadas.El monarca fue el creador de la nobleza para administrar sus territorios a cambio de una serie de privilegios. Este gobierno mediatizado cre una situacin en la que el monarca no era los suficientemente fuerte como para imponerse a la nobleza, ni tampoco ningn elemento de la nobleza lo era como para hacerse con la corona. Se produjo as una situacin de equilibrio inestable entre las elites mandantes bajo la forma de una organizacin poltica de soberana fragmentada. Pero lo peculiar de este modelo de Estado era el hecho de que la principal finalidad de las elites era la consecucin de tributos ms que un control estable de la poblacin y de los recursos de los territorios bajo su dominio.[1] Un ejemplo paradigmtico de esto ltimo lo constituye el Imperio de Carlomagno, pero tambin nos encontramos con el Imperio Mongol, as como los kanatos trtaros, el Imperio persa de los aquemnidas o el ms reciente Imperio otomano. Esto demuestra que el control de las elites, y ms en particular del Estado en su forma embrionaria representada por el monarca, careca de los suficientes medios como para abarcar a toda la poblacin de un territorio. Esta circunstancia hizo posible que en algunas regiones durante la Edad Media la comunidad popular se autoorganizara polticamente al margen del poder estatal. Son destacables algunas ciudades medievales, sobre todo italianas, como un ejemplo de esta realidad, al igual que algunas zonas de Rusia, pero sobre todo la Pennsula Ibrica es rica en ejemplos de este tipo como lo prueba la existencia del Concejo abierto, asamblea vecinal en la que el pueblo ejerca su soberana con la creacin de su propio derecho consuetudinario.[2] Asimismo, son significativos los estudios realizados en este mismo sentido por Pierre Clastres en el contexto histrico y geogrfico de los pueblos de Amrica, a lo que hay que aadir las investigaciones de Harold Barclay en una lnea muy similar.[3]Sin embargo, la soberana concebida en trminos modernos constituye el despliegue de la voluntad de poder de una minora sobre el conjunto de la sociedad. En este sentido la soberana es la capacidad exclusiva de tomar decisiones vinculantes para la poblacin de un determinado territorio. Por tanto, la soberana es aquel poder originario, no dependiente ni interna ni externamente de otra autoridad, que provee del derecho indiscutido a usar la violencia para hacer efectivas las decisiones tomadas.[4] La soberana es, entonces, la materializacin de la voluntad de poder de una minora organizada a travs del Estado y de la que es un elemento constitutivo esencial y definitorio, pues ella implica el monopolio del derecho y de la violencia.El Estado logr constituirse como nico ente soberano en su territorio mediante la expropiacin de los medios de dominacin poltica. La guerra desempe un papel fundamental para el establecimiento de la autoridad estatal, pues esta se llev a cabo contra la comunidad popular y su autoorganizacin poltica. Por otra parte la guerra exterior dirigida a la bsqueda de conquistas territoriales contribuy a reforzar el poder interior del Estado con el progresivo crecimiento de los ejrcitos, y con ello a la formacin de unos instrumentos de coercin que se perfeccionaron a medida que evolucion la tecnologa blica. Todo ello, como proceso histrico que arranc al final de la Edad Media y que se extendi hasta la actualidad, sirvi para una progresiva concentracin del poder poltico en manos del Estado con el desarrollo de su aparato organizativo central para el control y regulacin de las relaciones sociales en un creciente nmero de mbitos. La consecucin del monopolio de la violencia tras la eliminacin de rivales y el desarme del pueblo hizo posible el monopolio del derecho con el que el Estado impuso su orden, y logr as instituirse en el nico ente soberano en su territorio.A nivel externo el Estado hizo valer su autoridad sobre su territorio por medio de la guerra contra otros Estados. En lo que a esto se refiere la posesin de un ejrcito poderoso ha constituido, y an constituye, un factor decisivo para garantizar la supervivencia del propio Estado en un entorno dominado por la competicin y el conflicto permanente. La dinmica blica dio lugar a que con la paz de Westfalia de 1648 se reconocieran una serie de principios en el derecho internacional que hicieron del Estado el actor principal del sistema internacional. Estos principios son: la primaca del Estado frente a cualquier autoridad superior, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos y la igualdad jurdica de todos los Estados. Desde entonces los Estados han articulado las relaciones internacionales al contar con entidad propia y ser los interlocutores oficiales de sus respectivos territorios, con capacidad para tomar decisiones vinculantes para sus poblaciones y poder llegar as a acuerdos en la esfera internacional con otros Estados.La historia demuestra, y diferentes autores as lo confirman, que la guerra es el origen ltimo del Estado gracias a la que una minora armada logra imponerse por medio de la fuerza.[5] Es significativo comprobar cmo en el caso del Estado espaol esa guerra se hizo contra el mundo rural y sus instituciones populares de autogobierno, lo que conllev una serie de conflictos armados de gran envergadura durante todo el s. XIX hasta la ltima guerra civil de 1936. Esto permiti poner fin a toda oposicin interna y conseguir as el monopolio del derecho y de la violencia frente al municipio soberano y su institucin del Concejo abierto. A esta labor contribuyeron exitosamente militares de alto rango que llevaron a cabo la revolucin liberal que permiti el establecimiento del rgimen de dictadura parlamentaria y constitucional.[6] Esto prueba que el liberalismo como tal ha sido el desarrollo de la poltica del propio Estado para su extensin y crecimiento ilimitado, y con ello para la creacin de aquellos instrumentos de dominacin necesarios para consolidarse a nivel interior con vistas a hacer un mayor y mejor uso de sus recursos (humanos y materiales) para su lucha por la hegemona mundial.Con la imposicin del Estado y su legislacin se anul la soberana de la comunidad popular. La soberana como tal pas a ser una prerrogativa exclusiva del Estado que con el liberalismo se dot de sus propias formas de legitimacin para obtener el consentimiento de sus dominados. Pero en lo esencial el Estado asumi de facto la capacidad exclusiva de tomar decisiones vinculantes para la poblacin de su territorio pudiendo recurrir al uso de la violencia para hacerlas efectivas, a lo que hay que unir la supeditacin de los derechos y libertades a la tutela de las principales instituciones estatales como los tribunales, el parlamento, la polica, etc. Este proceso se llev a cabo con no pocas resistencias que en el caso espaol implicaron sublevaciones, motines, guerras civiles, etc. Esto mismo se repiti en contextos diferentes, bajo unas formas particulares y con diferente intensidad all donde el Estado trataba de imponerse a una sociedad que dispona de sus propias instituciones de autogobierno. Estos son los casos estudiados por James C. Scott en el sudeste asitico donde, al igual que en la Pennsula Ibrica, exista una sociedad rural articulada sobre la base de relaciones de solidaridad y de apoyo mutuo que produjeron una reaccin violenta contra el Estado cuando trat de someterlas a la lgica del capital con su monetizacin y con la introduccin del mercado.[7] A todo esto hay que sumar la presencia de formas de autoorganizacin y autogobierno que necesariamente chocaban con la extensin de la autoridad estatal sobre el mundo rural y campesino.[8]El perodo histrico conocido como Modernidad ha demostrado ser un proceso de progresiva concentracin y aumento del poder en manos de una minora, y que encuentra en la forma poltica del Estado nacin su culminacin exitosa en tanto en cuanto logr unir bajo su autoridad los siguientes poderes: el poder poltico-militar que le confiri el monopolio de la violencia y la capacidad exclusiva para crear derecho; el poder econmico con el establecimiento de impuestos con los que financiar la estructura organizativa del Estado, pero especialmente sus instrumentos de coercin; y el poder ideolgico con el desarrollo del sistema educativo estatal y las universidades para el adoctrinamiento de las masas populares.En la medida en que comprobamos que una minora organizada a travs del Estado es la que dispone de la capacidad decisoria efectiva sobre la poblacin de su territorio queda constatada la falsedad del discurso ideolgico imperante, aquel que establece el carcter presuntamente democrtico de unas instituciones autoritarias en grado superlativo. En lo que a esto respecta cabe apuntar que el parlamentarismo, sistema de dominacin que los agentes ideolgicos del Estado califican de democrtico, ha tenido diferentes finalidades como las siguientes: la cooptacin de las oligarquas al poder estatal a cambio de disponer de sus medios econmicos para costear la actividad del Estado; el desarrollo del sistema partitocrtico para impedir la participacin directa de la gente en el proceso de toma de decisiones polticas; la divisin y enfrentamiento interno de la sociedad a travs de la lucha partidista; la legitimacin del propio Estado con la obtencin del consentimiento de sus dominados.En la prctica quien realmente ejerce el poder en los Estados es una elite compleja compuesta por altos funcionarios, militares, catedrticos, mandos policiales, jueces, grandes empresarios, banqueros, directivos de los medios de comunicacin estatales y privados, etc.[9] Esta situacin pone de manifiesto que el Estado, lejos de ser una organizacin destinada a servir los intereses del conjunto de la sociedad, no es otra cosa que un instrumento de opresin de una minora. Esa minora es la soberana dentro del territorio que es jurisdiccin del Estado, y por ello dicha soberana es ejercida en primer lugar en su propio provecho.Asimismo, no hay que olvidar el contexto internacional en el que se desenvuelven las elites dominantes de cada Estado, y por tanto las relaciones que mantienen entre s. En lo que a esto respecta, y como consecuencia de la universalizacin del sistema internacional de Estados surgido en Europa occidental[10] del que la globalizacin es su ltimo estadio de desarrollo, se han generado diferentes alianzas entre Estados que han contribuido a formar una elite supranacional en la que las elites locales se han integrado. Estas alianzas se han concretado en muchos casos en la firma de tratados y acuerdos internacionales que en ocasiones han dado lugar a la formacin de organizaciones supranacionales. Esto deja patente que parte de las restricciones exteriores a la accin de los Estados cuentan con su aceptacin voluntaria, y que en algunos casos implica la pertenencia a determinados organismos a cuyas reglas se someten y a los que incluso ceden parcelas de su soberana. De esta manera dichas organizaciones asumen la capacidad de tomar decisiones vinculantes sobre los Estados miembros en determinados mbitos.[11] Sin embargo, la autonoma de estas organizaciones es limitada en tanto en cuanto son los Estados, conforme a unas reglas previamente acordadas, los que participan en dichas organizaciones y de los que dependen funcionalmente para hacer efectivas muchas de sus decisiones. En tanto en cuanto los tratados que dan forma legal a estos organismos son fruto del acuerdo entre Estados son, tambin, el reflejo de las relaciones de fuerza, y por tanto de poder, entre los propios Estados. Por tanto, la estructura y el funcionamiento interno de estas organizaciones son el reflejo de las relaciones de poder entre Estados pertenecientes a un determinado mbito del sistema internacional, de manera que prevalecen en su seno los intereses de aquel Estado o grupo de Estados ms poderosos sobre los que finalmente recae la mayor parte del poder decisorio de la organizacin que integran. Estos son los casos de Alemania con la UE, EE.UU. con la OTAN, etcAs pues, la imposibilidad de desvincular al Estado de la finalidad para la que existe impide cualquier control popular sobre sus estructuras, lo que hace imposible que sus decisiones se ajusten a unos intereses distintos de la minora que lo gestiona y que de facto detenta y ejerce la soberana. En la medida en que el Estado es el nico soberano, sin olvidar las excepciones de carcter externo que limitan su soberana, sus decisiones estn encaminadas a garantizar su existencia y maximizar su inters definido en trminos de poder. Por tanto, cualquier intento de adecuar las decisiones polticas a los intereses de la sociedad exige la desaparicin del Estado, y con ello la autoorganizacin poltica de la sociedad sobre la base de la asamblea popular soberana.
[1] Tilly, Charles, Capital, coercin y los Estados europeos, 990-1990, Madrid, Alianza, 1992, pp. 58-59[2] Rodrigo Mora, Flix, Naturaleza, ruralidad y civilizacin, Brulot, 2011, pp. 85-96[3] Clastres, Pierre, La sociedad contra el Estado, Barcelona, Virus editorial, 2010Barclay, Harold, People without government: an anthropology of anarchy, Kahn and Averill, 1990[4] Valls, Josep M., Ciencia Poltica. Una introduccin, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 161-164[5] Leval, Gastn, El Estado en la historia, Cali, Otra vuelta de Tuerca, 1978[6] Rodrigo Mora, Flix, Seis estudios, Brulot, 2010, pp. 47-86[7] Scott, James C., Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, 1985[8] Scott, James C., The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009[9] Wright Mills, Charles, La elite del poder, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1957[10] Parker, Geoffrey, La revolucin militar. Las innovaciones militares y el apogeo de Occidente, Madrid, Alianza, 2002. Interesante obra que explica cmo Occidente universaliz su sistema internacional de Estados manu militari.[11] Vidal, Esteban, Hacia una nueva edad media global. Maquiavelo y maquiavelismo en la globalizacin, Unin Europea, Novum Publishing, 2011, pp. 50-51LA VERDADERA LIBERTAD DE CATALUAEl pueblo cataln ha demostrado ser a lo largo de la historia un pueblo amante de la libertad como ningn otro. Basta con recordar los acontecimientos que tuvieron lugar en Barcelona durante el 19 de julio de 1936, cuando el pueblo sali a la calle y consigui lo que nunca antes se haba logrado: derrotar al ejrcito. Pero al mismo tiempo que dobleg al ejrcito inici la revolucin que puso fin a la existencia del Estado y del capitalismo, de tal forma que la sociedad comenz a desempear por s misma todas aquellas funciones que hasta aquel momento el Estado haba monopolizado. Fue un acontecimiento histrico que refleja uno de los mayores logros de la humanidad en su afn por alcanzar una existencia superior. El entusiasmo, el espritu de lucha, el herosmo y el amor a la libertad de un pueblo que supo y quiso tomar las riendas de su propia existencia y futuro son un ejemplo insoslayable de dignidad.Pero la perversin del lenguaje ha trastocado el sentido y significado original de palabras tan importantes como la libertad, de tal manera que hoy es prostituida por la propaganda ms miserable al servicio de los fines polticos de una minora. De esta forma en nombre de la libertad del pueblo cataln se reclama su derecho a decidir en manos de quin ha de dejar las riendas de su existencia y futuro: en las del Estado espaol o en las de un Estado cataln. En nombre de la libertad la elite poltica catalana pretende alcanzar el poder exclusivo de dominar y someter a todo un pueblo, y por tanto negarle cualquier otra cosa que no sea el cumplimiento de su voluntad. De este modo en nombre de la libertad se le niega al pueblo cataln la libertad misma para condenarlo a la esclavitud y opresin de su actual clase dirigente.La libertad del pueblo cataln no puede alcanzarse con la sustitucin de una crcel, como la que hoy es el Estado espaol, por otra como pudiera ser un Estado cataln, pues ello no significara otra cosa que intensificar a una escala mayor la opresin que ya padece. Nada sustancial cambiara con la creacin de un Estado cataln en tanto en cuanto el pueblo de Catalua, al igual que ocurre en la actualidad, continuara sin tener capacidad decisoria al permanecer excluido de la poltica por su clase dirigente que, con un poder todava mayor, continuara tomando las principales decisiones. Todo esto demuestra que el debate sobre la libertad del pueblo cataln para decidir sobre su futuro slo encubre las ansias de una minora capitalista y burguesa por aumentar su poder, y con ello agrandar la explotacin que hoy padece Catalua.Los defensores de la independencia son los que hoy aplican toda clase de recortes y ajustes econmicos, al mismo tiempo que aumentan los impuestos e imponen todo tipo de medidas que significan un paulatino y profundo empobrecimiento, tanto econmico como moral, de los catalanes y catalanas. Pero para defender ese proyecto soberanista la elite catalana no duda en utilizar la propaganda ms burda al tratar de hacer creer a la poblacin que un Estado cataln traera riqueza, abundancia y prosperidad infinitas al mismo tiempo que hace del Estado espaol, del que come y a la sombra del que vive, la causa de todos sus males. Nada ms lejos de la realidad.La creacin de un Estado cataln[1] significara ipso facto que este asumiera todas aquellas competencias que hoy son exclusivas del Estado espaol. Esto implicara de forma inmediata un aumento sustancial del tamao de la burocracia, y con ello un incremento de la necesidad de conseguir mayores ingresos para hacer frente a los gastos que ello conllevara. La formacin de un ejrcito cataln o en su caso la ampliacin de la actual polica autonmica para, si fuera necesario, desempear funciones propias de un ejrcito, la creacin de un fisco cataln, de un servicio secreto, un banco central cataln, y en general el aumento del tamao de todas las actuales consejeras autonmicas y la creacin de nuevos departamentos para asumir aquellas competencias que antes pertenecan al Estado espaol, significara un incremento del denominado gasto pblico que a la larga conllevara un aumento colosal de los impuestos. Todo esto demuestra que la implantacin de un Estado cataln sera ponerle al pueblo cataln una soga al cuello de la que su elite dirigente no tardara en tirar bien fuerte.Lo ocurrido el pasado 11 de septiembre con motivo de la diada catalana se explica en gran parte por la manipulacin propagandstica ejercida por el poder, unido a una serie de agravantes histricos vinculados interesadamente con la identidad del pueblo cataln. Este es el caso de la opresin cultural ejercida por el imperialismo del Estado espaol. Sin embargo, la identidad del pueblo cataln est muy lejos de tener nada que ver con ninguna tradicin estatista. Al igual que las formas de autogobierno del pueblo vasco,[2] gallego o castellano,[3] el pueblo cataln tuvo el consell obert en el que los vecinos de cada municipio, de forma asamblearia, se gobernaban a s mismos. Por medio de esta asamblea soberana los catalanes y catalanas creaban su propio derecho consuetudinario y gestionaban sus necesidades.En las condiciones polticas y econmicas de libertad que ofreca el autogobierno asambleario del consell obert el pueblo cataln pudo dotarse de una identidad especfica, la cual fue progresivamente violentada y anulada por las imposiciones del Estado espaol. La falta de libertad es la que en ltima instancia impide a un pueblo ser l mismo, y por tanto disponer de su propia cultura y rasgos diferenciales que le provean de una identidad concreta. En la medida en que un pueblo se ve sometido a las imposiciones de un Estado deja de ser l mismo para ser aquello que aquel Estado y su elite dirigente deciden que debe ser. Esto es lo que ocurre en Catalua en relacin al Estado espaol, pero tambin es lo que ocurrira en relacin a un Estado cataln si este fuese creado. Sera la elite dirigente del nuevo Estado la que impondra al pueblo cataln el modelo cultural, los valores y cdigos de conducta ms convenientes para sus intereses definidos en trminos de poder, y no los que libremente escogiese el pueblo cataln.A diferencia de lo sostenido por el nacionalismo estatista ms reaccionario y recalcitrante, la identidad del pueblo cataln se encuentra estrechamente unida al asamblearismo del consell obert y a formas de vida colectivistas,[4] lo que no slo lo vincula con una tradicin histrica centenaria sino que deslegitima la historiografa construida por el nacionalismo que hace de elementos ajenos al pueblo cataln, como la nobleza y dems ralea militarista, una sea de identidad completamente irreal. Por el contrario el consell obert como sistema de autogobierno por asambleas populares conecta directamente con las tradiciones y costumbres colectivistas del pueblo cataln, al mismo tiempo que constituye la condicin necesaria para el desarrollo de su propia creatividad como pueblo para disponer de una cultura y de una identidad genuinamente propias.La verdadera libertad de Catalua es la capacidad permanente de su pueblo para decidir sobre su propio destino. Esto excluye cualquier intermediacin poltica que un Estado cataln impondra a travs del parlamentarismo, de manera que el pueblo cataln quedara definitivamente excluido de la poltica y sometido completamente a una elite dominante. Por esta razn la libertad del pueblo cataln nicamente puede realizarse exitosamente con la recuperacin de lo mejor de su tradicin histrica y cultural, y por tanto con el establecimiento de un autogobierno por asambleas anlogo al del consell obert con el que tomar posesin de su existencia y futuro sin cortapisas de ningn tipo. Slo entonces el pueblo cataln ser enteramente libre, sin Estado y sin capitalismo.
[1] En el supuesto de que el ejrcito espaol que, no lo olvidemos, ejerce el poder en Espaa al ser el que tiene asignada la misin de defender la integridad territorial del Estado segn el artculo 8 de la Constitucin en vigor, permitiera que un acontecimiento de estas caractersticas tuviera lugar.[2] El pueblo vasco se ha caracterizado por el Batzarra como forma de autogobierno ancestral, asamblea popular soberana, en un contexto de ausencia de Estado. Sastre, Pablo, Batzarra, gure gubernua, Elkar, 2013. Madina Elguezabal, Itziar y Sales Santos Vera, Comunidades sin Estado en la montaa vasca, Navarra, Hagin, 2012.[3] En el caso de Galicia la asamblea de vecinos se denominaba concello aberto, mientras que la versin castellana de la misma institucin es el concejo abierto que en la actualidad est subsumido y desnaturalizado en la legislacin vigente del Estado espaol en su reglamento de organizacin, funcionamiento y rgimen jurdico de la entidades locales. Sobre esto hay ms informacin en Rodrigo Mora, Flix, La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una revolucin democrtica, axiolgica y civilizadora, Morata de Tajua, Editorial Manuscritos, 2011 y Rodrigo Mora, Flix, Naturaleza, ruralidad y civilizacin, Brulot, 2011. Aliz, Felipe, El municipio espaol desde la poca de Roma, Tierra y Libertad, 1945. Costa, Joaqun, Derecho consuetudinario y economa popular de Espaa, Zaragoza, Gaura, 1981.[4] Rasgos que el pueblo cataln tiene en comn no slo con otros pueblos de la Pennsula, sino tambin de otras partes del mundo en los que se han dado formas de autogobierno popular en un contexto de ausencia de Estado o de resistencia al mismo. Clastres, Pierre, La sociedad contra el Estado, Barcelona, Virus editorial, 2010. Barclay, Harold, People without government: an anthropology of anarchy, Kahn and Averill, 1990. Scott, James C., The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009. Kropotkin, Piotr, El apoyo mutuo, Cali, Madre Tierra Editorial, 1989. Kropotkin, Piotr, La moral anarquista, Buenos Aires, Utopa Libertaria, 2008. Engels, Federico, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Madrid, Fundamentos, 1970.EMOCIONES AL SERVICIO DEL PODERHistricamente la dominacin y, en definitiva, el gobierno de unos seres humanos sobre otros se ha llevado a cabo por medio de diferentes mecanismos. En este sentido Maquiavelo hizo una gran aportacin a la hora de definir las dos grandes formas de dominacin de las que dispone un gobernante: la fuerza y la astucia. Maquiavelo explic ambos conceptos aplicados al terreno poltico mediante la analoga del zorro y del len, pero al mismo tiempo puso de relieve la importancia de la astucia para obtener el consentimiento de los dominados para que, cuando esta no fuera suficiente, recurrir al uso de la fuerza para hacer valer la autoridad del gobernante.[1] Por tanto, para Maquiavelo la cuestin del poder se reduce en ltimo trmino a una relacin de fuerzas entre el gobernante y los gobernados, de manera que la disposicin de unos medios de coercin propios son los que, en caso de crisis, garantizarn la conservacin del poder.Considerar la astucia como herramienta de control y dominacin requiere una aproximacin a su verdadero significado poltico en relacin a los dominados. La astucia como tal tiene un valor estratgico en el ejercicio del poder al valerse de la manipulacin de los individuos para crear en ellos una disposicin que facilite la consecucin de determinados fines. La naturaleza psicolgica de esta herramienta queda patente al crear en el sujeto un estado de nimo que permite al poder el logro de sus objetivos. Esta manipulacin puede llevarse a cabo de diferentes maneras al utilizar mecanismos que Maquiavelo identific con el amor y el miedo, pero a los que habra que aadir un tercero que es el odio. Aunque Maquiavelo se manifest ms partidario de utilizar el miedo antes que el amor,[2] el odio desempea igualmente un papel relevante.Tal y como afirm Hans Morgenthau, el poder poltico es una relacin psicolgica entre los que lo ejercen y aquellos sobre los cuales se ejerce. Da a los primeros el control sobre ciertos actos de los ltimos, mediante la influencia que el primero ejerce sobre las mentes de los ltimos. Esa influencia puede ser ejercida a travs de rdenes, amenazas, persuasin o una mezcla de todas ellas.[3] Pero esta relacin psicolgica es ms patente cuando el poder busca el consentimiento social que hace aceptables sus decisiones. En la medida en que el ejercicio del poder implica la imposicin de ciertos lmites resulta necesario justificarlos para disponer de alguna legitimidad. As, la legitimidad no slo consigue la aceptacin de los lmites impuestos, sino que presenta como justas las intervenciones del poder incluso cuando estas conllevan el uso de la violencia. Por esta razn cualquier rgimen ms o menos autoritario requiere el consentimiento de aquellos sectores de la poblacin que le son imprescindibles para mantener su dominio sobre el conjunto de la sociedad. Debido a esto el poder ha tenido que utilizar histricamente diferentes instrumentos para justificar sus intervenciones y asegurar el asentimiento de sus gobernados. En este sentido Gaetano Mosca afirm que || la clase poltica no justifica exclusivamente su poder nicamente con la posesin de hecho, sino que busca darle una base moral y legal, hacindolo emanar como consecuencia necesaria de doctrinas y creencias generalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad que esa clase poltica dirige.[4] Para el poder es fundamental que sus decisiones concuerden con los valores y creencias dominantes en la sociedad, pues de esta manera tienen mayor legitimidad y cuentan con ms probabilidades de ser aceptadas.[5] Aunque existen diferentes fuentes de legitimidad como las planteadas por Max Weber[6] y Norberto Bobbio[7] respectivamente, la modernidad, con todos sus avances tecnolgicos, ha creado los medios materiales precisos, y por tanto las estructuras de propaganda y adoctrinamiento, para cambiar las ideas y valores prevalecientes en la sociedad con el propsito de adaptarlos a los intereses del poder establecido y disponer del correspondiente consentimiento social.Histricamente el poder ha recurrido a la magia, la religin, etc., para justificar sus actuaciones. Paradjicamente al mismo tiempo que la voluntad divina ha servido como base justificadora del poder tambin ha contribuido a limitarlo, pues su naturaleza fija estableca las rutinas y creencias de la sociedad que constituan al mismo tiempo un freno para su crecimiento ilimitado. La secularizacin del poder supuso el fin de estas restricciones y su expansin en una escala nunca antes conocida. El desarraigo, la prdida de valores, la destruccin de cualquier referente tico y moral forman parte del proceso de secularizacin impulsado por la modernidad, lo que ha contribuido a una mayor degradacin del sujeto al sumirlo en un estado de permanente confusin que lo hace ms manipulable. Esto es lo que ha servido no slo para destruir sociedades profundamente colectivistas basadas en redes de apoyo mutuo y solidaridad para, as, adecuarlas a los intereses estratgicos del Estado, sino que tambin ha servido como pretexto para justificar una mayor intervencin y regulacin de la sociedad por el ente estatal. Con esta prdida de referentes han hecho su aparicin toda clase de teoras justificadoras del poder que nicamente han contribuido a aumentarlo y que, en definitiva, han establecido una estrecha relacin entre la obediencia y el crdito en tanto en cuanto el poder est sostenido no slo por la fuerza, sino tambin por la opinin que se tiene de su fuerza as como por la creencia en su derecho a mandar.[8] De este modo la formacin de las estructuras de adoctrinamiento y propaganda tales como la prensa escrita, la radio, la televisin, el cine, Internet, pero tambin el sistema educativo por medio de las escuelas, institutos y universidades, han desempeado un papel fundamental para manipular al sujeto de cara a crear en l un estado de nimo que facilite su aceptacin del poder establecido. As es como hizo su aparicin la sociedad de masas en la que se ha impuesto como tendencia general una creciente homogenizacin de las opiniones, lo que ha servido para estandarizar una determinada percepcin de la realidad entre los individuos y a sincronizar sus respectivas emociones conforme a los intereses del poder.[9]El poder ha logrado dotarse de los correspondientes instrumentos en el plano comunicativo y formativo para adoctrinar y manipular, y en definitiva para crear unas condiciones subjetivas en la sociedad que generen la aceptacin de sus actuaciones. Por medio de la propaganda el poder transforma la sociedad al crear las ideas, creencias, valores, opiniones, costumbres y tipo de relaciones que mejor se adaptan a sus necesidades e intereses, de manera que manipula a la sociedad para amoldarla a sus decisiones y garantizar su conformidad. A travs de estos instrumentos el poder crea su propia legitimidad al insertar en la sociedad aquellas ideas y creencias que le favorecen, de forma que el sujeto es moldeado desde el exterior por las corrientes de opinin, las modas, las ideologas, etc., propias de una sociedad dirigida.El poder requiere de aquella legitimidad que le provea del ms amplio consentimiento social para evitar que su supervivencia recaiga nica y exclusivamente en el uso de la fuerza. Por esta razn las estructuras de dominacin cultural e ideolgica, potenciadas y desarrolladas en grado superlativo por los avances tecnolgicos que han originado la sociedad de masas, han permitido el desarrollo de la propaganda como forma de manipulacin que tiene en las emociones sus principales instrumentos de sometimiento. Estas emociones primarias son, como ya se ha dicho, el amor, el odio y el miedo, las cuales operan en este orden como mecanismos previos de los que dispone el poder antes de recurrir a la violencia fsica cuando el consentimiento social ha desaparecido.La naturaleza del poder es esencialmente egosta al ser el mando su propio fin. Pero esto exige crear una disposicin general a la obediencia que es el fundamento ltimo del poder. El carcter parasitario del poder requiere ser contrarrestado por medio de una relacin de cierta simbiosis con los dominados, de forma que no slo se limita a explotarlos sino que tambin presta servicios y satisface las necesidades de la colectividad. Con ello el mantenimiento del poder queda vinculado a una conducta que beneficia a la mayora de sus dominados para granjearse su afecto y, en ltima instancia, su obediencia. El poder se socializa al favorecer los intereses colectivos y al perseguir ciertos fines sociales, de forma que logra presentarse como un ente benvolo que cuida del bien comn del que al mismo tiempo es su realizador. Aparece, entonces, como un gran protector de los dominados a los que garantiza seguridad y la satisfaccin de sus necesidades. Esta tendencia se agudiza a medida que asume una cantidad creciente de prerrogativas y funciones, de manera que termina prestando una infinidad de servicios que lo hacen ms necesario al incrementar la dependencia de sus sbditos. As es como el poder se gana el amor de sus sometidos al prestarles inmensos e indispensables servicios, al presentarse como un gran servidor que atiende todas y cada una de las necesidades colectivas e individuales. De este modo el amor permite al poder no slo granjearse la obediencia de sus sbditos sino tambin su disposicin a sacrificarse voluntariamente. En lo que a esto respecta el amor no slo crea el correspondiente consentimiento social al orden establecido, sino que tambin constituye un vnculo de obligacin que facilita al poder conseguir que sus sbditos hagan lo que este desea.Pero cuando el amor falla el poder se vale del odio para cohesionar a la sociedad contra un enemigo comn. No slo sirve para desviar la atencin y reconducir cualquier posible malestar social en un sentido favorable para el poder, sino que desempea un papel de gran importancia al establecer la distincin entre amigo y enemigo que es, a su vez, la distincin poltica especfica a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos polticos.[10] El odio permite identificar a un enemigo contra el cual se concentra la aversin colectiva, pues representa lo existencialmente extrao y distinto en un sentido intensivo al ser percibido como la negacin de la identidad y existencia propias. De esta forma el odio adopta un carcter poltico al agrupar a los hombres y mujeres en amigos y enemigos, y es instrumentalizado por el poder para orientar y dirigir la conflictividad social segn su propio inters. Asimismo, el odio es utilizado para una finalidad distinta a la de cohesionar a la sociedad como puede ser dividirla para mantenerla en un estado de permanente enfrentamiento dentro de los mrgenes de una conflictividad controlada. Esta situacin es la que impera en las sociedades del capitalismo avanzado donde las relaciones sociales se han deteriorado de forma alarmante, y donde esta desestructuracin y debilidad social impiden oponer cualquier tipo de resistencia al poder.Cuando el amor y el odio son insuficientes para manipular a la poblacin y crear el correspondiente consentimiento social, el ltimo recurso que queda antes de utilizar la violencia es el miedo. Existen dos tipos de miedo. Por un lado se encuentra el miedo al estigma social que puede generar un determinado tipo de opinin, comportamiento, opcin poltica, religiosa, cultural, etc., que entra en contradiccin con las prcticas y conductas imperantes que el poder constituido se encarga de mantener. Se trata de un miedo al rechazo y a la exclusin que significa dejar de ser, pensar y sentir como lo hacen los dems, y por tanto tomar una eleccin que significa escapar al dominio inconspicuo que ejercen los Otros que son quienes determinan el comportamiento y las posibilidades individuales del sujeto. Aqu es donde juegan un papel fundamental los discursos imperantes que, a travs de la propaganda en los diferentes medios de comunicacin y del sistema adoctrinador, sirven para transformar la sociedad al moldear sus costumbres, cdigos de conducta, relaciones e ideas que articulan la visin del mundo que tiene el sujeto y que, en definitiva, dan forma al contexto en el que se mueve y que sirve de referencia para su desenvolvimiento. Este miedo a enfrentarse al Yo social, a los Otros, es lo que impide el desafo al orden establecido y mantiene al sujeto de forma indiferenciada en el contexto social al que pertenece.Cuando el miedo al rechazo social no es suficiente para mantener el orden establecido existe la intimidacin que supone el miedo al uso de la fuerza. Es el ltimo recurso del que se vale el poder antes de utilizar la violencia. El aumento y presencia de los cuerpos represivos policiales y del ejrcito, junto al ensalzamiento del militarismo y la exhibicin de las capacidades coercitivas del poder son utilizados para disuadir cualquier desafo al orden vigente. Adems de esto la represin abierta hacia cualquier tipo de disidencia, unido a la propagacin de los servicios secretos y sus confidentes, tienden a crear una atmsfera agobiante en la que la desconfianza y la paranoia incitan a la autorrepresin del propio sujeto por temor a padecer la violencia estatal. Este tipo de miedo entraa un grado de sufrimiento mayor que el dao fsico debido al estrs y angustia permanente que provoca. El dao psicolgico tiende a hacerse permanente al estar siempre latente la amenaza de padecer la violencia del Estado. Todo esto se ve agravado por crecientes medidas de control social que restringen la autonoma individual, de forma que todos o la mayor parte de los movimientos que realiza el sujeto son sometidos a una supervisin tanto secreta como abiertamente pblica. Esto violenta el mundo interior del sujeto al obligarlo no slo a cumplir con las prescripciones del poder sino sobre todo a guardar unas apariencias que eviten la ms mnima sospecha, lo que finalmente le aboca a un exilio interior permanente. Se trata del dominio por medio del terror, lo que se inscribe dentro de una estrategia general de guerra psicolgica contra la poblacin con el fin de asegurar su obediencia. A travs del terror se persigue anular todos los mecanismos de resistencia sociales, quebrar la voluntad colectiva y dinamitar la moral de la sociedad. Todo esto va unido a la desorientacin e incertidumbre que el terror genera entre la poblacin, lo que al mismo tiempo impide saber cul sera la respuesta ms adecuada para cambiar la situacin a su favor. Estas circunstancias provocan un estado de nimo de resignacin que facilita la aceptacin del orden establecido.Si el miedo no es capaz de asegurar la obediencia el poder no duda en utilizar la violencia para forzar la voluntad de sus dominados. En estas circunstancias todo se reduce a una relacin de fuerzas que slo puede resolverse en un sentido o en otro a travs de la va armada. En este punto es cuando se establece una clara relacin de amigo-enemigo entre dominados y dominadores. Esta relacin marcada por el antagonismo slo puede zanjarse por mtodos violentos. De esta forma comprobamos que cuando las emociones dejan de ser funcionales para ser utilizadas contra la propia sociedad con el propsito de conseguir su consentimiento, la violencia es empleada de forma implacable para restaurar la obediencia perdida. Todo esto no deja de manifestar el carcter exclusivo y esencialmente egosta del poder cuya nica razn es la bsqueda y conservacin del mando, por lo que cualquier oposicin y resistencia no admite otra respuesta que el uso de mtodos expeditivos para aplacarla.
[1] Maquiavelo, Nicols, El Prncipe, Madrid, Espasa, 2003, pp. 119-120[2] Ibdem, p. 116[3] Morgenthau, Hans J., Poder politico en Hoffmann, Stanley, Teoras contemporneas sobre las Relaciones Internacionales, Madrid, Tecnos, 1972, p. 97[4] Bobbio, Norberto, Estado, gobierno y sociedad. Por una teora general de la poltica, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 2003, p. 120[5] Valls, Josep M., Ciencia Poltica. Una introduccin, Barcelona, Ariel, 2004, pp. 40-41[6] Para Weber existen cuatro fuentes de legitimidad del poder que son la tradicin, la racionalidad, el carisma y el rendimiento. Weber, Max, El poltico y el cientfico, Madrid, Alianza, 1985[7] Por su parte Bobbio hace referencia a tres fuentes de legitimidad que son la voluntad, la naturaleza y la historia que a su vez estn compuestas de parejas antitticas. Bobbio, Norberto, Op. Cit., N. 4, pp. 120-124[8] Jouvenel, Bertrand de, Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento, Madrid, Unin Editorial, 2011, pp. 72-73[9] Virilio, Paul, Lo que viene, Madrid, Arena, 2005[10] Schmitt, Carl, El concepto de lo poltico, Madrid, Alianza, 2005RECORTESLa lgica del Estado responde a su inters definido en trminos de poder, de manera que la constante ampliacin de su poder ha consistido en crear una sociedad cada vez ms dependiente. Prueba de todo esto es la creacin del Estado asistencial, o ms concretamente el denominado Estado de bienestar, con el que el Estado ha asumido una infinidad de funciones y servicios que antes la sociedad satisfaca por s misma. El Estado ha modificado as la estructura de relaciones sociales en la que las personas se relacionaban entre s en base a redes de solidaridad y apoyo mutuo, y ha impuesto por el contrario una dependencia directa del individuo con el Estado que a partir de ahora se lo hace todo.Pero la hipertrofia estatal tiene una grave contrapartida que es el gasto que ello acarrea. De sobra es conocido lo despilfarrador de recursos que es el Estado con su burocracia, lo que implica un incremento descomunal del gasto que en un determinado punto se convierte en algo insostenible. La respuesta ya la conocemos y no es otra que los temidos recortes.El Estado de bienestar no ha hecho otra cosa que crear una descomunal dependencia de las personas, y por ende del conjunto de la sociedad, con los servicios estatales. Esta forma de Estado, tal vez la ms perversa dadas sus nefastas consecuencias que hoy comenzamos a vislumbrar en toda su crudeza, vuelve incapaces a las personas al drselo todo hecho, al mismo tiempo que fagocita el individualismo y el materialismo, la asociabilidad, la competicin y otros muchos antivalores que destruyen lo humano en tanto que tal, y con ello todo vestigio de humanidad en las cada vez ms precarias y escasas relaciones personales. De este modo el individuo no se relaciona con sus iguales sino con el Estado con el que establece una relacin de dependencia.Las protestas en las calles estn motivadas en gran parte por los famosos recortes que aplica el actual gobierno, y que no son ms que la continuacin de la poltica que comenz en su momento el gobierno anterior. Pero lo cierto es que una sociedad subsidiada a la que todo se lo dan hecho, en la que la persona es condenada a ser un incapaz de por vida, donde para todo es necesaria la omnipresente intervencin estatal, es insostenible a largo plazo y es completamente indeseable. Hoy esos recortes se aplican en gran medida a servicios bsicos como pueden ser la sanidad, la educacin, la atencin de personas dependientes, pero tambin a las subvenciones que reciben ONGs, sindicatos, asociaciones de toda ndole, colegios profesionales, etc.Los recortes no deberan ser vistos tanto como un problema sino como una oportunidad para que la sociedad rompa su dependencia con el Estado y pueda satisfacer por s misma aquellas necesidades que este cubra. El problema de los recortes se ha planteado como una cuestin existencial porque el Estado de bienestar ha creado toda una red parasitaria de organizaciones de diverso tipo que viven de las subvenciones, que son los que hoy protagonizan en su mayor parte las protestas. Pero una sociedad no puede vivir subvencionada a perpetuidad, no puede estar condenada a no poder hacer nada por s misma, siempre bajo tutelas, completamente infantilizada. La cuestin de fondo es realmente queremos este modelo de sociedad impuesto por el Estado en el que somos completamente dependientes de sus servicios?, queremos seguir sometidos al modelo de educacin del Estado que consiste en el completo adoctrinamiento de la juventud y la anulacin de cualquier vestigio de libertad de conciencia?, queremos continuar con un modelo sanitario dirigido a engordar a la industria qumica y farmacutica, adems de crear innumerables drogodependientes y donde el paciente es tratado como un objeto sometido a toda clase de experimentaciones del ministerio de sanidad?, estamos dispuestos a que nuestros mayores sean cuidados por extraos o, como parece que ocurre ahora con los recortes, queden tirados en una cuneta porque no hay dinero?. O por el contrario queremos comenzar a autogestionar nuestras vidas, a tomar posesin de ellas y a dejar de ser dependientes del Estado y del mercado. Esto ltimo slo es posible a travs de la autoorganizacin colectiva y solidaria que es, en definitiva, la nica forma que existe para alcanzar la autosuficiencia y romper con la relacin de dependencia que hoy tiene la sociedad con el Estado. No es tarea fcil que desde la cooperacin la sociedad asuma todas aquellas funciones que el Estado desempeaba, pues ello exige una gran responsabilidad adems de muchos cambios previos en la sociedad, sobre todo a un nivel de conciencia y de valores, que permitan una mayor interaccin entre las personas y, por tanto, una rehumanizacin de la vida social del individuo.A diferencia del mensaje alarmista de la socialdemocracia y su periferia poltica representada por la edulcorada izquierda y extrema izquierda, el Estado no va a desprenderse completamente de todos los servicios de los que se ocupaba hasta la actualidad pues le conviene mantener un alto grado de control sobre la sociedad. Sin embargo, no cabe duda de que tendr que aplicar ciertos ajustes que para evitar su ruina econmica. Pero la izquierda, toda ella subvencionada desde el Estado, crea el alarmismo de una forma interesada ya que es la principal perjudicada en todos esos recortes: no hay ms que ver la cantidad de neofuncionarios que se han generado en torno a las ONGs, los sindicatos amarillos, el extinto ministerio de igualdad hoy reconvertido en secretara de Estado, etc., que son los principales receptores de subvenciones junto a las empresas del capitalismo de Estado. Por el contrario, una respuesta popular al Estado y a su capitalismo no puede ser otra que la encaminada a desarrollar formas de autoorganizacin que conduzcan en ltimo trmino a una ruptura de la dependencia con el Estado y el mercado, que generen modelos organizativos autogestionados. As pues, si quitan la educacin, la sanidad, etc., la sociedad tiene ante s el reto de plantearse seriamente desarrollar escuelas populares, universidades abiertas, un nuevo modelo de sanidad que permita la autogestin de la salud a nivel individual y colectivo, etc., y en definitiva asumir el desempeo de todas aquellas funciones que el Estado ha venido monopolizando hasta el presente. Todo esto significa sentar las bases para la creacin de un movimiento popular fundado en la autoorganizacin y la cooperacin, dirigido a realizar cambios desde abajo para caminar hacia la emancipacin social del Estado y del capitalismo mediante una creciente autosuficiencia. Significa, en definitiva, la generalizacin de un modelo social cooperativo que permita la autogestin de todas las esferas de la vida para, finalmente, llevar a cabo la ruptura revolucionaria con el orden establecido a travs de la insumisin fiscal. Es, en suma, crear las condiciones favorables para una revolucin social que implique la destruccin del Estado con todos sus instrumentos de dominacin, para sustituirlo por una sociedad autogestionada y autogobernada desde su misma base.LA REVOLUCIN NACIONAL: UNA AMENAZA ESTATISTALos organismos supranacionales han salido reforzados de la actual crisis gracias a que los Estados les han cedido su soberana, de forma que el mbito de toma de decisiones polticas se ha desplazado a estas instituciones. Asistimos a la transformacin y redefinicin del Estado en relacin no slo a su capacidad decisoria, sino tambin a su labor como instrumento de dominacin y opresin.Cuando los Estados ingresan en organizaciones supranacionales adoptan unos compromisos que los vinculan y someten a dichas estructuras que pasan a controlar su poltica interior. La labor de los gobiernos queda relegada a la de simples administradores encargados de implementar las decisiones dictadas por estos entes. De este modo la capacidad decisoria del Estado ha disminuido en cada vez ms mbitos, lo que en la prctica lo convierte en un apndice de los poderes globales. A partir de entonces la funcin del aparato estatal no es otra que la de ser el guardin de los intereses de la oligarqua financiera mundial, lo que consiste no slo en crear y desarrollar un marco legal acorde con los intereses de esta elite, sino sobre todo en colaborar activamente a apuntalar su sistema de dominacin global con su participacin en los organismos supranacionales.La mundializacin del comercio y de las transacciones financieras ha contribuido a crear una realidad internacional cada vez ms interconectada e interrelacionada, lo que ha servido como pretexto para la formacin de diferentes entes reguladores supranacionales. Objetivamente estas instituciones son un instrumento de poder para controlar la poltica interior de los Estados y ponerla al servicio de los intereses de la oligarqua financiera mundial. Esto se refleja en todas aquellas medidas conducentes a la realizacin del principal objetivo estratgico de la globalizacin, que es integrar a escala mundial las economas y los mercados locales. Para la consecucin de este objetivo el Estado es un obstculo parcial mientras conserve su soberana, pero en el momento en el que la cede a instituciones mundiales como el FMI, la UE, la OMC, el BCE, etc., pasa a ser un instrumento a su servicio que comienza a colaborar activamente con el sistema de dominacin que estos organismos representan.La pertenencia del Estado a organismos supranacionales implica su sometimiento a sus estatutos y acuerdos, adems de la cesin de parcelas de soberana con las que estas organizaciones asumen la capacidad de tomar decisiones vinculantes para los pases miembros. Su actividad est dirigida a integrar las economas y los mercados nacionales para imponer la estructura de intereses de la oligarqua mundial, labor que el Estado lleva a cabo al desarrollar las directrices de estas instituciones en la legislacin nacional mediante la desregulacin econmica y financiera, la liberalizacin comercial y las privatizaciones. Como consecuencia de lo anterior el Estado dirige la economa y somete las relaciones sociales a la lgica del capital, y por tanto a los intereses de la oligarqua. Asimismo, el Estado desarrolla toda una legislacin para facilitar el control del mercado por las grandes empresas locales y transnacionales que, a su vez, estn coaligadas al ser parte integrante de una misma comunidad de intereses. Todo esto es lo que da lugar a la destruccin de las capacidades productivas propias y al endeudamiento exterior, con la consecuente colonizacin econmica y financiera, de manera que la sociedad es incorporada a un sistema de dominacin global basado en la dependencia econmica.A la vez que el Estado facilita la colonizacin econmica y financiera interior y la integracin de la oligarqua local en la comunidad de intereses de la oligarqua global, la deuda externa pasa a ser un instrumento de dominacin implacable con el que se justifica ante la sociedad una mayor cesin de soberana a los organismos supranacionales, adems del establecimiento de una regulacin estatal que beneficia an ms a la oligarqua por medio de la reduccin del gasto en servicios estatales, el desarrollo de programas de ajuste, la profundizacin de las condiciones de explotacin laboral, el incremento de impuestos, las exenciones fiscales para determinadas inversiones y fortunas, etc. Con todo esto se afianza el control de las estructuras de poder global sobre la sociedad y su sistema de dominacin.En la medida en que el Estado queda polticamente sujeto a las decisiones de las instituciones supranacionales, se convierte en una herramienta de opresin al servicio de la oligarqua internacional de la que la elite poltica local es su principal colaboradora. A travs del Estado la oligarqua ejerce su poder sobre la sociedad e impone su estructura de intereses. De esta forma el Estado demuestra ser un instrumento de enriquecimiento al utilizar su poder para apropiarse de la riqueza de la sociedad mediante impuestos, exenciones fiscales a determinadas empresas y fortunas, privatizaciones, la concesin de subvenciones (a empresas, bancos, asociaciones, y todo tipo de entidades vinculadas a la oligarqua), o la realizacin de licitaciones de obras y servicios que asumen compaas ligadas a los intereses de la elite dirigente.La finalidad del Estado ya no es asegurar su propia supervivencia sino ms bien garantizar la continuidad del sistema de dominacin mundial del que forma parte. La intervencin de organismos como el FMI, el BCE o la Comisin Europea en la poltica interna de los pases es la causa de enormes tensiones sociales. El Estado ya no es soberano al haberse desplazado el mbito de decisiones polticas a los organismos supranacionales. Todo esto contribuye a crear un contexto social de descontento favorable para la aparicin de discursos simplistas y reduccionistas que propugnan un fortalecimiento del Estado frente a las organizaciones mundiales.Es indudable que la tendencia expansionista del capitalismo se ha manifestado histricamente en la forma de imperialismo, y que ese mismo imperialismo es el que ha permitido a largo plazo la supervivencia del sistema capitalista. A diferencia de lo que inicialmente pudiera parecer el imperialismo no desapareci con la descolonizacin, sino que se renov a travs de la globalizacin al mantener, e incluso reforzar, bajo formas nuevas las mismas relaciones de dependencia. En la actualidad este imperialismo lo representan las organizaciones supranacionales al ejercer su poder sobre los Estados. Esta situacin permite que el enemigo de la sociedad no sea identificado tanto con el Estado ni su sistema de dominacin-opresin como con las instituciones globales a las que est supeditado. Entonces, los problemas de la sociedad son atribuidos al enemigo exterior que ha arrebatado la soberana nacional y eliminado cualquier vestigio de independencia al controlar la poltica interior del Estado.En la medida en que la globalizacin destruye al Estado-nacin moderno en su forma originaria al desposeerlo de su soberana, aunque no en su naturaleza dominante y opresiva a travs de la que ejercen su poder las organizaciones mundiales, se crea el fermento ideolgico propicio para la aparicin y desarrollo de un discurso afirmador del Estado en el que la recuperacin de la soberana y de la independencia perdidas son sus principales elementos estructuradores. De esta manera las medidas liberalizadoras, desreguladoras y privatizadoras son identificadas como una imposicin externa y una disminucin del papel del Estado, lo que en ltima instancia permite que la poltica, las finanzas y la economa interior sean colonizadas y controladas desde el exterior. Esto lleva a exigir una mayor presencia del Estado con ms regulacin e intervencin en contraposicin a las injerencias e imposiciones externas, y por lo tanto atender as al inters de la sociedad al considerar que su finalidad es la consecucin del bienestar general.La soberana es la capacidad exclusiva de tomar decisiones vinculantes para la poblacin de un territorio, e histricamente esta capacidad la ha monopolizado el Estado. Sin embargo, la identificacin de la sociedad con el Estado ha hecho que la soberana no se conciba al margen de esta forma de organizacin poltica, lo que en el contexto internacional actual facilita la formacin y desarrollo de un discurso estatista que da cobertura ideolgica a determinadas fuerzas sociales que, en funcin de la evolucin de los acontecimientos, pueden llegar a ser las catalizadoras de procesos desestabilizadores que desemboquen en una revolucin nacional. En este sentido cualquier revolucin nacional constituye un giro estatista, una vuelta de tuerca que afianza el sistema de dominacin estatal al reforzar e incrementar el poder del Estado.Al identificarse la sociedad con el Estado se asume como necesario el reforzamiento del propio Estado para salvaguardar los intereses de la sociedad. En este sentido la presencia de entes supranacionales que intervienen en la poltica interior de los pases ha servido para fortalecer los discursos que defienden al Estado y su fortalecimiento. Este intervencionismo, al ser considerado una intromisin que atenta contra los intereses nacionales, favorece aquellas posiciones que plantean como solucin la sustitucin de gobiernos colaboradores con los agentes externos por otros que sirvan a los intereses nacionales. Este no es todava el caso de Espaa, pero s el de Grecia o Hungra donde, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, han asumido este tipo de discurso que contrapone al Estado con las instituciones supranacionales. En estas circunstancias se propugna la sustitucin de un gobierno por otro que rompa con todos aquellos acuerdos internacionales que constituyan una prdida de soberana, de tal forma que el Estado deje de estar bajo la tutela de entidades como el FMI, el BCE o la Comisin Europea.Las instituciones supranacionales contribuyen a generar un contexto social favorable para la revolucin nacional en la medida en que impone a la sociedad los intereses de la oligarqua global, lo que las hace aparecer ante la opinin pblica como agentes extranjeros que se entrometen en la vida poltica y econmica del pas a travs de un gobierno marioneta. La supeditacin del pas a las directrices dictadas por individuos no elegidos por nadie pertenecientes a entidades como el FMI, la UE, etc., deja bien clara la completa falta de independencia de la sociedad. As, la lucha poltica se reorienta contra estas instituciones y su gobierno de ocupacin, lo que sirve de fermento para aquellas posiciones ideolgicas defensoras del Estado como herramienta para salvaguardar los intereses nacionales frente a las injerencias externas. Sin embargo, desde el planteamiento de este discurso nada de esto puede conseguirse sin el necesario establecimiento de un gobierno que represente los intereses nacionales.La globalizacin es un proceso negador del principio de soberana en la medida en que integra las economas y los Estados en una estructura global. En la actualidad la sociedad no es soberana, por lo que es polticamente incapaz de impedir la puesta en prctica de medidas contrarias a sus intereses. La consecuencia directa de esta situacin es la aversin de la poblacin hacia las instituciones globales que definen y determinan la poltica que posteriormente implementa el gobierno local. En estas circunstancias el descontento y desencanto social son el fermento para el desarrollo de fuerzas sociales cuyo objetivo sea la ruptura con los organismos supranacionales. La gestacin, aparicin y posterior desarrollo de un proyecto poltico orientado en este sentido depende en gran medida de la presin de las instituciones globales sobre la sociedad, pero tambin de la eficacia de un discurso que presente a dichas organizaciones como el nico y verdadero enemigo de la sociedad junto a su gobierno marioneta. Esto es lo que permitira plantear como nica salida posible la reversin de la soberana perdida con la sustitucin de un gobierno ttere por otro que represente los intereses nacionales.El desorden econmico conduce al desorden social que ya vislumbramos en la desestructuracin y regresin que padecen algunos pases. Ante una tesitura de cada vez mayor inestabilidad en la que las tensiones y conflictos sociales tienden a desbordar la capacidad reguladora del Estado, crecen las probabilidades de que se desarrollen procesos que supongan una ruptura y reorganizacin del bloque dirigente bajo el liderazgo de facciones polticas, tanto de izquierda como de derecha, que no duden en ampliar el poder del Estado. Histricamente la identificacin de un enemigo exterior ha jug